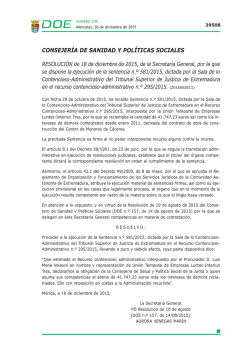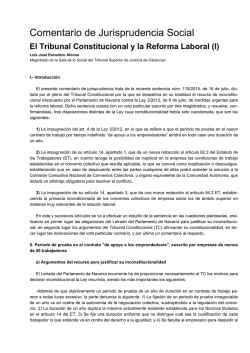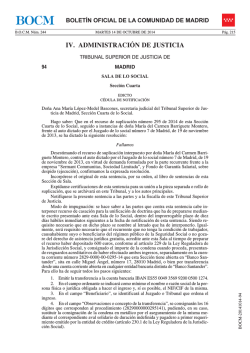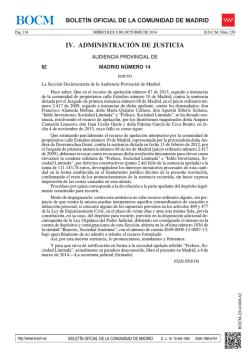DIARIO COMERCIAL Doctrina: El bien de familia y la quiebra en el
DIARIO COMERCIAL Doctrina: El bien de familia y la quiebra en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Por Claudia E. Raisberg Emplazamiento en juicio de sociedades constituidas en el extranjero Por Juan Gigglberger Contabilidad y estados contables en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Por Rodrigo Sebastián Bustingorry Piedra libre a la unipersonalidad societaria Por Roberto A. Muguillo Los nuevos sujetos concursales a la luz del Código Civil y Comercial Por Marcelo G. Barreiro Jurisprudencia: “Bermejo, Pedro Juan v. Villegas, Laura Cecilia s/ cobro de pesos” Sup. Corte Just. Mendoza, Sala I, (05/03/2015) Corredor no matriculado y acción de retribución “C., J. v. Empresagro S.A. y otro/a s/ Cobro ejecutivo” C. Civ. y Com. Junín, (26/02/2015) Ejecución en dólares: cantidad de Bonos Externos para su negociación en el mercado de Nueva York “Mastroeni, José v. YPF S.A.” 5° C. CIV. – Primera Circunscripción – Provincia de Mendoza, (18/02/2015) Sustitución de embargo y seguro de caución “Cencosud S.A. s/ apela resolución Comisión Nacional Defensa de la Competencia” Corte Sup. (14/04/2015) Concertación anticompetitiva de precios y descuentos en indumentaria “Santos Vega S.A.A.G. v. IGJ s/ amparo” C. Nac. Com., Sala C, (24/02/2015) No procede amparo para que la IGJ inscriba cambio de autoridades societarias EL BIEN DE FAMILIA Y LA QUIEBRA EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN Por Claudia E. Raisberg I. INTRODUCCIÓN En la actualidad el tema despierta diversas interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales que se ponen en evidencia cuando el titular del inmueble afectado quiebra y posee acreedores concurrentes de causa o título anterior a la afectación del bien. Las distintas posturas surgen a partir de una legislación insuficiente para regular el instituto frente a la insolvencia del deudor y a las nuevas tenencia introducidas en los tratados internacionales, ya que ni la ley concursal ni la ley 14.394 prevén cual es el temperamento a adoptar en el caso que nos ocupa. Esta situación es corregida adecuadamente en la redacción del nuevo código en sus arts. 248 y 249, derogando directamente la ley 14.394. II. INTERPRETACIONES ACTUALES. Podemos resumir en cinco las posiciones doctrinarias y jurisprudenciales sostenidas hasta el presente en torno al punto : 1. POSTURA TRADICIONAL (Mayoritaria hasta el 2006) Cuando es inoponible la afectación para un solo acreedor verificado –por ser anterior a su inscripción- lo es para todos los acreedores falenciales y el bien es desapoderado, pues: a) ello es consecuencia del principio concursal de universalidad (L.C. :1º) y de igualdad de los acreedores (L.C. : 32) , y b) desafectado el bien por un acreedor legitimado a tal fin, cesa absolutamente la protección legal. Esta postura era sostenida por célebres autores como Héctor Cámara (“El concurso preventivo y la quiebra” T. III. Bs. As. Depalma, 1982 p. 2040), Osvaldo Maffía (“Derecho Concursal”, T. II, p.522) y Tonón (“Derecho concursal” p. 125), por la totalidad de las Salas que integran la Excma. Cámara Nacional en lo Comercial (ver entre otros, Sala “A” en “Pirillo s/ quiebra del 19/11/93, Sala “B” del 7/2/94 “Guidi de Rabi s/ quiebra; Sala “C” en “Fontaiña Pargas s/ quiebra”, Sala “D” en LL 1979-B-359; Sala “E” del 26/6/97 en “López Carlos s/ quiebra s/ inc. realización de bienes”) y por la S.C.B.A. (in re “Kloster Luis Leopoldo del 9/5/95 (ED T. 165-45) . 2. TEORÍA DE LA MASITA CON REMANENTE AL DEUDOR Cuando hay acreedores anteriores verificados el bien está sujeto al desapoderamiento y es liquidable en la quiebra del titular, empero su producido solo se distribuye entre aquellos acreedores.Esta teoría conocida como de la “masita” admite dos subclasificaciones ante la existencia de remanente de fondos provenientes de la venta del inmueble. La primera, es que el sobrante, una vez satisfechos los acreedores anteriores, debe entregarse al fallido como consecuencia de la subrogación real operada sobre el producto del inmueble (C.Civ. : 1266; ver Kemelmajer de Carlucci en “Protección jurídica de la vivienda familiar” Hamurabi BS. AS. 1995, 619 Nº 2, posición minoritaria del fallo dictado por la C.S.J.N. in re “Pirillo” del 12/9/95, CCAPEL. de Junin in re “Carrizo, Alberto s/quiebra del 11/8/93, ED 155-21 y SCJBA en "Cuenca Daniela” 12/4/04 , L.L. 2004-F, 822.) 3. TEORÍA DE LA MASITA CON REMANENTE A LA MASA Si hay acreedores de causa anterior al decreto de quiebra, el bien se subasta y se distribuye su producido entre aquellos. El sobrante, si es que existe, se distribuye entre todos los acreedores falenciales concurrentes a prorrata, por cuanto al ingresar en el desapoderamiento y subastar al inmueble ya no existe interés tutelable y la propia ley 14.394 Implícitamente admite que los acreedores posteriores ejecuten el saldo aún estando el deudor “in bonis”. (Conf. Roberto José Porcel “El bien de familia y la quiebra en LL 1989-B734; Edgardo Daniel Truffat en “El bien de familia y la quiebra. Brevísima...” ED 155-117; CNCom. Sala “D” in re “Acón Felicito ”El Palacio del sueño” LL 1979-B359). 4. TEORÍA DE LA ACCIÓN INDIVIDUAL EXTRACONCURSO Cuando la fecha de inicio del estado de cesación de pagos firme es anterior a la inscripción como bien de familia el inmueble se halla sujeto al desapoderamiento. Si tal fecha inicial es posterior y existe algún acreedor anterior a ella, éste puede perseguir la realización del bien mediante acción individual (Conf. Jaime Sajón en “El bien de la familia y la quiebra” ED T.95925 y CNCOM. Sala “C” en ED 1975-D-177 criterio posteriormente modificado en 1994) . 5. TEORÍA DE LA FALTA DE LEGITIMACION DEL SÍNDICO. Esta postura es parecida a la anterior pero no supedita su aplicación a la fijación del inicio del estado de cesación de pagos, ya que el síndico nunca tendría LEGITIMACION para subastar el bien afectado al régimen de bien de familia. Esta postura es adoptada por la CSJN “Baumwohlspiner de Pilevski, Nélida s/ quiebra" del 10/04/2007, reiterada en "Perini Eduardo Orlando s/ quiebra", D.J. 02/10/2009, p. 2820 y por varias salas de la Cámara Nacional en lo Comercial (C.N.Com “C”: “Krasevac” 5/6/09; C.N.Com “E”: “Cucco Ricardo” 1215/06; C.N.Com “A”: “Ricco Gabriel” 30/12/2010) III. EL NUEVO CÓDIGO A partir de la entrada en vigencia se hallará zanjada la cuestión ya que, con la aclaración de que la protección de la vivienda ya no se refiere al "bien de familia", en la nueva normativa se ha adoptado la "teoría de la masita con remanente al deudor" sostenida por una parte de la doctrina y "la de la falta de legitimación del síndico falencial" para requerir la desafectación del bien como bien de familia" introducida en el fallo de la Corte "Bbaumwholspiner" ya citado. Así, en el art. 249 del nuevo código se establece que sólo los acreedores de causa anterior a la afectación al régimen de protección pueden beneficiarse con el producido de la venta del bien, siendo los únicos que pueden ejecutar ese bien, individual o colectivamente, adoptando la postura enunciada en el punto 5 del capítulo anterior. Otra norma fundamental es la del art. 248 que expresamente traslada esa protección al bien o los fondos que ingresen por subrogación real al patrimonio del deudor, descartando la posible aplicación de la postura tradicional (punto 1) y la de la masita con remanente a la masa (punto 3), mencionadas en el capítulo anterior. Esta reforma es absolutamente bienvenida en mi opinión, tal como he adelantado en publicaciones anteriores (ver:“Bien de familia y pasivo falencial compuesto por acreedores anteriores y posteriores a su inscripción. Un dictamen novedoso”, RDCO 2002-399) siendo nueva la consideración del bien jurídico protegido al regular el instituto: la vivienda como derecho humano. Además se condice con la doctrina emanada del fallo de la Corte en los autos "Q. C., S. Y. c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”, de fecha 24 de abril de 2012 (Fallos: 335:452) que inspira su decisión en el art. 14 bis de la C.N., en los Tratados y Convenciones de derecho internacional que así lo regulan -Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre, Convención Americana sobre Der. Humanos ley. 23.054 (art. 17), Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (art 23.1), Declaración Universal de Derechos Humanos (art.25), entre otros- incorporados a la C.N. con la reforma de 1994. Han sido receptadas las opiniones doctrinarias vertidas sobre el punto y las nuevas tendencias jurisprudenciales sobre la vivienda, resolviendo equilibradamente, tanto los intereses de los acreedores como los del deudor, posibilitando la traslación de la protección de la vivienda, no solo al nuevo inmueble sino al precio obtenido por la subasta del primero afectado. Emplazamiento en juicio de sociedades constituidas en el extranjero Por Juan Gigglberger 1.) Preliminar: el sentido y alcance del trabajo. En este trabajo, que por su formato impone brevedad, se intenta presentar una sinopsis del tema. Se intentará dejar una breve idea o noticia que, debemos aclararlo de inicio, no cubre integralmente este vasto y complejo núcleo temático. 2.) La actuación extraterritorial en la ley de sociedades. Sobre este tema, mucho se ha escrito y discutido. En gran parte, la doctrina ha discurrido en torno al interrogante que suscita la supuesta “nacionalidad” de las sociedades y así se han desarrollado variadas teorías al respecto, entre las cuales encontramos las que la afirman, otras que la niegan y –como no podía ser de otro modo- las teorías eclécticas o intermedias. En nuestro medio, también surgió la controversia: ¿la legislación societaria prescinde o niega nacionalidad a la sociedad? Sin dejar de señalar el interés que despierta el estudio de la nacionalidad, lo cierto es que la ley de sociedades (19.550) ha prescindido de utilizar, al menos en forma expresa, el término nacionalidad de las sociedades. En su lugar, la norma del año 1972, ha preferido la expresión “sociedades constituidas en el extranjero” (artículo 118, primer párrafo). De tal forma, nuestra ley fija una regla básica en esta materia: las sociedades se rigen por la ley del lugar de constitución. Bajo tal “paraguas legal”, la legislación ofrece una amplia hospitalidad a las sociedades que, constituidas a extramuros de la República Argentina, tienen algún tipo de actuación en nuestro país. Ese principio de respeto por el lugar de constitución, enunciado en el primer párrafo del artículo 118 de la ley 19.550, desaparece cuando se determina que –en rigor- la sede se encuentra en el país, o bien cuando su objeto principal está destinado a cumplirse en él (art. 124). En tales supuestos, la sociedad es considerada local, y por ende regida por la legislación nacional. Ahora bien, bajo el esquema actual, la norma societaria reconoce tres supuestos de actuación para sociedades constituidas en el extranjero. En primer lugar, las habilita para realizar en el país actos aislados y estar en juicio (art. 118, segundo párrafo), sin exigir el cumplimiento de ningún recaudo formal. Un segundo supuesto, posibilita el ejercicio habitual en nuestro país para realizar actos “comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente” (art. 118, tercer párrafo). Para ello se requiere la presentación de cierta documentación (acreditar la existencia del ente de acuerdo a las leyes del lugar de constitución), fijar domicilio en el país, justificar la decisión de crear la representación y designar representante. Finalmente, la ley posibilita también, la actuación de una sociedad constituida en el extranjero a través de filiales locales, para lo cual regula en el artículo 123, un tercer supuesto que se traduce en la constitución de sociedad subsidiaria o en la participación (toma de control, en términos generales) en sociedades ya existentes en el país, como forma de canalizar el ejercicio de su actividad habitual. Este esquema legal, contempla tanto la constitución cuanto la adquisición de participación en una sociedad local ya existente; si bien este último supuesto, ha provocado no pocas discusiones en la doctrina y la jurisprudencia, especialmente la del fuero mercantil de la Capital Federal, con particular énfasis en el carácter de la “participación”. Este aspecto, que suscita uno de los debates más ricos de la materia, excede largamente este trabajo. Para esta última 1 alternativa, la ley también exige a la sociedad “foránea” cumplir ciertos recaudos . 3.) El emplazamiento en juicio. Nuestra ley de sociedades se ocupa normativamente de los modos de traer a juicio a una sociedad constituida en el extranjero. Ello no debe ser confundido con la capacidad para estar en juicio, aspecto diverso al aquí abordado. El esquema legal previsto por el artículo 122 de la ley, es fruto –sustancialmente- de la decantación de conceptos establecida a partir de cierta jurisprudencia relevante; entre la cual no puede soslayarse el caso “Corporación El 2 Hatillo”, fallado en 1963 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación . La recepción legislativa de esa doctrina, tuvo por finalidad dotar al ordenamiento societario de un sistema acorde a su tiempo (1972), que posibilita una mayor agilidad y economía en el trámite de emplazamiento de estas sociedades; 1 Se deberá acreditar que se encuentra constituida de acuerdo con las leyes de su país; (ii) inscribir ante el registro su contrato social, reformas, demás documentación habilitante y la relativa a sus representantes legales. Cabe señalar que, en el ámbito de la Capital Federal y por vía de las normas específicas de la Inspección General de Justicia, se requiere a las sociedades alcanzadas por el artículo 123 de la ley 19.550, la constitución de una sede social en el ejido de esta ciudad (art. 214, inciso 2, c, anexo A de la Resolución General IGJ 7/2005). 2 Fallos: 256:263. evitando las demoras y los mayores costos (cuando no, la frustración) que implicaban la alambicada tramitación de 3 rogatorias por vía diplomática . De acuerdo al texto legal, el emplazamiento “puede cumplirse en el representante general o en el apoderado que 4 intervino en la negociación” . Una crítica que se ha levantado es la inconsistencia de la norma (art. 122) en cuanto dispone que el emplazamiento (o notificación) deba cumplirse “en la persona” del apoderado o representante, según se trate de acto aislado o de ejercicio habitual en el país. Claro, hubiese resultado más adecuado e inequívoco, establecer el domicilio como pauta central del emplazamiento. 4.) Falta de inscripción: fuente de conflicto. Como cierre de este breve planteo, no podemos soslayar la fuente habitual y más reiterada de conflictos en esta materia, cual es la falta de cumplimiento de los recaudos de inscripción previstos en los arts. 118, tercer párrafo de la ley 19.550. Sabemos que el emplazamiento debe, obviamente, satisfacer el derecho de defensa (de la sociedad requerida), a la par de ofrecer garantías de que una sentencia dictada en el país pueda ser útilmente ejecutada en el extranjero. Es por ello que, ante la falta de inscripción, se plantean problemas que pueden tener consecuencias relevantes. El ordenamiento societario no aporta –al menos de manera expresa- una solución frente a la sociedad constituida en el extranjero que realiza en el país una actividad habitual, pero que ha omitido cumplir con los recaudos de inscripción. Para determinar cuáles son las consecuencias que acarrea tal incumplimiento, se han elaborado diversas hipótesis tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Entre ellas, encontramos una tesis extrema, que considera irregular a la sociedad constituida en el extranjero, a la cual se le aplicarían las normas de la irregularidad (arts. 21 y ssgtes). Una versión más acotada de esa tesis, postula la irregularidad de la sociedad, pero únicamente en cuanto a su actuación en el país. Otra vertiente, bastante extrema también, postula la aplicación del régimen de nulidad de la ley de sociedades (art. 16). Desde otra perspectiva, se ha sostenido que la sociedad que omite cumplir con los recaudos en el país, provoca que sus representantes queden obligados solidaria e ilimitadamente por los actos en los cuales hayan participado. Para el final, una última alternativa ha cobrado impulso en los últimos años: considerar inoponibles los 5 actos de la sociedad que no ha cumplido con la inscripción . Ahora bien, frente a la falta de inscripción del representante, se plantea otro problema: ¿dónde se notifica la demanda? La jurisprudencia ha sido vacilante en el tema. Por un lado, se sostuvo la imposibilidad de notificar al 6 apoderado o representante local, debiendo acudirse a la vía del exhorto diplomático . Si bien esa interpretación 7 restrictiva fue repetida en alguna oportunidad en el fuero comercial de la Capital Federal , en los últimos tiempos se aprecia un criterio más amplio en los fallos, que admiten la notificación en el domicilio del representante y en ciertos 8 casos, con indiferencia de que éste hubiese intervenido en el acto que motiva el pleito . 3 En esa línea, puede consultarse la exposición de motivos de la ley 19.550, sección XV, punto 5. Los redactores refieren en forma expresa a las conclusiones de la Academia Interamericana de Derecho Comprado e Internacional, La Habana, 1948. La exposición del eminente profesor Enrique Aztiria ante esa organización (“La Nacionalidad de las Sociedades Mercantiles en la Academia Interamericana”, TEA, Buenos Aires, 1948), es muy ilustrativa. Así también, el breve prólogo del maestro Marcos Satanowsky, que mantiene plena vigencia. 4 Exposición de motivos de la ley 19.550, sección XV, punto 5. Cuando el emplazamiento se origina en un acto aislado, puede realizarse en la persona del apoderado que intervino en el acto o contrato que motive el litigio (art. 122, a); mientras que cuando exista algún tipo de representación permanente en el país (sucursal, asiento, etc.), se cumple en la persona del representante (art.122, b). 5 Esta alternativa ha cobrado impulso y cuenta con predicamento entre los especialistas. Fue sostenida, con la solvencia que lo caracteriza, por el profesor Rafael Manóvil. De su lado, el profesor Ricardo Nissen, parece sostener una variante: la ininvocabilidad de la existencia de la sociedad extranjera en nuestro país; es decir, falta de legitimación para reclamar derechos y obligaciones emergentes de contratos celebrados con aquélla. 6 Este fue el criterio sentado en los ya “clásicos” fallos de la CNCiv, B, “Pallares”, 12-4.1977, JA 1977-B-632 y de la CNCiv, F , “Editorial Claridad S.A.”, ED 125-631, con interesante nota de Cabanellas (h) y Paniagua Molina. 7 CNCom, C, “Irueste García”, del 13-2-2004, LL 2004-D-731 y “Teyma Abengoa SA”, del 4-4-2007. 8 CNCom, F, “Consumidores Financieros Asociación Civil c/ Credit Suisse”, del 8-7-2010; CNCom, B, “Televisora Privada del Oeste S.A. c/ HBo Ole distribution LLC”, del 28-8-2013. CONTABILIDAD Y ESTADOS CONTABLES EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN Por Rodrigo Sebastián Bustingorry Dentro del Libro Primero (Parte General) del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (el “Código”), en el Título IV referente a los Hechos y Actos Jurídicos, se encuentra el capítulo 5 dedicado a los Actos jurídicos. Dentro de este capítulo, que se encuentra dividido en siete secciones, luce en la última de ellas –la siete- el flamante articulado referido a la contabilidad y los estados contables (arts. 320 a 331). Conforme lo establece el art. 320 quedan –a partir de la entrada en vigencia del Código- obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas (enumeradas en el art. 148) y quienes además realizan una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o servicios. Será además opcional llevar contabilidad para cualquier otra persona, siempre que solicite su inscripción y habilitación de sus registros o la rubricación de sus libros. El Código excluye de la obligación de llevar contabilidad a las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. También se faculta a cada jurisdicción local a determinar la eximición de llevar contabilidad a quienes realicen actividades que, por el volumen de su giro, resulte inconveniente imponerle tal deber de registros contables. En tal marco, se colige que tienen la obligación de llevar contabilidad registrada, además de todas las personas jurídicas privadas, las personas que ejecuten u organicen su actividad en forma de empresa (bastará por ahora definir a esta como la organización económica creada para lo producción o el intercambio de bienes y servicios i). Conforme dispone el art. 321, la contabilidad debe llevarse sobre una base uniforme y verídica, que deberá permitir la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras. Los asientos deben respaldarse con la documentación respectiva. El art. 322 enumera como indispensables los siguientes registros: i) el diario (se deben registrar todas las operaciones relativas a la actividad de la persona que tienen efecto sobre el patrimonio, individualmente o en registros resumidos que cubran períodos de duración no superiores al mes); ii) el inventario y balances. Estos dos como registros generales indispensables de ser llevados por los obligados. El artículo también enuncia como indispensables aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar; y los que en forma especial impongan el Código u otras leyes. Estos libros deben permanecer en el domicilio de su titular. La contabilidad uniforme que refiere el art. 321 deberá llevarse mediante la utilización de libros debidamente encuadernados, que deberán presentarse para su individualización y rúbrica ante el registro correspondiente. Sin embargo, el titular –previa autorización del Registro- puede sustituir uno o más libros, excepto el de Inventarios y Balances, o alguna de sus formalidades, por la utilización de ordenadores u otros medios mecánicos, magnéticos o electrónicos siempre que permitan la individualización de las operaciones y de las correspondientes cuentas deudoras y acreedoras. El art. 324 establece la prohibición de alterar el orden de los asientos, dejar blancos, interlinear, raspar, emendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error. No puede mutilarse parte alguna del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura, ni cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones. Los libros deben llevarse en forma cronológica, en idioma y moneda nacional. Deben conservarse por diez años (aunque podrá pedirse autorización al Registro para conservar la documentación en microfilm, discos ópticos u otros medios aptos para ese fin). El art. 330 admite a la contabilidad -obligada o voluntaria- llevada en debida forma, como medio de prueba en juicio, y sus registros prueban contra quien la lleva o sus sucesores, aunque no estuvieran en forma, sin admitírseles prueba en contrario. El adversario no puede aceptar los asientos que le son favorables y desechar los que le perjudican, sino que habiendo adoptado este medio de prueba, debe estarse a las resultas combinadas que presenten todos los registros relativos al punto cuestionado. El referido artículo, además, establece expresamente que la contabilidad prueba en favor de quien la lleva, cuando en litigio contra otro sujeto que tiene contabilidad éste no presenta registros contrarios incorporados en una contabilidad regular. Sin embargo, si se trata de litigio contra quien no está obligado a llevar contabilidad, ni la lleva voluntariamente, ésta sólo sirve como principio de prueba de acuerdo con las circunstancias del caso. Por fin, es importante destacar que expresamente el Código establece que cuando resulta prueba contradictoria de los registros de las partes que litigan, y unos y otros se hallan con todas las formalidades necesarias y sin vicio alguno, el juez debe prescindir de este medio de prueba y proceder por los méritos de las demás probanzas que se presentan. i Etcheverry, Raúl A. “Formas jurídicas de la organización de la empresa”, Ed. Astrea, Bs. As. 2002, p. 2 PIEDRA LIBRE A LA UNIPERSONALIDAD SOCIETARIA Por Roberto A. Muguillo 1 1.- Opinión Introductoria. La reciente reforma de la Ley 26.944 a la Ley 19550 ha roto toda la ordenada estructura que nuestro corpus iuris societario elaborara para bien de sus destinarios y todo tercero que hubiere de contratar con una sociedad regularmente constituida o no. Pero más allá de esta opinión introductoria sobre el global de la reforma, veamos el aspecto vinculado a la unipersonalidad que introduce la reforma y que nos hace recordar a MONTAIGNE cuando expresaba “Nadie está libre de decir disparates, lo malo es hacerlo en serio”. 2.- La reforma del Art. 1 y el Subtipo de Sociedad Anónima Unipersonal. La Ley 26.944 incorporó al Art. 1º. De la Ley 19550 la disposición por la cual ..”La sociedad unipersonal sólo se podrá constituir como sociedad anónima y La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal”. Hasta acá bien podía entenderse que solamente se habilitaba en calidad de unipersonal, solo al subtipo de sociedad anónima unipersonal S.A.U. Sin embargo, también – sin que se indicara motivo alguno ya que la S.A.U. se proclamaba como la excepción a la definición general – se modificó la propia definición de sociedad al disponerse en el Art. 1º. Que ..” “Habrá sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas” La pregunta es sencilla: ¿Era necesaria esta reforma a la definición del Art. 1º. de sociedad y agregarle el que “una o más personas” la pueden formar, si la sola excepción de unipersonalidad era la de la S.A.U.? No se apresure el lector a responder negativamente como sería lógico y razonable. No es así. 3.- La reforma del Art. 94 y el nuevo Art. 94 bis.. La ley 26.944 también produjo la modificación del Art. 94 y agregó el Art. 94 bis. al texto legal, por lo cual en el primero eliminó el inciso 8) (disolución de la sociedad por reducción a uno del número de socios) y en el Art. 94 bis. dispuso expresamente que …”la reducción a uno del número de socios no es causal de disolución, imponiendo la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita, simple o por acciones, y de capital e industria, en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de TRES (3) meses”. Claramente se advierte que la reducción a uno del número de socios no coloca a la sociedad en estado de disolución, y solo, exclusivamente respecto de las sociedades en comandita (simple o por acciones) y las sociedades de capital e industria, les impone la transformación en sociedad anónima unipersonal si no se decide otra solución en el término de tres meses, pero disolución…NO. Pero a la luz de estas normas (Arts. 1, 94 y 94 bis LGS) tampoco importará la disolución de las sociedades colectivas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas si se diera el caso de verse el número de socios reducido a solo uno. Otra pregunta para continuar: ¿Hacia dónde nos lleva esto? 1 Comentarios a [email protected] 4.- La Unipersonalidad Constitutiva y la Unipersonalidad Derivada (entre otras). Advertimos que del juego de las normas citadas, la nueva normativa generada por la reforma de la Ley 26.944 ha dado lugar a una unipersonalidad múltiple, como ser la unipersonalidad constitutiva, la unipersonalidad impuesta, la unipersonalidad derivada y la unipersonalidad irregular o no constituida regularmente. Veamos: La unipersonalidad constitutiva u originaria, la encontramos expresamente en el segundo y tercer párrafo del Art. 1º de la LGS con la creación del subtipo de “sociedad anónima unipersonal”o S.A.U. La unipersonalidad impuesta, la encontramos solamente en tres tipos societarios originarios (sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones y sociedad de capital e industria) que de conformidad al Art. 94 bis LGS, al ver reducidos sus partícipes a un solo miembro, cumplen la pauta legal y conforman una sociedad anónima unipersonal. La unipersonalidad derivada tiene su sustento en la propia modificación del Art. 1º primer párrafo que reconoce que hay sociedad si una o más personas la conforman; y en la expresa derogación del Inciso 8) del Art. 94 que imponía la disolución de la sociedad que veía reducidos a uno a sus miembros. De allí entonces sea una sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima normal y regularmente constituidas que por fallecimiento o transferencia de cuotas partes o acciones ven concentrados en un solo partícipe el total de esas cuotas partes o acciones, será una sociedad regular y unipersonal, ya que no existe norma alguna que imponga otra conclusión. La unipersonalidad irregular o de sociedad no constituida regularmente. La modificación del Art. 17 LGS eliminó la nulidad absoluta respecto de las sociedades atípicas y las remite a la Sección IV (sociedades no constituidas regularmente) y el Art. 21 LGS dispone que las sociedades que no se constituyan con sujeción a los tipos del Capítulo II, que omitan requisitos esenciales o incumplan con las formalidades exigidas por esta ley se rige por lo dispuesto en esta sección. Consecuentemente desde una sociedad amorfa conformada por una sola persona, una sociedad anónima unipersonal que incumple con la escritura pública o fija un solo director (y no tres) y se conforma sin sindicatura, una sociedad de responsabilidad limitada que se conforma con un solo socio, serán así sociedades de la Sección IV, que cumplirán con el Art. 1º primera parte (una o más personas) pero incumplirán pautas sustanciales o formales, pero no quedan sujetos a disolución por expresa indicación del Art. 17 LGS y respecto de los cuales rigen – conforme Art. 21 LGS – las normas de las sociedades no constituidas regularmente y que conforme al Art. 141 y 142 del C.C.C. son personas jurídicas desde el momento de su constitución . Pero además el propio Código Civil y Comercial en su Art. 163 cuando dispone que la persona jurídica se disuelve (inc. g) por reducción a uno del número de sus miembros si la ley especial exige pluralidad y como hemos visto, la nueva Ley General de Sociedades en su artículo 1º no lo exige por definición (hay sociedad cuando una o más personas…) 5.-Conclusion y apertura del debate. Es interesante advertir que en los “Fundamentos” de la reforma, no existe ninguna razón, ningún argumento, ninguna explicación de esta reforma que no solo da piedra libre a la unipersonalidad societaria en todas las formas vistas, sino que – sin justificativo alguno – va a romper con el estricto principio de tipicidad y deja pasar la oportunidad de incluir normas para una sociedad simple (que continuara la existencia estructural distintiva de las sociedades civiles) o para una sociedad anónima simplificada, reforma que si bien crea una sociedad anónima unipersonal, va a olvidarse de proteger a los terceros frente a las operaciones que pudieran llevarse a cabo entre la S.A.U. y su titular unipersonal. Pero esto será motivo de otro artículo. LOS NUEVOS SUJETOS CONCURSALES A LA LUZ DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Por Marcelo G. Barreiro La ley 26.994 ha consagrado una profunda reformulación 1 del Derecho Privado en nuestro país, unificando la legislación Civil y Comercial por vez primera. Dentro de la misma, se mantienen vigentes los 2 denominados “sistemas normativos autosuficientes”. Dentro de estos la ley 24.522 parece mantenerse incólume, intocada por el nuevo Código, a salvo de su influencia. Desde ya esto no es así, la ley de concursos y quiebras no puede, de modo alguno, mantenerse al margen de un régimen jurídico que regula todo el derecho privado económico. Es indudable que si el sistema obligacional y contractual recibe una profunda modificación es imposible que ello no haga mella en la legislación concursal. Ya la doctrina ha dado cuenta de ello, entendiendo que la nueva codificación opera 3 como un “telón de fondo” frente a la aplicación del derecho de excepción falimentario, el que se refleja y, a su vez, es reflejado por aquel. 4 De allí que, como sostiene Alegría en el trabajo citado, existen normas que modifican otras de la ley 24.522 (ej. La remisión del art. 20 LCQ o el nuevo 1171 del C.U.C.C.), normas del C.U.C.C. que se remiten a la ley 24.522 (ej. El art. 1687 para la liquidación del fideicomiso, o el 2579 para la aplicación de los privilegios), y normas del C.U.C.C. que inexorablemente se reflejan al aplicarse la ley 24.522 (el nuevo régimen patrimonial del matrimonio y las deudas de los cónyuges, o los nuevos bienes desapoderables – con la afectación de vivienda a la cabeza). II.- La crisis del presupuesto subjetivo. Hemos discurrido durante los últimos años acerca de la crisis del Derecho Concursal y de sus paradigmas, presupuestos y principios. 5 Dentro del marco de la crisis del Derecho Concursal y su evolución, uno de los ítems que se ha modificado más significativamente es el presupuesto subjetivo. De aquel origen en que sólo los comerciantes 6 podían recurrir a los procedimientos falenciales a hoy, mucho ha cambiado. Ello nos ha llevado a decir que : “Es claro que la solución concursal no es ya, cuestión exclusiva de comerciantes para comerciantes. Todo sujeto (incluido el consumidor o el asalariado) deben tener la posibilidad de acceder a una solución bajo los principios que porta el Derecho Concursal. Dentro de ese marco, lo mismo sucede en punto a los patrimonios de afectación o centros de imputación diferenciada que toman mayor fuerza en nuestro régimen con la sanción de la ley 26.994 (cada vez más comunes en la realización de negocios) que requieren de un sistema de superación de la insolvencia con reglas paritarias (….). De hecho el patrimonio del fallecido o los bienes 1 El nuevo Código Unificado Civil y Comercial (C.U.C.C.) no constituye una reforma sino una verdadera sustitución de un sistema jurídico por otro – un reemplazo-, más allá de que muchas de las soluciones jurídicas que los reemplazados poseían (a través de su texto y de la construcción doctrinaria y jurisprudencial de 150 años de cultura jurídica) se mantienen. 2 Que constituyen las leyes especiales que deben primar en su aplicación por sobre el C.U.C.C., salvo en lo que este tenga de derecho indisponible (vgr. Art. 150; 963, etc.). 3 Alegría, Héctor, “Reflexiones sobre dos aspectos de reformas del Derecho de los negocios”, en “Cuestiones conflictivas en el actual Derecho Concursal”, pág. 29, libro homenaje al profesor Ariel A. Dasso, del Instituto Argentino de Derecho Comercial, agosto 2012, Argentina, ediciones Lerner. 4 Junyent Bas, Francisco, "Reflejos del Proyecto de Código Civil y Comercial en materia concursal", ERREPAR, DSE, suplemento especial, setiembre 2012.5 Ver por todos “La crisis del derecho de la crisis”, en Libro homenaje a Emilio Beltrán Sánchez del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, Edit. Legis, Colombia, 2014, pág. 593 y sgtes., y “El concursamiento del fideicomiso (a propósito del art. 1687 del Código Civil y Comercial de la Nación)”, “El impacto del nuevo Código Civil y Comercial sobre el Derecho Comercial”, publicación anual del Instituto Argentino de Derecho Comercial, año 2015, Ediciones D&D, en prensa. 6 “El concursamiento del fideicomiso (a propósito del art. 1687 del Código Civil y Comercial de la Nación)”, “El impacto del nuevo Código Civil y Comercial sobre el Derecho Comercial”, publicación anual del Instituto Argentino de Derecho Comercial, año 2015, Ediciones D&D, en prensa. en el país de un sujeto extranjero son, en definitiva, patrimonios de afectación”. El artículo 1687 del C.U.C.C. crea, en definitiva, un nuevo proceso concursal no falencial: la liquidación sin quiebra del fideicomiso (entidad patrimonial no subjetiva). III.- EL NUEVO CODIGO: Si bien como hemos dicho el C.U.C.C. no modifica directamente la ley 24.522, veremos que determina la existencia de una nueva serie de personas jurídicas privadas 7 a través de diversas normas. Estas, en tanto tales, caen dentro de las personas de existencia ideal del art. 2 de la ley concursal que, salvo excepción expresa, están habilitadas para solicitar su concurso preventivo o, eventualmente, caer en quiebra. Ahora bien, cuáles son éstas entonces: 1. Consorcio de propiedad horizontal (art. 148 inc. h): poniendo fin a un debate de años le otorga esta condición a estos entes (aceptando la posición mayoritaria de la doctrina). Ello nos coloca otra vez en el debate acerca de la posibilidad de solicitar el concursamiento de este ente a la 8 luz de la nueva normativa, en tanto su indisputable condición de persona jurídica privada. 2. La Sociedad anónima unipersonal (nuevo art. 1 de la ley 19.550 conforme ley 26.994, Anexo II): Incorporación del nuevo Código modificando la ley especial (ahora Ley General de Sociedades), que podrá resolver su situación de insolvencia a través de los mecanismos de la ley 9 24.522, sin que ello importe – en principio – afectar al patrimonio del sujeto constituyente. 3. Sociedad simple o informal (sociedades de la sección IV): las sociedades irregulares, las de hechos, la nulas y atípicas. Con su régimen de responsabilidad mancomunada estas nuevas sociedades pueden recurrir a la solución concursal para sus situaciones de crisis. 4. Las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas: el C.U.C.C. crea una nueva persona jurídica al no exigirle a éstas otra cosa que la habilitación como culto para 10 considerarlas personas jurídicas privadas. 5. Masa sucesoria indivisa (art. 2360. Patrimonio del fallecido del art. 2 ley 24.522): es la denominación que utiliza el C.U.C.C. para referirse al patrimonio del fallecido del art. 2 de la ley 11 24.522. 6. Toda otra persona contemplada en el C.U.C.C. o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento: (art. 148, inc. i): norma abierta que permite incorporar a futuro en la enumeración del referido artículo todo ente de estas características que se cree. Con esta Codificación, un nuevo camino comienza y nos vemos obligados a transitarlo a paso firme y rápido. 7 Es así como elije denominar a las personas morales o de existencia ideal. Doctrina mayoritaria le otorgaba a este ente la condición de persona jurídica, sobre los aportes propios del fondo de reserva y sobre los créditos propter rem, respecto de los cuales se encuentran obligados los copropietarios a favor de aquél, impidiéndose la liquidación de otros bienes que no fueran esos (Cámara Nacional Comercial, Sala A, octubre 30 de 1996, en autos: “Consorcio de Propietarios de la calle Perú 1724. Le pide la quiebra Ramírez, Eva María). Llevando tal interpretación al extremo, un fallo llegó a pronunciarse afirmativamente sobre la declaración en concurso civil del consorcio insolvente (cfr. C. 1ª Civil y Comercial de Mar del Plata, 22-4-69, en JA, 1970-5-649) pero, en general, la jurisprudencia rechazaba la posibilidad de peticionar la quiebra de dichos entes atento que ello importaría provocar la disolución de aquella comunidad, sujeta a una indivisión forzosa en orden a las prescripciones de la ley 13512 y el art. 2715 del Código Civil (“Consorcio de Propietarios Edificio Quemes 4215 s/ pedido de quiebra por Fischetti Nuncio A.”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala “A”; 30-dic-2010, Cita: MJ-JU-M-63504-AR| MJJ63504). 9 Lo que es consecuencia de esta admisión, por primera vez en nuestra legislación, de este patrimonio de afectación. 10 Esta es una tendencia moderna de buena parte de las legislaciones modernas, que utilizan “en sus legislaciones registros como mecanismos asociados a la adquisición del estatuto jurídico de comunidad religiosa” 5 Lo que sucede en España con la inscripción en el RER (Registro de entidades religiosas). Un hecho que se está produciendo en la renovación de la legislación en materia religiosa de los países del Este de Europa con ninguna o poca tradición en el tratamiento de estas cuestiones (puede verse la sección de RODRÍGUEZ MOYA, A.; PÉREZ ÁLVAREZ, S.; PELAYO OLMEDO, J.D., “Crónica legislativa de los países del Este”, en Laicidad y libertades. Escritos jurídicos, desde el año 2001 hasta la actualidad, citado en “La personalidad jurídica de las confesiones religiosas y la actividad registral”, Por José Daniel Pelayo). 11 Respecto del cual parece permitirse que sea solicitado su concursamiento preventivo por un acreedor en el art. 2360 del C.U.C.C. (según su texto literal, es la primera forma de interpretación de la ley según el art. 2 del mismo ordenamiento). 8 En Mendoza, a cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 108.703, caratulada: “BERMEJO PEDRO JUAN EN J° 963/34.639 BERMEJO PEDRO JUAN C/ VILLEGAS LAURA CECILIA P/ COBRO DE PESOS S/ INC. CAS.” Conforme lo decretado a fs. 64 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por el Tribunal: primero: DR. ALE-JANDRO PEREZ HUALDE; segundo: DR. JORGE H. NANCLARES; tercero: DR. OMAR PALERMO.ANTECEDENTES: A fs. 19/31 vta. el Sr. PEDRO JUAN BERMEJO por su propio derecho in-terpone recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y casación contra la sentencia de fs. 588/598 dictada por la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil en los autos principales N° 963/34.639, “BERMEJO PEDRO JUAN C/ VILLEGAS LAURA CE-CILIA P/ COBRO DE PESOS”. A fs. 45 y vta. se desestima formalmente el recurso de inconstitucionalidad y admite formalmente el recurso de casación, se ordena correr traslado a la contraria. A fs. 49/53 vta. la recurrida Sra. VILLEGAS solicita el rechazo del recurso con costas. LAURA CECILIA A fs. 58/60 obra el dictamen del Sr. Procurador quien aconseja el rechazo del recurso. A fs. 63 se llama al acuerdo para dictar sentencia, a fs. 64 se deja constancia del orden de estudio de la causa. De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provin-cia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Casación interpuesto?.SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde? TERCERA CUESTION: Costas A LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO: I. Los hechos relevantes para la resolución del recurso extraordinario articulado por el actor Sr. PEDRO JUAN BERMEJO son los siguientes: 1. A fs. 54/57 el Sr. PEDRO JUAN BERMEJO (quien manifiesta ser aboga-do dedicado en forma profesional y habitual al asesoramiento por comisiones en com-praventa de inmueble, en especial rurales) inicia demanda por cobro de pesos contra la Sra. LAURA CECILIA VILLEGAS por la suma de dólares estadounidenses U$S 9.750 por "intermediación, comisión y asesoramiento". Solicita se notifique la acción al Sr. Stephen Vletas para que tome conocimiento, que de aceptar la compra realizada por la demandada Villegas deberá responder por ese reclamo. Relata que el 11/12/07 tras innumerables reuniones entre las partes logró concretar entre la firma DENARIUS SA (vendedora) y la Sra. Villegas, la venta de las dos propiedades que identifica de 53 has. 48 metros y 48 has. 0,25 metros, respectivamente, sitas en Tunuyán-Mendoza. Que la venta de la propiedad se realizó "actuando como comisionista y asesorando en la calidad profesional"; que la escritura se firmó ante la notaria María Cristina Alguacil por la suma de U$S 325.000; la vendedora en ese momento canceló la "comisión que por ley le correspondía al actor según el valor de la venta que ascendía a la suma de U$S 9.750", "la firma DENARIUS SA canceló su compromiso comercial y agregó a la comisión de ley el 3% por el asesoramiento contractual económico y comercial da-do oportunamente y necesario para ambas partes para la realización de la operación comercial que finalmente se materializó". Expresa que la Srta. Villegas manifestó que concurría en representación de la firma LUNASOL pero la escritura se hizo a su nom-bre para luego ser aceptada por el Sr. Stephen French Vletas, pero hasta la fecha de interposición de la presente el Sr. Vletas no ha aceptado la escritura. Relata las activida-des de asesoramiento realizadas hasta que en setiembre del 2007 en la oficina de la Escribana Alguacil se reunieron el actor, el Dr. Figueroa por parte de la compradora y, los Sres. Carosio y Burgoa, firmando el boleto de compraventa por la parte vendedora el Sr. Mariano Sisti como presidente de Denarius SA. Posteriormente se realiza el pri-mer pago y el Sr. Burgoa y Carosio a través del Sr. Mariano Sisti le cancelan al actor el monto correspondiente a la comisión. A pesar de los reclamos la Srta. Villegas y el Sr. Vletas no abonaron el porcentaje que por ley le corresponde al actor. Funda en derecho - art. 1627 y cc del Código Civil- y "que la intermediación de Bermejo tuvo principio de ejecución y fue completado el trámite con respecto a la vendedora por lo que la existencia del contrato de intermediación y la intervención de Bermejo en la operación puede ser probado por testigos, manteniendo también los principios de la re-gla general de la onerosidad de las actividades y que en estos casos incluso la onerosi-dad se presume ". 2. A fs. 83/85 la Srta. Villegas solicita el rechazo de la demanda y niega los hechos. Plantea la falta de acción, que su parte nunca contrató al actor como asesor jurídico, ni como corredor ni como comisionista ya que negoció directamente con el Sr. Carosio. Que si se entendiera que Bermejo actuó en la negociación lo habría hecho por Deanrius SA; que la documentación su parte la entregó al Sr. Burgoa; que Bermejo nunca se presentó como comisionista sino como abogado. 3. A fs. 508/511 la Sra. Juez del Tribunal de Gestión N° 1 hizo lugar a la acción y condenó a la demandada al pago a la accionante de la suma de dólares estadouniden-ses U$S 9.750 con más los intereses legales que correspondan. Razonó la sentencian-te: Los arts. 1627 y 1628 del Código Civil contemplan como presupuesto de hecho la realización de un servicio que es la profesión o modo de vivir del prestador; el contrato de locación de servicio es naturalmente oneroso. Del análisis de la prueba rendida, declaración testimonial del Sr. Fernando Burgoa a fs. 204; del Dr. Javier Figueroa fs. 207; Sr. Arnaldo Carosio fs. 237; Sr. Juan Facundo Guevara fs. 209, la actora acreditó que los servicios desarrollados son su modo de vivir. La demandada niega que haya contratado los servicios de Bermejo y aduce que del informe de fs. 223 se prueba que éste no se encuentra inscripto como Corredor Público. Se destaca que el actor no recla-ma el dinero en función de un contrato de corretaje inmobiliario sino que lo hace en función de los arts. 1627 y 1628 del Código Civil ya que reclama por una locación de servicios, la que se presume onerosa y, para demostrar la gratuidad la demandada debe demostrar en forma fehaciente que no contrató los servicios del actor lo cual no surge de manera indubitable de la prueba acompañada. El principio de buena fe debe regir en la celebración de los contratos (art. 1198 CC al que remite el art. 207 del Códi-go de Comercio); no puede la demandada, contradiciendo comportamientos anteriores, desconocer la intervención del Sr. Bermejo, negando sin razón alguna el pago de la suma reclamada, cuando su silencio y actitud frente al desempeño de Bermejo indicaba una conformidad tácita con la labor de intermediación. La tarea aparece requerida y aceptada por la demandada; labor que en definitiva conecta a las partes y facilita la con-clusión del negocio. 4. La sentencia fue apelada a fs. 517 por la demandada. 5. A fs. 588/598 la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil admitió el re-curso y en consecuencia, rechazó la demanda interpuesta por el Sr. Bermejo con costas su cargo. Razonó el Tribunal: - Las pruebas deben valorarse a través de las reglas de la sana crítica racional. - Burgoa y Carosio fueron los que llevaron a cabo el acto de compraventa (am-bos socios de Denarius SA), mientras que Figueroa fue la persona que ante la petición de Vletas y Villegas los acercó a Bermejo, por lo que en aplicación de la sana crítica, se llega al convencimiento sobre la actividad de Bermejo en la intermediación de la venta del inmueble por el que se reclama la comisión. - La crítica del recibo de fs. 9 no fue invocada en primera instancia; sin embargo el recibo no resulta expedido por Denarius SA sino a favor de dicha firma; expedido por Bermejo que da cuenta de la venta del inmueble a Lunasol SA; el hecho que lo tenga Bermejo o lo debería tener Denarius no es un elemento que interese a la causa. - La escritura es formalizada a favor de la Sra Villegas que manifestó comprar por el Sr. Stephen Vletas; se acreditó que Vletas era socio de la firma Lunasol SA (fs. 24/25). - Respecto del derecho aplicado por la a-quo , en cuanto a que el actor no recla-ma suma de dinero en función de un contrato inmobiliario sino a tenor de los arts. 1627 y 1628 del Código Civil, resultan vitales las manifestaciones efectuadas por las partes en su demanda y conteste. - Aún cuando el actor haya pretendido fundar su reclamo en los artículos del CC -así reconocido en el fallo impugnado- lo cierto es que de la descripción de la profesión habitual que realiza el actor, intermediación y gestión de la venta de propiedades rurales y la petición de solicitar comisión, no surgen dudas que la pretensión se encuentra vin-culada al corretaje inmobiliario. - Del cuerpo del escrito no surgen dudas de que la actora manifestó que es su profesión habitual actuar como comisionista (fs. 54 vta.); que el objeto de la pretensión es la comisión por la venta de un inmueble (fs. 56 , reclama el 3%); se refiere a la activi-dad habitual que realiza un corredor de comercio, sujeto a la normativa comercial por ende inaplicable las disposiciones del derecho común. - El corretaje es un acto de comercio (art. 8 inc. 3 del Código Comercio), es de los llamados objetivos o naturales; su ejercicio habitual lo convierte en comerciante a quien lo practique (Art. 1), revistiendo el carácter de agente auxiliar de comercio (art. 87 Código Comercio). - El corretaje consiste en acercar o vincular a dos o más partes para que ellas concluyan un contrato u otro negocio jurídico. - El art. 5 de la Ley Provincial n° 3043 establece que "son actividades propias del corredor de comercio intervenir en todos los actos propios del corretaje, promo-viendo o ayudando la conclusión de los contratos relacionados …". - Es conteste doctrina y jurisprudencia que no obstante no ser funcionario públi-co, el corredor ejerce una función que por su trascendencia no es simplemente privada, ello explica los requisitos que bajo severas sanciones en caso de omisión, impone a su ejercicio el Código de Comercio, leyes nacionales y provinciales. - Así el código de fondo establecía los requisitos para ser considerado corredor (art. 88 y ss del Código de Comercio), hoy derogado por la ley actualmente vigente 25.028, que establece el régimen legal del Martillero y Corredor, en especial el art. 31; la necesidad de inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente para poder actuar como corredor (art. 33) y la obligación de llevar libros contables de las opera-ciones, con los datos esenciales, rubricados por el Registro Público de Comercio (art. 35). - Son caracteres principales de la actividad del corredor: producir el acer-ca-miento y concreción del negocio; se trata de un negocio de ejecución, una obligación de resultado a cargo del comisionista; es una actividad objetivamente mercantil; si el negocio inmobiliario se ejecuta el comisionista tiene derecho a una comisión. - En la provincia de Mendoza la comisión la reglamenta la Ley 3043 (art. 35) . - Resulta aplicable el Código. de Comercio o las leyes especiales (n° 20.266 y 25.028) por lo que no puede enmarcarse la situación del actor en los arts. 1627 y 1628 del Código Civil. - La cláusula primera del Título Preliminar del Código de Comercio indica que sólo en los casos en que no se encuentren regidos por dicho código se aplicarán las dis-posiciones del Código Civil. - El art. 207 del Código de Comercio prescribe: "El derecho civil, en cuanto no esté modificado por este código, es aplicable a las materias y negocios comerciales".- Se pregona la autonomía del derecho comercial: 1. se aplica en primer lugar las disposiciones del Código de Comercio; 2. la solución debe buscarse en las institu-ciones análogas del Código de Comercio, en los principios generales y especiales del derecho comercial; 3. si no existe solución deben aplicarse los usos y costumbres co-merciales; 4. en última instancia el caso se resolverá aplicando la ley civil. - Las normas del Código Civil (art. 1627 - locación de servicio de quien lo pres-ta habitualmente - y 1628 - quien no lo hace como modo habitual de vida -) las relati-vas a la gestión de negocios y al mandato, se aplican sólo en aquellos casos en los que no existe regulación autónoma de la profesión; carencia que no se da en el caso estudia-do (Ley Nacional n° 25.028 y en el orden provincial Leyes 3043, 7372, 7622) que ex-presamente prevén el caso por lo que no corresponde aplicar en forma supletoria el C.C. - Resultan inaplicables los art. 1627 y 1628 del Código Civil referidos a la loca-ción de servicios por resultar las tareas realizadas relativas al corretaje. - La tarea de intermediar, buscar o acercar a la persona implica la realización de una obra dada para la conclusión de un acto jurídico buscado; sea que la persona haya actuado a las ordenes de su comitente (mandato o comisionista) o su tarea haya sido de asesoramiento e intermediación (corretaje), ambas deben ser consideradas como loca-ción de obra, resultando inaplicable las disposiciones del art. 1627 del Código Civil (norma genérica que corresponde a aquellos casos en los que no exista regulación autónoma de la profesión). - En el orden nacional la Ley 25.028 regula que para la habilitación del co-rretaje se debe poseer título universitario (art. 32 inc. b) del Anexo I); en referencia a la matriculación el art. 33 prevé que "Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspondiente", imponiendo re-quisitos: mayoría de edad y buena conducta, poseer el título previsto en el inc. b) del art. 32; acreditar domicilio por más de 1 año en el lugar donde pretende ejercer; consti-tuir una garantía; cumplir con los demás requisitos que exija la reglamentación local, estableciendo que los que no cumplen las condiciones expuestas no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el art. 37 ni remuneración de ninguna especie. - La Ley Provincial n° 7372 establece en su art. 7 como condición para el ejer-cicio de la profesión de Corredor Público Inmobiliario en la Provincia de Mendoza la previa inscripción en la matrícula del Colegio, estableciendo en el art. 4 que los corredo-res quedan sometidos a la normativa de la presente ley, a la Ley 20.266 e incorpora-ciones de la Ley 25.028. - Tanto la norma nacional como la provincial establecen la obligación de matri-cularse previamente para el ejercicio de actos de corretaje so pena de perder el derecho a la remuneración. - La Ley Nacional de corretaje inmobiliario N° 25.028 se articula con la Ley Provincial N° 7372 al regular la registración de quienes ejercen el corretaje inmobilia-rio, apuntan al poder de policía con el que cuenta la provincia a través el Colegio de Corredores. - La jurisprudencia mayoritaria establece la necesidad de matriculación como requisito previo para percibir la remuneración o comisión (CSJN 17/3/87 – “Caraccio-lo, Ernesto v Provincia de San Luis”, T. 310-570) . En igual sentido se pronunció la SCJ de Mendoza (N° 68.399, “López Ernesto en j…”, 2/10/2000, LS 297-367); tam-bién la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA, B 48678 S-22-5-1984“Zolotnik c/ Caja de Previsión Social”, LL 144-538). - Después de dictada la Ley 25.028 la profesionalización de la actividad de corredor es más severa por lo que es inaplicable las disposiciones de la locación de ser-vicios esgrimidas por la a-quo para fundar la admisión del reclamo, convirtiendo en natural la obligación que tendría la Sra. Villegas para con Bermejo de abonarle la co-misión (art. 515 inc. 5 del Código Civil) . - El Estado, atento la trascendencia del corretaje, resguarda la seguridad de las transacciones considerando que la persona que actúa en la intermediación tenga cuali-dades que sin la exigencia de la matriculación no pueden ser controladas; admitir lo contrario sería propender la intermediación clandestina. - Sea que las partes se hayan vinculado contractualmente, en la hipótesis de haber pagado voluntariamente la comisión (art. 516/6) el promitente no puede repetir lo pagado; en el caso es el actor el que persigue su cobro, el Estado por razones de utili-dad social ha querido que quien contravenga la ley no tenga acción para el cobro de la obligación. - El Estado exige la matriculación y no la colegiación (arts. 7, 8 y 9 Ley 5908). Contra esta extraordinario de Casación. sentencia el actor articula recurso II. RECURSO DE CASACIÓN. Aduce el recurrente: - No se aplicó la ley correspondiente declarando natural una obligación real y exigible. - Que la Ley de Matriculación del Corredor estaba suspendida en su aplicación en la provincia cuando se realizó la operación comercial; se utiliza una legislación no vigente al momento del hecho. - Art. 161 inc, 1 y 2 del C.P.C.: se aplicó una ley que no correspondía y se in-terpretó mal otra. - La defensa que Bermejo no es corredor de comercio inscripto cae por sí sola, no puede aplicarse retroactivamente una ley. - Inaplicabilidad de las Leyes Provinciales 7.372 y 7.622; vigencia de la Ley 8.173 e inaplicabilidad de la Ley Nacional 25.028. - Las leyes nacionales hacen obligatorio para ser Corredor o martillero tener título universitario, las leyes provinciales aceptan estas leyes y para suplir el hecho real que casi ningún martillero en actividad tenía título universitario al momento de la cole-giación, se redacta el art. 7 que previo un plazo de 12 meses para inscribirse para los que no tenían título universitario, mientras esto sucedía se suspendió la aplicación de las leyes provinciales, podían seguir trabajando y cobrando sus comisiones. El plazo se am-plió 12 meses más por el art. 2 de la Ley 7622; el plazo se prorrogó por 60 días más por la Ley 8137 al 26/1/10, lo que implica que el plazo venció el 26/3/2010. - La operación se materializó después de varias reuniones el 11/12/07 (fecha de la escrituración ) y al 26/1/10 todavía no era de aplicación obligatoria la Ley 7372 por-que había sido prorrogada la inscripción de los interesados. - No puede la demandada ampararse en una ley que no era obligatoria para exi-mirse del pago. - A más de la aplicación de las leyes sobre el pago de la comisión, es de aplica-ción el art. 1627 del Código Civil en razón de la actividad habitual y modo de vivir, en la compraventa de inmuebles 3% del precio. - La gestión del comisionista fue plenamente realizada por lo que también es aplicable la institución de la gestión de negocios. III. SOLUCION DEL CASO: A) Normativa aplicable al recurso de Casación en nuestra provincia: Esta Sala ha resuelto, constantemente, que en el procedimiento mendocino, la procedencia formal del recurso de casación implica dejar incólumes los hechos definiti-vamente resueltos por los tribunales de grado. En efecto, esta vía permite canalizar dos tipos de errores: los de interpretación de las normas, y los de subsunción de los hechos en las normas; en cualquiera de las dos situaciones, la interpretación y valoración final de los hechos y de la prueba es privativa de los jueces de grado (L.A 88-32; 87-329; 127-477; 128-280; L.S. 292-447; 293-160; 293-410). También ha decidido de modo reiterado que, conforme lo disponen los incs. 3 y 4 del art. 161 del C.P.C. y su nota, es imprescindible que el recurrente señale en qué consiste la errónea interpretación legal y de qué forma ese vicio ha determinado que la resolución recurrida sea total o parcialmente contraria a las pretensiones del recurrente; consecuentemente, no basta invocar una norma, ni enunciar su contenido sino que el quejoso debe explicitar cuál es la interpretación que corresponde o el principio que debe aplicarse y a qué resultados lleva (L.S 67-227; L.A 86-153; 98-197). En otros términos, la sola afirmación de una tesis jurídica no basta para configurar un agravio reparable por casación, desde que es absolutamente necesario la demostración del error de inter-pretación atribuido, a fin de que los argumentos de la queja alcancen la entidad requeri-da por el Código Procesal Civil (L.S 127-1; 105-432; 147-442; 156-214). B) Hechos definitivamente resueltos en las instancias de grado: - El recurrente, Sr. Bermejo declaró en su demanda ser abogado y dedicarse a la labor de intermediación inmobiliaria, cuya comisión por la labor de corretaje reclama a la compradora. - La demandada, Sra. Villegas adquirió un inmueble sito en Tunuyán (en la es-critura de venta de fecha 11/12/07, dijo efectuar la compra con dinero y para el Sr. Stephen French Vletas quien oportunamente aceptaría la compra , acto que a la fecha de la demanda no sucedió). - Se acreditó que el Sr. Vletas era socio de la firma Lunasol SA, mientras que aparecería que un Sr. Figueroa, a petición de aquél, sería quien habría acercado a Vletas y Villegas a Bermejo. - La vendedora fue la firma DENARIUS SA, representada por el Sr. Mariano Sisti, quien sí abonó la comisión. - Las tratativas se realizaron con los Sres. Burgoa y Carosio (ambos socios de Denarius SA). - El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Mendoza informó que el Sr. Pedro Juan Bermejo no se encuentra inscripto como Corredor Público Inmobiliario en esa institución. C) La cuestión discutida. El derecho a Comisión del Corredor no matriculado. El Tribunal de grado negó el derecho a comisión del accionante por no encon-trarse matriculado. Se fundó en la Ley Nacional 25.028 que regula la inscripción en la Matrícula para quien pretenda ejercer la actividad de Corredor y niega la acción para cobrar la remuneración a quien incumpla tal requisito. A su vez la Ley Provincial n° 7372 en su art. 7 establece como condición para el ejercicio de la profesión la previa inscripción en la matrícula del colegio, estableciendo que los corredores quedan some-tidos a la normativa de la Ley 20.266 e incorporaciones de la Ley 25.028. El recurrente, básicamente aduce que se aplicó una ley no vigente porque a la fecha de la operación comercial la Ley de Matriculación del Corredor estaba suspendi-da en su aplicación (art. 7 de la Ley 7372 y sucesivas prórrogas art. 7622 ), vigencia de la Ley 8173 e inaplicabilidad de la Ley Nacional 25.028. Concluye que como el plazo de prórroga de la inscripción venció el 23/3/10 a la fecha de materialización de la ope-ración la matriculación no era exigible, aspecto del que colige la inaplicación de la ley vigente a esa época. D) Resulta conveniente reseñar algunos conceptos básicos del corretaje: El corredor es el agente auxiliar del comercio que autónoma profesional y par-cial o imparcialmente aproxima la oferta y la demanda para facilitar o promover la celebración de negocios. Nuestros tribunales han manifestado que el corredor es un auxiliar del comercio que intermedia entre la oferta y la demanda. No actúa como mandatario del comitente, sólo pone en contacto a los interesados para que en forma directa celebren el negocio. El corredor tampoco celebra el contrato a su nombre, como el comisionista, ni represen-ta al comitente, y no es aquél, sino las partes, quienes formalizan el negocio jurídico (CNCiv. Sala B, 1980-05-27). El corretaje es una profesión reglamentada y las disposiciones que rigen su desempeño son de orden público (C.Nac. Com Sala B 19/11/71). Es una profesión re-glada autónomamente requiriéndose matriculación para su ejercicio. En cuanto a la calidad de comerciante del corredor la doctrina se halla dividida. Algunos autores sostienen que el corredor es comerciante atento que promueve o faci-lita la ejecución de actos de comercio en nombre propio. Otros niegan la calidad de comerciante del corredor, que sólo es intermediario y actúa en nombre y por cuenta aje-na, estándole incluso prohibido realizar libremente actos de comercio que no sean los de su profesión. La jurisprudencia no ha sido unánime en este aspecto. Nuestros jueces han resuelto que no puede concederse la matrícula de martillero y corredor a quien está ins-cripto como comerciante. No hay duda, en cambio, respecto de la comercialidad del corretaje, dado que la misma ha sido establecida en el art. 8 inc. 3 del Código de Co-mercio que declara actos de comercio en general a toda operación de cambio, banco, corretaje o remate. La solución no varía aún cuando el corredor intermedie en actos o contratos civiles (conf. Cód. de Comercio comentado ADOLFO ROUILLON, T I, LL, PÁG 145, LEY 25028, Ed. LL, agosto 2005; en igual sentido ver Código Comercio Comentado, T I JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID, pág. 165 y 170, Errepar, octubre 2000). E) Un precedente resuelto por esta Sala que guarda analogía con el presente y negó retribución al corredor no matriculado. "El corredor no matriculado carece de derecho a comisión" (Expte. n° 68.399 – “LOPEZ, ERNESTO EN J° LOPEZ BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.A OR-DINARIO – CASACION”; 02/10/2000; SUPREMA CORTE - SALA N° 1; Dres: Kemelmajer de Carlucci - Romano - Moyano; LS 297-367) . "La previsión legal que priva de acción a quien actúa sin estar matriculado no es irrazonable pues el corretaje es un oficio ejercido bajo el control del Estado cuyas nor-mas son principalmente de orden público" (Idem)."El corredor no matriculado (en el caso ingeniero agrónomo quien no hace de la intermediación inmobiliaria su modo de vivir) carece de acción para reclamar judicial-mente el pago de comisión al otro contratante que no requirió sus servicios, aún cuando éste en el transcurso de las negociaciones haya sido notificado de la participación del actor como comisionista pues no se trata de un supuesto en que el contratante vendedor haya tenido obligación de pronunciarse" (Idem)."El título preliminar del Código de Comercio autoriza la aplicación supletoria de las normas del Código Civil, pero esta supletoriedad no rige si el Código de Comercio regula específicamente la cuestión pues las normas del Código Civil no pueden ser la válvula de escape para dejar sin aplicación normas imperativas del fuero comercial" (Idem). Resulta útil evocar algunos de los fundamentos expuestos en esa resolución; allí se dijo: - El Art. 89 del Código de Comercio dispone: El corredor está obligado a matri-cularse... Los que sin cumplir estas condiciones, o sin tener las calidades exigidas por el artículo anterior ejercieren corretaje, no tendrán acción para cobrar comisión de ninguna especie. - Conforme la cláusula primera del título preliminar del Código de Comercio, sólo en los casos que no estén especialmente regidos por este código se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Consectariamente, existiendo una previsión expresa en el Código de Comercio no debe recurrirse de modo supletorio al Código Civil. Las nor-mas del Código Civil (entre ellas el Art. 1627, las relativas a la gestión de negocios y al mandato) se aplican a aquellos casos en los que no existe regulación autónoma de la profesión o modo de vivir, carencia que no se da en este supuesto, en que tal reglamen-tación existe a través de una disposición clara y terminante; por tanto, resultan inadmisi-bles las interpretaciones tendientes a desvirtuar los alcances del Art. 89 del Código de Comercio o tornarlo inaplicable dando preferencia a otras disposiciones del Código Ci-vil. - El Art. 14 de la Constitución Nacional reconoce el derecho de trabajar, con-forme a las leyes que reglamentan su ejercicio; en consecuencia, en ejercicio del poder de policía, el Estado puede regular razonablemente las profesiones. - La previsión legal que priva de acción a quien actúa sin estar matriculado no es irrazonable; la ley ha querido que las personas que se dediquen al corretaje no sólo ten-gan capacidad legal sino que, por conocer la plaza y haber actuado en el comercio, pue-dan ofrecer a su intermediación la característica de un asesoramiento honesto, serio, imparcial y útil; cualquier persona que cumpla con los requisitos normativos se puede inscribir y los que hacen corretaje clandestinamente no ofrecen las garantías de seguri-dad que la ley persigue por lo que, como sanción, se ha dispuesto que no cobren comisión. - El control es necesario; de allí que la Ley 23.282 exija el previo examen del postulante para ejercer la profesión elegida. - El corretaje es, entonces, un oficio ejercido bajo el control del Estado cuyas normas son principalmente de orden público. Otorgar acción para el cobro de la comi-sión al no matriculado sería tanto como permitir demandar por el pago de honorarios médicos a quien no tiene título habilitante y ejerce ilegalmente la profesión, o a quien trabaja como abogado sin serlo. - Quien intermedió sin ese recaudo no actuó con arreglo a derecho, dicho esto con prescindencia de su buena o mala fe, toda vez que no podía ignorar que el negocio celebrado respondía al ejercicio de una profesionalidad reglamentada en el Código de Comercio. - Es cierto que puede producirse un enriquecimiento sin causa del beneficiario de los servicios, pero la actio in rem verso no es un curalotodo que permita avasallar dispo-siciones imperativas de la ley y, por eso, está impedida cuando la ley niega la acción de restitución.F) Legislación nacional Ley 25.028 - Decreto 20.266/73 - Leyes Provinciales n° 7372 - 8132 y 8137. La Ley 25.028 derogó el capítulo I "De los corredores", del Libro Primero, Títu-lo IV del Código de Comercio y la Ley 23.282 y reformó el Decreto 20266/73, sustitu-yendo los arts. 1 y 3 e incorporando los ars. 31 a 38; estableció, sin embargo, que has-ta tanto se implementen las carreras universitarias para corredores y martilleros, la habi-litación profesional se hará conforme las disposiciones legales del art. 88 del Código de Comercio y 1° de la Ley 20.266, que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclu-sivo lapso. También dispuso que a partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se equipararán los corredores y martilleros que a la fecha ya se encontra-ran habilitados para el ejercicio de sus funciones, con los egresados universitarios. La Ley 25.028 entró en vigencia 60 días después de su publicación en el BO, realizada el 29/12/99 (conf. Cód. de Comercio comentado ADOLFO ROUILLON, T I, LL, pág. 147, Ley 25.028, Ed. LL, agosto 2005). A su vez, constituyen requisitos legales para obtener la matriculación: acreditar mayoría de edad y buena conducta; poseer título; domicilio por más de 1 año en el lugar donde pretende ejercer como corredor; constituir garantía; cumplir con los demás requi-sitos que exija la reglamentación local. Recordemos que en la materia la determinación de los requisitos para el ejerci-cio de la actividad de los corredores es facultad atribuida al legislador nacional. En cambio, la organización y gobierno de la matrícula, así como la verificación de la capa-cidad para el desempeño del corredor en el medio local, son cuestiones que caen dentro de la esfera del poder de policía local (Conf. Código Comercio Comentado, T I JUAN CARLOS FERNANDEZ MADRID, pág. 168, Errepar, octubre 2000). Resulta decisivo consignar que la sanción para el supuesto de incumplimiento de las condiciones exigidas por la ley para ejercer el corretaje es la pérdida de la comi-sión. Así lo indica la Ley 25.028- Capítulo XII- Art. 33: "Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la jurisdicción correspon-diente. Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos…..Los que sin cumplir estas condiciones, sin tener calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el art. 37, ni retribución de ninguna especie".Destacada doctrina expresa en referencia a esta prescripción : "Quienes ejercen el corretaje sin cumplir con los requisitos y calidades exigi-dos por la ley, no tendrán acción para cobrar retribución de ninguna especie. La sanción impuesta por el art. 33 in fine de la Ley 20.266 es de orden público y, reitera, aunque con redacción más terminante, la antigua disposición del art. 89 del Código de Comer-cio que ha sido derogada y que había sido objeto de polémicas interpretaciones por parte de la doctrina y jurisprudencia. En efecto, la jurisprudencia no había aplicado esta sanción de manera estricta, pues entendía que, de así haberlo hecho, en determinados supuestos podía incurrirse en abuso del derecho (art. 1071 del CC) o bien en la figura de enriquecimiento sin causa (art. 1627 del Código Civil)".- A partir de la nueva redacción de la norma especial que terminantemente dis-pone que no tendrá derecho a cobrar comisión ni a "retribución de ninguna especie" entendemos que esa interpretación ya no es legalmente admisible. La redacción actual no deja lugar a dudas, siendo el resultado de la intención del legislador el dar prioridad a la protección del corretaje regular. Aún antes de la re-forma, parte de la jurisprudencia había sostenido que quien ejerce el corretaje sin cum-plir los requisitos legales no tenía acción para cobrar comisión de ninguna especie. Asimismo se sostuvo que la disposición del art. 89 del Código de Comercio, en tanto no confería acción legal por comisiones de ninguna especie a quien no se encontrase matriculado como corredor no podía ser dispensada por el tribunal a pesar de la exis-tencia de pacto expreso sobre el pago de una comisión. Actualmente la sanción es ter-minante y está en la letra clara de la ley, lo cual ha de evitar controversias al respecto. Se ha resuelto que el corretaje es una actividad comercial reglamentada y atento a que tal regulación apunta principalmente a garantizar idoneidad, corrección y seguri-dad en las operaciones en que intervienen los corredores, la aplicación de esa normativa reviste carácter de orden público. La actividad confiada a los corredores ha de satisfa-cer la expectativa de seriedad y corrección que la sociedad deposita en ellos, quienes si bien son auxiliares de comercio, tienen las obligaciones de los comerciantes, responsabi-lidades más extensas y mayores prohibiciones e incompatibilidades, agregándose que el corredor no matriculado carece de acción para reclamar su derecho a comisión, pues sólo es acreedor de una obligación natural (conf. Código de Comercio comentado ADOLFO ROUILLON, T I, LL, pág. 149/150, Ley 25.028, Ed. LL, agosto 2005). A mayor abundamiento, la sanción de pérdida de la comisión por falta de matrí-cula era firmemente sostenida aún en la legislación anterior plasmada en el art. 89 del Código de Comercio, solución que algunos tribunales trataron de atemperar acudiendo a otras disposiciones como los arts. 1198 y 1627 del Código Civil, aspecto que mereció la reprobación de doctrina especializada que dijo: "Se trata de soluciones violatorias de la ley, la cual se inspira en razones superiores de conveniencia general; por ese camino se llega a la derogación del art, 89 del Código de Comercio.- Y no se debe olvidar que no son los jueces los encargados de velar por los intereses de quienes ejercen sus activi-dades al margen de la ley, sino éstos, cumpliendo con las formalidades que la ley exi-ge" (RAYMUNDO L FERNANDEZ - OSVALDO GOMEZ LEO , “Tratado teórico práctico de derecho comercial”, T. II . pág. 357, Ed. Depalma, Bs. As., 1985). Así las cosas y en el contexto doctrinal y jurisprudencial reseñado, la interpreta-ción pretendida por el quejoso para eludir la ausencia de matriculación aparece impro-ponible. La Ley Provincial 7372 (BO 23/6/005) fue dictada a los fines de sintonizar con los recaudos de mayores exigencias que prescribió la nueva legislación nacional y, legisló la creación del COLEGIO DE CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS, órgano al que le asignó, entre otras facultades, el gobierno, control y resolución sobre las solicitudes de inscripción en la matrícula, otorgamiento de carne, organización de legajos individuales de los inscriptos, colaboración con los poderes públicos, promover cursos de especialización, vigilar el cumplimiento de la ley, etc. ( art. 5 de la citada ley) . Es el colegio de Corredores quien tiene a su cargo a nivel provincial la función de fiscalización y poder de policía de la matrícula, de allí que el art. 7 requiere la previa registración obligatoria de los ya matriculados en esa entidad y, a su vez prevé un régimen con los requisitos que allí preceptúa a cumplimentar en un plazo anual, para que se inscriban quienes no posean matrícula y demuestren ser reconocidos como corredores al momento de la efectiva constitución del Colegio de Corredores Públicos (entidad a cuyo cargo se encuentra la evaluación y resolución del trámi-te que se consigna). Dicho en otros términos, la ley exige - al igual que el viejo Código de Comercio- la matriculación obligatoria de quienes se dediquen a la labor de corretaje. Las sucesivas prórrogas que las leyes provinciales otorgaron respecto de ese origina-rio plazo anual, lo fue para facilitar y adecuar el trámite de inscripción ante el Colegio en consonancia con la nueva legislación, más no para propiciar que la profesión se ejer-ciese por quienes careciesen del recaudo de la matriculación obligatoria. G) Por último tampoco resulta audible la pretensión de asimilar el corretaje a una locación de servicios ni otras figuras para revertir la solución, como intenta el recu-rrente. La prestación del corredor consiste en hacer concluir un negocio actuando im-parcialmente en interés común de las partes. Consiste no en un trabajo (locación de servicios común) sino en el "resultado del trabajo que va a beneficiar a quien se lo encomendó: es el resultado positivo y en tiempo útil el que da derecho a remuneración (ED T. 32-239); por tal razón el contrato de corretaje ha sido calificado como una loca-ción de obra "sui géneris", regida exclusivamente por la ley comercial (Fontanarrosa, Siburu. CN Com , sala B, 1/6/62). El corretaje no puede ser asimilado a la gestión de negocios, pues el corredor no es quien realiza el negocio, a lo sumo ha indicado la con- veniencia u oportunidad de hacerlo (Cam. Nac. especial Civil y Comercial, SALA 6, 1/4/75) (Citas Conf. Código Comercio Comentado, T I JUAN CARLOS FERNAN-DEZ MADRID, pág. 167, Errepar, octubre 2000). Por todo lo expuesto y, siendo el corretaje una actividad “reglamentada”, la ma-triculación es obligatoria; las sucesivas prórrogas que la ley provincial estableció para la aplicación de la ley nacional tuvo por exclusiva finalidad facilitar el trámite de registra-ción ante el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios que la nueva legislación creó, en función de los requisitos allí establecidos, en consecuencia no existe el alegado error de derecho, por lo que corresponde rechazar el recurso de Casación articulado.Así voto. Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede. A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO: Corresponde omitir pronunciamiento sobre este punto, puesto que ha sido plan-teado para el eventual caso de resolverse afirmativamente la cuestión anterior. Así voto. Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede. A LA TERCERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO: Atento el resultado al que se arriba en el tratamiento de las cuestiones preceden-tes, las costas deben imponerse a la parte recurrente que resulta vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.). Así voto. Sobre la misma cuestión el Dr. NANCLARES, adhiere al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto, dictándose la sentencia que a continua-ción se inserta: SENTENCIA: Mendoza, 05 de marzo de 2.014.Y VISTOS: Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva, RESUELVE: I. Rechazar el recurso extraordinario de Casación deducido por el Sr. PEDRO JUAN BERMEJO a fs. 25/31 vta. contra la sentencia dictada por la Tercera Cámara de Apelaciones en lo Civil a fs 588/598 de los autos principales, la que se confirma. II. Imponer las costas a cargo del recurrente vencido. III. Regular los honorarios por el recurso extraordinario de Casación del si-guiente modo: Dr. Edgardo MUÑOZ, en la suma de Dólares Estadounidenses CUA-TROCIENTOS SESENTA Y OCHO (U$S 468); Dr. Luis SIN, en la suma de Dólares Estadounidenses CIENTO CUARENTA CON CUARENTA CENTAVOS (U$S 140,40); Dr. Facundo Roque CIVIT, en la suma de Dólares Estadounidenses TRES-CIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA CENTAVOS (U$S 327,60); Dr. Juan Fa-cundo CIVIT, en la suma de Dólares Estadounidenses NOVENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS (U$S 98,20) (art. 15 y 31 LA). Notifíquese. DR. ALEJANDRO PEREZ DR. JORGE H. NANCLARES HUALDE CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Omar PALER-MO, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 05 de marzo de 2.014.- “CEPO CAMBIARIO” OBLIGACION EN DOLARES Expte. N°: JU-4468-2013 C. J. F. C/ EMPRESAGRO S.A. y otro/a S/COBRO EJECUTIVO ------------------------------------------------------------------------------IEMZ N° Orden:29 Libro de Sentencia Nº: 56 Folio: /NIN, a los 26 días del mes de Febrero del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces que integran en autos la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN Y RODOLFO J. SHEEHAN en causa Nº JU-44682013 caratulada: "C. J. F. C/ EMPRESAGRO S.A. y otro/a S/COBRO EJECUTIVO", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Guardiola y Sheehan.La Cámara planteó las siguientes cuestiones: 1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada? 2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Doctor Castro Durán dijo: I.- A fs. 133/134vta. el Sr. Juez de primera instancia, Dr. Fernando H. Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que, luego de tener por incumplida la carga de oponer excepciones legítimas, mandó llevar adelante la ejecución iniciada por J. F. C. contra A. R. M. y "Empresagro S.A.", hasta tanto estos últimos hagan a aquella, íntegro pago del capital reclamado de U$S 200.000, con más los intereses a la tasa activa en dólares que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta días, desde las distintas fechas de mora (30/06/12 y 30/06/13) y hasta el efectivo pago. Impuso las costas a la ejecutada y difirió la regulación de honorarios profesionales.Para adoptar dicha decisión, el magistrado "a quo" consideró que los planteos expuestos por los ejecutados exceden el ámbito de discusión propio del proceso ejecutivo, el que queda circunscripto a la validez formal del título; por lo que concluyó en que aquellos no interpusieron ninguna de las excepciones legítimas previstas por el art. 542 del C.P.C.C.II.- Contra este pronunciamiento, los ejecutados dedujeron apelación a fs. 140; recurso que, concedido en relación queja mediante, recibió fundamentación por vía del memorial agregado a fs. 198/205.En dicha presentación, los apelantes, en primer lugar, se agraviaron porque el sentenciante de primera instancia omitió tratar el planteo efectuado por su parte, referido a la posibilidad de pagar la deuda en pesos a la cotización del dólar tipo vendedor, tal como fue expresamente previsto en la cláusula cuarta del reconocimiento de deuda en ejecución.En segundo lugar, se agraviaron porque el "a quo" también omitió el tratamiento del planteo basado en la imposibilidad de adquirir los dólares necesarios para pagar las cuotas adeudadas, existente a partir del régimen instrumentado por la comunicación A 5318 del B.C.R.A., régimen de público y notorio conocimiento que resulta sobreviniente al reconocimiento de deuda suscripto en el año 2006.Añadieron que, de considerarse que la obligación debe ser satisfecha en dólares, resultarían aplicables las teorías de la imprevisión, de la lesión o del abuso del derecho, consagradas por las reformas introducidas por la Ley 17.711 al Código Civil; en virtud de las cuales, en todo caso, debería ordenarse el pago en pesos, de acuerdo a la cotización oficial del Banco de la Nación Argentina.En tercer lugar, se agraviaron por la condena a su parte, al pago de los intereses y de las costas, argumentando que su voluntad de pago y la falta de cooperación de la acreedora han quedado acreditadas a través de las cartas documento agregadas en autos, por las que se les hizo saber a esta última que se encontraban a su disposición cheques por los montos adeudados convertidos a pesos, de acuerdo a la cotización oficial existente a la fecha de vencimiento de cada una de las cuotas.Subsidiariamente, solicitaron la aplicación de la tasa que cobra el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento de documentos librados en dólares estadounidenses (tasa activa) y, para el supuesto de imposibilidad de obtención de dicha tasa, la aplicación de una tasa al 6% anual.III.- Corrido traslado del memorial reseñado precedentemente, a fs. 214/218 se agregó la contestación formulada por la ejecutante, quien solicitó el rechazo de la apelación de la contraria; luego de lo cual, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.IV.- En tal labor, comienzo por señalar que el planteo referido a la moneda de pago convenida en el reconocimiento de deuda en ejecución, puede ser abordado en el presente juicio ejecutivo, dado que queda comprendido en el marco de la excepción de inhabilidad de título prevista en el art. 542 inc. 4° del C.P.C.C.Así lo entiendo, puesto que como la fundamentación del planteo bajo análisis radica en que los ejecutados, de acuerdo a lo convenido en el reconocimiento de deuda base de la pretensión, contaban con la posibilidad de cancelar, mediante la entrega de pesos, la obligación en dólares reconocida; el mismo se encuentra íntimamente vinculado a la liquidez del crédito en ejecución, por lo que su tratamiento en modo alguno excede el limitado ámbito cognoscitivo del proceso ejecutivo (art. 518 C.P.C.C.).Asimismo, cabe mencionar que este planteo fue introducido en la instancia de origen, ya que a fs. 108 se lee textualmente que "...tan impensada era esta medida que las partes pactaron que la obligación se pagaría en billetes dólares estadounidenses y/o en pesos a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina al día del efectivo pago o aquella cotización que le permita a la acreedora hacerse de los dólares..."; no pudiendo soslayarse que por vía del principio del "iuria novit curia" se reconoce a los jueces la facultad de determinar las normas jurídicas aplicables al caso que se les presenta, aunque las partes no las hubieran invocado o lo hayan hecho deficientemente, siempre que no se alteren los hechos expuestos por los litigantes en el proceso (art. 163 inc. 6º C.P.C.). Entonces, habiendo expuesto los ejecutados, al contestar la demanda, que se había pactado la posibilidad de pagar la deuda en pesos a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina; queda descartada la violación del principio de congruencia alegada por la parte ejecutante en la contestación del memorial de agravios (arts. 266 y 272 C.P.C.C.).V.- Sentado ello, y pasando al tratamiento de dicho planteo, es dable señalar que en la cláusula primera del reconocimiento de deuda y convenio de pago en ejecución, los accionados reconocieron adeudar a la ejecutante, la suma de U$S 280.000.Paralelamente, en la cláusula cuarta, las partes regularon el mecanismo de pago del monto adeudado, en dos apartados que, en sus partes pertinentes, dicen: "A) Es condición esencial de esta operación que el pago se abone...en billetes dólares estadounidenses y/o a la cotización del dólar tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina del día del efectivo pago o aquella cotización que permita a LA ACREEDORA hacerse de los dólares correspondientes a cada cuota, a sus respectivos vencimientos, o donde posteriormente ésta lo indique...B) En el supuesto caso de una futura o eventual modificación en el vigente sistema de cambios, que implique la total o parcial eliminación o prohibición del actual mercado libre de cambios, LA DEUDORA se obliga a entregar, a criterio de LA ACREEDORA: 1) la cantidad suficiente de moneda nacional para adquirir los billetes dólares estadounidenses necesarios para la cancelación de lo adeudado y los punitorios que pudieran corresponder, más los gastos de la operación por compra de los citados billetes en los Mercados de Montevideo, Zurich o Nueva York, a opción del acreedor; o 2) la cantidad de BONOS EXTERNOS necesarios para que el acreedor proceda a su negociación en el mercado que el mismo elija; y con el importe obtenido de su venta, efectúe la compra de los dólares estadounidenses en el exterior para la cancelación de lo adeudado y los punitorios que pudieran corresponder, más los gastos de la operación por compra de los billetes dólares..." (Ver fs. 21, el entrecomillado es copia textual.).De la interpretación conjunta de las cláusulas primera y cuarta, resulta, por un lado, que los deudores reconocieron la existencia de una obligación en dólares; y por otro lado, que la acreedora y los deudores, previeron un mecanismo específico de pago de la obligación reconocida.Respecto del mecanismo de pago convenido, es dable señalar que la ejecutante, en la demanda, simplemente se limitó a reclamar el pago de la suma de U$S 200.000, sin mención alguna a la cláusula cuarta del reconocimiento de deuda en ejecución.Así delimitado el objeto de la pretensión ejecutiva, automáticamente quedó descartada la alternativa prevista en el apartado B de la cláusula cuarta. Ello es así, en primer lugar, porque ni siquiera fue invocada "...la total o parcial eliminación o prohibición del actual mercado libre de cambios...", situación a la que quedó supeditado el régimen allí previsto; y en segundo lugar, porque ninguno de los modos de pago allí establecidos, prevé la entrega de dólares estadounidenses (objeto del reclamo de autos), sino su sustitución por la suficiente cantidad de pesos o de bonos externos para comprar en el exterior los dólares adeudados.Por lo tanto, considero que la pretensión deducida debe encuadrarse en el apartado A) de la cláusula cuarta, en el que se previó que el pago de la deuda reconocida podía realizarse mediante la entrega de dólares estadounidenses o de la cantidad de pesos suficiente para adquirir los dólares adeudados, conforme a la cotización tipo vendedor del Banco de la Nación Argentina.De la coordinación del aludido apartado A) de la cláusula cuarta con la cláusula primera del reconocimiento de deuda y convenio de pago base de la pretensión, surge que la ejecutante y los ejecutados dieron nacimiento a una obligación facultativa, dado que la misma tiene por objeto una prestación principal consistente en el pago de U$S 280.000; pero paralelamente se confiere a los deudores la posibilidad de liberarse de ella, mediante el pago de otra prestación subsidiaria, consistente en la entrega de su equivalente en pesos a la cotización vendedora de la divisa estadounidense en el Banco de la Nación Argentina (art. 643 C. Civil).En consecuencia, opino que corresponde modificar el pronunciamiento en revisión, mandando llevar adelante la ejecución promovida por J. F. C. contra A. R. M. y "Empresagro S.A.", hasta tanto estos últimos hagan a aquella, íntegro pago del capital reclamado de U$S 200.000 o de su equivalente en pesos conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor del día del pago (art. 643 C. Civil).Vale aclarar que la posibilidad de sustituir la prestación principal por otra accesoria, no priva de ejecutividad al título base de la acción, ya que la primera importa el pago de una suma líquida de dinero, y la segunda, el pago de una suma fácilmente liquidable (art. 518 C.P.C.C.). VI.- La decisión adoptada en el punto anterior, me exime del tratamiento de los planteos basados en la imposibilidad de pago en dólares estadounidenses, en el abuso del derecho, la lesión y la imprevisibilidad; los que, por otra parte, indudablemente exceden el reducido ámbito cognoscitivo del proceso ejecutivo (art. 542 C.P.C.C.).VII.- En cuanto a la mora, es dable señalar que habiéndose establecido en la cláusula quinta del reconocimiento de deuda y convenio de pago, que la falta de pago en las fechas previstas acarrearía la mora de pleno derecho, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna; no cabe más que coincidir con el sentenciante de grado en cuanto tuvo por configurada la mora en las fechas de vencimiento de cada una de las cuotas adeudadas, es decir 30/06/12 y 30/06/13 (art. 509 C. Civil).No obsta a la solución propuesta, los ofrecimientos de pago formulados por los ejecutados mediante las cartas documento agregadas en autos, ya que la entrega de cheques no estaba incluida entre las prestaciones subsidiarias con aptitud cancelatoria de la prestación principal; amén de que es sabido que la entrega de cheques no comporta el pago de la deuda dineraria, sino que ellos se emiten para que el acto extintivo se verifique mediante la percepción de la suma contenida en la orden de pago dirigida al banco girado; es decir, su entrega es "pro solvendo" y no "pro soluto" (arts. 725, 740 y ccs. C. Civil). Asimismo, es dable destacar que los ejecutados bien pudieron consignar las sumas con las que pretendían liberarse, tal como lo hubiera hecho un deudor diligente (art. 756 y ccs. C. Civil).VIII.- En cuanto a los intereses aplicables, cabe señalar que habiéndose establecido en la sentencia apelada que a la suma adeudada se le adicionen intereses a la tasa activa que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento a treinta días, desde las fechas de mora y hasta el efectivo pago; dicha tasa debe mantenerse, aclarándose que si los ejecutados optan por el pago en pesos, será la que corresponda al descuento de documentos librados en pesos, en cambio, si el pago se efectuara en dólares estadounidenses, será la que corresponda al descuento de documentos librados en dicha moneda extranjera (art. 622 C. Civil).IX.- En lo atinente a la costas, es dable recordar que conforme a la naturaleza de la obligación facultativa, el acreedor únicamente puede reclamar el cumplimiento de la prestación principal, no pudiendo la prestación subsidiaria ser objeto de su pretensión, dado que el único que cuenta con la facultad de sustitución de una por otra, es el deudor (art. 647 C. Civil). Por lo tanto, forzoso es concluir que la aquí accionante demandó correctamente el pago en dólares de una obligación que se encontraba en mora, por lo que considero bien impuestas a los ejecutados, las costas de primera instancia (art. 68 C.P.C.C.).X.- Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Modificar la sentencia apelada, mandando llevar adelante la ejecución promovida por J. F. C. contra A. R. M. y "Empresagro S.A.", hasta tanto estos últimos hagan a aquella, íntegro pago del capital reclamado de U$S 200.000 o de su equivalente en pesos conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina, tipo vendedor del día del pago (art. 643 C. Civil); con más intereses a la tasa activa que aplica el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de descuento a treinta días, que corresponda a la moneda de pago elegida, desde las fechas de mora fijadas en la sentencia apelada y hasta el efectivo pago (art. 622 C. Civil). Las costas de Alzada, atento al éxito parcial de la apelación en tratamiento, se imponen en el orden causado (art. 71 C.P.C.) ASI LO VOTO.A LA MISMA PRIMERA CUESTIÒN, el Señor Juez Dr. Guardiola, dijo: Disiento con el voto del Dr. Castro Durán, en lo referido a la opción de pagar los u$s 200.000 en el equivalente en pesos conforme a la cotización del Banco de la Nación Argentina tipo vendedor del día de pago. Haciendo a un lado que entendió que en la cláusula cuarta del reconocimiento de deuda en ejecución (ver fs. 21) se consagra una obligación facultativa cuando es criterio mayoritario, al que adscribo, que la opción de cambio de moneda extranjera o nacional es una obligación alternativa (ver Llambías Código Civil Anotado To. II-A p. 405; López Mesa "Código Civil " LexisNexis Tomo I p. 779; Boggiano, Antonio "Australes o dólares? (Condena a pagar dólares sin derecho de sustitución por australes)"La Ley 1986-E, 952; CCiv. En pleno JA 5-58; CNCiv Sala F "Compañía Financiera Atari S.A. v. Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. JA 1995-III-319; CNCiv Sala E "Banco de Río Negro y Neuquén c. Independencia Transportes Internacionales, S.A." ED 97, 604, etc.), estimo que nos encontramos en el escenario de la segunda parte de esa cláusula, al cumplirse la condición suspensiva que abría las dos alternativas prestacionales que allí se indican en favor del acreedor y que no son la que recepta la propuesta. En efecto, surge evidente que fue intención de las partes "condición esencial"- que la devolución del monto se hiciera ya en dólares estadounidenses o a la cotización "que permita a LA ACREEDORA hacerse de los dólares correspondientes", de tal suerte que expresamente se indica que "En el supuesto de una futura o eventual modificación en el vigente sistema de cambios, que implique la TOTAL O PARCIAL ELIMINACIÓN O PROHIBICION DEL ACTUAL MERCADO LIBRE DE CAMBIOS" (el resaltado me pertenece), la deudora se obliga a entregar - a opción de la acreedora- ya moneda nacional para la adquisición de los billetes en los mercados de Montevideo, Zurich o Nueva York , ya Bonos Externos. Así las partes contemplaron el posible acaecimiento de circunstancias que imposibilitaran o dificultasen en grado cierto y objetivo la adquisición en billetes de la mentada divisa extranjera y, para ello, previeron otros mecanismos de pago distintos a los establecidos en la primera parte, para calcular la paridad de dicha moneda, y es a los mismos - y no los desplazados- a los que deben ceñirse (ver CNCiv. Sala J "Narvaez Maria Cristina c. Ciraudo Dora Delia s/ ejecución hipotecaria"07/10/2014 La Ley 21/01/2015, 3) Es decir, "Ante las resoluciones de la AFIP y del BCRA que limitan la adquisición de moneda extranjera, quienes celebraron un mutuo hipotecario en dólares estadounidenses deben ceñirse a las previsiones contractuales en las que se contemplaron el posible acaecimiento de circunstancias que imposibilitaran la adquisición de la divisa, previendo para tal caso otros mecanismos para calcular la paridad y efectuar el pago debido; máxime si no se acreditó que fuera imposible el cálculo de la cantidad adeudada conforme a ellas" (CNCiv., Sala E, 12-4-13, "Torrado, Norberto L. c/Popow, Alexis", JA 2013-III, fascículo n. 7 pág. 41; CNCiv., Sala E, 30-5-2013, "Rzepnikowski, Lucía y otro c/Masri, David y otros/ejecución hipotecaria", La Ley, 7-10-13, pág. 8 con comentario de Bilvao Aranda, Facundo M. "Contratos en moneda extranjera, buena fe y costas"; Favier Dubois, Eduardo M. (h.) "Obligaciones en moneda extranjera: Cepo y diferencias cambiarias" La Ley 2014-C, 471: "Resulta posible y de buena práctica que el contrato consigne, además del pago en dólares "billete", una cláusula que confiera, como alternativa ante una restricción cambiaria, la obligación del deudor a favor del acreedor de abonar la deuda en pesos al cambio del mercado de una plaza extranjera vgr. Montevideo, Uruguay o Nueva York, EE.UU".) Cualquier controversia que pudiere suscitarse en torno a si puede tenerse por cumplido el hecho condicionante - la supresión o restricción del mercado libre de cambio- quedó zanjada -a la época del intercambio epistolar- el 5 de julio del 2012, cuando el B.C.R.A. emitió la Comunicación “A” 5318, mediante la cual notificó oficialmente que quedaba prohibida la adquisición de divisas con fines de atesoramiento y elimino la posibilidad de hacerlo para la cancelación de obligaciones pactadas en moneda extranjera (apartado II), aunque del texto de dicha comunicación pueda extraerse que derogara lo establecido por la Comunicación “A” 5245 (10/11/2011) donde se precisaron los distintos supuestos de excepción al régimen establecido, pero sin liberar el mercado de cambios para la adquisición de moneda extranjera con destino a la cancelación del contrato en ejecución. "En suma, mal puede sostenerse la existencia de un mercado libre de cambio a poco de reparar en dichas directivas del B.C.R.A. y en la implementación de medidas de control cambiario, con especial referencia al programa de consultas de operaciones cambiarias (Resolución General AFIP 3210)" ( fallo de la Sala J citado). Aún cuando la adquisición de dicha moneda para mera tenencia en alguna medida con posterioridad se flexibilizó, seguimos en la situación comúnmente denominada como "cepo cambiario", con restricciones en la práctica que impiden hoy por hoy adquirir dólares para cancelar deudas en la cantidad aquí debida ( Favier Dubois artículo citado) Esa imposibilidad incluso fue alegada por la misma parte ejecutada (ver contestación de fs. 106/112), no pudiendo en consecuencia venir a sacar provecho del hecho obstativo alegado para cargárselo a la actora, es decir abonando con pesos a una cantidad que ni ella ni tampoco la ejecutante pueden adquirir los dólares billete adeudados. Así las cosas y en razón de lo expuesto actoralmente a fs. 215 vta., de no abonarse lo reclamado en billete de moneda extranjera los ejecutados deberán hacerlo en la cantidad de Bonos Externos necesarios para que el acreedor proceda a su negociación en el mercado de Nueva York haciéndose de los dólares para la cancelación de lo adeudado. Los intereses en uno u otro caso serán los que correspondan al descuento de documentos librados en dicha moneda extranjera. . En lo demás adhiero a los puntos VI y VII del voto que antecede, al mantenimiento de la imposición de costas de primera instancia a los ejecutados, ya que el reclamo en billete no obstaba a las alternativas subsidiarias (arts. 68 y 556 CPCC) y a la distribución de las de Alzada por su orden por tratarse de una cuestión dudosa (art. 71 del CPCC). ASI LO VOTO.TAMBIEN A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Sheehan, dijo: Que se Adhiere y hace suyos todos los fundamentos y conceptos doctrinarios y legales dados por el Sr. Juez propiamente en segundo término, Dr. Guardiola, Votando en consecuencia en el mismo sentido. ASI LO VOTO.A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Doctor Castro Durán, dijo: Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del CPCC-, Corresponde: Por mayoría (Dres. Guardiola- Sheehan). I- DEJAR establecido que de no abonar los ejecutados la suma de u $s 200.000 en dólar billete estadounidense, deberán hacerlo en la cantidad de Bonos Externos necesarios para que el acreedor proceda a su negociación en el mercado de Nueva York haciéndose de aquella cantidad . Los intereses en uno y en otro caso serán a la tasa que corresponda al descuento de documentos librados en dicha moneda extranjera. II- Costas de primera instancia a los ejecutados y de alzada por su orden (arts. 68 y 71 del CPCC). III- Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 8904). Con lo que se dió por finalizado el presente acuerdo que firman los Señores Jueces por ante mí: FDO: DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, JUAN MANUEL CASTRO DURAN Y RODOLFO SHEEHAN ANTE MI: DRA. VERÓNICA LUCIA ZUZA //NIN, (Bs. As.), 26 de Febrero de 2015. AUTOS Y VISTO: Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso artículos 168 de la Constitución Provincial y 272 del C.P.C.C.-, se resuelve: Por mayoría (Dres. Guardiola- Sheehan). I- DEJAR establecido que de no abonar los ejecutados la suma de u $s 200.000 en dólar billete estadounidense, deberán hacerlo en la cantidad de Bonos Externos necesarios para que el acreedor proceda a su negociación en el mercado de Nueva York haciéndose de aquella cantidad . Los intereses en uno y en otro caso serán a la tasa que corresponda al descuento de documentos librados en dicha moneda extranjera. II- Costas de primera instancia a los ejecutados y de alzada por su orden (arts. 68 y 71 del CPCC). III- Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la Ley 8904). Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de Origen.FDO: DRES. JUAN JOSE GUARDIOLA, JUAN MANUEL CASTRO DURAN Y RODOLFO SHEEHAN ANTE MI: DRA. VERÓNICA LUCIA ZUZA QUINTA CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL - PRIMERA CIRCUNSCRIPCION DE MENDOZA PODER JUDICIAL MENDOZA Foja: 99 CUIJ: 13-02074649-6( (010305-51434)) EXPTE. 253.260 / 51.434 “MASTROENI, JOSÉ EN J. 113.585 ‘MASTROENI, JOSÉ C/ YPF S.A. P/ D Y P P/ MEDIDA PRECAUTORIA” *102085905* Mendoza, 18 de febrero de 2015.- Y VISTOS Estos arriba intitulados, originarios del Primer Tribunal de Gestión Judicial Asociada, en estado de resolver, y CONSIDERANDO I.- Que a fs. 57/58 la Sra. Juez de grado dictó resolución rechazando el pedido de sustitución de embargo impetrado por la demandada a fs. 37/38, imponiéndole las costas; a cuyo fin realizó las consideraciones que seguidamente se sintetizan.El embargo cuya sustitución se pretende fue dictado en los términos del art. 117 del C.P.C., y se fundó en una sentencia que se encuentra apelada.Como principio, salvo conformidad del ejecutante, debe excluirse la sustitución cuando del embargo sobre dinero por el ofrecimiento de bienes; pues en definitiva ello sólo procederá cuando se justifique la necesidad imperiosa del dinero embargado y los bienes dados en caución aseguren suficientemente el derecho cautelado.El actor embargante se opuso expresamente a la sustitución solicitada por considerar que la misma resultaría un perjuicio para la garantía de su crédito.La demandada ofreció contratar un seguro de caución con la compañía Fianzas y Créditos Seguros, sin acreditar que dicha aseguradora opere en esta jurisdicción, a lo que debe agregarse que la misma tiene una calificación crediticia “A3.ar” según Moody’s Latin America, lo que indica que, si bien tendría una capacidad de pago superior al promedio con relación a otros emisores locales, se encuentra en el límite inferior de dicha categoría (v. fs. 34/35).Asimismo, si bien se trata de una suma considerable para un ciudadano común ($ 7.000.000,00), la demandada incidentante es una compañía petrolera, que sólo esgrimió que la medida le produce un innecesario perjuicio al no poder utilizar esa suma de dinero para atender a sus obligaciones comerciales y/o laborales, sin acompañar prueba alguna que acredite ni la necesidad imperiosa del dinero embargado ni tampoco que la sustitución referida no será en desmedro de la garantía del accionante, atento la innegable inmediatez de cobro que permite el embargo en dinero cuya sustitución pretende (Art. 179 del C.P.C.).- II.- Que la resolución fue apelada por la accionada incidentante a fs. 64, fundando su recurso a fs. 84/87.Se agravia en primer lugar de que se haya soslayado que su parte es la empresa más importante del país, lo que hace inverosímil que pueda sustraerse al cumplimiento de sus obligaciones derivadas de una sentencia adversa o que pueda perjudicar los bienes que garantizan los créditos de sus acreedores.Sin perjuicio de ello, señala que debe tenerse por acreditado el perjuicio sufrido, pues la suma embargada ($ 7.000.000,00) sigue siendo un importe considerable cuyo desapoderamiento produce un desequilibrio financiero cualquiera sea la dimensión de la empresa, inmovilizando por un tiempo indefinido ese activo; a lo que suma la circunstancia de la desvalorización de la moneda. Indica además que si bien no entrará en cesación de pagos en virtud de ello, tales fondos estaban destinados a afrontar gastos corrientes, bienes de capital, pago de salarios, etc.; todo lo cual ha debido financiarse “con otras economías”. Agrega que la diferencia efectuada por la a quo con la situación de “un ciudadano común” atenta contra la igualdad ante la ley.Se queja por entender que se ha efectuado una interpretación literal del art. 113 del C.P.C. sin considerar las circunstancias del caso, y que se ha hecho lugar a una medida de embargo de dinero en forma preventiva, en tanto la sentencia dictada en el juicio principal no se encuentra firme.Alude a la Ley 26.761 que declaró de interés público y como objetivo prioritario de nuestro país el logro de autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los mismos; indicando que ello a su vez precisa fundamental e imperiosamente de recursos económicos que en este caso se han visto inútilmente inmovilizados.Critica las apreciaciones efectuadas respecto de la compañía de seguros que debía emitir la póliza de seguro de caución, señalando que su operatoria en otra jurisdicción no implicaría obstáculo alguno, dado que aquél sería emitido por ante el Tribunal de la causa y a su entera disposición.- Destaca también que es contradictoria la apreciación de la juzgadora consistente en que la aseguradora tendría una capacidad de pago superior a la del promedio, pero que se encontraría en el límite inferior de la categoría crediticia correspondiente; señalando respecto de este último aspecto que se trata de una de las categorías más altas del rubro.Afirma que ha quedado debidamente acreditada la solvencia tanto de la aseguradora como de su parte, de lo que se sigue que sería prácticamente imposible que el actor embargante se encontrara con dificultades para hacer efectivo su crédito, por lo que no se advierte inconveniente alguno para la procedencia de la sustitución impetrada.Finalmente, se queja de la imposición de costas a su parte por considerar que el rechazo de su incidencia obedeció a un criterio subjetivo de la juzgadora, y que tuvo razones valederas para litigar, que la eximiría de cargar con las costas.A fs. 90/93 contesta el actor, impetrando, por los motivos que expone, el rechazo del recurso con costas.III.- Que en esencia, los agravios vertidos giran en torno a la acreditación del perjuicio ocasionado por la medida, la garantía que representa el seguro de caución ofrecido a los fines de la sustitución pretendida, y en subsidio, la imposición de costas a su parte.En ese escenario, y con el fin de propiciar mayor orden en la exposición del presente, cabe adelantar que el recurso interpuesto debe prosperar; correspondiendo el análisis conjunto de los temas propuestos en el memorial, atento a la íntima conexión existente entre ellos.La cuestión debe resolverse a partir de una interpretación armónica de los arts. 112 inc. 5º, 113 y 117 del C.P.C., pues si bien el último dispone que “Procede el embargo preventivo… cuando exista… sentencia favorable al solicitante, sin más recaudo”, la mutabilidad y provisionalidad características de las medidas cautelares atemperan tal disposición. En efecto, la primera de las normas citadas, dispone que “…El Tribunal podrá disponer una medida distinta a la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intenta proteger y para evitar perjuicios o vejámenes innecesarios al demandado”, mientras que conforme la segunda “El afectado por la medida sea el deudor o demandado, o un tercero, podrá pedir, en cualquier momento, sea sustituida, ofreciendo dinero u otras garantías equivalentes a juicio del tribunal…”.Tal como emerge de las normas transcriptas, la potestad asegurativa se encuentra limitada, pues la necesidad de brindar adecuada tutela a los derechos del cautelante se ve restringida por la de no agravar innecesariamente la situación del cautelado. Al respecto, conviene destacar que toda medida cautelar es de por sí grave, y debe decretarse al amparo de disposiciones legales que protejan los derechos del acreedor y del deudor por igual; siendo deber de la justicia conciliar el interés de ambas partes, autorizando al afectado por la medida a procurarse el mínimo de perjuicio posible mediante la limitación o sustitución del bien. (Conf. Novellino, “Embargo y desembargo y demás medidas cautelares”, Ed. Abeledo Perrot, 1992, p. 103, en nota; y Cám. Salta, 11/9/68, ED, 33-210).Dicho ello, en el sub lite, el embargo que se pretende sustituir se trabó sobre $ 7.000.000,00 que la demandada en los principales, YPF S.A., tenía depositados en una cuenta corriente en el Banco Citibank, y que fuera ordenado en atención a la existencia de sentencia favorable a la actora –hoy en trámite de apelación por ante esta Alzada-, por la que el a quo condenó a la accionada al pago de las sumas de $ 834.900 con más intereses a tasa activa desde el año 2010 y $ 1.101.094,35 con más intereses a idéntica tasa desde el 15 de mayo de 2003.Ello permite advertir que, si bien resulta indiscutible que están dadas las condiciones para la procedencia del embargo ordenado, y que en principio la mayor magnitud empresarial y potencialidad económico-financiera de la empresa afectada podría considerarse un factor de atenuación del perjuicio irrogado, tal circunstancia en modo alguno logra hacerlo desaparecer. En efecto, la imposibilidad de disponer de grandes sumas líquidas perjudica la operatoria de cualquier organización; máxime cuando tal indisponibilidad se ha mantenido por un tiempo prolongado (v. fs. 21, de donde surge que el importe en cuestión se encuentra retenido desde junio del año 2014), e inclusive se encuentra expuesta a extenderse mucho más todavía, atento a la complejidad de la cuestión que tramita por vía ordinaria, y al estado de dicho proceso principal, cuya sentencia a su vez se encuentra apelada, sin que pueda aparecer aventurado vislumbrar la posibilidad de que el debate alcance, eventualmente, la instancia federal.A su vez, se impone señalar que carece de apoyatura legal el criterio de la juzgadora de requerir la prueba de la “necesidad imperiosa del dinero embargado”, pues en definitiva, conforme el art. 112 inc. 5° C.P.C., lo que aquí debe demostrarse –y en efecto se ha demostrado- es la configuración de un “perjuicio o vejamen”; resultando menester acreditar un elemento adicional: su carácter “innecesario”. Esto último se vincula, prima facie, con la proporcionalidad que debe guardar con la entidad de la obligación a asegurar; más cuando se trata de sustituir los bienes afectados por la medida, la “necesidad” debe apreciarse a la luz de otro parámetro, proporcionado específicamente por el art. 113 del C.P.C.: la posibilidad de brindar al cautelante “garantías equivalentes”. Es así que, en definitiva, si el embargado se encuentra en condiciones de ofrecer al embargante una alternativa que resguarde igualmente su derecho, el mantenimiento de la medida sobre el bien inicialmente elegido (en este caso, dinero), causará entonces un daño que se muestra como innecesario.Ello nos lleva al análisis del segundo agravio, que versa sobre las características de la garantía ofrecida, esto es, el seguro de caución.La figura en cuestión está contemplada en el art. 7 inc. “b” de la Ley 20.091 (“Ley de Entidades de Seguros y su Control”) en los siguientes términos: “Las entidades a que se refiere el artículo 2º serán autorizadas a operar en seguros cuando se reúnan las siguientes condiciones: …Tengan por objeto exclusivo efectuar operaciones de seguro […] Podrán otorgar fianzas o garantizar obligaciones de terceros cuando configuren económica y técnicamente operaciones de seguro aprobadas…”; y su funcionamiento general surge de las Condiciones Generales previstas en la Resolución General n° 19356/1987 de la Superintendencia de Seguros de la Nación sobre “Seguro de caución para garantías judiciales”.Desde el punto de vista de su naturaleza, constituye una fianza solidaria instrumentada mediante una operación de seguros, de lo que se sigue que no resulta invocable por la aseguradora – fiadora el beneficio de excusión (arg. art. 480 C.Comercio).Su objeto es garantizar a un tercero beneficiario ante el incumplimiento del tomador respecto de prestaciones a su favor. Tal beneficiario asume carácter de asegurado, tiene contractualmente definido su derecho y cuenta con acción para cobrar el importe del siniestro directamente del asegurador, sin que resulte menester que acredite previamente el cumplimiento del tomador, pues en la medida en que la cobertura no puede ser dejada sin efecto una vez que fue aceptada por el Tribunal, incluso la falta de pago de la prima no afecta los derechos del asegurado. En efecto, tal como resulta de la cláusula 2° de las referidas Condiciones Generales, “…las relaciones entre el tomador y el asegurado se rigen por lo establecido en la solicitud accesoria a esta póliza, cuyas disposiciones no podrán ser opuestas al asegurado. Los actos, declaraciones, acciones y omisiones del tomador no afectarán los derechos del asegurado frente al asegurado”. Ello se explica en tanto “…contrariaría su finalidad al impedirse la ejecutabilidad inmediata de la garantía que es su razón de ser” y en tanto al seguro de caución “sólo se le deben aplicar las preceptivas de la Ley 17.418 en aquellas cuestiones que le fueran compatibles funcionalmente” (conf. Cámara Nacional de Apelaciones, Sala C, "La Construcción S.A. Cía. de Segs. c/ Cerquetti, Serafín", ED. 76-607).De esta manera, el asegurado no tiene ante sí un simple fiador complementario del deudor principal, sino la garantía del pago directo del asegurador en caso de incumplimiento de la obligación afianzada, quien, en virtud de la naturaleza de la función desarrollada, se supone solvente y fiel cumplidor de sus obligaciones.A su vez, la forma en que se hace efectiva la garantía resulta de las cláusulas 4° y 5° de las mentadas Condiciones, que establecen que “Una vez firme la resolución judicial que establezca la responsabilidad del tomador y la afectación de la caución ordenada en el auto indicado en las condiciones particulares, el asegurado podrá solicitar la intimación judicial al asegurador, luego de resultar infructuosa la intimación judicial de pago hecha al tomador, no siendo necesaria ninguna otra interpelación ni acción previa contra los bienes del tomador” y “El asegurador deberá abonar la suma correspondiente dentro del plazo de 10 días de ser judicialmente intimado...”. Dada la operatoria descripta, forzoso es concluir que la intervención judicial resguarda adecuadamente el derecho del asegurado embargante, pues ante la falta de cumplimiento del demandado, sólo restará ordenar al asegurador que deposite el monto asegurado a la orden del tribunal, sin más dilaciones.Es por todo ello que no se advierte de qué manera la falta de acreditación de actuación de la aseguradora en esta jurisdicción podría acarrear un gravamen para el embargante-asegurado; ni tampoco aparecen como argumentos de suficiente gravitación los presentados respecto de la calificación de la aseguradora. En efecto, tal como lo señala la recurrente, el razonamiento realizado al respecto no sólo es contradictorio, sino que a mayor abundamiento, se destaca que incluso conforme el último informe de calificación emitido por Moody’s Latin America, fechado 27 de enero de 2015 y publicado en el portal web de tal entidad, “Fianzas y Créditos S.A.” mejoró su calificación a escala nacional, pues pasó de ser “A3.ar” a “A2.ar”. Ello implica, tal como surge de la información complementaria allí contenida, “…una alta capacidad de pago con relación a otros emisores locales”, mientras que el modificador “2” indica que “la calificación se ubica en el rango medio de su categoría”.Todo lo analizado permite afirmar la existencia de un perjuicio innecesario a la accionada, que puede ser sorteado a través del seguro de caución ofrecido por ésta, el que a la vez constituye una garantía suficientemente idónea a los fines de proteger los intereses de la actora embargante; todo lo cual torna procedente la sustitución que fuera denegada en primera instancia y determina la admisión in totum del recurso en trato.IV.- Que las costas de esta Alzada deben ser impuestas a la incidentada recurrida por resultar vencida (arts. 35 y 36 del C.P.C.).- Por lo expuesto y normas legales citadas, este Tribunal RESUELVE: I.- Admitir el recurso de apelación deducido a fs. 64 por YPF S.A. en contra de la resolución de fs. 57/58, cuyos resolutivos 1º a 3º se revocan; quedando redactada tal como sigue: “1º) Hacer lugar al pedido de sustitución de embargo efectuado a fs. 37/38, por lo que corresponde admitir el seguro de caución allí ofrecido por la embargada”.“2º) Imponer las costas de la incidencia a la embargante incidentada por resultar vencida”.“3°) Diferir regulación de honorarios para su oportunidad”.- II.- Imponer las costas de la Alzada a la apelada por resultar vencida.III.- Diferir la regulación de honorarios profesionales hasta tanto se practique la correspondiente en primera instancia.NOTIFÍQUESE Y BAJEN.JI DR. Juez DRA. Juez OSCAR ALBERTO MARTINEZ FERREYRADR. Juez BEATRIZ ADOLFO RODRIGUEZ SAÁ MOUREU S.e., e. 1411, L. XLVII. Cencosud SA s/ apelación resolución Comisión N adona! de Defensa de la Competencia Suprema Corte: Las cuestiones que se debaten en la presente queja han sido tratadas en mi dictamen del dia de la fecha, in re C. 73, L. XLVIII, "Cencosud SA si apelación resolución Comisión Nacional de Defensa de la Competencia", a cuyos términos y conclusiones cabe remitirse por razones de brevedad. Buenos Aires, 2.Ji> de agosto de 2013. ES COPIA ALEJANDRA MAGDALENA GILS CARBÓ -1- Cencosud S.A. s/apelación resolución Comisión Nac. de Defensa de la Competencia S.C., C.73, L.XLVIII S.C., C.1411, L. XLVII Suprema Corte: -1- La Saill III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la resolución 131/09 dictada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en cuanto había sido apelada por Cencosud S.A. (fs.131-7). Por un lado, el tribunal consideró que la CNDC carece de competencia para dictar la resolución apelada. Expuso que durante el régimen transitorio previsto en el artículo 58 de la ley 25.156 la autoridad de aplicación de la ley comprende a la CNDC, que tiene facultades de instrucción y asesoramiento, y al órgano ejecutivo de la cartera económica, que concentra las facultades resolutorias. En particular, entendió que los artículos 35 Y 58 de la ley 25.156 no le otorgan competencia a la CNDC para dictar medidas preventivas. Adujo que la falta de constitución y puesta en funcionamiento de! Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC) no tiene como consecuencia que la CNDC se encuentre investida de las mismas facultades acordadas por la ley 25.156 a ese tribunal. En ese sentido, señaló que e! artículo 58 no le otorga en forma directa y explícita a la CNDC las facultades previstas para e! TNDC. Por otro lado, el tribunal entendió que la medida adoptada a través de la resolución 131/09 es infundada. -II- El Estado Nacional -Ministerio de Economia y Produccióninterpuso recurso extraordinario, que fue concedido únicamente en cuanto se refiere 1 a la interpretación de normas federales. La denegación parcial ameritó la presentación del correspondiente recurso de queja (e.1411, XLVII). El recurrente aduce que la sentencia apelada tiene una trascendencia que excede las circunstancias de la causa porque compromete el ejercicio del poder de policia en materia de defensa de la competencia por parte de la CNDe. Alega que ello produce una desprotección del interés económico general, así como perjudica a los usuarios y consumidores, lo que, en definitiva, vulnera el artículo 42 de la Constitución Nacional. Se agravia de la interpretación realizada en la sentencia apelada con relación a las normas federales que otorgan facultades a la CNDe. Señala que el artículo 58 de la ley 25.156 dispuso, por un lado, la derogación de la ley 22.262 y, por otro, la subsistencia de la CNDC, quien está a cargo de la tramitación de los eJ..-pedientes hasta tanto se constituya el TNDe. Afirma que no puede concebirse la posibilidad de que una ley entre en vigencia pero no pueda ser efectivamente aplicada. Agrega que la interpretación de la ley 25.156 realizada por el tribunal a quo implica frustrar gran parte de las investigaciones. Por otro lado, se agravia de la decisión en cuanto consideró que la medida dispuesta por la resolución 131/09 es improcedente. Al respecto, alega que el tribunal prescindió de las constancias de la causa al concluir que los centros comerciales --entre ellos, Cencosud S.A.- no tienen runguna relación con los descuentos efectuados por los locales comerciales radicados en sus establecimientos. Señala que el tribunal no analizó la totalidad de la prueba producida, como la carta oferta emitida por el BBVA Banco Francés S.A. a favor de Cencosud S.A., lo que en su opinión- revela el carácter erróneo y contradictorio de la sentencia apelada. 2 Cencosud S.A. s/apelación resolución Comisión Nac. de Defensa de la Competencia S.C., C.73, L.XLVIII S.C., C.1411, L. XLVII -III- En mi opinión, el recurso es fonnalmente admisible toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de las leyes 22.262 y 25.156 Y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el apelante fundó en ellas. A su vez, e! recurso es también admisible en cuanto atribuyó arbitrariedad al pronunciamiento de la cámara. Pues, en efecto, e! recurrente objeta el juicio del tribunal a quo sobre e! mérito de la medida adoptada por la CNDC, aduciendo que prescindió para ello de evidencia decisiva oportunamente agregada al proceso. Tal como desarrollo en las secciones siguientes, la queja interpuesta en virtud de este agravio debe ser acogida. -NEn e! año 2009, diversas empresas masivas de indumentaria ofrecían a los consumidores importantes descuentos si abonaban sus compras con tarjetas de crédito o débito de distintos bancos. Esas firmas eran Airbom, Caro Cuore, Cheeky, Chocolate, Etiqueta Negra, Jazmín Chebar, Kevingston, Kosiuko, Lacoste, Legacy, Levi's, Mimo, Ptüne, Rapsodia, Rid.)' Sarkany, Wanarna, Wrangler y 47 Sto La gran mayoría de esas firmas tienen locales comerciales, entre otros, en los centros comerciales pertenecientes a Cencosud S.A., a saber, Factory Parque Brown, Factory San Martin, Las Palmas de! Pilar, Plaza Oeste Shopping, Quilmes Factory y Unicenter. Los descuentos, que llegaban hasta el 30% de! total de la compra, eran realizados a los consumidores que abonaban con tarjetas de débito o crédito emitidas por distintos bancos, entre ellos, Citibank NA, Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco COMAFI, Banco Credicoop Cooperativo Limitado, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de La Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco 3 Macro S.A., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., BBVA Banco Francés, Banco ltaú Argentina S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Standard Bank Argentina S.A. A comienzos de noviembre de 2009, la CNDC tomó conoc.im.iento de que, como resultado de la realización de conductas posiblemente anticompetitivas, se dejarían de ofrecer esos descuentos a los consumidores justo antes de las festividades navideñas, cuando tradicionalmente e! nivel de compras aumenta considerablemente. De acuerdo con distintas notas periodísticas, a partir de! 1 de diciembre de ese año se terminarian esas facilidades al consumo y ello no seria e! resultado de la libre interacción de la oferta y la demanda, sino de una práctica coordinada para concertar precios ante un aumento sensible de! consumo. Ante ello, la CNDC inició un procedimiento para investigar la posible violación a la Ley de Defensa de la Competencia ~ey 25.156). En el marco de esa investigación, dictó la resolución aquí cuestionada invocando las facultades previstas en e! artículo 35 de esa ley. Esa norma faculta a la autoridad de aplicación administrativa a adoptar medidas asegurativas en cualquier etapa del procedimiento. En el caso, en virtud de la prueba producida con relación a la concertación anticompetitiva de precios y ante la inminencia de la llegada de las festividades navideñas, la CN CD dispuso (i) ordenar a las finnas comerciales citadas anteriormente abstenerse de anular los descuentos; (ü) notificar la decisión a los centros comerciales -entre otros, a los pertenecientes a Cencosud S.A.- para que se abstengan de anular los descuentos en los locales radicados en sus establec.im.ientos; y (fu) notificar la decisión a los bancos nombrados para que continúen realizando los descuentos en las mismas condiciones ofrecidas hasta entonces (resolución 131/09). 4 Cencosud S.A. s/apelación resolución Comisión Nac. de Defensa de la Competencia S.C., C.73, L.XLVIII S.C., C.1411, L. XLVII -vUna de las principales finalidades del régimen de defensa de la competencia es proteger los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores, que pueden verse afectados por la realización de prácticas anticompetitivas u oligopólicas. Esto ha sido recogido por los artículos 42 y 43 de nuestra Constitución Nacional y por los artículos 24, incisos (a) y (P), 26 Y 42 de la Ley de Defensa de la Competencia (ley 25.156). De hecho, los antecedentes parlamentarios de la ley 25.156 dan cuenta de que los legisladores consideraron que la protección de los derechos de los consumidores era uno de los fines principales de la ley que sancionaban (Cámara de Diputados, 13° reunión, orden del día 1840/99, 19 de mayo de 1999; Diario de Sesiones, Cámara de Senadores de la Nación, 29° reunión, 23 de junio de 1999, págs. 3303,3308 y 3319). En sentido concordante, los artículos 3 Y37 de la Ley de Defensa del Consumidor (ley 24.240) reflejan esa vinculación entre la defensa de la competencia y la protección del consumidor. En síntesis, nuestro régimen no=ativo constitucional (artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional) e infraconstitucional (leyes 25.156 y 24.240) reconoce que la libre concurrencia es un instrumento suborclínado a la protección de los derechos de los usuarios y consumidores. La actuación del Estado es esencial para controlar la existencia de prácticas anticompetitivas. Si bien los usuarios y consumidores tienen herramientas para proteger sus intereses cuando éstos se ven afectados por la realización de prácticas dístorsivas (artículos 26 y 51, ley 25.156), la actuación del organismo estatal tiene díversas características que la toman indíspensable para la protección de los derechos de los usuarios y consumidores. 5 En primer lugar, el control estatal puede ser realizado con anterioridad a la consumación de una concentración o práctica anticompetitiva y sobre la base de la evaluación de su impacto general, esto es, considerando el conjunto de los intereses económicos que confluyen en el mercado. De este modo, la actuación del Estado es esencialmente preventiva y ello es particularmente relevante dado que las prácticas anticompetitivas causan daños que, por su naturaleza, son de imposible o dificil reparación ulterior. En segundo lugar, y más importante aún, los perjuicios producidos por una conducta anticompetitiva suelen diseminarse en millones de sujetos, que en general carecen de los medios, la info=ación e incluso los incentivos para promover una acción judicial o un reclamo fo=al de otra naturaleza. A los efectos de que la actuación estatal cumpla sus fines protectorios, la ley de defensa de la competencia dota a la autoridad de aplicación administrativa de herramientas adecuadas y eficaces. Así, el artículo 35 de la ley 25.156 faculta a la autoridad de aplicación a dictar medidas asegurativas en cualquier etapa del procedimiento de investigación de conductas. A través de ellas, la autoridad de aplicación puede ordenar el cese o la abstención de una conducta lesiva, imponer el cumplimiento de ciertas condiciones y ordenar otras medidas que estime aptas para prevenir una lesión. Se trata de medidas que no ponen fin al procedimiento sino que procuran preservar los derechos de los usuarios y consumidores durante su tramitación, así como evitar que la consumación de una conducta ilegítima le quite eficacia a la actuación estatal, sobretodo en su faz preventiva. Cabe recordar que el régímen anterior de defensa de la competencia -ley 22.262 y decreto 2284/91, ratificado por la ley 24.307- atribuia a la autoridad de aplicación una facultad similar. De este modo, la atribución del artículo 35 de la ley 25.156 asegura que el organismo, que realiza una investigación y que cuenta con la info=ación, la 6 Cencosud S.A. s/apelación resolución Comisión Nac. de Defensa de la Competencia S.C., C.73, L.XLVIII S.C., C.1411, L. XLVII especialidad, la experiencia y la agilidad para preverur una lesión a los derechos constitucionales, tenga herramientas adecuadas para tornar útil su actuación (cf. doctrina de Fallos: 307:198, "Asorte S.A."). Por lo demás, los derechos de los destinatarios de las medidas están resguardados por el control judicial de la actuación del organismo administrativo en los términos del artículo 35 (cf. doctrina del fallo citado). -VIEn este marco, la decisión apelada, en cuanto entendió que la CNDC carece de facultades para dictar las medidas asegurativas previstas en el artículo 35 de la Ley de Defensa de la Competencia (ley 25.156), implica desconocer una atribución legal que fue instituida para proteger los derechos constitucionales de los usuarios y consumidores (artículos 42 y 43, Constitución Nacional). En otras palabras, ello contribuye a consolidar la situación de asimetria en la que se encuentran los usuarios y consumidores, que la ley 25.156 procura remediar. En este caso, la CNDC respondió con la urgencia que demanda la dinámica del mercado frente a la existencia de una práctica que podia afectar irremediablemente a los consumidores, procurando, a su vez, preservar la eficacia y la utilidad de la investigación en curso. En efecto, en el escenario fáctico descripto -la eliminación de los descuentos al consumo ante la inminente llegada de las festividades navideñas como resultado de una posible concertación de precios- era altamente improbable que algún consumidor contara con los medios, la información y los incentivos -en atención a la gravedad relativa del daño- para promover una acción judicial a los efectos de impedir la eliminación de los descuentos. Menos aún podría haber actuado con la premura necesaria para impedir en pocos dias la consumación del daño. A su vez, no es difícil vislumbrar que, si como resultado de la práctica 7 coordinada, los descuentos hubieran sido eliminados, ello habría producido daños diseminados en miles de consumidores, que dificilmente podrían haber sido reparados con posterioridad. Se daba, en fin, una situación típica de asimetria que demandaba la intervención estataL Estimo que, en el caso, la CNDC actuó en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 58 de la ley 25.156 para entender, junto con el Secretario de Comercio Interior, en las causas relacionadas con la aplicación del régimen de defensa de la competencia hasta la puesta en funcionamiento del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia -hecho que, como es público y notorio, aún no ha acontecido--. El propósito de esa no=a fue que hasta la puesta en funcionamiento del tribunal, los derechos de los usuarios y consumidores no quedaran desprotegidos. En ese contexto, advierto que la CNDC recurrió a la facultad prevista en el artículo 35 de ese ordenamiento legal para dictar medidas asegurativas en el ámbito de su actuación especifica, esto es, la instrucción de un procedimiento para determinar la existencia de una lesión a los derechos de los usuarios y consumidores. Tanto en el marco de la ley anterior de defensa de la competencia -ley 22.262como en el de la actual-artículo 58, ley 25.156-, la CNDC es el órgano que inicia, insta y conduce la instrucción del procedimiento (artículos 12, 13, 14 Y 17, ley 22.262). Así, resulta atendible que, en el sub lite, la CNDC, que estaba investigando la conducta de los comercios, de los centros comerciales y los bancos, y que contaba con la info=ación sobre una posible concertación de precios ilegítima, haya dictado una medida asegurativa a fin de tornar útil su actuación y de prevenir lesiones irreparables a los derechos de los consumidores (cE. doctrina de Fallos: 307:198, "Asorte S.A."). De este modo, no puede obviarse que laCNDC preserva los derechos de los consumidores mientras dure la instrucción a su cargo a través de una 8 Cencosud S.A. s/apelación resolución Comisión Nac. de Defensa de la Competencia, S.C., C.73, L.xLVIII S.C., C.1411, L. XLVII medida que no pone fin al procedimiento, sino que, por el contrario, tiende a asegurar su eficacia. Este caso es distinto a los resueltos por la Corte Suprema en los que se controvertía la facultad de la CNDC para autorizar operaciones de concentración económica y para desestimar denuncias por cuestiones de mérito (Fallos: 330:2527; 331:781; 334:1609; R. 1170, XLII, "Recreativos Franco si apel. resolución Comisión Nacional Defensa de la Competencia", del 26 de diciembre de 2006; A. 779, XLVII, "AMX Argentina SA cl Telefónica Móviles SA si apel. resolución Comisión Nacional Defensa de la Competencia", de! 30 de octubre de 2012). En efecto, alli no estaba discutida la facultad de la CNDC para dictar una medida asegurativa de los derechos de los usuarios y consumidores y de la eficacia de la instrucción a su cargo. Se trataba de medidas de otra índole, que e! régimen de la ley 22.262 atribuía en forma eA"Presa al Secretario de Comercio Interior. Por e! contrario, el decreto 2284/91, ratificado por la ley 24.307, atribuía facultades para dictar medidas asegurativas a la autoridad de aplicación de la ley 22.262 sin contener una distribución expresa entre el Secretario y la Comisión. En suma, en el sub lite, la CNDC hizo uso de la facultad prevista en el artículo 35 de la ley 25.156 en e! ámbito de su actuación especifica -la instrucción de un procedimiento- y a los efectos de tomar útil su actuación, al dictar una medida que no pone fin al procedimiento y que preserva los derechos de los usuarios y consumidores, tal como lo demandan los artículos 42 y 43 de la Constitución Nacional. 9 -VII- Finahnente, la sentencia del a quo revocó lo dispuesto por la CNDC en virtud de que consideró que no se encontraban reunidos los presupuestos para el dictado de una medida asegurativa en los términos del artículo 35 de la ley 25.156. El rec=ente objetó, con razón, que el tribunal llegó a esa decisión omitiendo valorar pruebas que fueron oportunamente incorporadas al proceso y que son conducentes para la decisión apelada. La decisión es, así, arbitraria por aplicación de la doctrina de la Corte (cE. Fallos: 311:1656,2547; 317:768, entre otros). En efecto, la sentencia recurrida concluyó que los centros comerciales no teman vinculación con los descuentos efectuados por los locales comerciales radicados en sus establecimientos. Sin embargo, omitió considerar las constancias de la causa -como la carta oferta del BBVA Banco Francés y las referencias de las notas periodísticas a los centros comerciales- que fueron invocadas por el Estado Nacional a los efectos de demostrar que los centros comerciales actuaban como intermediarios entre los locales radicados en sus establecimientos y las entidades financieras. Tampoco atendió los planteo s del Estado Nacional con relación a la existencia de una situación que podía lesionar en forma irreparable los derechos de los usuarios y consumidores. En consecuencia, la sentencia apelada omitió valorar constancias relevantes para la correcta solución del litigio, lo que impide considerar al pronunciamiento como una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias de la causa, de acuerdo con la doctrina en materia de arbitrariedad de sentencias (cE. Fallos: 301:108, 865; 307:933, 1735, entre muchos otros). 10 Cencosud S.A. s/apelación resolución Comisión Nac. de Defensa de la Competencia. S.C., C.73, L.XLVIII S.C., C.1411, L. XLVII -VIII- Por las razones expuestas, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado devolviendo las actuaciones para que, por qUien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo a derecho. Buenos Aires,ZIó de agosto de 2013. ES COPIA ALEJANDRA MAGDALENA GILS CAREO 11 ~.. CSJ 73/2012 (48-C)/CS1 CSJ 1411/2011 (47-C)/CS1 RECURSO DE HECHO Cencosud S.A. s/ apela resolución cional Defensa de la Competencia. Buenos vistos Na- Aires, los autos: sión Nacional Comisión Defensa "Cencosud S.A. s/ apela resolución Comi- de la Competencia". Considerando: 1°) Que ciones recto la Sala en lo Civil y Comercial interpuesto 131/2009, dictada petencia to dejado rias Federal descuentos realización de indumentaria en los ordenado comerciales locales notificar tuando los gentes al momento mercado dichas había ofrecían a distintas ellas radicados en sus bancos en que por se la para investi- ordenado de anular otorgada los propieta- que que a va- sociedades que S.A.- que tamse promocionay había continuaran efec- y condiciones la práctica Comisión, El ac- comercia- términos realizó la competencia de la Com- establecimientos; para en los mismos la resolución los bancos Cencosud los descuentos di- de la Com- anticompetitivas. se abstuvieran -entre a varios investigada iniciado de Apela- al recurso de Defensa de anular descuentos medidas, que notificar se abstuvieran y revocó medidas, sus productos decidido rias de centros S.A. Nacional otras lugar Ley de Defensa de conductas entre Nacional hizo de un procedimiento que sobre había Cencosud por la Comisión sin efecto, empresas les; por en el marco gar la posible ban la Cámara (arts. 52 y 53 de la ley 25.156, petencia) bién 111 de invocó, distorsiva para vide adoptar por el arto 35 de la ley citada. 2 0) Que para que el acto revocado, de la ley 25.156 así resol ver una medida el cáutelar a la que atribuyó -1- tribunal prevista naturaleza a quo sostuvo en el arto 35 típicamente juris- . diccional, la ley no correspondía citada de Defensa terior, fensa confirió transitoriamente hasta tanto se constituyese Añadió la constitucionalidad risdiccionales a órganos conformación de la autoridad y el extenso ta última, CNDC por es la ausencia o al secretario Apuntó paralizaba transcurrido de una norma el asunto" la función transitoriamente a la autoridad dado lo previsto que 25.156- -según pueden solicitarse te, que debe resolver un razonable de de la competencia, tucionales de los particulares hayan ju~ sido "la diferente las medidas y de es- que faculte a la cautelares (fs. 135 vta.). a la que se había llegado no de la ley 22.262, 24, inc. m, cautelares con las debidas competen- lo que constituye que "permite la administración de la ley al juez de 24 horas, de urgencia de defensa para de las leyes 22.262 expresa el arto medidas ej ecutorias éstas que de aplicación por facul tades de De- que la ley 25.156 ha conferido en el plazo procedimiento In- funciones desde la sanción a dictar que la conclusión ni obstruía Nacional de es que de aplicación de estado del arto 35, la que define la atribución la ley y concluyó tiempo Nacional de Comercio el Tribunal no judiciales otorgadas 25.156, a la Comisión 58 de que uno de. los requisitos de expresamente que el arto y a la Secretaría de la Competencia de la Competencia. juzgar a las competencias '- conjugar pública las en materia garantías consti- (arts. 18 y 109 de la C.N.)" (fs. 135) . A mayor adoptada fundada mediante abundamiento, al dictado sostuvo también de la resolución (fs. 136 vta. y 137) -2- que la medida impugnada era in- CSJ 73/2012 (48-C)/CS1 CSJ 1411/2011 (47-C)/CS1 RECURSO DE HECHO Cencosud S.A. s/ apela resolución cional Defensa de la Competencia. 3°) -Ministerio de traordinario actora, Que Economía contestado en tanto fs. institucional a la del caso. dedujo la queja resolución CSJ cia", que corre agregada En cámara había una derales relativas Defensa de la Competencia que, Tribunal pecto con carácter Nacional de que ej erció defender la los mercados la cámara la facultad ductas comisión competencia das a cumplir hasta la recuS.A. Competen- como como que toda en el curso forma directa, despojarla activi- de potestades el res- norma derogó. la competenencargada distorsión de interpretación de la privación de de realizar investigación constitucional -3- de de en autos, nacional o a abstención de una Nacional estableció que dicha la fe- se constituyera y que la errónea el cese que de normas y la ultra autoridad consecuencia con el mandato sostuvo era la que atribuyó contra (art. 42 C.N.), y, con ello, la como la debatida de la Competencia, la comisión, distorsivas de de la Comisión de la ley 22.262, de ordenar gravedad "Cencosud Nacional 58 de la ley 25.156 que esa norma aparejaba, la parcial, interpretación en materias de Defensa Afirmó cia errónea transitorio de disposiciones de arbitrarie- (47-C) /CS1 el Estado a las atribuciones como es el caso del arto dad en lo por cuerda. su impugnación efectuado la (fs. 181), de Defensa exa únicamente invocación Nacional recurso traslado a la tacha 1411/2011 Na- Nacional federales a la denegación Comisión el previo de normas y a la Frente Estado fue concedido con referencia sentencia el interpuso 142/158 , que, a fs. 161/179, que lo denegó apela resolución a la interpretación dad' atribuida rrente esa y Producción- obrantea concerniente s/ contra Comisión a cargo legales contenido conla destina- en la nor- ma citada, lo que pone institucional de la CNDC, también que comerciales. parcial de acertadas tachó efectuaban los el recurso admisible, porque es oportuno y 25.156 del tribunal Que, 0 y 6 puede con los en sus centros de un análisis a conclusiones des- dada recordar la entre muchos otros) . 6 o) se han 58 de derivarse de Defensa Que la Y sus decretos reglamen~ sostuvo expuestos 307:1457; (Fallos: la inter- de la causa en ellos ley es con- (arts. 14, de la cuestión que la Corte no se encuentra según resulta en cuestión superior la naturaleza por los argumentos disputado, concedido de la' ley 4055). nal a qua, sino que le incumbe artículo llevó al relación asentados extraordinario que la recurrente de la ley 48; 50) 5416, que judicial de la causa, no tenía se ha puesto 22.262 de las leyes y la decisión otorgue a la decisión fue el resultado producida, 131/09 la resolución constancias locales según apuntó, Que al derecho punto la trascendencia y erróneas. pretación decisión de las que la actora la prueba formalmente inc. 3, de de arbitraria prescindió Ello, 4 o) traria a la anulación infundadamente descuentos tarios, relación porque concluir también, del caso. Con impugnada de manifiesto, puesto 25.156, la atribución de la Competencia en -4- 311:2553; en discusión cuanto invocada para que dictar sobre el rectamente 319:2931; los a si de por en su o el tribu- una declaración interpretación 310:2682; limitada por las partes realizar debatida, alcances su les 327: del contenido la Comisión Nacional la resolución anulada; • CSJ 73/2012 (48-C)/CSl CSJ 1411/2011 (47-C) /CSl RECURSO DE HECHO Cencosud S.A. s/ apela resolución cional Defensa de la Competencia. ~ que fue encuadrada en lo dispuesto por el art. Comisión Na- 35 de la misma ley. La primera de las normas citadas la ley 22.262. No obstante ello, cha de entrada en vigencia de la presente mitando de acuerdo de dicha norma, puesta en funcionamiento Competencia. de la entrada Tribunal las serán "El Tribunal su parte, giradas el en cualquier hasta a éste art. estado 35 de causas ley. 25.156, la de apli- de Defensa arto del procedimiento 58). establece: podrá imponer el cese de condiciones que establezca u ordenar o la abstención de la conducta lesiva. se pudiere didas nir lesión que según dicha al régimen las circunstancias lesión. Contra curso de apelación previstos poner o revocación cias esta con efecto en los artículos de oficio de competencia o a pedido de las medidas sobrevinientes o que podrá fueren resolución más devolutivo, las mepreve- interponerse sentido la suspensión, dispuestas causar re- en la forma y términos 52 y 53. En igual de parte ordenar aptas para podrá el de continuar misma ley Cuando de la promovidas el cumplimiento una grave y Constituido a efectos (ley tra- la constitución las de esta de las mismas" con la substanciación ante el órgano en todas en vigencia a la fe- continuarán Tribl,mal Nacional entenderá a partir causas del "Derógase en trámite ley, el que subsistirá Asimismo, Por las causas con sus disposiciones cación dispone: en virtud no pudieron ser precedentes el podrá dis- modificación de circunstan- conocidas al momento de su adopción". 7°) do los alcances Que en varios de la primera norma -5- citada Tribunal en el ha precisaconsiderando anterior, torio, en orden corresponden petencia y a antecedentes la de Secretaría impugnada- esta instrucción misión, a la Comisión Corte que el Tribunal Nacional la Secretaría Y CSJ de octubre de Defensa de 2012). a la atribución disponer "el o abstención 330:2527 mención tampoco 8 0) no ha tenido entre cluyeron el 24.307 incisos además, presente que, existente; b) imputada;", arto 3° la de acuerdo (art. 29), autorizó es y.que último el cese (Fa- párrafo), 35 de la insuficiente el ejercicio dicha -6- porque de la ley ejecutiva respecto o la abstención se inde la de la a y b, de la ley 22.262); 2284/1991, al referirse de a quo cuando con el régimen ratificado por de la competencia a y b del arto 26 de la ley 22.262 de la causa" imputada", a) que no se innove decreto una re- de Comercio del arto de la autoridad ordenar el 30 a dicha autoridad. (art. 26, incs. del se ha hecho 7°, a 334:1609; resuelta conducta exégesis las atribuciones de la Co- 331:781; de las potestades esa posi- corresponde del Secretario de correspondía en investigación, en cuenta por el tribunal las de "... disponer: situación que Que 330:2527; considerando que el ejercicio ley 25.156, conducta 334:1609, que no fue tenida interpretó 22.262, y detallado a cargo esas potestades, explícita llos: de "AMX Argentina", ferencia cese Esos .que, en tanto no se constituya (Fallos: Entre tareas de la Competencia, (47-A) de la Com- y consistente transitoriamente resolutiva 779/2011 clara las transi- respectivamente. de un estudio una distingue de Comercio con carácter de Defensa Comercio, revelan y asesoramiento, y la actividad 335: 1645 de que, Nacional -que no han sido objeto la resolución ción a las atribuciones norma "en cualquier ampliatoria la ley de los estado de com- ~ " CSJ 73/2012 (48-C)/CS1 CSJ 1411/2011 (47-C)/CS1 RECURSO DE HECHO Cencosud S.A. s/ apela resotución cional Defensa de la Competencia. petencias a "la autoridad distinciones, podía inferirse Secretario de Comercio, la le ley ya 22.262) de aplicación había otorgado a la que la ley referida H (art. 26, Nacional que ella potestades de Defensa no le confería aludía cuyo al ejercicio a y b de incs. Na- sin hacer la misma razonablemente extendiéndole y no a la Comisión de Comisión la ley de la Competencia ninguna de esas atribu- ciones. En rresponde conclusión confirmar la revocación, lución por 131/09 y por los la sentencia recurrida incompetencia de la Comisión fundamentos del órgano Nacional expresados, co- en lo concerniente emisor, a de la reso- de Defensa de la Competen- expresadas, es inadmisible cia. 9°) Que en las condiciones la queja deducida por la demandada arbitrariedad de la sentencia nal del (art. 280 del Código caso con sustento y la invocada Procesal en la pretendida gravedad Civil institucio- y Comercial de la Nación) . Por ello, neral y habiendo de la Nación, extraordinario fundamentos con solución tencia. cial de C) /CS1. 131/09 el alcance costas la Nación) Intímese para en los la señora formalmente indicado, Se al Estado que, Código desestima la Nacional en el ejercicio -7- admisible -con los 7° y 8°_ la senten- de Defensa Procesal queja Ge- el recurso a la revocación Nacional (art. 68 del Procuradora y se confirma considerandos en lo concerniente de la Comisión Con Producción; se declara expresados cia de fs. 131/137 dictaminado CSJ - Ministerio financiero de la re- de la Compe- Civil y Comer- 1411/2011 (47- de Economía correspondien- y :t,_ ,y te, haga efectivo midad la con tómese el depósito lo previsto presente a, la remítase previsto en la acordada queja nota por Mesa namente, •• ) CSJ en el arto 286 de confor47/91. 1411/2011 de Entradas, el expediente (47-C) /CS1. archívese principal Agréguese y, oportude origen. ELENA 1.HIGHTON de NOLASCO JUAN CARLOS MAQUEO'" 01S1-//- -8- de Notifíquese, la queja al tribunal copia CSJ 73/2012 (48-C)/CS1 CSJ 1411/2011 (47-Cl/CS1 RECURSO DE HECHO si Cencosud S.A. cional Defensa -/ /-DENCIA HIGHTON DE LA SEÑORA apela resolución de la Competencia. VICEPRESIDENTA DOCTORA Comisión DOÑA ELENA Na- 1. de NOLASCO Considerando: Que Procuradora siones este Tribunal General corresponde de la Nación, remitir ble, en posterioridad a que al dictado Por ello, extraordinario costas. Vuelvan quien sente. los corresponda, Agréguese a cuyos entrada en se autos al se dicte la queja revoca la tribunal un nuevo ELENA 1.HiGHTON de NOLASCO . -9- -en cuan- no resulta aplica- se produj o con aquí impugnada. se declara sentencia admisible apelada. de origen para fallo con arreglo al principal. se. señora y conclu- ley 26.993 vigencia de la resolución y la fundamentos a la ley 25.156- su de de brevedad. se hace lugar a la queja, recurso dictamen que la reciente modificaciones atención el por razones Que cabe aclarar to introdujo comparte Notifíquese que, el Con por al pre- y devuélva- Recurso extraordinario federal deducido por el Estado Nacional -Ministerio Economía y Finanzas Públicas, representado por el Dr. Mariano Rojas. Traslado rry. contestado por Cencosud S.A., representada por el Dr. Luis Diego de Ba- Recurso de hecho presentado por el Estado Nacional - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, representado por el Dr. Mariano Rojas, con el patrocinio de la Dra. Andrea V. Fischer. Tribunal de origen: deral (Sala III) . Cámara Nacional de Apelaciones -10- en lo Civil y Comercial Fe- Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2013/AGilsCarbo/agosto/Cencosud_C_73_L_XLVIII_y_C_1411_L_XLVII.pdf http://www.mpf.gob.ar/dictamenes/2013/AGilsCarbo/agosto/Cencosud_C_1411_L_XLVII.pdf Poder Judicial de la Nación En Buenos Aires a los 24 días del mes de febrero de dos mil quince, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: “SANTOS VEGA S.A.A.G. c/ INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA- s/ AMPARO” (Expte. N° 24.525/2013/CA1; Juzg. 17, Sec. 34), en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: doctores Garibotto, Machin y Villanueva. Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 306/10? El Señor Juez de Cámara, doctor Juan Roberto Garibotto dice: I. La sentencia de primera instancia. USO OFICIAL El sr. juez a quo rechazó el amparo que contra la Inspección General de Justicia dedujo Santos Vega S.A.A.G., por medio del que pretendió se ordene a aquélla inscribir en el legajo correspondiente a esa persona jurídica las decisiones concernientes al cambio del domicilio social y a la designación de nuevas autoridades, adoptadas por la asamblea de accionistas celebrada el 31 de octubre de 2012. Luego de formulada relación de las posturas que las partes sostuvieron, el sr. juez aludió a una resolución dictada por la I.G.J. el 12 de febrero de 2014 por medio de la que denegó la inscripción de aquellas decisiones adoptadas en el seno de Santos Vega S.A.A.G. y, con tal sustento, consideró que la cuestión sometida a juzgamiento había devenido abstracta. Sin perjuicio de ello, que el a quo halló suficiente para decidir del modo en que lo hizo, señaló que de todas maneras la pretensión tampoco habría prosperado en tanto lo requerido por la actora no constituyó un “amparo por mora de la administración”, sino que se ordenara a la I.G.J. que inscribiera sin más las decisiones adoptadas en la mencionada asamblea de accionistas, con claro avasallamiento de las competencias propias del ente administrativo de contralor. Finalizó el magistrado del modo siguiente: consideró que la resolución emanada de la I.G.J. podrá ser, eventualmente, recurrida en sede administrativa y agotada esa instancia, revisada en sede judicial. Todo lo cual así decidió, con costas por su orden. SANTOS VEGA SAAG c/ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA s/AMPARO Expediente N° 24525/2013 Fecha de firma: 24/02/2015 Firmado por: VILLANUEVA - MACHIN - GARIBOTTO (JUECES) - BRUNO (SECRETARIO) 1 Firmado(ante mi) por: RAFAEL F. BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA Poder Judicial de la Nación Finalmente, reguló los honorarios de los letrados que intervinieron en la litis. II. El recurso. Apeló la actora, quien sostuvo el recurso concedido en relación con el memorial de fs. 311/4, que fue respondido por la demandada en fs. 321/3. i. Dijo basar la apelación en la norma del art. 43 de la Constitución Nacional y en la ley 16.986. (i) Sostuvo que la sentencia carece de fundamentación suficiente, que la resolución que después de trabada la litis dictó la I.G.J. “no impedía la tutela judicial efectiva reclamada” por ser una muestra más de la conducta ilegal y arbitraria adoptada por el órgano de contralor, lesiva de los derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. USO OFICIAL (ii) Se quejó también de que hubiera sido juzgado que de acogerse la pretensión, tal cosa implicaría avasallar competencias propias de la administración. Adujo que de tal manera se desconoció el principio básico de separación de los poderes del Estado, invocó las normas de los arts. 28 y 33 de la Carta Magna, sostuvo ser “desafortunada” la sentencia en cuanto remite la cuestión a la vía administrativa previa a la judicial. Abundó sobre todo esto, y concluyó que aún se halla privada de “actualizar la sociedad”, de administrar debidamente el acervo societario y de ajustarse a la legislación fiscal, con claro perjuicio para ella y los terceros. ii. Luego el expediente fue elevado a la Alzada (fs. 327), donde fue conferida vista al Sr. Fiscal General, quien dictaminó en fs. 333/4. III. La solución. A mi juicio, lo adelanto, el recurso debe ser desestimado. i. Claro está que lo pretendido en la pieza inaugural del expediente fue que “se ordene a la Inspección General de Justicia que disponga la inscripción del cambio de domicilio y designación de autoridades resueltos por asamblea de fecha 31/10/12 con arreglo al Art. 60 de la ley 19.550, por no existir otro medio más idóneo para obtenerlo” (sic, cap. IV. 1° línea, fs. 6 vta.). Ergo, debemos concluir, cual el sr. juez de grado lo hizo y el sr. Fiscal General ante esta Alzada dictaminó (fs. 333/4), que por cuanto finalmente durante el curso de la litis la administración se pronunció (cfr. fs. 266/78, hecho éste SANTOS VEGA SAAG c/ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA s/AMPARO Expediente N° 24525/2013 Fecha de firma: 24/02/2015 Firmado por: VILLANUEVA - MACHIN - GARIBOTTO (JUECES) - BRUNO (SECRETARIO) 2 Firmado(ante mi) por: RAFAEL F. BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA Poder Judicial de la Nación ponderable por virtud de lo normado por el cpr 163: 6°, último párrafo), la cuestión sometida a juzgamiento devino abstracta. ii. Como es sabido, es requisito necesario para el dictado de la sentencia, que la controversia que se somete a consideración del tribunal no se reduzca a una cuestión abstracta (CSJN, Fallos, 198:245; 247:469). También lo es que, en todo proceso, cabe decidir según la situación existente al dictarse la sentencia definitiva (arriba quedó dicho), y que como principio, las sentencias han de ceñirse a las circunstancias dadas cuando se dictan. Es que existe el deber de dictar sentencia ante una litis concreta, en tanto no es función de la judicatura emitir declaraciones abstractas; y es precisamente por esto que si al tiempo de dictar la sentencia ha desaparecido el interés jurídico concreto del instante, no cabe pronunciamiento alguno. Esto, toda USO OFICIAL vez que -insisto- los pronunciamientos abstractos son impropios de las decisiones judiciales, por lo que no es función de la judicatura emitirlos (esta Sala, “Bas, Patricia Josefina c/ Círculo de Inversores S.A. de ahorro para fines determinados”, 7.9.10; íd., “De Pablo, Gustavo Martín c/ Banco Patagonia S.A.”, 12.10.10.; íd., “Garriga Lacaze, Julieta c/ Loffreda, Ricardo”, 5.11.10; íd., “Carrera, Guido c/ Banco de la Ciudad de Buenos Aires”, 21.3.11; íd., “Polero y Hendi S.R.L. s/ quiebra c/ R.G. Polero y Asociados S.R.L.”, 4.4.13). iii. Resta mencionar -con esto finalizo mi voto- que conforme surge de fs. 286/8 el pretensor ha recurrido la resolución adoptada por la IGJ, y que según lo informado por el ente de contralor societario, esa articulación será examinada y resuelta una vez pronunciada y notificada esta sentencia (fs. 301/2). IV. La conclusión. Propongo, pues, al Acuerdo que estamos celebrando, desestimar el recurso y confirmar el pronunciamiento de grado, con costas de Alzada por su orden por compartir el temperamento adoptado en la instancia de grado (cpr 71). Así voto. Dice el Dr. Machin: He de adherirme al voto formulado por el Dr. Garibotto en toda su extensión. Sin perjuicio de ello he de clarificar que: si la documentación está en orden, es obligación de la Inspección General de Justicia resolver esa inscripción sin postergarla. Es decir, sin dilatarla en el tiempo mediante el dictado sucesivo de SANTOS VEGA SAAG c/ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA s/AMPARO Expediente N° 24525/2013 Fecha de firma: 24/02/2015 Firmado por: VILLANUEVA - MACHIN - GARIBOTTO (JUECES) - BRUNO (SECRETARIO) 3 Firmado(ante mi) por: RAFAEL F. BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA Poder Judicial de la Nación distintas objeciones –sin valorar la corrección de las mismas-, que bien ciertamente pudieran haber sido formuladas en una misma oportunidad, args. arts. 11 inc 2, 12 y 60 de la ley 19550, conforme expresa mi distinguida colega Dra. Villanueva en la ampliación de voto que ella formulará seguidamente. Ahora bien, en el caso es que sin entrar en la valoración de la pertinencia o no de las distintas observaciones formulada por la IGJ y que da cuenta el actor, se advierte que recién con la recepción de la notificación de la promoción del presente amparo -27/12/13- el día 9/1/14, la I.G.J. DE OFICIO procedió a encauzar el requerimiento formulado por la actora ante ese organismo. Provocando la misma, con tal vicisitud, que la vía de amparo intentada se transformara en abstracta. Ello, porque ante tal acto el actor se sometió voluntariamente, al interponer el respectivo recurso de apelación ante ese organismo, a la vía específica USO OFICIAL de impugnación jurisdiccional prevista por el legislador (ley 22.315 art.16). En síntesis, a partir de ese evento –más allá de si era correcto el encuadramiento por la vía de amparo o el amparo por mora, circunstancia en autos debatidas en sentidos disimiles entre el fuero Contencioso Administrativo Federal y el Comercial, ver los respectivos fundamentos de incompetencia entre ambos fuerosno se da en la actualidad los supuestos del art. 43 de la CN a fin de actuar la petición formulada por el actor en autos. Lo que así voto. Fundamentos de la Dra. Villanueva: Adhiero a la solución propuesta por el Dr. Garibotto. Tengo presente que la inscripción del cambio de domicilio y designación de nuevas autoridades no puede ser demorada, por lo que la I.G.J. debe proceder a ella en forma inmediata, dadas las graves consecuencias que podrían derivarse de una dilación en la actualización de los datos respectivos (arts. 11 inc. 2, art. 12 y art. 60 de la ley 19.550). Y no puedo sino compartir lo dicho por la actora en cuanto a que, si las cosas están en orden, el mencionado organismo no sólo no puede omitir esa inscripción, sino que tampoco puede postergarla mediante sucesivos requerimientos. De lo contrario, esto es, si cualquiera de esas conductas administrativas se produjera, el administrado podría interponer el recurso previsto en el art. 19 de la ley 22.315, que dispone: SANTOS VEGA SAAG c/ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA s/AMPARO Expediente N° 24525/2013 Fecha de firma: 24/02/2015 Firmado por: VILLANUEVA - MACHIN - GARIBOTTO (JUECES) - BRUNO (SECRETARIO) 4 Firmado(ante mi) por: RAFAEL F. BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA Poder Judicial de la Nación “Pronto despacho. Las peticiones formuladas a la Inspección General de Justicia que no sean despachadas dentro de los treinta días de su presentación, serán susceptibles de un pedido de pronto despacho. Recurso judicial. Si el organismo no se expidiera en el término de cinco días, se considerará el silencio como denegatoria que da derecho al recurso previsto en el art. 16” (esto es, al recurso de apelación ante este tribunal). Es decir: el transcurso de esos tiempos sin que medie decisión de fondo, abre la vía judicial prevista en este último artículo, siendo claro que, una vez que ello ha sucedido, la IGJ pierde competencia para pronunciarse. Su decisión, en tal caso, debe considerarse implícita, dado que, como surge de la norma transcripta, el silencio del organismo importará una denegatoria del pedido; denegatoria que, precisamente, es la que, en su caso, el interesado podrá USO OFICIAL cuestionar mediante la apelación ya vista. Aplicados estos conceptos al caso, y prescindiendo de cuestiones formales que no aprecio relevantes a los efectos que interesan (la actora no promovió ese recurso sino una acción de amparo), parece claro que, si hubiera asistido razón a la demandante en cuanto a que la IGJ demoró la inscripción de marras por la vía de exigirle, en forma sucesiva, diversos requisitos inútiles, forzoso sería concluir que la decisión final del organismo, pronunciada una vez abierta la instancia judicial, hubiera sido ineficaz, y no hubiera relevado a esta Sala de su obligación de emitir el pronunciamiento que la apelante requiere. Pero las cosas no sucedieron del modo en que ésta sostiene. Del expediente administrativo copiado a fs. 131/290 surge que las actuaciones en aquella sede concluyeron con la decisión de fecha 3 de junio de 2013, en la que la IGJ ratificó una de las principales observaciones que durante ese trámite había reiterado una y otra vez a la interesada en la inscripción (v. fs. 233); observaciones que, vale aclarar, fueron canalizadas mediante respuestas inmediatas a las presentaciones que había ido realizando la sociedad. La recurrente, no obstante, sostiene que los requerimientos que le fueron efectuados sólo constituyeron dilaciones inútiles y que la IGJ debió proceder a la inscripción de marras, lo que no hizo. No es posible tratar ahora el fondo del asunto, que se encuentra recurrido por la misma apelante. SANTOS VEGA SAAG c/ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA s/AMPARO Expediente N° 24525/2013 Fecha de firma: 24/02/2015 Firmado por: VILLANUEVA - MACHIN - GARIBOTTO (JUECES) - BRUNO (SECRETARIO) 5 Firmado(ante mi) por: RAFAEL F. BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA Poder Judicial de la Nación Pero sí es del caso referir –referencia necesaria a efectos de descartar que se haya configurado uno de los supuestos que hubieran generado la necesidad de que este Tribunal se pronunciara ya- que las objeciones que la IGJ opuso para denegar la inscripción requerida no se aprecian prima facie arbitrarias o meramente dilatorias. Así lo demuestra el hecho de que, sin ir más lejos, la recurrente corrigió en varios tramos su conducta a efectos de adecuarla a lo que le había sido indicado. Y lo confirma la circunstancia de que, a efectos de cuestionar lo actuado por la IGJ, la nombrada sostiene que no existieron los defectos de convocatoria que le fueron señalados y que tampoco era necesario, como el organismo había sostenido, que en los edictos se hiciera constar si la asamblea USO OFICIAL habría de funcionar en primera o en segunda convocatoria. Es claro que ninguna de esas objeciones, se las comparta o no, fueron dilatorias, de lo que se deriva que tampoco asiste razón a la quejosa en cuanto a que, en esas condiciones, ella podía dar por concluido el trámite y tener por denegada la inscripción, extremo que me conduce a concluir que la IGJ conservaba la posibilidad de pronunciarse, sin que tal competencia administrativa pudiera serle restada por la vía de iniciar una vía judicial que, sin perjuicio de lo demás que pudiere reprochársele, fue claramente prematura. Por lo expuesto, es mi conclusión que la sentencia apelada debe ser confirmada. Con lo que terminó este acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores: Julia Villanueva (por sus fundamentos), Eduardo R. Machin (por sus fundamentos), Juan R. Garibotto. Ante mí: Rafael F. Bruno. Es copia de su original que corre a fs. del libro de acuerdos N° Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal Sala "C". Rafael F. Bruno Secretario SANTOS VEGA SAAG c/ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA s/AMPARO Expediente N° 24525/2013 Fecha de firma: 24/02/2015 Firmado por: VILLANUEVA - MACHIN - GARIBOTTO (JUECES) - BRUNO (SECRETARIO) 6 Firmado(ante mi) por: RAFAEL F. BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA Poder Judicial de la Nación Buenos Aires, 24 de febrero de 2015. Y VISTOS: Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve desestimar el recurso y confirmar el pronunciamiento de grado, con costas de Alzada por su orden por compartir el temperamento adoptado en la instancia de grado (cpr 71). Notifíquese por Secretaría. Devueltas que sean las cédulas debidamente notificadas, vuelva el expediente a la Sala a fin de dar cumplimiento a la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013. Julia Villanueva USO OFICIAL (por sus fundamentos) Eduardo R. Machin (por sus fundamentos) Juan R. Garibotto Rafael F. Bruno Secretario SANTOS VEGA SAAG c/ INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA -MINISTERIO DE JUSTICIA s/AMPARO Expediente N° 24525/2013 Fecha de firma: 24/02/2015 Firmado por: VILLANUEVA - MACHIN - GARIBOTTO (JUECES) - BRUNO (SECRETARIO) 7 Firmado(ante mi) por: RAFAEL F. BRUNO, SECRETARIO DE CÁMARA
© Copyright 2026