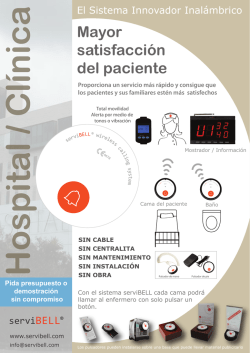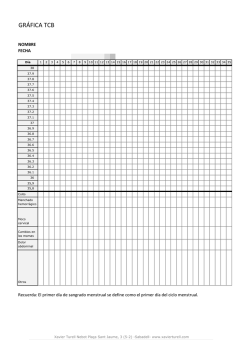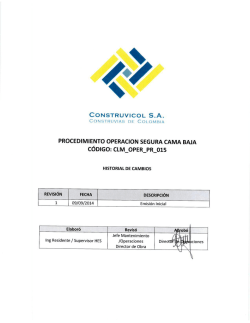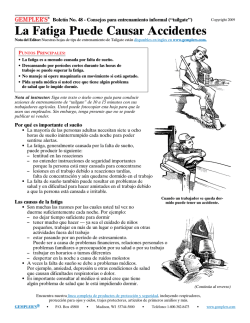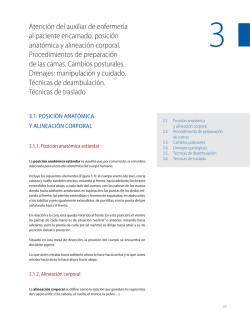abrir el texto en pdf
Inés Garland Los planes del amor De La arquitectura del océano, Editorial Alfaguara, 2014. Él me busca mientras duerme, como un cachorrito, pero a mí no me da ninguna ternura. Soy incapaz de sentir ternura por él. Cómo decirle que se vaya, que me deje sola en mi cama y se vuelva a su casa. Me irrita. Me cita en cafés de mala muerte y se aparece con sus trajes y sus camisas de mafioso, su pelo demasiado largo que sólo se lava en su casa porque, dice, sin secador no le queda bien. Pelito fino, un poco ralo ya en el mechón que cae sobre la frente, un poco sucio al final del día. Nunca lo vi ducharse. Parece un torero o un gitano, pero es editor en una revista y, hace años, fue vendedor de autos en Italia. Tiene el espíritu del vendedor de autos. Habla con énfasis de casi cualquier cosa, no sabe escuchar, es categórico y egocéntrico, pero tiene un hambre de aplausos tan concreta y voraz que uno casi puede imaginárselo con los brazos extendidos y las manos abiertas, palmas hacia arriba, arengando al público inexistente, a mí, en este caso. Y yo aplaudo tan poco. Me resistí durante más de un mes a meterme en la cama con él, pero seguí aceptándole las invitaciones, dos semanas de cafés, no hay plata, cervezas con maní y el estómago agujereado de hambre, no puede ser, no puede ser, quién soy yo para elegir así, para decir que no, es amigo de mi amiga, ella quiere tanto que esto funcione y a fin de cuentas estoy muy sola, quién dice que la próxima vez. Y de pronto un día, en casa, me hizo escuchar Vasco Rossi y me dijo las letras en italiano porque yo, cantadas, no las entendía. Me gustaron las letras, me gustó Vasco Rossi y creí que, por carácter transitivo, me gustaba él. Por un rato pensé que tal vez me estaba enamorando y entonces en la cama lo recibí con mi dulce alegría de hembra. Al día siguiente todavía me duraba la felicidad, enhorabuena, ¿por qué no? El corazón es tan raro. Pero dos días después lo volví a ver en un café y fue como si se pinchara una burbuja de jabón. Un instante antes tenía los colores del arco iris titilando en una superficie transparente, el mundo detrás empequeñecido y distante y ahora toda esa gente en las mesas, el mozo apurado, la calle Corrientes, el Centro tras los vidrios de la confitería, algo sórdido que se filtraba y yo sin poder pensar de dónde. ¿Qué había pasado? ¿El traje? ¿La camisa gris con la corbata a rayas gruesas? ¿Las mentitas que se metía en la boca, una después de la otra, para no volver a fumar? No me gusta la manera en que me tira el cuerpo encima; en las mesas de los bares se sienta muy cerca, redondea la espalda, ensancha los hombros, apoya los codos en la mesa y sus manos quedan a los costados de mis propios codos y yo puedo sentir una membrana invisible que sale de su cuerpo y me rodea para cortarme la retirada. Me pide besos, me busca la boca, en la calle, en los taxis, en cuanto entra a casa. Estoy cocinando y se me viene encima, me acorrala contra la pared de la cocina para besarme, yo corto los besos, me escabullo, él no parece darse cuenta o no parece importarle. Me ahogo y no sé cómo decírselo. Debería haberle hecho caso a mi intuición. Todo esto que pasa lo supe en los primeros instantes de la primera vez que nos vimos, pero soy curiosa, dudo de mis propias percepciones, las cuestiono, quién soy yo para decidir en un instante que jamás me voy a enamorar del hombre que tengo enfrente. Un martes lo dejo. Hace semanas que no lo veo. Se cortó el pelo y volvió a fumar. Me da un alivio raro verlo encender un cigarrillo tras otro, las mentitas eran una falsedad, un reemplazo insuficiente. Le tiembla la mano que revuelve el café. Sé que le estoy haciendo daño y que él jamás me lo va a decir; se toma mi despedida con total naturalidad, como si fuera un detalle más de su vida. Nos abrazamos en la esquina. Me gusta mucho él, ahora que lo estoy dejando. Me gusta su aire de vendedor de autos, su camisa gris. Siento mucho alivio, y un tirón, como cuando un chico o un gatito tiran del ruedo de un vestido largo. Durante unos meses pienso en él. Su nombre me hace saltar el corazón. Debo haber tenido la idea oculta de armar casita con él. En esos planes inconfesados debe haber habido largas noches de conversaciones estimulantes, sexo sagrado, pasión, ternura. En los planes de amor hay siempre una dulzura tan grande. Otra vez es martes cuando lo llamo con alguna excusa y lo invito a casa. Volver con él es fácil, me da vergüenza acordarme de mi rechazo de nuestro primer intento. Es como si en los pocos meses que pasaron desde que lo dejé me hubiera curado de una enfermedad que me enfriaba la sangre. Nos empezamos a ver otra vez aunque ahora él no se queda nunca a dormir. Nos vemos más esporádicamente y me digo que está mejor así, que necesito el espacio. Viene tarde, a veces me quedo dormida esperándolo. Tiene mucho trabajo, dice. No quiere que le cocine nada, ya comió, siempre. Un anochecer de invierno hablamos mucho, cada uno en la punta del sillón, con las piernas enredadas. La intimidad es palpable, una temperatura que nos rodea, tibia. La historia que me cuenta nos hace llorar. Después lo abrazo. Mi cuerpo, en la cama, se abre como una dama de noche, muy despacio. Tal vez lo que yo necesitaba era tiempo. Una noche cualquiera de un mal día estoy enojada y cansada y la vida de todos los días me aprieta. Me duermo esperándolo. Cuando llega no le creo que estuvo trabajando, una amiga me dijo que él tiene muchas mujeres y esa noche las otras me importan, a mí que no me importaban. Me quejo de que nunca salimos, de que no nos vemos los fines de semana, de que nunca hacemos algo diferente, algo fuera de mi casa. El me escucha, no hace muchos esfuerzos por consolarme, de pronto tengo la sensación de que ha escuchado recriminaciones de mujeres toda la vida. Yo quisiera ser distinta de las demás, pero debo estar siendo igual y sospecho que se ha puesto a calcular si vamos a terminar en la cama o no. Cuando está casi seguro de que no, dice ¿me voy, entonces? Y yo le digo que sí. Nunca más me llama. Yo tampoco lo llamo más.
© Copyright 2026