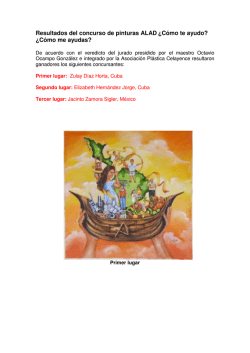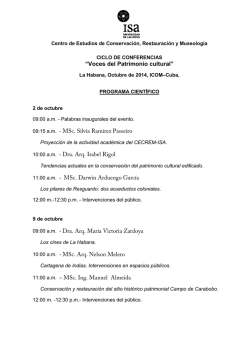Cuba- de cómo el socialismo tropical arriesga su - FES Caribe
APORTES AL DEBATE CARIBEÑO www.fescaribe.org “Cuba: Como el Socialismo Tropical Arriesga su Propia Herencia” Uwe Optenhögel1 Junio 2010 En enero de 2009 la Revolución cubana cumplió 50 años de edad. Las celebraciones por tal motivo no fueron para nada triunfalistas sino – en vista de los grandes problemas económicos del país – más bien sobrias y modestas. Documentaron simbólicamente el papel de líder de Raúl Castro. Fidel no apareció y se contentó con enviar un saludo en el que felicitaba a su heroico pueblo. En un discurso de 45 minutos, breve según los estándares cubanos, Raúl anunció la continuación de tiempos económicamente duros y llamó a los cubanos a más disciplina y entrega. Del socialismo estatal carismático al burocrático: la cohabitación2 de Castro y Castro En la esfera de la política simbólica los hermanos Castro lograron una obra maestra política con la entrega del poder de Fidel a Raúl. En contra de todas las teorías políticas sobre la dominación carismática (Max Weber) y a contrapelo de todas las experiencias sucesorias con líderes carismáticos la salida de Fidel Castro de la jefatura del estado no provocó ninguna crisis del sistema. Sobre todo a los círculos oficiales y académicos de los EE.UU. les faltó cualquier capacidad de imaginación para entender cómo y porqué esto podía suceder. Pero lo cierto es que no se produjo la esperada apertura, las reformas y el final del socialismo cubano. Por el contrario, los hermanos Castro lograron incluso reconvertir el carisma y prestigio político de Fidel en capital político para su sucesor.En clara conciencia de que él no dispone de atractivo carismático Raúl ni siquiera intentó competir con su hermano en este terreno. En vez de ello en el plano de la política interior se produjo un acuerdo que contiene un “power-sharing” y, así, le posibilita al nuevo gobierno seguir gozando de los beneficios del influjo carismático de Fidel. 1 Sobre el autor: Uwe Optenhögel es consultor político, cientista político y economista. Director de la Oficina para Cuba de la Fundación Friedrich Ebert (FES) 2 Hoffmann acuña convincentemente el término y coloca la regulación sucesoria cubana en el contexto del debate teórico en torno al liderazgo carismático. Cf. Bert Hoffmann: Charismatic Authority and leadership Change: Lessons from Cuba’s Post –Fidel Succession, en: International Political Science Review (2009), Vol. 30, No. 3 1 El arreglo tiene rasgo de “cohabitación” y presenta el siguiente aspecto: primeramente Fidel se retiró de la dirección del estado, pero siguió siendo el jefe del Partido, convirtiéndose de “Comandante en Jefe” en “comentarista en jefe” (Hoffmann 2009, 240) al iniciar una columna (“Reflexiones del compañero Fidel”) en el órgano central del Partido (Granma), en la cual comenta regularmente acontecimientos políticos. Casi no toca asuntos de la política interna cubana sino que comenta temas internacionales, vínculos filosóficos e históricos así como cuestiones globales. Para la dirección comandada por Raúl el arreglo debe de resultar ambivalente. Por un lado descarga a este de una serie de tareas. Además, en caso de necesidad Fidel puede servir de “legitimador” de medidas políticas. Pero por el otro lado la constelación encierra riesgos. Aun cuando públicamente Fidel se ha atenido de momento a la división de trabajo, con esa construcción conserva para sí un considerable potencial perturbador y una cierta posibilidad de determinar la agenda. Desde que su salud se ha ido recuperando progresivamente, cada vez resulta más visible cómo se atiene menos al acuerdo original y cada vez se mezcla más en asuntos internos. Esta constelación es ciertamente corresponsable de la falta de coherencia y dinamismo que ha tenido la política de reformas anunciada por Raúl al principio. Pero cuánta influencia tiene realmente Fidel todavía tras bambalinas es algo que se sustrae a la capacidad de juicio no sólo de observadores externos. En el escenario internacional el influjo político y el carisma de Fidel Castro hace tiempo que van mucho más allá de Cuba. Esta herencia internacionalista intenta trasmitírsela al presidente venezolano Hugo Chávez en forma de un vínculo puesto en escena como relación padre-hijo. Lo cierto es que con la manera en que se retiró políticamente Fidel logró sorprender nuevamente tanto a amigos como a enemigos políticos, conservar la iniciativa en sus manos y trasmitirle aún en vida su herencia política a uno o a dos herederos nombrados por él mismo. El aseguramiento como máxima para la reconstrucción de estructuras de dirección La relación de poder entre Fidel y Raúl está aclarada. Esto se vio a más tardar algunas semanas después de las celebraciones por el aniversario de la Revolución cuando tuvo lugar una recomposición del gabinete, la cual fue presentada como reforma de las estructuras de dirección. Tras el lapidario anuncio de que era necesario reducir la estructura gubernamental y elevar su eficiencia, no solo se cambió a diez miembros del gobierno y se fusionaron varios ministerios sino que en otros centros de mando del poder se produjeron cambios. La dimensión total de estos cambios solo se vio poco a poco, pues en el extranjero solo se vio primeramente a las víctimas más importantes. Estas eran: el Vicepresidente Carlos Lage (57 años), el Ministro de Relaciones Exteriores Felipe Pérez Roque (43 años) así como el Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC Fernando Remírez de Estenoz (57 años). Los tres formaban parte de la generación de líderes más 2 jóvenes y eran considerados hasta entonces “fidelistas” y con un alto potencial a la hora de suceder a los hermanos Castro. A todos se les echó en cara no solo ineficiencia sino también comportamiento desleal y falta de ética, así como “despertar ilusiones entre los enemigos externos” (entiéndase EE.UU.). El trasfondo del asunto fueron informaciones que llegaron a conocimiento del servicio secreto, las cuales revelaban que Lage y Roque regularmente se reunían en la finca de un cubano, descubierto como agente del servicio secreto español. Durante tales reuniones evidentemente se habían expresado de forma más que despectiva sobre la vieja guardia de la Revolución (algo aparentemente documentado en cintas de grabación). En todo caso el material reunido motivó que Fidel legitimara su despido como ineludible en un comentario público. Después, y a la manera clásica del socialismo real, Lage y Roque ejercieron autocrítica por escrito, para poco después desaparecer en puestos de trabajo de carácter provincial, ejerciendo “labores socialmente útiles”. Entre los otros miembros del gabinete que tuvieron que irse se encontraba también José Luis Rodríguez, Ministro de Economía por muchos años. En otoño del mismo año también salió Francisco Soberón, durante quince años exitoso Presidente del Banco Central de Cuba. Mirando las cosas a posteriori Raúl utilizó el incidente en torno a Lage y Roque para reformar la dirección de acuerdo con sus intereses propios. Los puestos vacantes fueron ocupados por personas de confianza de Raúl, provenientes de la generación de revolucionarios de la Sierra Maestra, o con militares con los que había colaborado estrechamente durante su largo periodo como Ministro de Defensa cubano. El resultado de este proceso iniciado como reforma de gabinete significa la reestructuración de más largo alcance realizada en décadas en el aparato de gobierno cubano (Erikson 2009, 319). Así, el perfil de la dirección de la gente de confianza en torno a Raúl es mucho más viejo, más marcado por militares y más orientado hacia la política interna que el anterior grupo de dirección. El problema aquí probablemente está en que una gran parte de los cuadros más jóvenes, que hasta entonces habían sido exitosamente preparados para asumir la dirección del estado, ha quedado fuera. Y hay que ver todavía si la nueva vieja dirección es más eficiente. Es posible que este reacomodo interno, aparte de la grave crisis económica, sea la causa del aplazamiento sin fecha del sexto congreso del Partido Comunista, originalmente previsto para 2009. Como destacara el propio Raúl Castro, este será el último congreso dirigido por los revolucionarios de la generación de 1959 y, por ende, el de más importancia para la futura política cubana. Reinstitucionalización de la política Aparte de la aquí esbozada consolidación política de la posición de Raúl, también ha cambiado significativamente el estilo de gobierno durante su tiempo. La última década de gobierno de Fidel estuvo caracterizada por una desinstitucionalización de la política, algo que afectaba por igual al partido y al gobierno. Bajo la consigna de “batalla de ideas” Fidel regresó a una especia de política 3 de campaña que trataba de vincular la creación de estructuras paralelas con elementos de movilización de masas, obviando así las estructuras formales del partido y el estado. De facto Cuba fue gobernada en ese tiempo más por un grupo de consejeros en torno a Fidel que por el gobierno y su administración. Este modelo extremadamente centralista puede que corresponda más a la naturaleza carismática de Fidel, pero al mismo tiempo contiene una gran proporción de ineficiencia e impredecibilidad. Raúl acabó rápidamente con este sistema e introdujo un estilo de dirección más colectivo. Las instituciones estatales fueron restauradas en sus funciones y se les entregó nuevamente la responsabilidad por los resultados de la política. Este proceso estuvo acompañado por una cuidadosa descentralización de las decisiones en la administración y en las distintas regiones que conforman el país. Mientras tanto Raúl no perdía oportunidad para indicar que el Partido Comunista, conforme a la Constitución, tenía que pasar nuevamente al centro de la política cubana. Una observación más atenta de la práctica política, sin embargo, permite dudar del proclamado papel directivo claro del partido. La reinstitucionalización efectuada parece estar más bien caracterizada por una mezcla de estructuras estatales, militares y partidistas (Hoffmann 2009, 239). Los cambios personales continuaron en la segunda mitad de 2009 y comienzos de 2010. Aquí el perfil ya no resulta más claramente pro Raúl. Básicamente trasciende poco hacia fuera sobre las discusiones internas y las constelaciones de poder. Lo que sí puede percibirse es por lo menos una división entre un ala conservadora, vinculada a la burocracia partidista (y que posiblemente tenga el apoyo de Fidel) y una fracción más bien orientada hacia lo tecnocrático-empresarial, proveniente de los militares y que apuesta por reformas económicas. La vacilación y el carácter parcial de precisamente estas reformas prueba que ambas fracciones se bloquean mutuamente, lo que refleja el estado actual del país. “It’s the economy, stupid!” La entrega del poder en el sistema político, sin dudas lograda, no encuentra su correspondencia en la esfera económica. Cuatro años después de asumir el poder, Raúl no puede mostrar aquí ningún éxito, sino todo lo contrario. A comienzos de mayo de 2010 el órgano central del Partido Comunista de Cuba, “Granma”, se lamenta de la peor zafra azucarera desde 1905 y responsabiliza con ello a la falta de controles y a la ausencia de una clara planificación. Esta reacción sacada del baúl de los recuerdos del socialismo real revela todo el desamparo de la dirección ante la situación económica del país, entretanto desoladora por completo. 4 Y eso que por experiencia propia se sabe que las cosas pudieran ser mejor. Durante el “periodo especial en tiempo de paz3” como consecuencia del derrumbe de la Unión Soviética, a mediados de los años noventa se logró dinamizar la economía con esfuerzo propio4. Pero las medidas tomadas entonces fueron echadas atrás en gran medida más tarde debido a la preocupación por el control político de los procesos sociales desencadenados con ellas. Económicamente hoy el país vuelve a estar con la espalda contra la pared. Desde 2008 la situación ha vuelto a agudizarse. En parte hay razones externas para ello. Pero los problemas en su mayor parte son hechos en casa y tienen que ver con déficits estructurales acumulados en el largo plazo, los cuales Raúl mismo ha denunciado varias veces públicamente. Entre los factores externos se cuentan los efectos de tres devastadores huracanes en 2008. Mientras todavía se estaba ocupado con enfrentar sus daños, estalló la crisis financiera internacional. Sus consecuencias afectaron a Cuba en forma de caída dramática del precio del níquel (principal producto de exportación), disminución de los ingresos provenientes del turismo, disminución de las remesas de los cubanos emigrados, afectados ellos mismos por la crisis en los EE.UU., así como el empeoramiento de las condiciones crediticias en los mercados internacionales de capital. Así se fue a parar a una aguda falta de liquidez. En 2009 el gobierno prohibió temporalmente a las empresas asentadas en el país, incluyendo las extranjeras, el acceso a sus cuentas depositadas en bancos cubanos. Ello hizo que las mismas no pudieran cumplir con sus obligaciones financieras. La consecuencia fue una mayor agudización de la escasez de bienes. Al mismo tiempo las tasas de crecimiento se vinieron abajo. Si entre 2001 y 2007 la tasa de crecimiento había estado en un promedio de 7,5%, en 2008 el crecimiento pronosticado de 8% fue corregido a 5%. El año 2009 casi recordó el “periodo especial” de los años noventa. Las cifras de exportación cayeron en un 36% y el crecimiento para 2009 se estimó en solo 1,4%. La productividad del trabajo, ya de por sí baja, siguió bajando, la balanza comercial y de pagos sigue siendo deficitaria. El problema se ve agudizado por la existencia de un mercado negro, galopante corrupción5 y robo masivo en las empresas estatales, este último un tema permanente en los medios de comunicación oficiales. 3 La pérdida de los socios económicos de Europa del este y de las subvenciones lanzaron a la isla a una devastadora crisis económica. Entre 1990 y 1993 el producto social se contrajo en más de un tercio, las exportaciones cayeron un 80%. Con un aprovechamiento de entre 10 y 20% la producción industrial casi se paralizó. Hasta los alimentos escasearon: según datos oficiales el consumo calórico promedio se redujo entre 1989 y 1993 en un tercio. 4 Sobre la base del turismo, la exportación de níquel, las divisas provenientes de las “remesas” de los cubanos emigrados, el ascenso sustancial de las inversiones extranjeras directas para formar “empresas mixtas” así como reformas internas que contenían elementos de mercado y permitieron la iniciativa privada en el sector agrícola y en los servicios, se logró recuperar la economía. 5 Entretanto la corrupción ha llegado hasta la vieja guardia de los generales que lucharon con Fidel y Raúl en la Sierra Maestra. Como hasta ahora eran considerados incorruptibles, es probable que la pérdida pública de prestigio y legitimación sea considerable para la élite (Morales 2010; Vicent 2010). 5 Las altas tasas oficiales de crecimiento desde inicios del siglo probablemente se deben en lo fundamental a las subvenciones e inversiones de Venezuela (últimamente también de China) y al alto precio del níquel hasta 2008. Este crecimiento casi no se reflejó en el consumo privado. Un indicador más confiable del estado de la economía cubana que las tasas de crecimiento6 probablemente lo sean las inversiones brutas productivas (renovación de capital). Entre 1989 y 2007 retrocedieron en 47% y para 2006 ascendían a 13,5% (Mesa-Lago 2008), la mitad del valor de 1989 y aproximadamente la mitad de lo que economistas cubanos consideran necesario para garantizar crecimiento sostenible. También en la comparación regional Cuba estaba en este punto por debajo del promedio de aproximadamente 20% (CEPAL 2007). De facto ha tenido lugar una decadencia de la infraestructura y una desindustrialización del país, un fenómeno ya conocido en la fase final del socialismo real en Europa central y del este. El resultado de esta política de los últimos 15 años es una estructura económica en la que los sectores primario y secundario juntos hacen solo 20-25% del PIB, el sector de los servicios se halla entretanto entre 75-80% (Oficina Nacional de Estadísticas 2008). Los economistas cubanos consideran esto una “terciarización disfuncional” de la estructura económica (Monreal 2007) y una base sumamente mala con vistas a un futuro desarrollo sostenible. Los riesgos de una nueva dependencia La caída de los precios del petróleo en el mercado mundial dejó claro en 2009 cuán peligrosa es la nueva dependencia del modelo económico cubano de las subvenciones venezolanas. Provisionalmente el país amigo tuvo que reducir las transferencias de petróleo y dinero hacia Cuba, lo cual se pudo percibir en apagones y limitaciones en el transporte público. En la industria ello provocó caídas en la producción y otra disminución de, la ya de por sí baja, productividad. Estos muy prácticos efectos de una dependencia unilateral resultan más agudizados todavía por una serie de factores que tienen que ver básicamente con la solidaridad venezolana. La ausencia de instituciones de la colaboración eleva la inseguridad, los problemas internos del gobierno de Chávez pende cual espada de Damocles sobre la estrecha cooperación con Cuba; muchos de los negocios y acuerdos se coordinan con Chávez personalmente; la mayoría de los mismos no se lleva a la práctica. Por eso la dirección cubana está tratando de diversificar sus asociaciones políticas y económicoexteriores7. Sin embargo los antiguos camaradas (Rusia, China, Vietnam) ya no ejercen solidaridad 6 Entre los científicos hay dudas acerca de la confiabilidad de los datos económicos cubanos y de los indicadores sociales (Mesa-Lago 2008, 3). Supuestamente manipulaciones y reacomodos estadísticos son los que han conducido a los reportes de altas tasas de crecimiento desde 2001, lo cual motivó a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) a publicar sus datos sobre Cuba con un comentario (CEPAL 2003-2007). Viendo así las cosas es incluso posible que el PIB del país esté retrocediendo desde hace años. 7 Aparte de Rusia, China y Vietnam cada vez más Brasil gana en importancia, no en último término debido a las esperadas inversiones en la agricultura 6 socialista en forma de subvenciones. Los créditos de China, por ejemplo, hay que invertirlos – sin rebajas – en bienes de China. La ineficiente economía mina la legitimidad del régimen Es obvio que la economía aquí descrita está cada vez menos en condiciones de satisfacer las necesidades de la población. Actualmente la vida diaria en Cuba está marcada por la escasez de bienes y alimentos básicos y por servicios sociales en rápido deterioro. Al gobierno le resulta clara la situación, y Raúl Castro llamó en el verano de 2007 a llamar las cosas por su nombre y a una amplia discusión pública. Su asunción del gobierno estuvo vinculada a grandes expectativas con vistas a reformas pragmáticas en la economía. Los anuncios hechos por Raúl al respecto daban mucho pie a ello. En su análisis de la crisis el gobierno siempre ha destacado el desequilibrio entre gastos e ingresos. Pero en sus medidas se ha limitado a apelar a la disciplina, a elevar los controles administrativos y sobre todo a ahorrar en los gastos. En una economía centralmente administrada esto puede resultar fácil de hacer, porque se dispone de acceso a los gastos. Pero no se puede hacer sin pagar un precio: se corre peligro de destruir a fuerza de ahorro a una economía de por sí ya bastante desolada y de disminuir la calidad de los servicios sociales aún existentes (sobre todo educación, salud y jubilaciones). A la población, que ya sufre bastante, se le exige también más sacrificios todavía. Fue así cómo el gobierno puso su mano encima de dos logros simbólicos centrales de la Revolución en la esfera de los servicios de abastecimiento estatal: la “libreta” (una cartilla de racionamiento de alimentos) y el almuerzo gratuito8 en empresas estatales están siendo examinados con miras a su total eliminación. Del lado de la creación de valores en la economía, por el contrario, se hace bastante poco para elevar los ingresos del estado y darle así a este nuevamente margen de movimiento. Las medidas en esta esfera se limitan en su mayor parte a ofrecer mejores precios a los productores agrícolas, eliminar algunas barreras burocráticas, distribuir lentamente tierras abandonadas a personas dispuestas a trabajarlas y a privatizar algunos escogidos servicios de uso diario (barbería y peluquería, taxis). Cuando tras ya cuatro años se mira los resultados de la política de Raúl, lo que se siente es desilusión. Es cierto que las reformas se han iniciado parcialmente en los lugares correctos (en algunos casos allí donde se detuvieron en los años noventa), pero hasta ahora llegan con demasiada vacilación y biocombustibles y la tecnología de perforación en aguas profundas que posee Petrobras (la compañía petrolera estatal brasileña), la cual puede ser importante para explotar los yacimientos petrolíferos cubanos en el golfo de México. 8 El almuerzo gratuito a sus tres millones de empleados le cuesta al gobierno anualmente unos 350 millones de dólares y forma parte de los logros de la Revolución. La “libreta” es sobre todo importante para los cubanos que viven al borde del mínimo existencial. Actualmente el gobierno, poco a poco, está eliminando importantes alimentos de la misma. 7 como para poder sacar a la economía de la ineficiencia que hemos descrito. Y eso que desde el principio estuvo claro que todos esos planes reformistas eran solo un cambio dentro de la continuidad de la economía socialista. La falta de éxito se justifica con que la situación es demasiado seria como para permitirse errores y que las medidas tomadas necesitan tiempo. Más probable resulta que el comportamiento vacilante sea expresión de las diferencias en la dirección con vistas al alcance de los pasos reformadores. El hecho es que las reformas económicamente necesarias siguen estando subordinadas a consideraciones ideológicas y de control. Aun 50 años tras la revolución sigue sin alcanzarse una economía propia que funcione aunque sea a medias. En vez de ello se pasó de la dependencia soviética a la venezolana. Así se está corriendo el riesgo de un distanciamiento entre gobierno y pueblo. Entretanto la ineficiente economía cubana mina el pacto político que ha mantenido unida a Cuba por décadas y que la hizo fuerte dentro y fuera: el pacto posrevolucionario entre la élite y el pueblo, que ofrecía lealtad política a cambio de independencia nacional, protección social y eliminación de la pobreza. La generación que vivió la revolución y se benefició de ella se está extinguiendo. A las generaciones más jóvenes la ineficiente economía no les ofrece suficientes perspectivas ni de trabajo ni de consumo. La legitimación del gobierno está desapareciendo. Uno de los arquitectos de las reformas de los años noventa, el economista cubano Haroldo Dilla, describe la actual situación cubana sarcásticamente: el modelo económico cubano actual, dependiente de las subvenciones venezolanas, alcanza solo para mantener flotando una economía ineficiente, que ha hecho de la crisis un modus vivendi y de la pobreza una virtud (Dilla 2010). Pero evidentemente eso no basta para crear bienestar y mantener el mito de los servicios sociales cualitativamente buenos en la educación, la salud y la atención a la vejez. Así que con veinte años de tardanza Cuba podría caer en la trampa de la que los países del socialismo real en Europa central y del este no pudieron salir a fines de los años ochenta: tampoco ellos lograron sacar adelante sus economías y también perdieron la aprobación de los jóvenes. Camino a una sociedad estructuralmente inestable La imagen positiva de Cuba: mito y realidad En comparación con otros países de la región los indicadores usuales del desarrollo social de Cuba durante muchos años fueron imbatibles. El índice de alfabetización era altísimo, el desempleo oficial bajo, la mortalidad infantil pequeña, disponía de un sistema de atención gratuita de la salud que cubría todo el país y también de un sistema educacional gratuito. La convivencia multiétnica pacífica parecía tan asegurada como la atención social y la satisfacción de las necesidades materiales básicas. 8 Esta positiva imagen de Cuba se está derrumbando a ojos vistas. También los científicos cubanos constatan desde hace tiempo tendencias a la diferenciación social, a la marginalización de sectores poblacionales y creciente pobreza (Nueva Sociedad 2008). Las razones se hallan en las consecuencias sociales del cambio estructural económico, impulsado por las reformas de los años noventa. Políticamente esas reformas se detuvieron, pero sus efectos sociopolíticos no se pudieron echar atrás. A ello hay que agregar tendencias de desarrollo en el largo plazo como el envejecimiento poblacional cubano. Sobre todo las bajas tasas oficiales de desempleo son pura ficción. Independientemente de los métodos estadísticos de censo, que mantienen artificialmente baja la tasa (Mesa-Lago 2008, 18), desde hace tiempo Cuba tiene que enfrentar el fenómeno del subempleo masivo y crónico. Este ha alcanzado entretanto dimensiones que el estado ya apenas es capaz de financiar. El propio Raúl Castro no dejó dudas de ello en su discurso en el congreso de la organización juvenil comunista en abril de 2010. Calculó el subempleo en el sector estatal en más de un millón de personas (Raúl Castro 2010). Esto significaría que uno de cada cuatro empleos en el sector estatal resulta superfluo en la nómina de pagos. Los despidos en correspondencia elevarían el desempleo a 25%, lo cual, por supuesto, en vista de las incalculables consecuencias sociales, no representa una alternativa para el gobierno y el partido. Pero teniendo en cuenta la política económica practicada hasta ahora queda pendiente de respuesta la cuestión de dónde habrán de aparecer los necesarios nuevos puestos de trabajo. Las causas y las consecuencias de la nueva desigualdad Uno de los grandes logros de la revolución fue la construcción de una sociedad relativamente homogénea e igualitaria, que se caracterizó por la eliminación de injusticias sociales, barreras raciales y otras discriminaciones: una sociedad de la inclusión: ese modelo ya empezó a cambiar algo en los años ochenta, pero se vio bajo presión sobre todo después de 1990.9 La inicial dolarización de la economía así como el sistema monetario dual introducido después para obtener divisas10 se convirtió en uno de los puntos de partida para la diferenciación social11. La doble moneda junto con una vacilante apertura de los mercados y la ampliación del turismo en el 9 A fines de los ochenta el coeficiente Gini se valoraba en Cuba en 0,24, un alto nivel de igualdad de ingresos. Para fines de los noventa ese coeficiente se valoraba en 0,38, lo que corresponde aproximadamente al mismo valor de Alemania. No existen nuevos cálculos (Mesa Lago 2008, 20). Y en los círculos oficiales no debe de haber mucho interés, pues la desigualdad con seguridad ha aumentado. 10 Se compone del peso cubano (CUP) y del peso convertible (CUC), acoplado al dólar. 11 La doble moneda tiene para Cuba la ventaja de que la economía interna se puede desacoplar de la competencia internacional. Si el actual tipo de cambio oficial valiera para toda la economía, casi toda ella se vendría abajo, parecido a lo que ocurrió con la desaparecida RDA tras la unión monetaria. 9 país diversificaron las fuentes de ingreso de la población. Entretanto son en parte la causa primaria de las extremas diferencias en la distribución de los ingresos. Paralelamente a ello la maltrecha economía provocó el aumento del costo de la vida en el país. Como los salarios en Cuba se pagan con el peso cubano de bajo poder adquisitivo, pero una gran parte de los bienes de consumo diario se comercializan en CUC (la moneda convertible), los cubanos que tienen acceso a divisas viven mejor que aquellos que no tienen ese acceso. Las consecuencias ya fueron descritas con mucha lucidez en 2001 por el servicio noticioso alemán para América Latina y desde entonces nada ha cambiado: “Cuando se observan los distintos hogares se constata una diversificación de las fuentes de ingreso. Apenas hay familias que puede vivir de sus ingresos provenientes del sector estatal. Según una encuesta realizada entre 140 hogares cubanos, los ingresos adicionales provenientes de las remesas o de actividades informales o privadas sobrepasan el ingreso regular en el doble como promedio. Así, el trabajo asalariado cada vez se vuelve más insignificante” (Servicio noticioso latinoamericano 2001). De esta manera el sistema crea estímulos perversos con consecuencias de largo alcance: “El hecho de que un camarero o un taxista gane varias veces más lo que gana un médico o un maestro invierte la pirámide social cubana. Sobre ese trasfondo sobre todo muchos jóvenes se preguntan si vale la pena capacitarse en una profesión o estudiar una carrera, puesto que con negocios en el mercado negro, por ejemplo, se pueden alcanzar mejores ingresos que con una verdadera profesión. Al mismo tiempo entre los ocupados se produce una emigración de especialistas hacia los sectores más atractivos por las ganancias… Las consecuencias en el largo plazo de esta fuga de cerebros para la economía cubana aún no se pueden evaluar” (idem). Según distintas evaluaciones aproximadamente 50-60% de los cubanos acceden directa o indirectamente a pesos convertibles (CUC). Aun así los ingresos en CUC se distribuyen de manera sumamente desigual. En primer lugar entre los cubanos mejor situados es mayor la cantidad de los que reciben remesas de parientes en el extranjero, permitidas desde 1993.12 En segundo lugar los de mejor formación y ya mejor empleados tienen en el propio país mejores posibilidades de acceder directamente a CUC. En los sectores claves de la economía muchos empleados calificados reciben una gratificación o parte de su salario en CUC a modo de estimulación. Un “daño colateral” de este mecanismo, al que hasta ahora se le ha prestado poca atención, es que nuevamente tiene lugar el fenómeno de la exclusión. Esto afecta sobre todo a afrocubanos13 y a personas de la tercera edad solas, las cuales, en vista del desarrollo demográfico, forman un grupo poblacional creciente. Cada 12 Un único envío de 240 dólares norteamericanos equivale al ingreso nominal promedio anual en el sector estatal. 13 Lo mismo sucede en el sector de la educación, donde el origen familiar nuevamente es importante para el éxito educacional. Como los afrocubanos en muchos casos provienen de sectores tradicionalmente alejados de la educación, se inicia aquí ya una discriminación. 10 vez menos estos grupos se cuentan entre los privilegiados en el sentido antes mencionado y de nuevo resultan cada vez más marginalizados. Las líneas de desarrollo aquí esbozadas tocan el nervio de la manera cubana de verse a sí mismos. Al fin y al cabo el propio Fidel Castro propagó como medida de todas las cosas el principio marxiano enunciado en la crítica al programa de Gotha: “Cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades” (Fidel Castro 1973). Para la generación revolucionaria ese principio debe de haber sido generador de identidad. Pero entretanto ha perdido su credibilidad: también Cuba tiene sus lagunas de justicia, el abismo entre pobres y ricos empieza a abrirse. La sociedad relativamente homogénea durante décadas está inclinando su movimiento – y así sea en contra de la voluntad y el discurso público de las élites – hacia una diferenciación y desigualdad irracionalmente fundamentadas y, así, hacia una inestabilidad estructural. Para muchos cubanos la inclusión o la exclusión hace mucho que no son el comprensible resultado de su comportamiento propio sino la injusta consecuencia de decisiones políticas y económicas sobre las que ellos no tienen influencia. La presión reformadora viene de dentro Sobre el trasfondo de cosas aquí esbozado no asombra que la presión reformadora mayor no provenga del pequeño grupo de “disidentes”14 conocidos en el exterior sino del mismo medio de la sociedad cubana. Las discusiones sobre cambios y reformas se encuentran en las posiciones de la Iglesia Católica, en declaraciones de figuras de la cultura, elementos de la cultura juvenil y en las nuevas posibilidades que ofrece la Internet. El espectro alcanza hasta una oposición de izquierda que tiene su base en las organizaciones de masas oficiales. Lo común a estos principios críticos es que no cuestionan los fundamentos del socialismo. Las agrupaciones de izquierda deben de resultar las más incómodas para el estado porque se dirigen contra insuficiencias que oficialmente también son objeto de crítica (ineficiencia, comportamiento autoritario-burocrático, corrupción, etc.). Exigen una renovación del socialismo cubano y más democracia.15 En su comunicación apuestan por la comunicación horizontal, por redes, un asunto subversivo por completo en una sociedad verticalmente organizada, donde los derechos y las tareas 14 A pesar de que la influencia política interna y la cimentación de los “disidentes” en la población es tan escasa – muchos están desacreditados por su proximidad a los EE.UU. –, la relación del estado con estos grupos es intransigente. Una legalización de amplio alcance de medidas represivas permite el encarcelamiento preventivo de críticos del régimen. De esta forma Cuba atenta contra derechos humanos elementales y reprime al mismo tiempo la documentación de tales violaciones 15 Durante la marcha del 1ero. de mayo en La Habana se pudo ver, por ejemplo, pancartas que decían “Socialismo es democracia” y otras de tenor antiburocrático. 11 tradicionalmente se delegan. Como los representantes por lo regular están activos en las organizaciones de masas estatales, las fronteras son fluctuantes y apenas puede hacerse una valoración con vistas a su alcance y efecto. Igualmente problemático para el régimen es la creciente crítica proveniente de los círculos culturales. Para la política interna la multifacética escena musical tiene una función de ejemplo para la juventud. En el extranjero la escena cultural fue y sigue siendo el emblema del socialismo cubano, al que muchos artistas han defendido y legitimado durante décadas. Pero desde hace algunos años ha habido que acostumbrarse a los tonos fuertemente crítico-sociales de aperos y bandas “underground” de rock. Pero recientemente también los populares y altamente reconocidos bardos de la Revolución se han expresado críticamente (por ejemplo Carlos Varela, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Frank Delgado). Teniendo en cuenta las circunstancias cubanas la crítica entretanto es masiva y tampoco se detiene ante los “Grandes” de la Revolución. Hace poco Milanés se pronunció contra la prohibición de pensar y a favor de tolerancia en la relación con los que piensan distinto: “Las ideas se discuten, no se las encierra”. Delgado criticó que el Parlamento cubano no es una auténtica representación popular, porque no hay debates, o que la falta de libertad para viajar no es compatible con el ideal de libertad formulado por Che Guevara. Entretanto se puede encontrar la protesta juvenil también en los blogs de Internet. Sin embargo los blogueros llaman sobre todo la atención internacional, pues sus textos, debido a las limitaciones del acceso a Internet en Cuba, solo son accesibles con limitaciones. Algunas revistas de la Iglesia católica son, por el contrario, canales abiertos a través de los cuales la sociedad civil puede ejercer su crítica a la situación existente.16 Su lectura permite echar una mirada a una discusión interna cubana sobre problemas que ni están marcados por la fidelidad ortodoxa de los medios estatales ni por las posiciones a menudo ideológicas de los críticos extranjeros. Son la única forma tolerada de prensa no controlada por el estado, las editan las distintas diócesis por su propia cuenta y no están sometidas a la censura estatal. Estos medios eclesiásticos no se conciben a sí mismos como opositores sino única y exclusivamente como representantes de la Iglesia católica. Por esa razón renuncian a colaborar con grupos opositores así como con el gobierno. En general la Iglesia católica ha sido muy cautelosa durante años en su relación con el estado, aunque puede ser considerada la más fuerte y mejor organizada organización no gubernamental del país. El margen de movimiento que ha logrado ganar y conservar así existe probablemente también porque ha reconocido la legitimidad del socialismo en Cuba. Este vale también para la Iglesia católica como el resultado de una lucha llevada a cabo por el pueblo en aras de alcanzar la independencia nacional 16 Aquí cabría mencionar Palabra Nueva, Vitral y Espacio Laical, todas ellas tienen su propia página web. 12 y, así, como un factor generador de identidad, a diferencia de Europa central y del este17, donde llegó a la mayoría de los países montado en los tanques del Ejército Rojo. Tras larga vacilación la Iglesia católica se ha mezclado desde marzo de 2010 en la cuestión de la relación del régimen con los presos políticos, y algunas cosas indican que podría desempeñar el papel de mediadora respecto de las condiciones de arresto o, perspectivamente, en la liberación de los mismos. Provocado por la muerte de Orlando Zapata Tamayo tras una huelga de hambre a fines de febrero18, la cuestión de los derechos humanos se volvió a colocar en primer plano de la información internacional sobre Cuba y se superpuso a las discusiones sobre las necesidades de reformas económicas o políticas. Dejando a un lado la tragedia humanitaria que representa la muerte de Zapata y el sufrimiento de los otros presos, el efecto político vino a ser más bien agua al molino de los “hardliner”19, que exigen la continuación de las sanciones y la presión diplomática en la relación con Cuba. Para los grupos en el gobierno y el estado cubanos, que están orientados hacia el diálogo, la muerte de Orlando Zapata Tamayo debe de haber sido sumamente inoportuna. Al fin y al cabo torpedeó la ya avanzada normalización de las relaciones entre la UE y Cuba (levantamiento de la Posición Común de la UE durante la presidencia española) y paralizó la política de acercamiento a paso pequeño entre los EE.UU. y Cuba, la cual ya se hallaba en camino. Así la Iglesia católica podría asumir el papel de mostrar una salida al atolladero, que abra al régimen y a la oposición un nuevo margen para dialogar y reduzca la presión política externa sobre Cuba. La relación del régimen con la aquí esbozada crítica interna probablemente resulte decisiva para la continuación de los ya iniciados cambios en el país. Los temas de un diálogo que hay que conformar de nuevo ya están dictados previamente debido a los déficits existentes en el estado y en la economía y en la crítica que se les hace. Pero se exigen nuevas formas de participación y la creación de espacios de diálogo públicos, en los que el estado y el partido superen su actitud paternalista con respecto a la propia población y entren con esta en un “auténtico” diálogo (Alzugaray 2009). El final de este proceso está abierto: lo viejo ya no funciona, lo nuevo aún no es claramente reconocible. 17 El socialismo cubano siempre fue más tolerante con respecto a la Iglesia y las religiones que las modalidades europeorientales del mismo. 18 A diferencia de muchos otros países la muerte de un preso político en Cuba no es nada cotidiano. El último caso conocido data de 1972. 19 Hasta “Human Rights Watch” en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en 2009 concluye que el embargo norteamericano ha demostrado ser más contraproducente que eficaz en cuanto al mejoramiento de la situación. Al mismo tiempo subraya que el principio seguido por la Unión Europea (cooperación económica vinculada a compromisos en temas de derechos humanos) ha fracasado por el hecho de que los costos de no respetar los compromisos son muy bajos. 13 La Revolución solo puede ser vencida desde dentro La clave de la sostenibilidad o del fracaso del socialismo tropical se halla, así, solo en Cuba. El país tiene la experiencia científico-técnica y el capital social requerido para las necesarias reformas e incluso las propias experiencias de los años noventa, a partir de las cuales se podría actuar. Es una cuestión puramente política determinar qué pasos se está dispuesto a dar. La dependencia autocreada de Venezuela podría revelarse como un camino equivocado. Es cierto que le ha dado un respiro al régimen político. Pero para el desarrollo económico y social significó un retroceso. Así, el tiempo transcurrido desde fines de los años noventa podría revelarse como década perdida. El sistema hoy existente no es sostenible, y mientras más demoren las reformas económicas, tanto más difícil será la recuperación, ya sea bajo signo socialista o capitalista. Pero como el gobierno y el partido siguen teniendo el control político total, y todavía existe un resto de lealtad, y la identidad y la soberanía nacionales constituyen un bien sagrado también para los críticos del régimen, está entonces también en sus manos prolongar en el futuro su socialismo establecido en el traspatio del “enemigo imperialista”, o perder sus conquistas duramente logradas. En el año 2005 el propio Fidel alertó acerca de que la Revolución solo podía ser vencida desde dentro. Para evitar eso y superar la actual crisis hace falta de parte de la dirección valor y confianza en la propia población. ¿Acaso esas no fueron las premisas para el éxito de la revolución de 1959? Las ideas expresadas en este artículo son exclusiva responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el pensamiento de la Fundación Friedrich Ebert (FES). 14 Bibliografía: Alzugaray Treto, Carlos (2009): Cuba, cincuenta años después: continuidad y cambio político. En: TEMAS, no. 60: 37-47, octubre-diciembre de 2009 Castro Ruz, Fidel (1973): «Discurso en el acto central por el XX aniversario del asalto al cuartel Moncada», Santiago de Cuba, 26 de julio de 1973, www.cuba.cu/gobierno/discursos Castro Ruz, Raúl (2010): Sin una economía sólida y dinámica, sin eliminar gastos superfluos y el derroche, no se podrá avanzar en la elevación del nivel de vida de la población, http://www.granma. cubaweb.cu/2010/04/05/nacional/artic03.html Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2003-2007), Balanza Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, Santiago Dilla Alfonso, Haroldo (2010): Cuba: las morbosidades políticas y los cisnes negros. En: Nueva Sociedad, No. 227, junio 2010, Buenos Aires Erikson, Daniel P. (2009): The Cuba Wars. Fidel Castro, The United States, and the Next Revolution. New York, Berlin, London. Hoffmann, Bert (2009): Charismatic Authority and leadership Change: Lessons from Cuba’s Post –Fidel Succession, in: International Political Science Review (2009), Vol. 30, No. 3 Mesa Lago, Carmelo (2008): La economía cubana en la encrucijada: el legado de Fidel, el debate sobre el cambio y las opciones de Raúl. Documento de Trabajo, No 19/ 2007; Real Instituto Elcano Monreal. Pedro (2007): Industrial Policy and Clusters in Cuba. En: Domínguez y otros (2008), The Cuban Economy…; La Habana: Morales, Esteban (09/04/2010): Corrupción: ¿la verdadera contrarrevolución?: Unión de Escritores y Artistas de Cuba http://www.uneac.org.cu/index.php?module=noticias&act=detalle&tipo=noticia &id=3123 Nueva Sociedad (NUSO) (2008): ¿Cuba cambia?, No 216, Buenos Aires, distintos artículos Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) (2008), Panorama Económico y Social 2007, La Habana Vicent, Mauricio (16-05-2010), Corrupción al modo cubano. En: El País: http://www.elpais.com/ articulo/reportajes/Corrupcion/modo/cubano/elpepuint/20100516elpdmgrep_4/Tes Widderich, Sönke (2001): Mit der Sonderperiode in die Zukunft. En: Lateinamerikanachrichten, número 329, noviembre 2001 15 Fundación Friedrich Ebert en República Dominicana Calle Wenceslao Alvarez No. 60, Zona Universitaria, Santo Domingo Telf: +1.809.221.8261 email: [email protected] www.fescaribe.org
© Copyright 2026