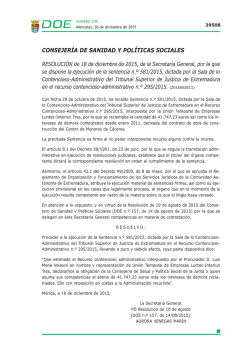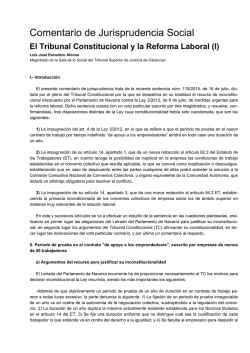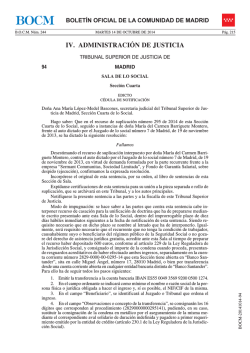animus laborandi en las prestaciones de la
11/06/2015 El animus laborandi en las prestaciones de la Seguridad Social Rosa María SÁNCHEZ CARRETERO Doctora en Derecho por la Universidad de Sevilla Diario La Ley, Nº 8559, Sección Tribuna, 11 de Junio de 2015, Editorial LA LEY LA LEY 3999/2015 Las prestaciones de la Seguridad Social están orientadas a garantizar la protección de sus beneficiarios. Esta finalidad justifica la interpretación amplia y flexible de sus requisitos pudiendo suplir las lagunas o defectos de regulación con la introducción de criterios humanizadores que permitan considerar cumplidos los requisitos legales de acceso mediante comportamientos tendentes al mantenimiento en el mercado laboral. Así surge el término animus laborandi que permite crear la ficción de una situación asimilada al alta y sustentar la aplicación de la teoría del paréntesis. I. CONCEPTO El término animus laborandi ha sido interpretado como la voluntad o intención del posible beneficiario o causante de una prestación de seguridad social de mantenerse en una situación activa, ofreciendo indicios de su interés por no apartarse del mundo laboral (1) . Obedece a la voluntad de desear trabajar y es un término acuñado por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo para justificar una interpretación humanizadora, flexible e individualizada de los requisitos exigidos para el reconocimiento de las prestaciones. Su origen se remonta a una jurisprudencia de los años setenta que ha sido confirmada con pronunciamientos posteriores. La base de esta jurisprudencia es la necesidad de atenerse al principio de protección suficiente por el sistema de Seguridad Social, es decir, evitar una interpretación puramente literal de los preceptos que exigen los requisitos de alta o asimilación al alta, atendiendo a criterios teleológicos y humanizadores para ponderar las circunstancias del caso con el fin de evitar Diario LA LEY 1 11/06/2015 situaciones de desprotección (2) . Así se posibilita poder inducir de determinados comportamientos del posible beneficiario o causante de una prestación, su intención inequívoca de acceder a un puesto de trabajo, al cual no accede por razones ajenas a su propio comportamiento. II. APLICACIÓN PRÁCTICA El origen del surgimiento del término lo encontramos en las propias exigencias de la Seguridad Social en orden al reconocimiento de las prestaciones. Así, el propio artículo 124 de la Ley General de la Seguridad Social ( Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio) (LA LEY 2305/1994) reconoce el derecho a las prestaciones del régimen general de la Seguridad Social a quienes estuvieran afiliados y en alta en este régimen o en situación asimilada al alta al sobrevenir la contingencia. La situación de asimilación al alta se reconoce expresamente por el artículo 125 LGSS (LA LEY 2305/1994) con mención específica de algunos supuestos como son: — La situación legal de destemplo total durante el que el trabajador perciba prestaciones por dicha contingencia — La situación del trabajador durante el periodo correspondiente a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con anterioridad a la finalización del contrato, salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo durante la lactancia natural — La excedencia forzosa, suspensión de contrato de trabajo por servicio militar o prestación social sustitutoria, traslado por la empresa fuera del territorio nacional, y convenio especial con la Administración de la Seguridad Social. — Los demás que señale el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el alcance y condiciones que reglamentariamente se establezcan. Estos supuestos se reproducen y amplían a otros muchos en el artículo 36.1 del Real Decreto 84/1996, de 26 de enero (LA LEY 857/1996), por el que se aprueba el Reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social. Sin embargo la normativa mencionada no excluye otros supuestos en los que se pueda considerar la concurrencia de una situación asimilada al alta. Es más, partiendo de Diario LA LEY 2 11/06/2015 la necesidad de la concurrencia de estos requisitos, es decir, del alta o de la situación de asimilación al alta, la peculiaridad del animus laborandi radica en poder ampliar las situaciones asimiladas al alta a otros supuestos no previstos por la legislación. En la práctica habitual y tal como explicita la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 14 de marzo de 2012, rec. 4674/2010 ( LA LEY 58552/2012) el animus laborandi se prueba mediante la inscripción como demandante de empleo, pero en muchas ocasiones su acreditación es ajena a la citada inscripción, es decir, las posibilidades de acreditar el animus laborandi son amplias y no obedecen a un numerus clausus. Concretamente esta sentencia con cita de otras como la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 10 de diciembre de 2001 (LA LEY 5369/2002) viene a considerar que el animus laborandi se prueba mediante la inscripción como demandante de empleo, y permitiendo, por otro lado, interrupciones en esa inscripción debidas a variadas circunstancias, por ejemplo una enfermedad impeditiva u otros supuestos de infortunio personal, o cuando las interrupciones no son excesivamente largas, precisando que «la valoración de la brevedad del intervalo se ha de hacer en términos relativos, que tengan en cuenta el tiempo de vida activa del asegurado, su carrera de seguro, y también en su caso la duración del período de reincorporación al mundo del trabajo posterior a su alejamiento temporal». Concretamente la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de 14 de abril de 2000, rec. 1721/1999 (LA LEY 8478/2000) viene a afirmar que no se trata de una exigencia rígida, sino de un requisito en el que han de ponderarse las circunstancias concurrentes para establecer si las posibles interrupciones revelan en realidad una voluntad de apartamiento del trabajo o se deben a acontecimientos que excluyen esa voluntad o a bajas escasamente significativas por su breve duración. En este sentido y estableciéndose como requisitos para el acceso a las prestaciones de la seguridad social la situación de alta o asimilación al alta, el cumplimiento de este requisito se puede sustituir por la acreditación del animus laborandi. Así conforme a la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2015, rec. 507/2014 ( LA LEY 13916/2015), se viene a considerar que si se acredita el animus laborandi, la existencia de un comportamiento tendente al acceso al empleo, se puede equiparar la situación del sujeto a la asimilación al alta. Expresamente esta sentencia reconoce dicho animus aun cuando el causante de una pensión de viudedad ni siquiera estaba inscrito como demandante de empleo al producirse el fallecimiento y ello al amparo de constar acreditado un amplio, aunque insuficiente periodo de cotización previo, por el que se acredita una voluntad sostenida de trabajar, y un escaso periodo de tiempo entre el cese y el fallecimiento. A ello además se une la acreditación de expectativas de nuevo empleo que motivaron que no se inscribiera como demandante de empleo o al menos que no lo considerase necesario. También la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 24 de octubre de 2013, rec. 684/2013 ( LA LEY 166052/2013) analiza un supuesto similar y en concreto, razona la sentencia que lo decisivo es que se acredite la existencia de un animus laborandi del asegurado que excluya la voluntad de un apartamiento definitivo del mundo del trabajo, lo que ha de valorarse atendiendo al tiempo de vida activa del asegurado, a su «carrera de seguro». En este caso el trabajador había venido cotizando, primero al Régimen General de la Seguridad Social y posteriormente al RETA y aunque desde su baja en el RETA y hasta su fallecimiento ( durante dos años y dos meses), no aparecía inscrito en el SPEE como demandante de empleo, no hay que olvidar que por propia iniciativa y durante ese período de Diario LA LEY 3 11/06/2015 inactividad laboral estuvo cursando estudios con la finalidad de su reconversión y reinserción laboral, cumpliendo con ello una de las finalidades propias de la acción pública contra el desempleo, «lo que, dadas las notorias dificultades de acceder a un empleo de cualquier naturaleza en estos momento históricos de grave recesión económica, demuestra un interés e iniciativa para mantenerse en el mercado de trabajo, en el que ha estado inserto con continuidad acreditada hasta la agudización de la crisis económica actual. Por ello, debe concluirse que el causante se encontraba en situación asimilada a la de alta al tiempo de producirse su fallecimiento». En otras ocasiones se anuda el reconocimiento del animus laborandi a la existencia de padecimientos aun sin diagnosticar, que puedan imposibilitar para el acceso al trabajo como se deduce de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 9 de febrero de 2015, rec. 4223/2013 (LA LEY 8054/2015). También se acredita el animus laborandi cuando la enfermedad que provoca la declaración de invalidez ya estaba instaurada y con tal carácter en la fecha en que se produjo el cese en el trabajo; caso éste en que se considerará cumplido el requisito, no ya de situación asimilada, sino de alta (STS de 12 de noviembre de 1992 o 9 de octubre de 1995). Se afirma igualmente que la situación de alta en Seguridad Social existe cuando se inicia la enfermedad, cuyo posterior desarrollo es tan grave que explica que se hayan descuidado los resortes legales prevenidos para continuar en alta (STS de 2 de febrero de 1987, 21 de marzo, 12 de julio, 13 de septiembre y 19 de diciembre de 1988). E igualmente se estima acreditado el animus laborandi cuando aparece, en fecha anterior o coetánea a la interrupción de la inscripción, una dolencia tan deterioradora de la voluntad del trabajador —enfermedad mental, etilismo crónico, adicción prolongada a otras drogas, etc.— que, en expresión de la sentencia de 16 de diciembre de 1999, «introduce un desorden en la vida ordinaria del trabajador que explica el abandono de los trámites burocráticos necesarios para el acceso o la permanencia en la Oficina de Empleo» (en el mismo sentido pueden verse SSTS 19 de noviembre de 1997, y 27 de mayo, 8 de octubre y 10 de octubre de 1998) (3) . En otros casos se estima el animus laborandi cuando la inscripción como demandante de empleo se produce en un momento posterior a una incapacidad laboral transitoria cuya extinción ha sido impugnada en vía judicial, pero cuando aún no ha recaído sentencia firme confirmando o revocando el alta médica; o, en definitiva, cuando se produce un interregno de breve duración en la situación de demandante de empleo, que no revela su voluntad de apartarse del mundo laboral, siendo, en todo caso el momento para determinar si concurren o no los requisitos para ser beneficiario de las prestaciones, aquel en que se produce el hecho causante, que en las de incapacidad hay que referirlo al momento en que se produce el reconocimiento o bien, con carácter excepcional, cuando las lesiones residuales quedaron fijadas con carácter definitivo (por todas, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2014). Se trata de acreditar la conexión con el mercado laboral, ya se esté intentando el acceso al mismo o se esté mejorando la formación que favorezca este acceso, como ocurre en los supuestos de realización de estudios. Así, a efectos de acreditar el intento de acceso al mercado laboral, la inclusión en bolsas de empleo ajenas al Servicio Público de Empleo también justifican el animus laborandi y concretamente la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 20 de noviembre de 2014, rec. 654/2014 ( LA LEY 215412/2014) considera equivalente la inscripción en la Bolsa del Servicio Andaluz de Salud a la inscripción como demandante de empleo, estimando concurrente el animus laborandi en tal periodo. Del mismo modo la Sentencia de la Sala de lo Social del Principado de Asturias de 5 de abril de Diario LA LEY 4 11/06/2015 2013, rec. 239/2013 ( LA LEY 61173/2013) reconoce esta conexión con el mercado laboral a los trabajadores inscritos como demandantes de empleo de personal estatutario ante el Servicio de Salud. En realidad para poder apreciar la concurrencia del requisito de alta o situación asimilada cuando tal presupuesto en sí mismo no concurre, habrá que atender al cumplimiento de la finalidad del mismo, que es la selección como beneficiarios de las prestaciones contributivas de aquellos asegurados que han mantenido su voluntad de permanencia en el mundo del trabajo a lo largo de las distintas etapas de su vida activa (4) , voluntad que se conoce con el término de animus laborandi. Es más, para muchos autores la admisión del animus laborandi por la Jurisprudencia como una modalidad más de situación asimilada al alta, cuando existe una situación de paro involuntario sin la debida inscripción como demandante de empleo, constituye una manifestación más del ejercicio (lícito) del arbitrio judicial entendido como complemento necesario de las normas jurídicas (5) . No obstante su aplicación práctica ha resultado mucho más relevante en el uso de la teoría del paréntesis y ello a efectos de poder determinar si concurren los periodos de carencia exigidos por las diferentes modalidades de prestaciones de la seguridad social. Concretamente el art. 124.2 LGSS hace referencia a la posibilidad de que para el reconocimiento de determinadas prestaciones de la seguridad social se exija el cumplimiento de determinados periodos de cotización. En cuanto a su cómputo la normativa puede exigir periodos de cotización computables durante toda la vida laboral, conocidos bajo el término de carencia genérica, a los que a veces añade cotizaciones circunscritas a un periodo concreto, en cuyo caso se conocen como carencia específica. También existen prestaciones en las que la carencia se toma de un periodo concreto sin tomar en cuenta la carencia genérica. Es decir, además del requisito del alta o de la asimilación al alta o inclusive de la posibilidad de eludir tales requisitos con la aplicación de la teoría del animus laborandi, es posible que la acción protectora de la seguridad social no pueda tener su incidencia en situaciones de necesidad. Ello puede acontecer porque en algunas ocasiones el causante o beneficiario de la prestación no completa los periodos necesarios de cotización y ello a veces por posible concurrencia de circunstancias no imputables al mismo. Así existen situaciones de asimilación al alta con cotización y sin ella cuyos efectos sobre el periodo de carencia resultan perjudiciales en orden al reconocimiento de prestaciones de la seguridad social. Así mientras que en determinadas situaciones asimiladas al alta existe obligación de cotizar como es el caso de la incapacidad temporal, el desempleo contributivo, el subsidio asistencial que enlaza con la jubilación o la percepción de salarios de tramitación, en otros casos se reconoce una cotización ficticia como en la excedencia durante el primer año por cuidados de hijos y familiares, huelga y cierre patronal si es necesario para acceder a prestaciones, y en otros se cotiza por el propio asegurado ( convenio especial). Sin embargo también ocurre que en otras ocasiones no existe posibilidad de acumular cotizaciones cuando precisamente se requieren para completar los periodos de carencia a pesar del reconocimiento de situaciones asimiladas al alta o de admitir sus mismos efectos, como ocurre cuando se aplica el criterio del animus laborandi. Diario LA LEY 5 11/06/2015 Para evitar ese perjuicio, precisamente surge la teoría del paréntesis que utiliza a su vez la figura del animus laborandi para justificar su aplicación. Esta teoría consiste en atenuar el requisito del periodo de carencia a computar, cuando se trata de una carencia específica o computable en un periodo inmediato al hecho causante, si existen falta de cotizaciones. Esta teoría procede a considerar neutros o no computables los periodos en que no se pudo cotizar, no perjudicando al trabajador cuando se le exijan periodos cotizados en un lapso de tiempo. En aplicación de esta teoría del paréntesis tenemos la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala IV, de 19 de julio de 2001, rec. 4384/2000 ( LA LEY 146765/2001) que para computar la carencia específica en una prestación de viudedad acude al criterio establecido en su Sentencia de 5 de octubre de 1997 que dispone «cuando la normativa exige que las cotizaciones acumuladas se acrediten en un período próximo al acontecimiento de la contingencia protegida, la jurisprudencia ha recurrido a reglas de cómputo que descartan el tiempo en que el asegurado no pudo cotizar por circunstancias de infortunio o ajenas a su voluntad, como la situación de desempleo involuntario», debiendo ser excluida esta situación de desempleo involuntario, como paréntesis no computable». Es decir, se procede a excluir los periodos en los que acreditado el animus laborandi no se pudo cotizar. Sin embargo la exclusión de los periodos en el cómputo de las cotizaciones no es automática pues tal como expresa la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala IV, de 14 de marzo de 2012, rec. 4674/2010 ( LA LEY 58552/2012) la doctrina del paréntesis debe aplicarse de una forma flexible, exigiendo, por un lado, la manifestación del animus laborandi, que se prueba mediante la inscripción como demandante de empleo, y permitiendo, por otro lado, interrupciones en esa inscripción debidas a variadas circunstancias, por ejemplo una enfermedad impeditiva u otros supuestos de infortunio personal, o cuando las interrupciones no son excesivamente largas, precisando que «la valoración de la brevedad del intervalo se ha de hacer en términos relativos, que tengan en cuenta el tiempo de vida activa del asegurado, su «carrera de seguro», y también en su caso la duración del período de reincorporación al mundo del trabajo posterior a su alejamiento temporal» (STS, IV, de 10 de diciembre de 2001 (LA LEY 5369/2002, RCUD 561/2001, con cita de varias anteriores). La falta de automaticidad radica en que aplicando la doctrina jurisprudencial del paréntesis, basada en la acreditación del animus laborandi, según las circunstancias de cada caso y la vida activa del asegurado, podrá proceder o no, la aplicación de la teoría del paréntesis. III. CONCLUSIONES El animus laborandi es una figura de creación jurisprudencial y por ello carente de una regulación legal, lo que predispone que su aplicación provenga de los Tribunales y que por parte de los organismos de la Seguridad Social se deniegue de forma generalizada su concurrencia. Su aplicación presupone interpretar de forma flexible y humanizadora los requisitos necesarios para el acceso a las prestaciones de la seguridad social, siempre y cuando se acredite la conexión del asegurado al mercado laboral. Diario LA LEY 6 11/06/2015 El requisito de encontrarse en alta o en situación asimilada al alta se suple con la justificación del animus laborandi, a valorar en conjunción con la vida laboral del beneficiario o causante de la prestación. La justificación del periodo de carencia puede efectuarse con la aplicación de la teoría del paréntesis, consistiendo en no computar los periodos en que no existen cotizaciones y en los que se justifica el animus laborandi, ampliando hacia atrás el periodo a computar. (1) Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de 23 de diciembre de 2005 (LA LEY 247238/2005). Ver Texto (2) LOPEZ GANDIA, J., «La aplicación de la "teoría del paréntesis" y de la integración de lagunas tras la ley de medidas específicas de seguridad social (Ley 52/2003 de 10 de diciembre) Actualidad Laboral», núm. 11, Sección Estudios, Quincena del 1 al 15 Jun. 2004, pág. 1309, tomo 1, Editorial LA LEY (LA LEY 979/2004). Ver Texto (3) Según Fundamento Jurídico 5.º de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 12 de enero de 2015, rec. 6315/2014 (LA LEY 5723/2015). Ver Texto Diario LA LEY 7 11/06/2015 (4) RON LATAS, R., «La incapacidad permanente». Práctica de Seguridad Social, edición núm. 1, Editorial LA LEY, Madrid, febrero 2011 (LA LEY 14508/2011). Ver Texto (5) MARTÍN JIMÉNEZ, R., «Interpretación flexible de los requisitos para obtener las pensiones de viudedad y orfandad (Comentario a la STS 25 de julio de 2000)». Relaciones Laborales, núm. 8, Sección Comentarios de jurisprudencia, Quincena del 16 al 30 de abril de 2001, pág. 1067, tomo 1, Editorial LA LEY (LA LEY 6344/2002). Ver Texto Diario LA LEY 8
© Copyright 2026