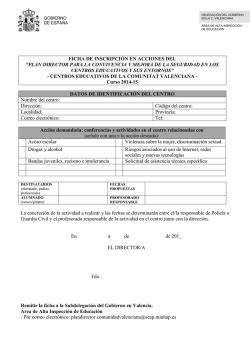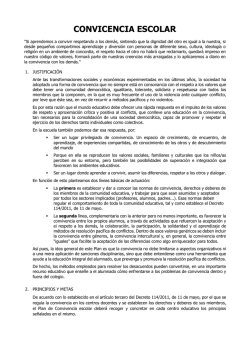Fundamentación del curso Los roles y estereotipos de género
Fundamentación del curso Los roles y estereotipos de género uniformaron y homogeneizaron lo “masculino” y lo “femenino”, como sí existiera una manera única de ser hombre o mujer, o como si todas las mujeres o todos los hombres fueran iguales. Fueron precisamente los roles y estereotipos los que hicieron persistir y permanecer, a lo largo de nuestra historia las diferencias sexuales en el reparto de tareas y de responsabilidades, en las opciones profesionales, etc,... determinando las que eran propias de hombres y distinguiéndolas de aquellas de mujeres. Tanto es así, que actualmente la idea de que siguen existiendo cosas apropiadas para hombres y otras para mujeres obedece, más que a la realidad, a la permanencia simbólica de los estereotipos de género. El proceso de construcción del rol de género comienza a partir del nacimiento, o incluso antes, y ahí se sitúa el origen de su confusión con el sexo, en la medida en que el desarrollo de las cualidades específicas del rol femenino se le inducen a las niñas y las del rol masculino a los niños. Así, tanto unas cómo otros, acaban por interiorizar las exigencias y las expectativas que se les imponen fundidas con su realidad sexual. De esta manera, la identidad sexual (saberse y sentirse mujer o hombre) queda impregnada por los trazos de género (la identidad de la mujer implica feminidad y la del hombre masculinidad). Como consecuencia, sexo y género acaban por ser apreciados cómo un todo casi indisoluble, que dificulta la diferenciación entre las cualidades biológicas innatas y las psicosociales adquiridas y, por lo tanto, el control y la corrección de los factores de desigualdad. También, debemos diferenciar un tercer concepto: la orientación sexual, esencialmente distinto del género... y por supuesto del sexo. La orientación sexual tiene que ver con el objeto hacia el cual se dirige el deseo sexual. Si el objeto de deseo es del incluso sexo que el sujeto o de distinto sexo, o de manera indiferente... y cualquiera de las orientaciones se puede dar entre las mujeres y entre los hombres... y cada uno de los miembros desempeña un rol de género femenino o masculino, sea cuál fuere su sexo y la orientación de su deseo. Los estereotipos cotidianos alimentan las ideas sesgadas de lo que es "normal" y aceptable, sirviendo para recordar cuáles son las conductas "correctas" o cuál es la silueta corporal de preferencia. También sirve como excusa para no tomar demasiado en serio las libertades y los derechos civiles de las personas que según los estereotipos, deben "ser vistas, pero no oídas". Fuerza a mujeres y niñas a asumir funciones que quizás no escogerían libremente, o a gastar energía luchando contra las ideas preconcebidas acerca del papel que desempeñan en el mundo. Así mismo, los estereotipos también afectan a los hombres en las decisiones que adoptan, tanto en el ámbito personal, como en el laboral. El desarrollo afectivo-emocional y sexual de las personas, el descubrimiento del propio cuerpo, el conocimiento y expresión de las emociones y sentimientos, la capacidad de verbalizarlos mediante la adquisición de conceptos y criterios reflexionados y responsables, contribuyen de manera eficaz a la mejora de la autoestima, de la inteligencia emocional y de la autonomía, así como a la construcción de las identidades sexuales desde el respeto y la libertad. La educación afectivo-emocional y sexual con enfoque de género, muchas veces olvidada en el currículo educativo, es fundamental en la formación de la personalidad, influyendo positivamente en la calidad de vida, en la adquisición de hábitos básicos de salud y bienestar, en la vivencia del placer sexual y en la consecución de la felicidad y, en último término, en la lucha contra la violencia machista. La escuela tiene por objeto inducir y estimular el proceso de convertirse en persona a través de la maduración integral de todas las capacidades potenciales, no sólo las cognitivas, sino también las afectivas y las conductuales. Desde la filosofía coeducativa resulta imprescindible trabajar estos contenidos transversales y actitudinales en las aulas, para que la escuela no se limite a ser sólo instrucción sino un lugar de formación de personas, y para eso las niñas y los niños deben ser protagonistas del proceso de aprendizaje, mediante su participación activa, propiciando un entorno en el que les resulte fácil hablar de sus dudas, preocupaciones y temores particulares, en relación a un tema que en general resulta difícil y delicado de abordar por parte del profesorado y del propio alumnado. Es frecuente escuchar múltiples argumentos a favor del desarrollo de un proyecto de este tipo... "el desarrollo afectivo-sexual es uno de los aspectos fundamentales de la maduración de las personas"... "juega un papel decisivo en la construcción de la salud y de la satisfacción"... "resulta imprescindible, además, para poder prevenir eficazmente una serie de riesgos, hoy en día asociados con las prácticas sexuales"... "la escuela debe jugar un papel en este proceso madurativo, al otro lado de la instrucción en las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento"..."para abordar con éxito esta intervención es preciso comenzar desde la infancia?... etc. Al mismo tiempo que compartimos estos principios en su totalidad, también creemos que existen diversas circunstancias que dificultan la puesta en marcha y el desarrollo de proyectos de este tipo. En primer lugar, la intervención para la educación del ámbito afectivo, y sobre todo del ámbito sexual, no siempre resulta fácil... o eso es lo que comunica con frecuencia buena parte del profesorado, que concreta sus quejas al respeto en problemas relacionados con el entorno escolar: "es un tema muy delicado"... "a las madres y a los padres no les gusta nada que se traten estos temas y se van a oponer"... "no nos sentimos apoyados por la administración educativa para esta intervención"..., o bien en problemas relacionados con el propio modelo o con el diseño: " ¿como se puede abordar el tema desde tan pequeños?"... "¿no será mejor esperar que lleguen a la adolescencia?"... El proceso de socialización es la manera con la que los miembros de una colectividad aprenden los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en sus propias reglas personales de vida. Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de mayor o menor importancia según las características peculiares de la sociedad, de la etapa en la vida de la persona y de su posición dentro de la estructura social. Tenemos que tener muy claro que en toda la sociedad, pero principalmente en la escuela, el uso del lenguaje inclusivo es muy importante para avanzar hacia la igualdad, pues tiene la potencialidad de transformar la realidad nombrada para hacer presentes a las mujeres y, en general, a las personas sin voz en el ámbito social y, de este modo visibilizar su actividad en el interior de cualquier sociedad, lo que redundará en beneficio de la igualdad de trato y de una sociedad más democratizadora. El lenguaje es uno de los factores principales que afectan a la construcción del pensamiento, y no sólo recibe sino que permite describir la realidad, de tal manera que si algún elemento de la realidad carece de nombre desaparece de la mirada de quién observa; deja de existir. El androcentrismo lingüístico, se deriva de la jerarquía sexual que existe entre hombres y mujeres y que reservó para los hombres los espacios públicos, de prestigio, poder y conocimiento. Otro de los aspectos que refleja el lenguaje son los roles asignados de manera estereotipada a hombres y mujeres. El comienzo natural del proceso socializador de cada niño y niña recién nacidos es su inmediato grupo familiar, pero este pronto se amplía con otros y variados grupos. En la historia de la humanidad, la familia fue y es, la agencia de socialización más importante en la vida. Algunas autoridades sociales, proponen que los cambios sociales producidos por los procesos de modernización social, llevan a una pérdida relativa de su relevancia ante la irrupción de otras agencias socializadoras como la escuela, los grupos de iguales y los medios de comunicación de masas. Sin embargo, se supone que, la familia como primer agente en el tiempo, durante un lapso cada día más prolongado en el tiempo, tiene prácticamente el monopolio de la socialización y, además, especialmente durante la infancia, muchas veces tiene la oportunidad de seleccionar o filtrar de manera directa o indirecta las otras agencias, pudiendo escoger la escuela a la que van, procurando seleccionar las amistades con las que se junta, controlando, eso creen, sus accesos a la televisión o al cine, etc. En este sentido, la familia es un nexo muy importante en el individuo y en la sociedad para no tenerlo en cuenta en este curso. Toda familia socializa a niños y niñas en función de su particular modo de vida, que está influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la que está inserta. Pero cuando estamos hablando de ciertas temáticas llenas de estereotipos o definidas en ciertas situaciones como temas tabú dentro de la familia, en la sociedad actual, podemos pensar que el ambiente académico o escolar, parece el más propicio para esta enseñanza, ya que dentro del ámbito familiar existe, por una enseñanza tradicional y androcéntrica, una mayor resistencia a tratar estos temas, con el consiguiente peligro para la infancia debido a que se ve obligada a buscar la información a través de otros canales poco ortodoxos. Sin embargo, dentro de la enseñanza podrían ser incluidos, que no quiere decir que ya lo sean, dentro de los distintos temarios que abordan las diferentes materias, y de manera transversal, aquellos nuevos valores sociales que se encuentran en permanente conflicto con la realidad social que se produce alrededor. Un hecho fuera de discusión hoy en día, es que en el mundo actual los medios de comunicación alcanzan una difusión sin precedentes. Los periódicos, las revistas, el cine, la radio y, sobre todo, la televisión, e internet, son usados por una cantidad muy significativa y creciente de personas para satisfacer, principalmente, las necesidades de información y entretenimiento, dedicando un número muy grande de horas a ver, escuchar o leer los mensajes difundidos por estos medios. Para la infancia y la adolescencia, se está diciendo que al final del año, están más tiempo frente al televisor o la videoconsola que frente al maestro/a en el aula. Tal situación tiene un claro efecto socializador, concluyendo que una buena parte de la construcción social de nuestra supuesta realidad está determinada por los medios de comunicación masiva, que tienen otros intereses, no puramente educativos. Siguiendo en esta línea, hay que comentar que muchos agentes sociales enfatizan que el/la usuario/a es quien decide usar o no los medios, selecciona que medio usar, que programas ver, a que página de internet acceder, con quién chatear, etc, pero las elecciones o las preferencias en estas decisiones están fuertemente determinadas por los valores, creencias o actitudes que fueron conformado gracias a otras agencias de socialización, particularmente la familia, en los primeros años y el grupo de iguales después. Los medios modernos de información, influyen en la formación del comportamiento social, mas de lo que la mayoría se imagina. Padres y madres, y educadores/as que se preocupan por el impacto que tales agentes causan en la infancia, normalmente no caen en la cuenta de que ellos/as mismos/as siguen los ejemplos y las sugerencias, y recogen las opiniones y las actitudes que le presentan esos medios. La familia, la escuela, las asociaciones, los institutos, universidades, centros culturales, deportivos y formativos de todo tipo y, en particular, introduciendo como otro agente de socialización que cada día cobra más importancia, las pandillas, las tribus urbanas, los grupos de amigos/as, son espacios de encuentro donde interrelacionan los hombres y las mujeres, sobre todo los jóvenes y las jóvenes y que a medida que vaya avanzando la edad, irán perdiendo importancia y fuerza frente a las relaciones de pareja, que irán cobrando mayor peso. Teniendo en cuenta esto, trataremos de analizar en este curso y desde un enfoque de género, tanto aquellos agentes socializadores que tienen una estructura bien organizada, como los centros educativos formales, como en los que las relaciones y comportamientos son determinadas por el propio grupo, como ocurre en el caso de los grupos de iguales. Pero también otras estructuras que afectan significativamente la construcción de la propia identidad de género que introduciremos en un término intermedio de organización, dependiendo de diversas variables de elección manipulación, como son los mass media. En este sentido, en el curso trataremos de considerar los tres ámbitos en el proceso de creación y modificación de la identidad de género: lo que hacen las personas, es decir, las prácticas diarias de la vida y los roles sociales que desarrollan, lo que creen ser, entendido como las representaciones sociales del género, las creencias, estereotipos y actitudes, y lo que esperan llegar a ser, o lo que espera la sociedad que lleguen a ser, es decir, las expectativas sociales. Estos tres ámbitos van de la mano a lo largo de toda la vida de la persona y en todos los sistemas en los que participa, la familia, la escuela, el trabajo, los grupos de iguales, y los medios de comunicación de masas, entre otros, esto lógicamente, tratando de indagar en las diferentes interrelaciones entre todas las áreas, para ofrecer una visión más global y enriquecedora de la realidad en la que viven y construyen su identidad de género las personas. En aras de promover una ciudadanía más igualitaria, tendremos que aprender a ser personas críticas con el lenguaje publicitario y aprender a utilizar modelos que valoren la presencia de mujeres y hombres con distintas características físicas, étnicas, socioeconómicas y de edad, para representar a todas las personas que existen en la sociedad de forma real, con el fin de construir modelos de referencia, ampliar expectativas y proponer distintas actitudes, comportamientos y valores que garanticen que la comunicación que se emita, desde los diferentes espacios en los que podamos participar se correspondan con los principios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las imágenes que representan a las mujeres y a los hombres, como personas reales o figuradas, a través de los distintos lenguajes que manejamos (oral, icónico, escrito, plástico, audiovisual) facilitan una determinada percepción de la realidad. Si el lenguaje que utilizamos es sexista, racista, homófobo... se reproducirán roles y estereotipos de género en el acto comunicativo, entre las personas que ejerzan de emisoras y las que hacen de receptoras de los mensajes, que, como educadoras/es, deberíamos saber analizar y evaluar con el objetivo de contribuir a que se construyan y difundan otras imágenes libres de cualquier condicionante social y cultural. Los estereotipos sexistas que se presentan en los medios de difusión son, con frecuencia, discriminatorios, degradantes y ofensivos para las mujeres y también para muchos hombres. Desde la escuela y desde los diferentes espacios educativos debemos reflexionar sobre los modelos de comunicación de masas para tratar de tener las herramientas que nos permitan suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los grandes medios de comunicación, sean electrónicos, impresos, visuales o sonoros. Los medios audiovisuales, dentro del ámbito de la comunicación, son canales privilegiados en cuanto al poder de reflejar la sociedad, la cultura, las personas que la componen y los cambios que se producen dentro de ella, configurándose cómo "reflejo" y motor activo de cambio para un ente en constante transformación como es la sociedad . En un momento histórico como el actual, donde la cultura audiovisual lo impregna todo, es, a través de cada uno de los formatos audiovisuales "cine, televisión, vídeo, internet", como podemos conocer la imagen real que posee la sociedad sobre la identidad de género y la diversidad sexual. Además, el audiovisual es una de las mejores herramientas de representación de las transformaciones y cambios sociales y también puede ser un medio dinamizador y de transformación cultural (e ideológica) hacia la igualdad. Una herramienta básica de visibilidad a todas aquellas identidades reprimidas y ocultadas. El siglo XXI se puede caracterizar por ser el siglo de Internet, una realidad cada vez más omnipresente en los hogares de todo el mundo, un espacio social donde el número de individuos va en progresivo aumento, mostrando una vez más la existencia de la tan mencionada cibersociedad, entendida como el espejo virtual de la realidad. Internet no sólo es individuos y sociedad, sino que se está erigiendo como una red omnipresente que totaliza y envuelve, creando y acotando espacios de identidad e intercambio simbólico que mayoritariamente mantiene y ampara la ideología social patriarcal dominante en cuanto a las relaciones de género. La educación en la escuela es uno de los ámbitos más propicios para aprovechar la multitud de ventajas que ofrecen las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) ya que proporcionan al alumnado una serie de posibilidades como pueden ser la interconexión, la interactividad o la instantaneidad que facilitan y mejoran la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además es evaluable que su llegada está provocando diferentes cambios que afectan, principalmente, a las prácticas pedagógicas provocando modificaciones en los modelos de enseñanza que se ven reflejados en el currículo, en el rol del profesorado, en el papel del alumnado y en las nuevas formas de trabajar en la educación gracias a la ruptura de las barreras espacio-temporales que posibilitan estas tecnologías. En este contexto dinámico e interactivo debemos conocer y analizar, desde la perspectiva de género las potencialidades, las limitaciones y los peligros principalmente de las redes sociales así como los derechos que nos asisten en su uso (derecho a la honra, a la intimidad y a la propia imagen). Las tecnologías desempeñan un papel cada vez más importante en las relaciones que establece la juventud con otros chavales y chavalas. Esto las convierte en un instrumento de doble filo: por una parte, son una herramienta de sensibilización eficaz frente a la violencia de género, pero por otro facilitan nuevas vías para el ejercicio de conductas violentas, como el ciberacoso, que supone una invasión sin consentimiento de la intimidad de la víctima. Los dos últimos estudios elaborados por la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, en 2012 y 2013, destacan el hecho de que las nuevas tecnologías facilitan a los agresores alcanzar a sus víctimas sin tener contacto directo con ellas, suponen también una dificultad para cerrar una relación de pareja y que los estereotipos tradicionales que siguen existiendo en las relaciones entre hombres y mujeres se proyectan en Internet y en las redes sociales. De hecho, el estudio sobre el ciberacoso (Torres, 2012) señala que Whatsapp, Tuenti y las llamadas al móvil son los medios más frecuentes para enviar y recibir mensajes insultantes o amenazantes, como forma de ejercer la violencia de género. En paralelo, la juventud "nativa digital" tiene una percepción de riesgo muy baja. Así lo muestra el hecho de que más de uno de cada cuatro adolescentes (el 28,1%) no consideren conducta de riesgo responder a un mensaje en el que le insultan. Una proporción similar asegura que colgaría una fotografía suya que sus madres y padres no autorizarían, y son muchas que las reciben, especialmente las chicas. De las jóvenes que fueron víctimas de violencia de género a través de las nuevas tecnologías, hasta el 61,7% asegura haber recibido mensajes con insultos. Además, el 36% recibió algún mensaje que les hizo “sentir miedo”. El 14,7% de las jóvenes que sufrieron esta violencia, por otra parte, aseguran haber recibido algún mensaje para presionarlas a participar en actividades de tipo sexual. Y hasta un 16,6% de las jóvenes asegura que vieron difundidas imágenes suyas comprometidas o de carácter sexual sin su consentimiento. No obstante, un tercio de la juventud, chicas y chicos, aseguran haber respondido en dos o más ocasiones a un mensaje en el que le insultan u ofenden, dentro de un marco de problemas y situaciones actuales y en un contexto cambiante y complejo. "No vayas sola, te puede pasar algo". Y si te pasa algo, si te violan, es tu responsabilidad por ir sola, por meterte por barrios peligrosos, por llevar minifalda... El feminismo y, en concreto, la autodefensa feminista, lleva años cuestionando este discurso del terror sexual, señalando que limita la autonomía y la libertad de las mujeres, y mostrando que la cuestión no es dejar de hacer cosas, sino conocer los riesgos y dotarnos de recursos para prevenirlos y enfrentar agresiones. Cuando se trata de hablar a la juventud sobre el uso de las redes sociales, se está reproduciendo ese mensaje tradicional basado en el miedo, que carga las tintas sobre todo en advertir a las chicas de los riesgos de hacer lo que les dé la gana en internet. Y claro que hay riesgos reales y que los estudios señalan que las chicas sufren más acoso (de todo tipo, y sexual en especial) que los chicos a través de las redes. Pero una vez más, los discursos se centran en emplazar a las víctimas potenciales a que limiten su libertad para no exponerse a riesgos. Una vez más, el control social recae sobre ellas. Y esto no sólo lo dice la familia o el profesorado: ahora la Policía Nacional acude a muchos colegios para atemorizar a la juventud y las familias sobre los peligros que acechan en internet. "Pídele a algún amigo que te acompañe". "Hazme una llamada perdida cuando llegues". "Voy contigo, que me quedo más tranquila si te veo entrar al portal". Estas son algunas de las frases que las mujeres acostumbran a escuchar cuándo salen de fiesta o vuelven a casa de noche en un día cualquiera. La idea que subyace es que una mujer sola en la calle es una víctima potencial de agresiones sexuales por parte de hombres y que, por eso, la calle -incluso esa que recorre a diario- es un territorio hostil. Las jóvenes emplean continuamente, de forma normalizada y naturalizada, consciente o inconsciente, mecanismos de protección frente a este miedo preprogramado. Es una de las conclusiones que desprende la investigación Agresiones sexuales: como se viven, como se entienden, del Gobierno vasco. Las chicas reconocieron hábitos como coger un taxi para recorrer una distancia corta a la hora de volver a casa, hacer una llamada para confirmar que llegaron bien o pasar por ciertos lugares corriendo. Se trata de un miedo presente en todas las chicas que se "retroalimenta" de otros relatos de miedo y se transmite generacionalmente, señalan en el estudio. Las que ya habían sufrido una agresión reaccionaron limitando aun más sus movimientos. Agentes privados del sector TIC, responsables y agentes políticos de impulso de la sociedad de la información, organismos y asociaciones que trabajan a favor de la igualdad, medios de comunicación, personas creadoras y diseñadoras de contenidos digitales y publicitario,... todas y todos somos cómplices de lo que se consiga, o no, a favor de la e-igualdad. Las situaciones enunciadas ponen de manifiesto la necesidad de que la familia con ayuda de la escuela, se impliquen en el ocio digital del que participan hijas e hijos, informándose por ejemplo, sobre los videojuegos que compran, a los que acceden, las redes sociales que emplean y como las emplean, y sobre el tiempo que le dedican a los mismos. Es importante sensibilizar principalmente a las familias y al profesorado con el objetivo de que asuman la parcela de responsabilidad que les corresponde, en relación a la protección de menores en el empleo de las nuevas tecnologías. En este curso también trataremos de introducir en toda su extensión el término coeducar, ya que aportará el significado de educar en igualdad de derechos y oportunidades a niñas y niños, sin que las diferencias sexuales supongan subordinación o exclusión. Implica que las actitudes y valores tradicionalmente considerados cómo masculinos y femeninos puedan ser aceptados, asumidos y valorados por personas de cualquier sexo. Para esto tendremos sin duda que poner en práctica la coeducación en el aula. Coeducar no es yuxtaponer en una clase a individuos de ambos sexos, ni tampoco unificar, eliminando las diferencias mediante la presentación de un modelo único. No es uniformar las mentes de los niños y niñas sino que, por el contrario, es enseñar a respetar lo diferente y a disfrutar de la riqueza que ofrece la variedad. La coeducación se entiende, como una educación que parte de una igual valoración de lo público y lo privado, lo político y lo doméstico, lo racional y lo afectivo, lo masculino y lo femenino y con base en la aceptación del pluralismo, la diversidad y la diferencia, así como que el profundo respeto por dicha diferencia permita el desarrollo de las individualidades y la plena realización de lo humano en ambos sexos. Concretamente, la coeducación tiene el objetivo de mostrar nuevos modelos de ser hombres y de ser mujeres, construyendo historias alrededor de valores como la igualdad, la justicia o la paz que sirvan de referencia a la infancia y a la juventud, apoyando su desarrollo. El análisis creativo y la crítica con visión de género de los recursos empleados en la escuela, permitirá darle la vuelta a los estereotipos empleados tradicionalmente en todo los ámbitos y momentos de la escolarización. Pero hablando de esto y con respeto al debate acerca de los contenidos transversales, o como nos interesa en este curso con más insistencia, la igualdad de oportunidades en los centros educativos, o como un ejemplo que está haciendo cuestionarse a ciertas estructuras con más fuerza sobre la realidad de la educación formal en nuestro país, como es la violencia y el comportamiento antisocial en las escuelas, surgen cuestiones y retos de gran alcance y con profundas implicaciones para nuestra sociedad. En definitiva, lo que creemos que nos podemos estar jugando aquí, es sí la escuela puede por sí sola, continuar siendo un instrumento de cohesión social y de integración democrática de la ciudadanía, ya que después de décadas de fortísima expansión y democratizaciones educativas, mantener y afianzar el carácter, supuestamente inclusivo de los centros educativos, parece ser un gran desafío. Así, las medidas de atención a la diversidad, el aprendizaje de la convivencia, la educación en actitudes y valores igualitarios y democratizadores, se muestra cómo una prioridad irrenunciable para la educación institucionalizada, quiera o no, ya que de otra manera, probablemente sí no lo asume, desaparecerá como tal. El carácter no estrictamente académico de estas prioridades, choca a veces con dureza, con ciertas culturas profesionales dentro de la actividad docente clásica, y aun mucho más, con ciertas posiciones ideológicas en política educativa y curricular. Esto es así sobre todo en el ámbito de la educación secundaria, en el tramo del sistema educativo donde siempre se concentran los grandes debates de fondo sobre la educación. El riesgo de fragmentación social y cultural, y de deterioro de la escuela pública que tales posiciones sin duda implican, hace aún más urgente la toma de conciencia de los docentes hacia el auténtico alcance de los temas y problemas que venimos tratando. El hecho de que las escuelas estén apareciendo más en las páginas de sucesos de los periódicos que en las secciones de educación y cultura debería preocupar seriamente a todos los miembros de la comunidad educativa. Los episodios de violencia entre iguales y violencia entre profesorado y alumnado en los centros educativos, parecen tener una gran capacidad para atraer la atención pública, causando lo que hoy en día se está extendiendo como un hecho trascendente de alarma social, con el que la aparentemente nueva lacra de la violencia escolar, se añade a las innumerables fuentes de demanda y presión social con la que los centros educativos y el profesorado tienen que enfrentarse. En nuestras escuelas, tal vez porque aún no se están sufriendo, aparentemente, muchos casos extremos de violencia o porque en este país siempre se espera al último momento para poner en marcha medidas, la información disponible sobre la cuestión es, como mínimo, muy limitada, y no se está haciendo nada más que comenzar la puesta en marcha de programas o planos de acción para la prevención y el tratamiento de dichos fenómenos. En cualquier caso, las/os educadoras/es son cada vez más conscientes de la envergadura del tema que en este curso se pretende tratar; sabiendo que, para comenzar, debemos formularlo en positivo y con perspectiva de futuro, es decir, no se trata tanto de que hacemos para enfrentarnos a los casos de violencia, como de que hacemos para convertir los centros educativos en espacios idóneos para el aprendizaje de la convivencia en el marco de una democracia. Es interesante establecer además que la mayor parte de los fenómenos que tienen lugar entre el alumnado, el bullying, el acoso sexual, o cierto tipo de agresiones y extorsiones, resultan invisibles tanto para madres y padres como para el profesorado. Por otra parte, la disrupción, las faltas de disciplina y la mayor parte de las agresiones o el vandalismo, son ciertamente bien visibles, lo que puede llevar a caer en la trampa de suponer que son las manifestaciones más importantes y urgentes para tratar, obviando así los fenómenos caracterizados por su invisibilidad. También es interesante que pensemos a que actores y actrices de la comunidad educativa les preocupa más, o menos, cada una de las diferentes representaciones de comportamiento antisocial, así mientras al profesorado le preocupa y le afecta de manera especial la disrupción y, en segundo término, la indisciplina, sin embargo, a las madres y padres, a la administración educativa, y a la opinión pública les afecta mucho más los episodios, supuestamente aislados, de violencia física (sobre todo del alumnado al profesorado y viceversa) y de vandalismo. Por último, el alumnado, por su parte, está más preocupado y sin duda más afectado por los fenómenos invisibles del bullying, la extorsión y el acoso sexual y sus representaciones en las redes sociales ciberbullying, sextorsión y grooming. Todos los estudios realizados en los últimos años sobre la violencia escolar, reflejan que dicha violencia se produce con una frecuencia bastante superior a lo que cabría temer. Parece que a lo largo de su vida escolar todo el alumnado podría verse dañado por este problema, como personas observadoras pasivas, víctimas o agresoras, y se mantiene debido a la ignorancia o la pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Como sucede con las otras formas de violencia, la intimidación y la victimización que se produce en la escuela puede dañar a todas las personas que conviven en ella. En el contexto institucional en el que se produce, la violencia reduce la calidad de la vida de las personas, dificulta el logro de la mayoría de sus objetivos (aprendizaje, calidad del trabajo...) y hace que aumenten los problemas y tensiones que la provocaron, activando una escalada de graves consecuencias. Para prevenir las situaciones de victimización y agresión, o ayudar a salir de ellas, conviene prestar una especial atención a su detección, erradicando las situaciones de aislamiento y de confrontación que las favorecen, a través de procedimientos como el aprendizaje cooperativo, desarrollando las habilidades de comunicación y de resolución de conflictos, así como las habilidades de prevención del abuso escolar y aprendiendo a crear contextos normalizados en los que las víctimas puedan pedir ayuda sin ser estigmatizadas por eso. Por todo lo dicho, el contenido central y transversal a tratar en este curso, será el de las violencias de género en toda su extensión, basadas en una inaceptable relación de poder y sumisión, es una lacra social que afecta a todos los países sin excepción, a sectores de la población de los más diversos niveles socioeconómicos, culturales y educacionales, sin respetar edad, sexo, etnia o condición social. Erradicar la violencia supone un gran esfuerzo que debe ser compartido por toda la sociedad, sin olvidar la acción comprometida de los centros educativos, luchando contra el silencio cómplice y la violencia impune. Combatiendo los comportamientos y actitudes violentas iremos avanzando hacia la construcción de una sociedad más avanzada, tolerante, solidaria y justa. Cualquier tipo de violencia se fundamenta en una relación de poder dónde alguien trata de dominar a la otra persona por la fuerza, contra su voluntad y reconoce su inferioridad y dependencia con respecto a quien ejerce la violencia explícita o simbólica. En todos los casos de violencia las víctimas pasan por un gran sufrimiento y todas ellas requieren cuidado y atención. Todas las personas y grupos agresores y opresores son merecedor de su correspondiente sanción penitenciaria y social; no obstante, cada tipo de violencia tiene sus peculiaridades. Pretender que toda violencia es igual impide, por ejemplo, que la violencia por razón de género sea comprendida adecuadamente y pueda ser combatida eficazmente. Se debe recordar que la violencia es una estrategia de relación aprendida, no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado; sin embargo, no siempre la empleamos en nuestras relaciones: hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de la otra persona y finalmente llegamos a un acuerdo, aunque no obtengamos el que en principio queríamos. La lucha contra la violencia de género no puede prescindir de las acciones de apoyo a los cambios culturales, sobre todo en los grupos de edades más jóvenes, por lo que tiene que ver con el enfoque de género y la sexualidad. La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la madurez que tiene una gran relevancia en la vida de un ser humano. Las personas jóvenes salen del entorno familiar y empiezan a establecer las pautas de relación con el mundo que las rodea. Es la época en la que el individuo empieza a construir su proyecto de vida. Por tanto el futuro de un país depende de que ese proyecto esté elaborado en el respeto a los Derechos Humanos y basado en el principio de igualdad entre hombres y mujeres que es el tema que nos atañe. Según los resultados de diferentes investigaciones la violencia de género está mucho más presente en las relaciones de pareja entre jóvenes que entre personas adultas, de ahí la urgencia e importancia de la intervención. A pesar de lo dicho esta tarea entraña ciertas dificultades, por una parte la que tienen chicas/os para identificar la violencia de género, lo que implica una tendencia a normalizarla o naturalizarla (aceptación de la agresión como patrón de conducta normalizado e integrado en las relaciones afectivas de las personas jóvenes), y por otro lado, la dificultad añadida como consecuencia de la inexistencia en nuestro país de programas específicos para agresores de género jóvenes, que les asistan para identificar la violencia que ejercen, responsabilizarse de ella y trabajar para eliminarla. Es fundamental analizar cómo los y las jóvenes conforman su identidad en la escuela y la familia a través de modelos tradicionales sexistas. Se pone de manifiesto el abismo existente entre la igualdad formal y la igualdad real que existe en la escuela, que no sólo impide percibir el verdadero grado de desigualdad existente, sino que oculta prácticas discriminatorias y reproduce los estereotipos sexistas que se pretenden erradicar. Hace referencia a como las jóvenes construyen su identidad mediante la imitación de las prácticas masculinas, como rechazo a la feminidad socialmente devaluada, y como la multiplicidad de las situaciones violentas de baja intensidad llevan a normalizar y minimizar la violencia de género. Trataremos de analizar la relación existente entre el sexismo y la violencia en general y su superación entre las y los adolescentes llevando a proponer una perspectiva integral de la violencia, basada en la igualdad y el respeto de los Derechos Humanos. Desde esta perspectiva daremos mucha importancia a las similitudes que hay entre la violencia de género y lo acoso escolar, proponiendo que para su prevención, se realicen programas que incluyan el establecimiento de relaciones cooperativas y la construcción explícita de un curriculum de la noviolencia. Haremos hincapié en que los mitos del amor romántico, que tanta fuerza tienen a esta edad, perjudican seriamente la igualdad, porque sigue representando a los hombres y las mujeres como seres diferentes con roles opuestos pero complementarios. Las mujeres son educadas para el amor, para que deseen ser amadas por encima de cualquier cosa, para que se les meta en cabeza la idea de que solas no son nada. A los hombres en cambio se les mutila emocionalmente para que no muestren sus sentimientos en público, para que disfruten de su libertad y huyan de las mujeres hasta que no les quede más remedio que asentar la cabeza y formar una familia. El peligro de este modelo romántico está en los hombres que asumen sus privilegios de género dentro de la pareja y que someten a sus compañeras a diversas humillaciones, tanto físicas como verbales. El maltrato que soportan las mujeres es mayor cuanto mayor es la dependencia afectiva y económica, y cuanto mayor es su capacidad de autosacrificio a favor de la armonía y felicidad del marido e hijos/as. Hoy en día vivimos en una sociedad formalmente igualitaria, hay muchas políticas de igualdad activas que hacen los Estados, y parece una sociedad comprometida con el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, no obstante sabemos que los niños y las niñas, luego chicas y chicos, aprenden e interiorizan perfectamente que las mujeres, en última instancia, están para servir los deseos y el proyecto de vida de los hombres. Cuando analizamos la violencia contra las mujeres vemos que se relaciona con la misoginia, el desprecio hacia las mujeres, pensar que las mujeres son menos que los hombres. Los hombres son, en general y con diferencia, el grupo privilegiado en las relaciones de género en cuestión de salarios y riqueza, del poder organizativo (incluyendo la política), de la autoridad cultural (incluyendo la religión), del acceso al espacio, a los servicios personales de las mujeres, etc. En términos generales, los hombres se benefician del patriarcado, y no se puede esperar que un grupo privilegiado se alce con pancartas y derrote el sistema. Pero muchos hombres pueden ver más allá de este privilegio, enterándose del daño que les hace a las mujeres y a las niñas que son importantes para ellos, así como a las relaciones humanas en su vida. Muchos hombres se enteran de que ese privilegio es incompatible con los principios en los que creen, como la igualdad y la justicia. Se acomete la tarea de cómo prevenir estas conductas violentas hacia las mujeres en los hombres jóvenes, se propondrá para esto que una de las maneras de hacerlo es modificando el modelo masculino hegemónico. Se reflexionará sobre algunas premisas para promover el cambio de masculinidad en los chicos hacia otros modelos más igualitarios, que no lleven el ejercicio de la dominación y el poder como forma de relacionarse para mantener su situación de privilegio. Este curso universitario pretende, en este marco de referencia y en este momento histórico concreto, proporcionar conocimientos teórico-prácticos para la elaboración, ejecución y evaluación de programas y actuaciones en pro de la igualdad entre hombres y mujeres y dar respuesta a las demandas que estudiantes y profesionales realizan, a las instituciones públicas y privadas, para que integren y desarrollen programas de igualdad de oportunidades y mainstreaming en sus contextos formativos y de trabajo. También espera atender a la necesidad de cualificar profesionalmente a las/os estudiantes, docentes y otros/as profesionales en cuestiones de género para la incorporación de esta perspectiva en su práctica cotidiana, haciendo una revisión teórico-práctica actualizada y promoviendo la reflexión sobre las necesidades y demandas de los diferentes agentes de socialización (familia, escuela, grupo de iguales y medios de comunicación de masas) y los diferentes procesos que provocan y promueven diferentes modos de violencias. Objetivos • Incrementar la conciencia sobre la violencia de género en la sociedad civil, con el fin de no limitar el debate sobre los medios para combatir la violencia solo a pequeños grupos, con el riesgo de auto-referencialidad. • Evitar la hegemonía, general o parcial, y ampliar la discusión y las aportaciones sobre las mejores acciones de sensibilización y lucha contra la violencia de género. • Mejorar las habilidades de las/os estudiantes para contribuir a fortalecer el protagonismo y las posibilidades, de ellas y ellos, de influir en la comunidad. • Conocer y analizar buenas prácticas para el desarrollo de actuaciones igualitarias en la escuela mediante la revisión de las herramientas habitualmente empleadas y el análisis de nuevas propuestas. • Facilitar el intercambio de experiencias y el aprovechamiento de materiales y recursos diversos sobre las temáticas propuestas. • Incrementar el número de hombres sensibilizados y que participan activamente a favor de la igualdad de oportunidades. • Promover la participación e integración entre escuela y comunidad con la finalidad de desarrollar acciones que permitan detectar los problemas educativos y sociales que les afectan y aportar alternativas de solución que contribuyan a mejorar la sociedad en la que vivimos. • Facilitar el encuentro de profesionales de los distintos ámbitos de intervención relacionados con la igualdad de oportunidades, especialmente el profesorado, favoreciendo el intercambio de experiencias y el apoyo mutuo. • Entender las relaciones existentes entre familia, escuela, comunicación social e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. • Debatir sobre la educación en igualdad en los ámbitos educativo y social, favoreciendo una reflexión sobre la igualdad como compromiso educativo. • Comprender la importancia de la sensibilización para promover el cambio de mentalidades, actitudes y prácticas en relación con los procesos educativos que favorezcan la comunicación igualitaria. • Abrir espacios de reflexión en torno al sexismo que existe en la comunicación humana, ofreciendo alternativas y proporcionando instrumentos para que, desde cualquier ámbito, se potencie el uso de un lenguaje no sexista y se trate la información desde parámetros no discriminatorios. • Disponer de recursos (simbólicos, semánticos, gramaticales, etc) para articular alternativas a la comunicación sexista, racista, homófoba, etc. • Capacitar al alumnado en el manejo de técnicas para romper con los estereotipos sexistas y evitar su reproducción. • Potenciar un uso seguro, responsable y saludable de internet y de las diferentes redes sociales, fomentando las oportunidades y reduciendo las amenazas. • Facilitar al profesorado y a las familias el conocimiento de potenciales peligros en el uso de las redes sociales (contacto con personas extrañas, ciberbullying, acceso a contenidos nocivos,...) así como el establecimiento de medidas y estrategias de protección. Público a quien va dirigido • Alumnado universitario. • Profesorado. • Diplomadas/os, licenciadas/os, doctoras/es o profesionales que trabajen en instituciones públicas o privadas y que quieran ampliar sus conocimientos previos, o incorporar por primera vez la perspectiva de género y la igualdad de oportunidades en su práctica profesional o en su acervo de conocimientos. • Profesionales y personal técnico de instituciones públicas y privadas: Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Administración del Estado. • Educadoras/es sociales. • Trabajadoras/es Sociales y Orientadoras/es. • Profesionales de los medios de comunicación. • Community manager y profesionales de la comunicación en Social Media. • Educadoras/es, AMPAs, Asociaciones sociales y/o culturales, Fundaciones, ONGs, Partidos políticos, Sindicatos,...
© Copyright 2026