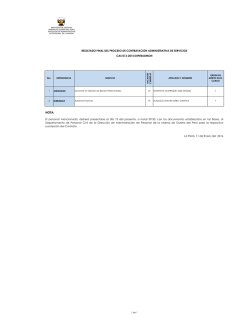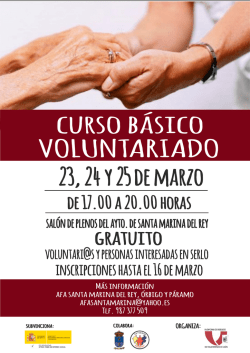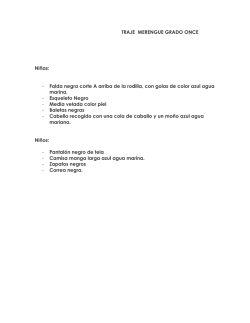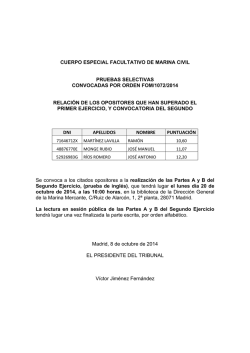VAQUITA MARINA - Crónica ambiental
CENTRAL Tras la pista de la vaquita marina POR GERARDO LAMMERS I FOTOS: PAUL BRAUNS (ENVIADOS) Encantadora criatura del Alto Golfo de California, la vaquita marina corre severos riesgos de desaparecer para siempre. Las alarmas internacionales están encendidas y el gobierno mexicano ha puesto en marcha una ambiciosa estrategia de emergencia para salvarla, que incluye a las comunidades de pescadores que habitan esta región, entre Baja California y Sonora. Crónica ambiental viajó hasta el puerto de San Felipe para lanzarse en busca de este mamífero, el más pequeño de los cetáceos del planeta. 16 Comunidades ribereñas. Área de refugio para la protección de la vaquita (Phocoena sinus). “ ¡Estas vaquitas que no quieren verse!”, dijo Martín Sau con ese acento desparpajado que tienen los norteños, aprovechando que nuestra embarcación, la panga Pepe Campoy, tenía el motor apagado. El día anterior se había reportado marejada, pero este lunes 7 de julio, el mar amaneció tranquilo y el cielo mayormente despejado; de otra forma no hubiéramos salido en este pequeño bote, similar en tamaño y potencia a los de la mayoría de los curtidos pescadores que aquí abundan y que por estos días se han mostrado contrariados, pues hace sólo unas semanas —el 17 Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Zona de suspensión temporal del uso de redes de enmalle. jueves 16 de abril— que vino el presidente Peña Nieto a ratificar una suspensión de dos años a la pesca con redes agalleras en el Alto Golfo de California, a cambio de un subsidio de 540 millones de pesos anuales, con el propósito de evitar la extinción de la vaquita marina, una peculiar marsopa endémica, encantadora para quienes han tenido el privilegio de verla. Una semana después, un velero de la Sea Shepherd Conservation Society realizaría el más reciente avistamiento, en algo que esta organización bautizó como la “Operación milagro 2015”. El video —disponible en cronicaambiental.com.mx— mues-tra un acercamiento a un mar en calma, de donde surge de pronto una aleta afilada y oscura que, al cabo de tres o cuatro segundos, desaparece. El subsidio a los pescadores de estas comunidades es parte de una estrategia que contempla el desarrollo sustentable integral —que incluye la experimentación y uso de nuevas artes y métodos de pesca—, así como el reforzamiento de la supervisión y vigilancia, a través de aviones no tripulados y lanchas que patrullan la zona. Además de la causa conservacionista, esta suspensión está motivada por presiones internacionales —de gobiernos como el de Estados Unidos, a través de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (noaa), la Comisión de Mamíferos Marinos, y organismos como la Comisión Ballenera Internacional (que agrupa a 80 países) y Greenpeace— que con el paso del tiempo se agudizan y que se traducirían, como lo señalan todos los funcionarios y académicos entrevistados para este reportaje, en el peor de los casos, en un embargo pesquero, como el que en 1991, a propósito de los atuneros mexicanos que atrapaban delfines de manera incidental en sus redes, golpeó a Ensenada. Llevábamos poco menos de tres horas mar adentro en el Alto Golfo de California, a unas 56 millas náuticas del puerto de San Felipe, un pueblo de pescadores, pero de la vaquita marina ni sus luces. Hacía rato que nos encontrábamos en el polígono protegido (2 235 km 2), la zona donde se han producido más avistamientos desde que la vaquita marina —especie descubierta apenas en 1958, cuando el científico estadouni- Situación crítica La vaquita marina es una especie tímida que suele nadar en parejas; de ahí que las posibilidades de avistamiento sean aún menores. Por tal motivo, los censos se establecen a partir de registros acústicos que permiten a los científicos determinar un número estimado de ejemplares. De acuerdo con información proporcionada por Luis Fueyo McDonald, quien estuviera al frente de la Conanp de 2010 a abril de 2015, en los últimos dos años hubo un declive de 42% en la cantidad de grabaciones, lo que coloca a este mamífero marino en peligro inminente de extinción. La disminución ha sido así: EN 2008 había 250 ejemplares. EN 2014 había 100 ejemplares. Mayo 2015: había 80 ejemplares. Además: Se necesitan entre 15 y 17 años para alcanzar los 250 individuos, y 20 más para llegar a los 1000 (sólo con esta cifra la vaquita marina dejará de estar en riesgo). La vigilancia en las zonas de avistamiento corre a cargo de 17 patrullas marinas, tipo Comander FC-33. Estas embarcaciones impiden la presencia de pescadores ilegales. 18 dense K. S. Norris encontró varios cráneos en alguna playa cercana— comenzó a ser estudiada por los científicos. Hace apenas unos minutos que fuimos interceptados por un buque de la Marina que se acercó casi al filo del encontronazo. Un grumete uniformado con cara de pocos amigos pidió que nos identificáramos, como parte de las nuevas tareas de vigilancia para impedir la presencia de pescadores ilegales. No bien ingresamos a esta área de líneas imaginarias, Ramón Arozamena, uno de los guardaparques de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), que venía a mi lado, agarrado de la estructura que resguarda la zona de controles, acercó su cabeza para decirme en un tono lo suficientemente alto para sobreponerse al ruido del vehículo, con un aire solemne y viéndome a los ojos: “Ésta es la casa de la vaquita”. Un lobo marino nos había seguido a una distancia prudente, esperando que le arrojáramos comida, según especuló el biólogo Francisco Valverde, el otro guardaparque de la Conanp, el de mayor experiencia y conocimiento, y quien funge como capitán de la panga. Poco antes de arribar a la Roca Consag, refugio de decenas de éstos —un peñón de 90 metros de altura que parece nevado; en realidad, está cubierto de guano de aves como el pelícano y el pájaro bobo de patas azules— nos salió al paso una caguama despistada que, al darse cuenta de nuestra cercanía, se sumergió en las turbias aguas. Paul, el fotógrafo germano-chilango con el que viajé desde la Ciudad de México, se arrojó de inmediato, como un guardameta, a la proa para realizar varios disparos con su cámara. Pero de la aleta casi mítica de la vaquita marina (Phocoena sinus) —que a diferencia de los delfines, no salta—, nada. Sabíamos que avistar a una de estas pequeñas y tímidas marsopas en peligro de extinción —que deben su nombre a sus peculiares manchas alrededor de ojos y boca y que se alimentan de calamares y peces pequeños— sería algo extraordinario. Según el último ejercicio estadístico del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva), quedan menos de 100 ejemplares. Sin embargo, a decir de Luis Fueyo, extitular de la Conanp, el número se ha reducido a sólo 80. “(Las vaquitas marinas) se dejan oír, pero no ver”, agregó Sau, director de la Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, un tipo moreno, sólido como uno de estos peñones y de un humor chispeante, ecólogo originario de Hermosillo. Su comentario alude a lo que en la proa de la panga sucede: Valverde y Arozamena jalan la cuerda con el ancla que hace unos minutos arrojaron a las profundidades. Toman un descanso y siguen jalando. Cuando el ancla por fin sale a la superficie, tiene enganchado un artefacto tubular de poco más de medio metro con una etiqueta que lleva el número 2258. Se trata de uno de los más de 50 hidrófonos; es decir, micrófonos submarinos que se han instalado para monitorear a las vaquitas. Se sabe que este 19 mamífero —no mayor al metro y medio y de 35 kilos, catalogado como la más pequeña de las marsopas—, que suele andar en parejas, se comunica por medio de chasquidos. El biólogo Valverde pone el aparato en una tina de plástico y enseguida lanza, atado a otra ancla negra, más pequeña que la anterior, un nuevo micrófono al mar. Cada uno de éstos tiene un chip donde quedan almacenadas las grabaciones que son analizadas por un equipo de expertos. El constante monitoreo acústico de la vaquita es una parte del complejo y enorme esfuerzo que las autoridades mexicanas están haciendo para evitar que esta huidiza y —a los ojos de los afortunados que la han visto— simpática especie se borre para siempre del mapa mundial. Entrevistado algunos días después, en el nivel 37 del edificio donde aún están las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), al sur de la ciudad de México, Rafael Pacchiano, director del Programa para la recuperación de la vaquita marina, dirá que éste es un esfuerzo intersectorial sin precedentes en el que participan no sólo el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (inecc) y la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa), sino también la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y los gobiernos de Baja California y Sonora; además del Instituto Nacional de Migración (inm) y aduanas, así como organizaciones no gubernamentales como Noroeste sustentable; sin faltar, claro, las propias comunidades de pescadores de las dos pesquerías más importantes de la zona: San Felipe y Golfo de Santa Clara. La gravedad del problema es tal que la propia Semarnat le ha pedido a la Secretaría de Marina se haga cargo de coordinar el programa, la cual, a su vez, ha solicitado la participación del Ejército, de la Policía Federal y del propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). ¿A qué se deben tantas agencias involucradas? Bueno, dirá Pacchiano, entre otras cosas a que en el Alto Golfo se ha detectado la presencia de pescadores ilegales, que usan las ya mencionadas redes agalleras donde fácilmente se pueden enredar y morir por asfixia las pocas vaquitas marinas que aún quedan: “Nuestros inspectores —de Semarnat y Profepa— van armados con un block de actas y una pluma; y estos cuates pescan con AK-47”. Aterrizamos en el diminuto aeropuerto de Mexicali el sábado 4 de julio, una fecha especial en más de un sentido para la gente que vive en la frontera. Poco antes de bajar del avión y recibir el golpe seco de calor que les da una bienvenida asfixiante a los recién llegados, comencé a charlar con el pasajero que venía a mi lado: buscaba una recomendación de algún lugar para comer. Aquel tipo era un ingeniero nativo de la capital bajacaliforniana; nos sugirió uno de las docenas de restaurantes chinos que tapizan la ciudad, al que añadió el número preciso del menú que, según él, debíamos ordenar. La extracción, acopio, transporte, posesión y comercio de especies marinas protegidas se castiga con 12 años de cárcel y multas de hasta tres millones de pesos. Cuando se enteró que Paul, el fotógrafo, y yo nos dirigíamos a San Felipe y al Golfo de Santa Clara para investigar sobre la vaquita marina, nos propuso contactar al académico Alberto Tapia Landeros, quien escribe la columna “Ecoanálisis” en La Crónica de Mexicali. Planteó también una idea que al final del viaje resultó reveladora: ir a un sitio llamado Coco’s Corner, ubicado después del poblado de San Luis Gonzaga, algunos kilómetros al sur de San Felipe. El dueño del lugar, Coco, es un hombre que sabe mucho de la región y seguramente va a saber de la vaquita marina, dijo. También nos habló sobre un pescado famoso de la zona: la totoaba. Entre bromas y veras, nos dio un consejo: que no se nos ocurriera ordenar totoaba, pues seríamos mal vistos (es un pez en veda desde 1975). En vez de ir al establecimiento chino, enfilamos a San Felipe; al llegar, luego de atravesar la majestuosa Sierra de San Pedro Mártir con sus paisajes lunares, nos encontramos —a una cuadra del malecón— con el restaurante La Vaquita Marina. Aunque con los mi- Principales acciones en favor de la vaquita marina: 1955 Establecimiento de la zona de refugio para todas las especies (desde la desembocadura del Río Colorado hasta el estero Santa Clara, en Sonora). abril 2015 Suspensión temporal de la pesca comercial en el norte del Golfo de California. 1975 Veda indefinida para la totoaba. 2008 Lanzamiento de la Estrategia Integral para el Manejo Sustentable de los Recursos Marinos y Costeros en el Alto Golfo de California (Pace-Vaquita) 20 1992 Creación del Comité Técnico para la Preservación de la Vaquita y la Totoaba (ctpvt). 2005 - Establecimiento del Área de Refugio para la protección de la Vaquita. - Publicación del Programa de Protección para la Vaquita. Las imágenes de totoabas casi del mismo tamaño que sus pescadores reflejan la gran riqueza natural que albergaron las aguas del Mar de Cortés. 1993 Decreto de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. 1994 Publicación de la NOM-059-ECOL-1994 que clasifica a la vaquita como especie en peligro de extinción. 2001 1997 Inicio de operativos de inspección y vigilancia coordinados por Profepa. Creación del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (cirva). 21 nutos nos arrepentíamos de no haber elegido el cuarto refrigerado que nos ofreció la mesera cuando entramos, decidimos aliviar el bochorno con pescado frito y cervezas. Al atardecer, el malecón se inundó de pick ups, y la playa, de gente y… cuatrimotos. Y música de banda. Y ruido. Demasiado ruido para un lugar que ha sido declarado Reserva de la Biosfera. No tardó en comenzar la pirotecnia, celebrando la independencia de Estados Unidos. Aquel bombardeo, violento, sin ton ni son, era definitivamente nocivo para cualquier aparato auditivo que estuviera varios kilómetros a la redonda, incluido, estábamos seguros, el de las vaquitas marinas que tenían una razón más para irse más lejos. Al día siguiente fuimos a desayunar. El lugar había amanecido en completa calma luego de las fiestas. A las ocho de la mañana el Sol ya caía a plomo. Por sugerencia del biólogo Valverde, fuimos a Rosita’s. Puede que ahí preparen los mejores huevos con machaca de este pueblo de más de 20 000 habitantes, que en 1930 era tan sólo un embarcadero que reunía a 300 pescadores; en 1939 se convirtió en pesquería; y para 1980, en puerto. El restaurante tiene las paredes cubiertas de fotografías de todo tipo: chicas en bikini, personajes de la farándula, atardeceres y, en una de sus esquinas, recuerdos de los célebres concursos de pesca deportiva que aquí se llevaban a cabo. En particular me llamó la atención una serie de imágenes en blanco y negro, fotocopiadas tal vez de algún diario o revista, donde vimos, por vez primera en el viaje, ejemplares gigantescos de totoabas. Algunos de estos pescados colgados de ganchos, con una apariencia prehistórica, eran de la misma altura que sus pescadores. Cuando le pedimos más información a la mesera, una chica morena muy gentil, fue a preguntar a la mujer de la caja. Regresó para aconsejarnos visitar una exposición fotográfica sobre la totoaba, montada en la biblioteca de San Felipe. Ese día habíamos decidido ir en busca del mentado Coco’s Corner y, de pasada, visitar el Valle de los Gigantes, ese hermoso lugar en el desierto donde se pueden ver familias de saguaros —cactáceas típicas de la zona— de hasta cuatro o cinco metros de altura. Antes de salir a carretera, me di una vuelta por las tiendas de artesanías que estaban abiertas. Sentí curiosidad por saber hasta qué punto la vaquita marina formaba parte del imaginario del lugar. Pregunté en uno de esos puestos de objetos hechos de conchitas. Vi llaveros oxidados de sirenas, tiburones y delfines, pero no tenían un solo objeto representando a la vaquita. Después me metí en una pequeña boutique donde vendían ropa y bisutería. La mujer que me atendió me mandó a un local de artículos de vidrio soplado que había a la vuelta, sobre la avenida del malecón. Ahí conocí al artesano Antonio Badillo que, aunque aprendió la técnica del vidrio soplado en Tonalá, Jalisco, nació en Apizaco, Puebla. Ahí mismo, sobre la calle, a la vista de todos, se sienta en un banquito a trabajar las figuras con su soplete. De nueva cuenta, vi delfines, tiburones, ballenas, pero ninguna vaquita 22 Encontrar a la vaquita marina es una misión imposible en San Felipe, por lo que es necesario conformarse con pequeñas réplicas hechas por artesanos del lugar. marina. Cuando le pregunté, me dijo que no tenía. “Pero te puedo hacer una”. Cuando me la entregaron descubrí que el artesano había hecho una creación fantástica, producto de su imaginación. La expedición para buscar a la vaquita marina me tenía un poco nervioso. Sobre todo cuando me enteré de que nos internaríamos en el mar en lo que consideré una frágil y bamboleante lanchita —una panga— de a lo mucho cinco metros de eslora. Me imaginé vomitando sin parar en un mar infestado de tiburones y orcas. La cualidad turbia de las aguas del Alto Golfo, ocasionada por la desembocadura del Río Colorado, que baja desde Estados Unidos y se interna —aunque hace décadas que lo hace a cuentagotas— en el territorio mexicano, hizo de esta parte del Mar de Cortés una zona rica en nutrientes y, por lo tanto, en fauna. Ése es uno de los tantos factores que influyeron para que se desarrollaran especies endémicas como la vaquita marina, la totoaba y la curvina golfina. Antes, sin embargo, nos reunimos en las oficinas de la Conanp, a un costado de La Vaquita Marina, el restaurante, en un edificio un tanto abandonado que alguna vez fue un mercado de pescados y mariscos. Ahí nos encontramos con Martín Sau, el director de la Reserva del Alto Golfo, cia—, desde 2012 se detonó una fiebre en la pesca ilegal de totoaba, principalmente por el mercado negro chino que ha pagado hasta en 10 000 dólares —en playa, lo cual hace suponer que el precio final en Asia es mayor— el kilo de vejiga natatoria de totoaba, a la que se le conoce popularmente como “buche”, y a la que se le atribuyen propiedades medicinales y afrodisíacas. quien venía especialmente de San Luis Río Colorado, en la frontera, para platicar con Crónica ambiental. Pegado en uno de los muros, me encontré con un recorte de periódico, con una nota publicada el miércoles 21 de septiembre de 2011 en el diario regional La Crónica: “Avistan nueve vaquitas marinas en Alto Golfo de California”, acompañada de una fotografía donde se aprecia un mar en calma, azul turquesa, en el que sobresalen tres aletas dorsales, delgadas, y un par de lomos apenas asomándose. Sau, enfundado en su uniforme —una camisa en color azul cielo y un pantalón café—, comenzó a hablar aceleradamente y a sacar un documento tras otro, mientras yo intentaba tomar notas. Lo recuerdo mostrándome una fotocopia donde aparece una vista aérea de la figura del polígono de protección de la vaquita, más cargada hacia el lado de San Felipe, en Baja California, que a Puerto Peñasco, en la otra orilla del Alto Golfo, en Sonora. A final de cuentas, una construcción mental, humana, que podrá tener la forma de un corral, pero al que es imposible ponerle murallas para asegurar el cuidado de una especie en peligro. Más tarde, durante la comida, Arozamena, el fortachón guardaparque que presume ser nieto de la primera mujer nacida en San Felipe —Rosa Albina Castro— explicaría los motivos por los que no zarpamos esa mañana con un lugar común tantas veces repetido, que no por eso deja de ser cierto: “Al mar hay que tenerle respeto”. Las ganancias económicas obtenidas por la venta del buche de totoaba son tan lucrativas que atrajeron el interés del crimen organizado. Lo que se conoce hasta el momento, según explicó Tapia Landeros en entrevista telefónica, es que hace más de un siglo que los chinos saben que la vejiga de totoaba es muy parecida, en sabor y propiedades, a la vejiga de un pez asiático muy apreciado: la bahaba. De hecho, se especula que de ahí viene la palabra totoaba que, contra lo que se podría suponer, no tiene relación con la cultura de los indios cucapá que habitan esta parte de Baja California. La desenfrenada entrada del capitalismo en China provocó un aumento de proporciones estratosféricas en la demanda de vísceras exóticas, como la de la totoaba, con las que preparan —luego de ponerse a secar— sopas que se ofrecen en ocasiones especiales a invitados más especiales aún. Se habla también de que hay restaurantes chinos tanto en América como en Asia que ofrecen estas sopas por “debajo del agua” a ciertos clientes distinguidos. Las ganancias económicas obtenidas por el buche de totoaba son tan lucrativas que atrajeron el interés del crimen organizado —varios pescadores entrevistados mencionan a narcotraficantes provenientes de Sinaloa—, el cual, con la complicidad de algunos nativos, terminó por hacer suyo este negocio ilegal. A partir de las detenciones de traficantes de estas vejigas, tanto del lado mexicano como del estadounidense, especialistas como Tapia Landeros, especulan sobre la existencia de al menos dos rutas hacia el gigante asiático: una saliendo de Ensenada y la otra, de San Francisco. La exposición concluía con un par de notas policiacas: delincuentes que han sido aprehendidos con buches de totoabas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la vaquita marina, la cual, por cierto, no aparece ni mencionada en la edición de 1989 del Diccionario Enciclopédico de Baja California que hay en la biblioteca? En la exposición La totoaba: gigante del Alto Golfo de California había una fotografía que, por muchas razones, era la más impactante de todas: una imagen en blanco y negro, un tanto difusa, publicada por la revista National Geographic, en la que se ve a un hombre con el agua hasta las rodillas, tratando de pescar totoabas con las manos. Fue tomada en 1943 en alguna orilla cercana. En el texto que acompaña a la imagen, escrito por Alberto Tapia Landeros —el académico al que me sugirieron buscar en el avión—, el curador e investigador de la muestra, asegura que en realidad se trataba de delfines que se quedaron varados en su intento de seguir a un cardumen por aguas someras. Sean delfines o totoabas, la foto es una constancia de la extraordinaria abundancia que llegaron a albergar estas aguas. La muestra, organizada por la Universidad Autónoma de Baja California a través del Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, funciona como un llamado a la concientización de los pescadores de la zona. Aunque la pesca de esta especie está prohibida desde los años 70 y no obstante que científicos mexicanos han conseguido su reproducción en cautiverio —lo que en principio aseguraría su sobreviven23 — ¿Hay mucho totoabero? — Mucho. Yo no entiendo por qué la autoridad no hace su chamba. — ¿Hay pescadores que dan “mordida”? — Es lo más fácil. En opinión de este líder, el problema no se solucionará si no se amplía la vigilancia y si no se endurecen severamente los castigos. Hasta ahora, la pesca ilegal no está tipificada como delito grave en nuestro país. La razón principal del decrecimiento poblacional de la vaquita (y de su probable extinción) está relacionada con la pesca ilegal de totoaba. Las redes usadas para pescarla son las mismas en las que terminan enredadas, de manera incidental, las marsopas. Ramón Franco, de 63 años, es presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas Andrés Rubio Castro, que agrupa 14 asociaciones de pesca. Antes de dedicarse a dicha labor, este hombre —originario de Durango— que exhibe desde el primer momento su don de gentes, fue pescador en buques de altura desde los 11 años. Nos recibe en su modesta oficina, en el centro de San Felipe. Su lugar de trabajo está adornado por un clásico velero a escala y varias fotografías. En una de ellas aparece abrazado por el exgobernador José Guadalupe Osuna Millán. Pegada a la pared con cinta adhesiva hay una fotocopia a color con dos imágenes: a la izquierda, una totoaba con brillos plateados y un apunte con marcador: esta especie tiene cuatro orificios en la mandíbula inferior; la imagen contigua muestra dos buches de este animal, entre rojizos y color carne, con el señalamiento de que su característica principal es el olán que la masa oblonga tiene alrededor. Contra esquina, bajo el silencioso equipo de aire acondicionado, un tanto escondido, hay un póster de un par de vaquitas marinas dibujadas al modo naturalista: madre e hija, como un par de ballenitas. Para Franco no hay duda: la razón principal del decrecimiento poblacional de la vaquita (y de su probable extinción) está relacionada con la pesca ilegal de totoaba. Las redes usadas para pescarla son las mismas en las que terminan enredadas, de manera incidental, las marsopas. El líder explica que los pescadores nada ganan con capturar vaquitas marinas, pues es un animal sin valor comercial. “He tenido la dicha de verla varias veces y puedo decir que cuando te la encuentras es un animalito tan simpático que no te dan deseos de matarlo”, dice. Conocedor de las artes y hábitos de los pescadores en el Alto Golfo, Franco lo explica de este modo: “(los pescadores ilegales) se van en la mañana, tienden las redes y regresan al otro día”. 24 Además de San Felipe, la otra gran comunidad de pescadores afectada por la suspensión de pesca de dos años, es Golfo de Santa Clara, en el estado vecino de Sonora, con una población de 10 000 habitantes. Después de la expedición que hicimos —en la que no registramos ningún avistamiento de vaquita marina—, viajamos por tierra hasta esta población ubicada en las proximidades del delta del Río Colorado, en un territorio aún más desértico. Yo había preguntado por la vaquita marina a todo aquel pescador, funcionario o investigador que tuvo la posibilidad de verla en el mar, viva de preferencia: ¿Cómo es en realidad la vaquita marina? ¿Por qué hay pescadores que han dicho que ya no existe? No bien acabábamos de instalarnos en un hotel a la orilla de la playa, cuando llegó a buscarnos en una cuatrimoto Iram García, un ingeniero pesquero que hace siete años trabaja en la Conanp. “¿No la han visto?”, preguntó refiriéndose a la vaquita. “Parece artificial, como si fuera un salvavidas de plástico”. Por la noche, visitamos a Mario García, uno de los contados expescadores que aprovecharon desde 2008 la oferta del gobierno para entregar sus redes, sus botes y adoptar otro modo de vida (aunque parezca que el asunto es nuevo, las autoridades mexicanas llevan varios sexenios empujando distintos programas de protección a la vaquita marina), inserto en lo que se conoció como el Programa de Acción para Conservar Especies (pace). En su caso, aprovechó los subsidios otorgados para construir cabañas que, en principio, contribuirían a desarrollar el turismo en la región. El problema es que el turismo, como la pesca, se acabó o es insignificante. Primero dejó de venir la gente de Estados Unidos y ahora, con la suspensión, dejaron de venir los compradores de camarón y, en fechas más recientes, hasta los inspectores. La criminalidad, dijo, ha aumentado de forma notable. Durante sus años como pescador, más de 20, en embarcaciones mayores —barcos camaroneros que permanecían varios días en el mar—, nunca vio una vaquita marina, por lo que para él es una cuestión de fe: “Salimos del agua por la protección a la vaquita; creímos en ella. Yo no la he visto, pero si existe, pues qué bueno”. Carlos Tirado, líder pescador en Golfo de Santa Clara, en 2014 fotografío una vaquita marina muerta que un colega le regaló. A la mañana siguiente, día de nuestro regreso a la Ciudad de México, fuimos los primeros en llegar al restaurante El Delfín. Teníamos cita con Carlos Tirado, uno de los dos líderes de pescadores de Golfo de Santa Clara. Es presidente del consejo de administración de la Federación Regional de la Sociedad Cooperativa Pescadores de la Reserva de la Biosfera S.C. de R. I. de C.V. (del Alto Golfo de California), que agrupa 69 organizaciones (en total, unos 800 pescadores). Mientras lo esperaba, me entretuve, para variar, contemplando tres fotografías de un tiburón gris, capturado y exhibido como trofeo con un letrero en rojo con la leyenda “El Golfo presente”. El autor de estas imágenes es el propio Tirado quien, por alguna razón, llegó a la cita con todo y cámara, guardada en un estuche de cuero. Por si acaso dudábamos de sus palabras, sacó de algún cajón la mismísima dentadura de aquel escualo y posó para que lo retratáramos. Hace pocas semanas que tiene un motivo extra para sonreír a la lente: se hizo una la vaquita marina también es conocida como: COCHITO Los chasquidos que emite oscilan en una frecuencia de entre 120 y 150 Khz. Periodo de gestación: Entre 10 y 11 meses. Área de conservación: 5 000 km2. 25 tífico a bordo del barco David Starr Jordan de la noaa, con investigadores que monitoreaban a estas raras marsopas en el polígono protegido. Navegaban próximos a la Roca Consag cuando detectó a una pareja de vaquitas con sus binoculares. Vio el par de aletas rompiendo las olas, una, dos veces, y luego no las vio más. Antes de ese encuentro, sólo las había visto muertas: “Son chiquitas, muy bonitas. Si las ves, crees que son de hule. Tienen los ojos y la boquita muy marcados, como cuando se pinta una mujer”. Pidió entonces que lo acompañáramos hasta su casa, pues nos mostraría algo. En la cochera tenía sillas y una mesita con plantas. Al cabo de unos instantes, regresó con una foto enmarcada de una vaquita muerta que llegó a entregarle un pescador. La retrató justamente ahí, en el piso de ese lugar, con una de esas cámaras que reproducen la fecha en una esquina: 30 12 ’04. Le di entonces la razón a Tirado y a todos aquellos pescadores que hablan de la vaquita marina como algo irreal. Antes de despedirnos, Paul le hizo varios retratos afuera, en las calles con piso de arena que caracterizan a este pueblo. Tirado posó con un ejemplar de la revista Audubon, donde aparece en su anterior versión, antes de operarse. Y refiriéndose a la vaquita, remató: “Todos somos culpables”. “Son chiquitas, muy bonitas. Si las ves, crees que son de hule. Tienen los ojos y la boquita muy marcados, como cuando se pinta una mujer”. operación de estómago con la que se quitó al menos la mitad del peso que llevaba encima. A partir del informe del Cirva, explicó, sus representados reconocieron la gravedad de la situación y, a tiros y tirones, aceptaron la suspensión de pesca; sin embargo, hay malestar entre ellos y, se diría, que enojo. El motivo, explicó, tiene que ver con que las autoridades mexicanas —sea porque la vigilancia es insuficiente o por corrupción (sobornos a agentes de la Policía Federal, por ejemplo)— no han podido eliminar la pesca ilegal de totoaba. Tirado sostiene que es urgente que todas las partes involucradas en la protección de la vaquita marina se reúnan para analizar quién específicamente está incumpliendo su tarea. Se dijo consciente de que, no obstante los subsidios durante este par de años, será necesario desarrollar artes sustentables de pesca: “Si no lo hacemos, puede que desaparezcan las comunidades. No creo que el gobierno nos quiera mantener toda la vida”. Estábamos a punto de salir rumbo al aeropuerto de Mexicali, cuando le pregunté si había tenido algún encuentro cercano con vaquitas marinas. A diferencia de Ramón Franco, su colega en San Felipe, Tirado, que estudió Contabilidad, no adquirió el oficio de pescador, lo que no impide que, de cuando en cuando, salga al mar a tomar fotos. Respondió que sí: en 2008 fue invitado a un viaje cien26 La suspensión de redes agalleras durante dos años en el Alto Golfo, coinciden todos los funcionarios y expertos entrevistados, debe ser vista sólo como un primer paso en la recuperación de la vaquita marina y de ninguna forma como su salvación. Llegada a su madurez sexual —a los seis años, de los 30 que viven— este pequeño cetáceo tiene una sola cría cada dos años. Según los cálculos de Luis Fueyo, si la estrategia puesta en marcha da resultados, se necesitarían entre 35 y 40 años para tener una población suficiente de vaquitas que no se considere en riesgo. Este número, para Armando Jaramillo —investigador de la Coordinación de Investigación y Conservación de Mamíferos del inecc y el experto en el programa de monitoreo acústico del que se habló al inicio— debe ser de 1 500 vaquitas, que es, según su tesis de doctorado, la mitad de la población que tuvo esta especie antes del comienzo de las pesquerías en la región. Jaramillo considera que estos 24 meses deben ser tomados como un espacio de oportunidad para crear condiciones necesarias para que, de aquí en adelante, no se utilicen nunca más redes agalleras en esta parte del Mar de Cortés. Desde su perspectiva, la combinación perfecta sería el de- sarrollo de artes de pesca alternativos —con excluidores para animales como la vaquita marina, pero también, por ejemplo, para tortugas, delfines y otras especies protegidas— y de mercados verdes o, en este caso, azules, en donde los consumidores paguen, convencidos y gustosos, un sobreprecio por productos pesqueros que certifiquen que no dañan a las poblaciones de estas especies. Coco’s Corner resultó ser una chocita surrealista en medio del desierto, cuya cerca está decorada con latas vacías que brillan como espejos y producen melodías con el viento. Su propietario es un hombre solitario, viudo, que alguna vez trabajó como mecánico en la Carrera Panamericana. Se podría decir que tiene un impedimento, pero en realidad no lo tiene. Gana un poco de dinero vendiendo cerveza a los incautos que pasan por aquí. Cuenta que alguna vez fue pescador, pero en las aguas de Ensenada. El techo del recibidor está decorado con calzones de mujeres, algunos francamente grotescos. “Yo no sé nada de vaquitas marinas, nunca las he visto”. Poco antes de irnos, Coco sacó un cuaderno de visitas para que nos registráramos. Cuando me disponía a firmarlo, vi que las páginas estaban llenas de sencillos dibujos hechos con bolígrafo y coloreados: carritos, plantas. Dibujé entonces una vaquita marina con cuernos y saltando del agua. Le devolví el cuaderno abierto. Lo miró por un momento y después sacó un bote con lápices de colores, bien afilados, y comenzó a completar el dibujo. Le puso una panga con dos pescadores pescando con cañas y, a un lado, una isla. Le puso pájaros y dibujó un Sol en el horizonte. “¿De qué color son las vaquitas?”, preguntó el hombre. Gerardo Lammers. Periodista cultural. Sus crónicas y reportajes han sido publicados en distintas revistas latinoamericanas. Autor de Historias del más allá en el México de hoy (Producciones El Salario del Miedo/Almadía, 2012). CENTRAL 27 Tras la pista de la vaquita marina
© Copyright 2026