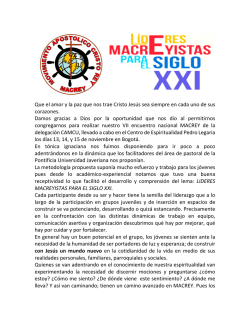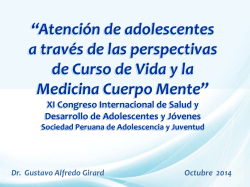¿QUÉ ESPERO DE UN SACERDOTE
Revista de comunión sacerdotal, caridad pastoral y formación permanente ¿QUÉ ESPERO DE UN SACERDOTE? P. Rafael López M. Sp.S. EXISTENCIA SACERDOTAL Y RADICALISMO EVANGÉLICO ENERO - FEBRERO 2016 NO. 121 Pedro Fernández Rodríguez, OP. EDITORIAL “Sacerdotes-pastores: ternura de Dios” P. Alfonso López Muñoz, L.C. Director del Centro Sacerdotal Logos Estimados en Cristo, hermanos sacerdotes: Reciban un cordial saludo. Debido a que la publicación de la Relación final del Sínodo de los Obispos de octubre pasado tardó más de lo esperado, nos hemos visto forzados a realizar un cambio en fechas respecto a lo que habíamos anunciado en la anterior editorial respecto a la temática de fondo de Sacerdos para los próximos tres números. Por ello nos permitimos enviar este número especial antes de abordar las diversas partes y temáticas específicas de la Relación final, lo cual haremos a partir de la próxima edición de nuestra revista. En el presente número nos permitimos volver a publicar algunos artículos ya antes publicados en nuestra revista, añadiendo algún que otro artículo nuevo. Consideramos que no está de más hacerlo así, pues se trata de artículos -en su mayoría- que tocan directamente nuestra formación y misión, varios de ellos con gran riqueza de espiritualidad sacerdotal. Otros abordan tanto el tema del matrimonio, a manera de introducción de la temática general de los próximos meses, así como el de la Misericordia, dado el recentísimo inicio del Año consagrado a este “núcleo del Evangelio y de nuestra fe” (Misericordiae Vultus, n. 9 ), tema que ya habrá oportunidad de tratar con más amplitud y más a fondo, pues, además, no es otro el tratamiento que el Santo Padre Francisco, a quien nos preparamos a recibir con gran alegría en nuestro país, ha querido que se diera a la familia y a las dificultades, pruebas y retos por los que atraviesa hoy, y la que, como pastores, hemos de acompañar y guiar hacia la Verdad más plena, que es Jesús mismo. Aprovechamos el equipo del Centro Sacerdotal Logos para asegurarles a todos ustedes nuestras oraciones por su santidad sacerdotal y por la fecundidad de su ministerio. Que María, Madre de la Misericordia, nos enseñe con su ejemplo y nos alcance con su intercesión el ser cada vez más verdaderos ministros de la Misericordia de su Hijo. Quedando suyo servidor en Jesucristo y Su Iglesia, CONTENIDO 3 ACTUALIDAD ACTUALIDAD 29 ACTUALIDAD NEUROSIS: PROPENSIÓN A LOS TRASTORNOS LOS DIOSES MUERTOS SE HAN CONVERTIDO MENTALES CON SUFICIENTE CONSERVACIÓN EN ENFERMEDADES (ENCUENTRO ENTRE PSICOLOGÍA, PSIQUIATRÍA Y FE) DEL JUICIO DE LA REALIDAD. (PARTE VI) Pbro. Dr. Armando de León Rodríguez Maria di Meo Aquidiócesis de Monterrey 36 PASTORAL CATEQUETICA LA ESPIRITUALIDAD COMO RECURSO 10 PASTORAL FAMILIAR PSICOTERAPÉUTICO CLAVES PARA ENTENDER EL SINODO Dr. Óscar Perdiz Figueroa 16 PASTORAL FAMILIAR P. Julio Antonio Doménech Maestro en Teología y en psicología ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO DE LA 45 ACTUALIDAD ¿QUÉ ESPERO DE UN SACERDOTE? ESPIRITUALIDAD CONYUGAL? Juan de Dios Larrú Guillermo Macías Graue Profesor de Teología del matrimonio del Pontificio Instituto Juan Pablo II Maestro en Humanidades 22EVANGELIZACIÓN NUEROSIS: PROPENSIÓN A LOS TRASTORNOS MENTALES CON SUFICIENTE CONSERVACIÓN DEL JUICIO DE LA REALIDAD. (Parte VI) Pbro. Dr. Armando de León Rodríguez Aquidiócesis de Monterrey 49 FORMACIÓN PERMANENTE EXISTENCIA SACERDOTAL Y RADICALISMO SEXTO MANDAMIENTO DE LA PREDICACIÓN EVANGÉLICO Pedro Fernández Rodríguez, OP. SAGRADA P. Antonio Rivero, L.C. 56 FORMACIÓN PERMANENTE EXISTENCIA SACERDOTAL GOZOSA BAJO LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO Rafael López M. Sp. S. REDACCIÓN Director responsable: P. Alfonso López Muñoz, L.C. Consejo editorial: Centro Sacerdotal Logos, sede central México Coordinación gráfica: Mariana Hernández Ambriz Coordinación Editorial: Erika Mondragón Tapia Coordinación Editorial: En Sacerdos velamos porque cuanto se escribe en nuestra revista refleje en todo momento la doctrina de la Iglesia Católica sobre cada uno de los temas tratados; sin embargo, la responsabilidad del pensamiento y de las ideas en concreto de cada artículo competen a su respectivo autor. Fobias. Son consideradas como manifestaciones de muchos trastornos mentales, de los cuales su sintomatología sería un componente. enero - febrero 2016 3 El término deriva de la palabra griega fobos que significa miedo y es usado en psicopatología para indicar el miedo irracional que ciertos sujetos prueban de frente a animales, objetos, o situaciones particulares, miedo que no puede tener ningún fundamento directo, ya que no se presentan como amenazantes o peligrosos. Estos miedos son objetivamente irracionales; pero lo son aunque sea objetivamente y es ésta la característica esencial de la fobia. El fóbico está preferentemente convencido, a nivel cognoscitivo que no debe tener miedo porque no hay algún motivo para tenerlo; pero no puede hacer menos que probar miedo. El miedo del fóbico es un miedo injustificable; él no quisiera sentir esta sensación desagradable que lo bloquea, quisiera sentirse libre para enfrentar la situación así como lo hacen los otros; pero no alcanza y entonces huye a la confrontación. Cuando es obligado a afrontar la situación temida sufre momentos de ansia violenta. Entre las fobias se distinguen el trastorno de ataque de pánico con agorafobia,1 el trastorno de ataque de pánico sin agorafobia, la fobia social y la fobia simple. Las fobias simples agruparían la mayor parte de las fobias como eran descritas en los tratados de psiquiatría, por ejemplo: fobias por ciertos animales (zoofobias), miedo de encontrarse en lugares cerrados (claustrofobia), miedo por lo sucio (rupofobia), miedo por las enfermedades (patofobia), miedo por los lugares muy elevados (acrofobia). La exposición al estímulo específico provoca el surgimiento de una ansia insoportable que impone evitar el estímulo. La fobia social viene descrita como el temor al juicio de los otros y teme hacer cualquier cosa que lo haga sentirse humillado o embarazado. La agorafobia puede manifestarse sola o asociada a ataques de pánico. Las situaciones comunes agorafóbicas incluyen el encontrarse fuera de casa solo, estar en medio de una multitud, estar en la fila, estar sobre un puente, viajar en autobús, en tren o en automóvil. El paciente fóbico desarrolla conductas de evitación con el objetivo de controlar las manifestaciones ansiosas. Cuando se trata de una fobia bien definida, está circunscrita a un estímulo bien preciso y definido. El temor es sostenido de fantasías terríficas. Si se hace presente el agente ansioso puede inducir comportamientos clamorosos, desorganización de fuga o de bloqueo motor. Pueden darse las sensaciones de despersonalización, nauseas, vómito, alteración de la presión sanguínea, palpitaciones cardiacas y el sentido de sofocamiento. En ocasiones la agorafobia se asocia con ataques improvistos de pánico, hasta impedirle la posibilidad de control mental y operativo, posteriormente se da un bloqueo psicomotor o una fuga desordenada y peligrosa, casi siempre duran minutos, raramente horas, aparecen repentinamente, se manifiestan con una intensa aprehensión, miedo o terror, comúnmente como catástrofes inminentes. El ataque de pánico no constituye por sí una enfermedad definida, pero representa una entidad sintomatológica, además de presentarse improvisadamente, puede ser inducida por la exposición a una situación ansiosa temida, por el estrés, por el uso de sustancias excitantes, como cafeína, cocaína, anfetaminas, inhalación de anhídrido carbónico. También pueden manifestarse cuando hay tumores cerebrales, epilepsia temporal, abstinencia del alcohol, sedantes hipnóticos y ansiolíticos. La vida puede llegar a ser difícil y estresante, recurre a fórmulas mágicas con la esperanza de encontrarse con fuerzas extrañas que solucionen su dificultad, en ocasiones inicia rituales obsesivos. Requieren una terapia farmacológica y psicológica, estos sujetos tienen necesidad de que los sostengan cercanamente, paso a paso, para poder vencer su temor. 1. Pérdida del sueño. Los problemas de sueño tienen un impacto significativo en la calidad de vida de un sacerdote. Sin un sueño adecuado, las personas se sienten menos alertas y energéticas, la pérdida de sueño puede afectar el funcionamiento mental y social. Los trastornos del sueño son una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en los sacerdotes que viven alguna psicopatología, las alteraciones se dan en el tronco cerebral, en el sistema reticular activante. Cuando un sacerdote empieza a tener insomnio, o a despertarse varias veces durante la noche, probablemente hay una situación que no ha resuelto y debe atender, si no logra resolver la situación en un período de tres 1 Agorafobia es similar a multitudes 4 www.centrologos.org enero - febrero 2016 5 semanas, hasta tres meses, el problema se estructura y se puede convertir en un trastorno mental con suficiente conservación del juicio de la realidad. En la medida que no resuelva el problema, éste empieza a ganar terreno en el juicio de la realidad y cada vez la persona tiene más dificultades para cumplir con los compromisos establecidos. Ordinariamente un sacerdote no duerme bien porque recibe una denuncia de alguien o una amenaza con motivo o sin motivo aparente, puede ser que sienta temor a ser descubierto en algo y por ello deja de dormir de manera reposada. El sistema reticular activante que está en el tronco del cerebro, envía señales que lo hacen mantenerse en estado de alerta o de alarma ante la situación que está viviendo. La mayoría de las personas han sufrido de insomnio o la incapacidad de permanecer dormido durante la noche. Para muchas personas esto es temporal porque logran resolver la situación a tiempo. Las causas más comunes son: estrés, ansiedad, un ambiente de cambios, conductas inapropiadas, beber cantidades excesivas de cafeína, depresión, anormalidades endocrinas como hipertiroidismo. Es importante que el sacerdote busque ayuda para que pueda descansar con tranquilidad y resolver sus problemas. 2. Alteraciones temperamentales: El temperamento hace referencia a una serie de características conductuales y emocionales individuales. Nos manifiesta cómo el individuo reacciona ante determinadas circunstancias. Suele tener una base genética, constitucional y correlatos biológicos identificables; pero puede ser conducido por la persona. Presenta una cierta estabilidad a lo largo del tiempo y contextual, aunque al mismo tiempo va a 6 www.centrologos.org presentar una cierta flexibilidad necesaria para la adaptación. Las alteraciones temperamentales son un desorden mental que puede expresar la presentación de un conflicto mayor, son expresiones de que algo le está sucediendo al sacerdote y que necesita revisar para que no se estructure. Quienes tienen este modo particular de ser no presentan los rasgos de desequilibrio mental convencional. No muestran desorientación, desequilibrio de razonamiento, distorsiones perceptuales o formas de conducta patológica. Al parecer sólo carecen del elemento moral en su personalidad y tienden a enojarse con facilidad. La agresividad, la impulsividad y la desinhibición social van a marcar una pauta clara sobre qué tanto la persona es capaz de manejar su propio temperamento o qué tanto el temperamento lo domina y colorea toda su situación. Cuando esto se hace presente manifiestan trastornos conductuales, el sacerdote tiende a fluctuar con facilidad. De cada diez delitos temperamentales, ocho son cometidos por varones. Una persona que tiene estos problemas si no se trata puede llegar a ser un antisocial o un borderline. Los factores que tienen un mayor peso específico se presentan cuando el sacerdote vive situaciones límite, cuando está molesto por algo que le sucedió o porque las cosas no resultan como él las pensó. Básicamente las alteraciones temperamentales presentan cinco rasgos principales: incapacidad para aprender de la experiencia, emociones superficiales, irresponsabilidad, falta de conciencia moral e impulsividad. Schneider dice que la persona que posee alteraciones temperamentales sufre por su anormalidad o hacen sufrir a los demás. Las alteraciones temperamentales se dan cuando el sacerdote se enoja en eventos o con personas con las que antes no se enojaba y les tenía más paciencia, tenía más tolerancia. Si esto sucede es posible que tenga un conflicto que no ha logrado resolver. Además manifiestan agresión a la gente o animales, destrucción de la propiedad ajena, fraudes, robos o una violación grave de las normas. “El histérico tiene necesidad de aparecer frente a sí mismo y a los otros.” 3. Histeria. Es la más típica de las neurosis expresivas. Presenta una variedad indefinida de síntomas, de orden psicomotoríz, sensitivo, vegetativo, con tonalidad dramática, que busca manifestar las exigencias de un particular tipo de personalidad desarmónica, fuertemente sugestionable y tiende a vivir de manera real, elementos al menos parcialmente imaginarios, con una exagerada carga emotiva. Freud logro un gran avance para describir los síntomas histéricos, contribuyó en modo decisivo. Los síntomas pueden manifestarse como alteraciones anatómicas sin una verdadera correspondencia, la persona puede manifestarse paralítica, ansiosa compulsiva o anestésica, con disminución de las sensaciones táctiles, térmicas, dolorosas, siempre sin lesiones orgánicas. El enfermo puede manifestar parálisis de la parte superior o inferior del cuerpo, estando íntegros los nervios, los músculos, los huesos de estas regiones. Advierte calor al contacto con un objeto frío o viceversa. Puede manifestar improvisadamente sordera, ceguera, una grave dificultad para respirar o un obstáculo para digerir, se puede dar en la faringe o el esófago. El paciente intenta valerse inconscientemente o semiinconscientemente de sus síntomas para pedir a los otros atención, estima o afecto. La modalidad de esta petición es incongruente, pero siempre insistente por una necesidad de impresionar, de activar la atención. Da la impresión de recitar en modo dramático una escena irreal. El histérico tiene necesidad de aparecer de frente a sí mismo y a los otros. Se manifiesta como falso, forzado y artificial, aparenta la verdad. Puede darse una histeria de conversión porque convierte en síntomas somáticos un trastorno inicialmente psíquico. Otra histeria es disociativa que tiene como característica esencial una enero - febrero 2016 7 anomalía o alteración de las normales funciones integrativas como la identidad, la memoria y la consciencia. Vive como si fuese ahora una persona y posteriormente otra. Presenta amnesias, confusiones y distorsiones perceptivas. “La psicosis es una pérdida de contacto con la realidad, la persona convive con sus propios fantasmas internos, por ello nos encontramos con gente que va platicando por la calle con otra persona aunque no hay nadie con ellos” Sufre de una despersonalización. Presenta una amnesia psicógena, es decir posee la incapacidad de recordar cosas importantes de la vida o una fuga psicógena con características de una auténtica fuga material de la casa, la parroquia, el lugar de trabajo o la escuela. Se da también una alteración de la afectividad, angustia de frente a situaciones peligrosas y conflictos que acompañan la vida sexual. Además puede tener comportamientos irrazonables, temblores, gritos, convulsiones, rigidez y parálisis. La persona es fuertemente sugestionable, con un marcado infantilismo egocéntrico, tendencia a cambiar la fantasía con la realidad, una necesidad grande de ser amada, aprobada y estimada de modo vistoso y una fuerte capacidad de dramatización. Se muestra hiperdependiente, dócil e infantilmente afectuosa y además es exigente, prepotente e insaciable. Para ayudarlo se requiere una aceptación incondicionada, una equilibrada relación afectiva, el reconocimiento y la satisfacción. Pues bien, todos estos signos son el preludio para que empiece a estructurarse el conflicto mental. Si la persona no resuelve estos conflictos tienden a estructurarse y se hace un trastorno mental con suficiente conservación del juicio de la realidad, si no resuelve el conflicto empieza a ganar más terreno, hasta llegar a border line, es decir, está en la línea entre la neurosis y la psicosis. La psicosis es una pérdida de contacto con la realidad, la persona convive con sus propios fantasmas internos, por ello nos encontramos con gente que va platicando por la calle con otra persona aunque no hay nadie con ellos. Un esquizofrénico es psicótico, como pierde contacto con la realidad, tienen procesos alucinatorios, distorsionan la realidad externa, sus procesos perceptivos están alterados, no ven lo que la mayoría vemos, lo distorsionan, esto es grave. Alguien ve un objeto blanco y 8 www.centrologos.org lo trasforma en oso blanco y su defensa será proporcional no al objeto que tiene fuera, sino a lo que percibe, su defensa es proporcional al estímulo que la persona percibe. Por ello, en ocasiones matan a su propia madre o a su padre. Esto sucede con un drogadicto cuando está en el trance de la droga, no ven lo que nosotros vemos, distorsionan la realidad externa y su defensa es proporcional al estímulo externo que provocan en su mente. Utilizamos mecanismos de defensa como la negación o la racionalización para no aceptar que se están presentando rasgos neuróticos. Negamos o elaboramos mentalmente muy bien lo que sucede. Son muy pocos los casos de sacerdotes psicóticos, realmente tenemos muy poco en México, son más comunes los casos de neurosis, una cantidad significativa posee esta afección. Es importante parar las situaciones neuróticas, porque si la persona no las resuelve, éstas empiezan a ganar terreno y cada vez el sacerdote pierde más contacto con la realidad hasta convertirse en un episodio psicótico o en una verdadera psicosis. Algunos casos de pedofilia están asociados a la psicosis y la esquizofrenia, esta última viene del término escisión, división, es un estado psicótico, aquí no hay conservación del juicio de la realidad. Es muy difícil que las situaciones psicóticas se curen, la mayoría de los especialistas piensan que no se curan y que la persona tiene que convivir con la psicosis el resto de su vida. Como podemos observar, la clasificación de los trastornos mentales con suficiente contacto con la realidad ordena y describe grupos de síntomas. La clasificación del diagnóstico pretende, de modo ideal, describir un trastorno, predecir su curso futuro, establecer un tratamiento apropiado y estimular la investigación de sus causas. Luchemos juntos por superar las situaciones anticipatorias de la neurosis, pongamos un alto a ellas y lograremos que no se estructuren y que no avancen para convertirse en una neurosis. enero - febrero 2016 9 PASTORAL FAMILIAR Claves para entender el Sínodo Dr. Óscar Perdiz Figueroa ¿a qué viene tanta originalidad en este PVapa? Algunos gestos: desde su elección decidió salir sin la mozetta o esclavina sobre los hombros, el largo silencio en su primer encuentro con los fieles de la Plaza de San Pedro, las llamadas telefónicas –como las que hizo a su quiosquero o al general de la Compañía, entre 10 www.centrologos.org otros– o la visita sorpresiva a la Basílica de Santa María la mayor, la continua petición de oraciones que hace a la gente después de sus encuentros, la manera espontánea de dirigirse a los periodistas en su primer encuentro, el uso de los zapatos negros y el reloj gastados en sus primeros encuentros; el uso de una silla blanca en lugar de trono; el vivir en el apartamento de Santa Marta en lugar de en los apartamentos papales; la misa del primer domingo de su pontificado que quiso celebrar misa en la parroquia de santa Marta, con gran nerviosismo de los guardias vaticanos y otras muchas señales. ¿Originalidad a ultranza o signos de un pontificado? No hay que quedarse en ellos sino descubrir en ellos el proyecto de un pontificado, independientemente si está de acuerdo con algunos de ellos. ¿No indican más bien un rumbo para la Iglesia? La humildad, la misericordia y la conversión parecen ser las claves para entender este pontificado y esto comienza por el amor a los pobres. El papa es consciente de que la tranquila revolución que ha emprendido no es suya sino de toda la iglesia, por ello el Sínodo sobre la familia. ¿Qué es un sínodo? Sínodo viene de synhodós, caminar juntos en griego, es un evento de todos los católicos, no sólo de unos cuantos obispos. Quizá más bien provenga de syn-oudos, bajo el mismo techo u hogar. Lo esencial es abrir la Iglesia a todos. Los sínodos son encuentros antiquísimos, pero los actuales fueron instituidos por Pablo VI en 1965 – dando continuidad al Concilio Vaticano II– para afrontar las condiciones de los católicos y buscar soluciones, a la luz de la revelación. Se trata de un evento de toda la Iglesia, porque la Iglesia somos todos. De allí la consulta previa a las comunidades católicas de todo el mundo. La primera etapa del Sínodo se ha celebrado en octubre de 2014. Un sínodo sobre la familia, porque la crisis actual de la sociedad es una crisis de familia, la crisis de la familia es crisis del matrimonio, la del matrimonio es sustancialmente una crisis de amor. ¿pero no será en el fondo una crisis de educación sexual y en parte a haber excluido a Dios de la sociedad? El sínodo tiene un carácter más pastoral, no cambiará la fe pero sí urge una simplificación de los procesos. El matrimonio sacramental es de por sí indisoluble, llamado a la unidad y a la procreación y a construir la familia. Se trata de escuchar y mostrarse cerca de ella y ofrecerle de forma creíble la misericordia de Dios y la belleza de la respuesta a su llamada. Los desafíos urgentes son muy diferentes la atención a las personas homosexuales, la comunión a divorciados en nuevas uniones, las madres solteras y hogares rotos, las relaciones prematrimoniales y la cohabitación. Junto a ello, las nuevas formas familiares: familias divididas, familias mixtas, familias monoparentales, familias sin matrimonio civil La problemática no se agota en lo que escriba la prensa occidental o lo que digan un grupo de cardenales alemanes. Hay problemas graves de pobreza y marginación en muchas familias. “¿Cómo podemos recomendar a los jóvenes que se casen si no tienen casa, ni la posibilidad de tenerla? ¿Cómo podemos recomendarles tener hijos sin posibilidades? La calidad de vida es una condición para la dignidad”. Hay que preocuparse de los pobres a propósito de la familia –decía el cardenal Madariaga. enero - febrero 2016 11 ¿Hacia dónde va Francisco? ¿Es sólo un papa “buena onda”, que dice a la gente lo que quiere escuchar? Su proyecto va mucho más allá que el de atraer y contentar a las masas. La Iglesia no son los cardenales, obispos y sacerdotes, la Iglesia comienza en las familias. Quiere tender la mano amorosa de la Iglesia madre, a las personas que se sienten abandonadas, decepcionadas o traicionadas en sus legítimas aspiraciones. Las palabras clave del pontificado son la misericordia y la conversión. “El objetivo del Sínodo es acompañar a las familias y reconocer que son el corazón de la Iglesia, que no están en la periferia ni son objeto de una pastoral secundaria” esquema? Se pueden tener llenos los bolsillos y vacío el corazón, dice Francisco. Algunas verdades que parecían naturales, evidentes e inmediatas hasta hace poco, no lo son más, decía Rocco Buttiglione. Hay que revelar hoy qué significa ser un varón, qué significa ser mujer, ser madre, ser padre, ser hijos y prosigue diciendo que “si no se entiende eso, se pierde la sabiduría humana, porque el hombre es hecho libre, pero hecho para la comunión, y la experiencia de la comunión en primer lugar es la familia”. Con ello es necesario re-aprender qué significado tiene la sexualidad humana. Cuando no se educada se vuelve contra la comunidad, destruye y los hombres se quedan solos. El objetivo del Sínodo es acompañar a las familias y reconocer que son el corazón de la Iglesia, que no están en la periferia ni son objeto de una pastoral secundaria. No es moral ni doctrinal. Juan Pablo II en esto fue revolucionario con las catequesis sobre el amor humano. Francisco ha afirmado que el Sínodo no sirve para discutir ideas hermosas y originales, o para ver quién es más inteligente, sino para descubrir el proyecto amoroso de Dios sobre el hombre. En esto la familia es el centro. Amor y colonización ideológica. El gran problema de fondo es la dificultad y hasta incapacidad de muchos para amar. El gran reto es comprender la vocación de cada uno a amar, tener la convicción de que el matrimonio es la desembocadura natural del amor, que es un sacramento y una vocación maravillosa, que es un proyecto y no se puede dejar al instinto o al tiempo. Que el otro es un jardín que cultivar. Hay que superar el fracaso estrepitoso de la educación sexual que se reduce a animalismo y biología, posturas y aparatos, reduciendo a las personas desde niños a meros animales y máquinas. ¿Basta con que la Iglesia diga lo que está bien y lo prohibido en cuestiones sexuales? Más bien cada cristiano está llamado a descubrir el misterio cristiano y a hacerlo suyo. Las cosas no son verdad porque las diga la Iglesia, sino que las dice la Iglesia porque son verdad. Es lamentable que la Iglesia sea prácticamente, la única institución que defiende conscientemente la familia, cuando deberían ser los gobiernos, las empresas, las organizaciones que buscan el bien de la sociedad. El miedo a amar y la angustia lleva a muchos desde adolescentes a excluir de sus vidas el amor, a multiplicar las relaciones sexuales pero sin “engancharse” pues el amor hace sufrir. En eso consiste al amor líquido o relación pura de la actualidad, en aplicar el esquema utilitario y consumista de las cosas a las personas. Así la relación consiste en un irse resbalando hacia situaciones que no se escogieron. El resultado solo puede ser la sospecha mutua, el recelo y la convicción de que la relación tarde o temprano se irá a la basura. En todo esto la visión zoológica y cosista del ser humano han sido determinantes. ¿Qué matrimonios y familias pueden surgir de ese pesimismo ateo? ¿Qué puede quedar para los niños y los ancianos en ese 12 www.centrologos.org marzo - abril 2015 Tampoco se solucionan consintiendo todo con una falsa tolerancia o admitiendo a todos a la comunión. Muchas situaciones de sufrimiento y verdaderos callejones vitales sin salida, se evitarían, si hubiera una sólida preparación al matrimonio. El hombre está hecho para amar y ser amado y eso requiere de educación. Si se sabe y se quiere realmente afrontar esta maravillosa vocación, hay que levantar la mirada, prepararse y meter a Dios en la relación amorosa. 12 enero - febrero 2016 13 ¿Está dividida la Iglesia? Algunos medios han subrayado la división e incluso se ha hablado de cisma y boicots. Como en todos los grupos humanos hay posturas diversas. El Papa mismo ha afirmado que el Sínodo es un espacio donde más que facciones hay una discusión entre las diferentes posturas en torno al matrimonio, como lo ha habido siempre en la historia de la Iglesia, para ello hay que conocerla. Algunos temas como la comunión a los divorciados vueltos a casar tienen divididos a los obispos pero hay unanimidad respecto al trato específico que hay que dar a cada caso. En esto –como en el tema de la homosexualidad– no necesariamente habrá una solución dentro del Sínodo. Hay que precisar puntos como el “camino penitencial” y distinguir entre las personas abandonadas, aquellas que sienten que su matrimonio fue inválido. 14 ¿Continuidad o ruptura?. Este papa quiere “pastoralizar” el camino emprendido por los anteriores papas. Juan XXIII promovió una Iglesia más libre de las ataduras y acartonamientos de poder. Pablo VI, con gran finura espiritual e intelectual dejaba más espacio a la conciencia y a la convicción personal. Juan Pablo I fue un papa de la sonrisa y el diálogo directo con los fieles. Juan Pablo II, sobre todo en su Teología del amor invitaba a descubrir el proyecto amoroso de Dios sobre cada uno, desde la propia experiencia y a la luz la Revelación. Benedicto XVI con gran delicadeza y claridad expuso la unión inseparable entre verdad y amor. Una Iglesia colegial implica superar los lastres medievales y poco evangélicos cuya clave de poder y gobierno exigen obediencia y sumisión y dictan “lo que hay que hacer”, conciben la Iglesia como monarquía o paraestatal. Esta actitud concibe la Iglesia como una serie de círculos concéntricos donde el papa es rey, los obispos son príncipes y los sacerdotes señores o alcaldes y los “fieles” periferia. Frente a esta actitud siempre ha estado una actitud apostólica, en clave de servicio, la del pastor que acompaña a los fieles, la del acompañamiento, se concibe la Iglesia como una comunidad y una gran familia cristiana, que promueve la formación y la convicción personal y la fidelidad de la conciencia a Cristo en una relación de confianza y amor. Una Iglesia sinodal y corresponsable. Detrás del Sínodo está la concepción misma de la Iglesia, una visión más evangélica, más fresca, más formada, más convencida y atenta al amor de Dios, menos papista y más sensible a las necesidades de los demás especialmente de los pobres, una verdadera familia. Que no reduzca el cristianismo a un código penal o una lista de doctrinas. Hay que superar la llamada moral de “tercera persona” que se limita a decir e imponer los principios morales y aceptarlos con pasividad o rechazarlos por sistema. Ambas posturas perciben la indisolubilidad como una imposición externa o la fidelidad como una piedra insoportable y no como una aspiración de la pareja. Urge iluminar con energía, la vocación de cada hombre a amar. ¿Ha cambiado la comprensión del matrimonio en la Iglesia? Sí y mucho. Se ha avanzado mucho en el misterio que implica y las consecuencias para la familia, la enseñanza de Juan Pablo II es el clímax de esta maduración. Basta asomarse a la historia de la Iglesia. El papa quiere dar un giro y reconocer que las familias son las verdaderas constructoras de la sociedad, www.centrologos.org son el recurso más importante de la misma. Urge una actitud de crecimiento, de formarse, buscar espacios de reflexión, cuestionarse, meterse a la historia milenaria de la revelación y saber dónde está uno parado, saborear sus grandezas y aprender de los errores, saber de dónde realmente viene uno, dónde se está metido por el hecho de ser humano, en actitud de drama. La iglesia son las familias. Los matrimonios cristianos y las familias cargan sobre sus espaldas el peso entero de la sociedad, con dificultades y defectos pero con un amor; con desafíos pero con grandes satisfacciones, cayendo y levantándose Son ellos los que construyen el reino de Dios en la tierra y son los principales colaboradores de Dios en la edificación del mundo y de la Iglesia. Así uno se siente no sólo miembro de la Iglesia sino protagonista en primera persona y parte esencial de la presencia Dios en el mundo. PASTORAL FAMILIAR ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? Juan de Dios Larrú Profesor de Teología del matrimonio del Pontificio Instituto Juan Pablo II El contexto histórico inmediato de su publicación estuvo marcado por dos eventos singulares: el matrimonio irregular de la princesa de Saboya con el rey de Bulgaria, y la conferencia de Lambeth en la que los prelados anglicanos admitieron como lícita la posibilidad de impedir la procreación por medios distintos de la continencia. La finalidad inmediata del documento era presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio, siguiendo de cerca la estela de la encíclica Arcanum divinae sapientiae (10.02.1880) de León XIII en el cincuenta aniversario de su publicación. La espiritualidad conyugal recibió un gran impulso a raíz de la publicación de la encíclica Casti connubii de Pío XI el 31 de diciembre de 1930. 16 www.centrologos.org noviembre - diciembre 2015 17 La encíclica de Pío XI dio lugar a un fecundo florecimiento de numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre ellos, y por citar solamente algunos, se encuentran los Equipos de Nuestra Señora creados en Francia por H. Caffarel, el Movimiento Familiar Cristiano fundado en Buenos Aires por el matrimonio Llorente y el pasionista P. Richards, los Grupos de espiritualidad familiar fundados por G. Colombo en Milán o la Domus Christianae fundada por G. Rossi en Asís. La elaboración de una teología del laicado y la renovación de la teología del matrimonio a la luz de la clarificación de la cuestión del sobrenatural como principal cuestión antropológica de la teología del siglo XX, van a ser motores catalizadores de una profundización en el fundamento de la espiritualidad conyugal. El Concilio Vaticano II, principalmente en la constitución Gaudium et spes, corrobora este proceso renovador al presentar el sacramento del matrimonio desde una teología del amor y una perspectiva más personalista. El empleo del término vocación en sentido “inclusivo”, va a propiciar la comprensión del matrimonio como una vocación a la santidad conyugal, que tiene como don primero y horizonte último la caridad conyugal. Junto a ello, el Vaticano II profundiza en la naturaleza específica de la gracia del sacramento del matrimonio en clave personalista (Baldanza, 1993). Esta profundización en la gracia conyugal va a facilitar una visión más clara del camino específico de los cónyuges, que los distingue de los pastores y de los consagrados. Tras el Concilio Vaticano II la profunda crisis postconciliar tuvo su centro en torno a la publicación de la profética encíclica Humanae vitae (Tetamanzi, 1988). El crecimiento de la espiritualidad conyugal y el citado florecimiento de los movimientos conyugales, se topó, de este modo, con un gran escollo como fue la dicotomía entre moral y espiritualidad. Esta disociación establecía un pernicioso cortocircuito entre una verdad sin amor o un amor sin verdad (Melina, 2007). Para superar esta honda fragmentación era absolutamente necesario afrontar la cuestión de los fundamentos de la moral 18 www.centrologos.org marzo - abril 2015 18 noviembre - diciembre 2015 19 y de la espiritualidad. ¿Cuál es el verdadero fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿De qué raíz brota? c) La dimensión de la misericordia que brota del misterio de la redención pone de manifiesto la importancia de la recepción progresiva del don del amor, la temporalidad del amor conyugal que tiene su expresión en la inseparabilidad alma-cuerpo del amor humano. Aprender a perdonarse mutuamente es un ejercicio de regeneración permanente al que los cónyuges están cotidianamente invitados (Melina, 2009). La espiritualidad conyugal no es una huida en abstracto sino la forma de una vida conyugal concreta conducida por el Espíritu. Basados en el itinerario personal de Juan Pablo II a la luz de la Regla del amor se pueden formular sintéticamente algunas conclusiones. a) La espiritualidad conyugal se funda en el misterio de la creación como acto de amor trinitario. Ella encuentra su manantial en el amor de Dios como un amor originario, un amor creador que nos precede e invita a cada hombre a responder al mismo, en su propia vocación al amor. La creación como acto de amor tiene una referencia trinitaria fundamental, pues es obra del Padre, del Hijo y del Espíritu (Marengo, 1990). La paternidad divina es la fuente arcana de la que brota la vocación al amor conyugal. El Padre, fuente y origen de toda la Trinidad, se revela plenamente en el Hijo que nos dona el Espíritu Santo. El misterio de la filiación divina de Jesús se encuentra en el origen de la nupcialidad de Jesucristo con la Iglesia. Si la razón del amor esponsal de Cristo por la Iglesia es el amor del Padre, los esposos cristianos en virtud de la gracia sacramental se aman por amor del Padre (Ricchi, 2003). b) La íntima conexión entre creación y alianza es una clave fundamental para la espiritualidad conyugal. El misterio de la creación apunta más allá de sí mismo hacia el misterio de la redención, al misterio de la cruz y la resurrección. El don de sí de Cristo a la Iglesia es el sello de una Alianza Nueva y Eterna de la que brota el sacramento del matrimonio. En la entrega corporal de Cristo en la Eucaristía se verifica la recepción plena del amor divino en la humanidad, y se cumple la promesa de la Nueva Alianza. La participación en la Eucaristía enraíza a los esposos cristianos en el origen y el destino último de su específica misión. Como ha afirmado con singular belleza Benedicto XVI: “El amor redentor del Verbo encarnado debe convertirse para cada matrimonio y en cada familia en una “fuente de agua viva en medio de un mundo sediento””(Deus Caritas est, n° 42). 20 www.centrologos.org “La espiritualidad conyugal no es una huida en abstracto sino la forma de una vida conyugal concreta conducida por el Espíritu.” d) La espiritualidad conyugal precisa de una morada, de un lugar de pertenencia, pues ha de vivirse siempre en la experiencia eclesial de una comunidad más grande que la conyugal. Así como no hay persona sin personas, no hay matrimonio sin matrimonios. La amistad y el apoyo de otros matrimonios y familias es una condición esencial para vivir la vocación a la santidad de cada matrimonio. De este modo, la espiritualidad conyugal está llamada a ser una espiritualidad de comunión, donde el amor conyugal se transforma progresivamente en caridad conyugal. La Iglesia y el mundo necesitan más que nunca testigos del amor conyugal, pues el testimonio es el modo privilegiado de comunicar la verdad de la comunión (Martinelli, 2002). La genial intuición de Juan Pablo II que se deja traslucir en su particular vocación a amar el amor humano es que el amor divino se revela en la experiencia del amor humano. Su original modo de leer el plan de Dios en la confluencia de la revelación divina con la experiencia humana (Benedicto XVI, 2006), que es la clave hermenéutica para interpretar su original Teología del cuerpo, funda una espiritualidad que supera sea el peligro del espiritualismo gnóstico, sea la reducción del humanismo inmanentista. La experiencia del amor humano nace siempre, por consiguiente, como una respuesta al amor originario de Dios, fundamento necesario de cualquier amor. Como afirma Dante en un verso inmortal de su Divina Comedia con singular belleza: “Amor ch’a nullo amato amar perdona”. El amor de Dios penetra en la vida de los cónyuges con tal intensidad que a ninguno que es amado le permite no amar a su vez. La correspondencia a la que está llamado el amor conyugal se funda, de este modo, en la sobreabundancia del amor divino. enero - febrero 2016 21 EVANGELIZACIÓN Sexto mandamiento De la predicación sagrada P. Antonio Rivero, L.C. La predicación no debe entrar por un oído y salir por el otro, sino del oído pasar al corazón y de allí a la voluntad y al cambio de vida, pues la palabra de Dios es eficaz. Para lograr esto, la predicación debe dejar una profunda impresión. Sólo tienen garra aquellas predicaciones que proceden de una brasa interior: “Qui non ardet, non incendit” decía San Gregorio Magno. Este ardor es distinto según el temperamento; no es lo mismo el ardor de un sanguíneo que el de un flemático. Pero sólo el que está convencido puede convencer; sólo el que arde puede inflamar, sólo el que ama puede despertar amor. Lo del poeta latino Horacio: “Si vis me flere, dolendum est tibi ipsi primum” (si quieres que yo llore, tienes que llorar tú primero). Todo esto está motivado por el imperativo de Cristo: “Id por todo el mundo” (Mc 16, 15). Queremos que todos se salven y lleguen al conocimiento de Dios. “Sé expresivo, no acartonado ni monotono” En la voz, gestos, sentimientos, variedad de tonos, sin forzar el propio temperamento ni querer ser como el otro o caer en lo ridículo. 22 www.centrologos.org Recordemos los tres elementos de toda predicación: fondo de ideas, forma concreta de esas ideas y expresión (ritmo y temperatura oratoria) de esas ideas. Hay que conjugar los tres elementos para que la predicación sea perfecta y expresiva. Todo nuestro ser debe ser expresivo: voz, gestos, manos, cuerpo, ojos, sentimientos, emociones, silencio, interpelación y preguntas directas…No debemos ser acartonados, ni tener miedo ni hablar con voz apagada o monótona, o en abstracto o sin mirar a la gente. Así se duermen. Así odiarán las predicaciones, en vez de gozar de la predicación sagrada. “Fides ex auditu”, nos dice san Pablo (Rm 10, 17). ¿Cómo se logra esta expresividad en la predicación? Tres consignas: 1. Espontaneidad y autenticidad en tus gestos y palabras. El predicador tiene que aparecer tal como es. Para ser auténtico no basta un precalentamiento en la preparación inmediata de la predicación ni mirarnos tontamente al espejo, sino que se exige una experiencia de la vida sacerdotal. El oyente puede aceptar tanto mejor el mensaje de la predicación cuanto más está el predicador detrás de lo que dice, con autenticidad. No se trata de hablar desde lo que he leído, sino desde lo que he vivido. Nadie da lo que no tiene. El lema del cardenal Newman era: “Cor ad cor loquitur” (el corazón habla al corazón). 2. Aceptación incondicional del otro y comprensión empática. Sólo así se podrá dar la comunicación. Sólo así el oyente no será utilizado como un medio u objeto para alcanzar un fin. Sólo así el oyente escuchará al predicador y le aceptará. Los oyentes no son enemigos del predicador, sino sus hermanos. Así fue Jesús. Comprensión empática significa “meterse en el pellejo del otro”, para ver el mundo con los ojos del otro. Los oyentes esperan del predicador que no haya nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Esperan comprensión de “los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren” (Gaudium et Spes 1). enero - febrero 2016 23 3. Variedad de tonos. Dios nos ha dado diversidad de tonos en la palabra: uno más alto y otro más bajo; uno más sentido y cordial y otro más firme y decidido. Después el lenguaje permite hacer diversas frases: afirmativas, exclamativas, interrogativas, valorativas, suspensos, antítesis, metáforas, verbos imágenes…Aprovechemos la riqueza del lenguaje para lograr esa expresividad a la hora de predicar. Nuestros oyentes lo agradecerán. La predicación sagrada no es un ejercicio de estilo ni de redacción estilística, pero esto no quiere decir que no usemos la riqueza del lenguaje para revestir el mensaje divino. De Cristo dijeron: “Nadie habló como Él” (Jn 7,46). De nosotros, ¿qué dicen? Leamos ahora esta plática que impartí a familias en Los Ángeles en uno de los Congresos de Hombre Nuevo. Noten la novedad, a través de una imagen, “El edificio matrimonial”, y la expresividad y concreciones para la vida matrimonial. CONFERENCIA DEL PADRE ANTONIO RIVERO, L.C. EN LOS ÁNGELES Año 1999 Quiero comparar el matrimonio a un gran edificio que se va construyendo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. El día del casamiento se pone el primer ladrillo. Y el día de la muerte, el último. Del esposo y de la esposa, junto con los hijos, dependen: • La solidez de ese edificio. • La belleza de ese edificio. • La luminosidad de ese edificio. • La limpieza de ese edificio. • La altura de ese edificio. 1. Solidez del edificio ¿De qué depende la solidez del edificio matrimonial? De los cimientos y columnas. La solidez de una casa no depende de los cuadros que colgamos en la pared, ni de la antena parabólica, ni de la hermosa chimenea que hermosea y 24 www.centrologos.org calienta el rincón de nuestra casa. Para que un matrimonio sea sólido, resistente a todos los vientos, huracanes y sismos, es necesario que tenga unos cimientos bien sólidos, graníticos, macizos. ¿Cuáles son esos cimientos y columnas sólidos y macizos en el matrimonio? La piedad, esa virtud hermosa que reúne a toda la familia en torno a Dios todos los domingos, que junta todos los días a padres e hijos junto a un cuadro o una imagen de la Virgen a quien rezan un poco. La piedad es la que mueve a esa familia a bendecir los alimentos antes de las comidas. La fe es otro cimiento y columna sólida en el matrimonio. La fe que les permite ver todas las cosas que les ocurren a la luz de Dios, es más, ven la mano de Dios en todo. La fe les hace superar las crisis y posibles vaivenes de la vida. quitando de nosotros esas actitudes egoístas y caprichosas. Si estos son los buenos y sólidos cimientos, ¿cuáles serían los cimientos débiles, de paja, de barro? Los gustos, los caprichos, el egoísmo, la indiferencia religiosa. 2. Belleza del edificio La belleza de una casa depende del buen gusto en las dimensiones, proporciones, simetría. Y la belleza de un matrimonio, ¿de qué depende? Del amor. El amor es el que embellece al matrimonio, le da sus perfiles hermosos, permite la serenidad en cada rincón de casa, hace sonreír a padres e hijos. El amor es una columna sin la cual el edificio del matrimonio se derrumba. El amor como entrega, sacrificio, donación, capacidad de comprensión y bondad. La fidelidad no puede faltar como cimiento que sostiene toda la casa matrimonial. La fidelidad a la palabra dada. La fidelidad al otro cónyuge. Fidelidad a los deberes del propio estado. Fidelidad en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad. ¿Qué es el amor? Es difícil definir el amor, pues el amor no es para explicar. El amor es para vivir, para dar, para recibir. El amor es esa fuerza interior que me hace salir de mí mismo para darme a los demás, para entregarme a mi amado, sin buscar compensaciones, sin obligarle ni forzarle a que me ame. El amor es saber callar los defectos del otro, salir al encuentro del otro cuando lo necesita, es ofrecerme al otro, perdonar al otro, comprender al otro, ofrecerle limpiamente mi cariño. El amor exige una buena cuota de desprendimiento personal, de sacrificio y de renuncias por la persona a quien amo. Y sacrificio, como cimiento macizo del edificio matrimonial. ¿Qué es el sacrificio? Es ese saber sufrir, soportar, aguantar todos los contratiempos de la vida. Ese poner buena cara a lo que nos cuesta o nos desagrada. La vida matrimonial y cualquier vida humana está llena de sacrificio, porque el sacrificio es ingrediente del devenir humano. Es el sacrificio el que nos hace madurar y va ¿Por qué el amor embellece el edificio matrimonial? Porque va quitando aristas que sobran, puliendo superficies rugosas, limpiando azulejos sucios, empapelando con buen gusto paredes descarapeladas o en mal estado. El amor se fija en el detalle bello del ramo de flores para la esposa, en ese dejar la ropa olorosa al esposo. El amor es el perfume del hogar. El amor es afecto, es decir, ternura, enero - febrero 2016 25 acercamiento cariñoso al estado anímico del otro. El amor es amistad, es decir, quiere el bien del otro y une las personas. El amor no se empolva. El amor verdadero embellece el hogar. El amor hace crecer sanos física y psicológicamente a los hijos. El amor rejuvenece al matrimonio. La falta de amor afea el matrimonio, desteje el paño familiar, raya las escaleras que hermosean la casa, quiebra las lámparas colgantes, ensucia las alfombras de los recibidores y exhala un mal olor en toda la casa. La falta de amor provoca las discusiones, hace subir el tono, hiere los sentimientos de las personas a quien más deberíamos amar. La falta de amor distancia los corazones, las almas y los cuerpos. La falta de amor descuida los detalles y le hace a uno ser grosero. La falta de amor envejece al matrimonio. El amor es fuego que calienta esa casa. La primera que lo enciende es la madre, que es el corazón de la familia y es la primera en levantarse. Ese fuego que el marido, el papá, debe mantener a lo largo del día, desde su trabajo, llamando por teléfono a su mujer, trayendo a casa siempre y todos los días, algo de leña para alimentar ese fuego del amor en el hogar. ¡Que no traiga el cubo de agua de sus disgustos, para echarlo encima y apagar ese fuego! Ese fuego del que se alimentan los hijos, les hace crecer sanos, física, psicológica y espiritualmente. Este fuego hay que colocarlo en el centro del hogar y desde ahí se irradiará a todos los rincones. Ese fuego se alimenta cada día con la piedad, el rezo en familia, la devoción mariana. Que no pase un día sin alimentar y acrecentar ese fuego con la oración en familia. A veces cuesta encender ese fuego en los hogares, sobre todo, si se dejan todas las puertas y ventanas abiertas a todos los aires, o se cuela el hielo del invierno y de la indiferencia. ¡Familias, enciendan el fuego del amor durante su vida, poniendo cada uno la leña del sacrificio que han ido consiguiendo a base de esfuerzo y trabajo! ¡Defiendan ese fuego, aunque tengan que quemarse las manos y el corazón! Sin el fuego del corazón, se destruye el hogar, la familia, los matrimonios, todo. 26 www.centrologos.org 3.Luminosidad del edificio ¿De qué depende la luminosidad de una casa? De los ventanales. Una casa sin ventanas al exterior se convierte en una casa lúgubre, oscura y propensa a la humedad. Lo mismo en el matrimonio. La luminosidad en el matrimonio depende de los grandes ventanales. ¿Para qué los grandes ventanales? Los grandes ventanales permiten airearse todos los rincones de la casa, para que no se acumulen los malos olores. Los grandes ventanales permiten la entrada de luz al hogar...y entrando la luz mueren las bacterias, la humedad, los hongos. Entrando la luz, se puede percibir mejor el polvo y las cosas sucias, y así poder limpiarlas, barrer bien todo. Los grandes ventanales permiten descansar la vista y alargarla hacia los anchos horizontes, ver las necesidades del mundo y de los hombres. ¡Familias, construyan en sus hogares grandes ventanales! No para que dejen meter los malos aires que hoy soplan por ahí: el aire del egoísmo que quiere limitar los nacimientos por medios ilícitos, artificiales, porque – según dicen- “familia pequeña, vive mejor”; ¡esto es egoísmo!; el aire del hedonismo, que busca el placer por el placer mismo; el aire del consumismo, que prefiere una heladera o un nuevo apartamento, a un nuevo hijo; los aires de la emancipación y liberación de la mujer, a quien se le obliga trabajar fuera de casa todo el día “porque así se realiza mejor, profesionalmente”, pero nunca está en casa para educar a sus hijos, para convivir con sus hijos; los aires de matrimonios a prueba, mientras tanto, a ver si funciona; los aires divorcistas, separatistas, para hacerse un nuevo amigo sentimental. ¡Grandes ventanales para que entre el aire renovado del Espíritu que sopla donde quiere y trae aromas del cielo! ¡Grandes ventanales para que la brisa suave de la oración matutina y vespertina consuele a toda la familia! ¡Grandes ventanales para poder ver la Iglesia de nuestra zona y acordarnos de ir a misa en familia y rezar antes de las comidas, o ante una imagen de la Virgencita! ¡Grandes ventanales para ver lo mucho que sufren nuestros hermanos, los hombres, y poderles echar una mano! ¡Grandes ventanales como los de la casa de la Sagrada Familia, que era todo ventanal donde tanto María, como José y el Niño miraban a todos los hombres y se compadecían o los ayudaban! ¡Que no haya recovecos en nuestros hogares, puertas secretas y oscuras, teléfonos escondidos desde donde llamar a piratas que quieren destruir nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos! Luminosidad en el matrimonio, y no mentira, falsedad, apariencia, infidelidad. 4. Limpieza del edificio ¿De qué depende la limpieza del matrimonio? De los mil detalles de cada día. De quitar cada día lo que ensucie, ese polvo que cae casi sin percibirlo. De no dejar acumulada ropa sucia, ni arrinconada la basura. ¡Fuera! Limpieza en el dormitorio. Nada debe haber ahí que manche la intimidad del matrimonio. Limpieza de palabras, de gestos, de miradas. ¡Qué conversaciones tan limpias deberían hablarse ahí! La oración común en el dormitorio va limpiando a la pareja cada noche y la va fortaleciendo en sus vínculos. Limpieza en la mesa del comedor. Es la mesa la que va a unirnos varias veces al día a los miembros de la familia, para compartir el pan, las alegrías, las lágrimas, los proyectos. En la mesa se da el enero - febrero 2016 27 ACTUALIDAD banquete familiar. Por eso, ahí debe haber limpieza suma. Allí en la mesa, nos miramos mutuamente, sonreímos, charlamos, disfrutamos de ese gozo de sabernos amados, queridos. En la mesa tenemos la oportunidad de practicar y crecer en muchas virtudes: apertura, respeto, servicialidad, moderación, generosidad. Sobre la mesa se pone el pan, las flores y el cariño. El pan que se parte, se reparte, se comparte. Las flores que adornan y embellecen la mesa familiar. Ahí se ofrece el cariño, que es esa corriente cordial que electrifica a todos los miembros y les permite el darse mutuamente, el abrirse, el comprenderse, el perdonarse. En la mesa hay que evitar el discutir, el pelearse, el encerrarnos en nosotros mismos...., pues todo esto ensuciaría el amor del matrimonio e impediría una buena digestión, creando un clima de crispación y rivalidad. En la mesa hay que evitar el querer comer a solas, en un rincón, o después de todos...como islas...; así simplemente se corta con esa corriente afectiva y familiar, y se convierte uno en su misma casa en un huésped extraño que entra y sale. Ha convertido su casa en un hotel, o posada, donde se va a comer, a dormir, a tomar una ducha o a cambiarse de traje, cuando se quiere. Limpieza en la sala de estar. No permitir hablar mal de nadie, cuando vienen huéspedes o amigos. La sala de estar debe estar limpia de envidias, maledicencias, calumnias. La sala de estar debe tener siempre el florero lleno de flores olorosas: el buen humor, la benedicencia, el respeto, la jovialidad, la alegría. En la sala de estar no debe acumularse el humo de cigarrillos de la frivolidad y de la chabacanería. La sala de estar debe tener vista al patio o al jardín, para que allí se vea lo que se hace sin intenciones torcidas. Limpieza en el patio, porque ahí deben jugar los niños. Que haya árboles y columpios y jardín. Pero todo limpio. La limpieza ayuda a los hijos a oxigenarse, airearse y a crecer sanos. 5. Altura del edificio La altura del edificio matrimonial depende de la generosidad en el amor fecundo, abierto a la vida. Dios dijo a la primera pareja de la historia, Adán y Eva: “Creced y multiplicaos”. 28 www.centrologos.org Así como Dios es generoso con nosotros, así también los matrimonios deben ser generosos en transmitir la vida. ¡Qué hermoso es ver esas familias numerosas, donde los hijos alegran cada rincón de la casa! ¡Cómo se ejercitan en el cariño, en la donación, en la preocupación de unos por otros...cuando son muchos hermanos! Comparten todo, juegan juntos; las cosas pasan de hermano a hermano y de hermana a hermana; ¡qué lindo! También a veces se pelean, pero después se reconcilian. Si sólo hay un hijo en casa –cuando bien se pudiera compartir la vida a más hijos, con el favor de Dios-, ¿con quién juega, con quién comparte sus cosas, a quién sonríe, con quién se pelea, con quién hace las paces? No tiene hermanos. El niño que no tiene hermanitos es más propenso a la tristeza, al egoísmo, al aislamiento. Se le acorta el crecimiento afectivo y psicológico. Familias, sean generosas. ¡Amen, sean portadoras de amor, defiendan el amor, protejan el amor, den amor! Muchas gracias. Dios les bendiga. Los dioses muertos se han convertido en enfermedades Encuentro entre psicología, psiquiatría y fe. Maria di Meo Sin duda la psicología es una ciencia, y, sin embargo, como afirmaba William James, “la consideración que atribuimos a los hechos no ha neutralizado en nosotros la religiosidad, que es de por sí, en un cierto sentido, religiosa; nuestro talante científico es devoto”. enero - febrero 2016 29 La disciplina psicológica que más que todas ha sanado en lo cotidiano la antigua fractura entre alma y cuerpo, al trabajar sobre la totalidad de la persona, suscita reflexiones profundas en el no marcado confín entre vitalidad y espiritualidad del alma. Uno de los resultados más evidentes de una terapia eficaz es la recuperación de parte del enfermo de una vitalidad que se expresa en una fuerza mayor para llevar a cabo sus propios proyectos o realizar proyectos nuevos. En el creyente, el hacer proyectos está íntimamente unido al propio designo de vida, y, por tanto, a la dimensión espiritual. Sin embargo los psicólogos no asumen nunca el papel de guía hacia una espiritualidad auténtica: es ésta una tarea del sacerdote y a ambos les parece oportuno que la situación no cambie. cada vez más eficientes. Esto, sin embargo, no quiere decir que no perciban la presión en el contexto en el que viven. Dicha presión es quizá más indirecta, pero a la vez más aguda. Como bien indicaba el profesor De Murtas (catedrático en la Escuela de Especialización de Psiquiatría, Universidad de Roma, La Sapienza), una mujer que se rehace el seno “opta libremente bajo presión”. La presión de la idea de mujer propuesta por los medios de comunicación. En el ámbito psicológico y psiquiátrico este mecanismo se hace más peligroso aún. Una publicidad que anima a usar psicofármacos, y que los presenta como medios excelentes para volver a adquirir ciertas características de la personalidad momentáneamente perdidas por un genérico agotamiento, lanza un mensaje que conlleva diversas implicaciones. Por otro lado, también la ausencia de una espiritualidad auténtica podría quizá contribuir a minar la vitalidad del alma. Si esto hubiera ocurrido realmente el problema social de los trastornos psicológicos pertenecería tanto al ámbito de la psicología como al de la teología. De aquí la exigencia de una integración y de una armonización entre el psicólogo y el sacerdote. El trabajo espiritual podría ser un sostén para las familias o para las personas que están llamadas a mantener vivas sus capacidades de actuar y sus motivaciones internas, en un contexto social que exige continuas rectificaciones, demasiado rápidas. El período histórico en el que vivimos tiene sus exigencias y pide que se afronten. Las personas han dejado de vivir en una realidad local, y están sumergidas en una realidad “global”, gracias a los medios de comunicación 30 www.centrologos.org enero - febrero 2016 31 En primer lugar, la propuesta de una personalidad ideal “cómo debería ser”, que se convierte en un modelo culturalmente transmitido, en un mito del hombre moderno caracterizado por una gran fuerza y voluntad, gracias a las cuales resolvería con éxito los mil compromisos diarios. Esto nos aleja de la realidad. Se pretende uniformar las características de la personalidad, con un medio: el fármaco (es decir la sustancia psicoactiva), presentado como el más útil para conseguir las cualidades deseadas. Asimismo, se tiende a dar una definición única a trastornos psicológicos que pueden ser entre ellos muy distintos. Como lo hace notar el doctor Girardi (Departamento de Ciencias psiquiátricas y de Medicina psicológica, Universidad La Sapienza de Roma), en el pasado era muy común hablar de “neurastenia”; hoy ya no se usa este término. Y parece, por el contrario, que cualquier trastorno psicológico pueda definirse como “depresión”. Las personas piden algo que les ayude a ser eficientes, y cuando buscan la ayuda de los fármacos a menudo detrás de esto está el deseo de tener sustancia de soporte, más que una terapia. Los psicofármacos han ido asumiendo paulatinamente la misma función que para otros tienen las drogas ligeras. “Se pretende uniformar las características de la personalidad, con un medio: el fármaco (es decir la sustancia psicoactiva), presentado como el más útil para conseguir las cualidades deseadas.” El enfermo no quiere conseguir un tono de humor equilibrado y sano, sino que quiere un tono de humor particularmente gozoso, casi eufórico. Pide una “píldora de la felicidad”, que le ayude a vivir mejor. El doctor Girardi habla de la búsqueda de euforia en la sociedad de la eficiencia. 32 www.centrologos.org noviembre - diciembre 2015 33 Yo considero que esta necesidad de euforia sugiere algunas reflexiones. La primera es que las personas que viven en el contexto contemporáneo conceden una muy escasa consideración a las necesidades más profundas del alma y a la esfera de la espiritualidad. Los psicofármacos se convierten en una especie de “lifting” del alma. La segunda consideración es que al buscar uniformar algunas características de la personalidad según los modelos culturalmente transmitidos, lo que viene a faltar es el concepto de identificación personal, como algo que sigue siendo auténticamente nuestro, a pesar de que puedan variar sus características y modalidades. El proceso de des-identificación, dice el doctor Valeriano (Docente de Psiquiatría y Presidente de SIFIP), genera inseguridad e insta a la búsqueda de identidad en el grupo. Esto es evidente en particular entre los jóvenes, y de manera más acentuada en las dinámicas patológicas de grupos juveniles responsables de comportamientos violentos. El chat-line y el espacio cibernético ofrecen la perspectiva aseguradora de una dimensión protegida del contacto físico. Y al sentirse uno más en seguridad, a menudo en el correo electrónico vuelven a aflorar las emociones de viejas relaciones epistolares, en las que era posible detenerse para reflexionar sobre lo que uno siente y qué quiere comunicar al otro. Maneras de comunicar que habían sido puestas de lado porque eran demasiado lentas para ir detrás de los ritmos frenéticos de nuestros sentimientos y de nuestro actuar de cada día. La búsqueda de un encuentro que no hiera nuestra identidad y nuestro ser único: parece ser éste el reto que se nos lanza en el Tercer Milenio. Encuentro con el otro, encuentro con Dios. Jesús nos enseña que las dos cosas se equivalen. Si aquél que dedica su vida profesional a cuidar del encuentro con el otro, se pone también al servicio de aquel que dedica su vida consagrada al encuentro con Dios, en sí mismo y en el prójimo, creo que los frutos de estas obras serán fecundos por lo menos en la medida en que sea real el compromiso de los que las realizan. Si la persona tiene una escasa identidad personal, percibe también al otro, no ya como a alguien sino como algo. En un grupo con dinámicas agresivas el otro se convierte en una cosa, en un objeto mediante la conquista o el sometimiento del cual afirma su propia identidad. Falta el encuentro con el rostro del otro, falta el verdadero encuentro. La función real de la agresividad, la función ecológica, no es de por sí y en sí violencia, sino reacción instantánea de la persona a contextos o situaciones que hieren su propia identidad personal y su dignidad de ser humano. La percepción subjetiva de esa identidad personal es aún demasiado débil para ser defendida con decisión, por lo cual se tiende a buscar protección como mejor se puede, levantando murallas más sofisticadas como las electrónicas. 34 www.centrologos.org noviembre - diciembre 2015 35 PASTORAL CATEQUÉTICO La espiritualidad como recurso psicoterapéutico P. Julio Antonio Doménech Maestro en Teología y en psicología “No somos seres humanos teniendo experiencia espiritual, somos seres espirituales, teniendo experiencia humana” (Pierre Teilhard de Chardin) Presento aquí una pequeña muestra de un trabajo de investigación presentado como tesis de maestría en psicología. 36 www.centrologos.org Evito abundar en referencias, que en la tesis fueron más de cien, dado que versó sobre el uso psicoterapéutico que puede darse a la espiritualidad. Me limito aquí a presentar unas notas del marco teórico sobre lo terapéutica que es en si misma la espiritualidad religiosa. En la actualidad numerosas corrientes posmodernas, parten de epistemologías cualitativas y socio-construccionistas que dan más espacio a la posibilidad y validez de la fe religiosa, así como de su posible aprovechamiento psicoterapéutico. Se reconoce desde estos nuevos paradigmas, lo valiosa que puede ser la espiritualidad, como de hecho lo es para tantas personas, siempre y cuando no se viva de manera inadecuada o patológica, ya que en realidad ha ayudado a lograr realización personal, satisfacción, felicidad y sentido de vida de mucha gente durante siglos. De ahí que, lejos de desecharla, habría que explorar su potencialidad como herramienta terapéutica, pues puede servir para promover cambios y mejoría, tanto a nivel individual como a nivel familiar, como reconocen las abundantes y crecientes investigaciones sobre este tema en revistas especializadas de psicología. Aunque son varios los autores que han investigado sobre la espiritualidad y religión en el área de la psicología, desde el siglo XIX hasta el XX - William James, Starbuck, Freud, Jung, Fromm, Erikson, Allport, Rogers, por mencionar a algunos (Ávila, 2003)- lo han hecho principalmente desde el área investigativa de la Psicología de la Religión. Se ha investigado, pues, sobre el origen de lo religioso en el ser humano, los modos de vivir la religión y sus consecuencias y del fenómeno religioso en general, tanto a nivel individual como a nivel social, ofreciendo diversas teorías sobre tal dimensión en la psicología humana. Nos interesamos aquí más en la psicoterapia y en los usos terapéuticos que pueden hacerse de las creencias espirituales, como de hecho ya lo hacen muchos terapeutas que he entrevistado en mi trabajo de investigación; por razones de espacio me limitaré a presentar aquí solo algunas conclusiones. Es importante clarificar que no se aborda esta temática como si de una corriente psicoterapéutica se tratara; más bien yo diría que se trata de una herramienta más que puede ser utilizada enero - febrero 2016 37 por cualquier psicólogo en su práctica clínica, sea cual sea su corriente psicológica. Se trata pues de un recurso más, que puede ayudar tanto a la evaluación como al tratamiento, sólo cuando se considere oportuno con determinadas personas. Es decir, esta herramienta es compatible con cualquier otro modelo psicoterapéutico, y no se pretende reemplazar a ninguno, sino tan solo aportar un recurso más para algunos casos. A modo de antecedentes de la relación entre psicoterapia y espiritualidad cabría mencionar la consejería psicológica, la consejería pastoral, la psicología transpersonal y tal vez de algún modo indirecto la logoterapia; son algunos modelos que, cuando menos, no están cerrados al uso de los valores espirituales como recursos terapéuticos, sin embargo actualmente, desde los paradigmas postmodernos son muchos los terapeutas que se abren a la inclusión de la espiritualidad como recurso, que de hecho ya utilizan de modos muy diversos. Para entender esta apertura de la postmodernidad a la espiritualidad quisiera hacer algunas breves apreciaciones. La modernidad del el siglo XX estuvo protagonizada por la ciencia, que se convirtió en la nueva “pseudo-religión”; es decir que si algo era científicamente comprobado era tanto como decir que era “dogma de fe”, por lo que habría que creerlo como verdad absoluta. Aquélla nos vendió muchas ideas como verdades absolutas y dogmáticas, pretendiendo desplazar otras, desde el imperio del positivismo. La postmodernidad ha cuestionado y minado esos terrenos “seguros”. Se abren lugar nuevos paradigmas desde el constructivismo y el construccionismo social, los cuales demuestran que los conocimientos 38 www.centrologos.org se construyen socialmente y también individualmente, por lo que son cuestionadas esas ciencias que pretenden ser la nueva religión de las masas, esas posturas “expertas” con pretensión de objetivas; se redescubre así el valor de lo subjetivo, de lo cual no puede escapar el ser humano. Se revaloriza así la espiritualidad de cada individuo, que adquiere tanto valor como la ciencia más aparentemente objetiva, por lo que los psicólogos que parten de epistemologías postmodernas tendrán total respeto a las creencias que encuentran en cada cliente, e incluso se servirán de ellas en la medida de lo posible, para beneficio terapéutico. Son muchas las investigaciones cualitativas y cuantitativas que hacen alusión a la espiritualidad y religión y sus claras repercusiones positivas en la salud de los clientes. Las estadísticas sobre el lugar que ocupa la religión en los individuos y en la sociedad hablan por sí mismas: en todo el mundo hay una gran mayoría de personas creyentes, para las que su religión ocupa un lugar central en sus vidas, lo cual tiene, sin duda, una repercusión positiva en sus vidas así como en su entorno, como demuestran abundantísimas investigaciones. En consecuencia, también muchos estudios hechos en EEUU han mostrado la importancia que tiene el tema religioso en los psicoterapeutas entrevistados. Ya son una gran mayoría los que reconocen el papel central que debe darse a este aspecto, incluso desde la misma preparación y capacitación que reciben, para no dejar de lado algo tan importante en la vida de las personas. Algunas de las disciplinas que están considerando el factor espiritual y religioso como importante para la salud integral de la persona son la medicina, la psiquiatría y muchos otros procesos terapéuticos que proliferan en la actualidad, lo que puede dar una idea más clara de la importancia de su inclusión también en la psicoterapia. Tanto en medicina general como en psiquiatría hay abundantes reportes del beneficio terapéutico encontrado en el “uso” de las creencias religiosas para el mejoramiento mismo en lo físico y en lo psíquico. En efecto, con mucha frecuencia los conflictos espirituales, los problemas y preocupaciones, van conectados con enfermedades serias que muchos médicos no saben cómo abordar, por lo que en varios artículos se presentan modos en que se integra el trabajo médico con el de psicólogos y consejeros espirituales, mostrando la enorme ayuda que pueden significar a la hora de enfrentar todo tipo de enfermedades. Estudios sobre la religión y su influencia en la salud mental, hablan del papel que ha tenido la religión históricamente, como elemento estabilizador y adaptativo del individuo y de la sociedad, aunque también menciona casos en que ha sido vivida de manera patológica y ha sido causa de conflictos sociales, por lo que alude a algunas señas de identidad de una religión madura: -Promueve una moralidad familiar y sexual sólida y realista. -Promueve la dignidad humana y los procesos de motivación. -Es centrífuga, se mueve hacia el exterior, hacia el bien de la sociedad. -Su sistema ético está centrado en leyes, en consonancia con los derechos humanos más básicos. -Se apoya en la ciencia y en la razón para descubrir las leyes de la naturaleza y entender el funcionamiento del psiquismo humano. Esta investigación (O´Ferrall et al., 2004) trata de los numerosos estudios que reflejan que las personas con un marcado sentido religioso y espiritual, muestran tasas más bajas de depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y suicidio. De igual manera, es menor el trastorno mental cuando se asocia la religiosidad a situaciones críticas de la vida, como puede enero - febrero 2016 39 ser la misma proximidad de la muerte. Pese a esto, reconocen también estos autores: salud física y psíquica, por lo que se va abriendo campo a las creencias espirituales y religiosas en estas disciplinas. Sin embargo existe una tendencia, en la formación y en la praxis médica, a marginar o estigmatizar las cuestiones religiosas, a pesar de las pruebas evidentes que recoge la literatura sobre sus efectos protectores sobre el estado físico y mental, sobre la evolución de la enfermedad e incluso sobre la longevidad . De hecho en el estudio de Weaver et al. (2002) se recoge un artículo sobre el valor de la religión en la vida familiar donde dice que el 95% -de los 90% que reportan orar a Dios frecuentemente en EEUU- dicen que sus oraciones son respondidas. Alude también a varias investigaciones que constataron que el involucramiento religioso era un indicador importante en la satisfacción, compromiso y felicidad marital, así como de su estabilidad, conclusión a la que llegan muchas otras investigaciones. Otra investigación alude al aspecto sanador de la espiritualidad, citando experimentos que llegaron a comprobarlo. Uno de ellos, hecho con 1.104 pacientes hospitalizados con dolor crónico: al grupo experimental se le proporciona una cita bíblica (1 Jn 4, 16-21; 5, 1-4) y se les pide meditarla a diario. El contraste con el grupo control -al que no se le proporcionó nada especial- fue notable, llegando a afirmar que hubo una mejora significativa en los resultados terapéuticos, tanto en creyentes como en agnósticos, por lo que concluye el autor que el factor fe, como también la oración y la meditación bíblica, tienen un efecto mensurable en la salud física de las personas, sean hombres o mujeres. A similar conclusión llegaron, también de modo experimental, Parker y Johns (1973) al tratar de comprobar el efecto de determinado modo de oración en el bienestar psicológico, en contraste con la psicoterapia tradicional y con el modo en que habitualmente oraban. El grupo que practicó la oración indicada progresó más que el grupo que oró como lo hacía siempre y que el grupo que recibió psicoterapia sin referencia alguna a lo espiritual. Por lo que se atreven a afirmar: Nuestros experimentos prueban que el poder radica en Dios. Nadie en nuestras clases recibió ayuda o fue curado por el poder del grupo o la aplicación de la psicología... Examinadores muy exigentes admitieron que parecía concluyente que la terapia de oración era no solamente un factor de curación muy efectivo, sino que la oración adecuadamente entendida y practicada puede ser el instrumento más importante en la reconstrucción de la personalidad del sujeto (p.29). Así, son muchos los estudios que han investigado sobre la influencia de la oración y otras formas de espiritualidad en la 40 www.centrologos.org De esto mismo trata la investigación de Lehrer y Chiswick (1993) sobre el rol de la religión como determinante de la estabilidad marital, llegando a determinar la importancia de la compatibilidad religiosa de los esposos, que produce una mayor estabilidad marital que cuando son de distinta religión. A la misma conclusión llegan Call y Heaton (1997) en un estudio basado en encuestas a miles de familias a nivel nacional en EEUU, llegan a considerar que el factor de la religiosidad que predice con más seguridad la estabilidad marital, es la asistencia de ambos a sus prácticas religiosas y el hecho de que compartan la misma fe. McIntosh, Silver y Wortman (1993) encuentran en su investigación hecha a 124 matrimonios que habían perdido un hijo, que una mayor participación religiosa se correlaciona con una mayor percepción de apoyo, como con un mayor significado para las pérdidas y la muerte. Más aún, se encontró también la correlación con un mayor bienestar y menos desesperación en los matrimonios 18 meses después de haber sufrido la muerte de sus hijos, por lo que concluyen reconociendo el papel positivo que juega la religión a la hora de enfrentar las pérdidas y encontrar sentido a la muerte. Son también muy significativas y abundantes las investigaciones sobre la felicidad, que reportan el factor religioso como uno de los ingredientes incluidos en la gente más feliz, así como también en las familias de mayor satisfacción y bienestar. Esto hace pensar en la importancia que puede tener el uso de las enero - febrero 2016 41 creencias religiosas en la psicoterapia, ya que es un medio por el que mucha gente resuelve sus conflictos y logra el deseado bienestar, que es también el objetivo principal de la psicoterapia. mismo autor resalta que la espiritualidad es básica en la búsqueda de sentido de la vida, alivia de la ansiedad existencial y da sentido de seguridad, ya que contiene elementos básicos. Estudios cuantitativos muestran la asociación positiva entre la asistencia al templo con la satisfacción y estabilidad marital, llegando a afirmar que los datos acumulados, parecen contradecir la tesis de Freud al catalogar la religión como una forma de neurosis y una ilusión que socava la felicidad. La gente religiosa tiende menos a delinquir, a abusar de drogas y de alcohol, a divorciarse o a suicidarse, afirmando experimentar una mayor felicidad (Myers, 1993). Llega incluso a decir que, según encuestas, se demuestra que la felicidad y la satisfacción vital aumentan con el grado de afiliación religiosa y con la frecuencia de la práctica religiosa. A similares conclusiones llegan las investigaciones de Diener, Diener y Diener(1995), de McIntosh et al. (1993) y de Hodge, Cárdenas y Montoya (2001). También Walsh (1999) habla muy claramente sobre cómo las creencias son una influencia poderosa en la salud y enfermedad. Hace alusión a los estudios médicos en aumento, que reportan evidencias de cómo la fe, la oración y los rituales espirituales pueden fomentar la sanación y fortalecer la salud, moviendo y suscitando emociones que influyen en todo el sistema psicológico. Trata también de los ancianos con fe religiosa, que en ciertos estudios han mostrado menos riesgo de ataque de corazón y más satisfacción, una mejor capacidad para enfrentar pérdidas y la misma muerte. En otra investigación de Prest et al. (1999) se muestra que el 70.6% de los terapeutas encuestados, manifestó creer que los clientes se benefician de los rituales espirituales que practican en su proceso de crecimiento y sanación, es decir que consideraron las practicas religiosas como benéficas para sus vidas. Haug (1998) considera que la espiritualidad da sentido a los eventos de la vida, ayuda a trascender las experiencias difíciles, mantiene a las personas con esperanza, lleva a comportamientos de más unión, proponiendo, por ello, incluir la espiritualidad en la terapia e incluso en los programas de formación de los terapeutas. El 42 www.centrologos.org Ávila (2003) recopila en su libro sobre psicología de la religión, varias investigaciones referidas a los efectos de la religiosidad en la persona; alude a un estudio hecho a 160.000 personas de 14 países europeos, en que el número de personas que reportan estar muy satisfechas es mayor entre los asistentes a alguna iglesia que entre los no asistentes. Menciona también que la relación de la religiosidad y el bienestar varía con la edad, con la clase social y con otras variables. Similares resultados se reportan en un metaanálisis de 56 estudios sobre la relación entre religión y felicidad, encontrando, en conjunto, un efecto positivo. CONCLUSIONES Los resultados obtenidos de la gran mayoría de estas investigaciones son contundentes al considerar los efectos positivos de la espiritualidad, ya sea individualmente como a nivel de pareja o de familia. Efectos como la mejor capacidad de enfrentar los problemas del día a día e incluso las pérdidas o la misma muerte, la mejor positividad ante la enfermedad o desgracias de la vida, el mayor grado de satisfacción y felicidad, tanto a nivel personal como en la relación de pareja, son algunos de los efectos que se encontraron en los numerosos artículos aquí tratados. Se revisaron en este sentido varios aspectos de la importancia de la espiritualidad, tanto en la psicoterapia como en la medicina o psiquiatría, que, según el reporte de varias investigaciones, ha mostrado ser un elemento fundamental a considerar y de enormes beneficios terapéuticos, hasta el punto de ser ya incluido -el estudio de la espiritualidad- en los programas de entrenamiento de medicina, enero - febrero 2016 43 FORMACIÓN PERMANENTE en psiquiatría y en psicoterapia, aunque de modo aún muy escaso en esta área, por lo que varias de las investigaciones abogan por el incremento de tal inclusión que demuestra ser de enorme provecho. Se ha visto también que, tras tantos años de evitar el tema espiritual en la psicoterapia -aunque con algunos escritos de psicología de la religión- se dio una gran proliferación de investigaciones sobre esta integración, con propuestas de todo tipo, algunas de ellas muy específicas sobre detalles particulares que puede encontrar el terapeuta en sus clientes; parejas de creencia diversa, o incluso sobre instrumentos y métodos de exploración de la espiritualidad familiar, como los genogramas espirituales o también los ecomapas para explorar la incidencia del tema espiritual en la vida del cliente, qué tanto le afecta y cómo se relaciona con su fe, etc. Aspectos muy particulares que son una muestra de la importancia que se le ha ido dando a esta temática en los últimos años. Por razones de espacio no es posible aquí plantear algunas propuestas del uso terapéutico que puede hacerse de la religión en la psicoterapia, por lo que me limité a plantear algunas investigaciones que tratan de lo terapéutica que resulta ser la religión por si misma. ¿Qué espero de un Sacerdote? Guillermo Macías Graue Maestro en Humanidades Docente de la Universidad Anáhuac México Norte Creo importante destacar que todas estas investigaciones se hacen, en su mayoría, desde posturas aconfesionales, aunque también son muchas las investigaciones hechas desde posturas religiosas determinadas. La psicología en general, desde su laicidad aconfesional, se abre enormemente a esta dimensión espiritual y religiosa del ser humano, desde un gran respeto y valoración, reconociendo los efectos positivos de la misma, a diferencia de la mayoría de enfoques modernistas que eran más bien despectivos al respecto. Hay pues, en la actualidad, una gran apertura a tomar con aprecio las creencias espirituales de los clientes, a reconocer lo terapéutica que es la religión en si misma, hasta el punto de querer aprovechar todo lo que de positivo puedan extraer de ella precisamente para beneficio terapéutico. Llama la atención positivamente la creatividad mostrada por los autores en sus trabajos terapéuticos, para incluir, de modos diversos, aspectos de la espiritualidad en provecho del cliente; trabajo que, en general, han considerado exitoso y de enorme beneficio, señalando la rapidez en que se resuelven los casos, por lo que muestran estar muy satisfechos al respecto. 44 www.centrologos.org Misa de domingo, Misa en la parroquia. Hoy me he propuesto, muy firmemente, no dormitar durante la homilía, aunque conozco tanto al párroco que tengo bien aprendidas sus anécdotas de siempre. enero - febrero 2016 45 “El tedio estival me ayudará a no cumplir”, pienso en cuanto peleo la banca que las típicas viejitas que llegan tarde me quitarán después del Credo, con esa lastimera mirada de “tú que eres joven y aguantas…”. En fin, que una vez ocupado el sitial con mi familia me dispongo a vivir el día del Señor como el Señor nos pidió vivirlo. Empieza el paseíllo (perdón, quise decir procesión de entrada, pero hoy por la tarde voy a los toros). ¡Oh, sorpresa! ¡Cara nueva! ¿Cura nuevo? Sí, y viene a tomar la alternativa. Me gustaría, cada vez que veo a un sacerdote desconocido, decirme: éste sí es un tío grande. Pero no siempre ocurre así. Entre otras cosas, es verdad, porque me dejo llevar por un racionalismo exacerbado que quiere meter a todos y cada uno de los padres en un esquema que me he forjado de cómo debe ser el vicario ideal, el sacerdote perfecto. Segundo, porque eso de los juicios temerarios se me da muy bien; y criticar, también. Aún así, y a pesar del apego al propio seso, tengo arranques de arrepentimiento y me acerco a la confesión, o al menos a buscar una plática amena que me ayude a ser un hombre mejor, más cercano a Dios. ¿Por qué hago esto? ¿Qué busco yo en un clérigo? Ante todo, un hombre que transmita a Dios, que cuando lo vea a él me encuentre con Él. Ante todo, ejemplo y guía. Es decir, creo que el sacerdote debe ser guía o, por emplear el término en boga, líder de almas, en particular de la mía. mal con el bien. Al hablar de liderazgo hablamos de madurez. Es decir, del equilibrio de las facultades del hombre y del señorío sobre las propias pasiones. Es entonces cuando el sacerdote es modelo y su comportamiento medida de los demás. El líder es potencia que se actualiza con el propio esfuerzo, el líder se hace día con día. El líder no es quien no cae, es quien se levanta y evita que los otros caigan, pues tiene una fuerza de gravedad que lo levanta hacia el ideal, por encima del desgaste diario, de los imprevistos, de la contingencia. La figura real, concreta y atractiva de Cristo lo llevan a superarse a sí mismo y a actuar. ¿Cómo plantear el problema? Quizá el énfasis de la pregunta “El sacerdote debe ser guía o, por emplear el término en boga, líder de almas, en particular de la mía.” Escucho una primera objeción, rayana en queja. Hoy por hoy, todos hablan de liderazgo, pero cada cual interpreta el término a sus anchas. Es verdad, encuentro un ejemplo más de lenguaje secuestrado, como diría don Alfonso López Quintás. ¿Basta con la referencia etimológica? ¿Queremos espantarnos con traidoras traducciones? Pues el británico to lead, y de ahí leader, se traduce al germano como führen, ¡ups!, lo que nos lleva al substantivo Führer. No, creo que este artículo ya no resulta políticamente correcto. Vayamos mejor al docere, que aunque nos recuerda al Duce también es origen de la excelsa docencia, que no deja de ser guía, pauta, supervisión e incluso modelo. El sacerdote, pues, está llamado a ser caudillo (esos títulos…). Su liderazgo, en todo caso, no debe ser entendido como predominio, sino como una vocación de servicio, como una invitación a hacer la opción por el bien integral de la persona humana, a vencer al 46 www.centrologos.org enero - febrero 2016 47 FORMACIÓN PERMANENTE sobre el pastor que guiará a su rebaño no sea el quién, sino el cómo. Si tuviera que buscar el perfil del puesto diría, ante todo, que el sacerdote debe ser santo. Pero santo sin carmines barrocos ni ojos entornados en arreboles místicos, como el imaginario popular nos presenta a tantos hombres y mujeres que corrieron por la corona de la virtud heroica y la alcanzaron. Por santo entiendo a aquel cuyo criterio de acción y pensamiento sea Cristo, y así sí quiero imaginarme al presbítero en la tierra. Espero respuestas, consejos concretos, ejemplo. El hombre ungido es un traductor de lo que Dios quiere para mí, un faro, luz que guía y orienta, vínculo entre el hombre y la divinidad, relación que te conecta a una realidad superior a ti. Busco, además, congruencia entre su dicho y su hecho, entre lo que predica y su quehacer cotidiano. Esto dará fuerza a su palabra, que transmite la Palabra, pues la fuerza del discurso le da autoridad. Autoridad, sí, que deriva de la vivencia de las virtudes. A esto, entre otras formas, le llamamos integridad. El liderazgo, así mismo, se da por empatía, que pueda meterse en mis zapatos y ayudarme a meterme en los suyos. Espero, pues, un sabio que sepa gobernar y guiar a las almas que Dios le ha encomendado; es decir, espero un pastor. Hablamos de un pastor egregio (ex gregis) en cuanto que ha sido separado de la grey para guiarla. Ergo, el sacerdote es líder por vocación, pues para eso ha sido llamado. Los laicos esperamos que con su ejemplo y su oración cada presbítero sea una primavera más en la historia de la Iglesia que lleve muchas almas al cielo, que se desgaste en su misión. Al buen sacerdote lo imagino eucarístico y mariano, con un gran amor 48 www.centrologos.org entrañable a la Iglesia y a su cabeza visible, el Papa. Lo imagino fiel a su vocación, con una constancia que persista hasta que el Señor lo llame al encuentro definitivo. Que sea la suya una fidelidad como la de los héroes de los cuentos que le leo a mi hijo, que llegue hasta el infinito y más allá. Un hombre que tenga los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Sólo así logrará bajar a la realidad concreta el mensaje del Redentor y transmitir su celo en la salvación de las almas. Quizá una de las tareas más difíciles del líder sea precisamente ésta: contagiar el ardor por la misión. Motivar, en expresión de mi esposa, es “dar razones a la cabeza que muevan el corazón”. Razones que me hagan entender que no estoy en esta tierra para quedarme aquí, sino que la vida es el tiempo que Dios me da para merecerle. Hablamos, pues, de un liderazgo práctico que mueva voluntades. Existencia Sacerdotal y radicalismo evangélico Pedro Fernández Rodríguez, OP. ¿Qué espero, entonces, del sacerdote que viene a tomar la alternativa? Espero que me atraiga y que me exija, que haga de mí un hombre cada vez mejor, que me ayude a conocerme en mis defectos para superarme, que me muestre a ese Cristo a quien ha ofrecido su vida, que me contagie en su amor y me lleve a Él. Solamente en la entrega total alcanzará su plena realización el presbítero. Él será feliz y habrá hecho feliz a los demás. Si logra poblar de santos el cielo habrá merecido la pena su vida, pues habrá ejercido su liderazgo de cara a Dios. Con gusto acepto reflexionar sobre la identidad del sacerdote ordenado y su forma de vida, cuando se advierte a veces una dispersión en los múltiples quehaceres de algunos sacerdotes, y otras veces un cansancio provocado no sólo por el excesivo trabajo, sino también por el no saber qué hacer. enero - febrero 2016 49 En la existencia de todos los cristianos se necesita una disciplina espiritual, pero en la vida del sacerdote si falta esta disciplina interior, fruto del conocimiento y aceptación de la propia identidad, se entra en una existencia confusa, poniendo en peligro la propia salvación y la salvación de los demás. La exhortación apostólica Pastores dabo vobis del Siervo de Dios Juan Pablo II (25-III-1992), en la tercera parte dedicada a la vida espiritual del sacerdote, trata en concreto de la existencia sacerdotal y del radicalismo evangélico, en referencia a los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, que caracterizan la vida consagrada, sea por el sacramento del orden, sea por la profesión religiosa. Ahora bien, sea la existencia sacerdotal, sean los consejos evangélicos como característicos de la vida sacerdotal y religiosa, son realidades cristianas que sólo se entienden y se aceptan a partir de la identidad del sacerdocio ordenado y de la naturaleza de la profesión religiosa. En consecuencia, queremos con la ayuda de Dios presentar unas breves reflexiones sobre la esencia del ministerio ordenado, sobre la forma de existencia sacerdotal y sobre los consejos evangélicos vividos por el sacerdote ordenado, sea diocesano o religioso. 1. Esencia de la vocación sacerdotal. El sacramento del orden configura, a quien lo acepta y recibe voluntariamente, con Cristo Cabeza, Verbo, Sacerdote-Sacrificio y Pastor, merced a lo cual se actúa en el nombre y con la autoridad de Cristo y en comunión con la Santa Iglesia la propia misión profética, sacerdotal y real, realizando así la amable voluntad de salvación universal de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo en la virtud del Espíritu Santo. En este sentido, el sacerdote ordenado tiene la necesidad de regenerarse continuamente, encontrando en la vida y misión de Jesucristo las formas más esenciales del propio ser. Los diversos caminos para esta renovación no pueden dejar de lado algunos elementos irrenunciables. Antes que nada una educación profunda gestada en la oración y vivida como un diálogo con el Señor crucificado y resucitado presente en su Iglesia. El sacerdote ordenado está no sólo en la Iglesia, sino también ante la Iglesia, por ser sacramento de Cristo y, en consecuencia, camina hacia el Padre delante abriendo paso a la comunidad, tal como se le advierte especialmente durante la celebración 50 www.centrologos.org del sacrificio de la Santa Misa, cuyo fruto es el sacramento de la Eucaristía. Se precisa un estudio teológico que permita encontrar una síntesis verdadera entre la vida de la persona, sacerdote, y de la comunidad. Esto da a lugar a una vocación bellísima en el interior de la Iglesia, que hace presente a Cristo, porque participa del único y eterno Sacerdocio de Cristo. Ahora bien, así como la cabeza exige también su propio cuerpo, lo contrario sería algo monstruoso, así también el sacerdote, cabeza, está siempre en medio de la Iglesia y ante ella, enseñando, santificando y pastoreando a su pueblo, realizando esta misión de tal modo que sea escuchado, sea capaz de reunir al pueblo para la celebración de los sacramentos y sepa regir al pueblo de Dios. Además, la Iglesia ha sido dotada por Dios no sólo de sacramentos, sino también de carismas, que el sacerdote debe discernir y favorecer su desarrollo para la completa edificación de la comunidad. Una cuestión hoy pendiente es que el sacerdote aprenda a trabajar en la comunidad junto con los seglares y los seglares aprendan a colaborar con el sacerdote, ocupando cada uno el puesto que le compete en la Iglesia, según los sacramentos recibidos. Pues no está bien que el seglar juegue a ser cura y el cura viva, vista, hable y se comporte como un seglar. 2. Existencia del sacerdote ordenado La existencia sacerdotal, cuando está centrada en lo que le es esencial, gesta la forma definitiva de la vida sacerdotal, a partir de las tres virtudes teologales. El sacerdote es un hombre de fe, pero en la fe es preciso descubrir no sólo la dimensión intelectual, sino también la dimensión afectiva, que nos introduce en la amistad con Dios y nos libera de los deseos mundanos que nos llevan a experiencias engañosas que primero desilusionan y después oprimen. Sólo una mirada sabia puede, de hecho, valorar la fuerza que la fe posee para iluminar la propia vida, guiándonos continuamente a Jesucristo, Creador y Salvador. La virtud teologal de la esperanza concede al sacerdote un optimismo capaz de vencer toda dificultad. Pero no se trata de un optimismo ingenuo, típico en algunos eclesiásticos del siglo pasado a partir del modernismo y de la nueva teología, sino de enero - febrero 2016 51 un optimismo fruto de la esperanza teologal, que sabe que las promesas de Jesucristo no defraudan a quien se somete amorosamente a la voluntad de Dios y espera siempre en medio de la contrariedad. No hay un crecimiento verdadero y fecundo en la Iglesia sin una auténtica presencia sacerdotal que la sostenga y la alimente. La caridad pastoral, antes se hablaba de celo sacerdotal, es una virtud síntesis de todas las demás virtudes que caracterizan especialmente la existencia sacerdotal, a partir de la conciencia que el sacerdocio cristiano no es un fin en sí mismo, pues ha sido instituido por Jesucristo en función de la vida de la Iglesia, que brota de la palabra y los sacramentos. La gloria y la alegría del sacerdote consiste en servir a Cristo y a su Cuerpo Místico. La presencia de vocaciones sacerdotales es un signo necesario y seguro de la verdad y de la vitalidad de una comunidad cristiana. Ningún sacerdote vive individualmente su misión, sino que participa con otros hermanos de un don sacramental que procede directamente de Jesucristo. Aquí radica la vida fraterna, que caracteriza la existencia de los sacerdotes, como camino para sumergirse en la realidad de la comunión. La vida en común es, de hecho, expresión del don de Cristo que es la Iglesia, y está prefigurada en la misma comunidad apostólica, en la que encontramos los primeros presbíteros. La vida en común, por este motivo, expresa una ayuda que Cristo da a nuestra existencia, llamándonos a través de la presencia de los hermanos, a una configuración cada vez más profunda a su persona. Vivir con otros significa 52 www.centrologos.org aceptar la necesidad de la propia y continua conversión y sobre todo descubrir la alegría de la humildad, de la conversación y del perdón mutuo, gozando la belleza de la comunión, que da vida a la comunidad. Pero la vida común sacerdotal no se mantiene sin la oración, sin la experiencia y enseñanzas de los santos y sin una vida sacramental vivida con fidelidad. Si no se entra en el diálogo eterno que el Hijo mantiene con el Padre en el Espíritu Santo, no es posible una auténtica vida en común. Es imprescindible estar con Jesús para poder estar con los demás. En compañía de Cristo y de los hermanos, cualquier sacerdote puede encontrar las energías necesarias para poder atender a los hombres, para hacerse cargo de las necesidades espirituales y materiales con las que se encuentra y para enseñar con palabras siempre nuevas, que vienen del amor, las verdades eternas de la fe de las que también tienen sed nuestros contemporáneos. Éste es el corazón de la misión. 3. Vida sacerdotal y consejos evangélicos Aunque el radicalismo evangélico de los consejos evangélicos es una realidad referida en realidad a todos los bautizados, pues todos han sido llamados a ser perfectos como el Padre celestial es perfecto, con todo, este radicalismo evangélico, concretado en los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia, debe ser vivido no sólo afectivamente sino también efectivamente de un modo especial por todos los sacerdotes y religiosos, quienes enero - febrero 2016 53 por su vocación de identificación con Cristo cabeza, sacerdote y sacrificio, han de seguir e imitar a Cristo pobre, virgen y obediente. Y el estilo con el que los sacerdotes y religiosos han de vivir estos consejos evangélicos brota de su identificación con Cristo, pues la consagración es fruto de la vocación, así como la misión es fruto de la consagración. Con otras palabras, la vocación sacerdotal o religiosa, como su consagración y su misión propias, se evidencian en la misma vocación de Cristo, el consagrado por antonomasia, nacido para la misión de ser la verdad, el camino y la vida, siendo la luz y la salvación del mundo. La pobreza sacerdotal es una pobreza teologal y cristológica, es decir, todos los bienes han de estar sometidos al bien fundamental y necesario que es Dios, es decir, el pobre es el que vive siempre en dependencia de la palabra de Cristo y de la voluntad del Padre, en la virtud del Espíritu Santo. Además, la pobreza sacerdotal y religiosa es el seguimiento y la imitación de Cristo, que siendo rico se hizo pobre por cada uno de nosotros, cargando y perdonando nuestros pecados en la Cruz. De este modo, el sacerdote será capaz de poner las riquezas del mundo al servicio de los pobres de la comunidad. Una comunidad cristina, que conoce y ama a sus miembros, conoce, ama y cuida especialmente a los enfermos de cuerpo y alma y a los pobres de cuerpo y alma. La pobreza para un discípulo de Cristo no es vivir como los pobres, sino saber utilizar los bienes de este mundo con responsabilidad. En este sentido, lo primero es distinguir entre los bienes personales y los bienes de la Iglesia, diócesis y parroquia, según los casos, 54 www.centrologos.org que se han de administrar adecuadamente. Después, con respecto a los bienes personales el sacerdote o religioso los tiene que utilizar para el bien de la comunidad a la que sirve, con sentido pastoral, lo cual es imposible si el sacerdote está atado a una clase social o a su familia de sangre. El celibato sacerdotal o religioso es una estupenda realidad en la Iglesia Católica, en cuanto signo del amor esponsal a Jesucristo, forma de plena dedicación paternal a la misión eclesial y estímulo celeste de fecundidad apostólica. La base teologal del celibato es, en definitiva, la misma vida de Jesucristo, hijo del Padre y esposo de la Iglesia, y si el sacerdote por la ordenación o el religioso por la profesión se identifican con Cristo es normal que vivan como vivió Jesucristo, quien por el misterio de la Encarnación se desposó con la humanidad, para realizar la voluntad de salvación del género humano. Por eso, el cuerpo y el alma del sacerdote o del religioso se entienden sólo en relación con el cuerpo y el alma del Verbo Encarnado. de vida humana y espiritual que facilite en la práctica este propósito angélico, que repito sólo se vive con la ayuda de la gracia. La obediencia, vivida sin servilismos, se caracteriza por una sumisión de la voluntad a los superiores, como un modo que facilita el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y esta obediencia sacerdotal se caracteriza por ser jerárquica, pues invita a desarrollar el ministerio en concordia con el propio obispo y con el Sumo Pontífice, vicario de Jesucristo, ya que se encuadra en la Santa Iglesia, tal como fue fundada por Jesucristo. La obediencia sacerdotal es también pastoral, pues busca en todo el bien de la comunidad en armonía con las líneas pastorales diocesanas y nacionales. De este modo, se advierte cómo la obediencia ayuda al sacerdote a superar el peligro de la autoreferencialidad en la que caen algunas veces las personas acostumbradas a vivir solas. Que Dios nos conceda a los sacerdotes la alegría del sentirnos amados por Dios e instrumentos del amor de Dios a favor de la salvación eterna de quienes encontramos en nuestro camino. Hablo de ese amor que nos permite hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, no me parece adecuado decir sencillamente que el celibato es una ley disciplinar de la Iglesia, pues estamos ante una tradición de la Iglesia que indica la entereza del corazón que caracteriza el corazón indiviso del sacerdote ordenado. Esta realidad eclesial resplandece especialmente en la Iglesia Católica de tradición latina, que en esto supone una riqueza de la carece la iglesia de rito oriental. Pero adviértase bien que el celibato sólo es posible con la gracia de Dios; aquí los propósitos no bastan. Por eso, el llamado al sacerdocio debe, no sólo asumir el vínculo entre el celibato y la ordenación sacerdotal, sino también someterse a un estilo enero - febrero 2016 55 PASTORAL CATEQUÉTICO Existencia Sacerdotal Gozosa bajo la acción del Espíritu Santo Rafael López M. Sp. S. El sacerdote está llamado por Dios a configurarse, bajo la acción del Divino Espíritu, con Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, no únicamente en el misterio de su anonadamiento, quebranto y toda clase de sufrimiento y pena, sino también en su aspecto de gozo espiritual, de júbilo santo, de exaltación y participación de gloria. Ambas etapas; muerte y resurrección son parte de un solo misterio, el misterio Pascual del Redentor. Ambas etapas según nos lo presenta la Revelación divina se encuentran totalmente iluminadas, vivificadas por la presencia del Espíritu de Dios. De aquí, que así como el Espíritu Santo preparó a Cristo para soportar el dolor más profundo de acuerdo a su dignidad, y misión sacerdotal, y en vista de esto también lo preparó para la experiencia del gozo de Dios, así de esta misma manera sea el Espíritu Santo quien continúe esta nobilísima actividad en todos aquellos que prosiguen, a través de los tiempos, la obra sacerdotal de Cristo. Afortunadamente que todos estos enunciados no son gratuitas afirmaciones, sino que, por misericordiosa condescendencia de Dios, son una feliz realidad, que Dios le ha entregado a su Iglesia y que ésta la proclama y defiende con todo el vigor de su ser. Hablar de la acción del Espíritu Santo en la existencia sacerdotal es, más que nada, hablar de una “experiencia gozosa” con la que ese Divino Espíritu inunda con su júbilo espiritual cada uno de los momentos de la existencia de todo sacerdote, es hablar de algo vivo, continuo, que no es otra cosa sino Dios mismo participando en abundancia su Vida Divina, en esa forma tan peculiar como lo exige el ministerio específico de los presbíteros. 56 www.centrologos.org Siempre el misterio de Cristo será el principio fundamental para comprender y valorar, en toda su amplitud y extensión, lo que es el misterio del sacerdocio, su trascendencia, su excelsitud, sus prerrogativas, sus exigencias. Esta es pues la razón por la que inmediatamente trataremos de ver la acción del Espíritu Santo en Cristo sumo y Eterno Sacerdote para sacar las correspondientes consecuencias sobre el ministerio y vida de cada uno de aquellos que participamos del sacramento del Orden. El autor de la epístola a los Hebreos, en reiteradas ocasiones, enseña que el Hijo de Dios vino al mundo, tomó una carne pasible y se ofreció como hostia de alabanza al Padre a fin de salvar a los hombres. Cristo, pues, aparece como el Gran Pontífice cuyo sacerdocio es superior al sacerdocio de Melquisedec abroga en esa forma todas las otras manifestaciones posibles enero - febrero 2016 57 de sacerdocio. La excelencia del sacrificio de Cristo; la ofrenda de su propia existencia en una cruenta inmolación satisfacen plenamente la deuda del pecado y alaban tan cumplidamente a Dios que le bastará a Cristo ofrecer una sola vez la excelencia de su amorosa oblación. Cristo es sacerdote desde el primer instante de su preciosa existencia. Y este hecho aparece iluminado por la presencia del Espíritu Santo, quien hace posible la concepción virginal de Cristo en las purísimas entrañas de la Virgen María. Cristo es asistido a lo largo de toda su existencia sacerdotal por la acción bienhechora de este Divino Espíritu. Cristo es impulsado por la fuerza del Espíritu de Dios a realizar la ofrenda de su propia existencia. Finalmente, el cuerpo inerte de Cristo es resucitado a la Nueva Vida por la Fuerza Omnipotente del Espíritu de Dios. Los Santos Padres son explícitos en afirmar que Dios, a través del Espíritu Santo, unge la carne de Cristo, realiza la unión hipostática y constituye a Cristo en Supremo y Eterno Sacerdote. Se trata, por lo mismo, de una unión ontológica, que ve a la existencia misma del ser de Cristo. Y aunque, aparentemente, sean escasos los pasajes de la Sagrada Escritura que nos hablen, explícitamente, de la presencia operante del Espíritu de Dios en la vida de Cristo, no por eso nos podemos permitir pensar como si se tratara de un influjo pasajero. Los hagiógrafos han querido presentar más que nada la actividad del Espíritu Santo en los principales momentos de la vida de Cristo. Entre los momentos trascendentales de la existencia de Cristo se encuentra la hora suprema de su sacrificio. Un exégeta contemporáneo, Ceslas Spicq, analiza la 58 www.centrologos.org Epístola a los Hebreos y llega a la contundente afirmación de que este Espíritu Santo, fuente de espiritualidad, santidad y vida divina, es quien confiere al sacrificio de Cristo una excelencia inigualable… Cristo Sacerdote supremo, bajo la acción del Espíritu Santo, por un movimiento de perfecta caridad, se ofrece al Divino Padre, no únicamente para reparar el pecado del hombre, sino para rendirle una alabanza perfecta a Dios e implorar nuevos beneficios a favor de los hombres sus hermanos. La Iglesia lo proclama, solemnemente, a través de su liturgia y por eso exclama: “Es nuestro deber darte gracias Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque consagraste Sacerdote Eterno y Rey del universo a tu único Hijo nuestro Señor Jesucristo, ungiéndolo con óleo de alegría, para que ofreciéndose a Sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en el altar de la Cruz consumara el misterio de la redención humana … Y en el prefacio V de Pascua (denominado: De Cristo Sacerdote y Víctima) encontramos estas afirmaciones análogas: “Porque El con la oblación de su cuerpo en la Cruz llevó a la plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a Ti por nuestra salvación quiso ser a un tiempo Víctima, Sacerdote y Altar”. Aparece clara la presencia del Espíritu Santo consagrando a Cristo supremo y Eterno Sacerdote para el misterio de la inmolación y del gozo supremo. Es imprescindible la acción del Espíritu Santo en la misión sacerdotal de Cristo. De aquí, también, que la Iglesia, al reactualizar el sacrificio del Redentor, pida la asistencia de este divino Espíritu para que transforme aquel pan y aquel vino en el Cuerpo y en la Sangre del Señor. Ya que esta es la misión propia del Espíritu Santo. Y es por esta misma razón por la que la Iglesia dirige su oración en estos términos: “Por eso Señor, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas, para que se conviertan en el Cuerpo y en la Sangre de Jesucristo, nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna.” León XIII en su encíclica Divinum Illud munus, continuamente trae a cuento esta verdad trascendental: la relación viva y constante del Espíritu Santo y la obra sacerdotal de Cristo. Realidades inseparables desde el punto de vista de la redención, máxime si consideramos la obra de la redención como una manifestación de la divina caridad, que de Dios brota y a Dios retorna. El Misterio Pascual de Cristo presenta dos grandes momentos: el tiempo de kénosis, que es desprendimiento y humillación, y el tiempo de la exaltación gloriosa, tiempo en el que “Cristo ha sido entronizado Hijo de Dios en gloria y poder, y por tanto, sumo pontífice triunfante de la Nueva Alianza. Este poder lo ejercerá por la misión del Espíritu Santo a su Iglesia, continuadora en la tierra de su misión sacerdotal. La presencia del Espíritu Santo en la comunidad eclesial no está condicionada solamente por la glorificación corporal de Cristo; proviene de hecho de Cristo glorificado como de su fuente primordial”. Cristo glorificado cumple en esta forma, y de manera cabal, su promesa de estar con nosotros a través de la presencia de su Espíritu. Esta afirmación la recoge el Concilio Vaticano II y la pone en conexión, directa e inmediata, con la función específica de los presbíteros, como más adelante veremos en forma detallada. No podía ser de otra manera, pues así como la humanidad de Cristo vehiculizaba la gracia que brotaba de la plenitud de vida divina, que se encontraba en Cristo, así los sacerdotes siguen vehiculizando la presencia de la gracia de Cristo sacerdote, que conquistó con el sacrificio de su vida y que ahora le brinda a todo hombre. Se puede pues afirmar que “el espíritu Santo continúa en nosotros un secreto trabajo de encarnación, pero por cuenta de Cristo, integrándonos en Cristo y asimilándonos a Él”, según la expresión de San Pablo, hasta que se forme en nosotros el Cristo adulto, el Cristo perfecto. Esto lo podemos ver desde los primeros momentos de la existencia de la Iglesia, en donde el mismo Espíritu Santo suscita verdaderos voceros del mensaje de salvación dispensadores de los bienes divinos. Esto aparece en una forma más clarividente en el caso de los Apóstoles. La efusión del Espíritu Santo sobre el apóstol es una condición indispensable a su misión de enviado, y esta nota característica la tenemos firme y constante desde los primeros años de la vida de la Iglesia. Existe, pues, una verdadera dependencia del apóstol respecto a la acción del Espíritu, dependencia viva, eficaz, familiar de sociedad indivisible en proyección constante al ejercicio de un ministerio específico. Baste recordar, por el momento, aquel pasaje en donde San Pablo les dice a los presbíteros de Éfeso: “Velad sobre vosotros y sobre toda la grey en la cual el Espíritu Santo os ha constituido obispos, para apacentar la Iglesia de Dios, que El compró con su propia sangre.” enero - febrero 2016 59 El libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado el evangelio del Espíritu Santo, manifiesta pues, en forma pormenorizada y constante, la acción del Espíritu de Dios sobre los primeros cristianos, y de manera especial sobre los Apóstoles y sus continuadores. Nada extraño que veamos a estos hombres, que dóciles al Espíritu de Dios cambien sus planes y sigan con toda diligencia las mociones del Espíritu. Así, por ejemplo, leemos de Pablo y Timoteo que habiendo atravesado Frigia y Galacia, el Espíritu Santo les prohibió predicar la palabra de Dios en Asia y que cuando llegaron a Misia e intentaban pasar a Bitinia, el Espíritu Santo no se lo permitió. El ministerio sacerdotal de estos apóstoles aparece tan fecundo precisamente por su docilidad a la acción del Espíritu Santo en ellos, docilidad que en algunas ocasiones los llevará a romper tradiciones beneméritas o a obrar por caminos completamente desconocidos para ellos. Así, por ejemplo, Pablo mismo dirá: “al presente, constreñido por el Espíritu Santo, voy a Jerusalén sin saber las cosas que me han de acontecer allí. Solamente puedo deciros que el Espíritu Santo en todas las ciudades me asegura y me avisa que en Jerusalén me aguardan cadenas y tribulaciones, pero yo no tomo en cuenta mi vida, ni la considero preciosa, con tal que pueda dar fin a mi carrera y cumpla el ministerio que he recibido del Señor Jesús para predicar el evangelio de la gracia de Dios”. Este último texto, es un verdadero testimonio de lo que significa vivir la existencia sacerdotal bajo el hálito del Espíritu de Dios, secundado en la propia vida y en forma práctica, precisa, los designios de la augusta Providencia, no obstante que para ello se tenga que machacar la propia voluntad y renunciar a todos aquellos deseos tan íntimos y tan cuidadosamente acariciados. Sin embargo, en aquella misma hora el apóstol experimentará el consuelo espiritual, íntimo, propio a su vocación que estará derramando en forma profusa el Divino Espíritu. Si hay una existencia que pudiera llamarse “existencia luminosa” sería, sin duda alguna, la existencia sacerdotal. El sacerdote está llamado a colmarse de la plenitud de la riqueza de Dios, que 60 www.centrologos.org es Luz, que es Caridad, que es Júbilo desbordante espiritual, bajo la acción transformante del Espíritu Divino. El sacerdote está llamado a identificar su existencia al misterio de su Señor. De aquí, que, no obstante los terribles sufrimientos y penas que tenga que soportar el sacerdote, siempre experimentará la reconfortante y suavísima presencia del Espíritu Santo que le estará brindando, en forma íntima y personal, el supremo consuelo: Él mismo. Este es el verdadero secreto de toda existencia sacerdotal, que se realiza en el júbilo de Dios, en la alegría indecible de la experiencia quemante del misterio santo: Dios, Dios, Dios, y únicamente Dios. Y ésta es la riqueza, la herencia y el galardón del sacerdote fiel a las inspiraciones del Divino Espíritu. Dios Padre le encargó a Cristo la obra de la redención, incluida en ella la oblación amorosa de su propia vida. Pero también Dios Padre le ofreció a Cristo para el cumplimiento cabal, pleno, perfecto de esa dificilísima y ardua misión, la presencia reconfortante, consoladora, amable del Espíritu Santo… Es precisamente en este marco, en esta dimensión excelencia y altura en donde se debe realizar toda existencia sacerdotal ávida de continuar la obra de Cristo Sacerdote y Víctima… ¡Siempre bajo la acción consoladora, jubilosa, del Espíritu Santo! enero - febrero 2016 61
© Copyright 2026