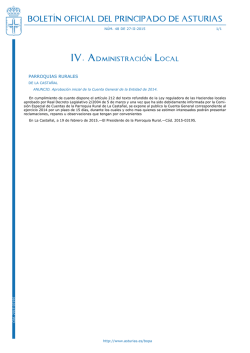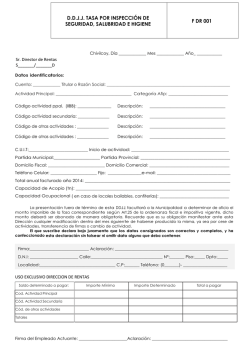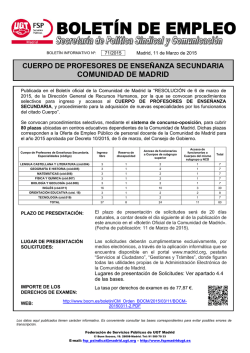Alimentos del hijo extramatrimonial no reconocido en
Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 2015 • ISSN 1666-8987 • Nº 13.816 • AÑO LIII • ED 264 Director: Guillermo F. Peyrano D i a r i o d e D o c t r i n a y J u r i s p r u d e n c i a Alimentos del hijo extramatrimonial no reconocido en el Código Civil y Comercial NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN por Julio Luis Gómez Sumario: I. El – II. El sujeto del – IV. Una disposición para prevenir el abuso de este derecho. Su aplicación analógica. – V. Requisitos de procedencia de la demanda. – VI. Contenido de la cuota. – VII. Modificación y cese de la cuota. – VIII. Sentencia favorable a la pretensión filiatoria y cuota alimentaria provisoria. – IX. El rechazo de la demanda por la filiación y la cuota alimentaria provisoria. deber. sujeto del derecho. – III. Oportunidad del reclamo. I El sujeto del derecho Dispone el art. 586 del cód. civil y comercial, integrante de su Título “Filiación”, Capítulo “Acciones de reclamación de filiación”, que “(d)urante el proceso de reclamación de la filiación o incluso antes de su inicio, el juez puede fijar alimentos provisorios contra el presunto progenitor, de conformidad a lo establecido en el Título 7 del Libro Segundo”, y el 664 del ya mencionado cód. civil y comercial, componente de su Título 7 del Libro Segundo referido a “Responsabilidad parental”, Capítulo “Derechos y deberes de los progenitores. Obligación de alimentos”, Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: Responsabilidad parental: La privación de la patria potestad en los tiempos de la responsabilidad parental, por Rosalía Muñoz Genestoux, EDFA, 5/-16; La desatención alimentario-asistencial del hijo menor como causal de indignidad hereditaria, por Osvaldo Onofre Álvarez, ED, 238-183; La obligación alimentaria de quien parece padre, por Enrique Fernández, EDFA 36/-13; La prescripción en el ámbito del deber alimentario, por Roberto D. Campos, EDFA, 38/-8; La mora en la obligación de alimentos, por Agustín Sojo, EDFA, 45/-16; Intereses en deudas por alimentos, por Marco A. Rufino, EDFA, 46/-22; Abuelos: paneo de la legislación civil y selección de jurisprudencia, por Ursula C. Basset, EDFA, 51/28; Obligación alimentaria y abuelos: prestación subsidiaria, particular tratamiento y protección integral de la familia, por Nahuel Bay, EDFA, 51/-25; Pretensiones de alimentos, por Toribio E. Sosa, ED, 258-853; ¿Qué implica el deber de asistencia?, por Agustina Cagnasso, EDFA, 53/-6; Examen de distintas circunstancias que pueden incidir en el aumento de cuota alimentaria, por Eliana M. González, EDFA, 54/23; Nuevo Código: ¿nuevo orden público?, por Leonardo L. Pucheta, EDFA, 55/-22; Reforma del Código Civil: deberes matrimoniales y régimen de divorcio, por Agustina Cagnasso, EDFA, 55/-19; Alimentos. Jurisprudencia que aplicó la normativa del Código Civil y Comercial Unificado de la Nación antes de que entrara en vigencia, por Claudio A. Belluscio, ED, 261-815. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar. Consejo de Redacción: Gabriel Fernando Limodio Daniel Alejandro Herrera Nelson G. A. Cossari Luis Alfredo Anaya que “(e)l hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado”. Así las cosas, conforme sus textos, coherentes con su colocación en el sistema, la cual exhibe sus finalidades(1), la razón de ser de tales disposiciones, debidamente conjugadas, es la de que el hijo extramatrimonial a quien el progenitor no ha reconocido como tal no vea impedido su derecho humano, de fuente y jerarquía constitucional(2), a accionar con el objeto de ser alimentado por aquel, dada su carencia del título de estado, presupuesto para hacerlo(3), siendo que la demora en procurárselo mediante el proceso correspondiente lo perjudicaría(4). Ahora bien, por la ya referida colocación en el sistema “filiación” y “responsabilidad parental”, bien podría sostenerse que, en puridad, el sujeto del derecho que estudiamos es el hijo extramatrimonial no reconocido desde su nacimiento hasta los dieciocho años de edad; desde los dieciocho años de edad hasta los veintiuno con la excepción de que cuente con recursos suficientes como para proveerse a sí mismo los alimentos; y hasta los veinticinco años si prosigue estudios o preparación profesional de un arte u oficio y esta continuidad le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Nos parece, sin embargo, que, por analogía, bien puede afirmarse que el hijo extramatrimonial no reconocido ya mayor de veintiún años de edad, aun cuando no prosiga estudios o preparación profesional de un arte u oficio, podría reclamar ser beneficiario de la determinación de los alimentos provisorios en su favor en caso de concurrir, en la especie, los presupuestos exigibles para la operatividad de los alimentos entre parientes, puesto que también, entonces, lo (1) Ezquiaga Ganuzas, Francisco J., La argumentación en la justicia constitucional, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Biblioteca Jurídica Diké, Colección Profesores, 2008, en especial sus Capítulos 3 y 12. (2) Fernández Leyton, Jorgelina, Derecho a la alimentación y derechos humanos, en Alimentos, Aída Kemelmajer de Carlucci y Mariel Molina de Juan (dirs.), Buenos Aires, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, t. I. (3) Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico de los alimentos, 2ª ed. actualizada y ampliada, 2ª reimpr., Buenos Aires, Astrea, 2012, pto. 218. (4) Herrera, Marisa - Lamm, Eleonora, en Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, Tratado de derecho de familia según el Código Civil y Comercial de 2014, Buenos Aires, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, t. II, arts. 509 a 593, su comentario al art. 586. Análisis doctrinarios, comentarios y apostillas harían a su respecto el derecho humano señalado y el perjuicio que la demora del proceso por su emplazamiento en el estado de hijo le generaría, siendo del caso recordar aquí que, como se ha dicho, “(a) una regla general se le debería atribuir un significado de tal forma que incluya un supuesto no expresamente previsto en ella, cuando así lo aconseje la finalidad perseguida por la institución que regula”(5). II El sujeto del deber Tal como surge de los mencionados textos de los arts. 586 y 664 del cód. civil y comercial, el deudor de los alimentos provisorios a determinar en favor del hijo extramatrimonial no reconocido es el presunto progenitor o, lo que es lo mismo, aquel de quien se alega serlo con relación al mencionado hijo. III Oportunidad del reclamo La aludida fijación podrá serlo aun sin haberse promovido la demanda por la filiación extramatrimonial del hijo no reconocido, conjuntamente con esta o en su desarrollo, de ahí el empleo por el legislador de las voces “antes” y “durante” en el art. 586 del cód. civil y comercial; debe destacarse al respecto –y con relación a ambas factibilidades, más con la primera, claro– que con ellas el ordenamiento jurídico atiende, como ya se lo dijera, a la más inmediata satisfacción de la necesidad alimentaria del hijo extramatrimonial sin postergarla para cuando llegue su emplazamiento como hijo de su alimentante(6). IV Una disposición para prevenir el abuso de este derecho. Su aplicación analógica El art. 664 del cód. civil y comercial establece, asimismo, en su segundo párrafo que “(s)i la demanda se promueve an(5) Ezquiaga Ganuzas, Francisco J., La argumentación..., cit., Conclusiones Generales, Directivas Interpretativas, III. Directivas funcionales, 10. (6) Herrera, Marisa - Lamm, Eleonora, en Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, Tratado..., cit. CONTENIDO DOCTRINA Alimentos del hijo extramatrimonial no reconocido en el Código Civil y Comercial, por Julio Luis Gómez......................................................................................................... Siete tesis sobre el divorcio “exprés”, por Julio Chiappini.......................................................................................................................................................................... 1 3 JURISPRUDENCIA Federal Nulidad Procesal: Prueba pericial: peritaje caligráfico; declaración indagatoria; uso de la firma como indubitable; omisión de hacerle conocer la negativa a firmar el acto. Imputado: Declaración indagatoria: negativa a confeccionar un cuerpo de escritura (CNCrim. y Correc. Fed., sala II, septiembre 10-2015)................................................... 3 Provincia de Buenos Aires CUENTA Nº 13.547 Ahorro: Plan de ahorro: seguro; contratación directa por el adherente; medida autosatisfactiva; procedencia (CApel.CC Mar del Plata, sala III, julio 15-2015)............................ 4 Provincia de Salta Código Civil y Comercial: Aplicación temporal: entrada en vigencia; art. 7º; efectos. Constitución Nacional: Derechos y garantías: derecho a la vivienda; régimen de protección. Bien de Familia: Ley 14.394: regulación; derogación por el Código Civil y Comercial; efectos legales; requisito de la no desafectación; permanencia del beneficiario en el inmueble; embargo preventivo; levantamiento (CApel.CC Salta, sala III, agosto 18-2015)................................................................................................................. 5 OPINIONES Y DOCUMENTOS Reflexiones acerca de la prohibición del art. 2133 del Cód. Civil y Comercial referida al usufructo judicial, por Domingo C. Cura Grassi............................................................ 7 FICHAS BIBLIOGRÁFICAS Mario Masciotra. Historia y evolución de la actividad jurisdiccional, por Ignacio Agustín Falke...................................................................................................................... 8 CO ARG CASA 2 Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 2015 tes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota alimentaria mientras esta carga esté incumplida”. La referida disposición reconoce como fundamento el impedir la conducta de quien, obtenida la determinación en su favor de la cuota alimentaria provisoria del caso, postergue la aludida promoción de la acción de reclamación de su estado de hijo extramatrimonial, incluso sine die, dada su no caducidad al respecto, conforme la norma del art. 582 del cód. civil y comercial; mantiene, entonces, la aludida determinación en su favor sin que se esclarezca definitivamente la veracidad o no de su carácter de hijo extramatrimonial del alimentante invocado como fundamento de su pretensión alimentaria y admitido como tal –bien que solo en grado de demostración sumaria– por el juzgador al establecer la cuota. Es que tal conducta constituiría un caso concreto de ese ejercicio abusivo del derecho que el ordenamiento jurídico procura evitar mediante normas genéricas, como la del art. 10 del cód. civil y comercial, y específicas, como la que tratamos en el punto(7), dado que, como se ha afirmado, y en la hipótesis que estudiamos cabe recordarlo, “(e)n última instancia, lo que se quiere rechazar con la teoría del abuso del derecho es un comportamiento u omisión que a tenor de ciertas circunstancias, y no obstante algunos argumentos que se pueden esgrimir a su favor, genera a la postre un daño jurídico injustificado”(8); daño consistente, en la especie, en la factibilidad de que el alimentante esté debido a satisfacer la cuota provisoria sin causa real, en suma. Nos parece también que, por idéntica razón(9), si el juez advierte que, iniciada la acción de estado dicha, se haya determinado la cuota del caso antes o durante esta, el demandante la demora injustificadamente, habrá de intimarlo a interrumpir dicho comportamiento dentro del plazo que le fije bajo igual apercibimiento al expresamente previsto en el citado art. 664, párr. 2º(10). Valga observar aquí, por último, que, si por operatividad del apercibimiento señalado, la cuota alimentaria provisoria determinada en favor del hijo extramatrimonial no reconocido ha cesado, y este promueve la demanda o continúa el proceso, la mencionada cuota podrá adquirir, conforme circunstancias del caso, vigencia nuevamente. Así surge, a nuestro entender, de la expresión “bajo apercibimiento de cesar la cuota alimentaria mientras esta carga esté incumplida”, de la cual surge que el referido cese no es definitivo tratándose, en puridad y más bien, de una suspensión(11) (el énfasis nos pertenece). V Requisitos de procedencia de la demanda En cuanto a “la acreditación sumaria del vínculo”, habrá de señalarse que el hijo extramatrimonial no reconocido bien puede invocar en su favor que el padre por él alegado ha confesado expresa o fictamente serlo, o bien no lo ha negado categóricamente. Asimismo, puede demostrar su posesión de estado de hijo, por lo que debe recordarse al respecto que, a estar de la disposición del art. 584 del cód. civil y comercial, dicha posesión “debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético”. Puede también probar que su madre ha convivido, se haya configurado en dicha hipótesis unión convivencial o no, o mantenido relación tal de la que razonablemente se infiera la sexual, durante la época de su concepción, con aquel de quien predica ser su progenitor, valiéndose, para el primero de los casos, de lo normado por el art. 585 del cód. civil y comercial, conforme el cual “(l)a convivencia de la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto oposición fundada”. Bien puede acontecer, también, que se haya producido pericia (7) Lloveras, Nora - Orlandi, Olga - Tavip, Gabriel, en Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, Tratado..., cit., t. IV, arts. 638 a 723 y 2621 a 2642, su comentario al art. 664. (8) Vigo, Rodolfo L., Consideraciones iusfilosóficas sobre el “Abuso del Derecho”, en De la ley al derecho, México, Porrúa, 2003. (9) Ezquiaga Ganuzas, Francisco J., La argumentación..., cit. (10) Grosman, Cecilia, Acción alimentaria de los hijos extramatrimoniales no reconocidos o no declarados como tales, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1969; Kemelmajer de Carlucci, Aída, Responsabilidad civil por falta de reconocimiento de la paternidad extramatrimonial, en Derecho de Daños, Buenos Aires, La Rocca, 1989. (11) Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico..., cit. genética con resultado que señale al alegado por el hijo extramatrimonial como su progenitor con probabilidad de serlo, por lo que debe aquí, entonces, la autoridad judicial atender al índice de la mencionada probabilidad informado por el experto. Si, por el contrario, el progenitor dicho como tal se niega injustificadamente a colaborar con la ya aludida producción de la pericia genética, habrá de tenerse en cuenta la disposición del art. 579 del cód. civil y comercial según la cual “el juez valora la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente”(12). Asimismo, y en relación con la necesidad de los alimentos en favor del hijo extramatrimonial no reconocido, habrá de recordarse aquí que, desde su nacimiento y hasta sus dieciocho años de edad, aquella se presume(13), y sucede de idéntico modo desde tales dieciocho años hasta sus veintiuno(14), con la posibilidad en esta última hipótesis de acreditarse que este cuenta con recursos suficientes, que debe demostrarse en el caso de que prosiga estudios o preparación profesional de un arte u oficio que le impida proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente(15). Necesidad cuya debida e inmediata atención “no admite dilación alguna” ya que “(n)o satisface los requerimientos de la justicia una resolución que remita al dictado de una sentencia lejana en el tiempo”(16). La determinación de la cuota alimentaria provisoria en favor del hijo extramatrimonial no reconocido podrá ser decidida por el juzgador, dada la perentoria necesidad ya señalada, inaudita pars, sin perjuicio de que específicas circunstancias del caso le indiquen la conveniencia de la bilateralidad(17). Casi parece innecesario decir aquí que, cumplida dicha determinación, el alimentante deberá ser anoticiado de ella con la posibilidad de intervenir en la causa a su respecto, verbigracia, recurriéndola o pidiendo, por vía incidental, su modificación o su cese. Finalmente, y en cuanto a la exigencia de contracautela o no, si bien la naturaleza asistencial de la prestación alimentaria la exhibe como impropia, motivo por el cual los arts. 586 y 664 del cód. civil y comercial no la han requerido, no es menos real que, en la hipótesis de rechazo de la demanda de filiación, se habrá afectado el patrimonio de quien, por fin, no resulta ser el progenitor que se afirmaba. Es por ello que, como se lo viera, el mencionado art. 664 del cód. civil y comercial dispone, en su segunda parte, de tal modo de compeler al hijo extramatrimonial no reconocido, alimentado provisoriamente por su progenitor presunto, a la promoción de la acción por su filiación con el fin del definitivo esclarecimiento de esta, disposición que, tal como lo hemos argumentado, nos parece aplicable, por analogía, a la hipótesis de demora injustificada en la prosecución de la acción ya deducida. Por lo demás, la cuota alimentaria provisoria que se fije deberá ser acotada a las estrictas necesidades del alimentado dada, precisamente, su provisoriedad(18), y con la finalidad de que su eventual carencia de causa se traduzca en el más mínimo perjuicio posible para el alimentante. VI Contenido Sin perjuicio del acotamiento dicho, el magistrado habrá de tener en cuenta, para la determinación de la cuota alimentaria provisoria en favor del hijo extramatrimonial no reconocido carente aún de los veintiún años de edad, a salvo que el de más de dieciocho años cuente con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo, la disposición del art. 659 del cód. civil y comercial, a estar de la cual “(l)a obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por en(12) Famá, María V., La filiación. Régimen constitucional, civil y procesal, 2ª ed. ampliada y actualizada, Buenos Aires - Bogotá - México - Santiago, AbeledoPerrot, 2011, Capítulo VI, III; Herrera, Marisa - Lamm, Eleonora, en Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, Tratado..., cit. (13) Tordi, Nadia A. - Díaz, Rodolfo G. - Cinollo, Oscar A., Alimentos derivados de la responsabilidad parental en Alimentos, cit., pto. I.4. (14) Jury, Alberto, El derecho alimentario de los hijos mayores de edad, en Alimentos, cit., II. 2.A. (ii). (15) Ibídem, III.3. (16) Gowland, Alberto J., Alimentos provisorios en el juicio de reconocimiento de filiación, ED, 148-435, pto. 3.2. (17) Casado, Eduardo J., La prestación alimentaria frente al derecho procesal, en Alimentos, cit., t. II, Parte Segunda, V, 2. C. b. 3. (18) Molina de Juan, Mariel, en Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, Tratado..., cit., t. II, arts. 509 a 593, su comentario al art. 544, pto. 2. fermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio”. Asimismo, tendrá en cuenta el mencionado art. 659 del cód. civil y comercial hasta los veinticinco años del hijo en la hipótesis de que este prosiga estudios o preparación profesional de un arte u oficio que le impidan proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Y si el hijo extramatrimonial no reconocido es ya mayor de veintiún años de edad y no prosigue estudios ni preparación profesional de un arte u oficio que le impidan proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente, y concurren con relación a él los presupuestos de operatividad de los alimentos entre parientes, habrá de atender al art. 541 del cód. civil y comercial conforme el cual “(l)a prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica”. VII Modificación y cese de la cuota Como toda cuota alimentaria, la determinada en favor del hijo extramatrimonial no reconocido podrá ser modificada, y hasta cesar, siempre y cuando las circunstancias de hecho y de derecho tenidas en cuenta para su fijación hayan variado siendo proyectable al caso, conforme su especial configuración, la doctrina y la jurisprudencia puntualmente elaboradas en la materia(19). VIII Sentencia favorable a la pretensión filiatoria y cuota alimentaria provisoria La cuota de la que aquí tratamos se extingue, en principio, con la sentencia dictada en el proceso por la filiación del hijo extramatrimonial no reconocido pasada en autoridad de cosa juzgada. Es que, si bien se advierte tal proceso, solo reconoce como objeto la aludida filiación al ser la cuota alimentaria, a estar de las disposiciones de los arts. 586 y 664 del cód. civil y comercial, de carácter exclusivamente interino; debe recordarse, por lo demás, que por imperio del art. 543 del cód. civil y comercial, norma aplicable a todos los casos de alimentos(20), la pretensión alimentaria es no acumulable a otra, por lo que la que estudiamos constituye, entonces, una excepción y, como tal, debe ser interpretada restrictivamente o, lo que es lo mismo, sin factibilidad de ser mutada en el carácter aludido como lo sería entender que, tras el pronunciamiento en materia filiatoria favorable al hijo extramatrimonial, la cuota alimentaria provisoria deba ser definitivizada, ya manteniéndosela en su quantum, ya modificándosela en este(21). Sí nos parece viable del caso que, como Famá lo ha sostenido, “si prospera la demanda, esta cuota podrá extenderse por un plazo prudencial a fijar por el juez” hasta tanto se “inicie la correspondiente demanda de alimentos”(22), plazo que, interpretamos, el magistrado deberá determinar bajo apercibimiento de que su no observancia conllevará su suspensión, y podrá esta recuperar vigencia, en carácter de cuota alimentaria provisoria, promovida que sea la acción alimentaria por la fijación de la definitiva. IX El rechazo de la demanda por la filiación y la cuota alimentaria provisoria Si la demanda por la filiación del hijo extramatrimonial no reconocido es rechazada, la cuota alimentaria provisoria determinada en favor de aquel cesa sin más, por lo cual, entonces, son inexigibles las devengadas y no percibidas(23), e irrepetibles las ya pagadas(24), salvo la hipótesis de dolo(25). VOCES: ALIMENTOS - MENORES - FILIACIÓN - FAMILIA PATRIA POTESTAD - CONCUBINATO - INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL (19) Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico..., cit., Capítulo XI; Sánchez, Daniela A. - Saá Zarandón, Cecilia, Variación y extinción de la cuota de alimentos, en Alimentos, cit. (20) Molina de Juan, Mariel, en Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, Tratado..., cit., Título IV, Capítulo 2, Sección 1ª, pto. 2. (21) Bossert, Gustavo A., Régimen jurídico..., cit., pto. 219. (22) Famá, María V., La filiación..., cit. (23) Sánchez, Daniela A. - Saá Zarandón, Cecilia, Variación y extinción..., cit., III. (24) Molina de Juan, Mariel, en Kemelmajer de Carlucci, Aída - Herrera, Marisa - Lloveras, Nora, Tratado..., cit., su comentario al art. 539. (25) Famá, María V., La filiación..., cit. Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 2015 Siete tesis sobre el divorcio “exprés” FONDO EDITORIAL por Julio Chiappini Sumario: 1. ¿Una sis prometidas. revolución copernicana? – 2. Las te- – 3. Conclusiones. 1 ¿Una revolución copernicana? La frase es de Kant. Y podría propinarse respecto al nuevo régimen de divorcio. Que permite la rescisión unilateral del vínculo. Es lo que establece el art. 437 del cód. civil y comercial: “Divorcio. Legitimación. El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges”. Esto parece justificar lo de “exprés”. La palabra viene del francés express: lo expeditivo, lo rápido, lo que no nos cuesta demasiados trajines. El café exprés; el tren expreso; la carta expresa. Y ahora el divorcio. “Exprés” es por ahora un barbarismo. Pero seguramente ya adquirirá carta de ciudadanía en el creativo diccionario de los doctos estagiritas del idioma. Bien que: ¿es tan así lo deslizado respecto al divorcio acelerado? No. Pues el art. 438 exige que con el pedido de divorcio se debe acompañar una propuesta que regule los efectos de la ruptura. Este convenio se desgrana en el art. 439. Es, calculemos, una compensación por el divorcio raudo, unilateral y sin expresión de causa: ad nutum. Y quieras o no quieras: velis nolis. Ya que el desacuerdo de los esposos carece de aptitud para suspender el dictado de la sentencia de divorcio: art. 438. Sea respecto al divorcio en sí, sea respecto a la propuesta. De modo que la nueva ley da la impresión de que, en aras de la protección del grupo familiar y tácitamente respecto a la mujer, estatuye requisitos. Como diciendo: “al que quiere celeste, que le cueste”. El flamante sistema echa por la borda el anterior régimen. En el que coexistían el divorcio sanción o contencioso (art. 214), y el divorcio remedio (art. 215). Ahora con el divorcio tan precipitado se descongestionan los tribunales de familia y se evitan los penosos procesos litigiosos de divorcio. En cuanto a lo negativo, muy frecuentemente sucederá que el culpable del divorcio salga de rositas: nada de hablar de culpabilidades. Esto es indeseable pero no terrible. Lo que sí es terrible es que cuando todos somos corruptos ya nadie lo es. La expiación colectiva. El universal baño en las aguas del Jordán. 2 Las tesis prometidas Quedaron muchas cosas en el tintero. Pasó que nos constriñó el entretenido “juego de los siete errores”. a) La omisión de propuesta, vimos, “impide dar trámite a la petición”. Según los sesudos procesalistas, algo así como improponibilidad objetiva de la pretensión. O un defecto legal en el modo de proponer la demanda. O la falta de un instrumento inexorable. Como ser la partida de casamiento. Falso. Porque si la pretensión –contenido material del derecho de acción– es conjunta, y las partes le cuentan al juez que ya han arreglado por vía extrajudicial los asuntos del caso, hay que sentenciar nomás el divorcio. Resulta inconcebible que el tribunal se inmiscuya en cuestiones que son, y siempre lo fueron, privativas de las partes. Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: La reforma del matrimonio civil y las uniones de personas del mismo sexo, por Jorge Nicolás Lafferrière, EDLA, 2010-B-1039; Reforma del Código Civil: deberes matrimoniales y régimen de divorcio, por Agustina Cagnasso, EDFA, 55/-19; Los alimentos en el Anteproyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. Primera aproximación, por Claudio A. Belluscio, EDLA, 2012-A-1181; El nuevo perfil del matrimonio (Primeros apuntes sobre el Anteproyecto de Código Civil y Comercial), por Jorge A. Mazzinghi (h.), ED, 248-753; Anteproyecto de reformas al Código Civil. Erosión ideológica de la vida y la familia, por Ricardo Bach de Chazal, ED, 248-778; El derecho de habitación del conviviente y comentarios acerca de la ley de reformas al derecho privado en ciernes, por Julio Chiappini, ED, 250-646; Análisis del nuevo Código Civil y Comercial, por Jorge Nicolás Lafferrière, ED, 259-922; Los efectos del divorcio en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por Agustín Sojo, EDFA, 59/-7; El juicio de divorcio comenzado antes de la vigencia del nuevo Código Civil (y Comercial), por Julio Chiappini, ED, 262-527. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar. 3 De esto se sigue que la nueva ley le depara al juez facultades o atribuciones iuspublicísticas exacerbadas. Máxime que ahora el divorcio ha dejado de ser, al menos en algunos de sus aspectos, como los apuntados, de orden público. b) El divorcio es postulado por un solo consorte, quien afirma que las contingencias del convenio regulador ya están concertadas. En cuyo caso el juez, tras declarar inconstitucional el art. 438, debe correr traslado a la otra parte. No rechazar in limine litis. Es cierto que la ley lo obliga a ese rechazo. Pero es una ley inválida, y así debe censurarlo. c) La ley, mientras se regatean las obligaciones de las partes, debiera establecer un plazo perentorio para el dictado de la sentencia. Por ejemplo, cinco días hábiles. Si el divorcio fue pedido por un solo esposo, la notificación del primer decreto de autos suspende el régimen de la sociedad conyugal del art. 463. Si fue pedido por ambos esposos, la suspensión se verifica con la presentación del escrito en el juzgado. Pero si luego, por algún motivo, la demanda de divorcio se rechaza, esa suspensión carece, ex tunc, de operatividad. En todos los casos, es aconsejable que el abogado, aun cuando tenga poder, se limite a patrocinar. Tanto lo relativo al divorcio como lo que atañe al convenio regulador. Lo mismo en las querellas criminales, en las transacciones y demás actos que, mejor, se verifiquen intuitu personae. d) Las propuestas conjuntas o hechas por un esposo y aceptada por la otra parte son vinculantes para ambos y para el tribunal. Esto último salvo que sobrecojan pactos que ataquen el orden público absoluto. Mientras, regentea Ripert: “qui dit contractuelle, dit juste”. No lo considera así la ley. Ya que otorga al juez excesivas facultades. Como ser imponer fianzas (art. 440); decidir compensaciones económicas que acaso nadie le pidió (art. 441). A falta de acuerdo, el tribunal toma el toro por las astas y dirime conforme a las pautas del art. 442. Pero le está vedado aquilatar conductas impropias de uno de los esposos. Ese es, y algo ya insinuamos, uno de los aspectos negativos del divorcio exprés. El art. 443 faculta al juez a atribuir el uso de la vivienda familiar. Habría que ver si se trata de un bien de la sociedad conyugal, o propio de uno de los esposos o de un tercero; por ejemplo, de los padres de uno de los cónyuges. Los derechos reales deben gravitar. Lo que no debe gravitar son “los intereses de otras personas que integren el grupo familiar”: inc. d). Demasiada manga ancha respecto al acreedor de la prestación inmobiliaria. El Poder Judicial, que es un servicio público, está impedido de hacer caridad con dineros ajenos. En suma, mecanismos con cara de más “liberales” no lo son. Pues destruyen derechos disponibles por las partes. e) El criterio crematístico de la nueva ley se excede. El cónyuge que se divorcia mal puede padecer “un empeoramiento de su situación”: art. 441. Nada importa que haya sido quien por su cuenta pidió el divorcio, y que antes se haya comportado malísimamente mal. Tiene que salir bien librado. f) El acuerdo homologado puede ser revisado “si la situación se ha modificado sustancialmente”: art. 440. ¿Qué quiere decir “sustancialmente”? Es mucha exigencia. Es un adverbio que abre campo a demasiadas perplejidades. La revisión procede aun en caso de que las obligaciones y derechos de las partes, sus nuevos estatus y demás, varíen lo suficiente como para que se cambien los términos del acuerdo. Por ejemplo, el varón se casa de nuevo; o es la mujer, en más de un 95% de los casos la acreedora, quien se casa. Casos en los que la esperanza supera a la experiencia. El nuevo hogar, y ni hablar si hay más hijos, aumenta los gastos del deudor. Y a lo mejor la parte acreedora de repente algún ingreso tiene. O su nuevo y afortunado consorte. Entretanto, cada vez hay más personas que viven solas. Por lo cual la consabida ansiedad de “vivir en pareja” se ha atemperado. El hombre, que ama por los ojos, quiere que lo admiren; y la mujer, que ama por los oídos, quiere que la quieran; y tamaño encantamiento es arduo que se prorrogue un buen tiempo. Por eso el genio de Shakespeare en Romeo y Julieta: era improbable que semejante amor desmesurado perdurara. Y entonces preferible un final trágico para los amantes de Verona. Porque las pasiones de ese tipo se agotan. Se miden por su duración y por su intensidad. Incluso, lo que más suele extenderse son los Novedades Julio A. Grisolia Eleonora G. Peliza El Derecho Individual del Trabajo en América Latina ISBN 978-987-3790-16-4 553 páginas Venta telefónica: (11) 4371-2004 Compra online: [email protected] www.elderecho.com.ar caprichos. Acaso de ahí la frase de Vinicius de Moraes: “el amor es eterno mientras dura”. Que tomó de Henri de Regnier... olvidando las comillas. Lo que hemos opinado acerca de mujeres y varones y de sentimientos es una generalización. Y la sociología no solamente tolera, sino que necesita de generalizaciones. Dicho esto, seguramente hay excepciones a nuestros improvisados postulados. Ahora, si hay tantas excepciones que devoran la regla, estamos en falta. Es corriente, y retomamos, que el deudor alimentario con nueva familia sea castigado por los tribunales: debe mantener sus obligaciones y, aunque demuestre que no le alcanza, “ha de arbitrar los medios”. Es decir, debe obrar “como sea”. El problema es que omitimos comentar qué significa la frase “como sea”. Porque la mayoría de las veces no se puede. Máxime en los países populistas, precapitalistas y subdesarrollados, en los que cunde la desinversión y el desempleo, los despidos y esas cosas. Como ser una feroz inflación, terrorismo fiscal y otros flagelos que, para no perpetrar un anacronismo, nos abstenemos de incluir entre las diez plagas de Egipto. De modo que antes que “sustancialmente” hubiéramos preferido una palabra menos tajante. Por algo los casamientos, en los últimos años, se han reducido a la mitad. Lo que sí aumenta son los hijos extramatrimoniales. De mujeres menores de edad. Tantas apenas púberes. g) Según el art. 442, la acción para reclamar la compensación económica, desafortunada frase, caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio. Mal hecho. El plazo de caducidad debe inspirar certidumbres. Lo correcto es que comience desde que la sentencia queda firme. Bastante menos correcto, pero mejor respecto a lo que se hizo, es que comience desde que se notificó a ambas partes. 3 Conclusiones Ninguna. Máxime por la “maldición de Popper”: toda proposición científica es precaria. Pues aguarda otra que la desmienta. Simplemente alertar, lo cual es menos aspaventoso que alarmar, que habrá muchos bailes. El nuevo sistema respecto al divorcio, trompetean muchos, mejora el ancien régime. Uno se ha limitado a denunciar posibles anomalías. Que seguramente se superarán. Pese a Martínez Estrada: “Todo optimismo es culpable”. VOCES: DIVORCIO - FAMILIA - CÓDIGOS - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - MATRIMONIO JURISPRUDENCIA Nulidad Procesal: Prueba pericial: peritaje caligráfico; declaración indagatoria; uso de la firma como indubitable; omisión de hacerle conocer la negativa a firmar el acto. Imputado: Declaración indagatoria: negativa a confeccionar un cuerpo de escritura. 1– De acuerdo con lo dispuesto por el art. 168, párr. 2º, del cód. procesal penal, corresponde disponer la nulidad del de- 4 Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 2015 creto que dispuso el peritaje caligráfico y del informe pericial practicado, pues se utilizó como indubitable la firma que el imputado asentó en su indagatoria, oportunidad donde no le fue advertido ni se le hizo saber que podía negarse a suscribirla, a pesar de que expresamente rechazó confeccionar un cuerpo de escritura, pues se ha afectado la garantía constitucional de la autoincriminación (art. 18, CN). 2– Para realizar el peritaje caligráfico, cuando el imputado se niega a confeccionar un cuerpo de escritura, existen otras vías útiles a los fines de la medida, pues el estudio de la especialidad podrá practicarse en un futuro utilizando, por ejemplo, las grafías que el imputado hubiera podido asentar al tramitar sus documentos personales, sin que ello presente las objeciones advertidas en estas actuaciones. A.L.R. 58.846 – CNCrim. y Correc. Fed., sala II, septiembre 10-2015. – B., L. A. s/peritaje caligráfico (causa nº CFP 12581/2015/2/CA1). Buenos Aires, 10 de septiembre de 2015 Y Vistos y Considerando: 1. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación, que en subsidio del de reposición, interpuso la Defensora Oficial de L. A. B. contra el auto que dispuso efectuar un peritaje caligráfico utilizando como indubitable la firma que asentó en su indagatoria, oportunidad en la que ello no le fue advertido ni se le hizo saber que podía negarse a suscribirla, a pesar de que expresamente rechazó confeccionar un cuerpo de escritura (fs. 1, 2/5 y 11/4 del incidente). 2. En primer lugar, debe señalarse que no pasa inadvertido a este Tribunal que el Juez omitió cualquier consideración sobre el reclamo defensista para que por contrario imperio revisara lo decidido (art. 446 del C.P.P.N.) y que directamente atribuyó conocimiento a esta Alzada por el otro recurso planteado (art. 449 C.P.P.N.). En tanto no ha mediado objeción por ello de la parte, seguidamente se habrá de tratar la apelación. 3. En cuanto a la cuestión que debate, la defensora se basó en la doctrina del fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que, por mayoría, entendió que un proceder como el que se cuestiona violaba la garantía contra la autoincriminación que protege el artículo 18 de la Constitución Nacional (ver causa nº 16.400, “Rau, Alejandro O. s/recurso de casación”, rta. el 14/8/2013, registro nº 1122). 4. Este Tribunal ya analizó ese precedente en un reciente pronunciamiento en la causa nº 36209, “Antelo, J. O. s/ peritaje caligráfico”, rta. el 15/7/2015, reg. nº 39570. Sin embargo y a diferencia de aquel supuesto entonces evaluado, en el caso de marras la garantía constitucional de la que se trata se ha visto afectada. Efectivamente, se ha olvidado en la impugnación que previamente el Juez ya había dispuesto la realización de un peritaje caligráfico –con noticia de su defensa– tomando como indubitable la firma estampada en la audiencia previa y en la declaración indagatoria de B., actas en las que se lee que el nombrado se negó expresamente a confeccionar un cuerpo de escritura y que no se le informó lo dispuesto en la última parte del artículo 298 del Código de rito. En concreto: no obstante haber rechazado expresamente prestar su colaboración voluntaria en una prueba que podía llevar al imputado a su autoincriminación y utilizando sus rúbricas que había asentado sin saber que contaba con la posibilidad de oponerse a realizarlas, ni habiendo sido advertido que serían utilizadas luego para un cotejo como prueba del delito que se le endilga, de seguido se practicó el estudio técnico bajo las mismas condiciones por las que ahora se recurre (fs. 135/7). 5. Por lo desarrollado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 168, segundo párrafo del Código de rito, corresponde disponer la nulidad del decreto de fs. 134, del peritaje glosado a fs. 135/7 y del siguiente auto de fs. 148 (que peca por el mismo error y es el que en definitiva ha llegado cuestionado) a fin de impedir que se incorpore como materia de valoración el resultado pericial cumplido sobre las firmas del imputado realizadas sin que le fueran dadas a conocer sus implicancias (art. 18 de la C.N.). 6. Por último, debe señalarse que existen otras vías útiles a los fines de la medida, pues el estudio de la especialidad podrá practicarse en un futuro utilizando, por ejemplo, las grafías que el imputado hubiera podido asentar al tra- mitar sus documentos personales, sin que ello presente las objeciones que aquí se han advertido. En razón de lo considerado, el Tribunal resuelve: Declarar la nulidad de los decretos de fs. 134, 148 y el estudio de fs. 135/7 y así excluir como materia de valoración probatoria el resultado pericial cumplido sobre el cuerpo de escritura confeccionado por el imputado y lo actuado como su consecuencia (art. 18 de la C.N. y 166 y 168 del C.P.P.N.). Regístrese, hágase saber y devuélvase. – Horacio R. Cattani. – Martín Irurzun (Sec: Nicolás A. Pacilio). El Dr. Farah no firma por encontrarse en uso de licencia. Conste. Ahorro: Plan de ahorro: seguro; contratación directa por el adherente; medida autosatisfactiva; procedencia. Corresponde hacer lugar a la medida autosatisfactiva solicitada por el actor a fin de que se lo autorice a contratar de modo directo el seguro automotor que asegurará el automóvil que es objeto del contrato de ahorro previo que lo vincula a la accionada, pues teniendo en cuenta el alto grado de atendibilidad del derecho invocado por el accionante, el que ha quedado evidenciado luego del análisis de la prueba producida en autos, sumado a la urgencia que requiere el impedir que se siga agravando el daño con el cobro del seguro que se efectúa mensualmente por parte de la demandada y considerando la especial tutela que merecen los derechos del consumidor, se advierte, en primer lugar, que la medida requerida encuentra satisfechos sus requisitos de procedencia y, en segundo lugar, que es el instrumento procesal adecuado para lograr una eficaz respuesta jurisdiccional en la protección de los derechos vulnerados. R.C. 58.847 – CApel.CC Mar del Plata, sala III, julio 15-2015. – C., M. C. c. Plan Óvalo s/medidas cautelares. En la ciudad de Mar del Plata, a los 15 días de julio de dos mil quince, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “C., M. C. c/ Plan Óvalo s/ Medidas Cautelares” habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones: 1) ¿Es justa la sentencia de fs. 97/99? 2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión planteada la Sra. Juez Dra. Nélida I. Zampini dijo: I) Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo rechazar la medida autosatisfactiva propuesta en la demanda. Impone las costas al accionante en razón de su carácter de vencido y regula los honorarios de los profesionales intervinientes. Para así decidir, entendió que existe en la demanda cierta indeterminación del tipo de medida solicitada confundiendo el accionante distintos institutos que si bien tienen cierta analogía entre los procesos de los denominados “urgentes” no son iguales. Luego de determinar que lo requerido es el dictado de una medida autosatisfactiva, concluyó, en lo sustancial, que aún no se encuentra acreditado en el proceso el grado de verosimilitud en el derecho requerido para su concesión. II) Dicho pronunciamiento es apelado a fs. 107 por el Dr. Pablo Antonio Sacchezin, quien invoca la franquicia del art. 48 del C.P.C. por el Sr. M. C. C., fundando tal recurso a fs. 109/115 con argumentos que merecieron réplica de la contraria a fs. 119/122. III) Agravia al recurrente que el a quo rechace la medida autosatisfactiva solicitada en la demanda. En síntesis, afirma al respecto que se encuentran dados en el caso los requisitos que habilitan el dictado de una medida como la requerida. Renglón seguido, refiere que se solicita la concesión de una medida autosatisfactiva tendiente a obtener la contratación de manera directa en Zurich Cía. Argentina de Seguros S.A., en las mismas condiciones que la vigente en el contrato en curso de cumplimiento, de la póliza de seguro con cobertura todo riesgo “Premium” con franquicia que ampare al vehículo Ford Ecosport S. 1.6 MT modelo 2013 dominio ... adquirido mediante el sistema de ahorro previo a Plan Óvalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados identificado como grupo ... orden ... Señala que motiva el requerimiento la excesiva, injustificada e ilegal diferencia en el costo del seguro que liquida la demandada. Ahondando sobre la cuestión, subraya que no se aprecia cuál es el motivo que justifique la diferencia económica en el costo de la póliza de seguros de un automóvil sólo por el hecho de ser liquidada y percibida mediante la intervención de la administradora del plan de ahorro previo. Considera que el a quo no ha valorado lo establecido por la Resolución General 26/2004 de la IGJ la cual en su apartado 13.2.2. determina que el premio del seguro deberá ser el mismo que la compañía elegida perciba en operaciones con particulares ajenas al sistema de ahorro concertadas en el lugar de entrega del bien. Continúa con su argumentación, describiendo las diferencias entre el monto que se le liquida como costo del seguro en los cupones de pago del plan de ahorro y el que surge de contratar la póliza en forma directa con la aseguradora. Pone énfasis en que situaciones como la planteada, que se repiten en forma mensual y tienen directa incidencia en el patrimonio del solicitante, requieren de respuestas rápidas y efectivas por parte del órgano jurisdiccional. Cita y transcribe doctrina y jurisprudencia en apoyo a su fundamentación. En otro orden de ideas, solicita la aplicación al caso de las normas de la ley de defensa del consumidor, en particular, del principio de interpretación a favor del consumidor. Por su parte, requiere que se otorgue al actor el beneficio de gratuidad previsto en el art. 53 de la ley 24.240 y 25 de la ley 13.133 eximiéndolo del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica. Por este fundamento solicita que se modifique la imposición de costas dispuesta en la instancia de origen. Finalmente, requiere que se revoque la sentencia recurrida con costas a la contraria. IV) Pasaré a analizar los agravios planteados. Como punto de inicio en el estudio de la cuestión, considero necesario destacar que las medidas autosatisfactivas deben conceptualizarse como un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables, que se agota con su despacho favorable, no siendo, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento (argto. doct. Jorge W. Peyrano “Medidas autosatisfactivas”, Ed. RubinzalCulzoni, Santa Fe, 2008, pág. 27). La procedencia de medidas de tal tipo se encuentra sujeta a la fuerte probabilidad que lo pretendido por el requirente sea atendible y no a la mera verosimilitud en el derecho necesaria para el dictado de las medidas cautelares. Ello es así, puesto que la medida autosatisfactiva genera un proceso que es autónomo, en el sentido que no es tributario ni accesorio respecto de otro, y su progreso acarrea la satisfacción “definitiva” de los requerimientos del postulante (argto. doct. Jorge A. Rojas “Sistemas Cautelares Atípicos”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1era. edición, Santa Fe, 2009, pág. 218). En la sentencia recurrida el a quo consideró que no se encontraban satisfechos los recaudos necesarios para el progreso favorable de la acción pues, según su entender, la cuestión sometida a juzgamiento requiere el debate y la amplitud probatoria propia de un proceso de conocimiento, puesto que, en su parecer, resulta insuficiente para acreditar los hechos invocados por el accionante el material probatorio aportado por éste a la presente causa. Adelanto que, conforme mi consideración, no resulta ajustada a derecho la decisión del a quo. Desarrollaré a continuación los argumentos que sustentan la conclusión precedente. En tal tarea, advierto que, a contrario de lo expuesto por el Sr. Juez de la instancia anterior, los elementos de prueba existentes en autos, sumados a las conclusiones Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 2015 que emergen del contradictorio que se suscitó entre las partes en razón de la defensa ejercida por la accionada a fs. 90/93, son suficientemente demostrativos del alto grado de atendibilidad del reclamo del actor (arts. 354, 375, 384 y ccdts. del C.P.C.). Repárese, que el accionante invoca en su demanda, como fundamento que habilitaría el progreso de su pretensión, que la accionada ha incumplido con lo dispuesto en el art. 13.2.2. de la Resolución General de la IGJ Nº 26/2004, cuyas prescripciones son transcriptas textualmente en el artículo séptimo de las condiciones generales del contrato de ahorro para fines determinados que vincula a las partes (conf. fs. 12). Tal precepto, que se enmarca dentro de la regulación del contrato de seguro vinculado a los sistemas de capitalización y ahorro, prevé que: “...El premio del seguro deberá ser el mismo que la compañía elegida perciba por operaciones con particulares, ajenas al sistema de ahorro, concertadas en el lugar de entrega del bien-tipo...”. Al efecto de acreditar el incumplimiento de la demandada, el accionante acompaña a la causa el contrato que regula las obligaciones de las partes (conf. fs. 10/13), cupones de pago del plan de ahorro –donde puede apreciarse el costo del seguro que se incorpora en la cuota– (conf. fs. 9, 24 y 27) y presupuestos solicitados a la compañía aseguradora Zurich Seguros en los que se informa el valor del premio del seguro con la mayor cobertura disponible para un vehículo de idénticas características al que ha adquirido el actor (conf. fs. 23, 25, 26, 35 y 36). Tanto el contrato agregado a fs. 10/13 como los cupones de pago han sido expresamente reconocidos por la accionada, mientras que la restante documental fue desconocida (art. 354 del C.P.C.; conf. fs. 92 vta.). Ante la eventualidad del desconocimiento de los presupuestos acompañados, el actor solicitó oportunamente en su demanda que se libre oficio dirigido a Zurich Cía. Argentina de Seguros S.A. al efecto que ésta informe el valor de la póliza con cobertura “TODO RIESGO PREMIUM” para un automóvil del mismo tipo y modelo que el adquirido mediante el plan de ahorro previo, tal medida de prueba no fue objeto de proveimiento por parte del a quo, quien dictó sentencia rechazando implícitamente la producción de prueba al resolver “sin más” (conf. fs. 97). Con motivo de lo expuesto, considerando que la información que podría brindar la compañía aseguradora resultaba indispensable para la resolución del presente, así como también la índole de los derechos que se denuncian conculcados y, al mismo tiempo, teniendo como norte las directivas sentadas por la C.S.J.N. en el precedente “Colalillo” en particular aquella que dispone que los: “...jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable...”, este Tribunal resolvió a fs. 139 disponer, como medida para mejor proveer, librar oficio a Zurich Cía. de Seguros S.A. a fin que informe el valor que en el mes de junio de 2014 poseía la póliza, con la menor franquicia disponible, para un vehículo de iguales características que el que es objeto del contrato de ahorro previo (argto. C.S.J.N. en la causa “Colalillo, Domingo c/ Cía. de Seguros España y Río de La Plata”, sent. del 18-IX-1957). Al contestar el mencionado oficio la aseguradora informó que tal valor ascendía a la suma de pesos un mil ciento veinticuatro –$ 1.124– (conf. fs. 147). De la simple comparación del valor informado por la compañía aseguradora con aquel que consta en el cupón de pago obrante a fs. 9 –$ 1.209,35– se advierte que este último resulta cuantitativamente superior, sin que exista motivo alguno que justifique tal diferencia (art. 384 del C.P.C.). Es oportuno señalar, que si bien la accionada pretende explicar el distinto valor del seguro que se aprecia en el cupón de pago agregado a fs. 9 respecto de aquél que surge de los presupuestos acompañados por el accionante en una inequivalencia entre las pólizas comparadas, no aporta al proceso nada más que dicha afirmación sin ofrecer prueba que la avale, circunstancia esta última que le resta atendibilidad a la defensa que ensaya en torno a tal aseveración (conf. fs. 90 vta. y fs. 92 vta.; art. 375 del C.P.C.; art. 53 tercer párrafo de la ley 24.240). Esta ausencia de certidumbre del planteo de la accionada se agudiza aún más a poco que se advierte que en la medida para mejor proveer de fs. 139 se solicita a la ase- guradora que informe el valor de la póliza “Todo Riesgo Premium con la menor franquicia disponible”, es decir, que se ha requerido el costo de la póliza con la mayor cobertura existente el que, como antes he expuesto, es menor que el que le fue cobrado al actor. El panorama descripto entiendo revela a las claras el incumplimiento de la demandada respecto de lo dispuesto en el art. 13.2.2. de la Resolución General de la IGJ Nº 26/2004 y en el art. 7 del contrato obrante a fs. 10/13. Este accionar antijurídico extiende sus efectos lesivos en el patrimonio del actor mes a mes, toda vez que se encuentra constreñido a abonar una diferencia injustificada en el valor del seguro con cada cuota del sistema de ahorro para fines determinados. Lo anterior, considero justifica plenamente tanto la vía elegida por el actor para efectuar su reclamo, como el objeto de la medida autosatisfactiva el que se circunscribe a obtener la contratación del seguro del vehículo que se adquiere mediante el plan de ahorro de manera directa con Zurich Cía. Argentina de Seguros S.A. Es que la contratación directa del seguro por parte del actor aparece como una solución idónea para evitar el empobrecimiento patrimonial que en forma continua se seguirá produciendo de pagarse el seguro, como se lo ha hecho hasta la actualidad, por medio de la administradora del plan de ahorro. A su vez, lo requerido por el accionante no excede lo expresamente pactado por las partes en el contrato llamado a regir la relación entre ambas, puesto que allí se prevé que el adquirente retirará el bien de la concesionaria previo el cumplimiento de la constitución de un seguro en las siguientes condiciones: “...a) Cubrirán los riesgos asegurables sobre el bien adjudicado y tendrán por objeto mantener la garantía prendaria en todos sus aspectos y montos, y a tal efecto serán reajustables con la periodicidad requerida. b) El costo será a cargo del adherente y la póliza o pólizas deberán hallarse endosadas a favor de la Sociedad Administradora, la que podrá renovar automáticamente las mismas a su vencimiento...” (conf. fs. 12). Claramente se aprecia de las cláusulas transcriptas que no se ha previsto expresamente cuál de los contratantes contratará el seguro, es más, ante la previsión que la póliza sea endosada a favor de la entidad administradora entiendo que subyace en el contrato que el seguro puede ser contratado directamente por el adquirente, puesto que carecería de sentido tal endoso de seguirse una interpretación contraria a la propuesta (art. 218 del Código de Comercio; art. 3 de la ley 24.240 y sus modificatorias). Dicho lo anterior, y haciendo hincapié ahora en la procedencia de la vía, deviene necesario destacar que en materia del derecho de consumidor toma particular relevancia la previsión de tutelas diferenciadas. Estas últimas atienden a la necesidad de tornar flexibles las tutelas jurisdiccionales con la finalidad de adaptarlas a la realidad, tutelando de forma más adecuada cada derecho sustancial (argto. doct. Quadri, Gabriel Hernán “Anticipación de tutela y derecho del consumo”, publicado en La Ley Bs. As. [mayo] 2015, pág. 377). Es así, que la tutela diferenciada se revela como una expresión particular de la garantía constitucional a una tutela judicial efectiva la que no se agota con la facilitación del acceso a los órganos jurisdiccionales sino que garantiza a las partes la prosecución del reclamo ante un tribunal de justicia imparcial, que respetando el derecho de defensa, prosigue y dirige un procedimiento eficaz que pone fin a la controversia dentro de un plazo razonable y de manera justa (argto. doct. José María Torres Traba “Tutelas procesales diferenciadas” publicado en Sup. Doctrina Judicial Procesal 2013 [junio], pág. 66). En materia de protección de los derechos del consumidor es el propio constituyente el que en el art. 42 de la Constitución Nacional imparte el mandato al legislador tendiente a que establezca “...procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos...” (argto. doct. Quadri, Gabriel Hernán, ob. cit.). Dentro de este marco conceptual y, para las particulares características del caso en estudio, la medida autosatisfactiva se erige como la herramienta procesal más idónea para alcanzar la tutela judicial efectiva de los derechos del accionante (arts. 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). 5 Es que, teniendo en cuenta el alto grado de atendibilidad del derecho invocado por el accionante, el que ha quedado evidenciado luego del análisis de la prueba producida en autos, sumado a la urgencia que requiere el impedir que se siga agravando el daño con el cobro del seguro que se efectúa mensualmente por parte de la demandada y considerando la especial tutela que merecen los derechos del consumidor, se advierte, en primer lugar, que la medida autosatisfactiva requerida por el actor encuentra satisfechos sus requisitos de procedencia y, en segundo lugar, que es el instrumento procesal adecuado para lograr una eficaz respuesta jurisdiccional en la protección de los derechos vulnerados. Es por los fundamentos dados, que entiendo corresponde revocar la sentencia recurrida y hacer lugar a la acción entablada por el Sr. M. C. C. autorizando a este último a contratar de modo directo con Zurich Cía. Argentina de Seguros S.A. el seguro automotor que asegurará el automóvil que es objeto del contrato de ahorro previo que vincula a las partes. Tal póliza deberá tratarse de la denominada “Todo Riesgo Premium”, con la menor franquicia disponible, y será endosada a favor de la demandada. A raíz de lo anterior, y luego de acreditar el actor, ante la Administradora del plan de ahorro, la contratación del seguro en los términos antes referidos, la accionada deberá abstenerse de proceder al cobro del seguro que recae sobre el vehículo adquirido por el accionante. Finalmente, resta decir que ante el modo que propongo que sea resuelta la cuestión y el carácter de vencida que acarreará a la demandada, lo que implica que las costas por ambas instancias corresponde que se le impongan en su totalidad, el agravio del accionante referido a la imposición de costas ha caído en abstracto. Así lo voto. El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. A la segunda cuestión planteada la Sra. Juez Dra. Nélida I. Zampini dijo: Corresponde: I) revocar la sentencia obrante a fs. 97/99, haciendo lugar a la acción entablada por el Sr. M. C. C. en los términos y con los alcances dados en los considerandos; II) imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.); III) diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). Así lo voto. El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos. Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo: I) se revoca la sentencia obrante a fs. 97/99, haciéndose lugar a la acción entablada por el Sr. M. C. C. en los términos y con los alcances dados en los considerandos; II) se imponen las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68 y 274 del C.P.C.); III) se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (arts. 31 y 51 de la ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). Devuélvase. – Nélida I. Zampini. – Rubén D. Gérez (Sec.: Pablo D. Antonini). Código Civil y Comercial: Aplicación temporal: entrada en vigencia; art. 7º; efectos. Constitución Nacional: Derechos y garantías: derecho a la vivienda; régimen de protección. Bien de Familia: Ley 14.394: regulación; derogación por el Código Civil y Comercial; efectos legales; requisito de la no desafectación; permanencia del beneficiario en el inmueble; embargo preventivo; levantamiento. 1– Corresponde hacer lugar al recurso de apelación articulado contra la resolución de la anterior instancia que ordenó la traba del embargo preventivo sobre los derechos y acciones que las demandadas tuvieren sobre el inmueble, dejarla sin efecto y mandar levantar la cautelar por ser el inmueble inembargable, en razón de que la tutela de la vivienda había 6 Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 2015 sido obtenida bajo el amparo de las disposiciones de la derogada ley 14.394 que, a los efectos de lo que se cuestiona, no se diferencia sustancialmente de las previsiones actuales contenidas en el Código Civil y Comercial, pues aun cuando se produjera el fallecimiento del constituyente –como en el caso–, dispone el art. 247 del Código de fondo que, en todos los casos, para que los efectos de la afectación subsistan, basta que uno de los beneficiarios permanezca en el inmueble, lo que ha probado la recurrente, además de no haberse tramitado la desafectación. 2– Las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis –en el caso el Código Civil y Comercial–, la decisión jurisdiccional deberá considerar también las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir. 3– Si encontrándose la causa a estudio del Tribunal entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la ley 26.994, norma esta última que derogó, entre muchas otras, la ley 14.394, en la que la apelante sostuvo su recurso, no puede desconocerse que la pretensión de la demandada –levantamiento del embargo preventivo sobre los derechos y acciones sobre el inmueble– se encuentra hoy zanjada por las disposiciones del art. 244 y siguientes del cód. civil y comercial de la Nación, normas de las que, en virtud de la regla general establecida en el art. 7º del mencionado ordenamiento y de la citada doctrina, no puede prescindirse. 4– El derecho a la vivienda puede considerarse como uno de los derechos fundamentales del hombre y, por extensión, de la familia por él formada, por ello su protección ocupa un espacio sumamente relevante. 5– El Código Civil y Comercial ha previsto en el Libro Primero, Título III, Capítulo 3, la regulación del derecho a la vivienda, sustituyendo la anterior legislación específica de la ley 14.394, contemplando una idea más amplia de familia y limitando el concepto de vivienda a un solo inmueble en su totalidad o parte de su valor. 6– El derecho de acceso a la vivienda integra el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales y ha sido reconocido por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, luego de la reforma del año 1957, y posteriormente, con la Reforma de 1994, se incorporaron instrumentos internacionales que receptan el derecho a la vivienda como uno de los derechos fundamentales en el desarrollo humano, entre los que se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25); la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 17); la Convención de los Derechos del Niño (art. 27); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5º, inc. e], III); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 14, inc. h]) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 11.1). 7– La protección del acceso a la vivienda digna ha sido contemplada por las Constituciones de las distintas provincias del país –en la Constitución de Salta se la consagra en el art. 37– y sostenida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dijo que son los Poderes Ejecutivos y Legislativos los que deben valorar de modo genérico éste y otros derechos, así como la asignación de los recursos necesarios, atendiendo a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad. 8– De nada sirve que se garantice el acceso a la vivienda si no existen normas idóneas dentro del derecho positivo destinadas a repeler las acciones tendientes a su pérdida, y la importancia de la protección posterior a la adquisición de un inmueble destinado a la vivienda constituye una herramienta de importancia para hacer operativas las previsiones constitucionales. 9– El art. 244 del cód. civil y comercial prevé un régimen de protección de la vivienda, estableciendo que la afectación del inmueble destinado a vivienda se inscribe en el registro de propiedad del inmueble según las normas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional de registro inmobiliario. Ello así, la mención a la aplicación de esta última ley dota a la inscripción de carácter declarativo, si se tiene en cuenta que en su art. 2º se prevé que el registro se realiza con fines de publicidad y oponibilidad a terceros, a diferencia del bien de familia de la ley 14.394, en el cual la inscripción era constitutiva. 10– El efecto del art. 249 del cód. civil y comercial es idéntico al que contemplaba la ley 14.394, al disponer que el efecto principal de la afectación sea la inoponibilidad a los acreedores de causa anterior a la misma y a continuación, enumerando taxativamente las excepciones a la regla. Ello así, lo relevante es el momento en que ha tenido lugar el hecho generador del crédito de quien pretende ejecutar el inmueble protegido, con independencia de la fecha en que el pago de la deuda se torna exigible, pues una solución diversa implicaría admitir un proceder fraudulento en perjuicio de aquellos acreedores que tuvieron en miras la existencia y disponibilidad del bien aun no protegido mediante la tutela del régimen en estudio. 11– De la lectura del art. 254 del cód. civil y comercial se infiere la continuidad de la afectación luego de producido el fallecimiento del constituyente al igual que en la ley 14.394. En efecto, la efectiva vigencia de la exención que prevé la norma, está supeditada al requisito de la no desafectación en los cinco años posteriores a la transmisión –que no preveía el régimen anterior–, lo que permite concluir que el inmueble se ha transmitido como afectado, pues no se explicaría de otro modo la exigencia mencionada. 12– Conforme al Código Civil y Comercial, los efectos legales de la protección de la vivienda se producen a partir de la inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente y subsisten hasta la desafectación, aun cuando se produjera el fallecimiento del constituyente, disponiendo el art. 247 del Código de fondo que, en todos los casos, para que los efectos de la afectación subsistan, basta que uno de los beneficiarios permanezca en el inmueble. 13– Dado que la situación jurídica de autos ha nacido bajo la vigencia de la ley 14.394 hoy derogada, las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial le son aplicables de manera inmediata a sus consecuencias y efectos aún no agotados, pues el efecto inmediato no es inconstitucional, no conmueve derechos constitucionales amparados, siempre que la aplicación de la nueva norma afecte solo los hechos aún no acaecidos de una relación o situación jurídica constituida bajo el imperio de la ley antigua. M.A.R. 58.848 – CApel.CC Salta, sala III, agosto 18-2015. – P., R. R. c. A., G. D.; A., M. A. s/piezas pertenecientes. Salta, 18 de agosto de 2015 Y Vistos: Estos autos caratulados “P., R. R. vs. A., G. D.; A., M. A. s/ Piezas Pertenecientes”, Expte. Nº INC487.577/1 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 10ª Nominación; Expte. Nº 487.577/14 de esta Sala Tercera, y Considerando: I) La Sra. G. D. A., en su carácter de codemandada, con el patrocinio letrado del Dr. José Sebastián Aguirre Domingo, interpone a fs. 9/11, recurso de apelación en contra de lo dispuesto en el apartado II de la providencia de fs. 02 (fs. 9 del principal), que ordenó la traba de un embargo preventivo sobre los derechos y acciones que las demandadas tuvieren sobre el inmueble con Matrícula Nº 3632 del Departamento Capital. En el mismo escrito expresa agravios advirtiendo que el inmueble afectado está registrado como bien de familia desde 1979, siendo ella una de las beneficiarias. Por tal razón, solicita el levantamiento de la medida. Subsidiariamente, pide se efectúe una valoración respecto de lo establecido en el artículo 48 de la Ley 14.394; de que el inicio del juicio sucesorio que originó el reclamo es posterior a la inscripción del inmueble como bien de familia; y de que el profesional tuvo conocimiento, desde un principio, de los extremos que ha detallado. A fs. 15, el Dr. R. R. P. replica el memorial manifestando que la apelante confunde los derechos de usufructo que tiene sobre el bien embargado, con la medida trabada en autos que afecta los derechos y acciones que posee la demandada sobre el inmueble. Considera que el planteo es apresurado porque aún no se han inscripto las hijuelas en la Dirección General de Inmuebles. Además, dice que también resulta extemporáneo pretender un pronunciamiento sobre el artículo 48 de la Ley 14.394, más aún cuando la Constitución Nacional ampara el derecho al trabajo. II) Liminarmente corresponde señalar que, según conocida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso, y si en el transcurso del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis, la decisión jurisdiccional deberá considerar también las modificaciones introducidas por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que no es posible prescindir (conf. CSJN, Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275; 327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905; causa CSJ 118/2013 [49-V]/CS1 “V., C. G. c/ I.A.P.O.S. y otros s/ amparo”, sentencia del 27 de mayo de 2014, entre otros). En ese razonamiento, cabe señalar que encontrándose la causa a estudio del Tribunal, el 1º de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley 26.994, norma esta última que derogó, entre muchas otras, la Ley citada 14.394, en la que la apelante sostiene su recurso. Por ello, a la luz de la doctrina mencionada anteriormente, según la cual corresponde atender a las nuevas normas que sobre la materia objeto de la litis se dicten durante el juicio, no puede desconocerse que la pretensión de la demandada se encuentra hoy zanjada por las disposiciones de los artículos 244 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, normas de las que, en virtud de la regla general establecida en el artículo 7 del mencionado ordenamiento y de la citada doctrina, no puede prescindirse (conf. argum. CSJN, Fallos: 327:1139). III) Cabe recordar que el derecho a la vivienda puede considerarse como uno de los derechos fundamentales del hombre y, por extensión, de la familia por él formada (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Protección jurídica de la vivienda familiar” Hammurabi, Bs. As., 1995, pág. 29), por ello su protección ocupa un espacio sumamente relevante. Hasta antes del 1º de agosto del corriente año, no existía en nuestro país un régimen legal único y orgánico sobre la vivienda. Sin embargo, diversas normas fueron instalando sistemas especiales de protección. En esa línea se inscribía la Ley 14.394 cuyas disposiciones de orden público regulaban el “bien de familia”, institución destinada a tutelar el bienestar de la familia asegurando su vivienda o sustento a través de una regulación tuitiva del patrimonio familiar. Actualmente, el Código Civil y Comercial ha previsto en el Libro Primero, Título III, Capítulo 3, la regulación del derecho a la vivienda, sustituyendo la anterior legislación específica, contemplando una idea más amplia de familia y limitando el concepto de vivienda a un solo inmueble en su totalidad o parte de su valor. En los fundamentos de la Comisión Reformadora se dice textualmente: “El derecho de acceso a la vivienda es un derecho humano reconocido en diversos tratados internacionales”. Es decir, integra el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales y ha sido reconocido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, luego de la reforma del año 1957. Posteriormente, en la Reforma de 1994, la Constitución Nacional incorporó instrumentos internacionales que receptan el derecho a la vivienda como uno de los derechos fundamentales en el desarrollo humano. Entre ellos se encuentran la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25); la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 17); la Convención de los Derechos del Niño (artículo 27); la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (artículo 5, inciso e, III); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 14, inciso h) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 11.1). La protección del acceso a la vivienda digna ha sido también contemplada por las Constituciones de las distintas provincias del país –en la Constitución de Salta se la consagra en el artículo 37– y sostenida por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dijo que son los Poderes Ejecutivos y Legislativos los que deben valorar de modo genérico éste y otros derechos, así como la asignación de los recursos necesarios, atendiendo a las garantías mínimas indispensables para que una persona sea considerada como tal en situaciones de extrema vulnerabilidad (conf. doctrina de la CSJN, Fallos 335:452). IV) Alterini (Código Civil y Comercial Comentado, T. II, ed. La Ley, Bs. As., 2015, pág. 76), citando a Silvina Mesquida, señala que de nada sirve que se garantice el 7 Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 2015 acceso a la vivienda, si no existen normas idóneas dentro del derecho positivo destinadas a repeler las acciones tendientes a su pérdida y que la importancia de la protección posterior a la adquisición de un inmueble destinado a la vivienda constituye una herramienta de importancia para hacer operativas las previsiones constitucionales. En tal sentido, el artículo 244 del actual Código Civil y Comercial prevé un régimen de protección, estableciendo que la afectación del inmueble destinado a vivienda se inscribe en el registro de propiedad del inmueble según las normas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional de registro inmobiliario. El autor comentado sostiene que la mención a la aplicación de esta última ley dota a la inscripción de carácter declarativo, si se tiene en cuenta que en su artículo 2 se prevé que el registro se realiza con fines de publicidad y oponibilidad a terceros (aut. y op. cit., pág. 80). Ello, a diferencia del bien de familia de la ley 14.394, en el cual la inscripción era constitutiva. Por su parte, el artículo 249 del Código Civil dispone que el efecto principal de la afectación sea la inoponibilidad a los acreedores de causa anterior a la misma y a continuación, enumera taxativamente las excepciones a la regla. Este efecto es idéntico al que contemplaba la Ley 14.394. En definitiva, lo relevante, como señala el autor citado, es el momento en que ha tenido lugar el hecho generador del crédito de quien pretende ejecutar el inmueble protegido, con independencia de la fecha en que el pago de la deuda se torna exigible. Una solución diversa implicaría admitir un proceder fraudulento en perjuicio de aquellos acreedores que tuvieron en miras la existencia y disponibilidad del bien aun no protegido mediante la tutela del régimen en estudio (aut. y op. cit., pág. 99). Por otro lado, de la lectura del artículo 254 del ordenamiento analizado, se infiere la continuidad de la afectación luego de producido el fallecimiento del constituyente al igual que en la ley 14.394. En efecto, la efectiva vigencia de la exención que prevé la norma, está supeditada al requisito de la no desafectación en los cinco años posteriores a la transmisión –que no preveía el régimen anterior–, lo que permite concluir que el inmueble se ha transmitido como afectado (no se explicaría de otro modo la exigencia mencionada) (Alterini, op. cit. pág. 109). Así también lo entiende Lorenzetti (Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, Tomo I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As. 2014, pág. 827 y 833) sosteniendo que esta norma corrobora implícitamente que la muerte del instituyente no configura una causa de desafectación, conclusión que también se deduce del texto del artículo 252, por la reducción del honorario vinculado a la transmisión hereditaria del bien afectado; y por lo previsto en el inciso d) del artículo 255. Es decir, los efectos legales de la protección de la vivienda se producen a partir de la inscripción en el Registro Inmobiliario correspondiente y subsisten hasta la desafectación, aun cuando se produjera el fallecimiento del constituyente. Por último, el artículo 247 del Código de fondo dispone que, en todos los casos, para que los efectos de la afectación subsistan, basta que uno de los beneficiarios permanezca en el inmueble. IV) [sic] En el sub judice, como ya se ha adelantado, la tutela de la vivienda había sido obtenida bajo el amparo de EDICTOS CITACIONES El Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial Nº 5, Secretaría Unica, del Depto. Judicial de San Martín, cita y emplaza por dos Días a HEREDEROS Y/0 SUCESORES DE ASPESI ANTONIA CEFERINA, para que dentro del plazo de diez días, comparezcan a tomar intervención que les corresponda y contestar demanda en autos, bajo apercibimiento de designárseles a la Unidad de la Defensa Departamental que corresponda para que los represente en el presente proceso, como así también a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble sito en la calle Julio Moreno 2167/73 de la Localidad de Pablo Podestá, Partido de Tres de Febrero, Pcia. de Buenos Aires, en los autos: “PEREA MARIA DEL ROSARIO C/ HEREDEROS Y/0 SUCESORES DE ASPESI ANTONIA CEFERINA Y OTRO/A S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAL/USUCAPION”. El presente deberá publicarse por dos días en el Boletín Oficial, y en el diario El Derecho de Capital Federal. Pcia. de Buenos Aires. Gral. San Martín, 10 de agosto de 2015. Germán A. Cirignoli, aux. letrado. I. 18-9-15. V. 21-9-15 5123 CIUDADANÍA El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal nº 7, a cargo del Dr. Iván E. Garbarino, Secretaría nº 13, a mi cargo, sito en Libertad 731, 6º piso de la Capital Federal, comunica que la Sra. ELIDA ÓRTIZ LÓPEZ, con DNI 92.035.093, nacida el 20 de julio de 1946 en Borja, Paraguay a ha solicitado la declaración de la ciudadanía argentina. Cualquier persona que tuviere conocimiento de las disposiciones de la Ley 14.394 que, a los efectos de lo que aquí se cuestiona, no se diferencia sustancialmente de las previsiones actuales contenidas en el Código de fondo. Dado que la situación jurídica de autos ha nacido bajo la vigencia de la Ley 14.394 hoy derogada, estimamos que en este caso, las disposiciones del nuevo Código Civil le son aplicables de manera inmediata a sus consecuencias y efectos aún no agotados. Como enseña la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el efecto inmediato no es inconstitucional, no conmueve derechos constitucionales amparados, siempre que la aplicación de la nueva norma afecte solo los hechos aún no acaecidos de una relación o situación jurídica constituida bajo el imperio de la ley antigua (CSJN, 26/09/95; L.L. 1996-A-204). De las constancias del proceso surge que se ha acreditado que la registración de la constitución del bien de familia se realizó en el año 1979 (ver fs. 27/28 del expediente principal), instituyéndose como beneficiarios a C. M. de A. ya fallecida, a su cónyuge también fallecido, J. H. A., a la apelante, G. D. A. (hija) y a G. M. (hermano). Debe destacarse que de la fotocopia de la cédula parcelaria no surge que la apelante sea titular de derecho de usufructo alguno, como lo sostiene el apelado a fs. 15. Luego, en el expediente principal de estas Piezas Pertenecientes, el Dr. P. inicia la Ejecución de Honorarios regulados a su favor en el proceso sucesorio tramitado en el Expte. Nº 3656/0 y su acumulado Expte. Nº 315043/10 (ver fs. 02 del Expte. Nº 487.577/14), contra G. D. y M. A., ambas de apellido A. (Expte. Nº 487.577/14). De la confrontación de tales antecedentes, surge indubitado que la causa del crédito por honorarios que el Dr. P. reclama, es posterior a la afectación del inmueble embargado, pues se originó con motivo de su actuación en ambos procesos universales cuyas iniciaciones datan de los años 2000 y 2010, es decir, aproximadamente veinte y treinta años posteriores a la inscripción del inmueble como bien de familia en la Dirección General de Inmuebles. La apelante, heredera y beneficiaria, afirma continuar habitando en dicha vivienda, lo que no fue discutido por el Dr. P. y, además, no se ha tramitado la desafectación del inmueble en los términos dispuestos en el artículo 254 del Código Civil. En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso articulado, dejar sin efecto la resolución impugnada y mandar levantar el embargo sobre los derechos y acciones que les corresponde a las demandadas sobre el bien en cuestión, por ser el inmueble inembargable. En virtud de la precedente conclusión, no cabe merituar las observaciones efectuadas por la recurrente de manera subsidiaria. V) Habiendo participado el Dr. P. en el trámite de los sucesorios, en especial, en la reformulación del inventario y avalúo (ver fs. 2 del expte. Nº 487.577/14), no pudo haber desconocido la inscripción registral del inmueble como bien de familia, por lo que corresponde aplicarle las costas (artículo 67 del CPCC). Por ello, la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Provincia de Salta: I) Hace lugar al recurso de apelación interpuesto por la Sra. G. D. A., a fs. 9/11, en contra de la medida ordenada en el apartado II de la providencia de fs. 02 de estas Piealgún acontecimiento que pudiere obstar a dicha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. El presente se publica a los efectos del Art. 11 de la ley 346. Publíquese por dos días dentro de un plazo de quince días. Buenos Aires, 7 de septiembre de 2015. Fernando G. Galat, sec. int. I. 18-9-15. V. 21-9-15 5122 SUCESIONES El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°80, a cargo del Dr. Daniel Guillermo Alioto, Secretaría Única, a cargo del suscripto, con asiento en Av. de los Inmigrantes 1950, Sexto Piso, Ciudad, cita y emplaza por treinta días a eventuales herederos y acreedores de NORBERTO HILARIO RESTELLI a efectos de que comparezcan a estar a derecho en autos “RESTELLI, Norberto Hilario s/sucesión ab-intestato” (Expte. N° 53.614/2015). Publíquese por un día. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre ocho de 2015. Ignacio M. Bravo d’André, sec. I. 21-9-15. V. 21-9-15 5126 El Juzgado Nacional en lo Civil nº 41 cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de FORTUNATO ANTONIO OLIVERI a presentarse en autos a fin de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, agosto 11 de 2015. Gonzalo Martín Alvarez, sec. zas Pertenecientes. En su mérito, ordena dejar sin efecto el embargo trabado sobre los derechos y acciones que tuvieren las demandadas en el expediente principal Nº 487.577/14, sobre el inmueble con matrícula Nº 3632 del Departamento Capital. Con costas. II) Cópiese, regístrese, notifíquese y remítase. – Marcelo R. Domínguez. – Nelda del M. Villada Valdez. OPINIONES Y DOCUMENTOS Reflexiones acerca de la prohibición del art. 2133 del Cód. Civil y Comercial referida al usufructo judicial “Artículo 2133 del Código Civil y Comercial: Prohibición de Usufructo Legal: ”En ningún caso el juez puede constituir un usufructo o imponer su constitución”. En los mismísimos Fundamentos de este Código Civil y Comercial se dice que “estamos viviendo en el siglo XXI”, entonces nosotros nos preguntamos: ¿y por qué esta prohibición? ¿Cuál es su alcance? I. Nacimiento de los derechos reales Acostumbrados a la pregunta obligada desde la Cátedra: ¿cómo nacen los derechos reales?, la respuesta, igualmente obligada, nos lleva a manifestar con título y modo(1). Efectivamente, la denominada teoría del título y modo(2) nace de una interpretación causalista de la traditio romana. Como nosotros conocemos, la traditio por sí sola no sirve para transmitir el dominio si es que no va precedida de un “negocio jurídico”(3) antecedente que justifica la transmisión. Necesariamente debemos contar, entonces, con el título(4) y el modo(5). Así, la conjunción solo de ambos elementos determina la transmisión. Para que se entienda mejor y en términos generales: si tan solo contamos con el título, habrá una simple relación obligacional, y si tan solo contamos con el modo, habrá transmisión de la posesión(6) pero no del derecho real de dominio(7). Finalmente, y siguiendo la opinión de Luis Díez-Picazo y Antonio Gullón expresamos que “la teoría del título y modo es una interpretación causalista del sistema de transmisión del dominio, ordenada con una terminología escolástica –causa re(1) Igualmente, obligados estamos a señalar que, siguiendo el viejo adagio “toda regla tiene su excepción”, en este campo nosotros conocemos que existe un modo de adquirir el dominio en el que el título y el mismo modo se confunden: art. 2525 del cód. civil, referido a la apropiación. (2) Podríamos calificarla como “tradicional” en nuestro sistema de derecho. (3) En este estadio ya queremos resaltar la importancia de la distinción de los siguientes términos: “negocio jurídico” y “acto jurídico”. (4) Título que, a su vez, en nuestro sistema de derecho se divide en dos: Formal: escritura pública, en la mayoría de los casos, no en todos, como precisamente veremos en el presente ensayo. Material: contrato de compra y venta, permuta, donación, etcétera. (5) Modo que se identifica con la denominada Tradición (nosotros preferimos hablar de “Posesión”) y en los casos de tratarse de cosas inmuebles debe sumarse la inscripción en el registro correspondiente. (6) Posesión, es decir “hecho”, independiente del derecho real de dominio. Para aquellos que quieran profundizar el tema remitimos a nuestro vol. II: “Posesión”. (7) Dominio, es decir “derecho real” por excelencia, arts. 2503, 2506 y sigs. y concs. del cód. civil. Y arts. 1887, inc. a), y 1941 y sigs. y concs. del cód. civil y comercial. El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 13 sito en Av. de los Inmigrantes 1950, piso 5º, de esta ciudad, a cargo de la Dra. Celia Ángeles Pérez, Secretaría Única, CITA y EMPLAZA por Quince (15) días a Herederos de TOMAS PUPELIS. Publíquese por el plazo de Dos (2) días en los diarios El Derecho. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2015. Diego Hernán Tachella, sec. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 20, Secretaría única a mi cargo, sito en Talcahuano 550, 6º piso de esta Ciudad, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ILVA PIOVAN, a efectos de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en El Derecho. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, septiembre 7 de 2015. Juan Carlos Pasini, sec. I. 18-9-15. V. 21-9-15 I. 21-9-15. V. 23-9-15 5121 5124 El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 96, Secretaría única, de Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de LUIS AUGUSTO TAMINI a fin de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 20 de agosto de 2015. Mariano Martín Cortesi, sec. El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 105, cita y emplaza a herederos y acreedores de doña SILVIA GRACIELA NACHER, por el plazo de treinta días, a fin de que hagan valer sus derechos. El presente edicto deberá publicarse por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 25 de junio de 2015. MDD. Georgina Grapsas, sec. int. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 97, Secretaría única, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ROSARIO LUZ GOTH DNI Nº 3.222.755 a los efectos de hacer valer sus derechos. El presente edicto deberá publicarse por tres (3) días en el diario El Derecho. Buenos Aires, mayo 14 de 2015. Sandra L. Esposito, sec. int. I. 17-9-15. V. 21-9-15 I. 18-9-15. V. 22-9-15 I. 18-9-15. V. 22-9-15 I. 17-9-15. V. 21-9-15 5115 5114 5120 Interior: Bahía Blanca: Notas Jurídicas: Tel. (0291) 4527524 / La Plata: José Panfili Tel./Fax (0221) 155770480 / Mar del Plata: Jorge Rabini Tel./Fax (0223) 4893109 / Córdoba: Alveroni Libros Jurídicos (0351) 4217842 Mendoza, San Juan, San Luis: José Graffigna Tel. (0261) 1534849616 / S. S. Jujuy: Librería Universitaria Tel./Fax (0388) 4237963 / San Miguel de Tucumán: Bibliotex Tel. (0381) 4217089 Noreste: Jorge Thea Tel. (011) 1564660335 / Patagonia: Nelson Ramírez Tel. (011) 1564629553 5119 Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 2015 Nº 13.816 AÑO LIII Primer Director: Jorge S. Fornieles (1961 - 1978) Propietario Universitas S.R.L. Cuit 30-50015162-1 Tucumán 1436/38 (1050) Capital Federal Redacción y Administración: Tel. / Fax: 4371-2004 (líneas rotativas) D i a r i o d e J u r i s p r u d e n c i a mota y causa próxima igual título y modo– que dominó la doctrina europea durante una época y que se consagró en algunos Códigos Civiles (básicamente en el Código Civil austríaco)(8). II. Nacimiento del usufructo En nuestro sistema de derecho el usufructo es regido como un derecho real(9). Consecuentemente con lo expresado supra, el usufructo, como tal, es decir, como derecho real(10), nace a partir del cumplimiento de la denominada teoría del título y modo. En consecuencia, el derecho real de usufructo sobre cosas inmuebles debería ser constituido por escritura pública, atento a lo prescripto por los arts. 2932, 2830, 1184, inc. 1º, 2505, 2503 y 2807, sigs. y concs. del cód. civil(11) y arts. 1887, inc. h), 2129, 2134, 2136 y 2133 del cód. civil y comercial. Y si bien en una obra de nuestra autoría con anterioridad(12) expresamos: “Usufructo. Necesidad de escritura pública para su constitución. ”Con respecto al tema siempre tan controvertido en la materia, referido a la ‘escritura pública’, tratándose de usufructo sobre bienes inmuebles, en nuestra opinión como derecho real que es, debe, indudablemente, en primer lugar, por una cuestión de forma (cabe recordar aquí que la escritura pública en sí misma, no cumple una función de publicidad, sino de formalidad; sirve de vehículo de aquella) y en segundo lugar a los efectos de permitir así su oponibilidad a terceros, inscribirse en el registro de la propiedad, para lo cual se requiere previamente la firma de Aquella...”(13). Decíamos, si bien con anterioridad manifestamos lo referido supra, vacilaciones de por medio que precisamente nos llevaron –se insiste– en aquel momento a referir: “Con respecto al tema siempre tan controvertido en la materia, referido a la ‘escritura pública...’”, precisamente porque nos preguntábamos ya, si por autorización judicial(14), igualmente y frente a un hipotético caso, no damos por cumplido con el requisito referido a la forma, autorización judicial que a los fines de dar cumplimiento con el principio de absolutidad, referido a todos y cada uno de los derechos reales, se lo inscriba en el Registro respectivo. III. Análisis de un hipotético caso. Cuando lo práctico no coincide con lo teórico Situación: supongamos que A estaba casado con B y tienen una hija C. Acervo sucesorio: un inmueble. Fallecido A, su cónyuge supérstite B, en el mismo expediente sucesorio del causante, decide ceder el inmueble a su hija C y constituir un usufructo a su favor. En nuestra humilde opinión no vemos impedimento para que el juez homologue dicho acuerdo. Distinta sería la situación si apareciese otro heredero u otro inmueble ajeno a la comunidad y se hubiera intentado hacer lo mismo. En el hipotético caso analizado estamos hablando de un único inmueble que integra la comunidad hereditaria y de una única heredera. (8) De su obra Sistema de derecho civil, pág. 71. Ver aquí en Bibliografía. (9) Deducimos tal afirmación atento lo prescripto por los arts. 2503, 2807 y sigs. y concs. del cód. civil. Y arts. 1887, inc. h), y 2129 del cód. civil y comercial. (10) Derecho real de disfrute, sobre cosa ajena. (11) Expresamos aquí, con el mayor de los respetos, el verbo “debería” y no “debe” atento a que en el punto siguiente intentaremos demostrar lo contrario. (12) Derechos reales, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, vol. IV: “Usufructo, uso, habitación y servidumbres”. (13) Por algo expresamos en aquel momento que la escritura pública no cumple función de publicidad sino de formalidad. (14) ¿Acaso –nos preguntamos– un fallo judicial que homologa un convenio de partición, inscripto en el Registro respectivo, no cumple con el requisito referido a la forma? Más aún, en el supuesto de adquisición del dominio por vía de subasta judicial, se cumple con la transmisión con la entrega de la cosa, previo pago y con el auto de aprobación de esta inscripta en el Registro respectivo. No se exige la escritura pública. Ahora, si el adquirente quiere, para mayor seguridad, contar con escritura pública a su favor, puede hacerlo, pero –insistimos– no es obligatorio. Y todo ello lo expresamos sin desconocer –se insiste– el contenido de art. 2133 del cód. civil y comercial, que prohíbe el usufructo judicial. Respetamos, pero no compartimos tal conclusión, así como también el art. 2035 del Proyecto del año 1998. y D o c t r i n a Nos parece un exceso de forma la exigencia de la escritura pública a tales fines cuando con un fallo judicial que homologa un convenio de partición igualmente damos cumplimiento a la forma, máxime que este también se puede inscribir en el registro respectivo a los fines de respetar el principio de oponibilidad referido a todos los derechos reales(15). Bibliografía Alterini, Jorge, Código Civil anotado, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1981. Allende, Lorenzo G., Panorama de los derechos reales, Buenos Aires, La Ley, 1967. Clerc, Carlos, Derechos reales, Buenos Aires, Hammurabi, 2007. Cura Grassi, Domingo C., Derechos reales, 2ª ed., Buenos Aires, Ad-Hoc, vol. II: “Posesión”, 2009. – Derechos reales, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, vol. IV: “Usufructo, uso, habitación y servidumbres”. – Propiedad horizontal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2012. Díez-Picazo, Luis - Gullón, Antonio, Sistema de derecho civil, 5ª ed., Madrid, Tecnos, 1990, vol. III: “Derecho de Cosas y Derecho Inmobiliario Registral”. Gatti, Edmundo - Alterini, Jorge, El derecho real, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1980. Morello, Augusto M., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1996/1999. Rigaud, Luis, El derecho real, Madrid, Reus, 1928. Venezian, Giácomo, Usufructo, uso y habitación, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1928. Domingo C. Cura Grassi(16) VOCES: DERECHOS REALES - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - INSTRUMENTOS PÚBLICOS - SUBASTA JUDICIAL - SUCESIÓN - USUFRUCTO (15) En este estadio nos vienen a la memoria las palabras del eximio procesalista Augusto Mario Morello, referidas a la necesidad de comulgar el derecho de fondo con el derecho de forma. (16) Dr. en Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. Investigador categorizado por el Ministerio de Educación de la Nación, Categoría Dos, UBA. Profesor de Derechos Reales, UBA. Facultad de Derecho y Universidad Austral. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS MARIO MASCIOTRA e-mail: [email protected] • www.elderecho.com.ar COLUMNA LEGISLATIVA Legislación de la Provincia de Buenos Aires Resolución Normativa 45 de septiembre 3 de 2015 (ARBA) - Impuestos. Ingresos brutos. Convenio Multilateral. Sujetos. Alcance. Inscripción de oficio. Agencia de recaudación. Padrón web. Recurso. Notificación (B.O. 11-9-15). Próximamente en nuestros boletines EDLA. el marco del proceso. Se encuentra perfectamente estructurada en ocho capítulos, escrita de modo ágil y profundo, que comienza por la actividad jurisdiccional en la antigüedad para terminar, en sus últimos dos capítulos, analizando la evolución de la jurisdicción en la legislación argentina a lo largo de la historia, y finalizan sus últimas páginas con un esbozo en torno al proceso civil moderno. Cuánto estimula a quienes todavía estamos recorriendo la senda de la vocación por la docencia universitaria toparnos con profesores como Mario Masciotra, que ya ha sobrepasado la juventud –aunque su espíritu no lo refleje– y que a la par de ello ha trazado un camino provechoso con indudable vocación por la enseñanza, pues contagia y nos presenta desafíos constantes, habida cuenta de que con este nuevo libro demuestra a todo lector que existe todavía esa vocación nueva por ahondar en distintos temas vinculados con la teoría general del proceso. Por todas estas razones no puedo sino finalizar con un agradecimiento al autor, ya que su nuevo trabajo resulta gráfico, didáctico e ilustrativo y es el resultado de un trayecto forjado a fuerza de inquietudes, obras escritas, más de un centenar de publicaciones y, por sobre todas las cosas, esa feliz mezcla profesional que se compone entre el ejercicio de la abogacía, como profesor en la Universidad, y como formador de formadores, que le confiere a cada uno de sus trabajos una visión especial, que resultan ser verdaderas contribuciones que merecen un reconocimiento y una particular ponderación. Él seguramente nada sabe de todo ello ni es consciente. Pero Borges, en la poesía “De que nada se sabe”, escribía con su notable pluma: “La luna ignora que es tranquila y clara y ni siquiera sabe que es la luna; la arena que es la arena. No habrá una cosa que sepa que su forma es rara”. Ignacio Agustín Falke VOCES: DERECHO PROCESAL - PODER JUDICIAL - ABOGADO - EDUCACIÓN Historia y evolución de la actividad jurisdiccional Lima Editorial Raguel 2015 238 páginas La obra que tengo el honor de comentar resulta ser una nueva profundización en la ya vasta labor investigativa del autor, y es que, a poco de repasar sus muchas publicaciones, encontramos que desde antiguo viene realizando esbozos al respecto desde diferentes aristas del tema que aborda. En consecuencia, ilustró sobre distintas ópticas que giran alrededor de la temática en cuestión. En esta oportunidad, se ocupa de analizar la evolución histórica de la actividad jurisdiccional en un libro de 238 páginas. Como se deja entrever, Mario Masciotra no es un improvisado ni en el tema, ni en la materia, pues su extensa trayectoria académica en la Universidad del Salvador y con participaciones académicas en la Universidad de Buenos Aires y en Universidades del extranjero hacen que este trabajo sea de sumo provecho para todos aquellos que estudiamos el derecho procesal, pues nos invita a indagar y a profundizar sobre la historia, los orígenes de la jurisdicción, uno de los tres pilares básicos de nuestra ciencia procesal. De manera tal que con esta obra no elude ocuparse de un costado de la actividad jurisdiccional que es de suma importancia y que se presenta como un complemento de ineludible importancia para la lectura de su anterior obra Poderes-deberes del juez en el proceso civil, editado por Astrea en el año 2014. Como refleja el título de modo elocuente, la obra realiza un profundo análisis sobre la historia y la consecuente evolución que fue operando en la historia la actividad jurisdiccional en Novedad ”Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” La reforma más importante del Derecho Privado Argentino Año: 2015 1140 págs. ISBN: 978-987-3790-10-2 OFERTA LANZAMIENTO $ 470 Descuento especial para suscriptores de El Derecho 15% Venta telefónica: (011) 4371-2004 Compra online: [email protected] www.elderecho.com.ar - [email protected] Tucumán 1436/1438 (C1050AAD) - Buenos Aires - Argentina
© Copyright 2026