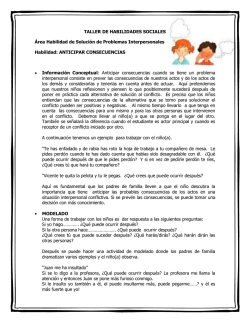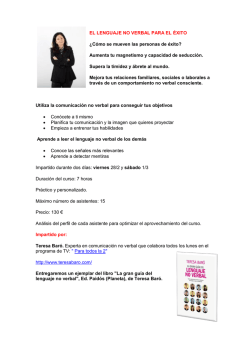Del “puto” (amistoso) a la “bitch” (de cariño): el insulto como
Del “puto” (amistoso) a la “bitch” (de cariño): el insulto como manifestación de violencia de género César Ricardo Azamar Cruz1 Resumen Insultar podría ser el imperativo que vertebra gran parte de nuestros encuentros comunicativos como si no existiese posibilidad de comunicación sin pasar por agredir al otro. Y al “ofender a alguien con palabras” realizamos una producción de subjetividad; llevamos a cabo una enunciación demiúrgica: creamos lo que pronunciamos y lo situamos en un lugar del mundo. De este modo, la violencia verbal acontece entre personas en las que el sexo, el género, la clase, la edad, entre otras variables, no hacen sino potencializar el insulto. El contexto permite su ejecución, pero la injuria cobra efecto porque existen las condiciones de poder para que acontezca. En este sentido, las palabras puto y bitch no son expresiones vaciadas de su contenido injurioso por más que su uso extendido y cotidiano haya aparentemente trivializado o des/significado su significado. Pues el uso de tales palabras visibilizadas desde una perspectiva de género, revelan que el insulto, aun cuando intente ser resemantizado a través de formas comunicativas “amables”, de afecto o mera forma de socialización, mantiene la carga semántica (estigmatizante) con la que está inscrito (visibles o veladamente) en la cotidianeidad. Palabras clave: insulto, violencia verbal, perspectiva de género. 1 Facultad de Letras Españolas, Universidad Veracruzana, [email protected]. Año 1, Vol. 1 enero / diciembre 2015 Volver 471 El insulto: la asignación de un nombre no deseado Insulto luego existo, podría ser el imperativo que vertebra gran parte de nuestros encuentros comunicativos, como si no existiese posibilidad de comunión sin pasar por agredir al otro, como si nadie alguna vez hubiera experimentado que así como las palabras confortan, también tienen la posibilidad de herir. Dialogar sin dañar al otro es, en estos tiempos, una empresa difícil, pero sobre todo, me temo, vana. La injuria parece ser la nueva marca estilística de nuestras comunicaciones verbales y no verbales. El presente trabajo es ante todo una reflexión respecto a la circulación de ciertas palabras o expresiones que inicialmente son o pueden ser consideradas formas de insultar; así lo registra su significado en la rae, en el caso de puto, y el diccionario de Oxford, para el término bitch. Sin embargo, por la extensión de su uso (y abuso), amén de los contextos y la intencionalidad con que se expresan, parecen subvertir o disminuir la carga semántica que las define. Su empleo recurrente en las conversaciones de jóvenes universitarios (sobre todo) es el que ha motivado esta indagación. De suerte que se pretende evidenciar cómo el insulto es la vértebra de buena parte de las relaciones sociales (especialmente) en los jóvenes, a partir del uso y abuso de dos expresiones: “puto” y “bitch”, las cuales son empleadas cotidianamente en las conversaciones juveniles sin que se repare (en apariencia) en el significado negativo de tales palabras, ni mucho menos en el hecho de que al ser unas expresiones ofensivas, ejercen contra el destinatario una forma de violencia verbal, que es al mismo tiempo una manifestación de violencia de género, en tanto que dichos términos están inscritos en relaciones de poder, en las que se pone en juego la posición del sujeto que los enuncia y el sujeto que los recibe. Si consideramos al insulto desde una perspectiva pragmática de base semántica como apunta Colín: “todo lo que tenga un sentido cognoscitivo o contextual que pueda parafrasearse como descalificante o evaluado como acción agresiva será un insulto” (2007: 51) y lo interpretamos desde una perspectiva de género, encontraremos que las palabras devienen actos realizativos o performativos, cuyos efectos inciden (debido a las relaciones de poder, que son también de género, presentes entre el sujeto que insulta y el sujeto injuriado) en la integridad de quien o quienes las reciben, y por supuesto que también en quien o quienes las profieren; las palabras o frases injurian, sin que la intencionalidad con que las expresiones son enunciadas o el contexto en que se expresen consiga subvertir el sentido negativo de los términos ofensivos. Así, al “ofender a alguien con palabras” realizamos una producción de subjetividad; llevamos a cabo una enunciación demiúrgica: creamos lo que pronunciamos y lo situamos en un lugar del mundo. Así, “el insulto cumple una parte importante dentro de la comunicación, al realizarlo no nada más decimos sino que hacemos cosas (insulta472 MEMORIA DEL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO DESDE EL IPN Del ”puto” (amistoso) a la ”bitch” (de cariño)… Azamar Cruz mos)” (Espinosa, 200, párr. 7); de este modo, “insultar es un acto de habla, pertenece al grupo de esas palabras que “hacen cosas”, como la promesa o la orden” (Lisowska, 2010: 7). “El insulto un acto lingüístico, es también un acto social” (Pérez 2005: 9, citado por Martínez, 2009: 65). Un veredicto. “Es una sentencia casi definitiva, una condena a cadena perpetua, con la que habrá que vivir el sujeto insultado” (Eribon, 2001). El insulto crea en su enunciación lo enunciado; la injuria es un acto de performatividad. Entendemos por performatividad el hecho de reiterar o repetir las normas mediante las cuales nos constituimos. ¿Cómo puede una palabra o una frase causar efectos tan negativos en el sujeto contra el cual son arrojadas? ¿Cómo puede uno o una liberarse de los efectos del insulto? Colín afirma que “el insulto entendido como una marca social es, además de una palabra, una acción que acontece en el entramado de relaciones de poder” (2007: 53). Por lo tanto, el insulto no hace otra cosa que revelar/nos el sitio que cada sujeto ocupa en el escenario social; la diferencia posibilita que la ofensa fluya de una posición de poder superior a otra inferior, la injuria revela la desigualdad (social, sexual, racial, de género, de clase, de edad, entre otras); no la funda. Al respecto, Eribon afirma que “el insulto es un veredicto que actúa como una expresión que re/crea significados dando cuenta de estados corporales y de posiciones sociales” (Eribon, 2001). Esto es, la ofensa como expresión fundante de un otro reducido: insultar para disminuir la dignidad del otro; puesto que nadie injuria para engrandecer a los demás sino para reducirlos, mermarlos. La esencia del acto de insultar está en adjudicarle verbalmente al contrario algunos defectos, a menudo según el antojo del emisor; “la verdad o la falsedad de las afirmaciones de éste son cuestiones que no se toman tanto en consideración” (Lisowska, 2010: 9). Por otra parte, hay opiniones que consideran que el insulto no radica en la expresión o en la frase pronunciada sino en las circunstancias en que ésta es producida. Colín refiere que: El insulto no se determina por el tipo de unidad léxica o poliléxica, ni siquiera por la intervención manifiesta del locutor, sino que se trata del significado derivado de un contexto construido de manera conjunta por los interlocutores en una situación comunicativa determinada (2007: 51). Es decir, el insulto no proviene de la palabra ni de la intencionalidad de quien la profiere o quien la recibe, sino del contexto en el que acontece dicho intercambio comunicativo. ¿Puede una expresión perder o ver disminuida o neutralizada su carga ofensiva sólo por “el contexto construido por los interlocutores”? Si sólo bastase el Año 1, Vol. 1 enero / diciembre 2015 VIOLENCIA DE GÉNERO 473 marco de referencia en el que se encuadra la comunicación: o todas las palabras serían susceptibles de insultar o ninguna de ellas poseería dicha capacidad de ofender. Considero que el contexto lo que posibilita es que la carga semántica (que es a su vez una carga histórica, pero que no abordaré) de las palabras obre su sentido (el que posee por estar situado en un entramado lingüístico específico) con mayor o menor fuerza y arroje contra el sujeto injuriado toda la significación cultural con que ha sido dotada tal expresión o frase. De ser así, habría que suponer que ninguna palabra es “inocente” en tanto que la gran mayoría guarda en sí misma la capacidad de ser utilizada como un arma para insultar, es decir, habría algunos términos o frases que poseen cierta capacidad (en latencia) para ofender (injuriscencia). En este tenor, Eribon nos advierte que: Cuando hablo de la “injuria” no hablo sólo de las palabras insultantes que se reciben o se escuchan en la calle, sino de todo un conjunto de palabras, imágenes, representaciones, etc., que contribuyen con la inferiorización de ciertos grupos de individuos. La injuria es una estructura de inferiorización y, por lo tanto, puede decirse que todo el mundo social, todo el orden social, es injuriante (citado por Link y Díaz, 2014). ¿Qué o quién determina que una palabra o frase arroje todo su significado negativo en cierto momento si aceptamos que la ofensa significa (produce y reproduce) no sólo en función del contexto? ¿Qué o quién establece cuándo se es injuriado y cuándo no? ¿Puede la ofensa en algún contexto no ser considerada una forma de violencia? ¿Se puede insultar “poquito”? Violencia verbal: un juego de palabras “Todo acto es un acto de violencia” (Sofsky, 2006: 9), con tal afirmación, Sofsky acusa de violenta toda acción humana, con lo cual no deja espacio para ninguna manifestación en la que la violencia quede afuera. Sofsky refiere que la violencia habitual se produce sin fin ni motivo, como algo natural, y a menudo de forma incidental. “La violencia habitual la desencadena un mecanismo simple” (Sofsky, 2006: 53). Esto es, vivimos atrapados y atrapadas en una red de fuerzas de poder, cuya actuación ya supone un ejercicio de violencia, puesto que atenta contra la naturaleza del otro. Referido así, podemos concluir que la violencia es inherente al ser humano. ¿Es posible escapar de tal determinismo? Sofsky concluye que no: “la violencia es el destino de la especie. El acto de maltratar al otro tiene su origen en las capacidades de la acción humana” (Sofsky, 2006: 224). Y en este sentido, esta forma parte del accionar 474 MEMORIA DEL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO DESDE EL IPN Del ”puto” (amistoso) a la ”bitch” (de cariño)… Azamar Cruz de unas y otros. Por otra parte, Domínguez Ruvalcaba refiere que “la violencia es una fuente prolífica de representaciones; forma parte de la vida cotidiana, tiene sus procedimientos y es interpretada” (Domínguez, 2013: 148). Es decir, vivimos en entramados de actuación y significación no solamente dados por la violencia sino que éstas subsisten debido a ella. De suerte que estamos dentro de la violencia casi del mismo modo que estamos contenidos en un campo gravitacional. Algunas veces no la vemos, pero padecemos sus efectos. Sin embargo, es evidente que la violencia no se ejecuta de la misma manera para unas y otros, puesto que interactuamos en diferentes ámbitos de la estructura social, ocupamos posiciones de poder que nos tornan más vulnerables en unas que en otras; el ejercicio de la violencia dependerá de la concurrencia de múltiples factores. La violencia no tiene los mismos efectos sobre una mujer que sobre un hombre, ni es de igual magnitud al interior de ciertos espacios que fuera de ellos. No acontece igual según la edad y la posición social que ocupen unas y otros. Mujeres y hombres, a su vez, ejercen la violencia de modos y tipos distintos. Por ello, entre las clasificaciones que se han hecho de la violencia existe una denominada “de género”: Con la violencia de género se alude a las formas con que se intenta perpetuar el sistema de jerarquías impuesto por la cultura patriarcal. Se trata de una violencia estructural hacia las mujeres, con objeto de subordinarlas al género masculino. Se expresa a través de conductas y actitudes basadas en un sistema que acentúa las diferencias, apoyándose en los estereotipos de género (Inmujeres, 2008: 15). Cabe aclarar que la violencia de género no es solamente una forma de agresión contra las mujeres por parte de los hombres, también existen varones que ejercen violencia contra otros hombres, del mismo modo que existen mujeres que violentan a hombres y a otras mujeres, y puesto que la manera de ejercer violencia sobre unas y sobre otros no es solamente estructural, ya que la violencia se apoya en las diferencias y en los estereotipos, también hay tipos de violencia (psicológica, física, económica, sexual, entre otras) que pueden ser ejercidos por cualquiera. Quien quiera que tenga un cuerpo “puede ejecutar o recibir la violencia”, refiere Sofsky (2006: 29). Así, la violencia verbal, incluida dentro del tipo de violencia psicológica, se lleva a cabo entre personas en las que el sexo, el género, la clase, la edad y otras variables no hacen sino potencializar el insulto. Injuriar no es una acción que se realice de los hombres a las mujeres; es una ejecución que realiza alguien con una posición de poder que le facilita llevar a cabo tal acción, más una intencionalidad y un marco idóneo para ello. El contexto permite su ejecución, pero la injuria cobra efecto porque existen las condiciones de poder para que acontezca; por ello es posible el clasismo, el sexismo, Año 1, Vol. 1 enero / diciembre 2015 VIOLENCIA DE GÉNERO 475 la discriminación. Al respecto, Giménez afirma que “las actitudes discriminatorias se dan siempre dentro de un marco de correlación de fuerzas. Por eso son unilaterales y funcionan de arriba hacia abajo en un solo sentido” (Giménez, 2003: 3). El insulto siempre va en un solo sentido y golpea en el cuerpo. La injuria se inscribe y se lee en y desde el cuerpo, y en consecuencia re/significa la corporalidad de los sujetos reduciéndolos (inferiorizándolos) al imponerles marcas sexualizadas y racializadas y otras. No sólo se es “puto maricón”, también se llega a ser “machorra pobretona”, “puto jodido”, “india lesbiana”, “naco choto”, “perra infeliz”, “negro homosexual”, “marica de mierda”, “maldita bitch”, entre otras joyas del florilegio del desprecio que atentan contra la integridad, no sólo psicológica del sujeto sino también física y emotiva. Así la acción violenta envuelve al sujeto y lo sujeta. “La violencia es la acción culminante de un discurso de dominación” (Domínguez, 2013: 147). El Informe Nacional sobre Violencia de Género en Educación Básica (invgeb) de 2008 refiere, respecto a la violencia verbal, que “las personas que ejercen este tipo de violencia lo hacen con la intención clara de molestar y humillar, y sin que generalmente haya provocación previa por parte de la víctima” (2009: 98). Esto es, que dicha violencia acontece en tanto que se dan las condiciones para que ésta cobre efecto a partir de una diferencia de facto entre quien agrede y la persona agredida en razón de una desigualdad en la capacidad de ejercer el poder. No solamente se agrede “por gusto”, sino porque se puede hacerlo. Se insulta como parte de una broma o con la intencionalidad manifiesta de herir. “Es frecuente que las personas agresoras, se consideren más fuertes, más listas o en definitiva, mejores que su compañero o compañera agredida, afirman Harries y Petrie (2006, citados en invgeb, 2009: 98). El ejercicio de poder llevado a cabo de manera reiterada sobre los sujetos violentados llega a modificar la propia percepción de la víctima al naturalizar la violencia como un hecho que dada su recurrencia deviene normalidad. Amén de los daños psicológicos, físicos, materiales y de otra índole que puede llegar a padecer la persona injuriada. El insulto verbal, la injuria constante, termina por conformar, la mayoría de las veces, un tipo de sujeto resignado a su estado de desprecio, de minusvaloración, de ninguneo y de invisibilización. El sujeto derrotado en el juego de palabras que supone la ofensa. De este modo, modificar la subjetividad conformada por el insulto pasa por desinjuriar la corporalidad, arrancar esa ofensa continua que se ha incardinado, se ha hecho carne y cuya manifestación es un tono de voz apenas perceptible, un cuerpo que se disminuye con el fin de pasar desapercibido antes los demás, que se ridiculiza para reforzar el escarnio haciéndolo parecer gracioso o que no exige nada, o a través de la ocultación y el silencio. ¿Cómo se arranca del cuerpo todo aquello que el insulto a depositada en el mismo durante tanto tiempo? ¿Puede el insulto devenir una expresión no injuriante? 476 MEMORIA DEL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO DESDE EL IPN Del ”puto” (amistoso) a la ”bitch” (de cariño)… Azamar Cruz Del “puto” (amistoso) a la “bitch” (de cariño) Puto y bitch son expresiones que forman parte del léxico diario empleado por bastantes (mujeres y hombres) para iniciar o mantener una comunicación; dicha cotidianidad parece decolorar el grado de agresión que ambos términos materializan en quien recibe la palabra en forma de vocativo, saludo o de broma; que el receptor (por desconocimiento, por compañerismo o por el contexto) no perciba el significado (del término) inscrito en los códigos sociales, no significa que éste deje de significar. No se necesita una atmósfera de densa tensión para que el insulto surja y sea proferido, pues los momentos de júbilo y celebración, los de ocio, la mera interacción favorecen la aparición de palabras o frases ofensivas que el contexto parece suavizar y restarles su carga lesiva: un vocativo o una respuesta fática puede ser convertidos en un insulto. En este sentido, palabras como “puto” y “bitch”, de uso común entre adolescentes y jóvenes han devenido saludos, expresión de amistad, formas de complicidad y aprobación, que aparentemente han desterrado de su significado la carga injuriosa que dichas palabras poseen en nuestro vocabulario. No obstante, desconocer el sentido de una expresión, no anula su significado ni lo que éste produce en el receptor de un insulto: un ejercicio de violencia. Por ello es que puede considerarse al insulto como una forma de violencia verbal que deviene una manifestación de violencia de género, ya que ésta se define como “cualquier acto perjudicial perpetrado en contra de la voluntad de una persona y basado en las diferencias de atribución social (género) entre hombres y mujeres” (unpf, 2012: 8). Sólo lo Queer hace suyo el insulto para torcerlo y resignificarlo. Para Bolívar: La violencia verbal puede definirse como el ataque a otros con palabras ofensivas. Se trata de un uso del lenguaje que transgrede las normas establecidas por cada comunidad o sociedad respecto a lo que es aceptable o no; respecto al uso del lenguaje para mantener las relaciones de respeto y tolerancia en un grupo o sociedad. Su meta es dañar la imagen del otro y derrotarlo en su estima personal. Esta violencia puede expresarse mediante palabras o gestos que ofenden, disminuyendo o humillando al otro. Dentro de las palabras se encuentran los insultos […] (2002:126; citado por Martínez, 2009:66). De modo que es posible significar la ofensa como una forma de violencia de género que tiene como finalidad puntuar una diferencia (de sexo, de género, de sexualidad, de clase, de edad, de raza y etnia) entre quien emite la injuria y quien la recibe obrando a través de la enunciación una performatividad en el sujeto receptor de la injuria. El insulto transforma a quien lo recibe. Año 1, Vol. 1 enero / diciembre 2015 VIOLENCIA DE GÉNERO 477 En este sentido, las palabras “puto” y “bitch” no son expresiones vaciadas de su contenido injurioso por más que su uso extendido y cotidiano haya aparentemente trivializado o des/significado su significado. Así, cuando Miguel Herrera, entrenador de la Selección Mexicana de Futbol señala que “No tenemos nada qué decir (del grito de puto), estamos con la afición, ellos lo hacen para presionar al arquero rival, me parece que no es grave”, (La Afición, 20/06/2014; resaltado en el origina). Más que manifestar apoyo a la afición evidencia ignorancia del significado histórico de una palabra en el contexto mexicano. “Puto” no es una interjección como “arre”, “adelante”, “ole”, es una forma de insultar a quienes no se muestran constante y ostensiblemente hombres; donde hombre se sobreentiende como heterosexual. “Puto” es todo aquél que no profesa los valores de la heterosexualidad normativa, la que establece un pensamiento heterosexual que gobierna (o pretende gobernar) todos los ámbitos de la experiencia humana. La categoría de sexo es una categoría política que funda la sociedad en cuanto heterosexual afirma Monique Wittig: La categoría de sexo es la categoría que establece como “natural” la relación que está en la base de la sociedad (heterosexual), y a través de ella la mitad de la población — las mujeres— es “heterosexualizada” […] y sometida a una economía heterosexual. La categoría de sexo es el producto de la sociedad heterosexual que impone a las mujeres la obligación absoluta de reproducir “la especie”, es decir, reproducir la sociedad heterosexual (Wittig, 2006: 26). “Puto” son todos aquellos que no participan de esta sinergia heterosexualizante. Y por ello el “puto” es un no-hombre, del mismo modo que “la lesbiana no es mujer”. Y no una porra. “Puto” representa represión y odio. Por otra parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) afirmó que los gritos homofóbicos durante los partidos de futbol no son una costumbre o tradición, es irresponsable y no contribuye al respeto de los derechos humanos; “el fútbol se gana con goles, no con discriminación”. Y agregó: Decir que con el pago del boleto se puede tener cualquier conducta en el estadio al amparo de una libertad de expresión mal entendida como ilimitada, además de erróneo es irresponsable, y no contribuye al respeto de los derechos humanos y de la dignidad de las personas (Milenio Digital, 19/06/2014). “Puto” no es (o no lo será por el momento), una expresión neutra, una porra o una puya que azuce a un equipo rival en un partido de futbol. “Puto” no es un saludo amistoso sin consecuencias (afectivas) en quien recibe dicha expresión. El insulto reduce. 478 MEMORIA DEL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO DESDE EL IPN Del ”puto” (amistoso) a la ”bitch” (de cariño)… Azamar Cruz Basuriza. “Puto” es el grito de quien puede enunciarlo desde su posición de poder (real o ficticio, permanente o pasajero) para herrar en el otro todo su prejuicio de clase, de raza, de etnia, de género, de sexo, de deseo y más… “puto” es la evidencia de una diferencia devenida desigualdad y por lo tanto exclusión (y homofobia, en este caso), aun cuando el término sea susceptible de experimentar algunos desplazamientos semánticos. Refiere Brito: Se argumenta que el significado actual de puto es cobarde, pero el prejuicio homofóbico siempre ha asociado a la homosexualidad con la cobardía porque, de acuerdo con su lógica, el homosexual no se comporta como hombre. El homosexual es cobarde porque se arredra fácilmente ante los puños levantados, porque no sabe responder a los madrazos, porque se deja putear en un mundo donde la violencia es una prerrogativa de la hombría. Un hombre se hace a madrazos (Brito, 2014, párr. 6). Y los “putos”, se deshacen a madrazos. Tal es el mandato del sistema heterosexista y patriarcal. Refiere Ben Haggerty desde la proclama antihomofóbica: Nuestra cultura está creada desde la opresión. / Todavía no les toleramos. / Nos llamamos unos a otros ‘maricones’ detrás de las teclas de un foro de Internet. / Es una palabra enraizada en el odio. / Aunque todavía lo ignoramos. / Utilizamos “gay” como sinónimo de inferior. Es el mismo odio que causan las guerras por la religión, / género y el color de tu piel (Marcos, 2014). “Puto”, aunque sea una palabra de uso corriente y se intente resignificar con sentidos “más amables”, conserva la carga semántica (insultante) con la que es reconocida lingüística e históricamente por la comunidad mexicana, con independencia del contexto en el que sea referida. “Puto” siempre estará referido a un vasto campo semántico: choto, puñal, joto, loca, marica, quebrado, afeminado, mariposa, rarito, lilo, mujercito, floripondio, anormal, sopla-nucas, muerde-almohadas, del otro lado, invertido, torcido, de manita caída, desviado, pervertido, enfermo, gay, uranita, homosexual, alguien a quien se le hace agua la canoa, le gusta el arroz con popote, le gusta la Pepsi tibia, entre otros. La relación de términos para referirse a un varón no heterosexual es extensa. Hablemos del concepto “bitch”. ¿Qué ocurre con la expresión bitch? Desde Human Nature, (Bedtime Stories; 1995), canción en la cual Madonna “presumía de empoderamiento repitiendo cuatro veces que no era la zorra de nadie” (De Prado, 2013; resaltado en el original) a la fecha, casi veinte años después, bitch es una palabra de uso corriente con lo cual, en apariencia, ha visto modificado (¿mermado?) su significado de zorra o perra como lo consigna el diccionario de Oxford. Año 1, Vol. 1 enero / diciembre 2015 VIOLENCIA DE GÉNERO 479 Inicialmente la expresión Son of a bitch (“hijo de puta”) “puede funcionar como una interjección para expresar enojo o decepción, pero también como una injuria” (Poulsen, 2014: 24); se trata de una expresión de emociones negativas. “Bitch” es una palabra muy poderosa que puede ser usada como sustantivo, verbo o adjetivo: La palabra “bitch”, que literalmente significa una perra hembra, es un slang muy comúnmente usado en el idioma inglés para referirse denigrantemente, en la mayoría de los casos, a una persona, y con mayor frecuencia a una mujer. Generalmente, esta palabra se aplica a una persona beligerante, poco razonable, entrometida o agresiva (Real Life Global, 2013, párr. 2). “Su original como palabra vulgar, documentada en el siglo xiv, sugería un gran contenido de deseo sexual en una mujer, comparable a un perro en celo” (Real Life Global, párr. 14). De lo anterior se desprende que dicha palabra o frase funciona la más de las veces como una ofensa y no como una expresión de afecto o de cariño. ¿Cómo es entonces que el concepto es empleado de manera coloquial entre las chicas como un vocativo o a manera de saludo? Márquez refiere que: Algunas han reclamado para sí la palabra “bitch” (zorra), apropiándose así de un término en origen represivo y denigratorio para lucirlo como un emblema de identidad, al igual que ocurrió con la palabra “nigger” (negrata) dentro de la comunidad negra o del término “queer” (marica) dentro de la comunidad queer (2014: 186). Márquez resalta que “las chicas, al llamarse a ellas mismas “bitch”, le han quitado el efecto al insulto” (2014: 186). ¿En verdad basta la apropiación de la injuria para des/ significar o resemantizar una ofensa? ¿Basta la frecuencia en el uso de un término peyorativo para desgastar su significado ofensivo? En este tenor, Martínez refiere que “los insultos son usados corrientemente por los jóvenes en sus encuentros comunicativos, donde se evidencia que la ‘no-agresión al otro’ no es la norma absoluta en las interacciones” (2009: 60). Esto es, las relaciones comunicativas de las y los jóvenes están basadas en la agresión, en una sutil violencia verbal que es también una violencia de género en tanto que pone en juego relaciones de poder: ¿quién llama “bitch” a quién? ¿En qué contexto lo enuncia? ¿Cómo reacciona quien ha sido llamada con ese término? Así, considerando el insulto como un fenómeno pragmático de base semántica y leyéndolo desde una perspectiva de género, la expresión “bitch” expresa más allá de lo que se enuncia: bitch no (sólo) es la amiga sino la potencial rival (de amores, de amistades, de fama) que hay que vencer; es la perra de la que hay que cuidarse, es la zorra peligrosa que exige estar alerta. “Bitch” va directo contra los comportamientos sociales 480 MEMORIA DEL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO DESDE EL IPN Del ”puto” (amistoso) a la ”bitch” (de cariño)… Azamar Cruz (y sexuales) de las chicas, del mismo modo que “puto” despoja a quien lo recibe de su hombría y de la posibilidad de resarcirse socialmente. Volviendo al término “bitch”, Katy Perry declara: “La línea que separa ser una zorra de tener clase es fina. Y yo camino sobre esa línea” (Muñoz y Arraut, 2011: 45). Por otra parte, Levinson (en un estudio sobre la escuela secundaria en México) refiere que “las muchachas que adoptaban prácticas verbales agresivas para realizar los intereses estudiantiles, combinaban estratégicamente una personalidad enérgica masculina con aquellas cualidades femeninas de disciplina y moralidad vistas de manera positiva” (1999: 25). En este tenor Márquez señala la existencia de una mujer y una feminidad que se afirman desde la violencia. Existe lo que cierta crítica feminista ha denominado “mujer fálica” o “mujer guerrera”, porque encarna la idea de la mujer fuerte, que no teme a los hombres y sabe utilizar la violencia hábilmente para conseguir sus fines. Hay ejemplos en prácticamente todos los medios de comunicación: la Kill Bill de Tarantino en el cine, Lara Croft en los videojuegos, Xena la princesa guerrera, en la televisión, Wonder Woman en el cómic, etcétera (Márquez, 2014: 186). Puede entenderse que las chicas para sobresalir o sobrevivir en ambientes hostiles o de competencia empleen recursos variados; el camuflaje o el mimetismo funciona convenientemente, lo cual las obliga a realizar malabarismos sociales, culturales, de género, entre otros, lo que incluye, algunas veces, “actuar masculinamente”. Y decir groserías e insultar es una manera de afirmarse. Al respecto, Martínez refiere: Los insultos son elementos de la lengua (palabras, frases y/o enunciados) que funcionan como detonantes en la interacción y cuya función básica es, según esta perspectiva, la agresión al otro, por lo que están estigmatizados […]. Así, el uso de los insultos entre los jóvenes, tanto de sexo masculino como femenino, podría funcionar, en contextos específicos, como saludos entre iguales o formas de camaradería y no como elementos de ataque verbal (Martínez, 2009: 62). Sin embargo, lo que se observa en la cotidianidad es que las chicas se conducen entre prácticas pseudoempoderantes y sí, masculinizadoras (leídas éstas desde una perspectiva de género), y otras, que pretenden reforzar la idea de lo femenino asociado con valores y actitudes de una moralidad deseable para las mujeres, con lo cual, producen y reproducen cuestiones de género, esto es, de desigualdad y sexistas, generando con todo ello una suerte de violencia de género contra sí mismas. Año 1, Vol. 1 enero / diciembre 2015 VIOLENCIA DE GÉNERO 481 Puede considerarse que el uso indiscriminado del término ‘bitch’ somete a las chicas en una dinámica de violencia “sutil”, que termina por atraparlas en un juego lingüístico en la que la supuesta liberación a través del lenguaje no hace sino envolverlas en una red de significados negativos que inciden en su persona. De suerte que se ven inmersas en relaciones sociales (comunicativas, de amistad, de compañerismo) en las que la violencia verbal, que es un tipo de violencia psicológico, es la norma. Violencia que no solamente ejercen los varones contra ellas, sino principalmente es generada por y hacia ellas. Conclusiones A principios de los años noventa, una parte de la comunidad lésbico-gay en algunas ciudades de Estados Unidos identificó que muchos integrantes de dicha comunidad habían dejado de luchar a favor de los intereses colectivos, contentándose con los logros hasta entonces alcanzados. Los sujetos disidentes además de criticar ese estado de confort en el que bastantes se habían instalado, realizaron acciones que pretendían evidenciar y desestabilizar ese establishment. Lo primero que hicieron fue hacerse de un nombre que los identificara, desidentificándolos, a su vez, de la comunidad lgbt objeto de su crítica, y lo hicieron haciendo suyo el concepto Queer, término peyorativo que hacía alusión a lo bizarro, lo raro, lo torcido, para subvertir su significando convirtiéndolo en una expresión de orgullo. Un imperativo a la re/acción. Desde aquellos tiempos han pasado más de veinte años y los aciertos y yerros de lo Queer están al alcance de que quien quiera conocer al respecto. ¿Puede ocurrir un proceso similar, de des/significación de los términos “puto” y “bitch” y su posterior resignificación como sucedió con el término Queer? ¿Es posible que expresiones que aún ahora son insultos alguna vez sean palabras que puedan abrazarse con orgullo? Durante este trabajo he reflexionado sobre la imposibilidad o poca probabilidad de subvertir el significado ofensivo de las palabras “puto” y “bitch” en un contexto como el nuestro, en el cual dichas expresiones tienen además de su carga semántica, una carga histórica (no abordada en este texto) que hace complejo el proceso de modificación de sus significados. En una sociedad como la nuestra, tan desigual en muchos sentidos, en las que las relaciones de poder (las jerarquizaciones) están remarcadas y en la que el uso de expresiones ofensivas (no necesariamente insultantes) son comunes en las conversaciones, no resulta sencillo pasar por alto el significado que las palabras poseen (y acentúan) en el marco de una interacción habitual, por muy rutinaria, amistosa o ingenua que 482 MEMORIA DEL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO DESDE EL IPN Del ”puto” (amistoso) a la ”bitch” (de cariño)… Azamar Cruz ésta sea. No nos liberamos desde el discurso, al contrario, a través de él reafirmamos el lugar que ocupamos en el entramado social (y lingüístico) en el que nos desarrollamos cotidianamente. En este tenor, el empleo de expresiones como “puto” y “bitch”, lejos de liberar a los sujetos (al menos en el discurso) los entrampa de tal modo, que la enunciación aparentemente emancipadora refuerza las posiciones de poder (de sujeción) que éstos ocupan no sólo como sujetos lingüísticos sino sobre todo como sujetos dotados de sexo, género, deseo, entre otros; el insulto disfrazado de camaradería los y las violenta, pues dichas expresiones, refiere Vidiella, tienden a “pegarse” porque todavía transportan una historia (de signos y cuerpos) cargada de diferencia, violencia e insulto (Vidiella, 2012: 89). Su uso no es en ningún momento con una intención subversiva o para des/significar el término, sino meramente comunicativo (vocativo), con lo cual el proceso dialógico se inscribe en un contexto aparentemente ingenuo en el que fluyen voces que son considerados insultos y que por tanto ejercen una violencia verbal entre quienes participan del encuentro, aunque los y las participantes no se den cuenta de ello. La omisión y la ignorancia no nos libran de la propia responsabilidad que tenemos al momento de comunicarnos, así sea que se “puto” y “bitch” hagan las veces de una función fática. De este modo, mujeres y hombres se ven constantemente sometidos a una violencia de género desde y a través del discurso (violencia verbal). Pues el uso de expresiones como “puto” y “bitch”, visibilizadas desde la perspectiva de género, revelan que el insulto, aun cuando intente ser resemantizado a través de formas comunicativas “amables”, de afecto o mera forma de socialización, mantiene la carga semántica (estigmatizante) con la que está inscrito (visible o veladamente) en la cotidianeidad. Bibliografía BOLÍVAR, A. (2002). “Violencia verbal, violencia física y polarización a través de los medios”, en Molero L. y Franco A. (editores), El discurso político en las ciencias humanas y sociales. Caracas: Focacit.125-136. BRITO, A. (2014, 3 de julio). “La fuerza del insulto”, Letra S. Recuperado de http://www. jornada.unam.mx/2014/07/03/ls-entrevista.html COLÍN, M. (2007). “El insulto: un fenómeno pragmático de base semántica”. Lingüística Mexicana, 4 (1), 51-72. Año 1, Vol. 1 enero / diciembre 2015 VIOLENCIA DE GÉNERO 483 DE PRADO, M. (14 de noviembre de 2013). ¿Demasiado “bitch”?. Grazia.es. Recuperado en: http://www.grazia.es/lifestyle/actualidad/2013-11-14/demasiado-bitch DOMÍNGUEZ, R. H. (2013). De la sensualidad a la violencia de género. La modernidad y la nación en las representaciones de la masculinidad en el México contemporáneo. México: CIESAS-CONACyT-Publicaciones de La Casa Chata. ERIBON, D. (2001). Reflexiones sobre la cuestión gay. Barcelona: Anagrama. ESPINOSA, M. M. (octubre-noviembre, 2001) “Algo sobre la historia de las palabrotas”. Revista Razón y Palabra, 23. Recuperado en: http://www.www.razonypalabra.org.mx/ anteriores/n23/23_mespinosa.html GIMÉNEZ, G. (2003). “Las diferentes formas de discriminación desde la perspectiva de la lucha por el reconocimiento social”. Insumisos.com. Recuperado en: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Exclusion%20y%20discriminacion.pdf Informe Nacional sobre Violencia de Género en Educación Básica 2008. (2009). México: UNICEF-SEP. Instituto Nacional de las Mujeres (2008). Violencia contra las mujeres: un obstáculo crítico para la igualdad de género. México: INMUJERES. LEVINSON, B. A. (1999). “Ideologías de género en una escuela secundaria mexicana: hacia una práctica institucional de equidad”, en Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 1(19), 9-36. LINK, D. y Díaz V. (5 de agosto de 2014).”Es la hora de la revuelta”, SOY, Página/12. Recuperado en:http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-3563-2014-08-16. html LISOWSKA, M. (2010). “La expresión verbal de las emociones negativas: el caso del insulto”, Studia Romanica Posnaniensia, 30, 3-1. Marcos, C. (5 de agosto de 2014). “Un rapero heterosexual compone el himno gay del momento”, El País. Recuperado en: http://elpais.com/elpais/2014/08/05/planeta_futuro/1407239353_216537.html MÁRQUEZ, I. V. (2014). “La imagen de la mujer en los videoclips de hip hop”, en Versión. Estudios de comunicación y política. México: Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 23, 181-189. MARTÍNEZ, L. J. A. (2009). “Los insultos y palabras tabúes en las interacciones juveniles. Un estudio sociopragmático funcional”, en Boletín lingüístico, 31, 21, 59-85. MADONNA y Hall D. (productores) y Mondino J. B. (director) (1995). Human Nature. Estados Unidos. Maverick Records, Warner Bros. Records. MUÑOZ, M. I. y Arraut L. (20 de marzo de 2011). “Las reinas del pop”, en EPS. Recuperado en: http://www.elpais.com/articulo/portada/reinas/pop/elpepusoceps/20110320elpepspor_9/Tes POULSEN, G. (2014). The Big Bang Theory. Un estudio empírico del subtitulado de la jerga, 484 MEMORIA DEL COLOQUIO DE INVESTIGACIÓN EN GÉNERO DESDE EL IPN Del ”puto” (amistoso) a la ”bitch” (de cariño)… Azamar Cruz las palabrotas y los elementos culturales. 1-24. Recuperado en: http://pure.au.dk/portalasbstudent/files/75318636/BA_2014_Un_estudio_emp_rico_del_subtitulado_de_la_ jerga_las_palabrotas_y_los_elementos_culturales_en_TBBT.pdf Real Life Global (2013). “Cómo usar la palabra bitch correctamente”. Recuperado en: http:// reallifeglobal.com/bitch-please-esp/ SOFSKY, W. (2006). Tratado sobre la violencia, Madrid: Abada Editores. United Nations Population Fund (ediciones) (2012). “Gestión de programas contra la violencia de género en situaciones de emergencia”, en Guía complementaria de aprendizaje virtual. Recuperado en: http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/ publications/2012/GBV%20E-Learning%20Companion%20Guide_SPANISH.pdf VIDIELLA, J. (2012). “Espacios y políticas culturales de la emoción. Pedagogías de contacto y prácticas de experimentación feministas”, en Collados A. y Rodrigo J. (editores), TRANSDUCTORES: pedagogías en red y prácticas instituyentes, Granada: Centro de Arte José Guerrero, pp. 78-97. WITTIG, M. (2006). “El pensamiento heterosexual”, en El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: Egalés, pp. 45-57. Año 1, Vol. 1 enero / diciembre 2015 VIOLENCIA DE GÉNERO 485
© Copyright 2026