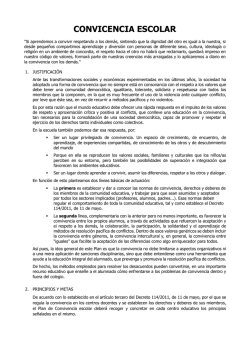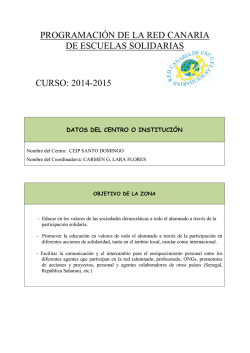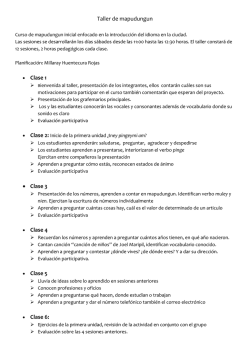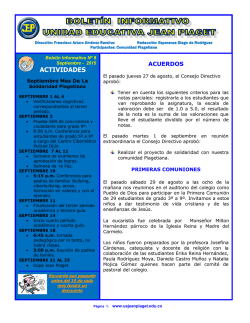¿Aprenden nuestros hijos e hijas en la escuela?
¿Aprenden nuestros hijos e hijas en la escuela? Hace unos días me contaba un amigo que una vez preguntó a su hija a la salida del cole qué había aprendido esa jornada, pero la muchacha no entendía a qué se estaba refiriendo realmente su padre. Finalmente, fue este quien comprendió: su hija, como la inmensa mayoría del alumnado, no se plantea si va a la escuela a aprender, o qué es eso de aprender. Si mi amigo hubiese preguntado a su hija si tenía deberes aquella tarde o si había habido alguna anécdota divertida con algún compañero o cuál de las clases de la jornada había sido la más aburrida, habría obtenido una respuesta clara y rápida. Sin embargo, lo del aprender le sonaba a chino. De hecho, lo que realmente interesa es aprobar, pasar de curso, a ser posible con buenas notas o, al menos, sin suspensos. Ante una asignatura o un profesor nuevos la primera pregunta que se le formulará es si habrá que hacer muchos trabajos para aprobar o si los exámenes van a ser muy difíciles. Si lo exigido primordialmente a un alumno es aprobar (o no suspender), este calculará ipso facto y bajo la ley del mínimo esfuerzo cuánto necesitará para salir indemne de la quema del suspenso; en casos de urgencia, confeccionará una artística chuleta sobre la que proyectará sus esperanzas de no suspender. Otros alumnos y alumnas cumplirán holgadamente con lo que se les pide para finalmente conseguir una buena calificación en la materia. En cualesquiera de los casos, salvo muy contadas excepciones, preguntar si aprenden en clase les transportará a mundos ignotos y ajenos a sus intereses personales. ¿Acaso es otra cosa lo que preocupa a los padres y madres, también lo que suele preguntarse al tutor? “Su hijo es inteligente, aunque bastante vago, esperemos que saque el curso adelante”. “Su hija es de las que mejor se portan en clase, aunque debe esforzarse un poco más, si quiere aprobar el curso”. Se les pondrá profesores particulares o se les inscribirá en una academia para que mediante ese refuerzo puedan aprobar y no arruinar las vacaciones de verano de la familia, pero lo que raramente se les preguntará es si aprenden en la escuela. Eso se da por supuesto como el valor en el ejército, pero no forma parte de las preocupaciones primarias de una familia. Pocas veces he asistido a un claustro de profesores, a una sesión de evaluación o a una reunión de departamento en que se hayan planteado cuestiones de este tipo. Se facilitan elaborados cuadros estadísticos por ciclos, grupos o materias de los porcentajes del alumnado que aprueba todo, o tiene una, dos, tres o más asignaturas suspendidas, pero no se cuestionará si han aprendido o no la materia, por la sencilla razón de que se da por supuesto que los contenidos y los métodos son correctos, y lo que realmente falla es a) que el alumnado no estudia y no se esfuerza; b) que los padres consienten demasiado a sus hijos, especialmente a los díscolos y vagos; c) que las leyes y normas educativas (principalmente de origen socialista) han sido y siguen siendo nefastas para la enseñanza; d) que cualquier tiempo pasado fue mejor (sobre todo el anterior a la LOGSE y a la implantación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años). ¿Tiene cabida preguntarse si aprende y qué aprende realmente el alumnado en el aula? Desde los cinco a los dieciséis años, como mínimo, el alumnado estudia tres o cuatro horas semanales cada curso Lengua y Literatura castellana. En esos diez años va recorriendo los laberínticos caminos del sujeto y del predicado, del fonema y del lexema, de la oración principal y la subordinada, de Gonzalo de Berceo, Quevedo, Cervantes, Larra, Baroja o Gerardo Diego. Finalmente, aunque aprueban, la mayor parte es acusada de que no les gusta leer y se expresan deficientemente de forma oral y por escrito. La lengua debería ir perfeccionándoles en el arte de hablar, escribir y leer, pero son los mismos especialistas en la materia los que concluyen que al término del proceso buena parte del alumnado habla y escribe mal, y lee muy poco o nada. ¿Se preguntan asimismo qué han hecho con ellos durante esos diez años? Algo similar ocurre en otras asignaturas consideradas “troncales”. Por ejemplo, matemáticas se convierte durante esos diez años, de forma progresiva, en un potro de tortura, en una cabalística ininteligible, cada vez más alejada de sus vidas y sus intereses, que a no pocos solo les resulta superable mediante el sacrificio de la familia contratando profesores particulares o academias donde se les explica la calculística o se les ayuda a resolver los problemas que tienen como deberes. ¿Se preguntan los especialistas qué ocurre durante diez meses de cada curso durante diez años para que una buena parte del alumnado tenga tantas dificultades y obtenga tan exiguos resultados en matemáticas? ¿Qué academia de idiomas no cerraría o acabaría denunciada por su propio alumnado si fuese incapaz de garantizar que en diez años no se va a dominar un idioma? Se da la paradoja de que una considerable parte del alumnado apenas balbucea o comprende a una persona que se expresa en el idioma que supuestamente ha estado aprendiendo desde los cinco a los dieciséis años. ¿Nos preguntaremos alguna vez si nuestros escolares aprenden, qué aprenden, cómo aprenden? Cada persona debe encontrar su lugar en el mundo, encontrarse a sí misma, adquirir los conocimientos y las destrezas adecuadas para ganarse digna y holgadamente la vida, elegir su camino, plantearse qué mundo quiere y comprometerse con y por ese mundo. Ese es el primer objetivo de la escuela, su cometido fundamental. Sobre esta base, los contenidos y las asignaturas adquieren sentido. De lo contrario, se convierten en un cúmulo interminable de obstáculos y zancadillas.
© Copyright 2026