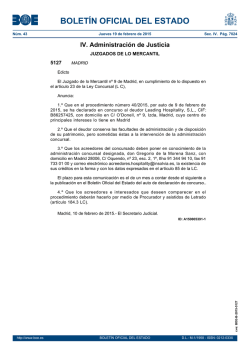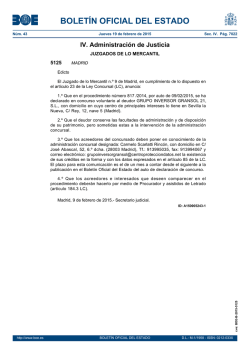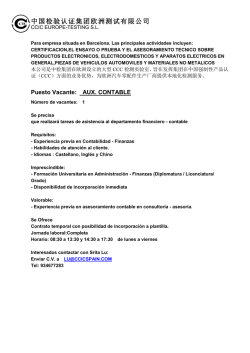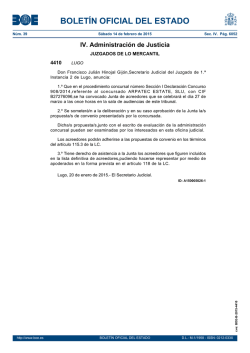El nuevo Código Civil y Comercial y la superposición
Buenos Aires, martes 6 de octubre de 2015 • ISSN 1666-8987 • Nº 13.827 • AÑO LIII • ED 264 Director: Guillermo F. Peyrano D i a r i o d e D o c t r i n a y J u r i s p r u d e n c i a El nuevo Código Civil y Comercial y la superposición de categorías en las obligaciones de sujeto plural por Marcelo J. López Mesa(*) Sumario: 1. Las obligaciones de sujeto plural. – 1.a) Plu1.a.1) Caracteres de las obligaciones disyuntas. 1.b) Pluralidad conjunta (obligaciones mancomunadas, solidarias y concurrentes). 1.b.1) clasificación de las obligaciones plurales conjuntas. – 2. La superposición de categorías en las obligaciones de sujeto plural. – 3. Algunas observaciones. – 4. Indivisibilidad y solidaridad. – 5. A modo de conclusión. raridad disyunta o alternativa. 1 Las obligaciones de sujeto plural Los sujetos de la obligación, tanto el activo como el pasivo, pueden ser personas físicas o jurídicas, de cualquier naturaleza, incluso sociedades de hecho o irregulares. Nota de Redacción: Sobre el tema ver, además, los siguientes trabajos publicados en El Derecho: Hacia la reconsideración de algunas ideas en materia de contratos (Con referencia a las obligaciones contractuales fácticas, el tráfico de ventanillas y otros nuevos fenómenos paracontractuales), por Marcelo J. López Mesa, ED, 175-990; Pesificación de obligaciones. Luces y sombras del fallo “Bustos”, por Iván Bakmas, ED, 215-854; La integración del plazo en las obligaciones de fuente contractual, por Inés G. Amura, Esteban Centanaro, Fernando J. Césari, Carlos Martín Debrabandere, Geraldine Dresdner, Juan A. Riva y Juan Pablo Rodríguez, ED, 234-715; Consignación - Requisitos - Contratos - Interpretación - Conducta de las partes - Locación - Obligaciones en moneda extranjera, por Christian Barra, ED, 235-182; Obligaciones dinerarias (arts. 765 y 766 del proyecto de la Comisión Redactora) y la sustitución por el art. 765 redactado por el Poder Ejecutivo Nacional. Análisis del régimen propuesto por ambas partes. Viabilidad, consecuencias y comentarios, por Silvia Amelia Canna Bórrega, ED, 251-558; Derecho internacional privado. Obligaciones no voluntarias, por Juan Pablo Quaranta Costerg, ED, 253-714; Nuevas perspectivas en materia de obligaciones extracontractuales en el derecho internacional privado, por Francisco J. Muñoz, ED, 253-784; El efecto expansivo del deber de reparar. Evolución y actualidad de la obligación de seguridad, por Marcelo Oscar Vuotto, ED 255-816; Un error en materia de simulación que el Código Civil mantiene, por Julio Chiappini, EDLA, 22/2014-7; Un fallo trascendente en materia contractual, por Juan Carlos Hariri, ED, diario nº 13.810 del 11-9-15; El pago por subrogación legal en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, por Alejandro Alberto Fiorenza y María Soledad Mainoldi, ED, diario nº 13.815 del 18-9-15. Todos los artículos citados pueden consultarse en www.elderecho.com.ar. (*) Académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Galicia, España) y de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (Argentina). Profesor visitante, entre otras, de las siguientes Universidades: Washington University (Estados Unidos); Savoie - Mont Blanc (Francia); de Coimbra (Portugal); de Perugia (Italia) y de La Coruña y Rey Juan Carlos (España); de Antioquia, EAFIT, Pontificia Javeriana, Pontificia Bolivariana y Central de Colombia (en Colombia); de la Pontificia Universidad Católica (Perú); y de la Universidade Dom Bosco de Porto Alegre (Brasil). Presidente de la sala A de la CApel. Trelew. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP) y estudios de posgrado en Derecho Civil y en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca (España). Autor de 25 libros y de un centenar y medio de ar tículos publicados en la Argentina, Latinoamérica y Europa. Ellos deben estar, con todo, determinados o, al menos, ser determinables. Nunca pueden los sujetos ser indeterminables(1) porque, en tal caso, la obligación no nace; es una simple apariencia de tal. Desde la óptica de sus sujetos las obligaciones pueden clasificarse en individuales, simples o de sujeto singular, por un lado; y obligaciones múltiples, complejas, compuestas o de sujeto plural, por otro. Obligaciones simples o con sujeto singular son aquellas en las que hay un solo acreedor y un solo deudor. En cambio, en las obligaciones complejas o con sujeto plural, la relación se establece entre varios acreedores y varios deudores, o un acreedor singular y varios deudores o viceversa. Por lo general, las obligaciones se constituyen entre dos sujetos: acreedor y deudor; el deudor tiene el deber de prestación y el acreedor, la facultad de recibirla. Pese a que ello era –y todavía es– lo más corriente, la posición activa (acreedora) o pasiva (deudora) en una obligación suele quedar –cada vez más frecuentemente– constituida por una pluralidad de sujetos, lo que da origen a un frente codeudor o a un frente coacreedor. Federico Ossola ha escrito: “Hoy podemos afirmar que el fenómeno se ha invertido, o al menos ha mutado sustancialmente, merced al avance tecnológico en general, y las comunicaciones en particular, tanto en el ámbito negocial como en el fenómeno de la causación de daños: por lo general involucran a más de dos sujetos en las relaciones de obligación que se generan en consecuencia. Subsiste, claro está, la relación cara a cara entre Juan y Pedro, acreedor y deudor. Pero hasta en los –aparentemente– más insignificantes actos cotidianos de la vida, casi de manera imperceptible y, a veces incluso sin saberlo, muchas personas (físicas o jurídicas) se encuentran involucradas, lo que se torna evidente al generarse algún conflicto de intereses jurídicos. Así las cosas, la cuestión no sólo se circunscribe a ciertas relaciones jurídicas en las que de manera creciente el fenómeno se presenta, sino que las proyecciones y el crecimiento geométrico de tales situaciones son verdaderamente exponenciales, generándose cada vez más lo que acertadamente se ha denominado el ‘conflicto colectivo’, que por sus múltiples implicancias trasciende incluso el interés de las personas directamente involucradas. En el terreno negocial, muchísimos actos jurídicos involucran a varios sujetos, de manera inmediata o mediata. Las necesidades actuales del tráfico, la aparición de nuevas figuras contractuales y modalidades de comercialización, el crecimiento exponencial de la economía de (1) Gonçalvez, Carlos R., Direito civil brasileiro, vol. 2: Teoria geral das obrigações, 8ª ed., São Paulo, Edit. Saraiva, 2011, pág. 39. Consejo de Redacción: Gabriel Fernando Limodio Daniel Alejandro Herrera Nelson G. A. Cossari Luis Alfredo Anaya NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN Análisis doctrinarios, comentarios y apostillas servicios, la producción de bienes en serie, y el consumo masivo, por citar los fenómenos más notables, necesitan de manera indefectible para su concreción de la intervención simultánea o sucesiva de varios protagonistas”(2). Creemos que es una cuestión de apreciación de magnitudes y de situaciones puntuales; en el interior profundo de la Patria, las relaciones obligacionales siguen siendo más individuales o personalizadas, pero en las grandes ciudades el fenómeno de la pluralización creciente de los vínculos obligatorios es una realidad mucho más fácilmente constatable. Lo que sí es indudable es que “la responsabilidad plural es uno de los signos de estos tiempos, y se manifiesta en los más variados ámbitos, en especial por la aparición de nuevas formas de causación de daños y la simultánea o sucesiva participación de varios sujetos en la situación dañosa: en materia ambiental; en las relaciones de consumo; en la responsabilidad profesional (particularmente la de los profesionales de la salud y de la construcción); en los accidentes de tránsito; ante los incumplimientos contractuales donde se encuentran vinculados varios sujetos; en la lesión a los derechos personalísimos y a los derechos de raigambre constitucional; etc.”(3). La pluralidad puede ser originaria o sobreviniente. Originaria, si ella está presente en la génesis de la obligación, y sobreviniente, si por la transmisión de una obligación, sea por actos inter vivos o mortis causa, varias personas pasan a ocupar el lugar que antes encarnaba una sola, sea el de acreedor o el de deudor(4). Lo más corriente es que la pluralidad sea originaria, es decir que esté presente desde el inicio u origen de la obligación, pero hay ocasiones en que ella se produce durante la vida de la obligación, al acaecer alguna situación que multiplica los sujetos obligacionales en uno o los dos polos. Este fenómeno de la modificación subjetiva de la obligación como un proceso dinámico es connatural al derecho moderno; bien se ha dicho que, en Roma, “el derecho de las obligaciones era concebido como algo inmutable y ahistórico, o mejor, como una corriente de agua tranquila que sigue su curso sin sobresaltos...”(5), con lo que estas (2) Ossola, Federico A., Obligaciones solidarias y concurrentes: necesidad de un replanteo. La cuestión en el derecho vigente y en el Proyecto de 2012, en RCyS, 2014-IX, pág. 5 y sigs. (3) Ídem. (4) Cazeaux, Pedro N. - Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obligaciones, 4ª ed., Buenos Aires, La Ley, 2010, t. II, pág. 323, nro. 803. (5) Martins, Raphael Manhães, Análise paradigmática do direito das obrigações: boa-fé, deveres laterais e violações positivas do contrato, pág. 215, en www.emerj.tjrj.jus.br. CONTENIDO DOCTRINA CUENTA Nº 13.547 El nuevo Código Civil y Comercial y la superposición de categorías en las obligaciones de sujeto plural, por Marcelo J. López Mesa.................................................................. 1 JURISPRUDENCIA Provincia de Buenos Aires Alimentos: Deuda por alimentos impagos: “alimentos atrasados”; legitimación activa. Intereses: Intereses moratorios: ausencia de pacto por intereses; cálculo; forma de liquidación; tasa aplicable. Código Civil y Comercial: Aplicación temporal: entrada en vigencia; art. 7º; efectos. Costas: Imposición en el orden causado: alimentos impagos; cambio de criterio jurisprudencial (CApel.CC Mar del Plata, sala III, septiembre 15-2015).......................................................................................... 6 Provincia del Neuquén Daños y Perjuicios: Muerte de un jugador de fútbol amateur: club locador de la cancha; responsabilidad; Ley de Defensa del Consumidor; aplicación; deber de seguridad; incumplimiento; causal exonerativa de responsabilidad; falta de acreditación (CApel. Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia Neuquén, sala II, julio 3-2015).................. 8 CO ARG CASA 2 Buenos Aires, martes 6 de octubre de 2015 innovaciones aparecerían allí como revolucionarias y disolventes. La idea de obligación y su propia estructura han cambiado mucho desde esos días. La pluralidad obligacional amerita algunos desarrollos adicionales, el primero de los cuales es que ella puede ser alternativa o disyunta, por un lado, o conjunta o mancomunada, por otro; es decir, que puede haber obligación plural o de sujeto múltiple en dos formas diversas: en la primera de ellas, puede reclamarse la deuda a cualquiera de los deudores disyuntivamente; en la segunda, a ambos en forma conjunta. 1.a) Pluraridad disyunta o alternativa Se dice que hay pluralidad disyunta cuando los deudores o los acreedores aparecen en el acto constitutivo unidos por la conjunción “o”. Ejemplo: A pagará a B o C cien mil pesos; B o C pagarán a A veinticinco mil dólares. La voz “disyunción” deriva del latín disiuntio-onis, voz que refleja la acción y el efecto de desunir. En estos supuestos, los sujetos de la obligación (varios acreedores y deudores) lo son en forma alternativa. Puede advertirse que estamos en presencia de una obligación de este tipo, cuando en ella se utiliza la conjunción “o” (por ejemplo, le debo dinero a Pedro “o” a Juan). Se ha discutido mucho acerca de la importancia de esta figura jurídica. Algunos autores sostienen que esta forma de obligarse es poco corriente de ver en la práctica, motivo por el cual el tema carece de virtualidad práctica y posee un mero alcance teórico, lo que explicaría su omisión de tratamiento en diversos códigos. Otros estudiosos opinan, en cambio, que estas últimamente han adquirido una amplia incidencia económica en la vida diaria; ello, por la utilización de la modalidad de depósito de dinero o valores a la orden recíproca, de dos o más personas, práctica que se ha hecho muy frecuente en bancos y financieras. El Código Civil y Comercial las regula en los arts. 853 a 855, de los que se extraen los siguientes caracteres: 1.a.1) Caracteres de las obligaciones disyuntas Las obligaciones disyuntas o disyuntivas presentan los siguientes caracteres: a) Hay en ellas, inicialmente, una pluralidad provisional de sujetos (vinculados por la conjunción “o”, sujetos que se excluyen entre sí: arts. 853 y 854, CCC). b) Con posterioridad se determina el sujeto de la obligación lo que elimina la incertidumbre inicial; en virtud de tal elección, los demás sujetos que integraban la pluralidad originaria quedan excluidos del nexo obligacional (arts. 853 y 854, CCC). c) Hay unidad de causa. d) Hay unidad de objeto y prestación debida, cuyo pago cancela la deuda liberando a los sujetos inicialmente obligados o extingue todo el crédito, según sea el caso. e) Los sujetos que integran el nexo obligacional se encuentran sometidos a una condición resolutoria (que sea elegido para recibir el pago otro acreedor si la disyunción es activa, y otro deudor para satisfacer la deuda si la disyunción es pasiva). f) El sujeto que paga no cuenta con acción de contribución o reembolso respecto de los otrora codeudores –hasta la determinación o demanda–. Asimismo, el acreedor que percibe el cobro no está obligado a participarlo a los demás (arts. 853 y 854, CCC). 1.b) Pluralidad conjunta (obligaciones mancomunadas, solidarias y concurrentes) Estamos en presencia de un supuesto de pluralidad conjunta cuando todos los acreedores o todos los deudores se encuentran unidos en una obligación por la conjunción “y” (por ejemplo: Oscar debe veinte mil pesos a Pedro y Carlos). La pluralidad conjunta puede dar origen a obligaciones simplemente mancomunadas, a obligaciones solidarias o a obligaciones concurrentes. En la pluralidad conjunta, todos los acreedores y deudores concurren a la obligación con la misma condición y con los mismos derechos. La existencia de varios sujetos en la obligación tiene importancia desde dos aspectos: 1) Con relación a la prestación, la obligación sería divisible o indivisible. 2) Con relación a la forma o alcance en que están obligadas las partes, las obligaciones serían solidarias o mancomunadas. A su vez, en otro plano, la pluralidad puede ser: a) Originaria: en el momento mismo de formarse la obligación existe la pluralidad (por ejemplo, A da en préstamo la suma de $ 1000 a B y C). b) Derivada o sobreviniente: es aquella obligación que nace singular y deviene en plural (por ejemplo, A presta $ 1000 a B; éste muere y deja a C y D como herederos). 1.b.1) Clasificación de las obligaciones plurales conjuntas Las obligaciones complejas, o plurales conjuntas, pueden adoptar tipos diversos: a) obligaciones simplemente mancomunadas (arts. 825 y 826, CCC); b) obligaciones concurrentes (arts. 850 a 852, CCC), y c) obligaciones solidarias (arts. 827 a 849, CCC). a) En las obligaciones simplemente mancomunadas se da una partición de la prestación, dado que cada deudor debe una parte y cada acreedor recibe una porción del total. Es definida por el art. 825 del CCC: “La obligación simplemente mancomunada es aquella en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros”. La obligación mancomunada integra la categoría de obligaciones conjuntas, en las que resulta indispensable la característica de unidad de causa fuente(6). Se entiende por codeudores a las personas que adeudan la misma prestación en virtud de una misma obligación, los que, a su vez, pueden ser simplemente mancomunados o solidarios(7). Se habla de codeudores mancomunados cuando no existe solidaridad, que es la situación más corriente y, por tanto, la regla en caso de duda. El nuevo Código Civil y Comercial establece que la solidaridad no se presume y que debe emanar inequívocamente de la ley o del título de la obligación (art. 828, CCC). Además, como rige la regla de la par conditio, en caso de pluralidad de sujetos, la obligación, a falta de específicas determinaciones en contrario, se presume dividida en porciones iguales, si no consta lo contrario en el título constitutivo (arts. 691, CC y 825 y 841 in fine, CCC). b) En las obligaciones concurrentes, que son “aquellas que aparecen conectadas entre sí, por la circunstancia de concurrir respecto a un mismo objeto y acreedor”(8) y que presentan a la vista alguna comunidad, siquiera aparente o en cuanto a sus efectos, con las obligaciones solidarias de génesis contractual o legal y abierta imposición; se trata de una pluralidad de vínculos –no de uno solo como en la solidaridad– pero en las que la factibilidad de requerimiento a cualquiera de los coobligados por el todo de la deuda presenta un espejismo de solidaridad. El nuevo Código Civil y Comercial ha reglado esta categoría en los arts. 850 a 852. La primera de dichas normas se consume en una definición, para peor de toda obviedad y, por ende, prescindible, que sienta: “Obligaciones concurrentes son aquellas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes” (art. 850, CCC). Es una definición de tipo doctrinario que se limita a establecer una clarificación docente sobre la pluricausalidad de las obligaciones de los codeudores concurrentes. El art. 851 del CCC sí es una norma verdaderamente importante, al reglar los efectos de tales obligaciones indicando: “Efectos. Excepto disposición especial en contrario, las obligaciones concurrentes se rigen por las siguientes reglas: ”a) el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente; ”b) el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes; ”c) la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados (6) SC Buenos Aires, 7-2-95, JA, 1996-I-523. (7) CCiv. y Com. Santiago del Estero, sala II, 15-4-99, “Banco Francés S.A.”, AP online nº 19/8157. (8) Silvestre, Norma O., Las obligaciones concurrentes y su aplicación en el derecho de daños, en Revista de Derecho de Daños, Rubinzal-Culzoni, t. 2012-3, pág. 243. concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho; ”d) la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes; ”e) la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes; ”f) la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores; ”g) la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funda en circunstancias personales del codeudor demandado; ”h) la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia”. Por último, el art. 852 del CCC constituye una norma de cierre o clausura de este régimen particular, al remitir a otro régimen para llenar alguna eventual laguna, esta tuyendo: “Las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones concurrentes”. c) En las obligaciones solidarias no existe fraccionamiento obligacional, al menos no en sentido general, y cualquiera de los acreedores tiene derecho a la totalidad de la prestación; ello transforma, correlativamente, a cada deudor en responsable del pago del total de la deuda. “La obligación de los varios acreedores o de los varios deudores solidarios frente al deudor o acreedor comunes es independiente de la cuota a la que cada uno tenga derecho o deba realmente en la relación interna. Cuando este peculiar régimen jurídico une a varios acreedores, se habla de solidaridad activa. La denominada solidaridad pasiva se refiere a los fenómenos de pluralidad de deudores unidos de la forma descripta”(9). Cuatro son los caracteres de toda obligación solidaria: 1) una pluralidad de sujetos activos o pasivos; 2) una multiplicidad de vínculos, siendo distinto o independiente el que une al acreedor a cada uno de los codeudores solidarios y viceversa; 3) unidad de prestación, ya que cada deudor responde por la deuda total ante cada acreedor, el que puede exigirla igualmente por entero. La unidad de prestación no permite que esta se realice más de una vez; si ello ocurriera, se abre la posibilidad de la repetición de lo pagado en exceso; 4) corresponsabilidad de los interesados, ya que el pago o entrega de la prestación efectuado por uno de los deudores extingue la obligación de los demás(10). El art. 828 del CCC no deja lugar a dudas cuando establece: “La solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación”. La solidaridad constituye una excepción a los principios del derecho común (arts. 701, CC y 828, CCC), los cuales indican una repartición de la deuda entre los obligados y del crédito entre los acreedores; por consiguiente, no mediar expresa solidaridad, es simplemente mancomunada la obligación de pagar costas por los litisconsortes vencidos en juicio(11). Por ende, en caso de existir alguna dubitación sobre la forma en que se obligaron los deudores, el juez debe declarar que se trata de una obligación simplemente mancomunada, ya que la solidaridad es de carácter excepcional(12). En tanto la solidaridad agrava la situación de los deudores, ella debe surgir en forma incuestionable, ya sea por imperio de la voluntad de las partes o de la ley y su interpretación debe ser restrictiva(13). La solidaridad puede ser solamente pasiva o solamente activa. Si fuera solamente pasiva, los acreedores carecerían del derecho de reclamar el total de la deuda, pero los deudores estarían obligados a abonar la totalidad de la prestación. (9) Gómez Ligüerre, Carlos, Solidaridad y responsabilidad. La responsabilidad conjunta en el derecho español de daños, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 2005, pág. 1. (10) Gonçalvez, Carlos R., Direito civil brasileiro, cit., pág. 130. (11) CNCiv., sala C, 8-8-84, “Lagomarsino c/sucesores de Morales”, JA, 1985-I, síntesis. (12) C1ªCC San Nicolás, 17-3-95, DJBA, 149-5136. (13) CNCiv., sala L, 4-12-02, “Cappelletto c. Giménez Zapiola Viviendas S.A.”, AP online. Buenos Aires, martes 6 de octubre de 2015 Existe otra división posible de las obligaciones plurales conjuntas o complejas. Desde otro ángulo que luego analizaremos en detalle, las obligaciones conjuntas pueden tener objeto divisible o indivisible. Los efectos de la obligación simplemente mancomunada se parecen a los efectos de las obligaciones de objeto divisible; es más, el nuevo ordenamiento prácticamente asimila a ambas en el tratamiento que les otorga. Por el contrario, los efectos de la obligación solidaria y los de la indivisible no resultan equiparables, pese a que las dos tienen elementos en común: 1) la posibilidad de reclamo por cualquiera de los acreedores, y 2) la obligación correlativa de cada deudor de pagar el total de la deuda. Certeramente se ha dicho que “la solidaridad se asemeja a la indivisibilidad por un único aspecto: en ambos casos, el acreedor puede exigir de uno solo de los deudores el pago de la totalidad del objeto debido. Difieren, en cambio, por varias razones. Primeramente, porque cada deudor solidario puede ser compelido a pagar, en soledad la deuda entera, por ser deudor del todo. En las obligaciones indivisibles, con todo, el codeudor sólo debe su cuota-parte. Puede ser compelido a pagar la totalidad del objeto solamente cuando es imposible su fraccionamiento. Por otro lado, (...) la solidaridad surge de la ley o de la voluntad de las partes con independencia de la divisibilidad o indivisibilidad del objeto. El rasgo distintivo más expresivo, con todo, reside en el hecho de que la solidaridad se caracteriza por ser una ficción subjetiva. Ella adviene de la ley o del contrato, pero recae sobre las propias personas. La indivisibilidad, por otro lado, tiene índole objetiva: resulta de la naturaleza de la cosa, que constituye el objeto de la prestación”(14). Amén de esta clasificación, el nuevo Código Civil y Comercial dedica a las obligaciones de sujeto plural otra clasificación, la de obligaciones divisibles (arts. 805 a 812, CCC) e indivisibles (arts. 813 a 824, CCC), duplicidad encuadratoria que genera algunos inconvenientes y que hubiera sido conveniente no receptar, simplificando la regulación en un solo enfoque. 2 La superposición de categorías en las obligaciones de sujeto plural A diferencia de otros Códigos, tanto el Código de Vélez como el nuevo Código Civil y Comercial distinguen, primeramente, las obligaciones divisibles de las indivisibles, en lo que respecta a la clasificación con relación al objeto, y le montan luego encima otra diversa en lo atinente a las personas que intervienen, clasificando, en este sentido, las obligaciones en solidarias, simplemente mancomunadas y concurrentes (arts. 850/852, CCC)(15). Categoría esta última que no figuraba en el Código de Vélez y que ha sumado el nuevo ordenamiento. En ambos cuerpos normativos se comienza legislando las obligaciones divisibles, que constituyen el principio general en materia de obligaciones, pasando luego a la regulación de la excepción a ese principio general: la indivisibilidad. El problema es que el legislador de la ley 26.994 –siguiendo lo hecho por Vélez en su Código– superpuso dos clasificaciones de diverso objeto y alcance (divisibles e indivisibles, por un lado; y simplemente mancomunadas, solidarias y concurrentes, por otro). Tales clasificaciones son distintas, apuntan a diferentes aspectos y no son del todo coincidentes, aunque sí tienen numerosos puntos de contacto; ello significa una fuente de incertidumbres y dudas más que razonables, que nos proponemos aquí despejar en alguna medida para la mejor aplicación del nuevo ordenamiento a la praxis. En materia de obligaciones de sujeto plural, y dada la metodología seguida por el nuevo Código, al igual que el de Vélez y de otros, como el Código Civil español, podría idealmente predicarse la existencia de un elenco de diversos tipos de obligaciones perfectamente diferenciables: a) obligaciones mancomunadas de objeto divisible; (14) Gonçalvez, Carlos R., Direito civil brasileiro, cit., pág. 133. (15) Ver López Mesa, Marcelo, Derecho de las obligaciones. Análisis exegético del nuevo Código Civil y Comercial, 1ª ed., Buenos Aires, BdeF, 2015, t. 1, pág. 948. b) obligaciones mancomunadas de objeto indivisible; c) obligaciones solidarias de objeto divisible; d) obligaciones solidarias de objeto indivisible; e) obligaciones concurrentes de objeto divisible y f) obligaciones concurrentes de objeto indivisible. Esta concurrencia o superposición de categorías, sin analizar demasiado el tema, a priori se presenta como problemática y segura fuente de desvelos. Respecto de un problema parecido que presenta el Código Civil español, aunque con cuatro categorías –ya que no contempla las obligaciones concurrentes–, ha dicho el Prof. Gómez Ligüerre que “la combinación de ambos criterios ha provocado problemas a la doctrina y la jurisprudencia. Mancomunidad y solidaridad no corresponden a divisibilidad e indivisibilidad y cuando las categorías se solapan, el Código no es capaz de ofrecer una respuesta clara en todos los casos. Los dos criterios de clasificación, en función del objeto y en función de los sujetos, son teóricamente compatibles, pero se superponen en la práctica cuando una obligación indivisible recae sobre varios sujetos”(16). Con una categoría más, los problemas no se reducen sino que pueden ampliarse. Procuraremos desentrañar este acertijo, ciñéndonos a las normas de la lógica y del nuevo Código Civil y Comercial argentino. De este esquema de seis pares que hemos identificado supra, el arquetipo de la obligación no pasible de fraccionamiento es la obligación solidaria que, a la vez, es de tipo indivisible; en el otro extremo, la más fraccionaria o partible es la obligación divisible y mancomunada, que significa y configura “la división absoluta del crédito y la división absoluta de la deuda. Así, en la obligación divisible y mancomunada el crédito y la deuda se dividen entre tantos deudores como acreedores haya, de manera tal que cada deudor satisface la deuda cumpliendo con su parte y cada acreedor satisface su crédito en cuanto le paguen su parte”(17). Estas obligaciones, mancomunadas y divisibles a la vez, han sido llamadas obligaciones fraccionarias por alguna doctrina extranjera, la que ha expuesto que “en estas obligaciones fraccionarias concurre una pluralidad de deudores o acreedores, de forma que cada uno de ellos responde apenas por su parte de la deuda y tiene derecho apenas a una proporcionalidad del crédito. Las obligaciones fraccionarias o parciales, en verdad, pueden ser, desde el punto de vista ideal, descompuestas en tantas obligaciones cuantos acreedores o deudores haya, pues encaradas sobre una óptica activa, no forman un crédito colectivo, y, desde el prisma pasivo, se coligan tantas obligaciones distintas cuantos deudores existan, dividiéndose para el cumplimiento de la prestación entre ellos”(18). Cabe, antes de avanzar, detenerse un momento en algunos aspectos del funcionamiento de estos tipos obligacionales: 1) Una obligación divisible y, a la vez, mancomunada, implica el ejemplo de manual de la divisibilidad: ello, ya que las consecuencias jurídicas que entrañan las obligaciones divisibles y las mancomunadas son idénticas, porque en ambas impera el principio de la división de los créditos o, según el caso, de la división de las deudas. 2) No obstante ello, ambas categorías superpuestas reconocen una génesis distinta, puesto que las obligaciones divisibles se determinan por la naturaleza de la prestación, en tanto las mancomunadas lo hacen por la forma en que los sujetos quedan obligados, lo que carece de consecuencias prácticas. 3) La obligación divisible y mancomunada configura una obligación divisible desde todo punto de vista, primeramente por la naturaleza de la obligación y, además, por la forma en que permanecen obligados los deudores. 4) Y decimos los deudores porque hablar de una obligación divisible y, a la vez, mancomunada requiere en la práctica más que un solo deudor(19). (16) Gómez Ligüerre, Carlos, Solidaridad y responsabilidad..., cit., págs. 13/14. (17) Osterling Parodi, Felipe - Castillo Freyre, Mario, Compendio de derecho de las obligaciones, 1ª ed., Lima, Editorial Palestra, 2008, pág. 316. (18) Stolze Gagliano, Pablo - Pamplona Filho, Rodolfo, Novo curso de direito civil. Obrigações, 4ª ed., São Paulo, Editora Saraiva, 2004, pág. 101. (19) No ignoramos la agudeza del maestro Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano en una elaboración suya, en la que asevera: “Cierto que la divisibilidad e indivisibilidad de una obligación resulta también relevante, aunque no exista tal pluralidad de sujetos. Pero la problemática 3 FONDO EDITORIAL Novedades Julio A. Grisolia Eleonora G. Peliza El Derecho Individual del Trabajo en América Latina ISBN 978-987-3790-16-4 553 páginas Venta telefónica: (11) 4371-2004 Compra online: [email protected] www.elderecho.com.ar 5) “La obligación en que se conjugan las características de la divisibilidad y mancomunidad sigue siempre el principio de la división del crédito o de la deuda, puesto que sus consecuencias jurídicas son idénticas. Esta es la obligación menos severa para los codeudores: cada uno responde tan solo por su parte en la deuda y, a su vez, cada coacreedor solo puede exigir a cada codeudor la parte en el crédito que le corresponda”(20). 6) Yendo al tipo ubicado en el otro extremo, cabe decir que no están tan esencialmente vinculadas las obligaciones indivisibles de las solidarias como se cree; ellas se legislan en forma separada, y han sido objeto de un tratamiento aparte en el final de este estudio, lugar al que remitimos. 7) Las consecuencias jurídicas de la indivisibilidad y de la solidaridad, contrariamente a lo que ocurre con la divisibilidad y la mancomunidad, no son necesariamente coincidentes. 8) La esencia jurídica de la indivisibilidad aparece vinculada a la naturaleza de la prestación; en cambio, la solidaridad se presenta relacionada con la forma en que queden obligados los codeudores o coacreedores en la relación correspondiente. 9) La obligación indivisible presupone, requiere y predica la necesidad de una prestación única, que se corresponde con un también único acto de pago o cumplimiento; en estas obligaciones el derecho de crédito es uno solo y, por carácter transitivo, también es una sola la deuda correlativa. 10) En cambio, en la solidaridad también existe unidad de prestación, lo mismo que en la indivisibilidad, aunque ya no se da la unidad sino una multiplicidad de derechos de crédito o de deudas; ello, dependiendo de si estuviéramos en presencia de un supuesto de solidaridad activa (arts. 844/849, CCC) o de solidaridad pasiva (arts. 833/843, CCC). 11) Federico Ossola ha escrito que la solidaridad y la indivisibilidad “actuarán como fuerzas centrípetas, con secuela aglutinante, y con diversa intensidad según sea por una u otra razón. Llambías, en el caso de solidaridad, habla de energía jurídica. La fuerza centrípeta siempre prevalecerá sobre la centrífuga, y por ende ciertos actos otorgados individualmente por un acreedor o un deudor se proyectarán a los sujetos que integran el mismo polo. Mayor será cuando confluyan ambas; aunque nunca será absoluta, como si se tratara de un único deudor frente a un único acreedor. Ello tiene directa incidencia en los efectos que se producen, en uno y otro caso (que, a veces, pueden coincidir), con relación a las diversas vicisitudes que pueden acontecer tanto durante la vida, como en la extinción de la obligación”(21). que plantean tales casos es menos densa y compleja y, además, totalmente distinta. Tan es así que normalmente la doctrina se ocupa única y exclusivamente de la divisibilidad o indivisibilidad de las obligaciones en relación con la pluralidad de sujetos, desentendiéndose del caso de singularidad del acreedor y del deudor y relegando las cuestiones derivadas de éste al estudio de los supuestos de extinción parcial de las obligaciones” (cfr. Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, Las obligaciones divisibles e indivisibles, en Anuario de Derecho Civil, Madrid, 1973, fasc. 2, pág. 507). Allí está todo dicho, la sutileza dogmática y la práctica relevante. (20) Osterling Parodi, Felipe, Derecho de las obligaciones, 8ª ed., Lima, Editorial Grijley, 2007, pág. 95. (21) Ossola, Federico A., Obligaciones solidarias..., cit. 4 Buenos Aires, martes 6 de octubre de 2015 12) Y agrega Ossola: “Los sujetos del polo plural se encuentran –valga la expresión– pegados, unidos por esos dos imanes, o uno de ellos, lo que trae aparejado que algunas de las situaciones que protagonicen de forma individual se proyecten hacia sus compañeros de ruta y los afecten. No serán todas, porque se trata de personas diferentes, y de vínculos también individuales. Pero de todas maneras, las fuerzas centrípetas inevitablemente los colocarán, en muchas situaciones, en el mismo lugar del barco en el que se encuentran, corriendo por ende la misma suerte. Esta situación se proyecta hacia el otro polo de la obligación, en las relaciones externas; y cuando ello se verifica, la pluralidad lucirá como una unidad frente a la contraparte; o, como se ha dicho, habrá ‘efectos que trascienden de unos deudores a otros poniendo de manifiesto un estrecho contacto entre los diversos vínculos’”(22). 13) En verdad, la solidaridad e indivisibilidad de la obligación aparecen como una duplicidad de consecuencias jurídicas, casi como una reiteración, lo que da lugar al paradigma de la obligación de cumplimiento unificado. Pero ello no ocurre tanto por la superposición de ambas categorías en sí mismas, sino por un elemento agregado a la solidaridad por el legislador, que es la representación de los demás codeudores o coacreedores, según que sea ésta pasiva o activa(23). 14) La representación ha sido establecida de modo general por el art. 829 del CCC: “Criterio de aplicación. Con sujeción a lo dispuesto en este Parágrafo y en los dos siguientes, se considera que cada uno de los codeudores solidarios, en la solidaridad pasiva, y cada uno de los coacreedores, en la solidaridad activa, representa a los demás en los actos que realiza como tal”. 15) Por la incidencia de tal representación, en las obligaciones indivisibles y solidarias, los efectos respecto de uno de los coacreedores o de uno de los codeudores alcanzan en múltiples supuestos a los demás, piénsese en el instituto de la prevención –forma arquetípica de la representación– que regla el art. 845 del CCC, o su correlato, el derecho al pago del art. 834 del CCC; o la mora “por contagio” que establece el art. 838 del CCC: “la mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás”. 16) El sistema de representación en la solidaridad ha sido establecido por razones de unicidad de la prestación, con un criterio finalista o por disposición legislativa, y busca lograr el cumplimiento de las obligaciones y brindarle a los acreedores una garantía robustecida de sus deudores y mayor sencillez y eficiencia en la ejecución de estos, finalidades ambas que satisface el instituto de la representación en la solidaridad. 17) El legislador de la ley 26.994 ha introducido una importante modificación de la solución tradicional al establecer que “si la obligación divisible es además solidaria, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias, y la solidaridad activa o pasiva, según corresponda” (art. 812, CCC). Esta norma ha adoptado la solución del ordenamiento jurídico alemán y otros, que enlazan la indivisibilidad de la obligación con la solidaridad cuando concurre una pluralidad de sujetos en alguna de las partes de la obligación, cosa que no hace el Código Civil español(24), por ejemplo. 18) En cambio, “cuando la obligación es indivisible y mancomunada, lo primero impide la división de la deuda y del crédito. Se aplicarán, por tanto, las reglas de la indivisibilidad. En la obligación divisible y solidaria es justamente el pacto de solidaridad o, en su caso, el precepto legal, el que evita la división. A las obligaciones de esta clase se aplicarán las normas de la solidaridad”(25). Dicho ello, no cabe soslayar que cualquier obligación de sujeto plural tiene que encajar necesariamente en una de estas seis categorías o tipos que enunciamos anteriormente. Se aplica allí el principio lógico de tercero excluido; es que no existe una séptima combinación ni tampoco la posibilidad de encontrar una obligación divisible que solo sea divisible o una indivisible que solo sea indivisible y no (22) Ídem. (23) Ver López Mesa, Marcelo, Derecho de las obligaciones..., cit., pág. 952. (24) Cristóbal Montes, Ángel, La distinción entre indivisibilidad y solidaridad, en Revista de Derecho Privado, Madrid, 1992, pág. 1006, y Las obligaciones indivisibles, Madrid, Ed. Tecnos, 1991, pág. 115 y sigs. (25) Osterling Parodi, Felipe, Derecho de las obligaciones, cit., pág. 95. encaje, a la vez, en alguno de los tres tipos de la clasificación yuxtapuesta (obligaciones mancomunadas, solidarias y concurrentes). “No existe la posibilidad de encontrarnos con una obligación que no reúna estos criterios. Por eso la calificación es doble. Primero, hay que determinar la divisibilidad o indivisibilidad; y esa divisibilidad o indivisibilidad se obtiene en razón de los criterios que la imponen: naturaleza, múltiplos (número de deudores y/o acreedores) y, por último, eventuales pactos de indivisibilidad. Tales criterios nos conducen a concluir si la obligación es divisible o indivisible; y ellos son distintos a los que nos permitirán determinar si la obligación es mancomunada o solidaria”(26) (o concurrente, en el nuevo Código). La metodología seguida en este aspecto por Vélez Sarsfield –similar a la del nuevo Código Civil y Comercial, salvo que este adiciona la categoría de las obligaciones concurrentes– ha recibido críticas severas de buena parte de la doctrina nacional; quien fuera tal vez el más ácido y meduloso crítico de Vélez, el maestro Alfredo Colmo, señaló lo inconducente de agrupar las obligaciones divisibles e indivisibles entre aquellas que tienen relación con el objeto, aislándolas de las solidarias y mancomunadas, cuando las cuestiones de divisibilidad e indivisibilidad sólo tienen efecto ante la pluralidad de sujetos, ya sean acreedores o deudores. La forma de tratamiento dada por nuestro Código es el fraccionamiento en dos clasificaciones yuxtapuestas de lo que debía ser objeto de una regulación unificada. El nuevo Código Civil y Comercial se mantuvo en esta senda, pese a las advertencias, profundizando incluso el contraste al acoger una nueva categoría, la de las obligaciones concurrentes. Cazeaux y Trigo Represas han expuesto: “La crítica principal que se le ha hecho a Vélez Sarsfield puntualiza que ha separado el tratamiento de las obligaciones divisibles e indivisibles por una parte, incluyéndolas en la legislación de las obligaciones en cuanto a su objeto y aislándolas, como si nada tuvieran que ver con la pluralidad de sujetos en la mancomunación simple y la solidaridad, cuando precisamente los fenómenos de la divisibilidad y la indivisibilidad tienen sentido únicamente cuando hay pluralidad de acreedores o deudores, pues cuando las obligaciones son de sujeto único o singular, la prestación debe cumplirse como si fuera indivisible (arts. 673 y 742, Código Civil). La divisibilidad y la indivisibilidad, son, por ello (...) subdivisiones de la mancomunación. El método recomendable consiste en tratar el tema en conjunto, relacionando todos estos fenómenos. Correspondería iniciar el examen de la materia con la divisibilidad, que es el principio general en las obligaciones de sujeto múltiple conjunto, pasando luego al ordenamiento de las dos excepciones a ese principio general: la indivisibilidad y la solidaridad. Tal es el método seguido por el Código alemán. Por nuestra parte, y en lo que a este último punto respecta, no estimamos conveniente apartamos, en la exposición del tema, del método de nuestro Código, a pesar de sus deficiencias”(27). Claramente las obligaciones divisibles e indivisibles tienen esa característica en virtud de su naturaleza objetiva, sin perjuicio de considerar que la divisibilidad o indivisibilidad es intrascendente, en la práctica, cuando en la obligación hay un solo acreedor y un solo deudor (conf. arts. 742, cód. civil de Vélez y 807, CCC), pese a las agudezas que destila el maestro Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano en su brillante aporte(28). Cabe clarificar que, idealmente, existirían seis categorías obligacionales de sujetos múltiples; pero, en la realidad y aunque el Código no lo diga expresamente, lógicamente y por diversos efectos que establece, la divisibilidad y la indivisibilidad son subdivisiones netamente aplicables a la mancomunación. Ello, ya que conceptualmente no pueden subsistir obligaciones solidarias o concurrentes que a la vez sean divisibles, al menos en todos sus planos o frentes, conforme se explicará infra. Las obligaciones solidarias y concurrentes están necesariamente alejadas de la idea de divisibilidad, al menos en lo que al exterior del frente codeudor atañe. (26) Osterling Parodi, Felipe - Castillo Freyre, Mario, Compendio de derecho..., cit., pág. 315. (27) Cazeaux, Pedro N. - Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obligaciones, cit., pág. 328, nro. 806. (28) Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, Las obligaciones divisibles..., cit., págs. 507 y 583/584. Ello porque la solidaridad o concurrencia de los obligados aniquila toda posibilidad de que, a la vez, la obligación sea divisible o fraccionable, al menos hacia fuera del frente codeudor, pues el acreedor o acreedores les pueden exigir el pago total de la deuda a cualquiera de los codeudores solidarios (art. 844, CCC) o concurrentes (art. 851 inc. a], CCC), lo que hace trizas la idea de divisibilidad de la obligación, visto el frente codeudor desde su exterior. Sígasenos en el siguiente razonamiento: si un frente codeudor solidario tiene hacia un acreedor determinado una deuda de pesos cien mil, y los codeudores responden en partes iguales porque la deuda sería inicialmente divisible, cualquiera de ellos podría ser requerido por el acreedor para la cancelación total de la obligación. Ello implica que, hacia fuera del frente codeudor, la obligación no es divisible. Pero, como el art. 1082 del Código de Vélez establece que “indemnizando uno de ellos todo el daño, no tendrá derecho para demandar a los otros, las partes que les correspondieren”, en los delitos, que es el segmento al que se aplica esa norma, no podía existir siquiera idealmente, en ese Código, una obligación que fuera a la vez solidaria y divisible. Es decir que en el Código de Vélez existían tres categorías y no cuatro ni seis. Tres, porque al no estar receptadas en ese ordenamiento las obligaciones concurrentes, en todo caso las categorías ideales serían cuatro; pero no son tantas porque expresamente el art. 1082 de ese Código veda que en los delitos civiles pueda siquiera pensarse en una obligación solidaria divisible. Como sea, se trata de una precisión respecto de un Código que ha dejado de regir y no merece la pena abundar en ella. En la actualidad la situación ha cambiado, ya que el nuevo Código Civil y Comercial no ha consagrado una norma como ese art. 1082 del Código de Vélez y, además, ha establecido tres reglas que alteran profundamente la temática. Ellas son: 1) art. 833 del CCC: “Derecho a cobrar. El acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente”; 2) art. 834 del CCC: “Derecho a pagar. Cualquiera de los deudores solidarios tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 837”; y 3) art. 840 del CCC: “Contribución. El deudor que efectúa el pago puede repetirlo de los demás codeudores según la participación que cada uno tiene en la deuda. La acción de regreso no procede en caso de haberse remitido gratuitamente la deuda”. Si se suma que se ha quitado en el nuevo Código la limitación a la acción de regreso en los delitos –es más, la tipología delictiva en el nuevo Código ha sido francamente aminorada, respecto de su formulación velezana, al reducirse sensiblemente el catálogo de tipos delictivos civiles– y el impacto de las tres normas que acabamos de transcribir, la conclusión es que en el nuevo ordenamiento la obligación solidaria no puede ser externamente divisible, pero sí puede perfectamente serlo hacia dentro del frente codeudor, ya que entre coobligados solidarios de una obligación divisible, no podría pretenderse un retorno dinerario mayor al de la parte viril del coobligado. Para seguir con nuestro ejemplo, si uno de los codeudores de la obligación de pesos cien mil pagase el total de esa deuda al acreedor común, podría luego intentar una acción de contribución o de regreso contra sus codeudores, pero estaría limitado a exigirle a cada uno lo que le correspondiera pagar de la deuda si ella fuera divisible. En consecuencia, las deudas pueden, a la vez, ser divisibles y solidarias, pero solo hacia dentro del frente codeudor. Lo mismo ocurriría con las obligaciones concurrentes, que el nuevo Código regla en los arts. 850 a 852. Amén de que esta última norma remite al régimen de las obligaciones solidarias para lo no expresamente contemplado en el régimen específico. El inc. h) del art. 851 del CCC es todavía más claro sobre que “la acción de contribución del deudor que paga la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originan la concurrencia”. Es decir que, leyendo perspicazmente el art. 851, inc. h), del CCC, puede llegar incluso a interpretarse que el legislador ha contemplado la posibilidad concreta de la existencia de obligaciones concurrentes y, a la vez, divisibles; ello, toda vez que esa norma establece que las relaciones Buenos Aires, martes 6 de octubre de 2015 internas del frente codeudor concurrente se rigen por las relaciones causales que originan la concurrencia, lo que implica que, si la deuda es fraccionaria o divisible, pues, en la medida de la parte viril del obligado se le podrá reclamar el reintegro y no más allá. 3 Algunas observaciones Lo expuesto hasta aquí permite ya extraer un par de observaciones. La primera es, sin duda, que del listado de seis tipologías obligacionales plurales que volcamos supra es dudosa la factibilidad de la propia existencia del numeral c), es decir, una obligación solidaria que, a la vez, sea de objeto divisible. Ello, dado que solo con algunas aclaraciones bastante elaboradas y solo mirando hacia el interior del frente codeudor, esta duplicidad podría coincidir en una misma obligación. Y, además, no debe soslayarse la disposición del art. 812 del CCC. Como segunda reflexión, sin la menor duda, existen –idealmente y en el régimen del nuevo Código Civil y Comercial– cinco categorías de obligaciones plurales, que generan –al menos– cinco tipos de obligaciones netas, cada uno con su régimen propio, pero en algunos, dada la forma de la conjunción de características, prima una de ellas: a) obligaciones mancomunadas de objeto indivisible: prima la indivisibilidad; b) obligaciones mancomunadas de objeto divisible: es el arquetipo de la divisibilidad; c) obligaciones solidarias de objeto indivisible: es el más claro ejemplo de prestación indivisible, exigible a un solo deudor por el todo y en un solo momento de cumplimiento; d) obligaciones concurrentes de objeto divisible: la divisibilidad se evidencia hacia adentro del frente codeudor concurrente (art. 851, inc. h], CCC); y e) obligaciones concurrentes de objeto indivisible: la indivisibilidad prima sobre la naturaleza del vínculo. Otro aspecto que también ha sido criticado del método del Código de Vélez es que se considera innecesaria una duplicidad de regulaciones de las obligaciones divisibles y mancomunadas, pues ambas tienen idénticos efectos, pese a diferenciarse en su naturaleza. Esta crítica no es achacable al nuevo Código Civil y Comercial, que unifica el régimen de ambas obligaciones sin recaer en innecesarias reiteraciones. De hecho, la mayoría de los autores estudió por años, conjuntamente, las dos clases de obligaciones, ya sea tomando a las mancomunadas como un género que incluye a las divisibles y a las indivisibles, y luego a las solidarias, o bien estudiando las divisibles y mancomunadas simples en primer lugar, y después las indivisibles y solidarias. De modo tal que la sistemática de Vélez en este punto no ha sido la más aceptable, sino todo lo contrario. La nueva legislación atenúa los defectos señalados por la doctrina en este punto, que implica una superación del confuso sistema velezano de reglar las obligaciones de sujeto plural. Es dable consignar, asimismo, que el método que Vélez utilizó para abordar las obligaciones plurales no es el que siguieron los ordenamientos jurídicos modernos, los que no yuxtapusieron dos clasificaciones sino que distinguieron dos grandes campos dentro de las obligaciones simplemente mancomunadas, escindiendo allí las obligaciones divisibles de las indivisibles, y abordaron por separado, en un terreno externo, las obligaciones solidarias; esta solución es la adoptada por el Código Civil alemán (BGB) de 1900 y el Código portugués de 1967. A la metodología de estas codificaciones se aproxima en algunos aspectos el Código Civil y Comercial sancionado por ley 26.994, que merece un comentario laudatorio en este plano. Es este, a nuestro juicio, el sistema más apropiado, en la medida en que evita dudas y confusiones entre diversos tipos de obligaciones. 4 Indivisibilidad y solidaridad Agudamente ha dicho Ossola: “La solidaridad y la indivisibilidad responden a distintos motivos y, si bien en algunos casos ciertos efectos son idénticos en ambas (el más evidente es el de la exigibilidad in totum de la prestación), en otros casos existen notables diferencias (...) En consecuencia, y por razones conceptuales, en la indivisibilidad sólo debieran propagarse los efectos que se relacionen con el objeto (único y compacto) y su cumplimiento efectivo; y no aquellos que concernientes a las personas, lo que depende de la naturaleza de los vínculos jurídicos; cuestión que, por cierto, no es tan clara en nuestra legislación vigente”(29). Cabe aclarar, como lo hizo Vélez Sarsfield en el Código original, que los conceptos “solidaridad” e “indivisibilidad” no son equivalentes, al sentar el principio de que la solidaridad estipulada no da a la obligación el carácter de indivisible, ni la indivisibilidad de la obligación la hace solidaria (nota al art. 668, cód. de Vélez). En esto se diferencia profundamente el nuevo Código Civil y Comercial, ya que su art. 812 opta por una solución contraria: disponer que si la obligación divisible es, además, solidaria, se aplican las reglas de las obligaciones solidarias, criterio que sigue la senda del derecho civil alemán, que establece una indivisibilidad impuesta por seguimiento de la solidaridad(30). No es un tema menor, porque el nuevo Código Civil, en esta norma, consagra la presunción de solidaridad en vez de establecer la de mancomunidad, por lo que es esta una excepción al principio general de que la solidaridad no se presume (art. 828, CCC). Por razones de simplicidad el legislador ha elegido en este tema la solución más gravosa para el deudor y se ha apartado del principio general que él mismo sentó en la materia. Pero, conceptualmente, no cabe soslayar que no son categorías equivalentes. Bien ha expuesto el eminente maestro español Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano en un memorable artículo del Anuario, que “el régimen de las obligaciones indivisibles se asemeja al de las obligaciones solidarias desde el momento en que se produce una pluralidad de acreedores o de deudores, puesto que la obligación no es susceptible de un cumplimiento parcial. Sin embargo, existen diferencias entre las obligaciones indivisibles y las solidarias. Aquéllas se basan en una cualidad real de la obligación, por lo que se transmiten tal cual a los herederos; éstas corresponden a una cualidad personal, por lo que no se transmiten a los herederos con dicha cualidad, sino que se dividen entre ellos. De esa diversidad de su naturaleza deriva una segunda diferencia. Los deudores solidarios lo son por el todo y totaliter. En cambio, los deudores de una obligación indivisible dejan de deber el todo cuando desaparece su causa porque la obligación se ha transformado en una indemnización de daños y perjuicios (que no es indivisible)”(31). A estas diferencias podría sumarse una más: en las obligaciones solidarias cada codeudor asume el incumplimiento de los otros, lo que no sucede en las obligaciones indivisibles. Recuérdese que el art. 838 del CCC establece en las obligaciones solidarias que “la mora de uno de los deudores solidarios perjudica a los demás. Si el cumplimiento se hace imposible por causas imputables a un codeudor, los demás responden por el equivalente de la prestación debida y la indemnización de daños y perjuicios. Las consecuencias propias del incumplimiento doloso de uno de los deudores no son soportadas por los otros”. Y que el art. 819 del CCC establece en las obligaciones indivisibles que “la mora de uno de los deudores o de uno de los acreedores, y los factores de atribución de responsabilidad de uno u otro, no perjudican a los demás”. Repárese también que ambas normas tienen el mismo título: “Responsabilidad”, y se comprenderá que el encadenamiento del deudor de una obligación divisible a un régimen de solidaridad no es una decisión neutra, sino que es enormemente perjudicial para el deudor, contradice el principio general del art. 828 del CCC sobre que la solidaridad no se presume y, además, se aparta del principio favor debitoris(32). El inteligente juez cordobés Federico Ossola ha apuntado que “debería consagrarse la regla legal de la so(29) Ossola, Federico A., Obligaciones solidarias..., cit. (30) Ver Cristóbal Montes, Ángel, La distinción entre..., cit., y Las obligaciones indivisibles, cit. (31) Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo, Las obligaciones divisibles..., cit., pág. 514. (32) Ver López Mesa, Marcelo, Derecho de las obligaciones..., cit., pág. 956 y sigs. 5 Editorial EDUCA Novedades RODOLFO LUIS VIGO Iusnaturalismo y Neoconstitucionalismo –Coincidencias y diferencias– ISBN 978-987-620-277-0 576 páginas EDUCA: Solicite su pedido llamando a Guillermina Celeri, 4349-0200 (int. 1177) E-mail: [email protected] EL DERECHO: Venta telefónica: (11) 4371-2004 Compra online: [email protected] www.elderecho.com.ar lidaridad en todos los casos en que exista pluralidad de sujetos (activa o pasiva) y se deba el mismo objeto; y por excepción la mancomunación simple, sea que surja de la ley o las partes la pacten. En otras palabras, mutar la fuerza centrífuga por la centrípeta, a fin de evitar la diáspora obligacional”(33). Ello implicaría una profundización, desde el punto de vista práctico, de la solución adoptada por el actual art. 812 del CCC. Es una posición respetable, pero nos mantenemos en la nuestra. 5 A modo de conclusión La apresurada entrada en vigencia del nuevo Código, a la par del blindaje a las críticas de que su articulado fue objeto, hizo que no se tuvieran en cuenta entonces ninguna de las observaciones que se hicieran y le hiciéramos al entonces Proyecto, el que fue sancionado tal y como estaba. Incluso más. En esta y otras materias se perdió la ocasión de la corrección oportuna de los yerros que señaláramos en un artículo sobre este mismo tema, que publicáramos en el mes de abril, en nuestro Suplemento de Obligaciones de elDial.com. Ello así, las dificultades normativas están a la vista. Las habíamos mostrado y hasta imaginado soluciones para ellas, cuando todavía se estaba a tiempo de remediar los problemas. Pero, aun sancionado con vacíos y yerros el nuevo ordenamiento, consideramos que las asimetrías o distorsiones normativas que existen en las obligaciones de sujeto plural no son obstáculo para que un buen juez haga justicia en los casos concretos en las que ellas se debatan, privilegiando las particularidades del caso por sobre teorizaciones o generalizaciones excesivas. La ley es normalmente general e impersonal, por lo que el juez debe convertirla en su aplicación a cada caso en concreto y personal, so pena de tornarse ilegítima, pues a los justiciables no se los puede juzgar sobre la base de abstracciones inasibles. La generalidad e impersonalidad de la ley deben transmutarse en su aplicación a cada caso en concreción y personalidad de sus mandas, de modo de permitir la aplicación de la ley al caso. La labor del juez al fallar consiste en devolverle a la ley todo el contenido casuístico y concreto que ha perdido al ser elevada a norma general por el legislador. Como genialmente indicara el maestro Puig Brutau: “Si generalizar es omitir, y legislar es generalizar, juzgar es volver a añadir parte, cuando menos, de lo omitido”(34). Es por ello que un juez no cumple su función cuando falla sobre la base de generalidades, muletillas o cartabones, ya que, si así actúa, no concreta la ley general al caso particular, sino que dicta un pronunciamiento igualmente genérico e inasible. (33) Ossola, Federico A., Obligaciones solidarias..., cit. (34) Puig Brutau, José, La jurisprudencia como fuente del derecho, Barcelona, Bosch, s/f., pág 179. 6 Buenos Aires, martes 6 de octubre de 2015 El juez debe traducir, al fallar, la norma general a un registro particular, cercano a los hechos del caso resuelto y confeccionado, teniéndolos en mira especialmente. El magistrado debe explicitar en los hechos de ese caso el alcance y el significado de la norma general, de modo de demostrar que ella es aplicable a los hechos de esa causa, porque ellos encuadran sin forzamientos ni torsiones en su ámbito de aplicación legítima. Y debe hacer una hermenéutica razonable, lógica, no forzada. El cambio de clave de la norma –de general y abstracta, a particular y concreta– es claramente el rol insustituible de un buen juez; este, en caso de no cumplir tal labor de conversión, no llena cabalmente su función. Un juez no es un sacador de sentencias sino un solucionador de conflictos(35). El juez debe tomar nota de estas asimetrías normativas en obligaciones de sujeto plural para dar una solución de conjunto a los casos, a través de ensambles normativos inspirados, atinados, certeros que otorguen interpretativamente a las normas expuestas la perfección o tino que, tal vez, no tuvieron en su origen. Es imposible prever por anticipado la vastedad de casos que pueden presentarse en estas materias; por eso, lo que hemos explicitado es, acaso, solo un recordatorio, un catálogo de conceptos e ideas provisionales, útiles para que jueces y abogados atentos no se dejen abrumar por materias difíciles, pero no imposibles de encauzar. Además, un juez no puede escudarse en las imperfecciones normativas para plasmar iniquidades en los casos concretos, porque puede reformular interpretativamente la norma, dentro de ciertos márgenes, para darle a esta una sustancia más rica, una mayor sutileza, una profundidad que no se le advertía a primera vista. Baste recordar las maravillas y florituras que hizo con el Código de Vélez esa pléyade de jueces y autores inolvidables que este país tuvo –y, creemos, todavía puede mostrar– y que asentaron sus ideas, como raíces vigorosas de árboles espléndidos, en la labor de los llamados “clásicos”, esa generación fructífera que fue desde Segovia y Machado, hasta Salvat y Lafaille. Por qué no pensar que el nuevo Código pueda dar lugar, a su turno, a una exégesis medulosa, atinada, certera, como la que esa generación alumbró a partir del texto legal vigente hasta el 31 de julio pasado. Y por qué no empezar con temáticas dificultosas, pero apasionantes, como la que tratamos en este estudio. Claro que, para hacerse cargo de problemas de envergadura, lo primero es no esconder las dificultades sino asumirlas. Y para ello los jueces y los doctrinarios no deben olvidar jamás aquella aguda frase del maestro Guido Alpa en uno de sus trabajos más inspirados: “Si entendemos las tareas del Derecho Privado como el deber de desarrollar sus normas, si tenemos presente que estas tareas sin duda cambian con el transcurso del tiempo, debemos afirmar que hoy en día las normas de Derecho Privado han de coordinar el interés privado con los intereses de la colectividad, incorporando ciertos valores, como (...) autodeterminación, libertad, responsabilidad... En este sentido, por ser el Derecho Privado, el derecho de los ciudadanos, el objetivo actual del mismo debe ser individualizar las reglas que puedan satisfacer económica, social y éticamente a las personas, sin sacrificar la identidad y la dignidad”(36). Las “tareas actuales del derecho privado”, utilizando la feliz expresión del maestro Alpa, nos colocan ante una encrucijada a la que llegamos el 1º de agosto: tenemos que decidir si llorar sobre leche derramada o participar activamente del mejoramiento de un Código que tiene mucho para mejorar, pero también mucho paño para trabajar y optimizar, poniendo manos a la obra sin dilaciones. Por nuestra parte, siempre hemos elegido participar del mejoramiento del ser, en la medida de nuestras posibilidades, antes que añorar un deber ser que muy posiblemente nunca llegue a plasmarse o que se asienta sobre idealizaciones que suelen contraponerse a la realidad, sin ser fructíferas en consecuencias. VOCES: CÓDIGOS - CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL - OBLIGACIONES - CONTRATOS - ACTOS Y HECHOS JURÍDICOS (35) Cfr. CApel. Trelew, sala A, 17-4-12, “Llompart, Edna Haydeé y otra c/ Trama Construcciones S.R.L. y otro s/ daños y perjuicios” (Expte. 425 - Año 2011 CAT), en elDial.com. (36) Alpa, Guido, Las tareas actuales del derecho privado, en Revista de Derecho Privado, Madrid, Reus, enero-febrero de 2008, pág. 3. JURISPRUDENCIA Alimentos: Deuda por alimentos impagos: “alimentos atrasados”; legitimación activa. Intereses: Intereses moratorios: ausencia de pacto por intereses; cálculo; forma de liquidación; tasa aplicable. Código Civil y Comercial: Aplicación temporal: entrada en vigencia; art. 7º; efectos. Costas: Imposición en el orden causado: alimentos impagos; cambio de criterio jurisprudencial. 1– Corresponde revocar la decisión de primera instancia que resolvió desestimar la liquidación practicada por la actora, ya que no surge de las constancias de autos que se hubiese convenido la aplicación de una tasa de interés para el caso de que los alimentos no fueran abonados por el alimentante considerando que no podían reclamarse intereses “no convenidos”, pues ingresando al agravio puntual de la recurrente una nueva revisión de la temática –intereses a una deuda alimentaria pese a la ausencia de un pacto de intereses moratorios en el convenio en el que se estableció la cuota– lleva a sostener un criterio opuesto al aplicado por la Sala en anteriores pronunciamientos. 2– A partir de su entrada en vigencia las leyes se aplicarán a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tendrán efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario, y la retroactividad establecida por la ley no podrá afectar derechos amparados por garantías constitucionales (art. 7º, cód. civil y comercial). 3– Dos son los principios que orientan la solución de los conflictos de leyes en el tiempo: a) la irretroactividad de la ley que sólo admite excepciones puntuales, como las aplicables a las relaciones de consumo, y b) la necesidad de que la nueva ley tenga inmediata aplicación a partir de su entrada en vigencia. Ambos principios se complementan, pues la aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación de las nuevas normas para el futuro, y con posterioridad a su vigencia. El efecto inmediato encuentra sus límites, precisamente, en el principio de irretroactividad, que veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos, agotados o extinguidos. 4– De acuerdo al art. 7º del cód. civil y comercial, la nueva legislación de fondo debería aplicarse en forma inmediata a las “consecuencias” aun no producidas de las relaciones jurídicas existentes al 1º de agosto de 2015. 5– Cuando se reclaman “alimentos atrasados”, la legitimación activa corresponde a la progenitora conviviente con los menores, porque, en lo sustancial, la cuota alimentaria tiende a solventar necesidades impostergables, y se presume que, cuando el obligado no cumple con la prestación, los gastos que éste debe cubrir son afrontados por la madre de los alimentados, que convive con ellos. 6– Las “cuotas atrasadas” son aquellas que se devengan durante la tramitación del juicio por alimentos, en tanto que para los “alimentos atrasados” se debe hacer uso de la expresión “incumplimiento de la obligación”, pues son las cuotas alimentarias posteriores a la sentencia o a la suscripción del convenio entre las partes y posterior homologación judicial que se fueron venciendo sin que mediare su pago por parte del alimentante. No solo son supuestos distintos, sino que además son objeto de regulación diferente. 7– En los alimentos determinados por sentencia o convenio homologado judicialmente e incumplidos, dado que se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, el daño moratorio se presume. Si no se establecen intereses para este supuesto de “alimentos atrasados”, se estaría consagrando una notoria injusticia, al permitirle reclamar dichos accesorios al acreedor común y no al alimentario, en detrimento de los derechos de quien procura la satisfacción de tan primaria necesidad. Se sitúa, a la vez, al deudor de alimentos en mejor situación que el deudor común, cuando en realidad la obligación de aquel reclama un cumplimiento más perentorio o imperioso. 8– Negar al acreedor los intereses produce una gran injusticia, pues favorece al deudor impuntual en detrimento de los legítimos derechos de un necesitado. Por ello es que el deudor de una obligación alimentaria no puede estar en mejor condición que quien debe una deuda común, cuando en realidad su cumplimiento es más perentorio e imperioso. 9– Valorando que la morosidad incurrida por el deudor atañe a su obligación alimentaria (la que es de cumplimiento perentorio e imperioso), no puede estar en mejor condición que quien debe una deuda común, por lo que es viable el reclamo de intereses tal como lo preveían el art. 622 y concs. del cód. civil, solución también receptada en el art. 768 del cód. civil y comercial. Ello así, se debe admitir la adición de un interés moratorio a las cuotas alimentarias adeudadas, pues lo contrario implicaría favorecer al deudor impuntual en detrimento de legítimos derechos de quien lo suplió en la porción a la que estaba obligado (arts. 658, 659, 661, 746, 765, 768 y concs., cód. civil y comercial de la Nación). 10– Si existe una obligación reconocida a pagar alimentos a partir de determinada fecha (sea por sentencia o por acuerdo homologado), la condena accesoria al pago de intereses no depende de que el fallo o el convenio establezca expresamente el pago de esos accesorios (intereses moratorios), ya que estos se devengan naturalmente por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación asumida (arts. 552, 768, cód. civil y comercial; argto. arts. 622, cód. civil –ley 340–). 11– La liquidación que deberá practicarse de las sumas debidas en concepto de “alimentos atrasados” transitará en el marco de lo que se conoce como “conflictos generados por la aplicación de la ley en el tiempo” (art. 7º, cód. civil y comercial), pues el devengamiento de “intereses” no es más que una “consecuencia” que se sucede en el tiempo respecto de una relación jurídica existente al tiempo de la sanción del nuevo ordenamiento de fondo, por lo que a su respecto corresponde la aplicación inmediata pero sin efectos retroactivos. 12– El cálculo de los intereses por sumas debidas en concepto de “alimentos atrasados” se hará en dos tramos: a) los devengados desde la fecha del vencimiento de la primera cuota hasta la fecha de entrada en vigencia del nuevo cód. civil y comercial (1º de agosto de 2015); b) los devengados desde el 1º de agosto de 2015 hasta el efectivo pago. 13– Los intereses que debieron abonarse antes del 1º de agosto de 2015 son “consecuencias” ya consumadas de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, y por lo tanto se rigen por la vieja ley. Al contrario, los períodos posteriores a esa fecha deberán calcularse de acuerdo a las previsiones del nuevo ordenamiento. Ello así, mientras el responsable no satisface la obligación de resarcir, esta tiene efecto: producir intereses, entre otros. Si una ley nueva varía el tipo de interés, a partir de ese momento, los intereses que devengue la obligación se calcularán de acuerdo a las nuevas tasas. Esto es lo que se denomina “efecto inmediato de la ley posterior”. 14– Los intereses por alimentos atrasados devengados antes del 1º de agosto de 2015 deben calcularse –ante la ausencia de un pacto en tal sentido– a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones por Banca Electrónica (tasa pasiva BIP), sin que ello pueda interpretarse como vulneración de la doctrina legal, sentada por la Suprema Corte de Buenos Aires en el fallo “Zgonc”. Para los posteriores al 1º de agosto de 2015, el juez de grado deberá aplicar el interés “legal” que surge del nuevo cód. civil y comercial, y que se encuentra regulado en el art. 552 de ese cuerpo normativo. 15– En un proceso por alimentos atrasados en el que se decidió que correspondía aplicar intereses a una deuda alimentaria –pese a la ausencia de un pacto de intereses moratorios en el convenio en el que se estableció la cuota–, deben imponerse las costas en el orden causado (arts. 68, 69 y concs., cód. procesal civil y comercial de la Nación), en atención a que la cuestión motivo de apelación no fue generada por la parte contraria, y teniendo también en cuenta el cambio de criterio jurisprudencial que implica el decisorio respecto de anteriores pronunciamientos. M.A.R. 58.867 – CApel.CC Mar del Plata, sala III, septiembre 15-2015. – R., M. N c. L., N s/alimentos. Mar del Plata, 15 de septiembre de 2015 Con motivo del recurso de apelación en subsidio interpuesto a fs. 191/196 por la parte actora contra la resolución de fs. 190, del 11 de marzo de 2015; y 7 Buenos Aires, martes 6 de octubre de 2015 Visto: El presente expediente traído a conocimiento de la Sala Tercera de este Tribunal de Alzada, Consideramos que: I. El Sr. juez de primera instancia resolvió a fs. 190 desestimar la liquidación practicada por la actora, pues no surge de las constancias de autos que se hubiese convenido la aplicación de una tasa de interés para el caso de que los alimentos no fueran abonados por el alimentante. II. El Dr. Roberto Fabián Sangermano, invocando el art. 48 del C.P.C. respecto de la actora, interpuso recurso de apelación en subsidio a fs. 191/196, fundándolo en el mismo escrito, con argumentos que no merecieron respuesta de la contraria. Como primer fundamento argumenta que le causa un gravamen irreparable que el a quo interprete que la deuda por alimentos devengados y no abonados por parte del obligado al pago no deba actualizarse y/o adicionársele intereses. Señala que los alimentos reclamados y cuya aplicación de intereses se pretende fueron devengados en el año 2012 por lo que al solo vencimiento del periodo deberían calcularse y aplicárseles una tasa de interés por la mora que se produce en forma automática por el carácter de la deuda por alimentos. Cita jurisprudencia provincial en apoyo a su tesitura. Finalmente, solicita que se revoque el proveído en la parte atacada y se indique cuál es la tasa aplicable a los fines de actualizar el monto adeudado de alimentos. III. Cuestión previa: Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley Nº 26.994) Ante todo corresponde señalar que encontrándose la causa a estudio de esta Sala, el 1º de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994); y resultando ello una circunstancia sobreviniente entiendo necesario formular algunas precisiones acerca de la aplicabilidad de la ley en el tiempo, y cuál de ellas, por consiguiente, será utilizada para resolver el conflicto objeto de autos. El artículo 7 del nuevo ordenamiento dispone que: “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales...” (el resaltado me pertenece). De la norma se desprende que los principios que orientan la solución de los conflictos de leyes en el tiempo son: a) la irretroactividad de la ley, que sólo admite excepciones puntuales, como las aplicables a las relaciones de consumo y b) la necesidad de que la nueva ley tenga inmediata aplicación a partir de su entrada en vigencia. Ambos principios se complementan, pues la aplicación inmediata no es retroactiva, porque significa aplicación de EDICTOS CIUDADANÍA El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 10, secretaría Nº 19, sito en Libertad 731 9º Piso de esta ciudad, informa que el Señor LI, RAN de nacionalidad china con D.N.I. Nº 92.885.554, ha iniciado los trámites tendientes a obtener la ciudadanía argentina. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días. Buenos Aires, 14 de septiembre de 2015. Matías M. Abraham, sec. int. I. 5-10-15. V. 6-10-15 5169 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 10, secretaría N° 20, sito en Libertad 731 9° Piso de esta ciudad, informa que la Sra. LUSINE MANUKYAN de nacionalidad ARMENIA con D.N.I Nº 94.707.568 ha iniciado los trámites tendientes a obtener la ciudadanía argentina. Por ello cualquier persona que tuviere conocimiento de algún acontecimiento que estimara podría obstar a dicha concesión, deberá hacerlo saber a este Juzgado. Publíquese por dos días. Buenos Aires, 25 de agosto de 2015. Nancy R. Stimoli, sec. ad-hoc. I. 6-10-15. V. 7-10-15 5176 CONCURSOS El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Comercial Nº 16, Secretaría Nº 32, sito en Avda. Callao 635 P.B. CABA, comunica por 5 días la apertura del concurso preventivo de MARIA GRACIELA LICCIARDELLO, CUIT 2718213242-5, autos “LICCIARDELLO MARIA GRACIELA s/Concurso Preventivo” –Expte. nº 34.605/2014– siendo la fecha hasta la cual los acreedores pueden pedir verificación de sus créditos el 09.11.2015, en el domicilio del síndico Pablo Bernardino sito en Paraná 586, piso 5º “11” CABA. Los informes de los arts. 35 y 39 de la Ley 24.522 se presentarán hasta el 01.02.2016 y el 16.03.2016 respectivamente. La audiencia que prevé el art. 45 de la Ley 24.522 tendrá lugar en la sede del Tribunal el 05.10.2016 a las 10.00 hs. Publíquese por el tér- las nuevas normas para el futuro, y con posterioridad a su vigencia. A su vez, el efecto inmediato encuentra sus límites, precisamente, en el principio de irretroactividad, que veda aplicar las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos, agotados o extinguidos. En la especie, llega a este Tribunal de Alzada la cuestión relacionada con la posibilidad de aplicar intereses a una deuda alimentaria pese a la ausencia de un pacto de intereses moratorios en el convenio en el que se estableció la cuota; y, en caso de respuesta afirmativa qué tasa de interés resultaría aplicable en forma supletoria. El juez de grado directamente consideró a que no podían reclamarse intereses “no convenidos”, por lo que tampoco se expidió sobre la tasa aplicable. En nuestra visión si tuviéramos que expedirmos sobre qué tasa debe aplicarse, anticipamos que la cuestión se resolvería de acuerdo al art. 7 del Cód. Civ. y Com. De acuerdo a ese precepto, el Código Civil y Comercial debería aplicarse en forma inmediata a las “consecuencias” aun no producidas de las relaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015. En función de todo ello pasaremos a analizar la cuestión de autos a tenor del nuevo régimen legal. IV. Tratamiento del Agravio: a) En primer término, debemos señalar que en el presente caso al tratarse de “alimentos atrasados” la legitimación activa corresponde a la progenitora conviviente con los menores porque en lo sustancial, la cuota alimentaria tiende a solventar necesidades impostergables y se presume que cuando el obligado no cumple con la prestación , los gastos que éste debe cubrir son afrontados por la madre de los alimentados que convive con ellos (cfr. Kemelmajer de Carlucci, A.-Molina de Juan, M. [Dir.]; Alimentos, T. I, Edit. Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe. 2014, pág. 162 y ssgtes.; argto. jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com., San Isidro, Sala I; in re “S. A. M. c A. G. J. s/ejecución de sentencia” del 12/11/2014, cit. en Revista Código Civil y Comercial, Año 1, Nro. 1 julio/2015, Edit. La Ley; pág. 131; Cám. Nac. Civ.; Sala B in re “G., M. M. G. c/ G. A. M. s/ejecución de Alimentos” del 14/8/2012, pub. elDial.com, AA7977; Cám. Fam. de Mendoza in re “S. C. M c/S. R. p/Sol. Med.”, del 31/10/2013; entre otros). b) Ahora bien, ingresando al agravio puntual del recurrente debemos señalar que una nueva revisión de la temática –intereses en los alimentos atrasados y no solicitados– nos lleva a sostener un criterio opuesto al aplicado en la causa Nº 156.643 (RSI 425/14 del 14/8/2014). Ante todo, y a fin de aclarar la situación debemos efectuar una distinción entre “alimentos atrasados” –lo que se reclama en el sub lite– y el término “cuotas atrasadas”. Las “cuotas atrasadas” son aquellas que se devengan durante la tramitación del juicio, en tanto que para los “alimentos atrasados” debemos hacer uso de la expresión “incumplimiento de la obligación” pues son las cuotas alimentarias posteriores a la sentencia o a la suscripción del convenio entre las partes y posterior homologación judicial –como en autos– que se fueron venciendo sin que mino de 5 días. Buenos Aires, 25 de septiembre de 2015. Thelma L. Losa, sec. int. I. 5-10-15. V. 9-10-15 5167 SUCESIONES El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 90, Secretaría Única, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de GUSTAVO MARCELO ALDAYA, a efectos de que hagan valer sus derechos. El presente deberá publicarse por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 20 de agosto de 2015. Gustavo Alberto Alegre, sec. I. 2-10-15. V. 6-10-15 5162 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 18, Secretaría Única, sito en Avenida de los Inmigrantes 1950, 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores que se consideren con derechos a los bienes dejados por el Sr. PEDRO GONZALEZ. Publíquese por 3 días (tres días) en El Derecho. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2015. Alejandra Salles, sec. I. 6-10-15. V. 8-10-15 5172 El Juzgado Nacional en lo Civil nº 71 cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de JUAN CARLOS SCARAFIA a presentarse en autos a fin de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 21 de septiembre de 2015. Manuel J. Pereira, sec. I. 5-10-15. V. 7-10-15 5165 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2, Secretaria única, en Talcahuano 490 5º, cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de DONATO TRONNOLONE. Publíquese por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 14 de noviembre de 2014. Mónica Alejandra Bobbio, sec. int. I. 5-10-15. V. 7-10-15 5170 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, Secretaría única de la Capital Federal, cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de GERARDO IGLESIAS o GERARDO IGLESIAS RODRÍGUEZ. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 3 de agosto de 2015. Viviana Silvia Torello, sec. int. I. 5-10-15. V. 7-10-15 5166 mediare pago de las mismas por parte del alimentante. No solo son supuestos distintos, sino que además son objeto de regulación diferente. Para los alimentos determinados por sentencia o convenio homologado judicialmente e incumplidos, dado que se trata de obligaciones de dar sumas de dinero, entendemos que el daño moratorio se presume, pues de no establecerse intereses para este supuesto de “alimentos atrasados”, se estaría consagrando una notoria injusticia al permitirle reclamar dichos accesorios al acreedor común y no al alimentario, en detrimento de los derechos de quien procura la satisfacción de tan primaria necesidad, situando a la vez al deudor de alimentos en mejor situación que el deudor común, cuando en realidad, la obligación de aquél reclama un cumplimiento más perentorio o imperioso (cfr. arts. 552, 658, 670, 765, 768 y ccds. del Cód. Civil y Com. de la Nación). En tal sentido, la justicia provincial ha expresado que “...Negar al acreedor los intereses, produce una gran injusticia: favorece al deudor impuntual en detrimento de los legítimos derechos de un necesitado. Por ello es que el deudor de una obligación alimentaria no puede estar en mejor condición que quien debe una deuda común, cuando en realidad su cumplimiento es más perentorio e imperioso...” (Cám. Apel. Civ. y Com. II, La Plata, Sala III, causa Nº 89.223, RSD 116-00 S del 18-5-2000). En consecuencia, valorando que la morosidad incurrida por el deudor atañe a su obligación alimentaria (la que es de cumplimiento perentorio e imperioso) no puede estar en mejor condición que quien debe una deuda común; siendo viable el reclamo de intereses tal como lo preveían el art. 622 y ccds. del Código Civil, solución también receptada en el art. 768 del Código Civ. y Com. Por consiguiente consideramos, que en este caso se debe admitir la adición de un interés moratorio a las cuotas alimentarias adeudadas, pues lo contrario implicaría favorecer al deudor impuntual en detrimento de legítimos derechos de quien lo suplió en la porción a la que estaba obligado (arts. 658, 659, 661, 746, 765, 768 y ccds. del Cód. Civil y Com. de la Nación). En definitiva, si existe una obligación reconocida a pagar alimentos a partir de determinada fecha (sea por sentencia o por acuerdo homologado), la condena accesoria al pago de intereses no depende de que el fallo o el convenio establezca expresamente el pago de esos accesorios (intereses moratorios), ya que estos se devengan naturalmente por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación asumida (arts. 552, 768 del Cód. Civil y Comercial; argto. arts. 622 del Cód. Civil –ley 340–). Partiendo de esa premisa, corresponde seguidamente establecer la tasa a que éstos deberán calcularse. Aquí, necesariamente, hay que tener en cuenta que la liquidación que deberá practicar la reclamante de las sumas debidas en concepto de “alimentos atrasados” transitará en el marco de lo que se conoce como “conflictos generados por la aplicación de la ley en el tiempo” (art. 7 del Cód. Civ. y Com.). El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 11O, a cargo del Dr. Juan Manuel Converset (h), cita y emplaza a herederos y acreedores de MANUEL WALTER SANCHEZ a que en el plazo de treinta días comparezcan en autos a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 31 de agosto de 2015. MEC. Irene Carolina Espeche, sec. I. 5-10-15. V. 7-10-15 5168 El Juzgado Nacional de Primera lnstancia en lo Civil Nro. 67, a cargo de la Dra. Marcela Eiff, Secretaría Unica, a cargo de la Dra. Paula Andrea Castro, cita y emplaza a los herederos y acreedores de MIGUEL ANGEL GOMEZ por el término de treinta días a efectos de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 5 de febrero de 2015. jo. Paula Andrea Castro, sec. I. 6-10-15. V. 8-10-15 5175 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil n° 51, Secretaría Unica, sito en Uruguay 714, Piso 2°, Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de RICARDO LUIS GRISPINO, a efec- tos de estar a derecho. El presente edicto deberá publicarse por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 30 de junio de 2014. María Lucrecia Serrat, sec. I. 6-10-15. V. 8-10-15 5174 El Juzgado Nacional de Primera lnstancia Nº 55, Secretaría única, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, piso cuarto, cita y emplaza a los herederos y acreedores de DAVID LEON KLINCLER a los efectos de que hagan valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 17 de septiembre de 2015. Olga María Schelotto, sec. I. 6-10-15. V. 8-10-15 5173 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 103 a cargo del Dr. Martín A. Christello, Secretaría a mi cargo, sito en la Av. de los Inmigrantes 1.950 piso 1º. Cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de Don JUAN JOSE FREIRE, a los efectos de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 11 de septiembre de 2015. Eduardo Alberto Villante, sec. I. 5-10-15. V. 7-10-15 Interior: Bahía Blanca: Notas Jurídicas: Tel. (0291) 4527524 / La Plata: José Panfili Tel./Fax (0221) 155770480 / Mar del Plata: Jorge Rabini Tel./Fax (0223) 4893109 / Córdoba: Alveroni Libros Jurídicos (0351) 4217842 Mendoza, San Juan, San Luis: José Graffigna Tel. (0261) 1534849616 / S. S. Jujuy: Librería Universitaria Tel./Fax (0388) 4237963 / San Miguel de Tucumán: Bibliotex Tel. (0381) 4217089 Noreste: Jorge Thea Tel. (011) 1564660335 / Patagonia: Nelson Ramírez Tel. (011) 1564629553 277 Buenos Aires, martes 6 de octubre de 2015 Nº 13.827 AÑO LIII Primer Director: Jorge S. Fornieles (1961 - 1978) Propietario Universitas S.R.L. Cuit 30-50015162-1 Tucumán 1436/38 (1050) Capital Federal Redacción y Administración: Tel. / Fax: 4371-2004 (líneas rotativas) D i a r i o d e J u r i s p r u d e n c i a Efectivamente, el devengamiento de “intereses” no es más que una “consecuencia” que se sucede en el tiempo respecto a una relación jurídica existente al tiempo de la sanción del nuevo ordenamiento, por lo que a su respecto corresponde la aplicación inmediata pero sin efectos re troactivos. Esto implica que el cálculo se hará en dos tramos: a) los devengados desde la fecha del vencimiento de la primera cuota (31 de diciembre de 2012, ya que si bien en el convenio se consignó un doble devengamiento mensual, no se estipuló el día concreto en que correspondía que comenzaran a efectuarse las retenciones), hasta la fecha de entrada en vigencia del nuevo Cód. Civil y Comercial (1 de agosto de 2015); b) los devengados desde el 1 de agosto de 2015 hasta el efectivo pago. Explicaremos el porqué de la distinción. Los intereses que debieron abonarse antes del 1 de agosto de 2015, son “consecuencias” ya consumadas de las relaciones o situaciones jurídicas existentes, y por lo tanto se rigen por la vieja ley. Al contrario, los períodos posteriores a esa fecha, deberán calcularse de acuerdo a las previsiones del nuevo ordenamiento. Así lo explica Aída Kemelmajer de Carlucci, siguiendo las enseñanzas de Moisset de Espanés: “mientras el responsable no satisface la obligación de resarcir, ésta tiene efecto, entre otros, producir intereses. Si una ley nueva varía el tipo de interés, a partir de ese momento, los intereses de devengue la obligación se calcularán de acuerdo a las nuevas tasas; esto es lo que se denomina efecto inmediato de la ley posterior” (Kemelmajer de Carlucci, Aída; “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”; Edit. RubinzalCulzoni; 2015, pág. 28; cit. a Moisset de Espanés, Luis; El daño moral [arts. 522 y 1078] y la irretroactividad de la ley [art. 3º]”, pub. en J.A. 13-1972-356). Efectuada la distinción ahora cabe precisar qué tasa de interés rige para cada tramo. Para los intereses devengados antes del 1 de agosto de 2015, deben calcularse –ante la ausencia de un pacto en tal sentido– a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones por Banca Electrónica (tasa pasiva BIP), tal como lo hemos resuelto en recientes pronunciamientos, y sin que ello pueda interpretarse como vulneración de la Doctrina Legal sentada por la SCBA en el fallo “Zgonc” (esta Sala Causa Nº 149.027, RSD 271/14 Novedad ”Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación” La reforma más importante del Derecho Privado Argentino Año: 2015 1140 págs. ISBN: 978-987-3790-10-2 OFERTA LANZAMIENTO $ 470 Descuento especial para suscriptores de El Derecho 15% Venta telefónica: (011) 4371-2004 Compra online: [email protected] www.elderecho.com.ar - [email protected] Tucumán 1436/1438 (C1050AAD) - Buenos Aires - Argentina y D o c t r i n a del 18/12/2014; 157.012, RSD 213/14 del 21/10/14; argto. jurisp. S.C.B.A., Ac. 118.615, del 11/03/2015 in re “Zocaro, T. c/ Provincia A.R.T. S.A. s/daños y perjuicios”). Para los posteriores al 1 de agosto de 2015, el juez de grado deberá aplicar el interés “legal” que surge del nuevo Cód. Civil y Comercial, y que se encuentra regulado en el art. 552 de este cuerpo normativo. IV. Por ello, citas legales y doctrinarias efectuadas y lo normado por los arts. 34 inc. 3º, b), y 5to, 36, 68, 69, 161, 241, 242, 246, 260, 645 y ccds. del C.P.C. y lo previsto en los arts. 542, 552, 658, 659, 661, 670, 746, 765, 768 del Cód. Civil y Com. de la Nación; Resolvemos: I) Hacer lugar el recurso de apelación deducido a fs. 191/196, y en consecuencia, revocar el proveído de fs. 190 en lo que ha sido materia de agravio y con los alcances indicados en el presente decisorio; II) En atención a que la cuestión motivo de apelación no fue generada por la parte contraria y teniendo también en cuenta el cambio de criterio que implica el presente decisorio se imponen las costas en el orden causado (arts. 68, 69 y ccds. del C.P.C.). Regístrese. Transcurrido el plazo del art. 267 del C.P.C., devuélvase. – Nélida I. Zampini. – Rubén D. Gerez. Daños y Perjuicios: Muerte de un jugador de fútbol amateur: club locador de la cancha; responsabilidad; Ley de Defensa del Consumidor; aplicación; deber de seguridad; incumplimiento; causal exonerativa de responsabilidad; falta de acreditación. 1– La plataforma fáctica del caso sub lite –referido al reclamo resarcitorio por la muerte de un jugador de fútbol amateur acontecida en una cancha perteneciente al club demandado luego de impactar contra una pared de cemento a raíz de una caída– debe ser subsumida en la normativa emergente de la Ley de Defensa del Consumidor, pues entre el occiso –en su calidad de locatario– y la demandada –en su condición de locadora– medió una relación de consumo emergente del contrato de locación de la cancha para la práctica deportiva de un partido de futsal, con pago de un canon locativo abonado en parte por el usuario, a la postre, víctima del accidente. Por ello, devienen de entera aplicación al sub examine los arts. 4º, 5º, 40 y concs. de la LDC, en tanto el usuario, en su condición de tal, posee dentro del contrato de consumo una legítima expectativa de seguridad (art. 5º, ley 24.240). 2– Dado que el usuario posee, dentro del contrato de consumo, una legítima expectativa de seguridad (art. 5º, ley 24.240), cabe concluir que la asociación accionada –en su calidad de locadora de la cancha– debe responder por la muerte de un jugador de fútbol amateur durante un partido de fútbol de salón, acaecida luego de que impactara contra una pared de cemento a raíz de una caída, pues no ha quedado acreditado que en el gimnasio existieran señales de advertencia sobre la peligrosidad que entrañaba el terreno de juego para quienes no utilizaran el calzado o la ropa adecuados, ni que los usuarios fueran advertidos sobre el peligro al que se exponían por superar una determinada velocidad dentro de los límites de la cancha o sobre el riesgo de usar dicho espacio, si en su carácter de aficionados no contaban con la pericia o destreza necesarias para el juego veloz. 3– La asociación accionada –en su calidad de locadora de la cancha– debe responder por la muerte de un jugador de fútbol amateur durante un partido de fútbol de salón, acaecida luego de que impactara contra una pared de cemento a raíz de una caída, pues ha quedado acreditado que dicha entidad no ha proporcionado adecuada información al usuario –deportista aficionado– sobre las condiciones que habilitaban la práctica segura de ese deporte en el gimnasio de su propiedad. Ello es así, ya que el pavimento, que no resultó antides- e-mail: [email protected] • www.elderecho.com.ar COLUMNA LEGISLATIVA Legislación Nacional Resolución 3345 de septiembre 24 de 2015 (SRT) - Accidentes y Enfermedades del Trabajo. Límites máximos. Tareas de traslado. Objetos pesados. Establecimiento. Límites máximos. Tareas de empuje o tracción. Aplicación. Establecimiento (B.O. 29-9-15). Legislación de la Provincia de Buenos Aires Disposición General 45 de septiembre 11 de 2015 (DPPJ) - Personas Jurídicas. Registros. Reglamentación. Procedimientos internos. Títulos y documentos. Medidas necesarias. Información. Capacitación. Instrucción. Agentes. Publicaciones. Inicio de trámite. Plazos (B.O. 25-9-15). Próximamente en nuestros boletines EDLA. lizante en la contingencia padecida por el occiso durante el juego, y la pared de fondo sin protección alguna no reunían las condiciones de seguridad que impone el art. 5º de la LDC en el ámbito de los contratos de consumo. 4– Si bien es cierto que el art. 5º de la LDC prevé la ruptura del nexo causal cuando el daño se debe a la culpa del consumidor, no lo es menos que esta solo podrá predicarse si este último tomó las mínimas precauciones que estaba en condiciones de adoptar y le eran exigibles, por lo cual cabe concluir que, en el caso, el club accionado no podrá eximirse de responder por haber incumplido el deber de seguridad que dicha ley exige en los contratos de consumo, que redundó en la muerte de un jugador amateur durante un partido de fútbol de salón, pues no ha quedado acreditado que el occiso hubiera efectuado un uso fuera de lo previsible o una anormal utilización del campo de juego diseñado en el gimnasio del demandado. R.C. 58.868 – CApel. Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia Neuquén, sala II, julio 3-2015. – M., M. X. c. Asociación Deportiva y Cultural Lacar s/d. y p. derivados de la responsabilidad contractual de particulares. (Consúltese el texto completo en www.elderecho.com.ar). UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. FACULTAD DE DERECHO (Curso válido para Doctorado) Seminario de actualización en Derecho Procesal Constitucional argentino Profesores Néstor Pedro Sagüés, Alberto F. Garay y María Sofía Sagüés Fechas: Octubre 7, 14, 21 y 28, y noviembre 4, 2015 Horario: de 18 a 22 hs. (20 horas presenciales en total) Temario 1. Recurso Extraordinario Perfil actual de la cuestión federal federal.. Recurso Extraordinario por responsabilidad internacional del Estado Estado.. Situación de la doctrina de la arbitrariedad arbitrariedad.. Trámites ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Nación.. Innovaciones Innovaciones.. Acordada 4/2007 y normas complementarias. complementarias. Recurso extraordinario per saltum saltum.. 2. Control de constitucionalidad Situación de la declaración de inconstitucionalidad de oficio oficio.. Simbiosis entre el control de constitucionalidad y el de convencionalidad convencionalidad.. Doctrina de la constitución convencionalizada.. convencionalizada 3. Acción de Amparo Rol del instituto. instituto. Amparos legislativos. legislativos. Operatividad Operatividad.. Legitimación en los amparos colectivos.. colectivos Objetivos:: Consideración de las principales novedades operadas en los Objetivos dispositivos procesal procesal--constitucionales aludidos, en el ámbito legislativo y jurisprudencial. jurisprudencial. Condiciones de aprobación aprobación:: asistencia al 75 75% % de las sesiones, presentación de una comunicación sobre algún tema del seminario seminario.. Inscripciones: Facultad de Derecho, UBA, Posgrado Inscripciones: Posgrado.. Tel (11 11)) 48095606 48095606//7. [email protected] posgrado@derecho uba..ar
© Copyright 2026