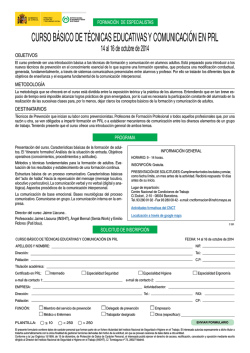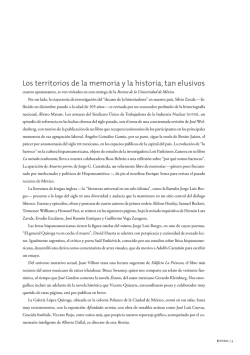Setiembre / noviembre 2007 - Primera Revista Latinoamericana de
VOLUMEN 1 NÚMERO 1 SETIEMBRE-NOVIEMBRE DE 2007 WWW.MIDOEDITORES.COM $5,00 EE.UU. Primera Revista Latinoamericana de Libros PRL El ingenio de Borges era público, necesitaba una audiencia para funcionar. Su ironía simulaba respetar las convenciones, amenazaba con un lugar común, enunciaba una ley general y obvia, y luego sorprendía”. Pablo de Santis sobre el Borges de Bioy Casares Aventureros españoles ingleses en México y Perú Fernando Cervantes sobre Empires of the Atlantic World Odi Gonzales: ¿Quién leerá Dun Quixote? Edmundo Paz Soldán: Bolaño: literatura y apocalipsis Rafael Rojas: Todas Las Habanas de Cuba WWW. MIDOEDITORES.COM 2 PRL SET/NOV 2007 Bienvenido Contenido 3 Edmundo Paz Soldán Roberto o Bolaño: Bola literatura y apocalipsis 6 Rafael Rojas Havana, A Autobiography of a City, de Alfredo José Estrada; Havana. Maki of Cuban Culture, de Antoni Kapcia; The History of The Making Havana, de Dick Cluster y Rafael Hernández 8 Pablo de Santis Borges, de Adolf Adolfo Bioy Casares 11 Michael Taussig The Yage Letters Redux, de William Burroughs y Allen Ginsberg 14 Pablo Alabarces El fantasista, de Hernán Rivera Letelier; Muerte súbita: La historia que los hinchas no conocen, de Philip Butters 17 Fernando Cervantes Empires of the Atlantic World, de J. H. Elliott 20 Odi Gonzales Yachay Sapa Wiraqucha Dun Quixote Manchamantan, Miguel de Cervantes Saavedra Qilqan, traducción y adaptación de Demetrio Túpac Yupanqui 23 Germán Carrera Damas Bolívar, A Life, de John Lynch 26 Eduardo Mitre El viento de los náufragos, de Mónica Velásquez Guzmán 30 Iván Jaksic Rafael Pombo: La vida de un poeta, de Beatriz Helena Robledo 32 Enrique Bruce Las vidas de los animales, de J.M. Coetzee. 34 Pablo Quintanilla Richard Rorty Autores Pablo Alabarces es considerado el fundador de la so- ciología del deporte en América Latina. Entre sus libros se cuentan Fútbol y patria, Crónicas del aguante e Hinchadas. Es profesor de cultura popular en la Universidad de Buenos Aires. Enrique Bruce enseña español y literatura en Nueva York. Es autor del poemario Puerto y el libro de cuentos Ángeles en las puertas de Brandemburgo. Iván Jaksic acaba de publicar Ven conmigo a la España lejana. Dirige el programa de la Universidad de Stanford en América Latina, con sede en Santiago de Chile. Eduardo Mitre es autor de los libros de poesía Elegía a una muchacha y Líneas de otoño y del estudio Huidobro, hambre de espacio y sed de cielo. Edmundo Paz Soldán enseña Literatura Latinoamericana en la Universidad de Cornell. Ha publicado, entre otras, las novelas El delirio de Turing y Palacio Quemado. Ha sido ganador del Premio Juan Rulfo. Germán Carrera Damas preside el Comité Internacional de Redacción de la Historia General de América Latina de Unesco. Entre sus muchos libros figuran Elogio de la gula y El bolivarianismo-militarismo. Una ideología de reemplazo. Pablo Quintanilla es editor asociado de PRL. Fernando Cervantes es profesor de Historia en la Uni- Pablo de Santis ganó el premio Planeta-Casa de América de Narrativa 2007 por su novela El enigma de París. versidad de Bristol. En 2006 publicó The Hispanic World in the Historical Imagination. Odi Gonzales es un estudioso de la tradición oral que- chua. Es autor de los poemarios Valle sagrado y La escuela de Cusco. Rafael Rojas es profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en México y autor de Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano. Michael Taussig enseña Antropología en la Universi- dad de Columbia. Entre sus obras se encuentran The Devil and Commodity Fetishism in South America y My Cocaine Museum. Editor: Fernando Gubbins. Editores asociados: Luisa Angrisani, Antonio Espinoza, Pablo Quitanilla. Comercialización y ventas: Arturo Conde. Editor gráfico: Jorge Senisse. Corrección: Anselmo Escobar, Anahí Barrionuevo, Jorge Coaguila. Asistente administrativa: Alexis Almeida. Practicantes: Elana Hazghia, Isabel Gottlieb. Diseño de PRL: Lacava Design Inc. Portada: Anónimo, Unión de la descendencia imperial incaica con las casas de Loyola y Borja, 1718. Museo Pedro de Osma, Lima (Perú). PRL, Primera Revista Latinoamericana de Libros. Setiembre-noviembre de 2007, volumen 1, número 1. Una publicación bimestral de Mido Editores Inc., 474 Central Park West, New York, NY 10025, (212) 864-4280. Copyright© 2007. Derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida sin permiso expreso de Mido Editores. Esperamos que disfrute el primer número de PRL, que desde ahora y cada dos meses revisará lo más interesante entre lo de publicación reciente en todas las áreas de la creación literaria y la investigación avanzada, con artículos de fondo a cargo de los escritores mejor preparados para cada caso. Por lo general, nos ocuparemos de libros que, bien publicados en Latinoamérica bien en España o Estados Unidos, sean parte de la oferta editorial con que se encuentra el lector hispanohablante. Pero también prestaremos atención a lo que se publica en otros idiomas, mucho de lo cual es de interés para el lector ubicado en Latinoamérica o atento a lo que tiene que ver con ella. PRL quiere ser una buena guía para que este lector pueda encontrar lo más a su gusto y original de entre lo recientemente publicado. Tanto como esto, quiere ser una fuente de lectura informativa y estimulante en sí misma. En buena cuenta, los libros que se comentan cumplen la función de acicate para el abordaje de un tema interesante por parte de un autor a quien entusiasma la idea de dirigirse a nuestro lector ideal: el lector adulto y bien informado de intereses y horizontes amplios. Buena parte del éxito en este objetivo dependerá del encuentro fructífero entre nuestros colaboradores y los libros comentados, y ahí es donde ponemos nuestro mayor esfuerzo: buscando siempre que el emparejamiento entre libros y colaboradores específicos origine un encuentro propiciador de ideas reveladoras e inesperadas –que aparecerán siempre en un lenguaje exacto y pleno de tensión intelectual, pero libre de terminología académica. Junto a lo anterior, PRL quiere ser informativa también en el sentido más particularmente periodístico de que proporcione al lector perspectivas útiles para entender lo urgente del hoy día. Cumplir con este tipo de tarea a partir del comentario de libros recientes es ciertamente posible, trátese de libros de creación literaria o de filosofía o de historia. Pero además es muy grato, en la medida en que esquiva uno la distracción de los desenvolvimientos cotidianos y va de frente al encuentro de las ideas de fondo, que son las que están en los libros. No dude en hacernos llegar sus impresiones a cartas@midoeditores. com. Pues queremos que PRL refleje la vitalidad del cruce de ideas en el mundo hábil en el español, nos encantará tener una sección Cartas animada y nutrida. ¡Nos vemos en nuestra segunda edición de diciembre, y en adelante siempre cada dos meses! –F.G. WWW.MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 PRL 3 Roberto Bolaño: Literatura y apocalipsis Edmundo Paz Soldán E n “Apocalipsis en Solentiname”, Julio Cortázar indaga en las posibilidades del arte en América Latina: dar una visión naif de la realidad o testimoniar el horror. En el cuento, el narrador, un escritor argentino llamado Julio Cortázar que vive en París visita Nicaragua en plena revolución sandinista. Ya en el primer párrafo, las contradicciones asoman en el personaje y se resumen en la dificultad de conciliar un arte comprometido con el pueblo con una escritura difícil, vanguardista, “hermética”. Cuando “Julio Cortázar” llega a la isla de Solentiname, descubre las pinturas de los campesinos, que dan cuenta de una realidad en la que hay una comunión del hombre con la naturaleza, “una vez más la visión primera del mundo, la mirada limpia del que describe su entorno como un canto de alabanza”. Esa América Latina de las pinturas contrasta con la sensación del narrador en la misa del domingo, en la que, siguiendo los postulados de la Teología de la Liberación, el Evangelio es leído como si fuera parte de la vida cotidiana de los campesinos, “esa vida en permanente incertidumbre de las islas y de la tierra firme y de toda Nicaragua y no solamente de toda Nicaragua sino de casi toda América Latina, vida rodeada de miedo y de muerte, vida de Guatemala y vida de El Salvador, vida de la Argentina y de Bolivia, vida de Chile y de Santo Domingo, vida del Paraguay, de Brasil y de Colombia”. El arte naif de los campesinos no da cuenta del miedo, del horror de vivir en la América Latina de los setenta. Pero no es difícil rasgar la superficie y encontrar las tinieblas, lo siniestro. En el cuento, el narrador, como un turista agradecido y conmovido más, toma fotos de las pinturas y se las lleva a París. Allí, ya instalado con el proyector a su lado, se pone a ver las fotos de Solentiname. De pronto, en un típico giro cortazariano, ocurre lo fantástico para hacer estallar las estructuras del realismo convencional: aparece en la pantalla, en vez de una pintura de un campesino, la foto de un muchacho con un balazo en la frente, “la pistola del oficial marcando todavía la trayectoria de la bala, los otros a los lados con las metralletas, un fondo confuso de casas y de árboles”. Después, más fotos del horror: “Cuerpos tendidos boca arriba”, “la muchacha desnuda boca arriba y el pelo colgándole hasta el suelo”, “ráfagas de caras ensangrentadas y pedazos de cuerpos y carreras de mujeres y de niños por una ladera boliviana o guatemalteca”. La mayoría de las fotos remite a la violen- cia estatal: hay uniformados en jeeps, autos negros de paramilitares, torturadores de corbata y pulóver. Es la violencia de las dictaduras del Cono Sur, tiempos de “guerra sucia” y Operación Cóndor. “Cortázar”, en el paréntesis revolucionario de la Nicaragua sandinista, escribe un cuento sobre los límites de cierto arte para dar testimonio de ese destino sudamericano, esa violencia latinoamericana. Lo que el escritor comprometido debe hacer es, sin renunciar a su proyecto artístico, sin simplificar sus hermetismos, enfrentarse a esa realidad atroz y representarla. En el ejercicio literal del fotógrafo-escritor, en “Apocalipsis en Solentiname”, se debe revelar el apocalipsis que está detrás de los paisajes bucólicos y la mirada prístina de los habitantes del continente. V ale la pena detenerse en el cuento de Cortázar para entender lo que ocurre en la obra de Roberto Bolaño. En el escritor chileno, ferviente admirador de Cortázar, no hay otra opción que dar cuenta del horror y del mal, y hacerlo de la manera excesiva que se merece: el imaginario apocalíptico es el único que le hace justicia a la América Latina de los setenta —explorada en novelas como Nocturno de Chile y Estrella distante—. En ambas, Bolaño se asoma como pocos al horror de las dictaduras. Nadie ha mirado tan de frente como él, y a la vez con tanta poesía, el aire enrarecido que se respiraba en el Chile de Pinochet: ese aire en que el despiadado Weider de Estrella distante escribía sus frases y versos desde una avioneta. El aire opresivo de la dictadura lo contamina todo, y si bien es fácil ver a Weider de la manera en que Bolaño lo describía, como alguien “que encarnaba el mal casi absoluto” (entre paréntesis), lo cierto es que en la novela nadie es inocente, como sugiere uno de los sueños del narrador: Soñé que iba en un gran barco de madera, un galeón tal vez, y que atravesábamos el Gran Océano. Yo estaba en una fiesta en la cubierta de la popa y escribía un poema o tal vez la página de un diario mientras miraba el mar. Entonces alguien, un viejo, se ponía a gritar ¡tornado, tornado! Pero no a bordo del galeón sino a bordo de un yate o de pie en una escollera. Exactamente igual que en una escena de El bebé de Rosemary, de Polanski. En ese instante el galeón comenzaba a hundirse y todos los sobrevivientes nos convertíamos en náufragos. En el mar, flotando agarrado a un tonel de aguardiente, veía a Carlos Wieder. Yo flotaba agarrado a un palo de madera podrida. Comprendía en ese momento mientras las olas nos alejaban, que Wieder y yo habíamos viajado en el mismo barco, solo que él había contribuido a hundirlo y yo había hecho poco o nada por evitarlo (énfasis en el original). Esta breve alegoría en clave de horror —no es casual la mención a la película de Polanski— se emparenta con otras sugeridas en Nocturno de Chile. Allí, el barco que se hunde es el fundo La-Bas de Farewell y la casa de María Canales. En el fundo de Farewell, el narrador duerme “como un angelito”, y se va ejercitando al descubrir la literatura como “una rareza” en el país de “bárbaros” y en la crítica literaria como un esfuerzo “razonable”, “civilizador”, “comedido”, “conciliador”. El fundo es el espacio de la literatura en Chile, un lugar “allá abajo” donde uno aprende a cerrar los ojos a la realidad, a intentar no mancharse leyendo y descubriendo a los clásicos mientras “allá arriba”, en el país, campea la barbarie. Por supuesto, aquí, tanta civilización, tanta ceguera, termina siendo una forma más de barbarie. La gran casa de María Canales es la casa de Chile, la casa del establishment literario, que sigue con sus cocteles y recepciones mientras en los sótanos de la casa se tortura a los opositores al régimen. En esta escena, Bolaño hace suya una anécdota siniestra de la dictadura: las sesiones de tortura en el sótano de la casa de Robert Townley, agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y asesino de Letelier, mientras en los salones de la casa se llevaban a cabo las veladas literarias de su esposa. ¿Por qué? Ibacache, el narrador, intenta una explicación pragmática: “Había toque de queda. Los restaurantes, los bares cerraban temprano. La gente se recogía a horas prudentes. No había muchos lugares donde se pudieran reunir los escritores y los artistas a beber y hablar hasta que quisieran”. Si en el fundo uno aprende a callarse, en la casa uno lleva a la práctica ese silencio. Se puede ver en el sótano a un hombre “atado a una cama metálica... sus heridas, sus supuraciones, sus eczemas” y luego, ¿qué se puede hacer? Callarse por miedo, porque se trata de algo cotidiano y “la rutina matiza todo horror”. Nocturno de Chile es la confesión del civilizado que con su silencio es cómplice del horror. Nocturno de Chile es la novela de la complicidad de la literatura, de la cultura letrada, con el horror latinoamericano. En Nocturno de Chile se encuentra una lúcida reflexión sobre las perversas relaciones que existen en América Latina entre el poder y la letra. Nuestros intelectuales han terminado más de una vez seducidos por el poder. Se han escrito grandes, fascinantes —y fascinadas— novelas sobre el dictador latinoamericano, pero muy poco sobre esa figura a su sombra, el amanuense de turno, el intelectual cortesano, el que le escribe los discursos al gran hombre. Bolaño, en Nocturno de Chile, nos muestra la debilidad y la hipocresía de nuestras sociedades letradas cuando se trata de su relación con el poder. Ibacache cuenta de las clases de marxismo que tomaron los militares de la junta con él, para saber cómo pensaban sus enemigos. A la última clase solo asiste Pinochet. Pinochet ataca a los ex presidentes Frei y Allende, que se hacían los cultos, pero en realidad jamás habían escrito un solo libro. Pinochet, orgulloso, para mostrar su superioridad, dice que ha escrito varios libros y artículos. Pinochet le cuenta eso a Ibacache: “[p]ara que sepa usted que yo me intereso por la lectura, yo leo libros de historia, leo libros de teoría política, leo incluso novelas”. El dictador continúa: “Y además a mí no me da miedo estudiar. Siempre hay que estar preparado para aprender algo nuevo cada día. Leo y escribo. Constantemente”. En la novela de Bolaño, Pinochet aparece como la parodia de un letrado. Si la lectura y la escritura le sirven a Ibacache para no ver lo que ocurre en torno suyo, a Pinochet le sirven no solo para ver mejor lo que ocurre en torno suyo, sino para proyectar el futuro, “imaginar hasta dónde están dispuestos a llegar” los enemigos del país. La escena pedagógica, tan central en la novela latinoamericana fundacional del siglo XIX, solía servir para la construcción del nuevo ciudadano de la patria; ahora, la transmisión de conocimiento sirve para eliminar a los ciudadanos que no piensan como el dictador letrado. La literatura, que preparaba a los hombres para su ingreso a la civilización, se ha tergiversado por completo y ahora es un instrumento para la barbarie. Como dice Richard Eder, el tema central de una novela como Los detectives salvajes —agrego que en realidad es el tema de toda la obra de Bolaño— es que “the pen is as blood-stained as the sword, and as compromised”. Pero no se trata solo de la escritura. En Estrella distante, las fotografías son también un aspecto central de la revelación del mal. En la novela, el poeta-criminal Wieder invita a sus amigos a una exposición foto- 4 PRL gráfica en su departamento. Wieder espera hasta la medianoche para abrir el cuarto de huéspedes donde se encuentra el “nuevo arte”. La primera en entrar, Tatiana von Beck Iraola, tiene la esperanza de encontrar el arte naif, “retratos heroicos o aburridas fotografías de los cielos de Chile”; cuando sale, vomita en el pasillo. En el cuarto, “cientos de fotos” se encuentran en las paredes y hasta en el techo: Según Muñoz Cano, en algunas de las fotos reconoció a las hermanas Garmendia y a otros desaparecidos. La mayoría eran mujeres. El escenario de las fotos casi no variaba de una a otra por lo que se deduce es el mismo lugar. Las mujeres parecen maniquíes, en algunos casos maniquíes desmembrados, destrozados, aunque Muñoz Cano no descarta que en un 30 por ciento de los casos estuvieran vivas en el momento de hacerles la instantánea. Hay aquí un doble juego, una puesta en abismo de las intenciones de Bolaño. Al interior de la novela, las fotos de Wieder sirven para revelar su condición de asesino aliado al régimen; el “arte nuevo” no muestra otra cosa que la complicidad del artista con el poder; ante esa revelación, el efecto en los espectadores es fulminante. A la vez, Estrella distante se presenta como un texto en la tradición de “Apocalipsis de Solentiname”. Al narrar el horror de la Latinoamérica de la década de los setenta, la literatura, sugiere Bolaño, debe provocar en los lectores las reacciones fuertes que suscitan las fotos de Wieder en sus espectadores. No hay consuelo posible, no hay manera de presentar un Chile pastoral de exportación. Hay, sin embargo, una diferencia importante entre el Cortázar de “Solentiname” y el Bolaño de Estrella distante: en Cortázar, el horror en las fotos aparece a partir de una estrategia narrativa fantástica; en Bolaño, aun cuando algunas fotos son montajes, estas son claramente testimonio de la realidad, y muestras de la poética realista abarcadora de Bolaño. En Estrella distante hay “alucinaciones” y “epifanías de la locura”, pero todas dentro del más estricto realismo. P ero lo que al comienzo era una exploración del continente en un momento específico, en los años finales de Bolaño se generaliza al siglo XX, al mundo, a la condición humana. En 2666, la ciudad de Santa Teresa es un “cráter”, el agujero negro del crimen múltiple sin solución. En un texto sobre Huesos en el desierto, del periodista mexicano Sergio González Rodríguez, al que reconoce su ayuda “técnica” y de investigación para la escritura de 2666 (y al que, de paso, convierte en personaje de su novela), Bolaño escribe que el libro es “una metáfora de México y del pasado de México y del incierto futuro de toda Latinoamérica. Es un libro no en la tradición aventura sino en la tradición apocalíptica, que son las dos únicas tradiciones que permanecen vivas en nuestro continente, tal vez porque son las únicas que nos acercan al abismo que nos rodea” (Entre paréntesis). Al hablar del libro de González, Bolaño parecería estar refi- WWW. MIDOEDITORES.COM riéndose a su novela, con el añadido de que la metáfora aquí va más allá de Latinoamérica. 2666 es la aventura y el apocalipsis, diseminados a lo largo y ancho del planeta. La novela recorre Europa, América Latina y los Estados Unidos; cubre casi todo el siglo XX, para ir a desembocar en ese presente turbio en una ciudad fronteriza en México. Bolaño utiliza el hecho macabro de las más de doscientas mujeres muertas en los últimos años en Ciudad Juárez —crímenes todavía impunes—, no solo como símbolo de la violencia en la América Latina posdictatorial, sino como metáfora del horror y el mal en el siglo XX. Benno von Archimboldi encuentra su destino como escritor durante la Segunda Guerra Mundial porque ese periodo histórico es otro de esos “cráteres” que condensan todo lo que hay que saber sobre el horror del siglo XX. Tanto la Segunda Guerra Mundial como las muertas de Ciudad Juárez-Santa Teresa están vinculadas en 2666 por el destino de un hombre que primero, en la guerra, se encuentra como escritor, y luego, en Santa Teresa, se convierte en un escritor extraviado al que los críticos buscan. En el camino que va de la oscilación entre el encontrarse y el perderse de la escritura, se cifra el destino del siglo XX en la versión de Bolaño. En la cuarta sección de la novela, “La parte de los crímenes”, asistimos a una letanía de muertes salvajes descritas con precisión clínica: “La muerta apareció en un pequeño descampado en la colonia Las Flores. Vestía camiseta blanca de manga larga y falda de color amarillo hasta las rodillas, de una talla superior”, es el primer caso, ocurrido en 1993; el último, trescientas cincuenta páginas después, cierra el siglo: El último caso del año 1997 fue bastante similar al penúltimo, solo que en lugar de encontrar la bolsa con el cadáver en el extremo oeste de la ciudad, la bolsa fue encontrada en el extremo este... El cuerpo estaba desnudo, pero en el interior de la bolsa se encontraron un par de zapatos de tacón alto, de cuero, de buena calidad, por lo que se pensó que podía tratarse de una puta”. Son varias las explicaciones que se dan en esa sección para contextualizar las muertes. Algunas están relacionadas con el narcotráfico; otras, con sectas satánicas; otras, con las condiciones económicas paupérrimas de una ciudad de maquilas, fruto del intercambio asimétrico de bienes y trabajo entre las sociedades industrializadas de la economía global y las sociedades en vías de desarrollo; otras, al hecho de que varias de las muertas son prostitutas; otras, a la situación de pobreza de mucha gente en la región: las mujeres son obreras en las maquiladoras, reciben “sueldos de hambre” que, “sin embargo, eran codiciados por los desesperados que llegaban de Querétaro o de Zacatecas o de Oaxaca”. Otra de las explicaciones es la misoginia. En una escena clave en la sección, los policías que investigan el caso van a desayunar a una cafetería; mientras lo hacen, se cuentan chistes sádicos sobre mujeres: “¿En qué se parece una mujer a una pelota de squash? Pues en que cuanto más fuerte le pegas, más rápido vuelve”. También inter- cambian refranes, sabiduría popular que no se discute: “Las mujeres de la cocina a la cama, y por el camino a madrazos... las mujeres son como las leyes, fueron hechas para ser violadas”. El café en que los policías se encuentran tiene pocas ventanas y se parece a un ataúd. Mientras los policías cuentan chistes sobre esas mujeres cuyos crímenes les toca investigar, mientras se hacen la burla de las leyes que dicen defender, ellos, sugiere el narrador, están desafiando a la muerte con sus risas, pero en el fondo no hacen más que encerrarse en su propio ataúd, encontrar una suerte de muerte en vida. Su forma de entender el mundo es la muerte de la sociedad contemporánea; la imposibilidad de escapar de los prejuicios sexistas y racistas tiene un correlato directo con la imposibilidad de resolver los crímenes. Mientras haya policías como los que se reúnen en el café Trejo’s, habrá mujeres muertas, violadas, abusadas en los desiertos del mundo. En “La parte de los crímenes” un alemán, Klaus Haas —del que luego descubriremos sus conexiones familiares con Archimboldi—, es detenido y llevado a la cárcel como presunto responsable de los crímenes. La Policía, satisfecha, siente que ha cumplido su parte. Pero los crímenes continúan. La sección termina con la sugerencia de que no habrá una resolución posible para esas muertes. Los crímenes quedarán sin resolverse. La última escena, la de las Navidades de 1997, muestra a una Santa Teresa entregada a la fiesta: “Se hicieron posadas, se rompieron piñatas, se bebió tequila y cerveza. Hasta en las calles más humildes se oía a la gente reír”. Pero esa Santa Teresa naif encierra, como en las fotos de “Apocalipsis de Solentiname”, su reverso nefasto: “Algunas de estas calles eran totalmente oscuras, similares a agujeros negros...”. Esos “agujeros negros” son la derrota de la ley, de la civilización. Todo el siglo XX desemboca allí. En “Autobiografías: Amis & Ellroy”, uno de sus artículos recopilados en Entre paréntesis, Roberto Bolaño escribió que “el crimen parece ser el símbolo del siglo XX”. En una entrevista, el escritor chileno declaró: “En mis obras siempre deseo crear una intriga detectivesca, pues no hay nada más agradecido literariamente que tener a un asesino o a un desaparecido que rastrear. Introducir algunas de las tramas clásicas del género, sus cuatro o cinco hilos mayores, me resulta irresistible, porque como lector también me pierden” (Braithwaite). Se puede leer 2666 como una monumental novela detectivesca, en la que hay tanto un desaparecido al que se busca —el escritor Archimboldi— como múltiples asesinos. En el trabajo de Bolaño con el género detectivesco, se podría pensar que las muertas de Santa Teresa son parte de un asesinato múltiple, que se trata, si se permite el juego de palabras, de un asesino colectivo en serie. Aquí, sin embargo, como en “La muerte y la brújula”, de Borges, el detective (el periodista-escritor Sergio González) y los buscadores (los críticos admirados de Archimboldi) son derrotados. O mejor: en el caso de los crímenes, a diferencia de Borges, ni siquiera tenemos en Bolaño la posibilidad de encontrar a un asesino victorioso. “La SET/NOV 2007 parte de los crímenes” termina como ha comenzado, con un crimen irresuelto, con un asesino o asesinos en la sombra. Como las muertas, los asesinos son también tragados por el “agujero negro” en que se ha convertido Santa Teresa. En Bolaño, además de los guiños de Los detectives salvajes y 2666 al género, se puede encontrar en El gaucho insufrible “El policía de las ratas”, un cuento que reinscribe un texto clásico de Kafka, “Josefina la Cantora”, en el esquema del policial. El detective de Bolaño, Pepe el Tira, tiene algunas de las características que dicta el género: es un solitario, alguien que se siente distinto a los demás. Su método es mantenerse al margen del pueblo, dedicarse a su oficio, volver al lugar del crimen todas las veces que sea posible. Como se espera del género, al menos en su versión tradicional, el policía comenta que la vida “debe tender hacia el orden, y no hacia el desorden”. Si el orden se rompe —o, mejor, se “disloca”—, entonces el trabajo del policía será intentar recuperar el orden. Pepe el Tira es una rata que investiga la muerte de otras ratas. La creencia de la comunidad es que las ratas mueren a manos de otras especies más fuertes —comadrejas, serpientes—, pues “las ratas no matan a las ratas”. Sin embargo, en sus investigaciones, cuando se encuentra con un bebé de rata muerto, Pepe el Tira llega a la conclusión de que esa muerte no se debe a un depredador hambriento ya que todo parece indicar que al bebé lo mataron por placer. Las ratas dicen que eso es imposible, no hay nadie en el pueblo capaz de hacer eso. Pepe el Tira, sin embargo, llega a una inevitable conclusión: “Las ratas somos capaces de matar a otras ratas”. ¿Es la pulsión criminal una anomalía de una rata individualista o parte de la naturaleza de la especie? Sea como fuere, el descubrimiento de Pepe el Tira llega tarde pues ya todo ha cambiado: esa pulsión es un veneno, un virus que ha infectado a todo el pueblo. Pepe el Tira sabe ahora que las ratas están “condenadas a desaparecer, lo que equivalía a que nosotros, como pueblo, también estábamos condenados a desaparecer”. El orden no será restaurado. En Bolaño no hay ninguna nostalgia por los detectives tradicionales del género —esos razonadores como Auguste Dupin y Sherlock Holmes, capaces de descubrir al criminal sin necesidad de acudir al crimen, utilizando solo sus poderes de deducción—, pero todavía continúa la fascinación por las figuras de la ley. Esas figuras, que servían para dar fe de la inteligibilidad del universo y de la autoridad de la razón para desbrozar el caos en torno nuestro, existen ahora para decirnos que la razón ha sido derrotada, y para articular una reflexión existencialista en que el mundo se revela sin sentido y la especie, a la manera de Sísifo, “condenada desde el principio”, no se arredra, continúa luchando y marcha en busca de “una felicidad que en el fondo sab[e] inexistente”. En ese contexto, el escritor, figura cada vez más “marginalizada” en la sociedad contemporánea, deviene esencial en Bolaño, y la literatura recupera su aura: el escritor es SET/NOV 2007 el testigo que debe ser capaz de mantener “los ojos abiertos”, y una “escritura de calidad” es “saber meter la cabeza en lo oscuro, saber saltar al vacío, saber que la literatura básicamente es un oficio peligroso” (Entre paréntesis). En las entrevistas que dio y en sus artículos, son constantes las referencias al valor del escritor: “Para acceder al arte lo primero que se necesita, incluso antes que talento, es valor” (Braithwaite). A a fuerza de su constante intervención en sus tan agitados como breves años en la esfera pública, Bolaño reactivó para la literatura el imaginario del escritor como un romántico en lucha constante contra el mundo. En la escena primigenia de Bolaño, el artista, como el organillero de “El rey burgués”, de Rubén Darío —no es casual esta genealogía: como decía Octavio Paz, “el modernismo es nuestro romanticismo”—, se encuentra en la “intemperie”. Pero el jardín modernista del organillero en el palacio del rey burgués ha desaparecido, y Bolaño lo reemplaza por un desfiladero, un precipicio, el abismo. El escritor, al borde del abismo, solo tiene una opción: “arrojarse” a este: (Entre paréntesis). Como en Borges, la literatura es en Bolaño una forma de conocimiento, la búsqueda absoluta de Arturo Belano y Ulises Lima en Los detectives salvajes. Aquí, sin embargo, ya no funciona la analogía del universo como una biblioteca; se trata de algo más visceral, del escritor que entiende el arte como una aventura vitalista, y en otras ocasiones del narrador y del poeta como detectives en busca del “origen del mal”, y por ello condenados desde el principio a la derrota. En otras escenas del escritor en acción, el imaginario de Bolaño siempre liga al arte con la violencia y la muerte: “Parra escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado” (Entre paréntesis); Huidobro aburre porque es un “paracaidista que desciende cantando como un tirolés. Son mejores los paracaidistas que descienden envueltos en llamas o, ya de plano, aquellos a los que no se les abre el paracaídas” (Entre paréntesis); “La literatura es como esos lugares donde meten a las reses para matarlas: casi ninguna sale viva” (Braithwaite). En la lucha, en el enfrentamiento contra el “monstruo”, el escritor perderá, pero eso no debería arredrarlo: “Tener el valor, sabiendo previamente que vas a ser derrotado, y salir a pelear: eso es la literatura” (Braithwaite). En Bolaño hay un modelo de escritor al que se aspira; por ejemplo, el Sensini que sale a ganar premios en concursos de provincias como un “cazador de cabelleras”, y que está dispuesto a trampas como mandar el mismo cuento a varios concursos a la vez; Henry Simón Leprince, “mal escritor” que se ha ganado a pulso un espacio gracias a su valor—; el Belano de “Enrique Martín”. Estos escritores en pugna con el mercado son, digamos, la versión contemporánea de “las tretas del débil”: como es imposible enfrentarse a un enemigo poderoso y salir bien parado, lo mejor, entonces, sería, como estrategia de supervivencia, decir sí y no a la vez: formar parte de la industria cultural, pero tratar de sabotearla desde adentro. Hay también antimodelos: el escritor WWW.MIDOEDITORES.COM que se adecúa a las reglas de la industria cultural —que parece borrar todo intento de autonomía artística en la década de 1990—, y el que se deja deslumbrar por el poder. En el primer caso están los escritores de “Una aventura literaria”. En el segundo caso se encuentran la mayoría de los escritores de La literatura nazi en América, Ibacache en Nocturno de Chile, Weider en Estrella distante. En el cuento “Encuentro con Enrique Lihn”, el narrador “Roberto Bolaño”, en un ambiente a medio camino entre la realidad y el sueño, habla de la literatura como un “campo minado” en el que la mayoría de los escritores son cortesanos del poder que “han dicho ‘sí, señor’ repetidas veces... han alabado a los mandarines de la literatura”. Nuevamente, resuena aquí “El rey burgués”; el organillero viene a cantar “la buena nueva del porvenir”, pero se transforma en una más de las posesiones del rey burgués. El artista, en Darío, tiene intenciones exaltadas: se cree un visionario, un profeta. En Bolaño las intenciones son más prosaicas: simplemente, hacerse de un lugar en la corte. En ambos casos, sin embargo, el resultado es el mismo: el artista es despreciado por el poder, que lo usa cuando le conviene. De manera ácida, Bolaño indica que el escritor de hoy parece más interesado en el “éxito, el dinero, la respetabilidad” (“Los mitos de Chtulhu”). Ha sido devorado por el hipermercado en el que se ha convertido la cultura contemporánea: quiere triunfo social, grandes ventas, traducciones, portadas en revistas. Quiere “glamour”, dejar atrás la “casa pequeña” de Lihn y llegar a la casa “grande, desmesurada” del “escritor del Tercer Mundo, con servicio barato, con objetos caros y frágiles” (“Encuentro”). A partir de esa crítica, Bolaño se instala en la construcción misma del canon latinoamericano. Hay que atacar a ciertos autores para reivindicar a otros (y de paso, en la reformulación, instalarse como el nuevo paradigma del canon). Los ataques se despliegan en diversos espacios: al interior de Chile, Isabel Allende, Luis Sepúlveda, Hernán Rivera Letelier (“Los mitos”), incluso autores de prestigio como José Donoso y Diamela Eltit; se recupera al vanguardista Juan Emar, se entroniza a Pedro Lemebel. En la poesía, hay ambigüedad con Neruda —se lo respeta con frialdad—, pero el centro del universo de Bolaño lo forman Parra y Enrique Lihn. En el canon hispanoamericano, se defiende a autores ya consagrados como Sergio Pitol, Fernando Vallejo, Ricardo Piglia (“Los mitos”); también, por supuesto, a Borges y Cortázar (la literatura argentina ocupa un lugar central en el mapa de Bolaño, como dice Gustavo Faverón). Hay un canon alternativo formado por Martín Adán, Rodolfo Wilcock, Osvaldo Lamborghini y Felisberto Hernández, entre los más marginales; Reinaldo Arenas, Ibargüengoitia, Manuel Puig, entre los conocidos; Horacio Castellanos Moya, Carmen Boullosa, César Aira, Rodrigo Rey Rosa, Juan Villoro, Alan Pauls, entre los escritores de su generación. En poesía, los nombres centrales son los estridentistas mexicanos, Vallejo, Oquendo de Amat, Pablo de Rokha. De más está decir que Bolaño también intervino en el espacio de la literatura española, a la que vio como parte de un corpus indiferenciado con la literatura hispanoamericana. Fueron frecuentes sus ataques a Cela y Umbral, su defensa de Vila-Matas, Cercas, Marías, Tomeo, su admiración por Cernuda. En la literatura universal, los nombres son legión, pero hay algunos que se repiten constantemente: Catulo, Horacio, Stendhal, Mark Twain, Rimbaud, Perec, Kafka, Philip Dick. Bolaño se presentó, tanto en entrevistas como en artículos y en sus ficciones, como el escritor rebelde, antisistema. Sin embargo, había contradicciones en su postura: después de todo, el escritor publicaba en Anagrama, una de las editoriales más prestigiosas de España, y concursaba y ganaba premios; al final de su vida, había obtenido un enorme reconocimiento simbólico que significaba buenas críticas, buenas ventas, traducciones. Había adquirido esa respetabilidad de la que renegaba. Quizá por eso en sus últimos ensayos, como en “Los mitos de Chtulhu”, su carácter provocador se había exacerbado, llegando incluso a atacar a escritores como García Márquez y Vargas Llosa, de los que previamente había dicho que su obra era “gigantesca”, superior a la de su generación. Algunos de esos ataques no deben tomarse en serio; en Bolaño muchas veces había humor, el deseo de preservar el espíritu contestatario de los infrarrealistas, de seguir a Nicanor Parra en el espíritu de contradicción. En otros casos se trataba de mantener un necesario espacio de rebeldía ante el reconocimiento. Y en otros, se desplegaba esa maquinaria de guerra nada inocente, dispuesta a seguir aniquilando obras incompatibles con el proyecto de Bolaño. Había en el escritor chileno una nada desdeñable intransigencia; esa intransigencia a la hora de aceptar propuestas estéticas diferentes era, a la vez, su gran virtud y su principal debilidad. Bolaño era a su manera un escritor comprometido con las causas políticas de América Latina: “Todo lo que he escrito es una carta de amor o de despedida a mi generación, los que nacimos en la década del cincuenta y los que escogimos en un momento dado el ejercicio de la milicia, en este caso sería más correcto decir la militancia...” (Entre paréntesis). Para ello su escritura no bajó los listones, aunque nunca llegó al hermetismo que preocupaba a los lectores del “Cortázar” de “Apocalipsis de Solentiname”. Lo más difícil de su obra se encuentra en Los detectives salvajes y 2666, pero no por la escritura, sino por lo intimidatorio en su extensión. Una multiplicidad de símbolos y metáforas complejas se despliega en su obra, de la cual todavía no hemos desentrañado todos sus misterios, pero eso no impide una lectura gozosa de sus páginas, debidas a su poderosa fuerza narrativa. El escritor ya no está. Quedan la obra y la leyenda. Quedan la literatura y el apocalipsis. Este texto es una adaptación del prólogo al libro de ensayos sobre Roberto Bolaño que, editado por Edmundo Paz Soldán y Gustavo Faverón, será publicado este noviembre por la editorial Candaya (Barcelona). PRL 5 6 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 Todas Las Habanas de Cuba Rafael Rojas dos y apagados, donde las distintas Las Habanas se mezclan y confunden. Havana. The Making of Cuban Culture L de Antoni Kapcia Berg, 2005, 256 pp., US $80,75 The History of Havana de Dick Cluster y Rafael Hernández Palgrave Macmillan, 2006, 300 pp., US$ 34,75 La fiesta vigilada de Antonio José Ponte Anagrama, 2007, 248 pp., US$ 24,00 Havana. Autobiography of a City de Alfredo José Estrada Palgrave Macmillan, 2007, 288 pp., US$ 16,47 Invención de La Habana de Emma Álvarez-Tabío Albo Casiopea, 2000, 260 pp. US$ 30,77 E n las dos últimas décadas, la historia, toda la historia, ha caído como una tempestad sobre la ciudad de La Habana. Con el derrumbe del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, aquella capital de la modernidad socialista que postulaba la urbanización y el industrialismo para dejar atrás, junto con la ignorancia y el subdesarrollo, la ensoñación rural de los trópicos y el lascivo comportamiento de sus habitantes, también se vino abajo. Desvanecida la epopeya del desarrollismo soviético, La Habana comenzó a recuperar sus antiguas estampas de goce y exotismo, de perversión y decadencia. La vuelta de aquellos fantasmas impidió el colapso simbólico de la ciudad o un caos ritualizado, como los que describe Carlos Monsiváis para la cultura urbana del D. F. Con su habitual capacidad de adaptación, el Estado insular se enfrentó a la revancha del antiguo régimen con dos nuevas lógicas: el turismo y la restauración. A partir de 1992, reaparecieron todas Las Habanas que la revolución se propuso barrer, como espectros invocados en una sesión espiritista. Allí estaban, flotando en el aire, al decir de Emma Álvarez-Tabío la última La Habana criolla y colonial, que describió en sus crónicas Julián del Casal, La Habana republicana, neoclásica, que aparece en las novelas de Miguel de Carrión, Carlos Loveira o José Antonio Ramos, La Habana céntrica, de dril cien, sombrero de pajilla y pordioseros en las esquinas, que se ve en las fotos de Walter Los fantasmas urbanos regresaban solos. Evans para The Crime of Cuba, de Carleton Velas, o en páginas de Enrique Labrador Ruiz, Alfonso Hernández Catá y Alejo Carpentier, La Habana de la década de 1950, la de Vedado y Miramar, la de Meyer Lansky, Graham Greene y Guillermo Cabrera Infante y hasta La Habana de los primeros años de la Revolución, en la que los espacios del glamour republicano —mansiones, hoteles, clubes, jardines, parques y playas— eran ocupados por jóvenes barbudos que bajaban de la sierra. Aquellas Las Habanas espectrales reaparecían por obra de una política oficial o informal de la memoria: los fantasmas urbanos que no reproducía el turismo o la Oficina del Historiador regresaban solos, por pura nostalgia o por una misteriosa recuperación de roles perdidos. Con la añoranza de la Colonia y la República, la comunidad volvía a representar personajes del pasado como la jinetera y el proxeneta, el dandi y la cabaretera, el gallego y el negrito. Las calles se atestaban de viejos Chryslers, Chevrolets y Oldsmobiles y los cocteles en embajadas, ministerios, galerías y palacetes remedaban la antigua ele- gancia antillana. La Habana se teatralizó como una Venecia silvestre, se entregó al espectáculo de sus transfiguraciones, a la sublimación del deterioro de sus casas y vecinos. Fue entonces cuando la ciudad comenzó a funcionar, según Antonio José Ponte, como un espontáneo y defectuoso “parque temático de la Guerra Fría”. Algunos proyectos de “estetización”, como la empresa restauradora de Eusebio Leal o la nostalgia de Buena Vista Social Club, el disco de Ry Cooder y el fi lme de Win Wenders, se incorporaron cómodamente a la racionalidad del Estado. Pero muchas estrategias de representación de La Habana, producidas, sobre todo, fuera de la isla, empezaron a reflejar una diversidad inmanejable, un conjunto de imágenes electivas de la urbe, que difícilmente podía ser procesado por el discurso homogeneizador del poder. Dos artistas cubanos, uno desde la isla, Carlos Garaicoa, y otro desde el exilio, Gustavo Acosta, dieron con la manera idónea de captar aquel baile de máscaras, aquella apoteosis espectral, dibujando ruinas restauradas y caserones ilumina- a teatralización y la ingravidez de la ciudad han llegado, fi nalmente, a los libros. Una revisión superficial de algunos títulos recientes arroja, por lo menos, tres perspectivas discernibles: la visión melancólica del antiguo régimen colonial y republicano (Havana, Autobiography of a City, de Alfredo José Estrada), la que presenta el socialismo como un proyecto modernizador que, en vez de romper, continúa la tradición portuaria y atlántica de la ciudad (Havana. The Making of Cuban Culture, de Antoni Kapcia, y The History of Havana, de Dick Cluster y Rafael Hernández) y la crítica de la decadencia de la urbe y de las estrategias oficiales de restauración y turismo (Invención de La Habana, de Emma Álvarez-Tabío Albo, y La fiesta vigilada, de Antonio José Ponte). Tres visiones sobre una misma ciudad que implican distintas maneras de pensar el pasado, el presente y el futuro de Cuba. La Habana de Estrada, por ejemplo, es un artefacto de la memoria, donde la Revolución de 1959 marca el fin de un esplendor secular. Leyendas y mitos de la urbe colonial y republicana como el “chino de la charada”, el “bobo” de Abela”, la esquina de Prado y Neptuno, donde vivía “La Engañadora”, el personaje del danzón de Enrique Jarrín, y otros habaneros ilustres, como el poeta José Martí, el ajedrecista José Raúl Capablanca o el boxeador Kit Chocolate, recorren esta evocación, que comienza con la llagada de Colón a la isla y termina con el arribo de Fidel Castro al poder. Estrada cuenta la historia idílica de una ciudad, en la que la riqueza azucarera y tabaquera del periodo colonial y la modernización de la época republicana producen, a mediados del siglo XX, un microcosmos fascinante, mitad español y mitad norteamericano, que deslumbra a Ernest Hemingway. Los libros de Antoni Kapcia, Dick Cluster y Rafael Hernández, como en Rashomon, la película de Akira Kurosawa, narran el devenir de otra La Habana. Aquí, lo que termina en 1959, con el triunfo de la revolución, no es el esplendor sino la decadencia de una ciudad construida por siglos de esclavitud española y décadas de injerencia norteamericana. La cultura habanera del antiguo régimen, según Kapcia, elitista y excluyente, fue suplantada por el desbordamiento de barreras sociales que implicó la alfabetización y el respaldo gubernamental a las artes populares. La Habana revolucionaria de Cluster y Hernández, además de popularizar la cultura, produjo la regeneración moral del “hombre nuevo”: un ideal que prometía erradicar la prostitución y el juego, en menos dos décadas, al tiempo en que transformaba los clubes de SET/NOV 2007 WWW.MIDOEDITORES.COM Un lugar imaginario que aún no adopta la forma definitiva de la ciudad futura. la burguesía en centros de recreación para los obreros. A pesar de haber sido escritos en los últimos años, estos libros terminan con la “transfiguración” de La Habana —es el término que usan Cluster y Hernández— producida por el orden revolucionario. La nostalgia del antiguo régimen, en Estrada, o la celebración de la modernidad socialista, en Kapcia, comparten, sin el menor rubor, el protagonismo de La Habana en la historia de Cuba. No hay aquí indicios de esa mala conciencia del centralismo que impregna otras narrativas urbanas, en América Latina, y que excusa los discursos apologéticos de algunas capitales como Buenos Aires, Lima o Caracas. Pero estos libros comparten algo más: la idea de que, con el socialismo, La Habana ha experimentado su última “transfiguración”, aquella que, para bien o para mal, ha otorgado a su fisonomía un perfil definitivo. Contra esa visión cerrada del tiempo habanero se movilizan los textos de dos escritores cubanos, residentes en Madrid: la arquitecta Emma Álvarez-Tabío y el poeta y narrador Antonio José Ponte. PRL 7 FOTO A. ENRIQUE VALENTÍN. Ambos autores, ubicados en el presente poscomunista, es decir, en las dos décadas posteriores a la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, vislumbran un nuevo tiempo de la ciudad, otra La Habana, diferente a la construida —o, más bien, a la no construida— por el orden revolucionario y que vendría siendo un mosaico de todas Las Habanas. En su libro, Álvarez-Tabío habla de la desorientación urbanística, del “texto arbitrario e ininteligible” en que se convierte la ciudad en la última década del siglo XX: “La negación de la ciudad monumental, primero, la recuperación de la ciudad antigua, luego, y finalmente, la enésima invención de la ciudad, representada por las inversiones inmobiliarias extranjeras, conducirán a la esquizofrenia urbana”. Antonio José Ponte, por su lado, describe La Habana postsoviética como una ciudad que, después de tres décadas de vivencia de la utopía, recupera sus ritos ancestrales. Con el turismo vuelven el dólar, los carnavales, la prostitución, el mercado y casi todos los arquetipos civiles de la Cuba prerrevolucionaria. Pero esa regresión se produce bajo un mismo régimen político, que estatiza la capitalización económica y simbólica de la sociedad insular. Regresa la fiesta, sí, pero vigilada, sometida siempre al control de un Estado que no renuncia al dominio total del tiempo cubano. Se produce, entonces, la convivencia entre una ciudadanía que desea reinventar la ciudad a partir de usos y costumbres autónomos y un gobierno que se propone retrasar ese futuro e impedir, a través de la ideología y la moral, que los vecinos habiten, o piensen que habitan, a su manera las casas y los barrios. El efecto de esa fiesta vigilada no solo es la “rutinización” de los derrumbes y las ruinas, sino el lavado oficial de la memoria urbana. Así como el gobierno revolucionario comenzó, hace medio siglo, transformando en escuelas los cuarteles del viejo Ejército, el socialismo postsoviético se dedica, hoy, a construir los museos de sus propias fuerzas represivas. La restauración de La Habana, como describe Ponte, es selectiva, deja importantes zonas fuera del remozamiento arquitectónico y, al mismo tiempo, sigue un guion perfectamente político, concebido para mantener el control simbólico del territorio y evitar que el ciudadano intervenga su hábitat. La Habana del siglo XXI comienza siendo un mosaico de todas Las Habanas y, a la vez, una maqueta de la memoria del poder: un lugar imaginario que aún no adopta la forma definitiva de la ciudad futura. Las intervenciones del Estado en el espacio público de la ciudad, a través de monumentos, plazas, parques, avenidas, anuncios y altoparlantes, que movilizan políticamente a la ciudadanía, son más visibles que las de la comunidad. En La Habana, como en cualquier otra capital de Occidente, la ciudadanía experimenta con formas de apropiación del espacio urbano, que se practican en lugares física y simbólicamente delimitados, como el muro del Malecón o los jardines de la Tropical, o que establecen perímetros para la expresión de alteridades, como el célebre parque de la heladería Coppelia. Pero en esa La Habana múltiple y caótica, de inicios del siglo XXI, el texto de la ciudad sigue siendo escrito, fundamentalmente, por el poder, y la ciudadanía lee y asimila o se resiste a esa lectura desde el ámbito privado. 8 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM Se extraña el humor de Borges Pablo de Santis Borges de Adolfo Bioy Casares Destino Ediciones, 2006, 1.663 pp., US$ 34,95 L as pesadillas de Jorge Luis Borges sobre una biblioteca infinita (La Biblioteca de Babel) o sobre un libro infinito (El libro de arena) se han cumplido, y la bibliografía que lo tiene como centro crece sin parar. En 2006, la ocasión de un nuevo aniversario (se cumplieron veinte años de su muerte) multiplicó las obras dedicadas a su vida, a su obra y a los márgenes de ambas. A las librerías argentinas llegaron en los últimos meses biografías ambiciosas (Borges, una vida, de Edwin Williamson, y Borges. Vida y literatura, de Alejandro Vaccaro), diálogos diversos de periodistas que lo entrevistaron (En diálogo I y II, de Osvaldo Ferrari; El palabrista, de Esteban Peicovich), ensayos sobre aspectos de su literatura (Borges y la traducción, de Sergio Waisman; Borges y el humor, de Roberto Alifano; Borges y la ciencia ficción, de Carlos Abraham). No faltaron los costados más domésticos (El señor Borges, de Fanny Uveda, que trabajó en la casa desde 1947 hasta la muerte del escritor) ni los más abstractos (el excelente Borges y la matemática, de Guillermo Martínez). Hubo también un álbum de la talentosa fotógrafa Sara Facio, Borges en Buenos Aires, y un cuidadoso rastreo genealógico, que reunió una cantidad de datos sobre la familia que seguramente el mismo Borges ignoraba por completo: Literatos y excéntricos. Los ancestros ingleses de Jorge Luis Borges, de Martín Hadis. A Borges esta variedad de enfoques le hubiera agradado, ya que su mente era tan afín a la pura especulación como a los rasgos circunstanciales que tenían la obligación de dar realidad a la trama. Come en casa Borges A esa bibliografía interminable que habrá de obligar a los coleccionistas —que son unos cuantos— a agregar nuevos estantes a sus ya sobrecargadas bibliotecas, se suma ahora una catedral de papel: el Borges de Adolfo Bioy Casares, más de mil seiscientas páginas en tipografía pequeña. La lectura rápida que exige el libro —saturado de chismes malintencionados— no coincide con su tamaño: es imposible de leer en el subterráneo o en el colectivo, e inclusive en la cama. Se necesita una mesa, una buena lámpara, abundante tiempo Bioy era un muchacho, Borges un escritor de poco más de treinta. FOTO CLARIN CONTENIDOS libre, tolerancia a las repeticiones y mala predisposición hacia el género humano. En los últimos años ya se habían publicado varios libros autobiográficos de Bioy Casares: En viaje, Memorias y Descanso de caminantes. Estos libros establecieron una línea creciente en los terrenos de la indiscreción y la maldad. Dentro del género autobiográfico, Bioy es como un villano de folletín, que primero parece afable, luego revela sus malas intenciones, a continuación pasa a ser directamente malvado, y finalmente quiere destruir el mundo. Como si se tratara de recoger las palabras de un maestro cuyo genio es solo oral —como Cristo o Sócrates—, Bioy se empeña en guardar día tras día, durante más de cuarenta años, las opiniones de Borges sobre comida, cine, costumbres, mujeres y, sobre todo, escritores. El diario comienza en 1948, pero Bioy reseña, en una nota introductoria, los años previos de su amistad. Se conocieron en 1931 en casa de Victoria Ocampo, que habría de ser luego la cuñada de Bioy. En ese entonces Bioy (nacido en 1914) era un muchacho, Borges un escritor de poco más de treinta, con cinco o seis libros publicados (una obra que Bioy, en ese entonces, no encontraba en absoluto interesante). Pero la colaboración y la amistad comienzan realmente años después: “En 1935 o 1936 fuimos a pasar una semana a una estancia en Pardo con el propósito de escribir en colaboración un folleto comercial, aparentemente científico, sobre los méritos de un alimento más o menos búlgaro. Hacía frío, la casa estaba en ruinas, no salíamos del comedor, en cuya chimenea crepitaban llamas de eucaliptos. Aquel folleto significó para mí un valioso aprendizaje; después de su SET/NOV 2007 redacción yo era otro escritor, más experimentado y avezado”. (En estas palabras, Bioy no aclara que el folleto era para La Martona, una de las mayores empresas lácteas de la Argentina, y que pertenecía a su familia). A partir del año 47, comienza el diario. Al principio Bioy es tímido: pocas anotaciones en el 47, cuatro o cinco para el 48. En el 49 la tarea se convierte en obsesión. Una de las anotaciones de ese año indica que Bioy asistió por primera vez a una conferencia de Borges. A partir de allí el diario lo empuja a seguir a su amigo en sus cada vez más numerosas apariciones públicas. Una y otra vez anota: “Come en casa Borges”. A veces apenas la fecha y el “Come en casa Borges”, convertido en el motivo del libro, en el ábrete Sésamo que permite que la tinta corra, en la señal de una devoción. Amén. ¿Es un largo homenaje o una postergada traición? Las dos cosas a la vez. Bioy escribe su vida a través de la de Borges, como si lo que le diera a los hechos la posibilidad de perdurar (una discusión sobre un olvidado concurso literario, una comida en homenaje a alguien cuyo nombre habría que buscar en libros polvorientos, un incidente insignificante cualquiera) fuera la presencia de Borges: ahí donde pisa, lo fugaz, lo incidental, lo momentáneo queda grabado para la posteridad. No en vano aparecen mencionados una y otra vez el doctor Johnson y Boswell, el amanuense que lo siguió toda su vida y anotó sus hechos y sus ocurrencias. Es fama que Boswell no se limitaba a conservar las palabras de su maestro, sino que inventaba situaciones para que el otro pudiera exhibir su ingenio. Algo semejante ocurre en estas páginas, en las que Bioy Casares propone temas de conversación, o situaciones (le sugiere que concurra a una cena, por ejemplo) con tal de tener motivo para escribir. Pero a menudo surge en las conversaciones el fantasma de otra pareja célebre, esta vez de ficción: Bouvard y Pécuchet, los escribientes de la última novela de Flaubert, abocados a tareas meticulosas y absurdas, a la adquisición de conocimientos inútiles, a los percances perpetuos. De Borges sale una y otra vez la comparación con los personajes de Flaubert, y Bioy la anota, aceptando la comicidad, la insignificancia, la fatuidad de la escena. (Bioy en ningún momento hace notar que los personajes de Flaubert son los dos escribientes, mientras que aquí el cuidadoso anotador de lo que ocurre es él solo, Bouvard y Pécuchet a la vez). Este libro es además la bitácora de la obra que los dos hicieron juntos, y que incluye varios libros de cuentos y sátiras firmados como H. Bustos Domecq o como Suárez Lynch, dos guiones cinematográficos (Los orilleros y El paraíso de los creyentes), y varias antologías. La obra que realizaron juntos como editores o antólogos tuvo un peso mucho mayor que sus ficciones a dúo (que están sobrevaloradas): su Antología de la literatura fantástica (en la que también trabajó Silvina Ocampo, esposa de Bioy) sirvió para ubicar el género como rasgo distintivo de la literatura argentina, y la colección El séptimo círculo (cuyo título SET/NOV 2007 inicial fue La bestia debe morir, de Nicholas Blake, en 1945) ayudó a que se respetara el género policial. Además, Cuentos breves y extraordinarios tuvo una perdurable influencia en el desarrollo de lo que hoy se llama ficción súbita o ultrabreve. Una de las mayores sorpresas del libro: Bioy y Borges se empeñaron durante meses en hacer una obra de teatro (ninguno había intentado por su cuenta nada semejante, ni el teatro aparece mencionado en sus ensayos o conversaciones). Era una comedia de índole policial titulada Los siete soñadores, y cuyos protagonistas eran en su totalidad miembros de una célula comunista, aislados en algún lugar de la montaña. La obra, que nada bueno prometía, quedó inconclusa; menos confiados que en Los siete soñadores estaban en Invasión, notable filme de Hugo Santiago, en que ambos trabajaron, que quedó como uno de los pocos ejemplos de género fantástico en el cine argentino. Ironía obligatoria La imagen que un escritor deja de sí es la resultante de elementos diversos, en la que los libros ocupan solo una parte: también están las entrevistas, alguna aparición pública, su capacidad para entrar fácilmente en el molde de las leyendas, la perpetuación de algún malentendido. La imagen que se tenía de Bioy —el aristócrata jovial, el escritor feliz, renuente al periodismo y a los honores de la vida literaria y libre del resentimiento, pasión clásica del escritor argentino (y del escritor en general, y de la especie humana)— desapareció por completo para dejar lugar a este escribiente maniático que se preocupa de registrar interminables conversaciones maliciosas. Aunque el que habla es Borges, el que preserva, para el futuro, el comentario insidioso es Bioy. Nada irrita más que la ironía obligatoria; Borges y Bioy hablan mal de todo el mundo, y el lector acaba por sentir simpatía por la turba de poetas olvidados, por esos escritores-funcionarios tan atacados, por esas poetisas una y otra vez burladas porque sus poemas son ridículos o porque visten mal o porque no saben pronunciar el francés. Bioy parece construir, a través de los años, un interminable sistema de exclusiones (desde los grandes nombres de la literatura contemporánea, como Samuel Beckett o T. S. Eliot, hasta olvidados escritores argentinos o uruguayos) con el único propósito de confirmar que Borges odiaba a todo el mundo, y solo lo apreciaba a él. El peronismo, desde luego, ocupa un lugar central en este catálogo de odios. Cuando Perón llegó a la presidencia, Borges trabajaba en una biblioteca municipal en la calle Carlos Calvo, en el barrio de Almagro. No fue despedido, pero fue nombrado inspector de huevos y de aves; como sospechaba que no era un título honorífico, renunció. En 1955 le llegó la revancha: la Revolución Libertadora lo nombró director de la Biblioteca Nacional, cargo que conservó durante muchos años. El odio al peronismo es absoluto: y ni los bombardeos a la Plaza de Mayo ni WWW.MIDOEDITORES.COM los fusilamientos del 56 merecen alguna congoja. Sin embargo, hay lugar para la admiración por un grupo de militares peronistas sublevados, que un instante antes de ser fusilados gritan el nombre de su regimiento. Esa última lealtad (quienes los fusilan pertenecen a su mismo regimiento) merece su aprobación. A pesar del enojo que produce el libro, no hay otro documento semejante de la vida cultural argentina: aquí descubrimos la trastienda de incontables concursos, sa- bemos lo que se murmura en las reuniones de la Academia Argentina de Letras o de la Sociedad Argentina de Escritores, conocemos los conciliábulos previos a la firma de tal o cual solicitada. Nos interesa la literatura, pero, ¿para qué engañarnos?, también la vida literaria, con sus chismes, sus alianzas, sus mecanismos de poder. Sin embargo, estas ambiciones disipadas, estos libros borrados, estas promesas de la literatura que hoy son citas al pie de página en alguna enciclopedia contagian una PRL 9 cierta melancolía. Borges y Bioy parecen conscientes de esa melancolía, como si adivinaran que alguien en el futuro los está leyendo, los está evocando, como a fantasmas. Dice Bioy: “En un drama de Priestley una persona que va al pasado encuentra, a la gente de la casa que visita, en una fiesta. Esa situación, que sin duda se repite en varios cuentos, me parece poética, porque se contrasta la alegría frívola de la gente de la fiesta con lo que nosotros sabemos de ella: que está en el pasado, que están muertos”. 10 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM Y Borges dice: “Como nosotros, que no sabemos que estamos en 1957: en el pasado también”. Padres e hijos Los años que el libro de Bioy rastrea con tanta malicia y rigor son los años en que la madre de Borges —Leonor Acevedo— gobernó sobre la vida de su hijo: pero hubo antes, también, un padre, Jorge Guillermo Borges, abogado, melancólico profesor de Psicología en el colegio Lenguas Vivas, ciego durante los últimos años de su vida. Al nacer Borges, en 1899, el padre, que sentía ya sus ojos oscuros amenazados por una maldición de familia, abrió los ojos del bebé, los encontró celestes y dijo: “Gracias a Dios, tiene los ojos de la madre”. Sin embargo, la enfermedad, ajena al accidente del color, pasó también a los ojos del hijo, que desde joven tuvo problemas en la vista, y que en los años finales habitó una tiniebla amarilla. “Nunca he visto en mi vida el color de los ojos de nadie”, dijo Borges. Leonor Acevedo fue una figura omnipresente en la vida intelectual argentina, ya que manejó la vida de su hijo hasta su muerte. El padre, muerto en 1938, antes de que la fama llegara a Borges, fue una figura mucho más borrosa. Durante 2006 aparecieron dos libros que se empeñaron en rescatar ese linaje paterno: Literatos y excéntricos. Los ancestros ingleses de Jorge Luis Borges, de Martín Hadis, y La raza de los nerviosos, de Vlady Kociancich, amiga de Borges y de Bioy, que estos mencionan una y otra vez en sus páginas. En el capítulo “Algo sobre Borges” de su colección de ensayos, Vlady Kociancich elige esta anécdota de los recuerdos de Borges sobre su padre: “Mi padre —dijo— me explicaba esas batallas sobre la mesa, con migas de pan. Esta, decía, era la posición de los persas, esta, la de los griegos. Durante mucho tiempo yo seguí pensando en ejércitos y en barcos, en héroes y en batallas, como migas de pan”. En 1938 no solo murió su padre sino que también él mismo estuvo a punto de morir a causa de un accidente originado por su famosa torpeza y su visión disminuida. Subía apurado unas escaleras cuando no vio una ventana abierta. La hoja de la ventana le abrió la cabeza y la herida se infectó. Pronto se declaró una septicemia. No existían entonces los antibióticos y Borges corrió peligro de morir. Estuvo internado durante semanas. La fiebre alta lo hacía delirar; su madre, años después, recordaba los delirios de su hijo, en los que grandes felinos entraban al cuarto. “No sé si fue a causa de la fiebre, pero desde entonces empezó a escribir cuentos fantásticos”, recordaba la madre. Hoy consideramos a Borges esencialmente como un cuentista, pero en ese entonces él se veía a sí mismo como un poeta y autor de breves ensayos, en general escritos para periódicos y revistas. Los artículos sobre malvados extravagantes que publicó en la Revista Multicolor de los Sábados del diario Crítica —y que luego pasaron a integrar la Historia universal de la infamia— Borges los consideraba como “ejercicios de un tímido” y no verdaderos cuentos. Se dedicó con intensidad a la narrativa después de su accidente y su convalecencia (que parcialmente recordó en el cuento “El sur”). Borges inventó así un comienzo perfecto para su estreno como escritor de ficciones: la cercanía de la muerte, el delirio, la visita de las panteras y los tigres, como si su propia mitología se hiciera presente en su lecho de enfermo (y su infancia: las bestias del zoológico de Palermo). Pero además en ese año murieron su padre y Leopoldo Lugones, con quien Borges tuvo una actitud ambivalente, según las épocas, entre la burla y la admiración. Con esos elementos creó un mito de origen para su literatura de ficción y para nacer de nuevo como escritor. Jorge Guillermo Borges también había querido ser escritor. Publicó algunos poemas en la revista Nosotros, intentó una traducción del inglés de los poemas de Omar Khayam, y escribió una novela sobre los gauchos de Entre Ríos: El caudillo (1921). “La publicó en Palma de Mallorca, para estar seguro de que nadie la leyera”, decía el hijo. Pero tan despreocupado no estaba Borges padre por su novela, porque antes de morir pidió a su hijo que la revisara y corrigiera. Él prometió que así lo haría. En una entrevista de 1979, más de cuarenta años después de la promesa, seguía considerándola una tarea pendiente y posible. “Un día de estos…”. Nunca lo hizo, por supuesto. Como él mismo escribió en una de las prosas breves: “Solo los dioses pueden prometer, porque son inmortales”. Pero como él mismo corrige al final del texto: “También los hombres pueden prometer, porque en la promesa hay algo inmortal”. También el padre de Bioy Casares, Adolfo Bioy, tuvo un acercamiento a la literatura; escribió dos libros autobiográficos: Años de mocedad y Antes del 900 (Recuerdos). Había querido que su hijo estudiara en la universidad, pero sus ambiciones literarias no le eran indiferentes: cuando un Bioy adolescente le dijo que había terminado su primer libro, el padre lo acompañó a la editorial Tor. El editor, Juan Carlos Torrendell, recibió afablemente a los Bioy y les habló de una nueva colección de narrativa argentina. El joven escritor le dio su manuscrito, el editor le dio una ojeada, hizo algún comentario elogioso y dijo que enseguida lo publicaría. Bioy Casares quedó encantado con la facilidad con que se daban las cosas en el mundo literario: nada de esperas fatigosas, de reclamos insistentes, decepciones o rechazos. Poco tiempo después, el librito salió publicado (Bioy lo eliminó de sus obras, como a todo escrito anterior a La invención de Morel, que publicó en 1940). Años más tarde, al recordar lo sucedido, Bioy supo la verdad: su padre había pagado la edición, y toda la escena había sido una representación destinada a él, el único espectador. Desde entonces, miró con desconfianza el mundo intelectual, y advirtió, en todo logro y conquista, una secreta humillación. Estos diarios sobre Borges están escritos SET/NOV 2007 con ese espíritu: el de un hombre que prefiere adelantarse al desencanto, para no ser víctima de otra ilusión. La risa de Borges Las hijas de José Hernández invitaron cierta vez a Borges y a Bioy Casares a su casa para asistir a una reunión de espiritismo. Confiaban en que a los escritores les interesaría participar, porque el autor del Martín Fierro iba a dictar desde el más allá la tercera parte de su poema. Pero ni Borges ni Bioy se decidieron a ir, y la obra de José Hernández quedó sin agregados póstumos. La de Borges, en cambio, no deja de crecer, gracias al hallazgo de publicaciones en la prensa o a la desgrabación de sus conferencias. Además de las obras excluidas por Borges de sus obras completas (Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, reeditadas por decisión de su viuda, María Kodama), aparecieron después de su muerte Textos cautivos 19361939 (1986), Textos recobrados 1919-1929 (1997), Borges en Sur (1999), Textos recobrados 1931-1955 (2001), Textos recobrados 1956-1986 (2003), El círculo secreto (2003), además de recopilaciones de charlas y conferencias como Arte poética (2000), o Borges profesor (2000). En estos textos circunstanciales —charlas públicas, escritos para medios masivos y poco prestigiosos como la revista femenina El Hogar o el diario Crítica— está siempre presente el humor de Borges, que es lo que más se extraña de los diarios de Bioy. El ingenio de Borges era público, necesitaba una audiencia (real o imaginaria) para funcionar. Su ironía simulaba respetar las convenciones, amenazaba con un lugar común, enunciaba una ley general y obvia, y luego sorprendía. Como en las charlas con Bioy el sobreentendido es total y no existe el nivel de la convención, el ingenio desaparece a menudo reemplazado por la reflexión sobre los mecanismos del ingenio, o por la pura aversión: “imbécil”, “inmundo” son palabras que se repiten para denostar a quienes ni siquiera son enemigos. “De Borges, lo que mejor recuerdo es la risa”, escribe Vlady Kociancich al evocar una de las primeras imágenes que conserva del escritor (un sábado de invierno, Borges, que ha reunido a un pequeño grupo de alumnos, busca la llave de la Biblioteca Nacional en el bolsillo de su abrigo). Y la risa es lo último que evoca Bioy Casares en su monumental diario. Dos años después de la muerte de Borges, Jean-Pierre Bernès, un crítico francés que estuvo en Ginebra con Borges, va a visitar a Bioy para hablarle de los últimos días del escritor. Anota Bioy: “Bernès grabó a Borges cantando “La morocha” y otros tangos. Dice que en esa grabación Borges se ríe con la risa de siempre”. Bernès le cuenta también la que tal vez sea la última broma de Borges. El francés aludió a “La moneda de oro” y Borges lo corrigió: “de hierro”. Como el otro pareció molesto por su error, Borges lo tranquilizó: “No se contraríe. Usted hizo lo que la alquimia no pudo”. WWW.MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 PRL 11 Las ciudades del yagé Michael Taussig FOTO NICOLAS TIKHOMIROFF talismo. La sangre y la esencia de muchas razas te atraviesan —negra, polinesia, mongol, nómada del desierto, políglota del cercano este, india— y “pasan por tu cuerpo rostros todavía no concebidos o nacidos, combinaciones aún no realizadas”. Es este viaje que ocurre dentro y más allá del cuerpo que constituye la Ciudad-Montaje (ahora con mayúsculas) “donde todos los hombres posibles se dispersan en un gran mercado silencioso”. Todas las casas de la ciudad se juntan. Casas de tierra con mongoles que parpadean en umbrales humosos, casas de bambú y madera de teca, casas de adobe, piedra y ladrillo, casas del Pacífico Sur y maoríes, casas sobre árboles y sobre barcos, casas de madera de cien pies de largo que albergan tribus enteras, casas hechas de cartones viejos y chapa, donde los ancianos se sientan sobre alfombras podridas para hablar unos con otros mientras cocinan. Alcohol de quemar, gigantes estructuras de hierro oxidado que se alzan sobre ciénagas y basurales a doscientos pies de altura, con peligrosas divisiones construidas en plataformas de varios niveles y hamacas que se balancean sobre el vacío. La Ciudad-Montaje, “un lugar donde el pasado desconocido y el futuro emergente se unen en un zumbido sordo. Entidades larvales esperando una forma de vida”. es que debe siempre administrarse en rituales estructurados sobre encantamientos y cantos a los espíritus. Tal vez tomar yagé estando solo le permitía a Burroughs hacer de su propio chamán, por así decirlo, acomodando su indiferencia hacia el ritual en favor de un abordaje farmacológico del alucinógeno, abordaje que fomentaba el profesor de etnobotánica de Harvard Richard Evans Schultes, una especie de boy scout maduro, nexo entre Burroughs y el mundo del yagé del Putumayo. Schultes, figura clave para el gobierno de los Estados Unidos en la búsqueda de caucho amazónico durante la Segunda Guerra Mundial, tenía un interés por los alucinógenos naturales que no parece independiente del gobierno norteamericano –detalle que Burroughs se pierde no obstante su recelo acerca del Estado y su propensión a controlar mentes a través de las drogas. En una carta a Ginsberg desde Lima se percibe un cambio importante en la voz y el tono de Burroughs si se les compara con los de cartas anteriores. Esta parece firmada por el mismísimo yagé. El Yo se ha diluido en un movimiento transformador protoplásmico. Lo primero que se pierde es el equilibrio. El cuarto vibra a causa de un feroz orien- Una ciudad india Mi amigo Florencio, indio ingano que vivía sobre el río Caquetá en las tierras bajas putumayas de Colombia, me relató en español una experiencia similar con la ciudad. Eran los comienzos de los años ochenta; estábamos conversando en la casa de un chamán cerca de Mocoa, un pueblo pequeño a los pies de unas altas pendientes que conectan con la ciudad montañosa de Pasto —la más importante del sur colombiano— por un tortuoso camino en zigzag que luego de una subida empinada pasa por el valle Sibundoy, hogar de tantos indígenas inganos y kamsas. Fue en ese valle donde se establecieron en 1901 los frailes capuchinos de Igualada —localidad de las afueras de Barcelona, España— para tomar control de un enorme tramo del Amazonas que hasta ese momento había tenido escaso contacto con la Iglesia. Florencio tendría unos sesenta y cinco años cuando hablamos. Alguien me dijo que murió algunos años después por exceso de cocaína. O, más probable, de bazuco, un derivado de la cocaína. Durante su juventud, en 1932, había transportado gasolina en piraguas desde Umbría a Puerto Asís para abastecer al ejército colombiano en la guerra contra el Perú. Era la primera vez que soldados de una nación-Estado se aventuraban en el Putumayo, fuera de los The Yage Letters Redux de William Burroughs y Allen Ginsberg City Lights Books, 2006, 180 pp., US$ 13,95 ¿ Por qué será que la gente que toma yagé ve ciudades —y no solo los viajeros urbanos sino también los indios de las selvas que jamás pusieron los pies en una—? Esto me preguntaba una vez tras otra durante mi relectura de The Yage Letters Redux, de William Burroughs y Allen Ginsberg. Publicado por vez primera en inglés en 1963 en un volumen delgado, negro, con un chamán ilustrando la cubierta, su rostro grabado en vibrantes trazos blancos, acaba de reeditarse al doble de su volumen, con magníficas notas y una exhaustiva introducción firmada por Oliver Harris, quien antes había editado las cartas que Burroughs escribiera entre 1945 y 1959. La ciudad-montaje Con justa razón, en su introducción a The Yage Letters Redux Harris llama la atención sobre lo que Burroughs refiere, en dos cartas a Allen Ginsberg, como “la ciudadmontaje”, cuya primera mención aparece en una carta fechada el 28 de febrero de 1953 en el Hotel Niza de Pasto, aludiendo a lo que él considera una experiencia frustrada con yagé en la región del Putumayo de Colombia, cerca del pueblo montañoso de Mocoa. “Esa noche —escribe Burroughs— tuve un sueño intenso, a colores, de una selva verde y un atardecer escarlata. También soñé con una ciudad-montaje que me era familiar pero que no pude identificar. Mezcla de Nueva York, ciudad de México y Lima, que para entonces ni siquiera conocía. Estaba parado en la esquina de una calle ancha por donde pasaban coches, y había un parque vasto y abierto más abajo en la distancia. No puedo decir que estos sueños tuvieran alguna relación con el yagé. Se supone que al tomar yagé se ven ciudades”. Y se refiere al chamán como “un viejo farsante y borracho”, a quien vio por primera vez “cantando sobre un hombre con evidentes signos de malaria”. Burroughs puede ciertamente ser un jodido, un real pedante. Por supuesto sabía que era malaria. Por supuesto sabía que el chamán era un borracho. Y por supuesto estaba dispuesto a rebajar a los chamanes a la categoría de roñosos estafadores. Aunque en cierta forma esto es un alivio en comparación con la deslumbrada exaltación de hoy por parte de los visitantes de ciudades de La imagen que lo une todo, la protoescena de El festín desnudo. - MAGNUM Colombia, Estados Unidos y Europa —vale la pena destacar que los mismos lugareños, indígenas entre ellos (especialmente chamanes), son con todo, y mucho antes que Burroughs, escépticos con respecto a los chamanes. Cuando se habla de magia, la fe y el escepticismo van atados. En el caso de Burroughs, el escepticismo lo aporta él mismo, y la fe la proveerá el yagé: cuando el yagé funciona puede realmente darte vuelta (no olvidar que el efecto del yagé es notoriamente variable). Luego de aquella primera experiencia frustrada, Burroughs quedó muy impresionado con los poderes del yagé, poderes que nutrieron su escritura por el resto de su sorprendentemente larga vida. Ciertamente ya no habla de estafas la segunda vez que ve una ciudad, como lo cuenta en una carta a Allen Ginsberg, fechada el 10 de julio de 1953. Esta vez el hombre está totalmente afectado. Ha tomado yagé más o menos seis veces en los pasados cuatro meses, y con audacia increíble ha transportado un poco desde Pucallpa a Lima, donde, al menos esto es lo que dice, se lo toma él solo. Lo que me sigue pareciendo difícil de creer, abundantes como son las historias sobre los peligros del yagé —como señala Allen Ginsberg—, WWW. MIDOEDITORES.COM 12 PRL españoles del siglo XVI en busca del mítico El Dorado y quizá alguno que otro soldado inca siglos antes de la Conquista–. Florencio había servido a los frailes capuchinos como sacristán en Puerto Limón, y toda su vida había sido un ávido bebedor del yagé que le daban los chamanes. Alrededor de 1960 había asistido a un chamán de Puerto Limón en la curación de una mujer que sufría de dolores de cabeza. Tomaron yagé. Al tercer vaso Florencio empezó a tener visiones. Vio ángeles bajando del cielo para poner cristales sobre su frente, que captarían la esencia de la enfermedad y le otorgarían así el poder de curar; sobre su pecho, para que fuera bueno con las personas y no hiciera mal; en las manos y en la boca, “para poder hablar con cualquiera, para hablar con propiedad… Y es esto lo que te revela el yagé”. Entonces los ángeles se esfumaron y en su lugar apareció otra visión o “pinta”, como él la llamaba. La habitación se llenó de pájaros, muchos, pero esa visión también pasó y le siguió lo que él llamó “otro tipo de cuadro”. Y esto va formando una calle, ¿una ciudad, no?, que cada vez se ve con más claridad y que contiene una visión distinta en cada cuarto mientras las melodías emanan de los ambientes más tranquilos. Así, quien primero aparece es una persona del valle Sibundoy. Otros llegan cubiertos de esas plumas que llevan los chamanes que toman yagé… y así van formando una calle. Siguen apareciendo, algunos bailando a su propio ritmo, otros siguen otra música. Aquí, se cubren con diferentes plumajes, todos llenos de espejos —gente, gente del yagé—, con collares de dientes de tigre, y abanicos que curan, y todo cubierto de oro. Es hermoso. Y siguen llegando y llegando, siempre cantando. Entonces aparece un batallón del ejército. ¡Qué lindo! ¡Cómo me gusta! No estoy muy seguro de cómo visten los ricos, ¡pero los soldados de este batallón van vestidos mejor que cualquiera! Llevan pantalones y botas hasta la rodilla de oro puro. Todo es oro, todo. Llevan armas y marchan. Y yo quiero levantarme… para poder cantar con ellos, y bailar con ellos, yo también. Luego el chamán… con la pinta [imagen], anticipa que intento ponerme de pie para unirme a ellos, para cantar y bailar con ellos tal y como estamos viendo. Y luego él, quien da el yagé –es decir, el chamán– lo sabe todo y se queda ahí callado, ¿sabiendo, no? Y así es como aquellos que saben curar son informados. Porque al presenciar esto, son capaces de curar, ¿o no? Y entonces le pasan este cuadro a la persona enferma. ¡Y la persona se cura! Y le dije al chamán que me estaba curando, le dije: “¿Viendo esto, se aprende a curar?”. “Sí —me respondió—, al ver así, uno puede curar, ¿no?”. Florencio entró en una casa. Había tres hombres de negro y detrás de ellos libros con cruces que vomitaban oro. Una catarata de oro. Cuando se le preguntó por Sí, suscríbanme a PRL: Suscripción individual: US$ 21 (Un año/6 números) Suscripción individual para estudiantes: US$ 18 (Un año/6 números) Material de clase (mínimo 5 copias): Semestre, US$ 7.50 (3 números) Año, US$ 12 (6 números) Suscripción PDF: Un año, US$ 15 Adjunto cheque a nombre de Mido Editores Cargar a mi tarjeta de crédito: Visa Mastercard American Express ______________________________ Número de Cuenta Discover ______________ Expira ___________________________________________________________________ Firma Nombre____________________________________________________________ Dirección ___________________________________________________________ Ciudad ____________________________________________________________ Estado______ZIP _______Teléfono _____________________________________ Email ______________________________________________________________ Enviar formulario a Mido Editores, 474 Central Park West, New York, NY 10025. También puede enviarlo por fax o llamar al 212.864.4280, o suscribirse en nuestro website: www.midoeditores.com qué estaba allí, dijo que había ido para conocer, saber, ponerse al tanto. “Pero si tú ya sabes”, le dijeron, y lo bendijeron y le dieron el poder de hacer buenas obras al regresar a su tierra. Es en esa ciudad, en la que cada cuarto contiene su propia pinta y su música, donde aquellos seres parecidos a chamanes con plumas y espejos, que él llama “la gente del yagé”, se convierten en soldados danzantes; es en ese punto que él quiere levantarse y bailar junto a ellos. Entra en la visión, o al menos lo intenta. “Y luego el chamán… con el cuadro, percibe que estoy intentando ponerme de pie para unirme a ellos, para cantar y bailar con ellos tal y como estamos viendo… Viendo esto son capaces de curar, ¿no?”. Siento que al decirme esto él me está pasando la imagen, y que yo al repetirla se la estoy pasando a ustedes. New York City “Es la droga más poderosa que he probado”, Burroughs le escribió a Allen Ginsberg. “Quiero decir, es la que más altera los sentidos”. El yagé fue la simiente de El festín desnudo1, dijo Allen Ginsberg en 1975, sin duda una de las más enérgicas y generosas invocaciones al modernismo como montaje (al estilo Burroughs) alguna vez realizada. Sucedió justo después de que Burroughs volviera de Sudamérica, durante su estadía en casa de Ginsberg en la calle 7ª Este de la ciudad de Nueva York. Mirando por la ventana trasera, que daba a la parte de atrás de patios y ventanas de otros departamentos cruzados por escaleras de incendios y tendederos de ropa, Burroughs vio de repente aquellas increíbles “ciudades-montaje” que había visto tomando yagé, ciudades que lo asaltan a uno desde todas las esquinas y alturas de su obra, como lo ejemplifica el título de uno de sus últimos trabajos: Ciudades de la noche roja. Lo que es maravilloso es que Ginsberg abre las persianas justo en el momento en que se forma el cuadro: la ciudad de Nueva York, el yagé y la imaginación desbordante de William Seward Burroughs, artista de la representación. “Lo actuó todo —diría Ginsberg—, que era lo que solía hacer en sus números”. Ginsberg recuerda que fue allí, en la calle 7ª Este, donde Burroughs “tuvo una visión repentina de las estructuras, la gran ciudad de las estructuras de hierro que cuelgan alto en el aire con hamacas que se balancean y gente que trepa de un nivel a otro. Una sobrepoblada ciudad de armazones, donde la gente se almacena ganándose la vida; tal y como viven hoy en las megalópolis de calles cubiertas de basura; cuadras con edificios arruinados; vagos reunidos en pandillas de motociclistas; ladrones, policías, adictos y la CIA saliendo de zaguanes y chantajeándose unos a otros”. Mirando por la ventana, Burroughs (un famoso misógino) se convierte de repente en uno de sus propios personajes, una vieja desagradable que se estira en su balcón para alcanzar la ropa lavada, y que luego 1 William Burroughs. Naked Lunch, Olympia Press, 1959. SET/NOV 2007 pasa a ser un cadáver desollado. Burroughs se tiró al suelo. “A veces se caía al piso”, continúa Ginsberg, “estaba tan poseído con las payasadas de su imaginación que las imágenes le llegaban casi tan automáticamente como en una película”. Dentro de la imagen Entrar en una imagen debe de ser una de las experiencias más fascinantes en la vida de una persona. Para Nietzsche, de esto se trata justamente el momento dionisíaco, y para Walter Benjamin es algo comparable al cine o a la concentración con que miran los niños las ilustraciones coloreadas de los libros infantiles. Florencio nos cuenta que la imagen en la que está entrando, transmitida por el chamán, cura brujerías. ¿Acaso será esta también la intuición que tuvo Burroughs, transmitirnos imágenes que puedan curar los equivalentes modernos de la brujería, tales como el control inconsciente que ejercemos mediante nuestros hábitos mentales y los complots de los chismosos y del Estado? Para lograrlo, Burroughs hace uso intenso de asociaciones casuales, pero también se destaca en su escritura la saturación de color, empezando por las particulares propiedades cromáticas que atribuye al yagé, como cuando, en El festín desnudo, escribe en una serie de elipsis: “Notas de los efectos del yagé: las imágenes caen lenta y silenciosamente, como los copos de nieve… Serenidad… Se caen todas las defensas… Todas las cosas son libres de entrar o salir… El miedo simplemente no tiene lugar… Una hermosa sustancia azul fluye dentro de mí2”. Entre otras cosas ve un rostro azul, una pared azul y plantas que germinan desde unos genitales. No extraña que haya sentido que el cuarto vibraba. En el apéndice farmacológico del libro, Burroughs asegura: “Los destellos azules en los ojos son característicos de la intoxicación con yagé 3”. A veces me pregunto si en sus viajes por Sudamérica Burroughs no habrá visitado a los indios desana, lejos del Putumayo, bajando el Amazonas por el río Vaupes, tanto de hecho como imaginariamente —sobre la alfombra mágica que provee el yagé—. En las largas conversaciones que sostuvo Gerardo Reichel-Dolmatoff, antropólogo de Colombia, con el indígena Desana Antonio Guzmán, en su oficina universitaria en Bogotá, encontró que él también tenía mucho para decir sobre el azul4. Según Guzmán el azul es el color de la Vía Láctea, situado en el medio entre el amarillo solar y el rojo terrestre, o sea entre lo masculino y lo femenino, entre el semen y la vida. El azul de los desana es esencialmente ambivalente, dice Reichel. Es beneficioso si se le asocia con el sol, pero también destructivo en sus asociaciones con el vómito, la putrefacción y las heridas. El azul de la Vía Láctea es lo que te espera si tomas alucinógenos: 2 Naked Lunch, p. 130. Naked Lunch, p. 283. 4 Gerard Reichel-Dolmatoff, Amazonian Cosmos: The Sexual and Religious Symbolism of the Tukano Indians, University of Chicago Press, 1971 [1968], pp. 45-52. 3 SET/NOV 2007 conecta, rompe, transforma. No extraña pues que Burroughs sintiera una hermosa sustancia azul fluyendo dentro de sí. Pero si hay un color sagrado, preferiría volver al escarlata y verde del sueño que Burroughs tuvo la primera vez que tomó yagé, cuando vio lo que él llamó “la ciudad-montaje”. Yo escogería no el azul sino el verde, el verde de la envidia que da pie a la brujería y que es en sí mismo el color del yagé, aunque, para ser honestos, el yagé —como todo lo que es sagrado— no es de ningún color; es de ese negro del que emanan todos los colores. El yagé es una planta trepadora —¿qué otra cosa podía esperarse?—. Se abre paso contorsionándose para un lado y para otro en las profundidades negras y húmedas de la selva, donde se esconde gracias a sus retortijones y a su color oscuro moteado. En el ritual de preparar el yagé para un chamán —invariablemente un hombre—, los indios añaden a la pasta obtenida lo que ellos creen que es el elemento femenino: las hojas de chagropanga, oscuras y apenas rayadas, con forma de corazón. Sin estas últimas no hay pinta posible —como dicen los indígenas—, y la pinta se refiere aquí al cuadro, a lo que nosotros llamamos “alucinación”, una palabra que resulta más fácil de usar que de comprender. Pero allí está, claro como el agua: una pinta es lo que es crucial, y es pintura, o sea color. En cuanto al rojo, se podría ver como un anuncio de muerte el que una mujer embarazada o menstruando merodeara el lugar donde el yagé es preparado (una arboleda semisecreta) o donde se bebe. No conozco un tabú más fuerte que este en relación con el yagé, tanto que estoy forzado a pensar que el chamanismo y ser mujer son los dos polos de un mismo flujo de energía, y que en efecto ambos se suman para una misma y única cosa; uno es valorado como el polo positivo, el otro es el negativo. Sin embargo, esta valoración es falaz, porque al chamanismo se le atribuyen tantas fuerzas negativas y de riesgo, inclusive la propia muerte, como a la menstruación y al embarazo, que en sí mismos pueden verse como positivos si se piensa en el misterio de la creación de la vida. Así creo que tiene sentido pensar el chamanismo —según lo he experimentado en persona— como el equivalente masculino, por así decirlo, de aquellos poderes femeninos que en sí mismos, por ende, pueden considerarse igual de “chamánicos”. (Cito un ejemplo: en una oportunidad durante los años setenta viví en una casa junto al río Guamuez con indígenas kofanes. Se decía que la suegra del chamán, viuda de un chamán ella misma, tenía poderes chamánicos como preparar una cerveza que atraía a los animales que serían sacrificados –ella ya había pasado por la menopausia–). ¿Acaso algo de esto aparece en The Yage Letters? Bueno: Burroughs se ve convertido en una negra, y luego en un negro cogiéndose a una negra, y Allen Ginsberg se enfrenta con la muerte en el ojo de una vagina sagrada, todas imágenes muy fuertes por cierto. Pero la imagen que lo une todo, me parece, es la Ciudad-Montaje de la calle 7ª Este, que es la protoescena de El festín desnu- WWW.MIDOEDITORES.COM do y, más aún, de toda la obra de Burroughs. Lo que Burroughs hace, dijo Ginsberg, es ver primero la ciudad de armazones y después a esa mujer desagradable que recoge la ropa que se transforma en cadáver, ante el cual ella agita los brazos frenéticamente. Al igual que Florencio, Burroughs entra en la imagen y se convierte en aquella vieja desagradable que sacude los brazos ante el cadáver que se balancea en las escaleras de incendio que penden del cielo. El chamanismo, sostengo, es la otra cara de la moneda de la menstruación y del embarazo. Lo masculino y lo femenino yacen en el centro del sistema que Burroughs, un hombre valiente y apasionado, hilarante en sus referencias a la homosexualidad masculina, no podía ver aunque estuviese tan cerca. Ni siquiera lo vislumbraba. Hasta el momento en que miró por la ventana de la calle 7ª Este aquella Ciudad-Montaje, hirviente masa de pecado incipiente, que aparecía ante sus ojos justo cuando él se desplomaba sobre el piso. La ciudad soñada de colportage El cuerpo (Burroughs) y la muerte (Ginsberg) se destacan en The Yage Letters. Doblegado por las náuseas en su primera alucinación real con yagé, Burroughs se lanza hacia la puerta, pero apenas si puede caminar. No tiene coordinación. Sus pies son como bloques de madera. Vomita con violencia y luego se queda atontado, como envuelto en capas de algodón. “Seres larvales me pasaban por delante de los ojos en una bruma azulada, y cada uno de ellos soltaba un graznido obsceno, burlón… Debo haber vomitado seis veces. Estaba en cuatro patas, sacudiéndome por los espasmos de las náuseas. Escuchaba mis arcadas y gemidos como si fueran los de otra persona”. Allen Ginsberg pulsa otra cuerda, más próxima a la idea —de “inspiración profana”— que Walter Benjamin desarrolla en su ensayo sobre surrealismo de 1929, donde de hecho celebra las picaduras de mosquitos y el vómito incontrolable que provoca el yagé. Aunque al principio se irrita, luego acepta que lo piquen, pues esto le permite sentir que su cuerpo se expande en el universo. Junto con los ladridos de perros y el croar de ranas, sus quejas pasan a formar parte de la canción del Gran Ser, que anuncia que también él tendrá que convertirse en mosquito cuando el mundo se vomite a sí mismo. Por otro lado, cuando Burroughs se siente amenazado se refugia en la pseudofarmacología y toma barbitúricos con notable sangre fría, logrando soltarse mediante lo que él dio en llamar el método del mal comportamiento, que es justamente lo que le prescribe a Ginsberg para combatir su terror a perder el alma y que no es otra cosa que la Ciudad-Montaje. “Un lugar donde el pasado desconocido y el futuro emergente se unen en un zumbido sordo. Entidades larvales esperando una forma de vida”. Comparemos con Walter Benjamin. “La verdadera imagen del pasado discurre volando. Únicamente podemos asir el pasado en una imagen que se proyecta rápi- damente justo en el instante en que puede ser reconocida y que nunca más volvemos a ver”. En Tesis de filosofía de la Historia, Walter Benjamin mantenía la esperanza de una redención de las injusticias del pasado mediante el recurso de penetrar en esa imagen fugaz. Esto es lo que Benjamin escribe a partir de lo que él llamó “el estado de emergencia” y lo que yo, luego de mis experiencias con yagé, llamo “el espacio de la muerte”, refiriéndome a la conquista española con toda su violencia y sus brujerías entre españoles, africanos e indígenas del Nuevo Mundo. Es indudable que tanto Benjamin como Burroughs escriben desde un “estado de emergencia” y sin embargo, por lo que yo sé, Burroughs jamás leyó ni una palabra de Benjamin. Es divertido imaginárselos conversando, tal vez en una de las “caminatas coloridas” de Burroughs que arrancaban en el Hotel Beat de París. Aunque podríamos también denominarla “caminata urbana”, evocando así el tema central del pensamiento de Benjamin en su madurez, lo que él llamó colportage y que hace referencia a la síntesis del montaje cinematográfico, ese caminar por la ciudad hasta perderse en ella como un flaneur, todo bajo una percepción maravillosamente alterada, como ocurre cuando se toma hachís, peyote y opio. Colportage es el principio operativo de la Ciudad-Montaje. El último trabajo de Benjamin, el manuscrito de mil doscientas páginas publicado en inglés bajo el título de The Paris Arcades, es precisamente ese colportage: una serie de fragmentos inconclusos, en su mayoría citas, sobre el París decimonónico como paisaje soñado del capitalismo y del cual el capitalismo despertará autotransformado. “El nuevo método dialéctico de hacer historia —escribe Benjamin— se revela como el arte de experimentar el presente como un mundo consciente, un mundo al que de verdad se refiere ese sueño que llamamos pasado. Atravesando y llevando consigo lo que ha sido recordar el sueño5”. No puedo dejar de preguntarme si toda esta superposición de cine, drogas y caminatas por la ciudad —este colportage— es precisamente lo que Burroughs sintió que 5 Walter Benjamin, The Arcades Project, p. 389. PRL 13 era el mundo consciente, al que el pasado se refiere como verdad, cuando miró por la ventana de la calle 7ª Este. En ese instante conectó la ciudad de Nueva York con la selva de Colombia y Perú, del mismo modo en que Florencio se conectó con la ciudad de soldados-chamanes-danzantes. Tanto Burroughs como Florencio bregan por representar y fusionarse con lo que ven. Se zambullen dentro de la imagen que, como dijo el chamán, es lo que cura las brujerías, imagen que experimentan como una visión extática concentrada en la ciudad. Porque, ¿qué es la ciudad? Al parecer, un espacio fantástico, como un bosque encantado en el que puede suceder cualquier cosa, y sin embargo un lugar al que la historia mundial le ha concedido la suficiente carga ideológica y matices como para proveerlo a uno de imágenes a lo largo de una vida y más aún —ciudad como en ciudadano, civitas, ciudad de ciudades, es decir Roma, que estableció nuestras leyes y con ellas la civilización—. Palabra y categoría que España (invadida por Roma) usó para separar a los ciudadanos de los indios del Nuevo Mundo, lo racional de lo irracional, considerado más animal que humano. Y mucho antes que los españoles, también el rey inca tenía su ciudad en las tierras más altas, desde donde sus hombres bajaban hasta las selvas, sede del incesto, plumas brillantes y chamanes con drogas poderosas. Y esto parece ser razón suficiente para explicar por qué, cuando se toma yagé, se ven tanto ciudades como jaguares, pues la ciudad se construye durante la conquista del Nuevo Mundo como una imagen que se ramifica. Para experimentar lo que Burroughs llama un viaje espacio-tiempo a la Ciudad-Montaje hay que desplazarse en tiempo y espacio sobre la obra imaginativa de la Conquista, del mismo modo en que Benjamin yuxtapone el sueño con el despertar como una clave y una modalidad poco explorada dentro de la historia moderna. Y no pasemos por alto el hecho de que existía la creencia de que los indios de las selvas donde Burroughs tomó yagé también tenían ciudades que eran gobernadas por El Dorado, el hombre dorado, quien fuera visto por última vez bailando con plumas y espejos en la ciudad sobre la colina. “Una estupenda noticia” Abelardo Oquendo en La República de Lima 14 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM El último de los clásicos Pablo Alabarces El Fantasista de Hernán Rivera Letelier Alfaguara, 2006, 200 pp., US$ 19,95 Muerte súbita: La historia que los hinchas no conocen de Philip Butters Aguilar, 2006, 264 pp., US$ 10,00 A pesar del peso descomunal que el fútbol ocupa, a simple vista, en la vida cotidiana, económica, política y cultural de la mayoría de las sociedades latinoamericanas, sólo en los últimos diez años puede hablarse de la invención de un campo de estudios relativamente autónomo, con producción específica, en las ciencias sociales de América Latina. Por el contrario, fue siempre un campo especialmente fértil para el periodismo especializado. Si la prensa de masas nace con la modernidad (al igual que el deporte, surgido como invento británico en la segunda mitad del siglo XIX), el periodismo deportivo, principalmente en la prensa popular, es absolutamente contemporáneo. Las (pocas) investigaciones realizadas en América Latina señalan el mismo panorama: la ausencia del discurso académico es inversamente proporcional a la sobre-saturación del periodístico, que apareció más tempranamente. De esa manera, la contraposición entre dos tipos de discursos, con condiciones distintas de producción, circulación y legitimidad, así como dos cronologías (una extendida, la otra sumamente reciente), es un ingrediente importante a la hora de analizar el campo. Las razones para el bloqueo de la investigación académica son múltiples. El fútbol latinoamericano integró durante todo este tiempo un lote cada vez más reducido de prácticas culturales cuyo estudio parecía imposible. Las ciencias sociales del continente, atentas a las múltiples maneras en que se estructuran la sociabilidad y la subjetividad, las identidades y las memorias, no constituyeron hasta tiempos muy recientes saberes especializados sobre estas prácticas. Y posiblemente la causa sea, justamente, el peso del deporte en la constitución de la identidad y la subjetividad. El fútbol se sobreimprime a situaciones identitarias claves: la socialización infantil, la definición de género –especialmente, la masculinidad–, la conversación cotidiana, la constitución de colectivos. Situaciones que involucran al propio observador, que recorren su cotidianeidad. Frente a esta mixtura, la lectura de los intelectuales tendió únicamente a dos salidas: la imposibilidad de la distancia crítico-científica, y por lo tanto de una mirada analítica, o la exasperación de esa distancia, hasta el silencio y la condena. Los límites entre el amor incondicional (y acrítico) y el rechazo exasperado se transformaron en la distancia que separa la ingenuidad del prejuicio. Complementariamente, otros dos problemas colaboraron en este cuadro: uno epistemológico, otro académico. El primero fue el clásico calificativo del opio de los pueblos: desde comienzos de los años setenta este enunciado había desplazado su referente de la religión al deporte, constituido en –presuntamente– nueva y gigantesca herramienta de alienación de masas. Pensado como petición de principio, su consecuencia solo podía ser la clausura de un debate que nunca había comenzado. No en vano a principios de los ochenta sólo podía contabilizarse en todo el continente dos libros importantes, ambos producidos desde esta sociología crítica y apocalíptica, y traducidos al español por editoriales latinoamericanas: el clásico de Gerhard Vinnai, El fútbol como ideología, de 1970 y traducido en un temprano 1974; y el de Jean-Marie Brohm, Sociología política del deporte, traducido en 1982. El segundo problema, como dije, fue académico, o mejor dicho, de estructuración de las disciplinas académicas: ¿quién debía ocuparse del deporte? El mundo anglosajón encontró una respuesta rápida en los departamentos universitarios de educación física, creados en los años sesenta. Aunque con debilidades, especialmente en el tono empirista y en la ausencia de reflexión teórica, la existencia de estos departamentos permitió el surgimiento de una investigación académica. Para los latinoamericanos esa posibilidad no existirá hasta los ochenta, y sólo en el caso brasileño; en el resto del continente, esta posibilidad continúa bloqueada. Así, no habrá disciplinas autónomas que se encarguen del deporte; o mejor, en tanto entendemos que los estudios sobre deporte no constituyen una disciplina stricto sensu sino un campo subdisciplinar, no habrá un reconocimiento académico del campo de estudios hasta fecha muy reciente. En todo el continente. Las excepciones fueron sólo dos: en el leja- no 1957 un sociólogo argentino, Alfredo Poviña, había publicado una Sociología del deporte y del fútbol, un débil intento de formular una sociología del deporte que sin embargo fue durante años el único texto sobre el tema en la Biblioteca de Sociología de la Universidad de Buenos Aires. En Brasil, Joâo Lyra Filho publicó una Introduçâo à sociologia dos esportes, en 1973, libro que la antropóloga brasileña Simoni Lahud Guedes califica como anacrónico, erudito, pero ecléctico y hasta contradictorio, en la coexistencia del “relativismo cultural de Ruth Benedict y el determinismo biológico de Lombroso, para citar apenas un ejemplo de las curiosas mezclas hechas, a veces en la misma página”. Pero ese mal que aquejaba a la producción científica también acometía contra la ficción o la poesía. Sólo en Brasil, y especialmente de la mano de su periodismo deportivo, habían aparecido algunos materiales interesantes. El texto central de esa serie es el libro de Mario Rodrigues Filho O negro no futebol brasileiro (1947), que intentaba explicar, a través de la historia de la incorporación de los negros a un fútbol originariamente discriminador y duramente racista, la potencialidad integradora del fútbol brasileño, acompañando el mito de las tres razas: la “sabia” integración de lo europeo, lo indígena y lo afroamericano en el Brasil moderno. El mito, inventado en los años treinta por el antropólogo Gilberto Freyre, alcanzaba en el fútbol su más alta eficacia, sostenía Filho. De allí que Freyre prologara entusiastamente el libro, en una combinación de periodismo historicista y antropología de divulgación sin precedentes –diría mejor: también sin descendencia–. Filho había sido uno de los grandes inventores del periodismo deportivo brasileño. El, Nelson Rodrigues –su hermano– y José Lins do Rego constituyeron la tríada de los grandes cronistas: en ese género es donde la escritura brasileña desplegó su mejor y mayor producción (especialmente, en A pátria em chuteiras y À sombra das chuteiras imortais, de Nelson Rodrigues, los libros que compilaron en los noventa las crónicas publicadas durante décadas en los más importantes periódicos brasileños). Incluso, el mote de Brasil como a pátria das chuteiras (la patria de los puntapiés) proviene de la obra de Rodrigues. Lins do Rego, por su parte, publicó, además de crónicas, la que parece haber sido la primera novela latinoamericana de ambiente futbolístico: SET/NOV 2007 Água-mâe, de 1941. La cultura brasileña, en principio más permeable a las circularidades entre materiales cultos y populares –la tradición antropofágica–, también permitió incursiones futbolísticas de algunos de sus más renombrados poetas: Oswald de Andrade, Jôao Cabral de Melo Neto, Carlos Drummond de Andrade o Vinicius de Moraes (quien dedicara un soneto al célebre jugador Garrincha, “O gênio das pernas tortas”). En cambio, en el resto de América Latina la dominante es el silencio. Así es que cuando el ensayista argentino Juan José Sebreli intentara descalificar las que llamó “aproximaciones populistas” al fútbol hasta 1981 (el momento de su Fútbol y masas), sólo pudo citar fragmentos de poemas o relatos, crónicas periodísticas, alguna metáfora perdida en el campo de batalla (“el alma está en orsay/ che bandoneón”, del tango “Che, bandoneón”, de Homero Manzi). Pero no podía citar nada más, porque nada más había. Más notoria había sido esta ausencia quince años antes, cuando en dos antologías contemporáneas, editadas a ambas márgenes del Río de la Plata, el mismo Sebreli y Eduardo Galeano habían intentado ofrecer un panorama ensayístico y ficcional de los textos sobre fútbol. Sebreli, en su El fútbol (Buenos Aires, 1966), ordenado desde una perspectiva condenatoria y denuncista, que abreva en todos los lugares comunes de la retórica del opio de los pueblos, debe recurrir a –pocos– materiales europeos. Por su parte Galeano, en su Su majestad, el fútbol (Montevideo, 1967), a pesar de su entusiasmo por demostrar que algo hay en el fútbol que vale la pena ser narrado o enaltecido, poco más tiene a mano; aunque en el volumen compila lo que presumiblemente sea el primer cuento latinoamericano de temática futbolística (“Juan Polti, half-back”, del también uruguayo Horacio Quiroga, publicado en 1918). Este despliegue de puros fragmentos se ratificaba en Literatura de la pelota (Buenos Aires, 1973), una compilación debida al poeta argentino Roberto Santoro, desaparecido por la dictadura militar en 1977. Fuera de una gran cantidad de textos breves –muchos, pero breves y generalmente accidentales, entre los que se cuentan la crónica de un juego entre Argentina y Uruguay escrita por Roberto Arlt y un capítulo de La cabeza de Goliat, de Ezequiel Martínez Estrada–, el centro del volumen consiste en un largo escrito de Santoro rememorando los cánticos de los hinchas. Estos eran, hasta entonces, los únicos que dedicaban sus afanes intelectuales a una producción poética sostenida, aunque francamente ilegítima –y sólo factible de ser considerada literatura por el espíritu populista de Santoro–. Fundaciones académicas Entre estas dos matrices se movió la –poca– discusión latinoamericana hasta los años ochenta: la condena anti-populista y apocalíptica de Sebreli, heredera de una vulgata frankfurtiana sin mayor espesor, y la reivindicación romántico-populista de Galeano. Desde esas perspectivas, era difícil suponer la invención académica de los estudios sobre fútbol y deporte en SET/NOV 2007 general. La mirada apocalíptica aparecía como dominante en el campo intelectual latinoamericano, lo que, sumado a las dictaduras militares y al bloqueo generalizado sobre la producción crítica en las ciencias sociales del continente, no permitía ser muy optimista. Dos sintagmas parecían dominar, entonces, cualquier posibilidad de producción: los intelectuales no saben nada de fútbol, el argumento periodístico por excelencia, el que preserva al cronista de cualquier irrupción excéntrica o, peor de peores, más legítima que la periodística; y el argumento intelectual inverso, el fútbol como opio del pueblo, que limitaba la intervención a la condena, al prejuicio, a la distancia o, mejor aún, al silencio. Así, la publicación en 1982 de O universo do futebol, la compilación del antropólogo brasileño Roberto Da Matta, fue de carácter fundacional. Los trabajos anteriores de Da Matta, especialmente su clásico Carnavais, malandros e heróis de 1979, habían bordeado el fútbol en su intento de analizar la cultura brasileña; si el intento que definía todo el trabajo de Da Matta era trazar una “sociología do dilema brasileiro”, la aparición del fútbol cobraba legitimidad al tornarse uno de los rituales donde entender la jerarquía, el malandragem, la carnavalización, la inversión o la reproducción. Es indudable la presencia de la antropología interpretativa del Clifford Geertz de La interpretación de las culturas, pero particularmente su celebérrimo trabajo sobre la riña de gallos balinesa, que por desplazamiento permitía entender los mecanismos puestos en juego en los universos deportivos: jugar con fuego sin quemarse, la idea de la apuesta simbólicamente relevante porque lo que se discute es la jerarquía, el estatus, la identidad, la pertenencia a un colectivo, a través de una práctica tan periférica como la riña de gallos… o el fútbol, para nuestro caso. Es significativo que todos los trabajos de la compilación de Da Matta deban comenzar señalando la ausencia de trabajos anteriores o contemporáneos, y explicando las razones de la legitimidad de su propio esfuerzo. Esa es la marca fundacional por excelencia. Da Matta, incluso, dedica una parte importante de su ensayo a rebatir la tesis del opio del pueblo, considerando que esta revela una visión instrumental-funcionalista de lo social. De estas indagaciones inaugurales deriva una afirmación fundamental para los trabajos posteriores: el fútbol puede ser visto como un foco, un punto de pasaje de la mirada crítica que a través de esa focalización se interroga por la dimensión de lo simbólico y su articulación problemática con lo político. Pero también: el fútbol es un espacio donde se despliegan algunas de las operaciones narrativas más pregnantes y eficaces para construir identidades. Entonces, en esa periferia de lo legítimo –porque el lugar central seguirá siendo la cátedra o la política o los medios, según su capacidad históricamente variable de instituir y administrar legitimidades del discurso– podemos leer las dificultosas construcciones de las narraciones de identidad. WWW.MIDOEDITORES.COM PRL 15 PRL se publica seis veces al año. Cada edición pasa revista a lo más estimulante y original de lo recientemente publicado en literatura, biografía, memoria, historia, política, filosofía, ciencia. Aproveche nuestras tarifas introductorias. Suscríbase ahora y reciba PRL desde diciembre y cada dos meses. Suscripciones físicas (EE.UU.) Individual: US$ 21 Reciba PRL puntualmente en su casa u oficina. Adquiera una suscripción anual y reciba un descuento de 30% del precio de tapa. Estudiantes: US$ 18 Si usted está actualmente matriculado en un programa universitario, califica para un descuento de 40% del precio de tapa. Material de clase Semestre (3 números): US$ 7.50 Año académico (6 números): US$ 12 Refuerce su syllabus con una ventana a lo mejor de lo que se escribe y piensa en y sobre Latinoamérica. Suscriba a su clase a nuestros planes semestrales y anuales y reciba un descuento de hasta 60% del precio de tapa. Todas las copias de PRL deben ser dirigidas a una misma dirección postal. PDF descargable. Acceso anual: US$ 15 Obtenga cada edición de PRL en un PDF con diseño propio. La suscripción anual otorga acceso a todas las ediciones de PRL. Para preguntas sobre su suscripción o para ordenar una por teléfono por favor contáctenos llamando al 212.864.4280 o visitando www.midoeditores.com. También puede suscribirse enviando un cheque o money order a: Mido Editores, 474 Central Park West, New York, NY 10025. 16 PRL En esa línea, contemporáneamente e informados por el trabajo de Da Matta, están los primeros textos del argentino Eduardo Archetti, de 1984-1985. También antropólogo, el derrotero de Archetti puede explicarse por la misma fórmula: la predilección por las prácticas –sólo en principio– periféricas. En un artículo de 1994, Archetti afirmaba que una identidad nacional o étnica está vinculada a prácticas sociales heterogéneas (la guerra, las ideologías de los partidos políticos, la naturaleza del estado, los libros de cocina o el deporte) y se produce en tiempos y espacios discontinuos. Así, ante la predilección de la teoría y la historia por analizar los espacios oficiales, legítimos, sólo en principio más visibles, de invención de una nacionalidad, Archetti se dedica a las prácticas marginales, limítrofes, sean ellas populares o no (el box o el polo); pero siempre con el objetivo de analizar, a través de ellas, cómo se habían inventado los relatos de identidad latinoamericanos. Su libro de 2003, Masculinidades. Fútbol, polo y tango en Argentina (originariamente publicado en Inglaterra, en 1999), es posiblemente uno de los mejores textos producidos por las ciencias sociales latinoamericanas sobre estos tópicos. Ficciones Pero la explosión futbolística de los noventa, el crecimiento descomunal del peso del deporte como mercancía mediática –cuantificable en horas de televisión y radio, centimil gráfico, cadenas exclusivas de cable, facturación por publicidad y merchandising, entre otros indicadores irrefutables–, permitió otra configuración del campo. En lo académico, se dio una mayor visibilidad y legitimidad de los estudios sociales del deporte y el fútbol latinoamericanos, paulatinamente más prolíficos en papers y libros, en conferencias y reuniones científicas. En lo literario, aparecerá una profusión de compilaciones de crónicas, memorias y biografías –deudoras de la práctica periodística, que se volcaba al libro como forma de colonizar un espacio de, imaginariamente, mayor legitimidad que el periódico–; pero también narraciones, ficcionales o semi-ficcionales, deudoras de la serie que inaugurara el inglés Nick Hornby con Fever Pitch (1992), traducida en España como Fiebre en las gradas, y que consistía en narrar sus andanzas como hincha del Arsenal londinense. En América Latina fue clave el libro de, nuevamente, Eduardo Galeano, El fútbol, a sol y sombra (1995), que ha tenido larga fortuna no solo de ventas, sino también de traducción; al portugués, al inglés y al francés. El libro combina una escritura deliciosa con la clásica predilección de Galeano por la argumentación narrativa a partir del relato de casos, en algunas ocasiones simples viñetas. Pero Galeano evita cualquier indagación teórica, lo que es su debilidad a la hora de la argumentación. Esa debilidad teórica consiste en que en demasiadas ocasiones termina refugiado en un consabido sentido común futbolístico, con los tópicos populistas de la resistencia cultural, la carnavalización, la inventiva, la fiesta y la WWW. MIDOEDITORES.COM belleza a la cabeza, conformando una matriz teórica recuperada por buena parte de una discursividad periodística levemente progresista ansiosa de legitimidad. En la Argentina, mientras tanto, al aluvión de biografías e historias parciales (de Maradona o de Di Stéfano, de River o de Boca), se le sumó la revalorización de las historias que tanto Roberto Fontanarrosa como Osvaldo Soriano habían publicado en sus libros de los años ochenta, aunque inicialmente habían pasado inadvertidas. Fontanarrosa había publicado una larga lista de relatos de ambiente futbolístico en sus volúmenes de cuentos, e incluso una novela, El área 18 (1982), era una parodia de una novela de espionaje internacional en la que un imaginario país africano, Congodia, alcanzaba su independencia, su salida al mar, sus campos petrolíferos y otras ventajas geopolíticas en partidos internacionales de fútbol. Así, Congodia no tenía ejército: solo mantenía su seleccionado nacional (que enfrentará a un combinado organizado por la CIA para disputar una concesión de la Coca-Cola). Por su parte, Fontanarrosa ponía en escena en sus cuentos al fútbol como forma de desmenuzar ácidamente los lugares comunes de la cultura masculina argentina, en la que el fútbol ocupa un lugar clave; para ello, narraba historias de hinchas, minúsculos partidos de pueblo o eternas conversaciones de café, siempre en una eficaz clave humorística. Soriano, a su vez, había publicado pequeñas historias derivadas de sus andanzas biográficas como goleador de un equipo del norte de la Patagonia a fines de los cincuenta y comienzos de los sesenta, que luego cobraron autonomía en Memorias del míster Peregrino Fernández y otras historias de fútbol (1998), un director técnico imaginario que recorría la Patagonia dejando un tendal de fracasos y fraudes a su paso. Hay en estos textos dos claves: la primera, la idea de que el fútbol permite narrar otra cosa, de mayor envergadura que simplemente banales historias deportivas. En esas ficciones, lo que se narra es la masculinidad, la tradición, la memoria, las identidades, la lengua, e incluso la patria –en exceso paródico, como dije, en El área 18–. La segunda clave es el hecho mismo de su relectura y legitimación a partir de los noventa, que permitirá a Fontanarrosa reeditar todos sus cuentos de fútbol dispersos en un solo volumen, Puro fútbol, de 2000. No solo había operado esa ampliación del mercado mediático-deportivo, esa futbolización de nuestras sociedades a la que hice referencia: también funcionaba una nueva legitimidad intelectual, teñida de neo-populismo y plebeyismo, según la cual narrar el fútbol había dejado de ser una empresa marginal y condenable para transformarse en una actividad aceptable, de gran demanda de masas, e incluso recomendable, en tanto saldaba una presunta deuda de los intelectuales con los públicos populares – aunque en el ínterin estos hubieran dejado de leer, dicho sea de paso– y hasta permitía alguna campaña estatal de difusión de la lectura: en Uruguay, un póster mostrando un golero apoyado contra un poste de la meta de gol leyendo apasionadamente; en la Argentina, la impresión estatal de cuentos breves que se repartían gratuitamente en los estadios de los nombrados Galeano, Soriano y Fontanarrosa, o de nuevos cuentistas surgidos al calor de la moda: el ex jugador Jorge Valdano, por ejemplo (tan mal narrador como buen jugador), o periodistas deportivos que practicaban paralelamente la literatura breve de ambiente futbolístico, la gran mayoría publicados por una editorial cooperativa específicamente titulada Ediciones Al Arco. Dos novelas En ese contexto, no es de extrañar que dos editoriales de gran impacto y circulación en el mundo de habla hispana como Aguilar y Alfaguara hayan publicado sendas novelas de temática futbolística. Como señalé, lo hacen en contextos culturales en los que las narraciones futbolísticas adquieren legitimidad y encuentran un horizonte de expectativas lectoras. Sin embargo, es notorio que, simultáneamente, se trate de ediciones y distribuciones locales, que no han alcanzado circulación latinoamericana. Es posible que cierto localismo de lo narrado, en ambos casos, haya funcionado como ancla en ese sentido; pero también nos permitiría preguntar hasta qué punto las narrativas futbolísticas no han radicalizado su localismo en el mismo y preciso momento en que su condición de mercancía mediática exacerba su condición global. El localismo de la novela de Rivera Letelier, El fantasista, no es nacional, sino estrictamente regional, lo que duplica esa afiliación y supone, según los cánones de la literatura globalizada, una restricción excesiva para sus posibilidades de circulación. Porque lo narrado en la novela no es el fútbol chileno, sino la manera en que el fútbol permite poner en escena las historias de las oficinas salitreras pampinas –la pampa del salitre en la zona norteña de Iquique– en los comienzos de la dictadura pinochetista. Esa doble restricción –geográfica y temporal– no impide sin embargo a cualquier lector atento desprenderse de un localismo que es a la vez lingüístico, para sumergirse en un relato pleno de intensidad política y emotiva. El partido de fútbol que narra Rivera es nada menos que el último de los clásicos entre dos oficinas salitreras por el cierre de una de ellas; lo que se pone en juego no es simplemente un resultado o incluso una apuesta, sino la tradición, la memoria, las muertes y las vidas de los miembros de la comunidad, que deben lidiar a la vez con el fin del trabajo y con el clima represivo SET/NOV 2007 de la reciente dictadura. El fútbol funciona entonces como memoria –memoria de juegos que jalonan una historia cotidiana y política– y como consolación, como el espacio de libertad en medio de la opresión. Como señalé sobre las viñetas de Galeano, opera aquí una metáfora a esta altura lexicalizada, que entiende al fútbol como el espacio democrático y creativo predilecto de las clases populares. Por su parte, Muerte súbita, la novela de Butters, aunque pone en escena historias del fútbol peruano y las andanzas de sus jugadores más exitosos por el escenario europeo, presenta un localismo más restringido ante la decisión de producir una novela en clave: exige un lector bastante entrenado que pueda reconocer, en los pliegues de los nombres falsos, las referencias concretas –y que estimularan mi recuerdo ante las menciones en clave de los grandes jugadores del Mundial de 1970, la generación dorada del fútbol peruano–. Para un lector ajeno a ese entrenamiento, al conocimiento acabado de las minucias y miserias de la actualidad peruana, la mayoría de las referencias caerán en saco roto. La novela puede leerse, entonces, en un sentido estrictamente denuncista: lo que se presenta es un fútbol asolado por las múltiples plagas de la corrupción, el caos, la incapacidad, la miseria moral. Y la estrategia narrativa procede por acumulación y exceso: todo lo malo que uno puede imaginar en ese escenario les ocurre a los protagonistas en las 263 páginas de extensión. Complots, desbordes, excesos de todo tipo, degradaciones morales, pretenden presentar un cuadro de decadencia y explotación suma donde nada puede solucionarse, donde no es posible la salvación y la muerte funciona como castigo. Pero esta pintura, seguramente honesta y realista, se debilita porque la novela olvida precisamente eso: que es una novela. Y la literatura, sin que esto pretenda ser una añeja reivindicación culterana, también exige, junto al frenesí de la denuncia y la condena, la atención al lenguaje, a la respiración narrativa, a la elección de la frase. Los distintos fútboles latinoamericanos son espacios corruptos, donde el exceso de capital se acompaña con el accionar de mafias de todo género, donde los futbolistas son transformados precozmente en mercancías desechables y objeto de trata de esclavos, donde el periodismo deportivo es un clímax de la acción de monopolios mediáticos, donde los partidos se compran y se venden clausurando la imaginación deportiva. Todo eso es bien sabido. Narrarlo bien es otro desafío. “¡Esta revista habrá que leerla!”. Carla Cordua en El Mercurio de Santiago WWW.MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 PRL 17 La historia al revés Fernando Cervantes Empires of the Atlantic World de Sir John Elliott Yale University Press, 2006 papel, 608 pp., US$ 14,82 C omo es bien conocido, en 1492 Cristóbal Colón descubrió América con el apoyo de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Pero imaginémonos por un momento que el célebre almirante hubiera tenido éxito en la propuesta que le había hecho poco tiempo antes a Enrique VII de Inglaterra, dando pie así a una expedición de ingleses que, en su momento, hubieran conquistado México y el Perú para Enrique VIII. ¿Qué clase de mundo tendríamos ahora? Ante dicha pregunta, lo más común es imaginarnos a una América Latina próspera, capitalista, eficiente y expansionista, y a una América del Norte endeudada, oprimida por burocracias corruptas por un lado y por grupos modernizadores por el otro, ávidos de abandonar o superar retrasos económicos ocasionados por rémoras de culturas barrocas. Sin embargo, en la última página de Empires of the Atlantic World, el connotado hispanista británico Sir John Elliott nos sorprende con una respuesta diferente. La conquista de México y el Perú por grupos de aventureros ingleses, nos explica, muy probablemente hubiera llevado a un enorme incremento de la riqueza de la Corona inglesa causado por grandes cantidades de oro y plata que hubieran hinchado sus cofreras. Ello a su vez hubiera requerido el desarrollo de una estrategia imperial coherente y la creación de una burocracia capaz de gobernar a los colonos ingleses y a sus enormes poblaciones. Como resultado, la influencia del Parlamento inglés sobre la vida nacional se hubiera visto sumamente restringida, abriendo así paso a una forma de gobierno de marca claramente absolutista. Podríamos añadirle varias observaciones aun más sorprendentes, aunque no menos plausibles, a la especulación que Elliott nos ofrece con su característica parsimonia. Con sus cofreras llenas de oro y plata, es muy difícil pensar que Enrique VIII se hubiera sentido inclinado a llevar a cabo la disolución de los monasterios. Además, sabiéndose soberano de enormes poblaciones recientemente conquistadas, sedentarias y relativamente civilizadas, es impensable que el rey de Inglaterra no hubiera hecho lo indecible por hacerle honor al título de Defensor de la Fe, que el papa León X le había conferido por su defensa del catolicismo frente a las impugnaciones de Martín Lutero. En dichas circunstancias, no es difícil pensar que grupos de misioneros católicos, en su mayoría mendicantes, hubieran sido financiados por una Inglaterra cada vez más consciente de su predilección divina y de su sentido misionero. De manera que la cultura inglesa de la época moderna con toda probabilidad se hubiera vuelto fervientemente católica. Mientras tanto, Castilla hubiera permanecido en relativa pobreza. Sin oro y plata es difícil pensar que los electores del Sacro Imperio hubieran optado por el joven Carlos de Gante. Por ende, todos los intentos de unificar la monarquía española durante el reinado de Isabel y Fernando se hubieran disuelto tras las respectivas muertes de estos últimos en 1504 y 1516. En dichas circunstancias, el pluralismo cultural y religioso y la convivencia de cristianos, musulmanes y judíos, tan característicos de la época medieval en la Península Ibérica, hubieran continuado. Además, los coqueteos entre erasmistas y pequeños semilleros de luteranos en las grandes ciudades como Valladolid y Sevilla hubieran germinado sin impedimentos inquisitoriales, llevando así a la formación de importantes grupos de protestantes en toda la península hacia mediados del siglo XVI. Por su parte, dichos grupos con toda probabilidad hubieran conseguido permisos de la Corona para colonizar las zonas del nuevo continente que no estuvieran ya bajo la soberanía de la monarquía católica de Inglaterra. Como es de suponer que dichas zonas hubieran estado escasamente pobladas, los emigrantes ibéricos no hubieran podido más que establecer sus colonias con base en núcleos comerciales que, a su vez, hubieran reforzado los aspectos más individualistas y mercantilistas de la tradición ibérica medieval, en claro contraste con el enfoque basado en la conquista y población de grandes territorios favorecido por sus adversarios ingleses. C omo se observa, es perfectamente factible que nuestro mundo no fuera muy distinto del que conocemos actualmente si la propuesta de Colón hubiera logrado su cometido con Enrique VII de Inglaterra. Huelga decir que el propósito de Elliott no es ni remotamente responder satisfactoriamente a tales suposiciones. Su sugerente especulación, sin embargo, nos recuerda que las comparaciones en la historia pueden resultar extraordinariamente interesantes cuando se llevan a cabo con la seriedad y la precisión conceptual que se observan en cada página de este magnífico libro. Las dicotomías rígidas, nos dice Elliott, rara vez llevan a tratamientos debidamente objetivos de las complejidades del pasado; pero el buscar similitudes a costa de diferencias, igualmente nos puede llevar a ocultar diferencias obvias debajo de una unidad facticia. Por dichas razones, Elliott opina que los movimientos que se requieren en el ejercicio de la historia comparativa son muy parecidos a los movimientos de un acordeonista. Las dos sociedades que forman el objeto de estudio se juntan al máximo, pero solo para separarse nuevamente. En dicho proceso, es muy común que las semejanzas que nos figurábamos al comenzar el análisis no resulten tan obvias como pensábamos, mientras que pueden surgir diferencias importantes que en un principio se nos ocultaban. Elliott añade con innecesaria modestia que, aun cuando fracasan, las comparaciones en la historia pueden servir para sacar a los historiadores de su provincialismo, forzándolos a formular interrogantes frescas y a abrir nuevas perspectivas. Una de estas perspectivas se nos revela, por ejemplo, cuando Elliott nos recuerda que tanto Castilla como Inglaterra eran sociedades “protocolonialistas”, mucho antes de adquirir sus territorios en el nuevo mundo. Al igual que Andalucía, de donde salieron Ovando, Cortés y Pizarro para Castilla, Irlanda le había proporcionado a Inglaterra un invaluable espacio para ensayar su imperialismo. No es de sorprender, entonces, que personajes como Gilbert, Ralegh, Carew y Grenville hayan experimentado en Irlanda antes de partir rumbo a América. Más significativo aún es que tanto España como Gran Bretaña se compusieran de reinos y territorios bien distintos, con leyes y formas de gobierno propios, aunque sujetos a un mismo monarca. Eran ambas, según la frase de Elliott, “monarquías compuestas”, cuyas visiones tenían claros puntos de convergencia a pesar de haber constituido formas de gobierno coloniales muy diferentes y con características políticas sumamente contrastantes. Recordemos, por ejemplo, que la conquista de México en 1521 coincidió con la importante rebelión de los comuneros en Castilla. Como se sabe, los comuneros insistían en que la salud de toda comunidad era inseparable de una relación contractual debidamente constituida entre el gobernante y los gobernados. En esencia, esta era la visión de Hernán Cortés y sus seguidores, la cual suponía un concepto esencialmente patrimonial del Estado. En dicho concepto, el gobernante y los gobernados debían formar una comunidad orgánica —un corpus mysticum— que permitiera a sus miembros llevar una vida sociable y virtuosa bajo la autoridad benevolente de su monarca. Desde luego que, en la práctica, las necesidades de la monarquía española en relación con sus dominios en América nunca permitirían el desarrollo de un tipo de gobierno al estilo de la monarquía de los Estuardo en América del Norte, con su actitud de laissez-faire. En la América española, las obligaciones contractuales de la monarquía con frecuencia sucumbían frente a la idea jurídica del poder real absoluto, una idea de tal vigor que pronto se vería reflejada en la construcción de un sistema de gobierno virreinal que, en palabras de Elliott, “pudiera bien ser la envidia de monarcas europeos que luchaban por imponer su autoridad sobre aristócratas recalcitrantes, privilegios gremiales y estamentos estrepitosos”. Como alegó en una ocasión Francis Bacon, con una ironía que no puede ser más que inglesa, el virrey Antonio de Mendoza solía decir que el Perú era el mejor lugar que el rey de España le podía ofrecer a cualquiera, “salvo que estaba un poco demasiado cerca de Madrid”. Con todo, resulta fácil exagerar la eficacia del sistema. Si bien es cierto que en la América española nunca surgió ningún sistema formal de representación, esto no impidió el desarrollo de otros recursos institucionales, como el cabildo, o la conocida formula ritual usada con frecuencia por funcionarios que simplemente declaraban “¡obedezco pero no cumplo!” cuando consideraban que una orden o disposición de la Corona resultaba inapropiada a las circunstancias del lugar o del momento. “Dicha fórmula —escribe Elliott—, que fue incorporada a las leyes de Indias en 1528, vino a proporcionar un mecanismo ideal para contener discrepancias y prevenir que las disputas se tornaran en confrontaciones más serias”. Existen claros puntos de convergencia entre el uso frecuente de esta fórmula ritual y algunas de las características del sistema colonial británico. Aun cuando los pobladores ingleses nunca pudieran recurrir a una fórmula ritual comparable a la de “obedezco pero no cumplo”, podían sin embargo negarse a implementar una orden de la Corona mediante el argumento de que el soberano no estaba bien informado. Esto, a su vez, implicaba el reconocimiento de la importancia fundamental de la autoridad monárquica y de la obligación que tenían los funcionarios de actuar como si fueran imágenes vivas del soberano. Los conocidos rumores de que lord Cornbury, quien fue gobernador de Nueva York y Nueva Jersey de 1702 a 1708, se vestía con la intención de parecerse a su soberana, la reina Ana, tal vez hayan sido rumores iniciados por sus enemigos para desprestigiarlo; pero el solo hecho de que una broma tal se pudiera hacer nos sugiere claramente que los funcionarios ingleses, al igual que sus contrapartes españolas, estaban en el centro de un sistema donde, en palabras de Elliott, “la etiqueta y el ritual replicaban en microcosmos aquellos de la Corte real”. 18 PRL Además, tanto el sistema británico como el español se caracterizaban por un alto grado de pluralismo legal. Los privilegios locales de España, mejor conocidos como fueros, encuentran su equivalente en Inglaterra, donde las Cortes de derecho común estaban en competencia con una gran variedad de Cortes como eran, por ejemplo, las Cortes eclesiásticas, las Cortes de derecho mercantil, las Cortes locales o las Cortes con prerrogativas especiales como la “Star Chamber”, todas las cuales contaban con formas de jurisdicción propias. Dicho pluralismo vino a reflejarse en ambas colonias en la manera como los pobladores, tanto ingleses como españoles, tomaban cuidadosamente en cuenta las circunstancias específicas de cada región en un sinnúmero de ejemplos de legislación implementada con el objeto específico de acomodar a diversas costumbres y tradiciones locales. Por supuesto que en la práctica tales iniciativas se expresaban de formas asaz contrastantes. Esto es particularmente claro en los enfoques tan marcadamente diferentes que las dos naciones adoptaron en lo relativo a la conversión de los indígenas a la religión cristiana. A pesar de sus innegables fallas y limitaciones, los logros de las misiones españolas en el campo de la evangelización eran de tal modo patentes que, ya a principios del siglo XVII, el propio William Strachey los puso como digno ejemplo a sus compatriotas ingleses cuando se disponían a partir a colonizar Virginia. El hecho de que los ingleses nunca lograran nada comparable a los logros de las misiones españolas no es difícil de explicar. Para empezar, Enrique VIII había abolido las órdenes religiosas, las cuales habían sido el principal motor de la evangelización en la América española. Además, la Iglesia anglicana no contaba aún con el apoyo incondicional de la Corona a principios del siglo XVII. Incluso si esto hubiera sido el caso, el anglicanismo todavía no estaba en condiciones de planear ningún tipo de programa evangelizador coherente, ya que aún luchaba por establecer una postura clara en la propia Inglaterra. El hecho de que el anglicanismo ni siquiera poseyera un monopolio sobre la vida religiosa inglesa llevó a que los asentamientos ingleses en América pronto se convertirían en centros de tensión entre las diversas denominaciones religiosas. La situación no se prestaba a sentar bases sólidas para el proyecto evangelizador. Los laudables esfuerzos de Thomas Mayhew y John Eliot, por ejemplo, quienes hicieron el esfuerzo de aprender las lenguas autóctonas para convertir a los indígenas, se vieron forzados a apoyarse en donaciones y asociaciones particulares. Sin duda, esfuerzos comparables en la América española hubieran contado con el apoyo incondicional de la Corona. Claro está que en otros aspectos, especialmente la ausencia de coerción, el experimento inglés compara muy favorablemente con el español. En 1609 Robert Johnson se ufanaba de que ninguno de sus compatriotas evangelizadores había utilizado armas de fuego, sino más bien SET/NOV 2007 “medios justos y amorosos, más acordes con nuestro temperamento inglés”. Sin embargo, esta tolerancia en cuestiones espirituales, irónicamente dio pie a un alto grado de intolerancia en cuestiones civiles. En este aspecto, la situación en las colonias inglesas contrasta muy negativamente con la influencia del infatigable fraile dominico Bartolomé de las Casas en la América española, donde la labor del célebre defensor de los indígenas y sus seguidores llevó al surgimiento de un clima moral en que la Corona española se sentía directamente responsable por el bienestar de los indígenas. Esto a su vez condujo a un firme propósito de asegurar la implementación de medidas de justicia a lo largo y ancho del mundo hispano. El objetivo era integrar a los indígenas en una sociedad constituida orgánica y jerárquicamente, y brindarles la oportunidad de luchar por sus derechos mediante el recurso a los niveles más altos del sistema de justicia. De tal manera, los conflictos y las tensiones no impidieron el desarrollo de una mentalidad que nunca se mostró temerosa o desconfiada frente a las culturas autóctonas, ya que estaba convencida de que, tarde o temprano, sus valores prevalecerían. La continuidad y el vigor de dicho movimiento son probablemente únicos en la historia. Como nos dice Elliott, “resulta difícil encontrar paralelos en las historias de otros imperios”. E n ningún momento notamos una actitud parecida entre los ingleses, quienes, ya a mediados del siglo XVII, se habían convencido de que no iba a ser posible encontrar un término medio entre la anglización y la exclusión. Dicha actitud quedó trágicamente plasmada en el desarrollo de sistemas de esclavitud, donde imperaban actitudes que, según Elliott, fueron “uniformemente barbáricas”. Nuevamente, la situación contrasta muy negativamente con las condiciones de los esclavos en la América española, donde la presencia benigna y paternalista de las órdenes religiosas, aunada a la habilidad que pronto mostraron los esclavos para seguir el ejemplo de los indígenas de aprovecharse del sistema jurídico español, sentaron las bases para desarrollos de marca mucho más claramente humanitaria. En su lucha por asegurar su derecho al matrimonio, por ejemplo, o su posibilidad de obtener la libertad, los esclavos en la América española con frecuencia sacaban ventaja de la ayuda de la Iglesia y de la Corona para prevenir que sus amos los trataran como meras mercancías. En cambio, en las colonias inglesas, el poder que tenían los amos de liberar a sus esclavos se vio cada vez más restringido. Podríamos decir, en consecuencia, que la rápida imposición de la ortodoxia religiosa en América española tuvo claras ventajas. Estas se tornan evidentes cuando consideramos que la ausencia de un desarrollo similar en las colonias inglesas impidió el desarrollo de un ambiente de cohesión interna y dio lugar a la formación de un tipo de sociedad que, según Elliott, daba la impresión de estar “atomizada y en un SET/NOV 2007 estado constante de desorden”. En cuanto a la cohesión y sofisticación de su vida cultural a finales del siglo XVII y principios del XVIII, la América española fue mucho muy superior a las colonias inglesas. No tenemos más que comparar las poblaciones de las grandes ciudades para darnos una idea de la diferencia: Boston contaba con aproximadamente 16 mil almas; Filadelfia, con 13 mil; y Nueva York, con 11 mil. En contraste, la ciudad de México contaba con aproximadamente 112 mil almas; Lima, con 52 mil; La Habana, con 36 mil; Quito, con 30 mil, y Cusco, con 26 mil. En todas estas ciudades las élites hablaban el mismo idioma y estaban imbuidas de la misma simbología cultural y religiosa. Además, las Cortes virreinales constantemente transmitían las últimas modas de las culturas cortesanas de la Europa barroca. Sin este tipo de estructura, nos dice Elliott, “no es de sorprender que los artistas más talentosos y ambiciosos de América del Norte se sintieran impelidos a viajar a Londres, mientras que ninguno de los artistas mexicanos o peruanos de la época hubiera sentido el mismo deseo de viajar a Madrid”. Exactamente lo mismo podríamos decir de intelectuales hispanoamericanos como Carlos de Sigüenza y Góngora, Sor Juana Inés de la Cruz, Pedro de Peralta y Barnuevo o Bartolomé Arzáns de Orsúa. A final de cuentas, sin embargo, esta misma fuerza se tornó gradualmente en una debilidad fundamental de los reinos hispanoamericanos. Según Elliott, una sociedad basada en la cohesión interna, que a su vez dependía de la uniformidad en cuestiones religiosas, inevitablemente obstaculizaría el desarrollo de ideas nuevas. Pero un problema mucho más agudo surgió a principios del siglo XVIII tras la muerte de Carlos II, el último de los Habsburgo, en 1700. El evento llevó al establecimiento de la nueva monarquía de los Borbón y a la consecuente separación del mundo hispano de todas sus conexiones internacionales con el mundo del barroco. Dada la radicalidad de esta ruptura, es sorprendente que el evento parece haber pasado casi desapercibido en la América española. Mientras tanto, la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra tuvo un impacto determinante en las colonias inglesas. Al asegurar una sucesión protestante en Inglaterra, confirmando así su futuro como una monarquía parlamentaria, la Revolución Gloriosa añadió una nueva dimensión a la ideología política y religiosa del imperialismo británico. De ahora en adelante, el protestantismo, la libertad y el interés comercial se convertirían en los ingredientes fundamentales de un proyecto nacional al que se le añadiría el prestigio de la victoria después de la larga lucha contra lo que los ingleses solo podían percibir como la tiranía papista del francés Luis XIV. Por su parte, la América española continuaría considerándose como una parte integral de la monarquía católica, aun cuando Madrid, bajo el influjo de los Borbones, había comenzado a ver la idea de una monarquía compuesta como anatema, prefiriendo en su lugar hablar en términos de un Estado-nación integrado en el cual el monarca recibía su poder directamente WWW.MIDOEDITORES.COM de Dios, sin ningún tipo de mediación por parte de la comunidad. Estas circunstancias nos ayudan a entender por qué las numerosas rebeliones que irrumpieron en ambas colonias durante el siglo XVIII fueran controladas con relativa facilidad en América española, mientras que en las colonias inglesas llevaran directamente a la guerra de independencia y a la ruptura con la metrópolis. Por un lado, las colonias del norte se encontraban frente a un régimen que proclamaba su autoridad absoluta y, simultánea y paradójicamente, continuaba hasta cierto punto concibiéndose como una monarquía compuesta y utilizando el lenguaje de los derechos y las libertades. Dicho de otra forma, los idiomas que hablaban la Gran Bretaña y sus colonias eran, confusa y peligrosamente, los mismos, ya que las dos regiones se habían sumergido en el tipo de conflicto que resulta más difícil de solucionar: el conflicto en torno a derechos constitucionales. Por otro lado, y en marcado contraste, el mundo hispano en ambos lados del Atlántico había desarrollado dos idiomas claramente distintos: mientras que la Corona hablaba el idioma del Estado-nación unitario, los habitantes de la América española seguían imbuidos de nociones tradicionales basadas en el contrato y el bien común que, sin embargo, no podían entenderse más que dentro del contexto de la monarquía. Aun después de la invasión napoleónica de España en 1808, persistiría la esperanza, ampliamente compartida, de que el endeble edificio imperial de España en América se mantendría mediante una combinación PRL 19 de lealtad y miedo. Resulta, pues, explicable que el Estado imperial español, después de crear una estructura cuya solidez fue incomparablemente mayor a la de las colonias inglesas, dejara un desesperanzador vacío tras la desaparición de la estructura imperial, un vacío que los nacientes Estados de América Latina tardarían más de un siglo en llenar. La desaparición del sistema imperial inglés, por el contrario, dejó a las colonias de América del Norte en libertad de seguir su propio camino de manera muy parecida a como lo habían hecho hasta entonces. Desde entonces sus trayectorias se han ido apartando progresivamente, pero es innegable que hay mucho que meditar sobre un gran número de rasgos sorprendentemente comunes en sus raíces históricas. 20 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM El Quijote en quechua cadencia de nuestra ancestral lengua para configurar equivalentes de una jerga jurídica tan remota del quechua como “comuníquese y archívese”, “artículos primero al tercero”, “considerando”, “por cuanto”, “segundo secretario de la presidencia de la Cámara de Senadores”, etcétera. I lustrado con subyugantes dibujos de la Asociación de Artistas Populares de Sarhua, El ingenioso hidalgo don Quixote de La Mancha —título cabal de la primigenia edición de 1605, que Túpac Yupanqui toma como base— lleva la siguiente traducción en quechua sureño: Yachay Sapa Wiraqucha dun Quixote Manchamantan, doblaje parcial y subordinado que no mantiene la autonomía semántica del español porque tal como está escrito nos remite a enlazarlo inexorablemente con el nombre del autor. Así, el equivalente del fragmentado Yachay Sapa Wiraqucha dun Quixote Manchamantan sería Acerca del ingenioso hidalgo don Quixote de La Mancha, donde la separación espacial no favorece sino condiciona el título —que no se basta por sí mismo— por estar sujeto al nombre del autor. Para tener una idea coherente de la leyenda de la portada en quechua hay que leerla de un tirón, sin tener en cuenta la disposición espacial ni los caracteres y tamaños de los tipos: Odi Gonzales Yachay Sapa Wiraqucha Dun Quixote Manchamantan Miguel de Cervantes Saavedra Qilqan Traducción y Adaptación de Demetrio Túpac Yupanqui El Comercio Ediciones, 2005, 379 pp. P or más de una razón, la reciente aparición del Quijote en versión quechua es un acontecimiento paradigmático y estimulante; al menos para nuestro medio, tan proclive a subestimar o dejar varadas en el limbo las obras que con sinfín de percances se editan en quechua, aymara o en las lenguas amazónicas. No tengo conocimiento de que en ninguna otra lengua étnica —al menos de esta parte del continente— se haya emprendido tarea de tal magnitud. Que se sepa, no hay una versión del Quijote en huichol, en guaraní, en maya-quiché, en zapoteco, en navajo o en mapuche; y esto hace más apreciable la audacia del profesor Demetrio Túpac Yupanqui —cuyo nombre apenas si aparece en los créditos de la edición, como si traducir el Quijote al runa simi hubiera sido una tarea de fin de semana—. Al margen de los resultados, esta faena, que conllevó “muchas vigilias del traductor”, debe haber sido inexorablemente ardua, digamos que —citando el rotundo verso de un poeta peruano— fue “como cargar un puma vivo”. En la tradición biobibliográfica peruana son pocas las experiencias de doblaje de textos del español al quechua. Lo que abunda hoy —gracias al impulso de las ciencias sociales y los estudios culturales— son los testimonios y la oralidad quechua, recopilados in situ, transcritos, traducidos al español y publicados generalmente en ediciones bilingües. El primer antecedente de este tipo de traducción debe de ser la Doctrina christiana y catecismo para instrucción de los indios publicada en Lima en 1583, en el fragor de una evangelización que no escatimó esfuerzos para traducir del español las enseñanzas de la doctrina cristiana: rogaciones y confesionarios “en las dos lenguas generales de este reyno, Quichua y Aymara”. Tres siglos más tarde Clorinda Matto de Turner, la vigorosa autora de Aves sin nido, traduciría al quechua extensos pasajes de SET/NOV 2007 Yachay Sapa Wiraqucha dun Quixote Manchamantan Miguel de Cervantes Saavedra qilqan Lo que equivale a: Acerca del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha escribe Miguel de Cervantes Saavedra FOTO ADAPS/DPM EL COMERCIO/PERÚ. la Biblia –Pentateuco, Libro de Job, Cantar de los Cantares, entre otros–. Irónicamente, ni siquiera esta contribución de la novelista cusqueña serviría para evitar la posterior quema de sus libros en las plazas de Tinta y Calca, vergonzosos episodios alentados por la confabulación de curas, autoridades y gamonales que, al verse retratados en las obras de Clorinda, pretendieron acallar sus denuncias mandando los libros a la hoguera por “sacrílegos y subversivos”. Contemporáneamente esta escasez ha ido tornándose en abundancia con la aparición de ostentosos doblajes que van desde los poemas de Vallejo hasta los anuncios del menú en los restaurantes, amén de los folletos turísticos de las agencias de viajes; exasperantes composiciones que discurren impunemente. Hay también una versión quechua de la Constitución del Perú elaborada, según los prolegómenos de este Quijote, por el propio Túpac Yupanqui; además del Himno Nacional del Perú y hasta los estatutos de creación de la Academia Mayor de la Lengua Quechua de Cusco, en los que los académicos tuvieron que forzar la natural Este detalle aparentemente nimio —y menos perceptible en la carátula interior— entraña, sin embargo, un enredo: la soterrada concurrencia de una voz otra en la portada: ¿la del traductor? Así, en el espacio consagrado para el título de la obra y el nombre del autor, se acomoda imperceptiblemente una voz extra que comenta, no traduce, que alguien (Cervantes) escribe una obra (El Quijote), la misma que está enunciada a través del verbo conjugado qilqan (“escribe”), perteneciente a la tercera persona del singular. Sin ánimo de desmerecer el trabajo de Túpac Yupanqui ni entrar en disquisiciones morfosintácticas, tal vez habría sido más conveniente suprimir el sufijo n del locativo Manchamantan, que genera esa dependencia respecto al resto de la leyenda. Desde ya, el sufijo manta —o preposición “de”— significa pertenencia a un punto espacio–temporal. Entonces manchamanta significa “de La Mancha” o “perteneciente a La Mancha”. Al agregársele el sufijo n se crea una dependencia innecesaria que convierte el anuncio de la portada en un comentario. Pues, sin el sufijo n la traducción habría sido Yachay sapa wiraqucha dun Quixote Manchamanta (El ingenioso hidalgo don Quixote de La Mancha), que mantiene coherencia y autonomía. En cuanto a la traducción de la au- WWW.MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 toría, Miguel de Cervantes Saavedra qilqan (“escribe Miguel de Cervantes Saavedra”), se pudo haber hecho una traducción más afín al canon literario, a través de la forma Miguel de Cervantes Saavedraq qilqasqan (“escrito por Miguel de Cervantes Saavedra”), que mantiene el tono neutro correspondiente a toda leyenda o anuncio de libro. De hecho, con la intromisión de esta voz ajena en la carátula el traductor termina desplazando al autor, y se coloca por encima de este. Cervantes y el entrañable Caballero de la Triste Figura pasan a un segundo plano. Pero ¿quién es el traductor para atribuirse el derecho de establecer estas jerarquías y señalar omniscientemente que alguien escribe un libro? Este estilo de traducir —acaso inédito— puede funcionar tal vez para una noticia o un anuncio, en el que una voz impersonal da cuenta de una situación. De hecho, toda carátula de libro es un anuncio, una noticia, pero ese anuncio no es sino únicamente atribuible al propio autor o al libro en sí mismo. La carátula es el reino infranqueable de autor y obra, secundada por el sello editorial. No se puede traducir al quechua la portada de la obra cumbre de García Márquez: Sobre cien años de soledad escribe Gabriel García Márquez. La omnisciente voz del traductor desplaza el nombre del autor y el título de su obra; y en lugar de permanecer como un anuncio, es un comentario. E l consabido adjetivo “ingenioso” es doblado por Túpac Yupanqui como yachay sapa y, en efecto, este equivalente quechua no es desestimable. Sapa es un sufijo aumentativo que cuando va como un adjetivo se escribe junto, y cuando va como un sustantivo se escribe separado. No puedo determinar por cuál de los atajos se enrumbó el profesor Yupanqui en su traducción. Por lógica habría que concluir que usó la vía del sustantivo, pero “ingenioso” es un adjetivo calificativo. Con todo, la traducción de yachay sapa sería algo así como “el sabio único”, “el sapiente solo” (sustantivo). En tanto que yachaysapa —con el sufijo junto— es el equivalente de un caudal de significantes que van desde “sabiondo”, “sabidillo”, “vivaz”, “inventivo”, “habilidoso”, hasta “ilustrado”, “culto”, “sapiente” (adjetivo). yachay: saber (verbo infinitivo) + sapa (aumentativo) = yachaysapa: sabiondo (adjetivo) Por lo demás, y dependiendo del contexto, la flexibilidad del quechua permite insertar el sufijo aumentativo sapa tanto en casos de adjetivos como de sustantivos, siempre que se trate de exagerar o sobredimensionar una cualidad atribuida a personas, animales o cosas. Por eso su uso lleva una connotación casi siempre hiperbólica o de burla: umasapa (“cabezón”), usasapa (“piojoso”), wawasapa (“que tiene muchos hijos”); rimaysapa (“hablador”), yuyaysapa (“habilísimo”, “precoz”, “ideoso”, “inteligente”). ¿Y con cuál de las connotaciones deberíamos haber honrado –en quechua– el carácter, la personalidad del enamorado caballero de Dulcinea? A manera de ilustración para el lector vale la pena apuntar que hay otro tipo de sufijo que, insertado en un verbo, no denota burla sino lo contrario. Se trata de la consonante postvelar q, que al ir como sufijo en el verbo lo sustantiva, confiriéndole —en ciertos casos— un carácter de deferencia o venerabilidad: tarpuy: sembrar; tarpuq: sembrador yachay: saber; yachaq: sabio, docto Precisamente por la connotación formal y ponderativa del sufijo q se denomina con él sobre todo a las deidades o entidades que entrañan consideración, respeto y fervor en el mundo andino. Es el caso, por ejemplo, de Pachakamaq/Hacedor del mundo: Kamay: hacer, crear, originar Kamaq: hacedor, creador Pacha: mundo, tierra; tiempo + kamaq = Pachakamaq: hacedor del mundo Este sufijo alcanza incluso a los casos en que el quechua tiene que incorporar a su léxico palabras provenientes de otras lenguas. Así tenemos del español el verbo “danzar”, al que el runa simi le aplica sus propias declinaciones gramaticales: suprime el morfema r del verbo infinitivo y lo reemplaza por el morfema q dando como resultado danzaq: “danzante”, “danzador”. Para terminar con la carátula principal, habría que señalar que Túpac Yupanqui, en su legítimo afán de transmitir la dicción de vocablos españoles por parte de los quechuahablantes, modifica el españolísimo y castizo título “don” por dun, lo cual es común, en efecto, en el habla cotidiana quechua. Sin embargo, siguiendo este criterio se pudo también haber modificado “Quixote” por Quixuti, ya que los quechua hablantes tendemos a pronunciar la “u” por la “o”, y la “i” por la “e”. I nserto en la denominada falsa carátula se halla el facsímil de la portada de 1605, lo cual facilita enormemente la tarea de cotejar el original y la traducción de los elementos de la portada interior del libro —dedicatoria, títulos, privilegios reales, etcétera. Aunque esmerada, la traducción revela aquí ciertas incongruencias. Así por ejemplo, la dedicatoria “Dirigido al Duque de Béjar” Túpac Yupanqui la traduce Duque de Bejarpah Kamarispa. Debo confesar que después de esforzarme por encontrar —y no hallar— rastro alguno del uso de la construcción gramatical kamarispa, he concluido que debe tratarse de un error de digitación. O bien se trata de mi ignorancia. He buscado una posible raíz para el verbo que usa el traductor cusqueño y pienso que puede tratarse del verbo kamay, que según el Diccionario de la Lengua Quechua del Cusco tiene como sinónimo kamariy. Como ya vimos, el infinitivo kamay es equivalente a “crear”, “inventar”, “plasmar”; y su variante kamariy equivale, además, a “ley”, “mandato”, “obligación”; “talento”, “habilidad”. Sin embargo, aun con este verbo la duda persiste; la conjugación no guarda coherencia. El morfema bilabial simple p de kamarispa es el que genera el desconcierto. Si nuestro seguimiento fuera correcto la conjugación apropiada habría sido kamasqa o kamarisqa, con el postvelar simple q. De esta forma la traducción sería: “creado para”, “plasmado para”; “conferido a”, etcétera. Pero la construcción gramatical kamarispa constituye un arcano para mí. En cuanto al recurrente uso que el profesor Túpac Yupanqui hace del morfema h en lugar del tradicional morfema postvelar q —p.e.: Duque de Bejarpah—, pienso que se trata más de una actitud personal, como la de muchos irreductibles: un esfuerzo por marcar el territorio de la diferencia en un reino de discrepancias eternas. Insólitamente, cuando alcanzado un mínimo consenso el resto opta por escribir con q, Yupanqui se alza como la voz disonante y persiste escribiendo a su manera. En efecto, para denotar la preposición “para”, en el quechua coloquial no se usa el morfema h —como propone Yupanqui— sino el q al final de la palabra. Por ejemplo: para mi padre: papaypaq (según la mayoría) papaypah (según Yupanqui) Aquí el uso del morfema h, cuya pronunciación al final de la palabra es nula, más que simplificar, complica. Por ejemplo, puede confundirse con el posesivo: papaypa: de mi padre; Bejarpa: de Béjar, perteneciente a Béjar Nada sería más saludable que, en el espíritu tan abnegado pero también tan suspicaz de los estudiosos del quechua, terminara por imponerse una escritura que guarde fidelidad a la pronunciación de la gente en los mercados, en las ferias, en los rituales: papaypaq: para mi padre; noqapaq: para mí ; qanpaq: para ti alqopaq: para el perro; Bejarpaq: para Béjar, etcétera. En sus “Precisiones a la versión quechua” el traductor cusqueño señala el nulo parentesco lingüístico entre el español y el quechua, y enfatiza la individualización o esencia de cada idioma que, de hecho, fija en sus hablantes una dicción propia, intransferible. Y este es un rasgo por el que nos identifican, por ejemplo, a los quechuahablantes en Lima. Así, la escritura fonética que propone el profesor Yupanqui está basada en la dicción individualizada. Sin embargo, cabe preguntarse a qué dicción se refiere. ¿A la suya en particular —cuando propone, por ejemplo, escribir en participio activo Pacha Kutih en lugar del consabido Pacha Kutiq? Estos hallazgos, por valiosos que sean, si no se quedan en el fuero personal contribuyen muy poco a la ya bastante difícil configuración de un quechua normatiza- PRL 21 do. Y es que, en efecto, libertades de este tipo no son poco comunes. Baste citar la escritura personal del poeta cusqueño Kilku Warak’a, quien adoptó el uso de la consonante c en lugar de la ch —en su descargo se podría considerar que esto ocurrió en los años cincuenta, en los inicios del proyecto de normatización, y que en Kilku Warak’a tenemos al “más grande poeta quechua del siglo XX”, según José Arguedas—. Ahora que el Ministerio de Educación ha decidido oficializar una vez más la aplicación del quechua en la currícula educativa, tendrá que enfrentar —al menos en la región sur— la difícil cuestión de por quién optar: ¿Por las propuestas del quechua normatizado? ¿Por la del profesor Yupanqui, que maneja un código personal? ¿Por la de la Academia de la Lengua Quechua de Cusco? Regresando a la traducción del profesor Yupanqui, llama la atención un detalle curioso en la carátula interior: se obvia, se invisibiliza la leyenda “Conde de Barcelona” que aparece en la carátula facsímil insertada. En su lugar Yupanqui inscribe “Conde de Benalcacar”, y en lugar de “Bañares” registra “Pañares”. De hecho, aquí hay un misterio. Para este artículo yo manejé la edición española del IV Centenario del Quijote. En ella también los editores incluyen, en la portada interior, un facsímil correspondiente a la carátula de 1605. Sin embargo en esta no se encuentra el “Conde de Barcelona” sino el “Conde de Benalcacar y Bañares”. Imagino que se trata de un arreglo, de alguna rectificación “con privilegio real”. La traducción de los preliminares —tasa, autorización real, prólogo, etcétera— que preceden a la novela en sí, muestra un abuso en la creación de neologismos. Palabras españolas que, no teniendo equivalentes en quechua, el traductor arropa con las declinaciones quechuas correspondientes: Llapanpiqa 83 pliegon rixurin, chaymi tukuy liwruqa 290 maravidí balirun; chaymi kay lisinsha kamarikun chay baliypi bindikunanpah, kay prishutahmi churakunan qilqah qallariyninpi… (pág. 10) En total tiene 83 pliegos, que al dicho precio monta el dicho libro doscientos y noventa maravedís y medio, en que se ha de vender en papel; y dieron licencia para que a este precio se pueda vender, y mandaron que esta tasa se ponga al principio del dicho libro…1 Pareciera que en estos tiempos no es posible traducir textos al quechua sin recurrir a la arbitraria invención de neologismos que fuerzan nuestro ancestral idioma al punto de hacerlo ininteligible, vacuo. En efecto, cuando uno se lanza hoy a traducir cualquier texto al quechua, lo más a la mano es la creación de neologismos. Sin embargo, ese no es el único camino. Hay otra vía, algo más laboriosa y creativa. Si una palabra en español —o en cualquier idioma— no tuviese un equi1 Tasa. Don Quijote de la Mancha. Ed. IV Centenario. p. 3, op. cit. 22 PRL valente quechua, habría que reemplazarla por su concepto, por una construcción gramatical más amplia, aunque esto no funcione necesariamente para la poesía. En todo caso, habría que tenderse siempre a la traducción connotativa, no solo literal; y en última instancia traducir ideas, no palabras. Y eso es lo que en sus momentos más inspirados logra Túpac Yupanqui, sin ceder un ápice en su particular escritura fonética. Así, por ejemplo, el célebre vocativo “Desocupado lector” del prólogo, Yupanqui lo traduce: Qasisqa qilqa t’ahwih. De la decena de sonetos-salutación que preceden al primer capítulo, debo confesar que el de Urganda, La Desconocida —una popular décima de cabo roto— contiene, para mi gusto, en la versión quechua —trabajada básicamente en octosílabos— una sonoridad y un sentimiento más vigorosos que los del original en español. S iendo en general buena la recreación desplegada por el profesor Yupanqui, en los pasajes de largo aliento la traducción por momentos decae, se torna en una intrincada urdimbre léxica para cuya comprensión —al menos en mi caso— es necesario el auxilio de la versión en español. Al contrario, los diálogos son las traducciones mejor logradas. La fidelidad o sintonía alcanzada por Yupanqui con la obra de Cervantes puede rastrearse desde la entrada, en el pasaje WWW. MIDOEDITORES.COM inicial de la novela: Huh k’iti, La Mancha llahta sutiyu pin, mana yuyarina markapi, yaqa kay watakuna kama, huh axllasqa wiraqucha, t’uhsinantin “hidalgo”, ch’arki rocín kawalluchayuh, phawakachah alquchayuh ima tiyakuran En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor... Vuelta a la otra margen —como diría el gran Emilio Adolfo Westphalen— podemos traducir la versión quechua de Yupanqui: sión quechua aquella locación manchega es ya, de hecho, un lugar “irrecordable”, un pueblo que no es digno de recordación: mana yuyarina. En el capítulo VII, que sigue al nefasto escrutinio y quema de libros de caballería cuya lectura habría inducido al Quijote a la locura, don Demetrio Túpac confunde clamorosamente a la sobrina con la “nieta” del Quijote, lo que supone que el Caballero de la Triste Figura tuvo una hija o un hijo. Asimismo, confunde al ama de llaves con la supuesta nieta del Quijote. Como se sabe, en los parlamentos de este capítulo intervienen el barbero, el cura, la ama y la sobrina de don Quijote. He aquí la versión de Yupanqui (cap. VII, p. 56): Mit’ani warmiqa hahiy tutayá, llapa liwrukunata uywa kanchapi, raqay sunqunpi kanarapusqa. En un innombrable lugar de La Mancha, casi hasta estos años, vivió un distinguido hidalgo de lanza en ristre, con ajado caballo y un perrito andarín... Aquella noche quemó y abrasó el ama cuantos libros había en el corral. La fidelidad de Yupanqui es irreprochable, excepto en el doblaje de “en un innombrable lugar”/mana yuyarina markapi, que altera el manifiesto propósito del narrador, que en la versión española no tiene la intención de degradar aquel específico lugar de La Mancha sino mantenerlo en reserva, pues aunque lo recuerde, no quiere evocarlo, registrarlo. En cambio, en la ver- –Manan supaychu- nispayá rimarin Quijoteh waqinpa ususinqa 2. –No era diablo —replicó la sobrina [de don Quijote]—. –Manan yachanichu Frestonchus icha Fritonchus sutin chaytaqa. Ichaqa manan qunqanichu “tón” nisqapi sutinpa tukusqantaqa, nispan rimarin hawaychanqa. La versión original en español, dice: –No sé —respondió el ama— si se llamaba “Frestón” o “Fritón”, solo sé que acabó en tón su nombre. Por lo tanto, “el ama” —que Yupanqui inicialmente traduce mit’ani warmi— se convierte líneas abajo en hawaycha: “nietecita”. El otro desliz: –Pitah chaymantari tunkinman, iskayrayanman, nispayá rimarin hawayninqa (p. 56). cuya versión original en español es: –“¿Quién duda de eso?” —dijo la sobrina3. Y aquí la alteración viene al confundir a la sobrina —que Yupanqui había traducido líneas arriba waqinpa ususin/ “la hija de su hermano”— por hawaynin/ “su nieta”. Así, la versión quechua de Yupanqui, equivale a: –Pitah chaymantari tunkinman, iskayra2 En su particular escritura fonética, Yupanqui escribe waqinpa, lo que el común lo hace wayqinpa 3 Desde luego que la versión en español corresponde a la edición del IV centenario que ya mencioné. Cap. VII, p.71 SET/NOV 2007 yanman, nispayá rimarin hawayninqa –¿Quién puede dudar de eso, titubear? —dijo su nieta [de don Quijote]—. A l margen de sus aciertos y deslices, hay que señalar finalmente que esta traducción peca de autosuficiente. Es insólito que se haya preparado la edición quechua del Quijote sin recurrir a las determinantes notas aclarativas. En toda la obra hay apenas tres llamadas al pie de página, escritas naturalmente en español: cap. VII, p. 58 —sobre la serpiente amazónica sushupe—, cap.VIII, p. 64 —refiriéndose al roble— y, cap. IX, p. 70 —refiriéndose a la fruta conocida en el Perú como granadilla—. ¿Debemos suponer que Yupanqui subestimó al lector en quechua? Durante mis estudios de postgrado, cuando me tocó llevar un curso regular sobre el Quijote, mi trabajo final fue sobre la oralidad insertada en el discurso literario a través del lenguaje jocoso, refranero y popular de Sancho. Y para esto revisé —entre otros, en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos— algunas traducciones de la novela de Cervantes. Recuerdo que la versión en inglés contenía tantas notas, que casi duplicaban la extensión de la novela. La propia edición del IV Centenario está colmada de una vasta cantidad de notas que aclaran o encaminan al lector sobre una situación dudosa, un lugar desconocido, una palabra arcaica, un giro idiomático, un localismo, etcétera. La versión de Yupanqui omitió esta adición imprescindible. Después de la resuelta satisfacción que me suscitó ver la hermosa edición quechua del Quijote, me hubiera gustado leerlo totalmente y con delectación en mi lengua materna, pero me doy con la certeza de que me es fatigante, arduo, y por momentos enredado. He leído unos cuantos capítulos con dificultad, haciendo memoria de la versión en español de las recurrentes lecturas que hice. Por eso a estas alturas me quita el sueño una pregunta: ¿quiénes leerán el Quijote en quechua? ¿Los académicos quechuahablantes? ¿Un comunero bilingüe de Paqchanta? En Cusco, mientras batallaba con la traducción de Yupanqui, leí algunos párrafos quechuas a don Pancho Atawpuma, mi compadre espiritual, monolingüe de la comunidad de Aqchawata, Calca, y percibí que, lo mismo que yo, él entendía fragmentariamente. Su comentario no pudo ser más rotundo. “Mejor te cuento del condenado del abra de Amparaes”, me dijo. No sé si el profesor Yupanqui tomará en cuenta estas observaciones para la anunciada traducción de la segunda parte. Sin embargo, no puedo sino expresarle mi felicitación. Pocos se habrían atrevido a lanzarse en semejante aventura quijotesca. Pienso que Arguedas se habría rehusado. Si tradujo espléndidamente Dioses y hombres de Huarochirí —como lo hizo también Gerald Taylor— fue porque el doblaje se hizo del quechua al español; lo contrario equivale a jalar un tren con los dientes, y Yupanqui lo hizo. WWW.MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 PRL 23 Una pasión dominante Germán Carrera Damas Simón Bolívar, a Life de John Lynch Yale University Press, 2006, 368 pp., US$ 23,10 L a obra de John Lynch es una bien concebida oferta para los lectores que no están familiarizados con la vida del grande hombre que simboliza, en su momento y en su proyección, la mayor parte de la historia de la Venezuela republicana. Pero es, igualmente, un bien tramado discurso, histórico e historiográfico, muy apropiado para hacer reflexionar a quienes estamos familiarizados profesionalmente con esa historia. Para los primeros, el planteamiento circunstanciado y crítico de acontecimientos e ideas, correlacionándolos en la acción política y militar del biografiado, e incluso en su conformación y desenvolvimiento como personalidad. Para los segundos, concisos ensayos de interpretación y sugerentes preguntas “de cierre y apertura interpretativa”, que se combinan para ayudar a la comprensión de cuestiones particularmente complejas. En suma, se trata de una obra que lleva a un alto nivel de novedad y lucidez interpretativas una vida abrumada por el uso y abuso que de ella han hecho los historiadores bolivarianos y los aventureros del poder, quienes se han arropado con el prestigio de Simón Bolívar para intentar dignificar sus designios de opresión y lucro. Consciente de esta realidad, al romper el texto, su autor da prueba de su acreditada condición de historiador cabal, cuyo riguroso desempeño científico le lleva a honrar el compromiso —sin cuyo cumplimiento la comprensión e interpretación del sujeto histórico quedaría trunca—, con la obligación de censurar la grotesca falsificación de la historia de que es víctima su biografiado. Y lo hace en términos inequívocos: “Se lo han apropiado partidarios y ha sido cooptado por gobiernos: su actual encarnación en Venezuela como modelo de populismo autoritario proyecta una interpretación más de su liderazgo y conmina al historiador a enderezar las cosas”. Sin pregonarlo, a contribuir a esta labor de enmienda se dedicó el autor con gran destreza. Pero, antes de proseguir, me permito consignar mi convicción de que al aceptar el encargo de redactar esta nota bibliográfica he acometido una empresa que me es tan grata como ardua. Es una empresa porque me obliga a comprimir observaciones y reflexiones que merecerían extenso desarrollo. Es difícil la empresa porque obliga a escoger tópicos de una manera que resulta, inevitablemente, poco menos que arbitraria. Y es gratifi- cante la empresa porque realizarla se inscribe en una conversación, oral y escrita, que mantengo con el autor y toda su obra hace unas cuatro décadas. E l marco de la acción histórica de Simón Bolívar es calificado por el autor, desde el inicio mismo de la obra, como “su revolución”. Si bien el actor estrella de tal revolución “reflejó la época en que vivió, de manera que advertimos en él pruebas de Ilustración y democracia, de absolutismo e incluso de contrarrevolución”, lo que lleva a la conclusión de que “su propia revolución fue única”. Por estas razones el autor considera que insistir excesivamente en “los orígenes intelectuales de la revolución de Bolívar y subrayar la influencia del pasado significa ensombrecer su auténtica originalidad”. Por consiguiente el autor, si bien hace extensas y básicas consideraciones sobre la formación intelectual de Simón Bolívar, parece llegar a una conclusión que, a mi juicio, es lo más relevante y, sin embargo, no lo más desarrollado de su mensaje, y tal es la creatividad, unida al coraje, tanto intelectual como político y militar, de expresarla y ponerla por obra. Es precisamente esta suerte de acervo individual lo que no han podido usurpar los saqueadores de su gloria. Pero cabe preguntarse, acerca de las razones aducidas en abono de la especificidad de la revolución personificada por Simón Bolívar, sobre la circunstancia de que “concibió la revolución americana como más que la lucha por la independencia política”, y que la promovió como una revolución continental que lo llevó al Perú. La unicidad de esta revolución hace que “no se parezca a los movimientos revolucionarios europeos y del Atlántico Norte”. Pero esta revolución política “estuvo acompañada de reforma social, no más”. A lo largo de la obra se expresan y evalúan las ideas y propósitos de esa reforma, tales como la abolición de la esclavitud —que cabría considerar el más relevante propósito revolucionario, en acuerdo con los criterios del materialismo histórico—; la emancipación de los indígenas y la consiguiente generalización de la propiedad privada; y la separación entre el Estado republicano y la Iglesia, simultáneamente la subordinación institucional de esta última. Todo esto en pugna con una vaga tendencia a la democracia —si bien más supuesta que real—, y con el liberalismo doctrinario y su expresión federalista, al igual que con las proyecciones de estos últimos en el ejercicio de la libertad y la vigencia de la igualdad resultante de la guerra. Lo que llevaría a concluir que se trató de una revolución política que, a la postre, se vio condicionada, en sus proyecciones sociales, por la necesidad y la urgencia de restablecer la estructura de poder interna de la sociedad, arraigada en el pasado colonial; situación esta última ventilada por el autor. En suma, consideraciones de este género exonerarían al autor de plantearse un punto muy debatido por la historiografía venezolana, en términos de si la de Independencia fue una guerra internacional. La formulación y consolidación del proyecto nacional venezolano requería que lo fuese. La historia nacional no solo proveyó lo necesario sino que buscó salvar así tal contienda de haber sido una guerra civil, lo que le habría contagiado el descrédito de la posindependencia. En cambio, mal puede concebirse una revolución política, con proyección de reforma social, que no resultase una guerra civil. El desenlace de esta confrontación entre ideas y propósitos reformistas, y realidades renuentes al cambio, no pudo ser más trágico: “En el mundo de Bolívar, [el general Antonio José de] Sucre fue su heredero espiritual y político. Su muerte significó el fi n de la revolución”. Pero, utilizando un recurso muy del gusto del autor, cabe preguntarse sobre cuál revolución había muerto. Para acercarnos al fundamento de tal conclusión, cabe destacar algunas cuestiones representativas, partiendo de la afi rmación de que en la Carta de Jamaica, de 1815, “Bolívar, a plena conciencia, se vio a sí mismo ubicado del lado del cambio contra la tradición, a favor de la revolución contra el conservatismo”. La Independencia representaba ese cambio de la manera más visible, pero probablemente tal cambio frente a la tradición tocaba sobre todo al propósito de reforma social que acompañó esa lucha, y tal propósito chocaba con los intereses del componente criollo que, combinado con el componente metropolitano, se conjugaban en el poder colonial que regía la sociedad monárquica colonial. En este orden de ideas, el autor destaca el fenómeno social que fue denominado pardocracia, entendida esta como la exacerbación de la ancestral aspiración igualitaria de los pardos; el destino de la esclavitud como institución y la propiedad excluyente de la tierra como criterio de la estructura social. Sobre cada una de estas cuestiones la obra entrega extensas y pertinentes consideraciones, cuyo apropiado comentario desbordaría el espacio de esta nota. Me limitaré a apuntar que en relación con la pardocracia, vista como un peligro, el autor la relaciona con la tragedia del general Manuel Piar, dándole fe a la acusación, muy teñida de la disputa por la jefatura militar, que le formuló Simón Bolívar: “Piar representaba el regionalismo, el personalismo y la revolución de los negros. Bolívar estaba por el centralismo, el constitucionalismo y la armonía social”. La pardocracia y el general Francisco de Paula Santander eran “dos de las primordiales susceptibilidades de Simón Bolívar”. En cuanto a los pardos el saldo no pudo ser más desalentador: “Para la masa de los pardos la Independencia significó, si algo, una regresión”. La cuestión representada por el destino institucional de la esclavitud muestra dos posiciones extremas. Mientras Simón Bolívar evolucionó hacia una convicción abolicionista genuina, que le llevó a liberar sus propios esclavos, los esclavistas hacendados no siguieron su ejemplo porque “no era esa su idea de una revolución republicana”. Es más, en el vasto y diverso escenario de la República de Colombia, y particularmente en Bolivia, cuyo proyecto de Constitución redactado y propuesto por Simón Bolívar contemplaba la inmediata y plena abolición de la esclavitud, tal política fue impopular porque chocaba con el derecho de propiedad, cuyo restablecimiento se procuraba como factor necesario de la recuperación de la estructura de poder interna de la sociedad. Por ello, “la esclavitud sobrevivió a la Independencia virtualmente intacta”, si bien conceptual e incluso jurídicamente condenada a desaparecer, quedando así comprobado que “Bolívar nunca tuvo el poder requerido para actuar a su gusto”, pues al mismo tiempo que sus adversarios liberales lo calificaban de tirano, eran más que obvias las limitaciones de su poder, al ver rechazadas por ellos sus políticas liberales. No eran menores las dificultades y la complejidad de las repercusiones de las medidas que, si bien indirectamente, guardaban relación con la cuestión de la propiedad excluyente de la tierra, pues esta y los esclavos constituían el núcleo de la propiedad como factor primordial del ordenamiento social que se buscaba restablecer y estabilizar, para promoverlo como una sociedad republicana moderna liberal. Cabe observar, de entrada, que el autor no parece haberle concedido suficiente atención a la conveniencia de precisar la motivación real de lo decretado y lo actuado en esta materia. Es posible alegar que el propósito de lo resuelto y actuado no fue repartir la tierra sino pagar las tropas y funcionarios independentistas, y que esto se hizo con los bienes confiscados y secuestrados a los enemigos —ya fuesen ganados, tierras o bienes raíces—, según las circunstancias y una vez vista la imposibilidad de venderlos. Solo en caso de insuficiencia de tales medios se resolvió recurrir a bienes nacionales y, en alguna 24 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM ocasión, a la adquisición de ganados, para su adjudicación. Esta política, denominada pago de haberes militares, fue común a ambos contendores. No obstante, el autor parece considerar esta práctica sobre todo como una disposición de que se distribuyese a las tropas independentistas tierras de propiedad nacional. Es más, el autor señala a “jefes como Páez, que adquirieron propiedades que en muchos casos habrían debido ser asignadas a las tropas, frustrando así el propósito de Bolívar de distribuir la tierra confiscada y nacional a los simples soldados”. El autor saca una conclusión respecto de estos aspectos, que considera esenciales, de la acción histórica de Simón Bolívar, y lo hace en términos muy claros: “Bolívar no promovió una revolución social, y nunca pretendió hacerla. La distribución de la tierra, la igualdad social, la abolición de la esclavitud, los decretos a favor de los indios, fueron políticas de carácter reformista —no de un revolucionario—”. La razón de este limitado alcance no deja lugar a dudas: “Era demasiado realista para creer que podía cambiar la estructura social de América por medio de la legislación e imponiendo políticas inaceptables para los grandes grupos de interés”. En suma, la de Bolívar habría sido una revolución política que abrigó propósitos de reforma social, algunos de cuyos aspectos perduraron como aspiraciones en los episodios de la misma revolución política que se desarrollaron luego de la desintegración de la República de Colombia, en 1830; es decir, cuando ya la controvertida sombra del gran revolucionario político y reformador social no opacaba los méritos de tales reformas. La comprobación de esta imposibilidad requiere, para ser rectamente entendida, referirla a las herramientas conceptuales utilizadas por el revolucionario político y reformador social. Pero parece que un intento en este sentido debe partir de la comprobación primaria de que se trató, como veremos, de las peripecias enfrentadas por un político realista y creativo; conjunción de aptitudes que le permitieron formular una teoría de la independencia de Hispanoamérica, siguiendo un desarrollo ideológico en el que le fue necesario dilucidar posiciones, y deslindar espacios, respecto de principios generales atinentes al liberalismo doctrinario, al absolutismo y a la democracia, en sus expresiones más en boga: el desacreditado federalismo, la detestada monarquía y la temida anarquía. Según John Lynch, si bien Simón Bolívar “no fue el primer estadista en construir una teoría de la emancipación colonial”, ya en 1815 su elocuencia “llevó la revolución hispanoamericana a la cima de la historia mundial, y su propio papel al liderazgo tanto intelectual como político”. Para conseguirlo, “tuvo que diseñar su propia teoría de la liberación nacional, y esta fue una contribución a las ideas de la Ilustración, no una imitación”. En este esfuerzo creativo, en el cual se conjugaron el balance cultural críticamente adquirido y las enseñanzas bro- tadas de la acción política y militar, fue necesario repensar nociones entonces reinantes en relación con el liberalismo doctrinario, lo que resultó particularmente significativo en la constancia de su política en lo concerniente a las relaciones entre el Estado y la religión, diferenciándolas de las seguidas con la Iglesia. Pero si bien esta área de confrontación con los imperativos sociales tuvo una notable importancia, donde tal confrontación llegó a su más alto grado fue en lo concerniente a la democracia y el federalismo, como expresión primaria de la soberanía popular la primera, y como ejercicio de la soberanía nacional el segundo; ambos factores enmarcados en la organización del Estado y en el grado de cohesión, y eficacia del gobierno. No son pocas en esta obra las expresiones de desconfianza, de parte de Simón Bolívar, acerca de las posibilidades de la democracia en las nacientes repúblicas dotadas de sociedades coloniales, al igual que acerca de la inherente fragilidad política del federalismo. L as circunstancias que formaron el escenario de la acción histórica de Simón Bolívar, y los instrumentos conceptuales empleados por él para desenvolverse, de manera realista y con aptitud creativa, en tan diverso y vasto escenario, reclaman la mesurada valoración del actor como hombre, atendiendo a su personalidad, a los principios asumidos en el desarrollo de su acción histórica y a las cualidades que dieron sustento o apoyo a la observancia de esos principios, llevando el conjunto a confluir en el alto prestigio de que gozó. Dice John Lynch que “Bolívar fue un hombre de ideas, pero también un realista”. Al decir esto señala su capacidad de relacionar ideas con la práctica, en el sentido de que fuese esta última el criterio de validación de las primeras. Por ello, “el liberalismo de Bolívar se basó no solo en los valores sino también en el cálculo. Al tomar decisiones políticas no miraba automáticamente hacia el modelo político de la Ilustración sino hacia situaciones específicas”. En lo concerniente a la creatividad, no es fácil correlacionar dos afi rmaciones sucesivas del autor. Luego de asentar que “en la Constitución Boliviana y el mensaje que la acompañó Bolívar alcanzó la cresta de su creatividad”, sostiene que “fue Bolívar, el intelectual, el teórico político, quien dio a la independencia de Hispanoamérica su apuntalamiento intelectual, en trabajos cuyo estilo y elocuencia todavía resuenan”. Pero dicho esto último el autor introduce el correctivo: “Pero Bolívar no fue tan idealista como para imaginar que América estaba dispuesta para la democracia pura, en que la ley podía anular instantáneamente las desigualdades de la naturaleza y la sociedad”. La historiografía bolivariana, en su conjunto, ha llegado al exceso de pretender que de las buenas cualidades y aptitudes, Bolívar apenas las reunía todas, pero, eso sí, en el más alto grado. John Lynch destaca tres, interrelacionadas. En primer SET/NOV 2007 lugar, “la capacidad de Bolívar como líder era innata, no aprendida; incrementada por la experiencia pero no adquirida de otros”. A lo que se añadía el hecho de que “fue también un hombre de acción, aunque él mismo parece haber sido indiferente ante la cualidad que lo diferenciaba de los demás: su resistencia y su tenacidad”. A lo que se añadía, como estímulo a su amplitud de miras, pues “no fue un esclavista y nunca un racista”. Como corresponde a una biografía bien orientada desde el punto de vista historiográfico, no cabía omitir la cara de la personalidad que algunos mojigatos, de ayer y de hoy, han considerado menos relevante, pero en este caso bien ubicada respecto de lo fundamental de la obra, guardando también la proporción entre los rasgos a ser historiados. Así, la muy importante participación de Manuela Sáenz en el último tranco de la vida plena de Simón Bolívar y el récord amatorio de un Libertador que disfrutaba del baile y gustaba de preparar sus propias ensaladas. En suma, “nacionalista venezolano, héroe americano, macho male, Bolívar se corresponde con todos los papeles”. Con gran acierto, John Lynch destaca en su obra la importancia de la que denomina la pureza de los principios, refi riéndose a los practicados por Bolívar, y atendiendo a la dificultad de su observancia en razón de su hacer histórico. Como consecuencia de la invasión del Virreinato del Perú, y de su desmembración, el fondo de principios de Bolívar se vio sometido a una severa prueba. Si bien, según el autor, se vio inmerso en un mundo de “codicia y desigualdad que él carecía de fuerzas para cambiarlo, el Libertador se mantuvo incorruptible”, las circunstancias fueron tales que el “Perú hizo aflorar lo peor de Bolívar, a la vez halagando y frustrando su gusto por la gloria y el liderazgo”, hasta el punto de que su fiel Daniel Florencio O’Leary dice de esos tiempos que fueron “los días de la pérdida de la pureza y la inocencia de sus principios”. Pero fue la suerte de la República de Colombia la que defi nitivamente retó la perseverancia de Simón Bolívar en la observancia de principios fundamentales, al planteársele la cuestión del alcance que podía reconocérsele a la libertad, en presencia de opositores que buscaban “subvertir el mismo Estado que garantizaba su existencia”, tratándose de un poder público legítimamente constituido. Cobraba con ello plena vigencia el planteamiento de la constante inclinación de Bolívar hacia la instauración de un Estado fi rme, lo que se compadecía con su personal preferencia por un gobierno fuerte, que consideraba necesario no solo para la acción militar, sino también en la instauración y el funcionamiento del Estado mismo; hacia el ejercicio de una suerte de despotismo ilustrado, como el que quiso instaurar Sucre en Bolivia; y hacia la dictadura, establecida mediante una suerte de poder absoluto otorgado por aclamación, como variante de la dictadura comisoria “o provisional”, que era, de hecho, una acentuación de los poderes extraordinarios SET/NOV 2007 que le fueran reiteradamente conferidos por los Congresos de Colombia. Concluye John Lynch que puesto Simón Bolívar en este trance, “el hombre que denunció la tiranía de España nunca consideró seriamente la adopción de la monarquía; en todo caso, la monarquía constitucional no era para él suficientemente fuerte. Básicamente, procuraba una especie de monocracia. Todo retornaba a la presidencia vitalicia, propuesta en su Constitución para Bolivia”. Las acciones, como la observancia de los principios, contaban con una base persistente, pues el “irreductible hecho seguía siendo que la fuente de la legitimidad del Libertador eran sus propias cualidades personales”. Entre estas sobresalía la creatividad, manifiesta en la invasión de Nueva Granada, la anexión de Quito a la República de Colombia y la invasión, y la consiguiente desmembración, del Virreinato del Perú; como también en su continuada labor de constitucionalista, como crítico y como redactor de Constituciones. En estas actividades se manifestó lo que John Lynch denomina “un sistema de pensamiento y acción”; apoyado, a su vez, en una constante ideológica, subrayada por el biógrafo, como perceptible desde Cartagena, en 1812, y desarrollada en Jamaica, en 1815, que tuvo a su servicio el “obligante poder de su oratoria”, y una “prosa única, una mezcla singular de estilos, clara, alusiva, rica en metáforas y en ocasiones lírica”. Coronaba estas cualidades un sentido de la gloria, que “era una pasión dominante, un constante tema de su autoestima, y a veces pareció desear la gloria tanto, e incluso más, que el poder”. Todo confluía en el prestigio que respaldó un liderazgo, comprobadamente fi rme, que le permitía ejercer su autoridad como soldado, político y estadista, haciendo que le siguieran incluso calificados recalcitrantes. Pero esta capacidad de atracción iba unida a la severidad, pues, según el autor, “no era fácilmente propenso a la piedad”. Su determinación reposaba en la confianza que derivaba de su postura moral, revelada en la convicción de que “la guerra de liberación era una justa guerra. De lo que no tenía la menor duda”. No menos efectiva era, en este sentido, su disposición a asumir las responsabilidades tanto de sus fracasos como de sus éxitos. John Lynch asienta, en síntesis, que de esta manera quedaba demostrado que “las revoluciones requieren quien dirija y quien siga. Los pueblos siempre seguirán a quien tenga las ideas más claras y la más clara noción de propósito. Estas fueron las cualidades que permitieron a Bolívar dominar las élites y dirigir las hordas”. D ejo de lado muchos aspectos de esta obra, aún reconociendo que desde puntos de vista diversos del adoptado para componer esta nota bibliográfica, ellos tienen, separadamente y más aún en conjunto, una relevancia hasta equiparable a la de los aquí comentados —me refiero, por ejemplo, a cuestiones como la críti- WWW.MIDOEDITORES.COM ca a la Primera República venezolana, la conquista del liderazgo político y militar de 1817 a 1819, y la formulación y promoción de las organizaciones multinacionales—, solo que he optado por concentrar mi atención en la personalidad histórica e individual del biografiado. Por ello, me parece razonable intentar un balance, distinguiendo entre los resultados de esta aproximación al personaje biografiado, los que, guiándonos por los criterios del autor, podrían ser calificados de positivos, y los que lo serían de negativos. Entre los primeros cabe mencionar algunos que el autor considera aciertos, como la consagración de Simón Bolívar en la calidad de Padre de la Patria, su legado histórico y el efecto que tiene, en quien la estudia, lo que denomino el poder de seducción de su personalidad histórica y privada. En el rubro de lo negativo, que representa sobre todo el resultado del saqueo padecido por su legado, cabe mencionar el culto erigido mediante la tergiversación de su memoria, la conformación de una suerte de segunda religión al convertir ese culto de un culto del pueblo en un culto para el pueblo, y, recientemente, el uso perverso de ese fenómeno sociocultural para servir propósitos que ninguna relación válida guardan con el objeto torpemente sacralizado. Son muchos los casos y las acciones en que la participación de Bolívar ha suscitado controversia sobre su acierto y desacierto. En este grupo figuran la prisión y entrega de Francisco de Miranda a las fuerzas del rey, la declaración de guerra a muerte, el proceso y ejecución del general Manuel Piar, la convalidación del surgente caudillismo del general José Antonio Páez, la insistencia en que la Constitución que redactó para Bolivia fuese adoptada por las Repúblicas de Perú y Colombia, y hasta el ejercicio de la dictadura comisoria en esta última. En otros casos se asocia la noción de desacierto con la no bien entendida de fracaso, como sucede con la creación de la República de Colombia, que fue básica para el logro de la independencia; y con la invasión y la desmembración del Virreinato del Perú, que consolidó la independencia de la América hispana. Pero el autor subraya, en materia de aciertos, dos altamente significativos y muy personales. Uno fue la selección de Antonio José de Sucre como el más capaz de sus generales y posible heredero, la que considera una decisión inspirada que dice mucho “tanto de los valores de Bolívar como de las cualidades de Sucre”. El otro gran acierto consistió en comprender que si bien, como lo sostuvo, la libertad es el único objeto que merece que un hombre le sacrifique su vida, la “libertad en sí no es la clave de su sistema político. Desconfiaba de los conceptos teóricos de libertad, y su odio a la tiranía no le indujo a la glorificación de la anarquía”. Los aciertos, tanto militares como políticos, hicieron que el Congreso de Colombia le proclamase Padre de la Patria, reconociendo su decisiva participación en el logro de la Independencia, pero consagrándolo igualmente como guar- dián de la permanencia, la estabilidad y el florecimiento de la República. En cuanto al legado histórico de Simón Bolívar, es necesario apuntar que si bien el haber formulado la teoría más comprensible sobre la independencia de Hispanoamérica, y el haberla vinculado con una práctica política y militar difícilmente comparable con la de otros luchadores independentistas, en la suma de los rasgos de su personalidad es su acción histórica la que llega al punto de generar una suerte de poder de seducción, que le atrae la admiración incluso de mentes profesionalmente críticas, como la de John Lynch. El capítulo 12 de su obra, intitulado “El legado”, es probablemente uno de los más razonados, densos, críticos y, sin embargo, entusiastas elogios a Bolívar, y no solo a El Libertador, lo que explica que el impacto de ese poder en el historiador le llevó a afi rmar, marcando el ocaso del héroe, que “a medida que Simón Bolívar perdía sus fuerzas físicas y sus poderes de líder, seguía siendo la figura sobresaliente en una galería de mediocridades”; entre las cuales sobresalía, pero en sentido inverso, el general Francisco de Paula Santander. El rubro de los aspectos negativos del legado histórico de Bolívar está compuesto por las demostraciones de la falsificación de su pensamiento y acción, valida del culto de que es objeto su memoria, si bien esta última ha sido convertida en un producto más historiográfico —por ser obra de los cultores bolivarianos—, que histórico, por cuanto muy poco tiene que ver ese culto con una valoración genuinamente histórica crítica del personaje y su obra. John Lynch dedica el pasaje fi nal del mencionado capítulo a la descripción y discusión de tal culto, comenzando por su origen, y siguiéndolo hasta su conversión en una suerte de segunda religión, que ha reunido a Simón Bolívar “con su nativa Venezuela, un país que no se distingue por su prehistoria o por una sobresaliente experiencia colonial, y grande solo en la independencia que él le conquistó”. El precepto básico de este artificio ideológico es de una aterradora simpleza: “Escuchen su palabra y Venezuela puede salvarse del abismo”. Al comentar la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Simón Bolívar, en 1983, en medio de un conjunto de actos de diversa índole, John Lynch se pregunta sobre si no fue ese el último año del culto, y observa “que aún quedaba tiempo para un nuevo giro del asunto, una perversión moderna del culto”. Esta perversión ha consistido en la explotación de la tendencia autoritaria que ciertamente hubo en el pensamiento y la acción de Simón Bolívar, al ser proclamado por los regímenes de Cuba y Venezuela como santo patrono de sus políticas, distorsionando sus ideas y acomodando su memoria histórica a su necesidad de legitimarlas. P ara cerrar esta nota bibliográfica, estimo pertinente consignar algún comentario sobre dos instrumentos metódicos —qui- PRL 25 zá valdría decir dos recursos— que el autor emplea para hacer de su obra no una biografía, en el sentido más o menos usual, sino una demostración global de gran comprensión y explicación del personaje histórico cuya vida mueve su sentido histórico y estimula su espíritu crítico. Un instrumento, muy eficaz, es la inserción de breves y densos ensayos. El otro consiste en incitar al lector a la reflexión mediante preguntas que deja abiertas. El autor justifica su recurso a la inserción de los mencionados breves ensayos, al decirnos, si bien al fi nalizar la obra, que “la historia de Bolívar debe seguir una línea narrativa, con rupturas para el análisis e interpretación, y una pausa fi nal para su valoración”. Efectivamente, todo el mencionado capítulo 12 está formado por luminosos y breves ensayos, pero en otras partes de la obra ensayos semejantes ayudan a comprender el desenvolvimiento vital integral del personaje, al insertarse cómoda y oportunamente en la que el autor denomina la línea narrativa. El otro recurso metódico está constituido por las preguntas con que el autor cierra y abre, al mismo tiempo, pasajes esencialmente complejos, por la carga de cuestiones que suscitan, de la vida histórica del biografiado. El juego de tales preguntas consiste en exponer hechos, ideas y circunstancias, informando debidamente al lector, para luego formular una interrogante que, al dejarla sin respuesta, sugiere al lector que la controversia sobre lo informado y comentado no solo es legítima sino que queda abierta, y tácitamente se le invita a participar de ella. Tal cosa hace en relación con la primaria adopción de la forma estatal federal, en 1811. Igualmente al suscitar interés sobre si los pardos estaban políticamente convencidos acerca de la causa de la Independencia; y sobre lo que tenían que ganar los esclavos con la Independencia, etc., hasta culminar con una pregunta con la que fi naliza la obra, refi riéndose al uso perverso del culto a Bolívar para legitimar el régimen político en la actual Venezuela: “¿Quién puede decir que será el último?”. E n suma, esta obra es mucho más que una vida de Simón Bolívar, o quizá por serlo plenamente ofrece una visión crítica estructurada de aspectos esenciales de la historia de los momentos culminantes de la República de Colombia, tanto en su concepción e integración como en su desarrollo y desenlace. El autor lo hace con propiedad, pues no incurre en la que he denominado la piedad latinoamericanista, que suele afectar a los latinoamericanistas. La alta valoración de ideas, acontecimiento y personajes, incluyendo las muestras de la admiración despertada por el biografiado, corren pareja con la ironía, siempre reveladora y sugerente. En suma, es una obra de fácil lectura, pero de lenta y laboriosa digestión intelectual. Caracas, mayo de 2007. 26 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM Padre, ¿por qué nunca me has abandonado? Eduardo Mitre El viento de los náufragos de Mónica Velásquez Guzmán Plural, 2005 TAMBIÉN DE MÓNICA VELÁSQUEZ GUZMÁN: Tres nombres para un lugar El hombrecito sentado, 1995 Fronteras de doble filo Plural, 1999 E n la poesía de Mónica Velásquez Guzmán, desde Tres nombres para un lugar, su libro inicial, hasta El viento de los náufragos destaca tanto la constancia de sus temas como de su estilo, comprendido en este la peculiar manera de configurar cada uno de sus libros. Lejos del poemario conformado por una suma de poemas, los tres comportan una estructura palmaria no solo en su división en ciclos o movimientos, en la recurrencia de imágenes y motivos, sino también en la variedad de voces subrayada por la diversidad tipográfica: utilización de mayúsculas en algunos poemas, de cursivas y negrillas en otros. De este modo, la forma y la estructura constituyen un principio de construcción, de redacción; estructura que, en su alternancia o sucesión de voces diferenciadas tipográficamente, semeja a la de un texto narrativo. Por eso, la complejidad de esta obra no radica en su lenguaje metafórico o simbólico, ni en la prosodia —aunque a veces el verso se extienda en una larga frase—, sino en la estructura que la configura. Lo que sigue es un recorrido por las tramas más relevantes que entreteje su escritura. T res nombres para un lugar, compuesto de varios movimientos, encierra, en una suerte de parábola poética, la historia de un alma paradójicamente escindida de su nombre, como lo advierte de entrada el certero epígrafe, una cita de Clarice Lispector: “Me deram un nome e me alienaram de mim”. El nombre Magdalena, de evidentes resonancias bíblicas, sugiere una correspondencia con el título del libro: Magda o Magadán o Dalmanuta: el lugar del cual supuestamente era oriunda María Magdalena. Más adelante, esa tríada toponímica deviene cifra de las tres muertes simbólicas que, en el camino de la pasión —sea esta exaltación o sufrimiento—, experimenta el personaje o, más exactamente, la diversidad de personajes que pueblan esta obra. El número tres ha de ser asimismo el símbolo del tercero a quien aguarda el sujeto para superar el uno de la soledad y el doble de la escisión. Así, ni elegía ni celebración, la escritura se proyecta como una busca de la propia identidad y del verdadero nombre: “escribes / ni testamento ni canto / para bautizarte / y saber por fin cómo te llamas”. La biografía interior de Magdalena se inicia con una reflexión sobre el nacimiento, el cual implica una doble caída: en la temporalidad y en el vacío del nombre recibido que, como una máscara hierática, aprisiona y oculta el devenir incesante de la identidad. Esa escisión ha de prolongarse en la figura de las gemelas en Fronteras de doble filo, en cuyo diseño y expresión se demoran los primeros poemas de ese libro. En principio, se trata de una dualidad distinta y, aparentemente, distante del desgarramiento; las gemelas, lejos de representar una dispersión de la identidad o una tensión antinómica, serían el símbolo de una conciencia que reconoce la infinitud de la realidad y la pluralidad de la identidad, pues ambas gemelas “enfrentan el mundo de las unidades”, oponiéndose a la visión unidimensional y unívoca, ya que: Están hechas de voces infinitas que multiplican lo que son y lo que no son siguen el camino del oído dominan el límite impreciso entre la máscara y la cara. ellas se miran, se oyen, se siguen un día de repente se confunden un día de repente se desconocen en un espejo de ida y vuelta fundan los extremos del hilo se cuentan la vida en dos versiones. De este modo, distantes de la fragmentación de la personalidad, las gemelas sugieren una duplicidad de sujetos cómplices y solidarios, lúdicos más bien, que postulan una nueva manera de ser y de estar en el mundo, en la que lo real y lo imaginario se abrazan en la experiencia vital del sujeto. Mas esta interpretación pierde fuerza, por no decir se anula, en los dos poemas siguientes: “Autorretrato 1” y “Autorretrato 2”, los cuales expresan de manera clara dos identidades o máscaras femeninas distintas y en conflicto dentro del mismo sujeto. En efecto, si la primera diseña un arquetipo o, mejor dicho, un estereotipo de mujer tradicional ya programada: “Señorita ella / sabe comer con compostura / bordar, cocinar y además estudia”, la esbozada en el segundo autorretrato encarna una afirmación de la espontaneidad y, sobre todo y en contraposición a la anterior, una voluntad activa de un sujeto para quien en el ejercicio de la libertad radica la única posibilidad de ser auténticamente. Podría decirse que ambas encarnan dos éticas opuestas: en tanto que una, como la Aglae de Franz Tamayo en Scopas, afirma una ética de la espera y la esperanza en un amor único y eterno (“un amor para siempre quiere / un amor sin enmiendas”), la otra alienta, como la Doris tamayana en la tragedia citada, una ética epicúrea que afirma el goce del presente, en el cual el amor no contempla la fundación de una morada sino una vía y sucesión de encuentros amorosos siempre abierta a otros nuevos: LOS AMANTES HACEN DE SU AMOR UNA PALABRA SIN TIEMPOS HABLAN SIN REGRESO SE DAN Es esta conciencia liberada la que reconoce la necesidad del otro, del complemento: “el camino fue siempre a dos” , verso con el que finaliza este ciclo para dar paso a otro, “Voces para el eterno”, que reintroduce el tema de la infancia, concomitante con la recurrente imagen del padre como presencia temible o lacerante ausencia. La infancia, ya diseñada en Tres nombres para un lugar, se proyecta como un espacio y un tiempo desprovistos de la alegría y del juego infantiles y, por el contrario, dominado por el desamparo y el miedo que oprimen a Magdalena niña, siempre “atada a la huida”. Como en la poesía de Blanca Wiethüchter, la infancia es un territorio minado de terrores: “hay una casa sin puertas, sin ventanas / hay una niña / riendo para no estar muerta”, se lee en Fronteras de doble filo, en el cual esta visión se agrava con la imagen del padre como encarnación de una presencia despótica que extiende su poder omnímodo, su autoridad censora del deseo y el placer, es decir, de toda pulsión erótica: Él me mira porque está en todas partes sus ojos se abren si digo quiero su dedo índice se multiplica si digo sí yo sé que pretende devorarme que duerma entre sus ángeles SET/NOV 2007 La figura paterna se confunde con la figura del Dios omnipresente, perpetuamente vigilante, punitivo, quien, bajo la máscara de una figura protectora, providente, ejerce un control sobre la subjetividad o intimidad representada en la escritura del cuaderno escolar: dicen que él me cuida, yo sé que me vigila, estoy corriendo de prisa antes de que sus ojos lean corran por la página digan mi nombre y nunca más se olvide de mí No obstante, en claro contrapunto, en “Carta impuntual a Manuel Ulacia”, un poema al cual volveremos más adelante, lo que se expresa es sobre todo el trauma incurable por la muerte del padre: “porque duele rendirse a la evidente muerte del Padre”. Pero en este verso la palabra Padre, con mayúscula, ¿se refiere a la divinidad o al progenitor? En cualquiera de los dos casos, sea religiosa o familiar, la figura paterna, en su presencia opresora o en su lamentada ausencia, pone al descubierto un sentimiento de orfandad que, como en César Vallejo, ha de proyectarse asimismo como compasión hacia la propia divinidad, es decir, al Cristo abandonado por el Padre y sacrificado en la cruz. Dichos desde una conciencia o memoria infantil, los poemas de “Voces para el eterno”, reviven el ritual de la Semana Santa, el aire desolado, marcado por el luto y el silencio, que se extiende en los oficios del Viernes Santo con el Cristo en el instante de expirar: “su padre no le salva / ni yo de ese abrazo inmóvil de madera / (...) / no salgo, no río, no me muevo / todas las rodillas lloran”. Conmovedor en su conjunto, cabe señalar el giro irónico que, en otro momento, da la poeta al clamor del Cristo en la cruz (“Elí, Elí, ¿lama sabactani?”), convirtiéndolo en una queja de otro signo: “Padre ¿por qué nunca me has abandonado?”, significando, es claro, el rechazo de una vigilancia paterna tan ubicua como totalitaria. Esa ambivalencia de la imagen del padre, con mayúscula o sin ella, explica la permanente ambigüedad, ese doble filo de esta escritura, así como esa búsqueda anhelante del otro en la figura del amante, acaso sustituto del padre. Varios son los poemas que dicen esa urgencia por la presencia amorosa que exorcice la soledad: “áteme algo (una luz, un ángel oscurecido / con el otro, el esperado, el imposible / para hacer así la luz de la morada”. Este afán de unión y fusión en el otro, presente también en su primer libro, se corresponde con el fi n de la infancia o, en el código poético de la autora, con la “primera muerte”, y se da simultáneamente al descubrimiento del propio cuerpo en la sexualidad que propicia la iniciación en el amor: “por primera vez su boca mar / estremeciendo tu boca orilla”. En consecuencia, al reinado del miedo le sucede el imperio del deseo, el ansia de complementariedad y de comunión suscitada por el “hombre-mago”, ídolo que sustituye al WWW.MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 dios temible de la infancia, es decir, a la figura del padre. Magdalena pasa del pavor religioso al sortilegio y al cautiverio amorosos: “vuelo de tu beso en su beso / con su hechizo para siempre en ti”. En el fragmento V de “Voces de frontera”, ciclo perteneciente a Fronteras de doble filo, ese otro se reviste de un aura metafísica, como clave de la existencia. En efecto, ya exterior al sujeto y lejos de un doble fantasmal, es vislumbrado como promesa de una posibilidad de ser plenamente; una latencia que, con su advenimiento, rescataría asimismo la inocencia de la infancia (“tu gemelo canta desde tu niñez”) a tiempo de propiciar una alianza entre el lenguaje y la realidad, del sujeto con el nombre: (“tu gemelo duerme a tu costado / su nombre es el nombre que pondrás a tu hijo”). Nupcias, pues, entre el deseo y la realidad, y entre esta y el lenguaje. Ese otro, latencia pero no encarnación, acaso se correspondería con el “modo azul” de Jaime Sáenz. En consecuencia, la cifra verbal de la unión amorosa plena se da en pocos poemas y de manera muy breve y, reitero, como una visita de paso; y ello porque la visión del mundo que plasma la obra de la poeta, mucho más signada por la ironía que pautada por la analogía, se extiende o emerge asimismo de la experiencia del amor. En efecto, lejos de la conquista de una pleni- tud, amar, enamorarse, será caer en poder del otro y en la desposesión de uno mismo. Si el amor es un cautiverio mágico, su alejamiento precipita al sujeto en el desencanto, en una sensación de vacío. El mal de amor, que comienza con el enamoramiento, se agrava con el desamor de la ruptura y la pérdida del sujeto amado cuyo alejamiento o rechazo confina al amante a la soledad: “la última estocada / tu rechazo / sobre cada uno de mis huesos / disolviéndome”. Entonces, se oye, en la secular tradición de la poesía del abandono cuyo paradigma es Safo, la quejumbre de la mal amada que se sume en el desamparo; lamento que ha de oírse a lo largo de la obra, y proveniente a veces de máscaras o personas poéticas que se manifiestan tanto en la primera personal del singular como en la primera del plural, pero, en ambos casos, voces siempre femeninas. V olvamos al comienzo: a la Magdalena de su primer libro. La recaída en la soledad original o “segunda muerte”, es causa del desdoblamiento de la conciencia que, separada del sujeto amado, inicia un debate, mas no ya con este sino con ella misma: “es hora de mirarte / Magdalena / hemos quedado a solas”. En ese examen de conciencia y enfrentamiento de la amante aban- donada consigo misma, surge la rebelión contra lo que en ella encarna la pasividad y la resignación en el dolor, para asumir su aflicción apartándola de su causante: “Tomó su tristeza / la mitad la enredó en su pelo / la mitad se la llevó / lejos de él”. En ese retiro elegido, la ruptura no es más percibida como desamor del otro sino como un efecto del designio que sobre él ejercen los astros: “una constelación antigua le llama”. Es más: en la reflexión propiciada por esta actitud, la amante descubre la fragilidad del otro, preso también él de varios miedos, principalmente el miedo a la libertad de la mujer. El poder o hechizo ejercido por el amante se resquebraja para dejar entrever la inseguridad del poseedor. En breve: la desilusión desmitifica al ídolo al mostrarlo en su vulnerabilidad: “sabes que teme / si al corazón libre le nacen alas / si alguien ata tu destino a otro nombre”. Y más aún : en tal inflexión del duelo, el sujeto pasivo y sufriente ha de asumir extrañamente un rol agresivo. Decisivo al respecto es “Siete maneras de decir el dolor”, ciclo de poemas de El viento de los náufragos, dirigidos a una galería de figuras femeninas: la propia autora o su álter ego, la Magdalena bíblica de su primer libro, la Beatriz de Dante, Juana la Loca y, en la sétima y última posibilidad, a María Tecún, personaje de Hombres de maíz de PRL 27 Miguel Ángel Asturias1. En tal serie de poemas se inscriben nombres como Sade, Baudelaire, Justine; autores y personajes evocadores de un universo en el que, como se sabe, el erotismo se confunde con un ritual sadomasoquista. Y así también en estos poemas: “Quiero, Magdalena, esta vez cambiar el final... / y poner un Cristo en tus cama”, se lee en “Posibilidad 3”. Y en “Posibilidad 4”: “Quiero regalarte, Beatriz, una frazada contra el miedo al rechazo... / romper las púas que te mantienen a salvo del deseo / convocar a Baudelaire, que muerdan tus pechos sus enanos...”. Y poco más adelante: “Quiero, Juana la Loca, darte un Sade que torture tus cavidades”. ¿Cómo explicarse esa violencia reiterada en estos textos y el hecho de que los destinatarios u objetos de esa violencia sádica (¿fálica?) sean todos femeninos? Si, en el fondo, los nombres femeninos convocados no son sino máscaras del sujeto, ¿no se trata de una violencia ejercida por este contra sí mismo? Así parece sugerirlo el primer poema o “posibilidad” dirigida a una persona nominalmente representativa de la 1 La pertinencia de su mención en una galería tan heterogénea se desprendería de la libertad que en la novela encarna este personaje al huir de su hogar y elegir deambular para ser ella misma. 28 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM autora: “Hoy quiero, Mónica, enfermarte, larga, mortalmente”. En cuanto al sentido de este auto flagelo ¿no se trata, desde una óptica freudiana, de una venganza del sujeto contra sí mismo por la pérdida del sujeto amado? Lo evidente es que este nuevo empeño del sujeto por autorrepresentarse a sí mismo a través de otros u otras desemboca en el fracaso, expresado en el destinatario del último poema, cuyo nombre, una suerte de palabra-valija: mariabetrizmagdalenajuanajustine, es la suma de los nombres citados, es decir, una cadena de nombres que ya no designan a nadie. En consecuencia, ausente el tú esencial para el diálogo amoroso, solo queda el yo extraviado en el reiterativo laberinto del deseo y la soledad; sujeto solitario y, además, innominado, porque ¿qué otra cosa es esa indagación del verdadero nombre formulada desde el inicio sino el deseo de ser nombrado por el otro, por el amor del otro? El otro cuyos labios y voz, al nombrar a la persona, vuelven a bautizarla (¿como el padre?) para darle una identidad plena. En cualquier caso, creo que es aquí donde el poema antes mencionado, “Carta impuntual a Manuel Ulacia”, arroja una luz meridiana al poner al descubierto el doloroso reconocimiento de una pulsión tanática escondida detrás de la busca del amor: Antes que el amor amé la muerte esa es la diferencia, Manuel, y también duele No hay amor sin erotismo, pero hay erotismo sin amor (Octavio Paz). La imposibilidad de encontrar o de preservar al primero, el amor, y de constituir “la luz de una morada, puede arrojarnos a la servidumbre del deseo insaciable, a la búsqueda interminable. No otra cosa testimonia este fragmento, suerte de examen de conciencia y confesión: Un día a pleno sol renuncié al amor y me di al deseo al puro frenesí de los cuerpos, tú sabes, Manuel, la firmeza de los muslos resbalando en las manos la fuerza de una espalda bien torneada el sosiego de un cuerpo rayado por el sol Nos hallamos ya lejos de las voces de las gemelas, sobre todo de la que alentaba la ética del goce del presente y de la aventura erótica. A continuación del fragmento citado, se leen estas dos líneas no menos estremecedoras y sombrías: “Y, sin embargo, la batalla cesa porque falta alma / se rinde adivinando la siguiente palabra incumplida”. Así, si en la poesía de Nora Zapata Prill, la pasión amorosa pasa por tres fases: el encuentro, la exaltación y la ruptura, el itinerario pasional que traza la de Mónica Velásquez comporta a su vez tres instancias: la posesión, el abandono o ruptura y el consecuente duelo. Mas la posesión y el despojo no se expresan sin suscitar un enigma, pues ¿quién es el sujeto activo de estos y cuál el pasivo: el (o la) deseante o el deseado? Dicho en breve y de manera más concreta: en los versos que siguen, en negrillas como en el original: “he agotado los lenguajes de tu piel / quedándome con tu mundo y tu misterio”, la voz que los dice ¿es femenina o masculina? Si consideramos que, en la nomenclatura compositiva de la poeta, los versos en negrilla indican una transferencia de la palabra al otro, se puede concluir que esa voz es, genéricamente, masculina. En cambio, en “Plegaria por la ciudad de La Paz”, hay un verso en el cual el sujeto, claramente femenino, se confiesa y se declara “huyendo siempre de lo que pudo haber sido”. A la luz de este verso, en lugar de acentuar la dicotomía entre el amor y el deseo, mejor sostener que la fenomenología del amor en esta obra dibuja el vía crucis del típico amor-pasión, aquel que se alimenta de su imposibilidad, del obstáculo que lo enciende y aviva. H ay otro poema, harto significativo desde su título: “Voces de los pasajeros”, que no solo alude a los estadios de la llama pasional, hermosamente simbolizados en su cambiante color, del rojo al azul y al amarillo, sino que, simultáneamente, sugiere la pluralidad de experiencias que, en lugar de constituir un enriquecimiento, produce una merma que hurta al sujeto la posibilidad de una permanencia en la relación amorosa, sugerida dramáticamente en el hijo “roto entre los brazos”, verso con que finaliza ese poema. Los tres versos iniciales del mismo (“En tu abrazo se cayó un grito / y para callarlo inventas: / una novicia arrodillada frente a una vela”) crean de modo admirable un personaje, un escenario y una escena, logrando, pese al dramatismo, un clima altamente erótico con la novicia orante en el claustro, y contemplando fascinada la llama de un cirio o de una vela que arde próxima a ella: mira al fuego porque a él se debe sus ojos atados a la luz quieren de una vez danzar sus miedos y la llama roja donde unos ojos audaces la seducen y la llama azul donde unas manos recorren sus anhelos y la llama amarilla donde formas prohibidas le recuerdan algo y la llama del mundo se apaga con un hijo roto entre los brazos. Incluso hay momentos de este itinerario que nos acercan al escepticismo de José Eduardo Guerra, al alentar, en la conciencia de ambos amantes, la mutua convicción de la limitación de todo amor para colmar la infinitud del deseo, de modo que la ruptura o separación deviene una decisión —una estrategia— compartida y propiciada por ambos, aunque encubierta con una ilusoria y consoladora esperanza en la permanencia de la pareja más allá de la ausencia: Contigo viví el beso la despedida no podrá desatarnos SET/NOV 2007 ........ seremos lo indefinido innombrado como el deseo y el amor que no nos bastaron En suma, la poesía amatoria de Mónica Velásquez expresa esa dramática lucha por formar la pareja basada en el reconocimiento mutuo, testimoniando, al mismo tiempo, la imposibilidad o dificultad de constituirla; trama y experiencia, dicho sea de paso, muy afines a las de poetas norteamericanos como Robert Creeley, Adrianne Rich y el paradigma de esa poesía: Robert Lowell, entre otros; poetas de un marcado tono confesional y de un lenguaje directo; así también los de nuestra poeta. Sigamos ahora otra onda, más amplia, que traza su poesía; onda expansiva en la que, trascendiendo el círculo de la subjetividad ensimismada, de la identidad conflictiva o en duelo, se abre al reconocimiento de los otros, más precisamente: de las otras: “las desaparecidas, las amadas del desamor”. Con esta apertura hacia las semejantes finaliza el autorretrato en su libro inicial, cuya conclusión representa la “tercera muerte”, la cual no es otra cosa que el entierro de esa conciencia aislada y desdichada. Es claro que la poesía de Velásquez conlleva, hasta cierto punto, una conciencia de género, otra de las categorías posmodernas sustitutivas de la conciencia marxista de clase. En esta filiación y este compromiso asumido, su escritura, ajena a las simplificaciones ideológicas y sicológicas, con el tono íntimo tan propio de la confesión como de la reflexión, apunta, desde su primer libro, a la realización colectiva de un nuevo orden amoroso a partir de la presencia protagónica de la mujer, de las mujeres. En la expresión de esa plausible utopía, despojada del furor de las proclamas, su primer libro se detiene en los puntos suspensivos que, en lugar de concluirlo, señalan su continuación, más allá del texto, en la historia: desde las fosas comunes las desaparecidas, las borradas las amadas del desamor las que enterraste dentro tuyo las de tu propio cementerio empiezan una canción tal vez un brazo alce su mano la reconozca suya tal vez estén fundando un idioma tal vez ordenen su cuerpo, su alma tal vez dicen... La escritura deviene así escucha y transcripción de las voces y de los actos de las numerosas y distintas Magdalenas que aspiran, para decirlo en palabras de la propia poeta, a habitar las cosas “del lado de las bien amadas”. Esa palabra civil y política, se intensifica en “Desaparecido sur”, penúltimo ciclo de El viento de los náufragos, mas no ya como enunciación de una utopía sino como un testimonio en el que resuenan las voces de las víctimas de la represión política de las dictaduras militares que asolaron nuestros países. Así, en el primer poema, con una admirable vuelta de tuerca en la WWW.MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 tradición del género elegíaco, se escucha la voz estremecedora, no de la madre sobreviviente, sino de la hija “desaparecida” y condolida por la angustia de su madre ante su vana búsqueda: Me han contado que me buscas, entre muchas otras, enloquecida, me han dicho que hablas con mi niñez a solas y las balas perdidas te parecen mi grito: la única voz que me imaginas. En los poemas “X”, “XI” y “XII” del ciclo, resuenan el terror impuesto con los allanamientos de las casas y la violencia ejercitada sobre sus moradores perseguidos, las fugas desesperadas, todo el doloroso caos infligido por el poder político dictatorial: En este sueño solo hay ruidos botas que corren gradas arriba puertas, puertas una mano que aprieta otra, la hiere cajones, papeles, platos, todo roto contra el piso, contra la pared, contra otro cuerpo. Gemidos, gemidos, gemidos un hueso, dolor, algo roto. Ese clima de pesadilla alcanza su paroxismo en la alusión a los corredores y pasillos del terror y a las torturas. Con todo, esa voz angustiosa no se sume en el desaliento, sino que da cuenta de la dignidad preservada frente a la ignominia y de la entereza en la lucha social: la madre, una madre coraje, heredera ahora de los anhelos libertarios de la hija, prolonga a esta en sus actos: Dicen que andas con mi lucha, con mi mala facha, mi afán de hijo para un mundo que ya no existe. Me han dicho, mamá, que casi te has hecho la que yo era y me he conmovido, y he llorado, orgullosa de tu locura. Así, como ninguna escritura en la poesía boliviana, la de Mónica Velásquez rescata y preserva con tono fidedigno las voces y la memoria de las víctimas de esos años de oprobio. En tal sentido, su escritura es afín a las de Juan Gelman y Raúl Zurita. Antes de concluir este recorrido por esta obra, sin duda imprescindible en el mapa actual de nuestra poesía, vale la pena detenerse en la imagen de la mano, tan recurrente a lo largo de la misma, al punto que parece acompasar todos sus tramos y concertar sus múltiples significaciones. En efecto, la mano es el signo del ansiado encuentro con el otro (el gemelo) que ha de conjurar la soledad: “caminando a la tercera mano”; a través de ella se expresa el deseo de fusión entre los cuerpos (“la ansiedad de mis manos por tu espalda”) y, asimismo, el sujeto deseante se reconoce a su vez como sujeto deseado y elegido: “tú eres el último deseo de su mano”. La mano es igualmente cifra de los instantes privilegiados de la comunión erótica plena (“la llama azul donde unas manos recorren sus anhelos”) pero también la zona corporal donde se presiente el vacío de la ausencia, como en esta sencilla y sensual imagen: “mis manos extrañarán tu espalda”. Más trágicamente, es el vehículo para expresar el abandono y el rechazo por parte del amante: “Él soltó su mano definitivamente / y en vez de llorar, me di al abismo”, como escribe en el citado poema-carta dirigido al fallecido poeta mexicano, y en el cual la mano en- PRL PRL 29 cierra claves ocultas de la experiencia del desamor y del rechazo: “y yo deseaba su mano fría en mi cuerpo”; versos más adelante, son esas manos las estigmatizadas por una culpa (¿o una prohibición?) que las paraliza, tornándolas insensibles, impotentes para el contacto entre los cuerpos y su fusión en el amor: “Una madrugada lluviosa creí que él anidaría en mi cuerpo / pero la culpa en sus manos no le dejaba tocar”. La mano, nuevamente en singular, ha de ser una expresión de la fidelidad materna a la memoria de la hija ausente, del duelo permanente e insobornable por su desaparición: “Sé que tu mano discute a la memoria / cuenta mi puesto en la mesa”; y, asimismo, el punto de intersección entre la escritura creativa y la dramática expresión de una ansiada plenitud en la experiencia de la maternidad: “la mano que escribía / quería un hijo porque no le quedaba tiempo”. En suma, la mano, símbolo del amor y el desamor, del sí y el no, puente táctil entre el yo y el otro, es el vehículo y el símbolo de la escritura que hace legibles y audibles las voces interiores de la propia identidad, así como las de un innumerable colectivo en el que nos reconocemos todos. se publica seis veces al año. Cada edición pasa revista a lo más estimulante y original de lo recientemente publicado en literatura, biografía, memoria, historia, política, filosofía, ciencia. Aproveche nuestras tarifas introductorias. Suscríbase ahora y reciba PRL desde diciembre y cada dos meses. Suscripciones físicas (EE.UU.) Individual: US$ 21 Reciba PRL puntualmente en su casa u oficina. Adquiera una suscripción anual y reciba un descuento de 30% del precio de tapa. Estudiantes: US$ 18 Si usted está actualmente matriculado en un programa universitario, califica para un descuento de 40% del precio de tapa. Material de clase Semestre (3 números): US$ 7,50 Año académico (6 números): US$ 12 Refuerce su syllabus con una ventana a lo mejor de lo que se escribe y piensa en y sobre Latinoamérica. Suscriba a su clase a nuestros planes semestrales y anuales y reciba un descuento de hasta 60% del precio de tapa. Todas las copias de PRL deben ser dirigidas a una misma dirección postal. PDF descargable. Acceso anual: US$ 15 Obtenga cada edición de PRL en un PDF con diseño propio. La suscripción anual otorga acceso a todas las ediciones de PRL. Para preguntas sobre su suscripción o para ordenar una por teléfono por favor contáctenos llamando al 212.864.4280 o visitando www. midoeditores.com. También puede suscribirse enviando un cheque o money order a: Mido Editores, 474 Central Park West, New York, NY 10025. 30 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM El aire de mi lugar Iván Jaksic Rafael Pombo: La vida de un poeta de Beatriz Helena Robledo Vergara, 2005, 316 pp. M iguel Cané cuenta haber conocido al célebre poeta Rafael Pombo (1833-1912) durante su paso por Bogotá en 1874. Luego de describir a otros personajes que participaban en una tertulia en el atrio de la catedral en plaza de Bolívar, Cané anota que “allí viene un cuerpo enjuto, una cara que no deja ver sino un bigote rubio, una perilla y un par de anteojos... Es un hombre que ha hecho soñar a todas las mujeres americanas con unas cuantas cuartetas vibrantes como la queja de Safo”. Escueto, perentorio, algo burlón, Cané presenta así la imagen del personaje biografiado por Beatriz Helena Robledo. O sea, un poeta conocido e influyente, al mismo tiempo que de apariencia un tanto exótica. Algo así identificaría más tarde otro argentino, Martín García Merou, para quien el poeta era “un excéntrico digno de figurar en el club de los pickwickianos de Dickens o entre los más curiosos esnobs de Thackeray”. Lo decía porque el poeta llevaba una “chaquetilla de pieles oscuras y hechura prehistórica, y con la cabeza cubierta por un bonete fantástico”. “Imagínese el lector —agrega— que en la factura de este aparato no entraban otros elementos que un pedazo de cartón y un diario viejo”. El bonete iba acompañado de “una larga visera de cartón verde”, indumentaria que no variaba demasiado hacia finales de la vida del poeta, cuando Luis María Mora lo encontró “con un cucurucho de papel en la cabeza y muy sí señor con una chaqueta militar de paño azul y bocamangas rojas”. Y con mucho orgullo, le aclararía Pombo, porque “fue con ella que hice yo la campaña del 54”. Quizá no sorprenda, entonces, que sea este el poeta que compuso (con algo de inspiración inglesa) aquellos versos que hasta hoy recitan los niños (y no tan niños) colombianos: “El hijo de rana, Rinrín renacuajo / Salió esta mañana muy tieso y muy majo / Con pantalón corto, corbata a la moda / Sombrero encintado y chupa de boda”. P oeta, en primer lugar, pero también soldado, ingeniero, diplomático, académico y homeópata autodidacta, es Pombo un hombre de su tiempo, quien recorre los avatares de la historia colombiana e hispanoamericana del siglo XIX como actor o espectador jamás indiferente. Nacido en Bogotá, aunque de raigambre familiar payense, el biografiado adquiere una envidiable educación en el Seminario de Bogotá y en el SET/NOV 2007 conservador, pero conservador sui géneris y no ideológico. ¿Cómo explicarse, de otra manera, su decidida defensa de la mujer, su cuestionamiento de algunos aspectos de la religión católica, y su estilo mismo de vida? Y es que el mayor conocimiento al que aporta Robledo del fluir de la vida colombiana e hispanoamericana sobrepasa con creces los rótulos simples de liberal y conservador. Ambas tendencias tenían proyectos de nación, cada cual con sus énfasis, programas y antagonismos propios. Pero Pombo era mucho más en cuanto a sus opciones cívicas. Será redactor de La Homeopatía, luego de adherir como miembro a la Sociedad Homeopática de Colombia. Desde 1873 era miembro numerario de la Academia Colombiana de la Lengua y luego miembro honorario de la de Historia. Indiferente a los lauros, no dejan por eso de lloverles. E El autor de “El sermón del caimán”. FOTO ARCHIVO PARTICULAR FUNDACIÓN RAFAEL POMBO. Colegio del Rosario. A insistencia de su padre, el connotado diplomático y estadista Lino de Pombo, ingresa al Colegio Militar para estudiar Ingeniería. Detesta su carrera, pero la termina exitosamente en 1851. Tanto por tradición familiar como por oposición al gobierno de José Hilario López, Rafael Pombo se ubica firmemente entre las filas conservadoras, y no abandonará jamás ni sus convicciones políticas ni su catolicismo devoto. En 1854, sin embargo, se unirá al ejército legitimista que integra López bajo el mando de Pedro Alcántara Herrán, en contra del general José María Melo, quien ha llegado al poder mediante un golpe militar apoyado por el artesanado de Bogotá. Recordará después con un entusiasmo algo escalofriante que en la batalla del Puente de Bosa y en el sitio de Bogotá “descubrí con mucha sorpresa mía que me gusta el silbido de las balas y que en vez de agacharles la cabeza la alzo un poco para oírlas más de cerca”. Y según cuenta, en Bogotá le pasó por encima una bala “de dos pulgadas de diámetro” y que al impactar se limitó a “arrancarla de la pared”. Tal sangre fría, o indiferencia veinteañera, le valió el ascenso a oficial y un nombramiento como secretario de la legación de Colombia en Nueva York, ciudad en la que permanecería 17 años, aunque no todos ellos en funciones diplomáticas. Es en ese puesto que estrecha lazos con el general Pedro Alcántara Herrán, con quien viajará a Costa Rica para negociar asuntos limítrofes. Destituido por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera en 1862, Pombo se busca la vida en Nueva York redactando y traduciendo obras literarias hasta que regresa a Colombia en 1872. Allí conoce a un sinnúmero de hispanoamericanos que reside en esa ciudad o que está de paso. Entre los más asiduos se encuentra el venezolano José Antonio Páez, a quien ayuda en la redacción de sus memorias. Conoce también al chileno Carlos Morla Vicuña, con quien colabora en la traducción del Evangeline, de Henry Wadsworth Longfellow, y a Enrique Piñeyro, en cuyo periódico, El Nuevo Mundo, colabora con frecuencia. Una vez de regreso en Colombia, al borde de los cuarenta años y hasta su muerte, Pombo realizará una prodigiosa tarea como letrado y aficionado a las artes y las ciencias. Solterón, excéntrico y locuaz al mismo tiempo que tímido y recluso, el poeta se va transformando en un ícono de la cultura de su país. Es funcionario de la Dirección de Instrucción Pública y prolífico periodista. Funda en 1888 su propio periódico, El Centro, con el que apoya la política centralista del ex liberal Rafael Núñez. Pombo es un s precisamente con la coronación de Pombo como poeta nacional que Beatriz Helena Robledo comienza su biografía, y este es en verdad un momento apoteósico que ilustra vívidamente el clima cultural del periodo. Desde temprano el domingo 20 de agosto de 1905, relata la autora, “hubo movimiento en las escuelas, los niños ensayaron durante la mañana y la Guardia Presidencial se puso sus uniformes de gala; las damas de la sociedad alistaron sus mejores trajes de muselina y encajes, las mujeres del pueblo se apuraron con la elaboración de los acostumbrados tamales domingueros, pues querían estar presentes en el desfile; los vendedores de chicha prepararon doble cantidad para la insólita celebración, que se venía anunciando desde hacía varias semanas”. ¿Coronación poética o fiesta popular nacional? Era indudablemente ambas cosas, a pesar de las reticencias de Pombo, quien no dejó de manifestar un comprensible asombro cuando llegó al Teatro Colón a las dos de la tarde. El presidente de la República Rafael Reyes estaba presente, como también otros connotados personajes de la vida social y política colombiana, pero eran los millares de personas del pueblo, que no podían ingresar al recinto, los que más le emocionaban. “A pesar de lo excesivo y ostentoso del homenaje —escribe la autora—, no dejaba de sorprender la respuesta, sobre todo de aquellos que habían llenado los balcones y las calles para verlo pasar. No sabía que el pueblo lo quería tanto y tanto estimaba su poesía”. Fue su poesía, en verdad, la que dominó el programa de coronación, hasta que, bajo los acordes del himno nacional, Sofía Reyes de Valenzuela, la hija del presidente (quien había donado la joya de oro), le ciñó el laurel “en nombre de la República”. Jóvenes vestidas de blanco, que representaban a los diferentes departamentos y a la capital, agregaban con su presencia el simbolismo de la patria unida. Poesía y nación definían la vida de Pombo. Su biografía, nos recuerda la autora, demuestra que más allá de las interminables guerras civiles, de los altercados de todo tipo, de crisis de esto o de aquello, había un espacio, y muy importante, para que un poeta, por excéntrico que fuese, llegara a tal pun- SET/NOV 2007 to de aprecio y reconocimiento público. Beatriz Robledo explica con candor y entusiasmo cómo llegó a Pombo, desde los días en que su padre le recitaba unos poemas llenos de “melodía y cadencia, pero también aventura, sorpresa, picardía de personajes como Rin Rin Renacuajo”, hasta el momento en que logró compenetrarse de la pasión y valentía con que el poeta enfrentó los retos de la vida y de su tiempo, incluyendo los de la fe. También le atrajo la permanencia de su figura, “como si hiciera parte de la definición de ser colombiano”. Pero fue su experiencia como investigadora y maestra de literatura infantil la que le llevó a reencontrarse con el Pombo de su niñez, aunque ahora con los antecedentes, las técnicas narrativas y el contexto para biografiar a su personaje. Y mucho tiene que ver con su obra poética. La poesía de Pombo es de una evidente vena romántica, tributaria de un amplio abanico de autores, hispanoamericanos, españoles, europeos y norteamericanos. Es una poesía redactada para un amplio público, con la clara intención de promover valores estéticos y morales que redundaran en la consolidación de las culturas nacionales. No había llegado aún el momento de la poesía introspectiva y profundamente personal que arrasaría en la Hispanoamérica del siglo XX. Si bien Pombo no dejó de incursionar en este último ámbito, notablemente en La hora de las tinieblas, es el canto a la naturaleza americana, a la nación y, sobre todo, al lenguaje local lo que caracterizaría su poética. “¡Lejos Verdi, Auber, Mozart! —escribirá Pombo en El bambuco— Son vuestros aires muy bellos, / Mas no doy por todos ellos / El aire de mi lugar”, añadiendo que “Del Carchi hasta Panamá / Nuestros niños lo adivinan, / Nuestros pájaros lo trinan / Y en nuestras brisas está”. En El sermón del caimán, rima sobre un tema que Longfellow consideraría inédito, “Iba un paisano Caimán / Más hambriento que alma en pena / corriendo tras de un gañán / Que sorprendió de holgazán / A orillas del Magdalena”. En Patria y poesía, el vate bogotano afirma que “Cada cual lleva en sí poesía, / Potencia que del polvo lo redime, / La más breve ocasión que le sonría / Basta a soltar la facultad sublime”. En Himno a los Andes, Pombo promueve además un sentido de unidad continental: “Una cadena indisoluble, eterna / Del hondo Atrato a Magallanes va; / De Independencia inexpugnable muro / Templo común de fe, de libertad”, sentimiento también reflejado en El hombre de ley, “Ni para sí, ni por nosotros solo, / Creó Bolívar Patria e Independencia; / Mas por cuantos vendrán de polo a polo / A honrar y merecer su magna herencia”. Sentimientos internacionalistas y cada vez más críticos de los Estados Unidos se encuentran en poemas como “Los filibusteros” y “The Manifest Destiny”, que anticipan lo que expresará en su momento en prosa José Enrique Rodó con su Ariel. ¿ De dónde proviene el talento y éxito poético de Pombo? Evidentemente no es solo un gran lector, sino que también un escritor que WWW.MIDOEDITORES.COM se refiere constantemente a sus prosistas y poetas más admirados. Muy temprano en la vida, nos dice, “Aprendí a leer en las obras de Iriarte e Isla”, y en su formación reconoce el estudio de la gramática y de varias lenguas (incluyendo un inglés que ya conocía por ser descendiente de familia irlandesa). Nombres recurrentes serán los de Byron, Longfellow, Bryant y Poe. Los de Cervantes y Quevedo seguro no han de sorprender porque se desprenden de su humor y de su lenguaje preciso y directo. Pero en cuanto al oficio poético, es afortunadamente el vate mismo quien nos revela su técnica. Fue su formación matemática la que lo llevó naturalmente a la versificación (y probablemente a la música, que practicó como pianista aficionado y como libretista de ópera). Aunque no interesado en las matemáticas en sí, de las que fue sin embargo brevemente profesor, reconoció su gran utilidad. Lo bueno que pudiera tener su poesía, manifestó, “no es sino la disciplina que las matemáticas dejan en la razón”. Para él, “hacer un verso es resolver un problema de expresión: sobre ciertos datos de sentimiento encontrar la única incógnita de metro y de palabra, la precisa forma escrita de dicho sentimiento”. Pero es tan riguroso respecto de las reglas de la métrica que cuestiona al mismo Andrés Bello: “Leí la silva americana de Bello”, dice en su diario del 7 de agosto de 1855 y opina que “es lástima que sea tan descuidada su versificación”. Irreverente sobre todo consigo mismo, Pombo revela una vez más su formación práctica en una silva humorística titulada Las tres cataratas: Porque bien sabes tú que si perpetro tal cual desaguisado en poesía, mi fuerte no es sino la ingeniería, mi trípode los pies del teodolito, uno partido cero mi infinito y aquel el metro en que cantar me toca, (y en prueba dello, mira ¡qué ignorante!, repito a poco trecho el consonante; rima mural, resabio de arquitecto, único ramo en que nací perfecto; y no perdono cifra de aritmética porque es Newton mi Horacio en la poética). Para Pombo, el verso bien estructurado tiene suma importancia para la enseñanza, y comenta al respecto en su obra Nuevo método de lectura. Como resume la autora, “a los niños les atraen los versos, les gustan, los repiten por placer y se les fijan indeleblemente en la memoria. Son el más poderoso medio nemotécnico... para facilitar la memorización. De aquí que el pueblo busque algo de ritmo y consonancia para sus proverbios, para la cristalización de su ciencia y experiencia y reglas de su vida; de aquí también su carácter contagioso e imperecedero”. Rafael Pombo tenía una singular claridad sobre el atractivo y estrategias de la expresión popular, y la manifestaría tanto en sus poemas como en sus fábulas. Quizá es esta misma técnica la que le permite abordar la difícil tarea de la traducción poética, como se puede observar PRL 31 en sus traducciones de Byron, Shakespeare y Horacio. A este último fue atraído por su corresponsal Marcelino Menéndez y Pelayo, cuya obra Horacio en España (1877) le motivó para realizar sus propias traducciones del autor clásico. Byron siempre le había cautivado, pero, como señala la autora Robledo, “había bebido en la fuente de otros románticos menos exaltados y tormentosos que Byron, como los estadounidenses Longfellow y Bryant o los franceses Lamartine y Hugo”. Las referencias a los poetas norteamericanos son reflejo de la larga estadía de Pombo en los Estados Unidos. Allí tuvo la oportunidad de leer y conocer a una multitud de autores, incluyendo, y personalmente, al poeta y editor William Cullen Bryant, quien no necesitó más que unos momentos para aquilatar la calidad de un poema en inglés escrito por el poeta colombiano, “Our Madonna at Home”, que publicó en el New York Evening Post, el 11 de marzo de 1871. Pero quizá la relación más significativa es la que tuvo con Longfellow, poeta nacido en 1807 en Portland, hoy estado de Maine, pero radicado en Cambridge, Massachusetts, hasta el fi nal de sus días (1882). Pombo no solo tradujo una variedad de poemas de este autor (“The Psalm of Life”, “Excelsior, Weariness”, “The Arsenal at Springfield”, “The Arrow and the Song” y “The Village Blacksmith”, entre muchos otros), sino que también estableció una nutrida correspondencia con el poeta desde Nueva York y luego desde Bogotá. Tal vez lo principal que tomó del autor norteamericano es el énfasis en una poesía de carácter nacional, entroncada en temas universales, que apela directamente al espíritu patriótico y al elemento religioso como pilar de la moralidad cívica. También, su énfasis en el folclore de diferentes naciones y una poética fácilmente accesible a la juventud. Pombo logró adaptar a Longfellow y a la poesía anglosajona a un espíritu hispanoamericano, separando de esta manera la cultura norteamericana de las políticas expansionistas de sus gobiernos. Al final de cuentas, nos deja Rafael Pombo un maravilloso legado de universalidad poética que es al mismo tiempo base de una poética nacional aplicable a todos los países hispanoamericanos de la pos- tindependencia. Pero es una obra dispersa y difícil de sistematizar porque rehúsa conscientemente todo sistema. Es más bien un reflejo de las múltiples direcciones culturales posibilitadas por el nuevo ambiente político e intelectual de la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX. Como señala magistralmente Darío Jaramillo, citado por la autora: “Hay demasiados acrósticos y versos de álbum de autógrafos, y versos de matrimonios y cartas en verso y polémicas teológicas en verso y versos de celebraciones y aniversarios y muchos versos con demasiado obvias y demasiadas ganas de aleccionar, de predicar, de prescribir normas de comportamiento en rima; homeopatía en verso, política en verso, chistes en verso: acaso la fuente para un estudio de historia de las mentalidades, casi una crónica en verso del catolicismo bogotano de fines del siglo pasado, pero ciertamente lectura íntegra que no recomiendo para quien busque gran poesía. Sin embargo Rafael Pombo es un gran poeta. Y lo es porque escribió bellos poemas...”. Grandes o pequeños, nimios o sublimes, obsoletos o relevantes, los poemas de Rafael Pombo son un reflejo de una vida intensamente vivida, en diferentes escenarios, y producto de muchas pasiones. A pesar de sus opiniones, sus debates, o incluso su conducta libre y estrambótica, Pombo era un verdadero ícono cultural, buscado por muchos, querido por todos. Desde su lecho de enfermo recibía visitas, mientras garabateaba poemas y los acumulaba entre las sábanas. Así lo encontró Eduardo Castillo cuando fue a saludarlo, abriéndose camino por una alcoba “atestada de extraños objetos heteróclitos, de un uso inadivinable”. Allí paseó la vista por “pájaros disecados que habían perdido casi todas sus plumas; cajas de chisteras, vacías; vasos y probetas que parecían sustraídos al gabinete de Fausto”. Y, sin embargo, Castillo no dejaba de percibir su grandeza y reconocerlo como “uno de los grandes cantores de nuestra raza”. Es a Beatriz Helena Robledo a quien debemos el recoger estos testimonios, unirlos en una narrativa atractiva y coherente, y darnos una perspectiva inapreciable sobre el valor de Pombo y su papel en la historia cultural de la América Latina independiente. “No solo hacía falta una revista continental sino, sobre todo, una de actualidad bibliográfica y crítica”. Julio Ortega WWW. MIDOEDITORES.COM 32 PRL Animales Enrique Bruce Las vidas de los animales de J. M. Coetzee Grijalbo, Mondadori, 2003, 112 pp., US$ 25,00 U n hombre se prepara para una nueva impostura en la ceremonia de entrega del Premio Nobel. Se coloca en el estrado, frente al rey de Suecia y un grupo nutrido de intelectuales y amigos, y empieza a hablar de una persona indefinida, y de otra a la que aquella se refiere como “su hombre”. “Su hombre” es un informante del siglo XVIII, que le avisa al primero de una serie de rituales de la crueldad del ser humano para con los animales y para con sus propios congéneres. La impostura era inevitable. El hombre en cuestión (el del estrado) era el sudafricano J.M. Coetzee, recipiente del Premio Nobel de 2003. Su mascarada consiste en la mascarada de todo escritor frente a lo que escribe, y frente a sus lectores (u oyentes, como es aquí el caso). El primer hombre de su discurso es Robinson Crusoe, vuelto a Inglaterra después de su solitaria aventura en una isla. Friday (Viernes), el criado que él ayudara a “civilizar” y a quien trajo a Inglaterra, ya no está con él. Y el loro que le fuera fiel en su larga estadía isleña murió finalmente después de atormentar durante años a su esposa una y otra vez con el “poor Robin” (pobre Robin). El nombre de Daniel Defoe se menciona solo en un epígrafe del discurso de agradecimiento del escritor de Cape Town: en ningún momento del discurso Coetzee establece la conexión literaria-historiográfica entre el escritor espía inglés y el personaje que le diera fama: Robinson Crusoe. Crusoe es en el discurso de Coetzee un lector que da rienda suelta a su imaginación, y no se halla confinado a la imaginación de nadie. “Su” Crusoe (el Crusoe que Defoe no conoció) reflexiona sobre las cartas de su “informante” desde las costas de Lincolnshire. Con él (o a través de él), Crusoe sigue la aventura de los patos bien alimentados por los habitantes de un pequeño pueblo lacustre. Las aves llevan una vida regalada en ese lago de geografía no tan precisa, indiferentes a los ciclos migratorios. Los habitantes del pueblo transportan una vez al año a sus protegidas a tierras pantanosas de Holanda y Alemania, donde viven otras aves como ellas. Cuando las aves inglesas se encuentran con que sus hermanos y hermanas pasan penurias por el frío inclemente y la poca comida, les “comunican”, escribe el informante, de otras tierras, allende el Mar del Norte, donde sobra el alimento, se minimiza el esfuerzo, y donde la nieve no es más que un delgado aviso invernal. Las aves nórdicas, “convencidas”, emprenden el vuelo a Lincolnshire, no muy lejos del pintoresco pueblo de Boston, que ostenta una torre de iglesia lo suficientemente alta para servir de guía a los navegantes. Crusoe atestigua, mediante la lectura en su cómoda casa (lectura y ocio que le concede la delegación de la administración de su finca a su hijo) la celada preparada por los lugareños de Lincolnshire. Cuando las aves llegan al pantano inglés, se disponen a solazarse con el festín de las semillas de trigo regadas sobre la superficie del agua. No lejos de allí, los hombres camuflados con las hierbas y juncos de la zona, asperjan más semillas en canaletas cada vez más angostas. Las aves prosiguen con su festín, hasta que un perro, entrenado para tal fin, desde un extremo de la canaleta, espanta a las aves con ladridos y estas empiezan a batir las alas, aunque inútilmente, pues ya se ha extendido una red sobre ellas. Los pájaros, enloquecidos por el terror, tratan de escapar de la temible criatura que ladra, y casi sin espacio entre la malla y el agua deciden escabullirse hacia el extremo opuesto de la red donde las aguardan los humanos. Una a una son molidas a golpes (menos las aves lugareñas) y desplumadas, y sus despojos son vendidos por cientos, si no miles, en los mercados de la zona. El informante de Lincolnshire, nos cuenta Coetzee, sumerge la pluma en el tintero, dispuesto a acometer la empresa de una nueva página. Esta nueva página, en el discurso de un sudafricano del siglo XX en una ceremonia en Estocolmo, da cuenta de las ejecuciones que se realizaban en el pueblo costero de Halifax, donde el ejecutado tenía la oportunidad de burlar a la muerte (a la máquina ejecutoria), siempre y cuando fuera lo suficientemente rápido en sacar la cabeza del tarangallo en el tiempo que había entre el accionar el dispositivo que dejaba caer la cuchilla y la caída de la misma. Después de esa destreza, tenía que correr y librarse de la persecución del verdugo. Nadie, hasta donde se sabía, había superado la primera fase. L a crueldad humana es el bajo continuo de las líneas que lee un hombre, en el imaginario de Coetzee, el galardonado, desde una apacible finca del XVII. Este juego de espejos tiene una imagen primordial en la literatura del sudafricano: la victimización de los animales. Coetzee publicó en 1999 Disgrace (cuestionablemente traducido como Desgracia). En este libro, Coetzee nos expone el relato de un catedrático expulsado de la Universidad Tecnológica de Cape Town por haber seducido a una de sus estudiantes. La historia ofrece, a mitad del libro, un espacio secundario al discurso de denuncia de la victimización animal. David Lurie, el protagonista y narrador de su testimonio de deshonra (disgrace), resuelve ir a la granja de su hija, Lucy, soltera y presumiblemente lesbiana, para darse una tregua frente a los prospectos de su porvenir intelectual y laboral. En dicha granja, el protagonista nos cuenta de una amistad sexual que emprendiera con una veterinaria en las postrimerías de la mediana edad (como él). En las varias visitas que el académico le hiciera, la mujer expone su postura (su amor) por las bestias que tiene a su cargo. Da cuenta también de las varias caras de la crueldad humana para con ellos. La rusticidad en la que vive la veterinaria condice con lo simple y firme de sus convicciones. La tierra y los que habitan en ella sostienen dictámenes tácitos pero no menos implacables por ello: Lucy, la única blanca de la comunidad rural, sería violada en grupo, y luego del hecho traumático, esta resolvería casarse con un lugareño que le sirviera de capataz para que ella, mujer sola, no fuera víctima de otro ataque. Lucy se tornaría así, bajo los dictámenes poligámicos del Islam, en la esposa segunda de su improvisado protector. Sabríamos después que el sobrino del capataz, con el cual Lucy había tenido un trato cordial, habría sido uno de los violadores. A David le resulta deleznable la resolución de su única hija, un personaje que desconcierta (y fascina) tanto a él como a los lectores, por su estoicismo, y por mantenerse fiel al credo de la tierra que a muchos (citadinos o suburbanos) nos resulta ininteligible. Esa ininteligibilidad de la simbiosis entre la tierra y los animales (y los animales humanos) se expresa de forma patética en otro libro-discurso del autor: The Lives of Animals (Las vidas de los animales, publicado en español en 2003). Este libro es una transcripción de una conferencia que diera meses antes el sudafricano en la Universidad de Princeton. En dicha conferencia (y en el ulterior libro), Coetzee narrativiza su discurso y nos relata la llegada a Appleton College de Elizabeth Costello, escritora reconocida como él, quien se supone debería hablar de literatura en su ponencia, pero que en lugar de complacer las expectativas de los académicos de diferentes disciplinas, expone el horror de las matanzas perpetradas contra las criaturas desprovistas de razón, matanza que se sostiene por argumentos pragmáticos (nutricionales o culturales-recreativos), y de modo negativo, por la orfandad en la que ha dejado el canon del pensamiento ético occidental todo discurso reivindicativo a favor de las bestias. El primer discurso (el primero de dos) se desarrolla en el auditorio principal del college. Entre los oyentes de Elizabeth Costello se encuentran su hijo, John Bernard, profesor adjunto de física en Appleton, y su esposa, Norma, filósofa. El primero se revuelve en su asiento presa de la ansiedad y la conmiseración filial, la segunda apenas puede disimular su exasperación. Después del discurso de denuncia de la escritora australiana, la estupefacción da paso a la cortesía entre crispada y sarcástica, y luego a uno que otro desaire a la hora en que la invitada es llevada a ocupar SET/NOV 2007 el asiento de honor en el comedor, junto a la decana y otros profesores principales. La selección del menú, huelga decir, estuvo celosamente diseñada (la mayoría optó prudentemente por las berenjenas, solo tres se pronunciaron a favor del pescado). La puesta en escena de la irritación e incomodidad de los académicos comensales impide que nos podamos distanciar de ellos. Ellos, como contrapunto al discurso extremista de la escritora australiana, nos son un blanco fácil de identificación. Ellos son nosotros. Nuestra identidad se afirma en la complicidad y la ironía velada. Nos podemos mirar los unos a los otros, y confiar en el gesto condescendiente compartido, para sentirnos complacidos o aliviados. Somos todos herederos (cómplices) de un canon que ha mirado con suspicacia cualquier discurso reivindicativo de los animales. La inteligencia y las buenas maneras del pensar convencional están de nuestro lado. No en el lado de la vieja predicadora enfebrecida. Ha sido siempre tarea vana hurgar en la literatura filosófica para hallar una razón por la cual hayamos de tener algún respeto por los animales. Cuando nos ejercitamos en ello, nos topamos con la fría alusión de los filósofos griegos y latinos, o con su configuración cómica o moral-didáctica; los escolásticos relegaban en los animales superiores las características a medio hacer o las menos loables de los humanos, cuando no los confinaban a la alegoría condescendiente o a la taxonomía soporífera. Ello allanaría el camino a los humanistas que no tardarían en afirmar que los animales son meras máquinas desprovistas de alma, aunque no de sentimientos, no al menos de aquellos (delicadezas del funcionalismo) que les permitirán cohesionarse como grupos y sobrevivir a sus dueños u otros animales. La noción de alma, delineada para fines de determinar la barrera que separa al animal humano de los animales no humanos (o no racionales), no es más que una franquicia que sostiene de modo tautológico nuestra superioridad e imperio sobre las bestias. Para René Descartes (el más connotado heredero del humanismo europeo), pensar es existir. El animal humano es el único dotado para la percepción y reflexión de la existencia, y en tanto la piensa y piensa todo lo demás, incluyendo a los animales no humanos, se torna en el único sostén de todo existir, de todo el conglomerado que llamamos “mundo”. Él es el centro de lo percibido, y sienta la preeminencia de la razón (con cuyo concurso concebimos y delineamos lo existente) como motriz y don divino. Erigimos, o se erige (más educadamente) un dios de razón, un dios que nos ha inculcado una percepción falible pero tangible del mundo. Un dios nos ha dado la herramienta a través de la cual nos dice que nos semejamos a él. Y ese símil de señorío nos da potestad sobre las bestias. Esa potestad es lenguaje. Es el lenguaje lo que nombra las cosas y las domina. Si esas cosas se articulan entre sí, lo hacen en base a ciertos silogismos sintácticos que ordenan el mundo (el único concebible desde férreas premisas lingüísticas), y nos sostienen identitariamente. El dios que nos nombró a nosotros, a su vez es el dios que nos confiere SET/NOV 2007 el don de pensar (en tanto que nosotros mismos hemos sido pensados). Si concebimos a un dios al cual somos semejantes, es porque hemos dado por resuelto (muy convenientemente) que dicho dios es semejante al percipiente y al concibiente que somos nosotros. Cogito ergo sum presume ya (en un discurso que decía no presumir nada) la huella gramatical de un yo. Ese yo nacía y se hacía en el enunciado. El lenguaje es aval y producto de lo que quiera que nosotros seamos. Pero, ¿qué hacer con la dama del estrado frente a nosotros, quien manifiesta compasión por unas criaturas nombradas y nunca semejantes a dios/nosotros por su incapacidad de nominación? T engo en mi haber una instantánea del único animal depositario de mi cariño: un cocker spaniel malhumorado a quien en la casa de mi niñez llamábamos Caramelo. Gordo pero de cara bonita; de tronco algo alargado y de orejas no muy largas (pasado salchicha). Mis mayores impresiones las tengo de su hocico, de la lengua húmeda que me alcanzaba la cara cuando me asomaba (con una suerte de ansiedad deleitosa) por el borde de la frazada sabiendo que el cocker Caramelo estaría allí, aguardando por mi cara somnolienta. “Mi” perro era de pelo lustroso y de olor redundante a pelo. Y era, sin el más mínimo pudor, un compendio de tufos y pedos ocasionales. Caramelo era patas que repiqueteaban sobre el parquet de esos años, y la consabida lengua, y los dientes impenitentes cuando lo despertabas de una siesta. Menos poético que un Platero, Caramelo era corporeidad pura. En él cebábamos mis hermanos y yo nuestra expresión a veces apresurada de afecto y de histeria esporádica. Era una delicia para nosotros, porque él representaba el imperio del puro tocar cuando entre nosotros ese imperio nos estaba de algún modo vedado. Hubo otros animales en la casa de los Bruce: un par de hámsters, de pericos, de conejos, dos o tres perros más que escaparon… Gatos, jamás. No faltó tampoco el fugaz pollito de tómbola que puso en suspenso la irascibilidad de Caramelo cuando “los presentamos”, para sumir al can en una insospechada turbación en el momento en que esta cosa amarilla y esponjosa fue resuelta hacia él. Todos ellos, con nombre o sin él, se refugiaron en nosotros, y dejaron varios registros en el ánimo de sus dueños y celadores humanos. Ellos se confiaron a nosotros, como lo hacen los niños pequeños, y fueron objeto de nuestra efusividad, nuestra curiosidad o negligencia. No pocas veces de nuestra crueldad. Las mascotas son nuestra compañía. Son nuestras. Las hemos comprado, secuestrado, o han sido ellas producto de un gesto obsequioso o impaciente de alguien al que le sobraba algo. Las poseemos, las nombramos. Las queremos bien o mal. Nos inspiran cariño, gracia, miedo o recelo, y ese vaivén o cúmulo de alternativas decide su suerte. El mundo que nos rodea (siempre, por supuesto, con nosotros en el centro) nos presenta e inspira una variedad caleidoscópica de alegorías, de objetos conceptuales, de motivación emocional o intelectual; pero pocos elementos naturales nos asaltan de manera tan íntima, y a veces WWW.MIDOEDITORES.COM tan incómodamente íntima, como el de los animales no humanos. Nunca me sentí superior a Caramelo, o a cualquier animal para el caso. Un insecto o un molusco cualquiera me era extraño y curioso, pero no menos resuelto en la dignidad de su existencia. Lo concebía a él, y su entidad me era comunicable con otras criaturas afines a mí. Los otros animales humanos, señores como yo, semejantes a la entidad que hemos definido apriorísticamente como superior a todas (y concibiente absoluta de todo), hemos creado un sistema en que nos forjamos y trasmitimos conceptos (animales) y hemos resuelto que tal sistema es la única vía de entendimiento y de sentido para el mundo. Nuestro entender, nuestro cogito, es el único aval de existencia y coherencia para lo que nos rodea. Aun si nos colocáramos fuera de un nominalismo, aquello nominado cobraría sentido solo en nuestro entender. Algo puede existir previamente a nuestra nominación, pero la única entidad que da cabida a esa preexistencia a una existencia sin prefijos, es justamente nuestro nominar, nuestro entender. Y nuestro dominar. Lenguaje y razón. Nominación y dominio. Los argumentos que se han venido esgrimiendo durante siglos para redundar en el prestigio del hombre (y de la casta académica científica por extensión y particularidad), zumban en la conciencia de nuestra agotada escritora australiana, quien después de la cena que le prodigan los miembros más distinguidos de la facultad, se va a casa de su hijo para descansar y prepararse para la próxima conferencia. Durante su segundo discurso, Elizabeth Costello deja entrar a los poetas. Cita al americano Ted Hughes, y su poema al jaguar en una jaula. Contrasta la descripción cinética de la bestia confinada, con aquel otro poema (al que Hughes responde con el suyo) de la pantera, también encerrada, del poeta austro-húngaro Rainer Maria Rilke. La descripción del germano-parlante, nos dice la invitada, es visual y objetiviza al animal. La del americano es más empática; se resalta la movilidad y sentido del espacio de la fiera. El espectador–lector del jaguar en su jaula percibe, o tiene la oportunidad de hacerlo, la pura expresión del espacio y el movimiento. El dictamen del cuerpo se contrasta, por la exégesis de Costello, con la abstracción (racional) del encierro. Es el cuerpo, y no la abstracción de sus cualidades, lo que te lleva al ser. Ese genio empático, nos dice Costello, que otorga la experiencia directa y sosegada con las bestias, o la lectura sensible de un poema, es prueba de que las comarcas de humanos y animales que la razón ha separado son un contínuum topográfico, cuyas particularidades diferenciales se resuelven irrelevantes. The Lives of Animals, el libro transcriptor, reúne también tres anexos no ficcionales de tres académicos que discuten sobre la buena fortuna de la narrativización de Coetzee. Entre ellas tenemos el texto de la teórica literaria Marjorie Garber. Allí, la estudiosa resalta la trampa diacrónica de la analogía. En varios momentos de la observación científica de los animales hemos proyectado narcisistamente, nos avisa Garber, ciertos rasgos generales del individuo o de la colectividad humana, sobre el individuo o la colectividad de tal o cual especie animal. Con los años, inadvertidos de tal proyección precedente, “extraemos” de posteriores observaciones, rasgos “humanos” en los animales. La identidad de los mismos se marca con respecto al referente por antonomasia: nosotros. El referente metafórico siempre tendrá un lugar privilegiado sobre la figura referencial. Aquello (el humano) a lo que una figura (un animal) apunta, se habrá de colocar necesariamente en un estadio ontológicamente superior frente a la segunda instancia. Puedo tener, dentro de un discurso condescendiente, el coraje de un león, y colocar de modo provisional al animal como parangón y por ende ensalzarlo, pero solo a precio de haber impuesto apriorísticamente una cualidad que no compete a su especie, y dentro de los parámetros de Costello, a su naturaleza de ser. La abstracción de la analogía (de la metáfora), nos previene más explícitamente Garber, es un impedimento para la empatía que promueve Costello, el personaje ficcional. En una mirada retroactiva, la pantera de Rilke, la visual y cosificada, no parece salir del encierro de la analogía, encierro más implacable que el de una jaula física; por otro lado, en la jaula del jaguar de Hughes, el animal se desenvuelve como una entidad libre en sus movimientos y en su ser y universo paralelos al nuestro. Costello, la activista (o la predicadora), recela también del engranaje sistémico del movimiento ecologista (excesivamente platónico para su gusto), que otorga primacía a la totalidad de un orden sobre los elementos que lo componen, y se abstiene, de otro lado (ante la invitación de uno de los asistentes a su primer discurso), de trazar una preceptiva, una línea de acción que dé concreción a su ideología reivindicativa. ¿Cerrar los mataderos o los laboratorios donde se experimenta con ratones o monos? ¿Imponer el vegetarianismo radical? ¿Renegar de las pieles de animales (del cuero que ella confiesa lleva puesto)? Ella no propone soluciones concretas, y no pretende hacerlo. Ella propone un norte de piedad para con las bestias, de reconocimiento de dignidad, antes que un cuerpo fijo de leyes restrictivas. C ostello es un texto (no perdamos de vista a Coetzee, su gestor). Ella, como todo buen libro, conmueve antes que persuade, como lo hace la poesía (parangón de calidad inevitable de todo discurso ficcional). Costello habla en el libro de Coetzee, pero lo hacen también algunos académicos que la rebaten, de manera clara e inteligente. Lo hace en particular, Norma, su nuera. Y lo hace, a espaldas de ella, sin tapujos, frente a su hijo. Ella arguye claramente que la propia Elizabeth no puede escapar del debate (del dialogos) que solo la razón puede proponer. Si quiere ver lo que hacen las personas desprovistas de razón, nos dice en una pelea exasperada con su esposo (quien la acusa de ser una conservadora franco-racionalista), que vaya a un sanatorio. Allí verá cómo terminan las personas realmente despojadas de razón. Costello es madre, suegra y abuela. Es PRL 33 la mujer (interpela Norma) que trata de convencer a sus nietos de que las personas malas comen carne. Coetzee no solo se limita a exponer las palabras de la galardonada escritora de novelas, y de las personas que la rebaten, sino que nos expone a la criatura doméstica que solivianta a sus nietos contra su madre, cuando esta aparece con un plato de carne en el comedor. Costello es vieja y está cansada. Ya no sabe dónde está, le dice a su hijo cuando este la lleva al aeropuerto para su viaje de regreso a Australia. En el pasaje más conmovedor del libro, Costello, con la cara bañada en llanto, confiesa desear reencontrarse con la comunidad humana nuevamente. Odia su papel de predicadora, pero tiene que seguir con la batalla que su empatía hacia los animales ha librado contra sus congéneres. Su sentido de justicia la ha enajenado de sus semejantes y, más dolorosamente, de sus seres queridos. Costello nos dice de su lucha interna cuando ve a personas buenas (porque ve bondad en la cara de sus nietos y su nuera) cómplices y perpetradoras a la vez de la ignominia contra las bestias, en su hábitos alimenticios y en sus varios materiales y productos cotidianos. Es como entrar a la casa de unos viejos amigos, nos cuenta Costello, tratando de que su hijo (y el lector) se ponga en su pellejo, y sonreír ante la exposición casual (terriblemente casual) de una lámpara hecha con la piel de una judía de las cámaras de la muerte de Treblinka, o entrar al salón de baño (cordialmente señalado por el anfitrión) y ver que el jabón está hecho de grasa humana (judía). ¿Qué sentirías?, le pregunta su madre. ¿Qué sentiríamos todos?, nos podríamos preguntar. John Bernard la abraza, consuela a la mujer de cabello cano que deja descansar su cabeza sobre su hombro, y huele en sus cremas el olor a mujer vieja. La vejez nos acerca al cuerpo. Nos retrotrae a él, pues este nos señala indeleblemente con sus achaques y sus limitaciones. Es el cuerpo, antes que la conciencia, el que tiene la última palabra. No importa dónde nos lleve la mente, la muerte biológica (y el viejo vive con ello día a día) nos lleva más lejos, o no nos lleva a ninguna parte. Su aventura es más radical. El imperio del puro dominar de la razón es privilegio de las castas jóvenes. La razón tendrá sus razones para desdeñar (provisionalmente) los dictámenes del cuerpo. Viejos y animales, por ende, se parecen. Elizabeth Costello en particular es el albatros del poema de Charles Baudelaire, el animal que ha perdido dignidad representativa dentro del discurso irremediablemente humano de la razón. Costello, la vieja predicadora, está destinada a la derrota (ella lo sabe), y el solazarnos con ello, a nosotros, criaturas racionales, nos resultaría en exceso mezquino. E insensato, porque lo que se perdió con aquella perdedora, no lo podemos calibrar con justeza. El albatros, recordemos, es un animal. Una víctima entre otras que nos comunica con el cuerpo, con el dolor, con el grito. No dialoga o razona. Irrumpe en nuestra psiquis, como la lectura de este libro lo hace de modo perturbador. 34 PRL WWW. MIDOEDITORES.COM SET/NOV 2007 Richard Rorty Pablo Quintanilla N acido en Nueva York en 1931, hijo de una pareja de periodistas trotskistas, Rorty estaba llamado a ser uno de los filósofos más importantes de fines del siglo XX. Fue hijo único, con lo que eso tiene de beneficioso y de perjudicial. Era solitario pero ref lexivo, se había acostumbrado a vivir en un mundo de adultos donde lo importante eran las ideas, los proyectos políticos y el ideal de crear un mundo mejor. Según cuenta en su artículo autobiográfico “Trotsky y las orquídeas silvestres”, de adolescente se interesó por la naturaleza, y las orquídeas constituían su fascinación. Luego se apasionó por la política, de la que después se decepcionaría, para retomarla desde un punto de vista estrictamente intelectual, muchos años después. Estudió el pregrado en filosofía en la Universidad de Chicago, en tiempos en que no existía la división entre filosofía analítica anglosajona y filosofía europea continental, y cuando esa universidad tenía la fuerte inf luencia en ciencias sociales y pragmatismo que dejaron John Dewey y George Herbert Mead. Otras importantes inf luencias en el joven Rorty fueron la de Alfred North Whitehead, sobre quien escribió sus tesis académicas, y una fuerte presencia de los estudios históricos en filosofía. Posteriormente se doctoró en Yale y fue considerado uno de los representantes más brillantes de la filosofía analítica que recién se iba instalando en los Estados Unidos, habiendo llegado hasta ahí con el arribo de inmigrantes austriacos, después de la segunda gran guerra, y filósofos formados en la tradición británica. Pero Rorty no estaba llamado a ser un hombre de escuela, así que progresivamente se fue evidenciando que, si bien tenía toda la inf luencia de la filosofía analítica, reconocía que había más cosas por descubrir en sus horizontes filosóficos. Así, se interesó por Wittgenstein y Heidegger, pero sobre todo por el pragmatismo de Peirce, James y Dewey. Para mediados de la década de los setenta sus inf luencias eran tan complejas y variadas que comenzaron a dar lugar a un pensamiento nuevo, inspirado sobre todo en el pragmatismo estadounidense clásico, pero que iba mucho más lejos que este. En 1979 publicó La filosofía y el espejo de la naturaleza, donde realizó un formidable trabajo de reconstrucción de la epistemología y la filosofía de la mente occidental, basada sobre todo en el presupuesto de que conocer la realidad es estar en condiciones de representarla a la manera de un espejo liso que puede ref lejar las cosas como son, pero que también puede distorsionarlas. La metáfora de la mente como un espejo le llega a Rorty a través de un artículo de Peirce titulado “La esencia cristalina del hombre”, donde se alude a un soneto de Shakespeare en que este se burla de las arrogantes pretensiones del hombre, orgulloso de aquello que más ignora, su esencia de vidrio. Su obra es en cierto sentido incomprendida. Algunos lo consideran un relativista, escéptico, cínico y defensor del fin de la filosofía, cuando claramente no es nada de eso. Defendía el fin de una forma en particular de hacer filosofía, que es aquella que pretende elaborar un discurso que responda de una vez por todas y de manera concluyente a las preguntas que inquietan a los filósofos, tomando como modelo o norte el método y los objetivos de las ciencias naturales. Rorty consideraba, y en esto estaba del lado de los pragmatistas pero también de filósofos continentales como Heidegger y sus herederos, que la tradición filosófica moderna –aquella que se inicia alrededor del siglo XVI y transcurre hasta mediados del XX– cometió el error de considerarse un tipo de ciencia o de pretender enrumbarse en “el seguro camino de la ciencia”, como dice la célebre frase de Kant. Estos filósofos sistemáticos, que pretendían construir estructuras conceptuales que pudieran representar la realidad de manera definitiva, pensaba Rorty, no solo fracasaron en su intento sino malentendieron el objetivo de la filosofía. La filosofía es más una disciplina terapéutica que una sistemática, pensaba él, con lo que estaba en esto más cerca de Wittgenstein y Nietzsche que de Descartes, Kant o Hegel. En algún momento usó la palabra “postmoderno” para describir su pensamiento, pero rápidamente la abandonó por ser un término que, a su juicio, terminó perdiendo todo significado. Rorty fue malentendido también porque, al no pertenecer en sentido estricto a ninguna de las tradiciones filosóficas establecidas, era leído por quienes sí pertenecían a una de ellas, quienes solían desfigurar su pensamiento al traducirlo a sus propias categorías. Pero los malentendidos que generó también se deben a auténticas tensiones que hay en su pensamiento. Será tarea de los filósofos de los próximos años desbrozar el campo intelectual que dejó, para analizar cuánto de lo que dijo permanecerá en el tiempo y cuánto deberá ser reformulado o abandonado. En todo caso, lo que sí resulta claro es que Rorty será considerado uno de los filósofos más brillantes, inquietantes e intelectualmente seductores de nuestros tiempos. Su inf luencia en Latinoamérica es muy fuerte, dado que los filósofos latinoamericanos suelen estar familiarizados tanto con la tradición anglosajona como con la europea. Rorty mostró una manera de integrarlas de manera original, recuperando las virtudes de cada una de ellas. Enseñó también a los filósofos latinoamericanos a ser creativos y no meros exegetas de los filósofos de otras tradiciones. Curiosamente, en Latinoamérica y en Europa es ya considerado un clásico, mientras que en los Estados Unidos aún genera reacciones diversas, de incomprensión y rechazo, o de acrítica adhesión. T uve la suerte de conocerlo y de ser su alumno cuando él era profesor en la Universidad de Virginia y yo terminaba mi doctorado en esa universidad. Lo más característico de él, en el ámbito intelectual, era su poco interés por las escuelas filosóficas y su deseo de cuestionar los cimientos mismos de nuestras convicciones y presupuestos. No le interesaba aplicar un método filosófico supuestamente ya probado a nuevos problemas, sino explorar los presupuestos mismos de los diversos métodos. Eso lo convertía en un polemista temible, pero normalmente acertado e incisivo. Heredó lo mejor de las dos tradiciones filosóficas que inf luyeron en él: la claridad, precisión y potencia argumentativa de la tradición analítica, y la intuición, el buen estilo literario y la mirada histórica de la tradición europea continental. Siempre fue un outsider desde dentro. Fue uno de los filósofos más respetados del mundo, pero no pertenecía a ninguna escuela, ni rama, ni bando. Decía que pertenecía al de los pragmatistas, pero en realidad no, porque su pensamiento los metabolizó y elaboró de una forma que ellos no hubieran aceptado ni reconocido como propio. A nivel personal era un hombre más bien tímido, pero paradójicamente seguro de sí mismo. Recuerdo que un compañero me contó que hizo el trayecto de Washington D.C. hasta Charlottesville, que dura aproximadamente dos horas, en el auto de Rorty, sin que intercambiaran prácticamente ninguna palabra. Es que Rorty era prácticamente inútil para la conversación trivial, aquella que uno aprende a desarrollar para mantener abiertos los canales de comunicación aunque nada interesante se comunique en ellos. Lo mismo se decía de Wittgenstein. Peter Geach me contó en una ocasión que le daba miedo quedarse a solas con Wittgenstein, porque se producían silencios muy pesados que, si no los llenaba con conversación que atrajera la curiosidad intelectual de Wittgenstein, generaban mucha tensión en el ambiente. Wittgenstein tenía fama de persona conf lictiva y tensa, Rorty no. Él era más bien relajado y calmado. La impresión que daba es la de una persona que se aburría mucho si no estaba pensando en temas que le atrajeran la atención, pero no incomodaba a su interlocutor. Sin embargo, tenía actos de extremo desprendimiento. Una vez puso gran parte de su biblioteca en el pasillo que quedaba frente a su oficina de la Universidad de Virginia para que los estudiantes de filosofía se llevaran todos los libros que quisieran, porque Rorty no era un bibliófilo. Leía los libros y si no creía que los fuese a volver a necesitar simplemente los regalaba. Era comprensivo con la diferencia. Siendo él ateo, se casó en segundo matrimonio con Mary, también filósofa y miembro de la Iglesia mormona. A Rorty eso no solo no le incomodaba. Incluso la acompañaba a los servicios religiosos de los sábados. Con sus alumnos era sumamente generoso con su tiempo y sus conocimientos. Solía estar en su oficina rodeado de estudiantes que le hacían toda suerte de preguntas, de todo tipo y calibre, las que él contestaba con paciencia y cortesía. Era un hombre muy melancólico. En general, daba la impresión de que consideraba que pocas cosas en la vida tienen mucho sentido, pero que hay que hacerlas porque ya que estamos aquí deberíamos ayudar a las otras personas a tener una vida mejor. Creo que estaba muy por encima de la fama y el reconocimiento. Mi sensación es que escribía, publicaba y enseñaba porque eso le generaba mucho placer, y porque sentía cierta responsabilidad moral para con la sociedad y especialmente para con los jóvenes. En una ocasión, uno de sus estudiantes puso en la parte de atrás de su f lamante Volvo un letrero que decía “Consecuencias del pragmatismo”. Sólo después de unos días Rorty se dio cuenta y lo retiró, pero le pareció muy ingenioso. Falleció a los 75 años víctima de un cáncer pancreático, la misma enfermedad de la que murió Jacques Derrida unos años antes. No perdió el sentido del humor. Según dice Habermas, cuando Rorty le contó por teléfono que estaba enfermo de cáncer, añadió que su hija opinaba que ello se debía a haber leído demasiado Heidegger en su vida. PRL Suscríbase ahora y reciba PRL desde diciembre y cada dos meses Suscripciones físicas (EE.UU.) Individual: US$ 21 Ahorre 30% del precio de tapa. Estudiantes: US$ 18 Ahorre 40% del precio de tapa. Material de clase Semestre (3 números): US$ 7.50 Año académico (6 números): US$ 12 Ahorre hasta 60% del precio de tapa. Todas las copias de PRL deben ser dirigidas a una misma dirección postal. Carlos Aguirre sobre lo último de Erick Hobsbawm Roberto Torretti sobre lo último sobre Kant Jorge Cañizares Esguerra: España vista desde los EE.UU. Eduardo Posada Carbó sobre la Independencia Acceso anual: US$ 15 Incluye acceso a todas las ediciones de PRL. Sí, suscríbanme a PRL: Suscripción individual: US$ 21 (Un año/6 números) Suscripción individual para estudiantes: US$ 18 (Un año/6 números) Material de clase (mínimo 5 copias): Semestre, US$ 7.50 (3 números) Año, US$ 12 (6 números) Suscripción PDF: Un año, US$ 15 ______________________________ Número de Cuenta Roberto Gonzales Echeverría revisita Cien años de soledad Alberto Fuguet, el cine chileno de los sesenta Pedro Guibovich: ¿“Historia del libro”? Jorge Secada: ¿“Guerra justa”? PDF descargable Adjunto cheque a nombre de Mido Editores Cargar a mi tarjeta de crédito: Visa Mastercard American Express Próximamente Discover ______________ Expira ___________________________________________________________________ Firma Mario Bellatín: aprender a escribir. Naief Yehya: el Premio Anagrama de Ensayo. TAMBIÉN: Enrique Florescano Fernando Leal Mary Roldán Vania Markarián Carlos López Degregori Roger Santiváñez Francisco Javier Pérez Montserrat Álvarez Nombre____________________________________________________________ Dirección ___________________________________________________________ Ciudad ____________________________________________________________ Estado______ZIP _______Teléfono _____________________________________ 474 Central Park West Email ______________________________________________________________ New York, NY, 10025 Enviar formulario a Mido Editores, 474 Central Park West, New York, NY 10025. También puede enviarlo por fax o llamar al 212.864.4280, o suscribirse en nuestro website: www. midoeditores.com 212.864.4280 WWW.MIDOEDITORES.COM
© Copyright 2026