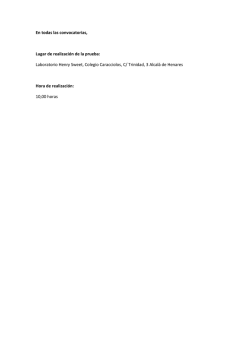Cap. XII- La Trinidad, Boquita, Casares
DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Capítulo -XII“LA TRINIDAD” MUNICIPIO DIRIAMBA. DEPARTAMENTO DE CARAZO La Trinidad (la capital de las comarcas) esta situada en el kilómetro 59 sobre la carretera que conduce al balneario la Boquita, a 16 Km de la ciudad de Diriamba; con una altitud de 98 metros sobre el nivel del mar, ubicada en la zona baja de la meseta con un clima seco y caluroso. Es el centro de bifurcación de varios caminos, hacia el sur el que lleva a Barranco Bayo, hacia el poniente a la Boquita y por el norte a Localidad de Santa Lucía sobre el camino carretero costanero. El pueblo de la Trinidad casi forma un casco urbano con más de quince manzanas y calles rectas. En la parte norte bordea al caserío el río Tepano, que en este lugar se llama río de la Trinidad y mas hacia abajo al oeste se une con el río que viene de Santa Lucia que constituye el verdadero río de Tepano. El caserío presenta un aspecto poco más o menos de ciudad, con puesto de salud permanente, un instituto completo que ofrece las modalidades preescolar, primaria y secundaria diurna completa, estadio deportivo de béisbol, cementerio en la parte oeste del poblado, servicios de energía eléctrica domiciliar, suministro de agua potable durante todo el día. 225 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Límites. La Trinidad geográficamente colinda al norte con el caserío de Santa Lucía, al sur la localidad de Amayito, hacia el este la comarca de Buena Vista del Sur, y por el oeste con poblados de Tepano y el Tamarindo. La comarca es una de las más grandes, su jurisdicción comprende las localidades de: Barranco Bayo a la par del río grande de Carazo y en los límites con el municipio de Jinotepe, Santa Lucía, El Tamarindo, El Trapiche y Amayito. 226 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Paneles solares. La Trinidad. Diriamba 227 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Localidades La Trinidad Amayito Barranco Bayo Santa Lucía El Tamarindo El Trapiche Nombre de la escuela Instituto. Dr. Bayardo Cordero Profesora. María Mercedes Mendieta. Profesor. César Meléndez Profesora. Lucrecia Molina de Ruiz Profesora. Zeneida Mojica Dr. Efraín Gutiérrez Aspectos Históricos – Orígenes. Sector obligatorio de camino desde tiempos antiguos por emigrantes ancestrales y pobladores pretéritos que viajaban desde la costa del mar pacífico a la meseta, esto convirtió a la zona en la ruta ineludible de los pueblos antiguos en busca de sus asentamientos definitivos. Otra circunstancias de la llegada de los primeros colonos a la Trinidad en tiempos recientes lo constituyeron los bosques abundantes y ríos de caudales de todo el año, hacían el lugar propio para la agricultura y la ganadería, dio origen al caserío hace más de ciento cincuenta años a inicios del siglo XIX, según refirió la venerable anciana Doña. + Leonor Mojica, con más de cien años. Primeros Pobladores. Los primeros vecinos que se establecieron en este lugar no se conocen sus nombres, pero probablemente estas primeras generaciones estén asentadas en los libros de bautizos de la iglesia católica de Diriamba o Jinotepe, o aparezcan en las estadísticas o censos enviados en el siglo XIX a la prefectura de granada y consten en estos archivos. Mencionamos entre algunos fundadores del poblado, correspondientes a segunda o tercera generación a los siguientes: José María Mojica, nació 1808; Carmen Mojica, nació 1798; Carlos Namoyure, nació 1804; Norberta Rodríguez, esposa de Namoyure, nació 1811, (“Namoyure”, apellido o nombre indígena chorotega) Francisco González, Pancho Murguía, Regino Cruz Estrada, Francisca Sánchez, Candelaria Maltés, Ignacio Mendieta, Estebana Cruz, Luisa Cruz, Andrés Cruz, Maura Acevedo, Natividad de Mercedes Cerda, Petrona Cerda, Olaya Gutiérrez, Cirilo Cerda, Francisca Acevedo, Ignacio Mendieta, Estebana Cruz, Simón Cruz Estrada, Dolores Gutiérrez, Milagros Cruz (La Milita), Amanda Mojica, Rosa Cruz, Vicente Mendieta, Aura Medal, Dominga Cerda en 1955 tenía 103, nació 1850; Avedón Aguilar, Trina Cruz, Viviana de Cruz, Regina Cruz, Rosa Aura Mojica, Leocadia Mendieta, Carlos Sánchez y Candelaria Cavaria. Algunas de estas personas nacieron en los años 1800 otras a inicios de 1900, al escribir estas memorias se encuentra presente la honorable señora. Leonor Mojica, con más de cien años de existencia a quien con todo cariño le dedico estas líneas de su pueblito chiquito, “La Trinidad”, capital de las comarcas de Diriamba. Personajes, tradición y leyenda. En casi todas las ciudades o pueblos han existido los personajes populares o intelectuales destacados por su genialidad y competencia en las diversas expresiones artísticas, de la literatura, letras, poesía, cuentos o del conocimiento científico, algunos por su talento cuentistas natos de la expresión oral, poetas declamadores de ocasiones, todos con un gran don de imaginación han sabido comunicar por escrito o verbalmente sus creaciones, como el periodista José Manuel de la Rocha, de pseudónimo “Estornudo” en sus escritos, “La nueva historia de Diriamba”, publicados por el periódico, “Voz de Juventud”, Diriamba 1937: el poeta popular, +Juan Alvarez (padre) de la antigua Diriamba; o el poeta popular Adrián Mercado, de San Vicente, el antiguo Achiote. 228 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. La Trinidad, de Diriamba, tuvo su cuentista popular, don. +“Remigio Sánchez”, hombre muy respetado de aspecto fornido, alto, tez blanca, de ojos amarillos y cabellos castaños, el creador lo dotó de una imaginación prodigiosa, al narrar sus cuentos a los niños del barrio se constituía en el centro cultural callejero de la distracción amena, ya que sus historias, cuentos y leyendas contadas tenían el ribete de la credibilidad y la fantasía, no distinguiendo donde comenzaba una y donde termina la otra, la verdad que muchos creyeron sus relatos ya que siempre “don Wichito” (así se le conocía cariñosamente) era la primera persona, el principal protagonista de casi todos sus cuentos. Cuando se le recuerda en el barrio, es doña imaginación la que de nuevo lo hace presente, sentado todas las tardes en cualquier esquina del pueblo y en los velorios donde pasaba toda la noche dando rienda suelta al numen de sus creaciones, para agasajarlo sus interlocutores a que les contara un buen cuento le obsequiaban un puro de tabaco chilcagre (puro de tabaco) infaltable, casi toda aspiración expiración de las fumaradas del humo, parecía que los inspiraba y los oyentes enmudecían absortos de las descripciones de don Wichito. Algunos rememoran lo pintoresco de su personalidad y autoestima, porque cuando le manifestaban que no creían en sus cuentos, don Remigio se enojaba al clímax que muchos dicen, que estuvo a punto de garrotear a los incrédulos. No sabemos la fecha exacta de su muerte pero si falleció a los 88 años, hoy todos lo recuerdan y nosotros lamentamos la pérdida de un trinitario destacado y de que no se hayan recopilado sus cuentos. A partir de los años de 1930 comenzaron su evangelización otras iglesias cristianas evangélicas, entre ellas los bautistas, y la fe en Cristo Jesús, que cuentan con sus templos, con la llegada de estas nuevas iglesias, muchos pobladores las acogieron como sus cultos. Iglesia Católica. No tenía templo propio, es a partir de 1954 que se Construyó su iglesia en los terrenos donados por el Sr. Enrique Baltodano. (Hijo) y la cooperación de: Horacio González R, Martha Lacayo de Darío, familia Rappaccioli y Baltodano, la mano de obra puesta por los pobladores de La Trinidad. Las imágenes de Santa Lucía y la Santísima Trinidad fueron donadas por el cura párroco de ese entonces en Diriamba, Monseñor. Pío Manuel Salazar; la imagen de la virgen María, por la señora, Martha Lacayo. El mobiliario de la iglesia fue un obsequio de los dueños del antiguo Instituto Pedagógico de Diriamba a la gestión de Don Alfredo Mendieta G. Fiestas Patronales y tradiciones. La Santa Cruz. Aún mucho antes de que se celebrara la fiesta patronal actual a, La Santísima Trinidad, al inicio de los primeros tiempos hace más de ciento cincuenta años, los habitantes de la antigua cañada tenían la costumbre de celebrar la Santa Cruz, y con toda la devoción se realizaban los tres de mayo de cada año, con el rezo del rosario y los brindis respectivos, incluido posteriormente un almuerzo a los niños y ancianos en la casa del mayordomo, no faltaban las distracciones populares como la corrida de patos colgados de una cuerda a lo ancho de la calle, y los montados a todo galope disputándose arrancarle la cabeza, el que lo lograba era premiado por el mayordomo. 229 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Fiestas Patronales de la Santísima Trinidad. En tiempos pasados uno de los primeros fundadores de la comunidad, Francisco Sánchez y su hijo Silvestre Sánchez, conservaban en su casa una pequeña imagen de la Santísima Trinidad, era costumbre en esos días prestar la imagen para los novenarios de los difuntos, luego posteriormente se iniciaron las fiestas patronales el 6 de Junio de cada año, de forma sencilla, con el rezo del Santo Rosario y el brindis respectivo. Al construirse la iglesia en 1954, con la nueva imagen en bulto grande de la Santísima Trinidad, las fiestas patronales tuvieron cambios, su fecha siempre correspondió en junio, pero en sábado, domingo y lunes de la primera semana del mes, con un calendario de festividades religiosas parecidas a las de la ciudad. El día sábado, el tope procesión con el encuentro de las imágenes de: Jesús de la Buena Esperanza de Santa Lucía y la Santísima Trinidad de la localidad. En el mismo tope participan los montados o hípicos exhibiendo costosos caballos de raza (o sea la fiesta de la cultura de presentar los caballos y los montados), al terminar el recorrido, en la casa del mayordomo se reparten comidas, bebidas de chicha de maíz y jengibre; el día domingo se celebra la eucaristía, saliendo después la procesión recorriendo las calles del pueblo, luego en casa del mayordomo se repartían comidas tradicionales, por la tarde se da la corrida de toros. El día lunes, los nuevos promesantes del próximo año hacen su toma de posesión, dando por cerradas las fiestas con la celebraciones de juegos bufos, carreras de encostalados y el palo lucio. Ocho días después se celebran las llamadas octavas de las fiestas, dándose de nuevo el tope de las imágenes, el Jesús de la Buena Esperanza regresa a Santa Lucía. Semana Santa. Antiguamente los pobladores del caserío en días anteriores a la semana santa, como creyentes piadosos de la fe cristiana católica se disponían y cumplían con una serie de costumbres tradicionales de práctica generalizada por todos, durante los días de la semana mayor: no se encendían fogatas o cocineros, preparaban sus alimentos para que no se descompusieran y comerlos fríos o calentarlos al sol; tampoco consumían carnes rojas o de aves, lo primordial era comer alimentos tales como: pan, rosquillas, pinol de maíz, tamales, guirilas, tortillas, atol, nacatamales de verduras, sardinas, pan dulce, almíbares, tortillas dulces, pescados secos, etc. Durante toda la semana nadie trabajaba, no viajaban de noche mucho menos en los caminos largos y oscuros, tampoco en la montaña pues se creía que los judíos y otros espíritus merodeaban en busca de almas. Nunca en esta semana se cortaban árboles porque según los relatos de sus antepasados brotaba sangre de las plantas. Era muy costumbre sentir fervor y temor a Dios con gran recogimiento cristiano además ayunar los viernes santos y elevar oraciones y plegarias al Dios omnipotente. El viernes santo por la noche y correspondiendo a la liturgia católica salía la procesión del Santo entierro, en particular a partir de 1954, llevando la imagen del santo sepulcro por las calles de la comunidad, así como la imagen de la virgen María vestida de negro, de forma trascendente un vecino o promesante cargaba la cruz de madera imitando a Jesús en su martirio hacia el calvario romano. El Testamento de Judas. Costumbre burlesca que se practicaba en la mayoría de los pueblos de Nicaragua, como señal de repudio al apóstol traidor, Judas Iscariote, él que delata al Señor por unas cuantas monedas. Consistía en la representación de un muñeco de trapo (Judas) que con una soga al cuello lo colgaban del árbol más alto; por la noche del sábado anterior al domingo de resurrección por un grupo de jóvenes y en algunas ocasiones adultos, también, cuando el pueblo dormía salían a cambiar de lugar, trastocar o robar animales caseros o cosas viejas como patrimonio de heredad de Judas a los habitantes del caserío, donde se daba la burla al que robaban, o al que le ponían en los alrededores de sus casa los tratos viejos, objetos o animales llevados de otros lugares, y en el propio domingo leían el testamento al vecino correspondiente. 230 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Velorios y Enterramientos. En parte por las costumbres indígenas ancestrales o la cultura de los colonizadores que se amalgamó con los autóctonos, fue muy peculiar el rito que practicaban los antiguos Trinitarios al enterrar a sus muertos. Cuando fallecía una persona no se ponía en ataúd, sino en una mortaja hecha con una sábana o manta, luego el cadáver se colocaba en el suelo sobre un petate de tule y alrededor con muchas candelas. En el velorio si este era adulto no había juegos de ninguna clase ni licores, al contrario todo era con recogimiento y rosarios para encomendar el alma al creador. Si el velorio correspondía a un niño era de mas alegría con repartidera de comidas (en años de 1843 en la ciudad de Diriamba en un velatorio de estos se disparaban cohetes que provocó un incendio y el viento propagó el fuego con rapidez a todas las chozas). El entierro era algo muy diferente en cuanto a la forma de la tumba en el cementerio, ya que se abría un hoyo muy grande y en uno de los costados de la fosa hacían una especie de hornacina o cripta donde luego colocaban el cuerpo, sellaban con tierra todo el hueco colocando encima una cruz de madera como seña donde estaba ubicado el cristiano difunto, actualmente los muertos se colocan en ataúdes y se entierran en tumbas muy superficiales. Las Purísimas. Costumbre propia y exclusiva de los Nicaragüenses, en la Trinidad a conservado esta devoción, de fe y alegría con una celebración de nueve días que comenzaba el veintinueve de Noviembre y culminaba el ocho de Diciembre. En estos rezos y cantos se repartían brindis de: chicha de jengibre, limones dulces, cajetas, buñuelos, caña de azúcar y pequeñas artesanías, algunas personas hacían estos novenarios pero otros solo celebraban la gritería el día siete de Diciembre, donde atendían a todos los grupos que llegaban a cantarle a la Virgen. La costumbre del casamiento. Doña. Leonor Mojica, una auténtica trinitaria, matrona, madre de familia, y virtuosa mujer, con más de cien años de residir en esta comarca que la vio nacer, cuenta que en tiempos antiguos como le refirió Doña. Dominga Cerda que al fallecer en 1955 tenía 103 años. Cuando un varón decidía formar familia a través del matrimonio serio, para pedir la mano de la pretendida o la señalada, el joven colocaba en la puerta de la casa de la muchacha un manojo de leña y si en esta vivienda habitaban varias muchachas hermanas, la primera que al salir por la mañana tomara el manojo esa sería la esposa del pretendiente, luego se daba el compromiso al entregar y colocar el anillo en señal de matrimonio, dándose la unión casándose por la iglesia, generalmente en esta situación no se daba el noviazgo la mujer era considerada como un objeto a tomar. Otra forma del casamiento en tiempos más recientes es a través de la unión civil y acto seguido el matrimonio religioso, estos oficios se hacían normalmente en la iglesia de la ciudad de Diriamba. Cuando por ninguna de las circunstancias anteriores los padres de la joven no aceptaban esa unión, lo común era que el joven se adueñaba de la muchacha por su propia voluntad y comúnmente la raptaba en lo que se llamaba llevársela de huida. o 231 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Producción. Como era costumbre los inmigrantes que llegaban a las diferentes zonas del área rural del municipio se dedicaban a la pequeña agricultura y ganadería de sustento familiar. La Trinidad no fue la excepción, sus antiguos pobladores también vivían de las actividades agropecuarias. El cambio de la tenencia de la tierra en los años contemporáneos, se dio por compras directas de los más ricos de las ciudades vecinas a los pequeños propietarios, la asignación de terrenos ejidales se daba por situaciones políticas, o la compra de terrenos de las cofradías a precios bajísimos; los terratenientes se convirtieron en los dueños de las fincas de la zona, algunos constituyeron latifundios, esto para bien determinó y concentró la inversión en rubros específicos de acuerdo a la demanda y los precios de dichos productos a nivel nacional e internacional, incrementando las fuentes de trabajo y el estándar económico de los pobladores de las comarcas vecinas de, Amayito, el Chanal, Buena vista Sur, Santa Lucía, el Trapiche, los Díaz y otras; concentrando la producción en sitios de trabajo o emporios agropecuarios de las grandes haciendas siguientes: Hacienda la Máquina. Situada en los alrededores de la Trinidad comprendía una gran extensión de más de 1610 manzanas de tierra, sus linderos comprendían demarcaciones de tres o más kilómetros y colindaba con los ríos vecinos de Santa Lucía, Amayito, río grande, el chanal y otros. Su primeros dueños don Irineo Baltodano, luego su hermano Enrique Baltodano, iniciaron la explotación de la hacienda por los años de 1860 a 1873 en el ramo de ganadería, siembra de caña de azúcar e instalación de los trapiches de hierro, para la producción de dulce de rapadura, anteriormente la molienda se hacía con trapiches de madera (es causal que el nombre de la hacienda se dio a esa característica de los instrumentos de producción). Como único dueño don Enrique Baltodano y sus descendientes en años posteriores del siglo XX, dedicaron la hacienda a las culturas del, arroz, maíz, trigo, tabaco, ajonjolí y algodón por el auge por sus precios dedicando una gran extensión de terreno de muchas centenas de manzanas a ese cultivo, habilitando un terreno como pista para las avionetas fumigadoras, un remanente de 140 manzanas se destinó a otros labores agrícolas. Sus dos grandes áreas de producción fue la ganadería, llegando a tener más de 616 vacas paridas con una buena producción de leche, elaboración de quesos y ganado de carne aprovechando la venta de cueros a fábricas procesadoras de León y Granada. En el auge de los buenos precios del algodón, motivó la siembra de la mota blanca, como cultivo principal usando grandes extensiones de tierra, lo que hizo necesario la introducción y empleo de máquinas agrícolas, teniendo que traer de Diriamba, chóferes y mecánicos expertos, entre ellos los señores Antonio González (alias Toño cuerpo) y al negro Onofre Obando, así como el adiestramiento a los lugareños: Arnulfo Mendieta, Fernando Mendieta, Agustín Mendieta, Marcial Mendieta, Lázaro Mendieta, Santiago Mendieta y otros (casi todos los Mendieta de la Trinidad). De igual forma se hizo inevitable por la técnica que demandaba la siembra del algodón, de capacitar en estos menesteres a los señores, Arnulfo Mendieta, Doroteo Cruz y Nicolás Cruz. En sus mejores momentos la hacienda tuvo como mandador a Gabriel Gago, conocido como el manito por la discapacidad propia de una de sus manos, y el vaquero, Cirilo Cerda, ambos de entera confianza de don Enrique Baltodano, manejaron toda la propiedad con gran responsabilidad. La fuente de trabajo y la época de oro económica de los trinitenses desaparecieron cuando decayeron los precios del oro blanco a nivel mundial. 232 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Hacienda San Carlos. Una gran extensión correspondía a esta hacienda, dedicada a la producción agropecuaria, siendo fuente de trabajo para los lugareños. En esta gran propiedad en los años ochenta se conformó la empresa Ezequiel, en la actualidad nuevamente se llama San Carlos, pero con menos auge económico. Hacienda el Coyolar. Gran finca también dedicada a la ganadería y la agricultura, de los dueños originales pasó a manos de la familia de, Domingo Bolaños, y después a, Ramón Quintanilla Blanco, quien la compró por 3.000 pesos, actualmente los propietarios son los hermanos Zeledones de la ciudad de Jinotepe, al presente conforma una avícola. Jornadas y festejos en las haciendas. Esas épocas idas se recuerdan por los salarios buenos y justos, atención de los patronos, normalmente al fin de cada fin de semana y conscientes de que se había trabajado intensivamente y con eficiencia, los patronos o dueños se reunían con todos los trabajadores haciendo una celebración alegre, donde sonaban las guitarras y la música, alrededor de una hoguera se bailaba con regocijo, además había abundante comidas, bebidas y bocadillos para todos los trabajadores, todo esto se repetía de manera más abundante al fin de la levantada de toda la cosecha. La tejera. Pequeña industria artesanal que tuvo gran demanda en años muy pasados, cuando todavía se usaban para el techo de las viviendas tejas de barro, esta fábrica desapareció por la escasez de leña y primordialmente por el uso del techo de cinc. Granja avícola. En la actualidad funciona en los alrededores del pueblo la avícola los pinares, con una buena producción de pollos y huevos, constituyendo una fuente de trabajo y de ingresos económicos para la población. Estadio de Beisbol. En el año de 1950 el señor, Guillermo Solís, donó un terreno a la comuna a la orilla del poblado, donde más tarde en 1988 se edificó un pequeño estadio de béisbol, construido con el aporte del gobierno del Canadá, Adeca y otras O.N.G, hoy constituye un lugar sano de distracción para los jóvenes del lugar. Puesto de salud. para atender las enfermedades comunes, se promovió por los habitantes construir un centro o puesto de salud en el lugar y no tener que viajar hasta Diriamba. En 1978 la señora Myriam Baltodano de Solórzano, donó los terrenos, los agricultores de la vecindad pusieron la mano de obra, más el apoyo de don Joel Gutiérrez y la gestión del Doctor. Carlos Amaya, hicieron posible el primer local de dicho puesto, el abastecimiento de medicina y la asignación de un médico y enfermera. En 1984 con la cooperación Alemana se hizo un anexo a dicho puesto mejorando la infraestructura y ampliando la asistencia médica. En 1996 con ayuda de la comunidad Europea se construyó el edificio moderno actual. 233 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Carretera hacia la Boquita. Durante la colonia, y tiempos recientes del siglo XIX y XX, la vía de comunicación de la ciudad y pueblos circunvecinos hacia las costas del océano pacífico, se realizaba entre caminos boscosos, brechas y senderos tortuosos, Ceferino Parrales Guerra a punta de estaca y machete despejó un camino sendero, en esa ocasión fue atacado por un felino (puma o tigre americano) al cual mató. Es hasta 1920 que el alcalde de Diriamba, Fabio Artola, construyó la brecha camino, la que meses más tarde constituiría la carretera, Diriamba, La Boquita, Casares, pasando a mitad del camino de dicho recorrido por La Trinidad; carretera transitable casi todo el verano por carretas y vehículos automotores. En1970 a 1972 en el gobierno del Doctor René Shick Gutiérrez, fue pavimentado dicho camino convirtiéndose en una importante carretera asfaltada, estimulando el desarrollo turístico y económico de la zona, del Departamento de Carazo y de toda Nicaragua. Hoy circulan por ese río de asfalto toda clase de vehículos motorizados en especial el transporte pesado de piedras canteras, que alguna medida han destruido el pavimento no diseñado para ese tipo o medios de transporte, a partir del 2005 esta carretera estaba completamente destruida, y el proyecto de reconstruirla en el 2008. Colegios. Desde antes de 1938 a gestión de los pobladores se fundó la primera casa escuela en la vivienda de don Melisandro Mendieta. Es a partir de 1950 que se construye edificio escolar estatal atendiendo la primaria completa, en 1999 el centro cubre las modalidades de: preescolar, primaria y secundaria hasta el quinto año de bachillerato. En el 2003, a este núcleo educativo, se le dio el nombre, Dr. Bayardo Cordero Mendieta, destacado profesional y maestro de muchas generaciones en diferentes planteles educativos del departamento de Carazo, distinguido Diriambino gran promotor y realizador de muchas obras sociales en la ciudad y la zona rural. Mobiliario casero. Se construían de madera rústica, era común que algunos asientos lo formaban troncos de árboles aserrados, bancas de dos horcones y una tabla a lo largo, taburetes o patas de pollo; las camas y taburetes forrados con madera o de cuero crudo. Los utensilios caseros estaban hechos de madera rústica o barro: ollas, platos, vasos, vasijas y comales, piedra de moler, jícaras, jicareros, molinillos, molenderos, tapescos, etc. Vestimentas tiempos antiguos. Las mujeres engalanaban vestidos o faldas largas abultadas adornadas con encajes u otros adornos, por dentro usaban un camisón o combinación ajustada al cuerpo. El pelo largo, peinado con trenzas amarradas con cintas de colores. Generalmente hombres y mujeres usaban como zapato el caite de cuero, los niños andaban descalzos. Los varones vestían pantalones cortos un poco arriba del tobillo, inicialmente cotona después camisa manga larga. Leyendas: El caballo negro que sonaba cadenas. Trasmitido oralmente de una generación a la siguiente, desde hace muchos años cuentan, que en la calle central del pueblo deambulaba un hermoso caballo negro, con jinete bien montado y sonando cadenas que se arrastran y rechinaban entre los mismos eslabones o al chocar con el suelo u otro obstáculo, muchos aseguran haber visto a tan tremendo jinete solitario a las doce de la noche o al amanecer, y al escuchar tan tenebroso sonar de cadenas sintieron miedo, algunos quedaban paralizados o pasmados de terror, otros dicen que esto no es más que la imaginación contada por el cuentista de don Wichito. 234 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. El Salto de la Sirena. Aunque en muchos ríos circundantes hay cascadas de agua, la del río El Aguacate y río de la máquina en la parte norte de la Trinidad, reciben el nombre, “salto de la sirena”, pero según los lugareños en su salto de la máquina, en algunas ocasiones particularmente los viernes de Semana Santa, aparecía una bella mujer sirena, acompañada de una guitarra, cantaba y entonaba melodías muy lindas, armoniosas, que atraían y deleitaban a los visitantes, provocando mucho temor entre los hombres a ser encantados. También se mencionan otras leyendas, que no las guardó la oralidad, solo quedaron los títulos de dichos cuentos, como: el cuero del venado, el niño llorón, garrobos fantasmas, ataúdes cubiertos de moscas, de duendes y otros. Barranco Bayo. El caserío se sitúa al suroeste a unos cuatro kilómetros de la Trinidad, ubicado a la orilla o borde donde se encuentra los ríos amayo y río grande de Carazo, se llega al lugar a través de camino carretero macadán. La escuela del lugar lleva el nombre del Profesor. César Meléndez. Santa Lucía. caserío disperso y ubicado a la orilla del camino costanero, a unos cuatro kilómetros del pueblo de la Trinidad y once kilómetros de la costa del pacífico; a 70 metros sobre el nivel del mar, clima caluroso y seco; Ocupa la parte baja de la meseta de Carazo en el municipio de Diriamba. Por esta zona corren pequeños ríos, el Santa Lucía, el aguacate, que favorecen el desarrollo agropecuario de pequeñas parcelas de granos básicos con el uso del riego, y grandes haciendas ganaderas, en monte fresco, Güiste o Natividad, en el cultivo de plátanos. Escuela de Santa Lucía. Escuela primaria completa de construcción moderna, el nombre de la escuela en reconocimiento a la abnegada y recordada maestra de muchos años. Profesora. Lucrecia Molina, diriambina de origen, nace un 24 de Abril de 1928, sus padres Honorato Molina Mendieta y Sra. Estebana Robleto García. la profesora Molina, se inicia en la docencia como maestra empírica en 1945 dando clases en una de las más distantes comarcas, en el barrio de Los Baltodanos, posteriormente trabajó en Buena Vista del Norte, La Trinidad y en la comarca, la hormiga del municipio la Conquista del departamento de Carazo. Terminó sus estudios de profesionalización en la escuela normal sabatina, graduándose de maestra de educación primaria con mucha distinción; se desempeño también por muchos años en la escuela de Santa Lucía, con el apoyo de los habitantes en los lugares donde trabajó, alfabetizó a los adultos y padres de familia de varias comarcas. Por situaciones de salud fue trasladada a lugares mas cercanos a las escuelas de la Boquita, Buena Vista del Sur, finalmente laboró en la biblioteca de la escuela 19 de julio de esta ciudad, fallece el cinco de Agosto de 1991. El Trapiche. Pequeña localidad ubicada entre los barrio de Santa Lucía y San Juan de la Sierra, se llega al lugar desde la Trinidad y por camino carretero. La Escuela lleva el nombre del recordado y muy autentico diriambino por sus raíces, de la ancestral y autóctona familia Gutiérrez de Diriamba, Dr. Efraín Gutiérrez Dávila. El Tamarindo. Caserío ubicado a cuatro kilómetros al oeste de la Trinidad, se llega a través del camino que pasa por la hacienda el coyolar que conduce hacia el antiguo sitio de Güiste, el nombre del barrio se debe a que desde antaño ha existido en la entrada del pueblo un gran árbol de tamarindo. 235 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Escuela, “El Trapiche”. Lleva el nombre, “Zeneida Mojica Baltodano”, profesora de primaria graduada en la Escuela Normal de Managua en 1970, trabajó con esmero y entrega por muchos años en el Tamarindo, los vecinos del lugar la recuerdan por su cumplimiento, abnegación y entrega en la formación y educación de sus hijos. Natividad o sitio de Güiste. Antiguos terrenos del común indígena, pertenecían a la Cofradía de San Sebastián, era una gran extensión de terrenos de varios cientos de manzanas, su ubicación comprendía la zona entre el balneario, La Boquita, masapa y más allá de la actual carretera costanera hasta el río tecolapa, por muchos años desde antes de 1800 hasta comienzos de 1900 se siguió conociendo como el sitio de Güiste o Natividad, de muchos kilómetros de litoral, de tal manera que a la parte colindante con la costa del pacífico se le llamaba el mar de Güiste. La extensión era tan grande que cuando se soltaba o perdía un buey, difícil encontrarlos, llegaban a formar grandes manadas de ganado cimarrón. Este sitio es abundante de grabados rupestres (retablo de Güiste) con las figuras de: la diosa “toci”, (de la fertilidad) Quetzalcóatl, el gran cuadrado y otros; existe además en los alrededores las huellas de piececitos de niños grabados en la parte plana de una roca, según la leyenda son las pisadas dejadas por duendes. Antigua “Hacienda la Máquina” Proyecto eco turístico. A poca distancia del pueblo de La Trinidad, a una altitud de 110 msnm, al borde de la misma carretera kilómetro 58.1/2, está la casa de la antigua hacienda la máquina a orillas del río y salto del mismo nombre. Su suelo y toda el área están formados por terrenos muy antiguos que emergieron del mar en tiempos de formación geológica del pleistoceno, millones de años atrás. Históricamente fue un lugar cubierto de bosque tropical con muchos ríos, quebradas y abundante fauna; residieron en estas heredades no solo los pueblos de las tribus de los Dirianes, (Chorotegas) venidos de México. El río a la par sigue deslizándose como una serpiente emplumada, dando los mismos saltos en la misma hacienda de siglos pasados, como acompañante sempiterno de chorotegas ancestrales o de los colonos del siglo XIX que se asentaron en sus alrededores. Tiempos aquellos cuando Dirianes y pobladores guardaban respeto a su ambiente, conservando flora y fauna en verdaderas reverencias, usando lo necesario de lo que la naturaleza pródiga les daba, y respetado como altares de dioses indígenas. Hace muchas décadas la Máquina fue el emporio agropecuario. En años recientes se ha convertido en parte del primer corredor eco turístico de Nicaragua, por la línea geográfica, Diriamba, Casares y la Boquita. 236 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Hoy muy siglo XXI la Máquina es la primera área protegida para tal fin en el Departamento de Carazo reconocida legalmente por MARENA en la categoría de reserva silvestre. Su gran potencial conservacionista y su peculiar belleza de trópico seco escénico le ha permitido desarrollarse como un proyecto eco turístico y a la vez una motivación a la investigación en algunas disciplinas biológicas: el comportamiento de aves y de otros aspectos propios del lugar, así como una práctica hacia la educación ambiental. Las corrientes fluviales que vienen del este, de los ríos el chanal y el apompuá que corre en suelo rocoso, al llegar a este lugar, unidos forman lo que es el río de la máquina, más abajo se llama río la Trinidad, que se une con el río de Santa Lucía, al llegar al mar es el verdadero río Tepano, desembocando en el estero del mismo nombre a la par del balneario La Boquita. En este sitio de la máquina el río corre majestuosamente desciende constituyendo la Cascada o salto de la sirena como le llamaban los antiguos trinitenses por la leyenda de la aparición de una sirena en sus aguas, esta cascada tiene unos 12 metros de alto, es parte de una fractura de formación geológica del oligoceno eoceno con dirección diagonal hacia el noreste, cortando el río y provocando un hermoso salto de agua. En este lugar el río se desplaza sobre un fondo rocoso escavado por la erosión hídrica a través del tiempo, formando farallones peñascosos con más de 40 metros de alto en el lado izquierdo de su quebrada. En el área hay, un bosque de galería con más de 13 hectáreas de extensión donde se conservan unos 236 árboles centenarios pertenecientes a ochenta especies del trópico seco, algunos de ellos muy escasos en la zona, como el guayacán y la mora, y un bosque artificial de 20 hectáreas con muchas especies como: pochote, caoba, roble, teca, malinche, yambar, etc. La boquita. En la quietud de los tiempos este océano del sur lo conoció el caminante y navegante indígena, grandes acales chorotegas llegaron a sus playas; el conquistador Español al descubrirlo por las costas de Panamá, le llamó la mar del sur. Esta porción de litoral marítimo del municipio en tiempos recientes se le denominó La Boquita, por ser un pequeño espació en forma de bahía, mar de serenidad y de bellas costas; algunos dicen sin ningún fundamento solo por imaginación o tradición, que el estero de la Boquita fue de aguas profundas en pleamar, que en ciertos tiempos entraron barcos españoles. ¿Fueron estos mismos lugares testigos de llegadas de grupos humanos chibchas o Incas de América del sur? No se sabe. Posteriormente en el siglo VII D.C. paralelo a las costas de la pretérita nicaragua en el golfo de Conchagua (Fonseca) arribaron los pueblos de ascendencia Chorotega entre ellos los que después fueron denominados, Cholutecas, nagrandanos, dirianes, y orotiñas en el golfo de Nicoya; los dirianes se asentaron en los alrededores occidental de los grandes lagos y de nuestros mares y ríos adjudicando nombres a los lugares donde vivieron, propios a la lenguas mexicanas de donde procedían, a sitios como: Tepano, Tecolapa, Tecomapa, y Masapa. 237 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Registro y vestigio de la antigua presencia indígena, las magníficas expresiones de los grabados rupestres de Güiste que deifican a sus arcaicos dioses. Estas poblaciones ancestrales establecieron una especie de intercambio comercial con pueblos de Suramérica, hipotéticamente, por el particular de que en ambos lugares del sur y en Nicaragua se daba el uso de conchas grandes de caracoles, que autóctonos y lejanos incas peruanos ocupaban, para sonarlas y comunicarse entre si a distancias cortas de uno a tres kilómetros, estas conchas de moluscos gasterópodos marítimos, donde más abundan y encuentran es en las costas centro americanas. Desde antes de 1900 se le llamaba, La Boquita, la gente llegaba a este encantador balneario a través de pequeños caminos o trochas, en carretas y caballos, se fincaban en las costas en pequeñas y rústicas enramadas, donde a la par resguardaban sus carretas, encerraban bueyes y amarraban bestias. Los tiempos de estadía de los veraneantes se acaecía en los meses de, febrero, marzo y abril, como un preludio de la semana santa, normalmente se daba rienda suelta a los jolgorios y el consumo de bebidas alcohólicas. Cuenta el historiador Juan M Mendoza, que también sobresalían notoriamente la chabacanería y la burla entre sus distracciones de mal gusto, aunque hubo otras manifestaciones de algunos personajes como el llamado “cafifa” que con sus atabales alborotadores e improvisados versos al despuntar de la madrugada a manera de molestar y con mala intención despertaba a la trasnochada clientela Boquiteña. 238 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. El caserío y balneario está ubicado hacia el oeste a treinta kilómetros de Diriamba, comunicado por carretera; el sitio de la localidad corresponde al lugar que en cartografía pertenece al estero de Tepano (donde desemboca el río del mismo nombre) y también se conoce como estero de la boquita, hacia el sur colinda con el balneario de Casares, al poniente el mar pacífico o mar de güiste como se le llamó tiempos atrás, sus costas son los mejores lugares de baño por los plano, en la parte sur entre las rocas hay un remanso de pequeños embalses de agua que deja la bajamar (poza de las monjas), todo un arco de extensas playas de aguas agradables y una panorámica majestuosa que cuando se pone el sol pareciera que en su ocaso saluda a los antiguos Dirianes. El poblado cuenta con todos los servicios modernos, agua potable, energía eléctrica y comunicaciones. El Centro Turístico. Se modernizó en los años ochenta, es manejado por inturismo con las condiciones modernas para tales lugares, buenos restaurantes, diversión sana y ambiente de seguridad ciudadana, se celebra en conjunto con la población local como fiesta patronal las conmemoraciones de la Cruz, el tres de mayo Tepano. El pasadizo de piedra. Caserío situado tres kilómetros antes de llegar a la Boquita sobre la misma carretera, a la par del río del mismo nombre. Tepano posiblemente debió de ser un asentamiento muy antiguo de los chorotegas a la orilla del mar. Masapa. Lugar que fue parte de los terrenos de la antigua cofradía de San Sebastián, que después se denominó Natividad. Según la leyenda en estos terrenos y lugares circunvecinos señoreaba un Cacique de los Dirianes, hoy el sitio es asiento de una cooperativa de unas sesenta manzanas de extensión, un pequeño caserío a cuatro kilómetros de la Boquita, con 67 pobladores distribuidos en diez familias, dedicadas a la pesca, cría de animales domésticos (peliwey) y la siembra de algunos cultivos básicos y hortalizas con un buen aprovechamiento de riego de las aguas del río. Estos terrenos son una excepción de mencionar por el cuido del medio, manteniendo un área boscosa que sin ser una reserva forestal se mantiene como tal. Casares. Balneario a cuatro kilómetros al sur de la Boquita, comunicado por carretera moderna. Antiguamente era un lugar de veraneo muy privado de familias más pudientes. El origen de su nombre se desconoce aunque puede ser que alguno de sus visitantes o dueños se lo haya dado en recuerdo de otros lugares, (En España está la ciudad y municipio de Casares de la provincia de Málaga en la denominada Costa del Sol, la playa de Casares entre el puerto de la Duquesa y salmillas) o al apellido de alguna persona de ese cognomento. En sus mejores tiempos antes del maremoto de 1992 funcionó el renombrado casino de Casares, en tiempos actuales también es un lugar turístico con buenos restaurantes playas tranquilas y la majestuosa bocana del río grande de Carazo. Antiguo restaurante. Casino de casares. En sus tiempos hasta la década de los años 1960, fue muy exclusivo de algunos Diriambinos. Su nombre lo toma del lugar donde estaba ubicado dicho centro. 239 DIRI-MBA. Memorias Históricas Geográficas. Casares fue un puerto de mar abierto, donde desembarcaron muchas naves, nunca fue de interés habilitarlo, por su condición sin resguardo ni protección natural. Actualmente es un centro de pesquería artesanal. 240
© Copyright 2026