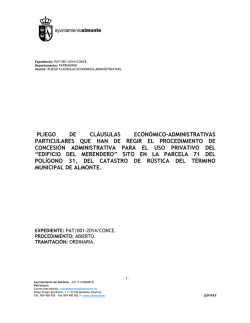Convocatoria
El conde de Lorencez en Veracruz Raúl González Lezama Investigador del INEHRM A principio de marzo de 1862, los mexicanos tenían fundadas esperanzas de que se esfumara la temida intervención armada que sobre México habían pactado realizar las naciones europeas firmantes de la Convención de Londres. En el pueblo de La Soledad, el gobierno de la República, por intermedio de Manuel Doblado y el general Juan Prim, conde de Reus, en representación de España, Francia e Inglaterra, firmaron un acuerdo que auguraba una solución a las diferencias diplomáticas y económicas que amenazaban la paz. El pabellón mexicano ondeaba nuevamente en la fortaleza de San Juan de Ulúa y si bien el gobierno de la ciudad de Veracruz, así como el control de la aduana se encontraban todavía en manos de extranjeros, todo parecía indicar que esa situación se encontraba próxima a su fin. Por no considerarse ya necesarios, algunos de los efectivos militares españoles iniciaron su regreso, así lo hicieron el batallón Bailén y el 4º batallón de infantería de Marina, que se embarcaron el 27 y 28 de febrero con destino a La Habana. Comenzaba a desvanecerse la tensa espera comenzada meses atrás con la ocupación del puerto. Creyendo que los malos momentos habían quedado atrás, los expedicionarios se permitieron entregarse a algunos sencillos placeres y limar algunas asperezas surgidas al calor de la convivencia con sus colegas. El brigadier español Lorenzo Milans del Bosch, que había sido comisionado para llevar al presidente Juárez las primeras comunicaciones y demandas de las potencias aliadas, ofreció una comida de agradecimiento a los dos oficiales —uno francés y el otro británico— que lo acompañaron en su misión hasta la capital de la República. Señores: Las obras de la razón y de la filosofía son las más gloriosas del genio humano: las de la guerra, por brillantes que sean, tienen siempre una sombra tristísima, y dejan en pos de sí amargos recuerdos, porque están manchados de sangre: las obras de la guerra duran poco, porque la guerra es la fuerza, y esta solo puede someter los cuerpos que perecen; pero las de la paz son eternas, porque la paz es la razón, y esta subyuga las almas, que son inmortales. Por eso nuestro siglo ha consagrado como un principio humanitario y filosófico, que solo la necesidad puede justificar el empleo de la fuerza, y que la guerra sin necesidad es un crimen. El general español continuó su alocución y, al momento de alzar su copa, recordó en su brindis la entrevista que tuvo don Benito Juárez: Brindo, señores, por la paz; porque la Europa Occidental agregue a sus glorias la gloria de salvar a México sin derramar sangre: y brindo sobre todo, para usar las palabras que al despedirme de él, me dijo el presidente de esta República, porque esta paz sea honrosa, honrosa para todos. Pero, para corromper el clima de cordialidad y esperanza que se había conseguido en La Soledad, llegó a Veracruz, el 6 de marzo, el general francés Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorencez. Veterano militar de 1832 a 1852, había participado en las campañas de Francia en África; alcanzó el grado de coronel, y fue en Crimea donde, en 1855, obtuvo la banda de general. Este personaje, además de su larga trayectoria, traía consigo 4474 hombres de refuerzo, 600 caballos y, además, para disgusto de los liberales mexicanos, venía acompañado de Juan N. Almonte, el padre Francisco J. Miranda, Antonio de Haro y Tamariz y algunos otros conservadores, quienes, sin lugar a dudas, venían a conspirar en contra de las autoridades legalmente constituidas. El ministro Doblado elevó una protesta el 3 de abril en la que solicitó a los representantes de los aliados el reembarco de estos personajes y su salida del territorio. Los franceses respondieron el 9 con una rotunda negativa y, lejos de avergonzarse por una muestra tan descarada de injerencia en los asuntos internos de México, se llamaron ofendidos por la petición que en uso de su derecho había formulado el Gobierno, y aseguraron que sus connacionales, desde la firma de los preliminares de La Soledad, habían sido víctimas de vejaciones. Sus razonamientos, más que justificarlos, hicieron evidente lo que ya se había comenzado a mostrar con hechos: deseaban hacer fracasar toda clase de negociación, querían imponer un gobierno títere con el cual negociar a su conveniencia y, además, aparecer como salvadores de la pobre nación mexicana. Afirmaron que, al tiempo de embarcar Almonte, el emperador de los franceses creía que las hostilidades entre Francia y México ya se habrían roto y, por lo tanto, aceptó la oferta que el general conservador había formulado para explicar a sus compatriotas “el objeto enteramente benévolo que se había propuesto la intervención europea” y así obtener la reconciliación entre ambos pueblos. Explicaban que el hijo del cura Morelos no había sido autorizado por Francia a viajar a México, sino invitado por ella a desempeñar “esa misión de paz”. Continuaron los Comisarios franceses subiendo el tono de su misiva, acusando al gobierno mexicano de ejercer medidas tiránicas en contra de la población para acallar sus auténticos deseos, los cuales serían, según ellos, permitir que la culta y civilizada Francia les indicara el camino que debían seguir, cuál era el gobierno que les convenía y quién debía ejercerlo. Según ellos, Juárez intentaba “alucinar a la Europa, y hacerle aceptar el triunfo de una minoría opresiva, como el único elemento de orden y de reorganización que pudiérase todavía encontrar en México”. Tergiversaban cínicamente los hechos para que las medidas de emergencia adoptadas ante la eminencia de la guerra, perfectamente justificables en cualquier tiempo y lugar frente un peligro de esa naturaleza, parecieran actos de represión en contra del pueblo mexicano. Se referían, sin nombrarla, a la Ley de 25 de enero, la cual podía haberse aplicado concretamente a Almonte, pues tipificaba perfectamente la conducta que estaba siguiendo y que era alentada por el conde de Lorencez con el objeto de provocar un incidente que diera pretexto para declarar un estado de guerra. El tiempo demostraría que el gobierno de Napoleón III nunca tuvo la intención de lograr un entendimiento pacífico con México.
© Copyright 2026