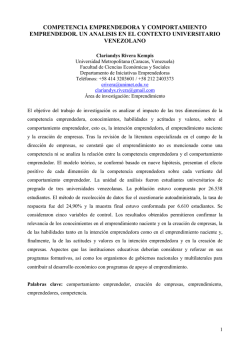LISTA N° 1 LISTA N° 2
EL EMPRENDIMIENTO COMO COMPETENCIA: LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA Clariandys Rivera Kempis Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Departamento de Iniciativas Emprendedoras Teléfonos: +58 414 3203601 / +58 212 2403373 [email protected] [email protected] Área de investigación: Emprendimiento Este trabajo plantea definir el emprendimiento como una competencia y vincular las características asociadas con el comportamiento emprendedor a las tres dimensiones que constituyen las competencias: conocimientos, habilidades y actitudes y valores, las cuales a su vez, están relacionados con tres saberes fundamentales: saber conocer, saber hacer y saber ser. Si bien en algunos documentos generados por organismos internacionales se hace mención al emprendimiento como competencia, tras la revisión de la literatura especializada en el área de dirección de empresas se ha constatado que no existe una definición específica de competencia emprendedora, ni se le ha dado contenido a la misma. El aporte de este trabajo es la construcción del concepto de competencia emprendedora definida como: Condición individual integrada por la combinación idónea de conocimientos, habilidades y actitudes y valores que determinan y se manifiestan mediante la puesta en práctica de una serie de comportamientos contextualizados y orientados a la creación de empresas sostenibles, generadas a partir del aprovechamiento de oportunidades lucrativas para el emprendedor y competitiva para los diversos actores involucrados. Palabras clave: emprendimiento, competencia, emprendedores, creación de empresas, educational trends. 1 EL EMPRENDIMIENTO COMO COMPETENCIA: LA COMPETENCIA EMPRENDEDORA Clariandys Rivera Kempis Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela) Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Departamento de Iniciativas Emprendedoras Teléfonos: +58 414 3203601 / +58 212 2403373 [email protected] [email protected] Área de investigación: Emprendimiento La comunidad científica aún desconoce muchos de los factores que inciden en el proceso emprendedor (Reynolds, Bosma, Autio, Hunt, De Bono, Servais, López, García y Chin, 2005). Sin embrago, el rol que desempeña el emprendedor influye en las decisiones relevantes sobre la creación empresarial. Investigaciones previas indican que el estudio de las características de los emprendedores constituyen un elemento clave dentro del fenómeno del emprendimiento, lo que ha generado la necesidad de investigar, estudiar y medir sus rasgos imperantes, es decir, aquellos factores que condicionan la actitud emprendedora en las personas, así como las formas efectivas de estimularlos (Peterson, 1985; Shane y Venkataraman, 2000; Shane, Locke y Collins, 2003; Baron, 2004; Politis y Gabrielsson, 2009; Baron y Henry, 2010; Bojica, Fuentes y Gémez-Gras, 2011; Cope, 2011; Dugassa 2012; Martin, McNally y Kay, 2013). Si bien es cierto que muchas investigaciones abordan el fenómeno del emprendimiento desde la visión del emprendedor y sus características, así como los factores que intervienen en la etapa previa a la creación empresarial, es necesaria la disponibilidad de un estudio desde una posición holística. En esta investigación se plantea abordar el fenómeno del emprendimiento desde el enfoque de la competencia, conceptualizada como la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes y valores que en un contexto específico conducen al desempeño idóneo de determinados comportamientos (Rychen y Salganik, 2001; Zabalza, 2003; Tobón 2006; López y García, 2012). Así, el presente estudio plantea un enfoque original: analizar el emprendimiento desde un punto de vista comprehensivo e integral conceptualizándolo como competencia (competencia 2 emprendedora) e integrando a sus dimensiones los rasgos emprendedores más relevantes y en mayor grado analizados en la literatura. Son muchas y variadas las definiciones que sobre el término competencia se han planteado y desde el siglo pasado, es vasta la literatura sobre este tema (McClelland, 1961; Boyatzis, 1982; Spencer y Spencer, 1993; Bunk, 1994; Gonczi y Athanasou, 1996; UNESCO, 1998; Bogoya, 2000; Le Boterf, 2000; Masseilot, 2000; Ouellet, 2000; Sladogna, 2000; Corominas, 2001; Earnest y De Melo, 2001; Rychen y Salganik, 2001; Weinert, 2001; Lévi-Leboyer, 2002; Massot y Feisthammel, 2003; Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2003; Tuning Educational Structures In Europe, 2003; Zabalza, 2003; Perrenoud, 2004; Posada, 2004; Alles, 2005; Puig y Hartz, 2005; Larraín y González, 2006; Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España, 2006; Tobón, 2006; Martínez, Martínez y Muñoz, 2008 y López y García, 2012). De manera general, cuando se define qué son las competencias se puede observar que existen aspectos cuya presencia es constante en la literatura especializada, lo cual permite extraer su esencia. Adicionalmente, el concepto de competencia a ser utilizado en este estudio, tomando como referencia autores como, Ouellet (2000), Rychen y Salganik (2001), Weinert (2001), Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (2003), Zabalza (2003), Posada (2004), Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España (2006), Martínez, Martínez y Muñoz (2008) y López y García (2012), abarca determinados elementos o subfunciones, a saber: conocimientos, habilidades y actitudes y valores. Este enfoque tiene su antecedente en el informe presentado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI presidida por Jacques Delors a la UNESCO (Delors et al., 1996). La declaración para la educación del siglo XXI manifiesta la importancia de formar personas con conocimientos teóricos, prácticos, actitudinales y valorativos en todos los niveles educativos (UNESCO, 1998), y afirma que la educación ha de sustentarse en cuatro pilares o principios básicos. Estos son: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser (Delors et al., 1996). Así, las definiciones analizadas previamente derivadas de la revisión bibliográfica, permiten establecer aspectos fundamentales de la competencia que son considerados relevantes para este estudio. Se mencionan a continuación: 1) Se diferencia de términos como habilidad, 3 destreza, aptitud, capacidad y desempeño; 2) Considera la integración de cuatro elementos: conocimientos, habilidades y actitudes y valores; 3) El desempeño idóneo depende del contexto donde se desarrolla (saber hacer en un contexto); 4) Abarca el saber ser, saber conocer y saber hacer; 5) No se circunscribe sólo a las conductas o comportamientos observados; 6) Se define en términos de saber actuar y no, por separado, de saber hacer, saber conocer o saber ser; 7) Es definible en la acción, ya que existe para que se haga algo con ella; 8) Es evaluable y medible; 9) Se pueden aprender o desarrollar; 10) Implican acciones y resultados; 11) Posee diferentes niveles de desempeño, ya que tienen distintos grados de integración y dominio; 12) Implica la realización de tareas relativamente nuevas o fuera de la rutina; 13) Involucra capacidades, sin las cuales no es posible ser competente y 14) Es flexible y dinámica. En esta misma línea, Weinert (2001) expresa que las competencias denotan la habilidad de llevar a cabo tareas, resolver problemas y lidiar con los requerimientos de éstas. De acuerdo con algunos autores (Gonczi y Athanasou, 1996; UNESCO, 1998; Bogoya, 2000; Sladogna, 2000; Rychen y Salganik, 2001; Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2003; Tuning Educational Structures In Europe, 2003; Zabalza, 2003 y Tobón, 2006), la competencia implica, además, dominar el grado de complejidad suficiente para lograr las exigencias y las tareas a desempeñar, así como potencial o disposición. Asimismo, la competencia contiene aspectos cognitivos y no cognitivos no heredables, que pueden ser aprendidos. Por otra parte, se debe destacar que sus elementos (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) no deben considerarse separadamente, sino como un conjunto integral que refleje el enfoque multidimensional de la competencia (López y García, 2012). En este contexto, cabe mencionar que muchas han sido las propuestas, iniciativas y declaraciones que apoyan la idoneidad del concepto de competencia en el ámbito del emprendimiento. Tal es el caso de la Declaración de la UNESCO sobre la Educación del siglo XXI: Visión y Acción (1998) (UNESCO, 1998). Además, el Proyecto Tuning, base de la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), también incluye la iniciativa y el espíritu emprendedor dentro de las competencias genéricas sistémicas (Tuning Educational Structures In Europe, 2003). 4 Por otra parte, la Dirección General de la Empresa e Industria de la Comisión Europea (2008), destaca que el principal objetivo de la educación emprendedora debe ser el desarrollo de las capacidades y de la mentalidad emprendedora. Sostiene que la iniciativa emprendedora consiste en la aptitud de un individuo para convertir las ideas en actos y es, por tanto, una competencia clave para todos. Expresa que los programas de educación orientados a su desarrollo pueden tener objetivos diferentes. Por último, se observa en el citado informe la utilización de la expresión “competencias emprendedoras” para hacer referencia a las capacidades y habilidades emprendedoras a desarrollar en los individuos (Comisión Europea, 2008). Adicionalmente, es oportuno señalar que en el Definition and selection of competencies (DeSeCo) (OECD, 2003) se habla de competencias clave, las cuales se usan para describir aquellas competencias que permiten a los individuos participar efectivamente en múltiples contextos o campos sociales y que contribuyen a llevar una vida exitosa en general para ellos y para una sociedad que funciona adecuadamente; es decir, que implica resultados individuales y sociales importantes y valorados. La definición y selección de estas competencias clave no está determinada por decisiones arbitrarias sobre las cualidades personales, sino que es influenciada por lo que las sociedades valoran y por lo que los individuos, grupos e instituciones dentro de esas sociedades consideran relevante. A los fines del presente estudio, se plantea incorporar el emprendimiento como una competencia clave, puesto que contiene los aspectos que las caracterizan: multifuncionalidad e importancia (Weinert, 2001). La concepción del emprendimiento como una competencia y la aceptación en el ámbito académico de la competencia como la combinación idónea de conocimientos, habilidades y actitudes y valores, comprehensiva e integradora, constituye una concepción original según se deduce de las consideraciones expuestas a continuación. Si bien en los estudios reseñados anteriormente (p.e. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), 2003; Tuning Educational Structures In Europe, 2003), se expresa el emprendimiento y la iniciativa emprendedora como una competencia genérica, en estas acepciones no se incorporan componentes que, según las investigaciones previas han demostrado ser parte integrante del emprendimiento, p.e. desarrollo del capital social, liderazgo, creatividad y toma de decisiones. 5 Cabe observar que la consideración de la iniciativa y el espíritu emprendedor (sinónimos de emprendimiento) como una competencia, no se recoge en la revisión bibliográfica realizada en el área del emprendimiento o dirección de empresas y en publicaciones incluidas en el Journal Citation Report (JCR), tales como Academy of Management Journal, Academy of Management Review, Entrepreneurship Theory and Practice, Journal of Business Venturing, Small Business Economics, Family Business Review y Administrative Science Quarterly, entre otras. Se puede afirmar que en la literatura no hay investigaciones con el planteamiento expuesto y esto conduce a destacar su valor. Esta investigación conduce a establecer las bases para la adopción del emprendimiento como competencia, lograr una definición integral y dar cabida a la introducción de la formación emprendedora desde el enfoque basado en competencias en armonía con los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y a las tendencias mundiales. Para dar contenido a la competencia emprendedora se procedió a asociar los 25 rasgos más estudiados en la literatura durante las últimas décadas a cada una de las dimensiones que integran la competencia. De esta manera, encontramos que en la primera dimensión referida a los conocimientos (conocer, conceptual o teórico), consistente en la representación mental del conjunto de datos, hechos, conceptos, nociones, información, proposiciones, y categorías adquiridas en una o varias disciplinas mediante la experiencia o el aprendizaje y que son necesarios en el individuo para su actuación, se enmarcan los siguientes rasgos de los emprendedores: aprendizaje emprendedor, cognición emprendedora / lógica basada en la heurística, conocimiento emprendedor, experiencia previa, percepción de la utilidad/beneficio económico/ganancia /compensación y posesión previa de información. La segunda dimensión correspondiente a las habilidades (hacer, procedimental o práctico), las cuales representan la capacidad del individuo para actuar e intervenir en la realidad mediante el uso de procedimientos o procesos necesarios para el desempeño de una actividad, física o mental, está constituida por: alerta emprendedora, aprovechar y explotar oportunidades, capacidad para crear/innovar, capacidad para movilizar recursos, capacidad para tomar decisiones/solucionar 6 problemas con información limitada, desarrollo de redes de contactos/construcción de capital social/network y liderazgo. La última dimensión comprende las actitudes y valores (ser, actitudinal o valorativo). La primera consiste en la disposición y motivación del individuo a la acción y a la puesta en práctica de los valores ante situaciones del trabajo y de la vida y tiene como base la autonomía del individuo, su autoestima y su proyecto ético de vida. La segunda, corresponde al sistema de creencias y disposiciones afectivas estables que se asumen como pautas referenciales para actuar de una determinada manera. Ambas, constituyen abstracciones que se ponen en evidencia en la actuación. Abarca las siguientes características: autoeficacia, comportamiento tipo a, construcción de legitimidad/manipulación activa, energía/impulso/trabajo duro/persistencia, exceso de confianza, inconformidad/individualismo, locus de control interno, motivación, necesidad/reconocimiento de logro, tendencia moderada a asumir riesgos, tolerancia al fracaso y tolerancia a la ambigüedad/presión/cambios/incertidumbre. La vinculación expuesta, demuestra que el emprendimiento enfocado como competencia integra conocimientos, habilidades y actitudes y valores, los cuales determinan la profundización de su estudio desde la perspectiva del comportamiento emprendedor. Como derivación, la investigación plantea el siguiente concepto: COMPETENCIA EMPRENDEDORA Condición individual integrada por la combinación idónea de conocimientos, habilidades y actitudes y valores que determinan y se manifiestan mediante la puesta en práctica de una serie de comportamientos contextualizados y orientados a la creación de empresas sostenibles, generadas a partir del aprovechamiento de oportunidades lucrativas para el emprendedor y competitiva para los diversos actores involucrados. 7 Referencias bibliográficas ALLES, M. (2005). Desarrollo del talento humano basado en competencias. Buenos Aires: Ediciones Granica. BOGOYA, D. (2000). “Una prueba de evaluación de competencias académicas como proyecto”. En: Bogoya, D. y colaboradores: Competencias y proyecto pedagógico. Bogotá: Unibiblos, 7-29. BARON, R. (2004). “The cognitive perspective: A valuable tool for answering entrepreneurship’s basic «why» questions”, Journal of Business Venturing, 19(2), 221-239. BARON, R. Y HENRY, R. (2010). “How entrepreneurs acquire the capacity to excel: insights from research on expert performance”. Strategic Entrepreneurship Journal, 4, 49-65. BOJICA, A., FUENTES, M. Y GÓMEZ-GRAS, J. (2011). Radical and incremental entrepreneurial orientation: The effect of knowledge acquisition. Journal of Management and Organization, 17(3), 326-343. BOYATZIS, R. (1982). The Competent Manager. Londres: John Wiley & Sons. BUNK, G. (1994). “La transmisión de las competencias y la formación y perfeccionamiento profesionales de la RFA”. Revista europea de formación profesional, 1, 8-14. COMISIÓN EUROPEA (2008). “La iniciativa emprendedora en la enseñanza superior, especialmente en estudios no empresariales: Resumen del informe final del grupo de expertos”. Disponible en: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/support_measures/training_education/entr_highed_ en.pdf COPE, J. (2011). “Entrepreneurial learning from failure: An interpretative phenomenological analysis”. Journal of Business Venturing, 26(6), 604-623. COROMINAS, E. (2001). “Competencias Genéricas en la Formación Universitaria”. Revista de Educación, 325, 299-312. DELORS, J. (COORD.), AL MUFTI, I., AMAGI, I., CARNEIRO, R., CHUNG, F., GEREMEK, B., GORHAM, W., KORNHAUSER, A., MANLEY, M., PADRÓN, M., SAVANÉ, M. A., SINGH, K., STAVENHAGEN, R., WON SUHR, M., Y NANZHAO, Z. (1996). La Educación encierra un Tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI. New York: UNESCO. DUGASSA, T. (2012). “The context of entrepreneurship education in ethiopian universities”. Management Research Review, 35(3), 225-244. EARNEST, J. Y DE MELO, F. (2001). “Competency-based engineering curricula –an innovative approach”. International Conference on Engineering Education. Oslo, Noruega. Disponible en: www.ineer.org/Events/ICEE2001/Proceedings/papers/439.pdf GONCZI, A. Y ATHANASOU, J. (1996). "Instrumentación de la educación basada en competencias. Perspectivas teóricas y prácticas en Australia". En: Argüelles, A. (Comp.), Competencia laboral y educación basada en normas de competencia. México: Limusa, 265-288. LARRAÍN, A. Y GONZÁLEZ, L. (2006). Formación universitaria por competencias. Disponible en: http://sicevaes.csuca.org/attachments/134_Formacion%20Universitaria%20por%20competencias.p df LE BOTERF, G. (2000). La gestión por competencias. IDEA. Disponible en: http://www.guyleboterfconseil.com/IDEA.pdf LÉVY-LEBOYER, C. (2002). Gestión de las competencias. (2ª ed.) Barcelona: Editorial Gestión 2000, S.A. LÓPEZ, N. Y GARCÍA, J. (2012). ¿Qué son las competencias en educación?. México: Gafra Editores MARTIN, B., MCNALLY, J. Y KAY, M. (2013). “Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes”. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224. MARTÍNEZ, P., MARTÍNEZ, M. Y MUÑOZ, J. (2008). “Formación basada en competencias en educación sanitaria: aproximaciones a enfoques y modelos de competencia”, Relieve, 14(2), 1-23. 8 MASSEILOT, H. (2000). “Competencias laborales y procesos de certificación ocupacional”. En CINTERFOR-OIT: Competencias laborales en la formación profesional. Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional. N° 149, mayo-agosto de 2000. MASSOT, P. Y FEISTHAMMEL, D. (2003). Seguimiento de la competencia y del proceso de formación. Madrid: Ediciones AENOR. MCCLELLAND, D. (1961). The achieving society. Princeton, NJ: Van Nostrand MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA DEL GOBIERNO DE ESPAÑA (2006). Documento de trabajo. Borrador de propuesta: Directrices para la elaboración de títulos de Grado y Máster. Disponible en: http://www.educacion.gob.es/multimedia/00002838.pdf ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) (2003). Definition and selection of competences (DeSeCo): Theoretical and conceptual foundations. Summary of the final report. Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning society. Disponible en: http://app.cepcastilleja.org/contenido/ccbb/saber_mas/deseco/5_deseco_final_report.pdf OUELLET, A. (2000). Informe sobre el empleo en el mundo 1998-1999. Ginebra: OIT. PERRENOUD, P. (2004). Diez nuevas competencias para enseñar. Barcelona: Editorial GRAÓ PETERSON, R. (1985). “Raising risk-takers”. Metropolitan Toronto Business Journal, 75(7), 3034. POLITIS, D. Y GABRIELSSON, J. (2009). “Entrepreneurs' attitudes towards failure: An experiential learning approach”. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 5(4), 364– 383. POSADA, A. (2004). “Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante”. Revista iberoamericana de educación. Disponible en: http://web2.icfes.gov.co/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1415&Itemid=307 PUIG J. Y B. HARTZ (2005). “Concepto de competencia y modelos de competencias de empleabilidad”. En: Reflexión en torno a la formación y la evaluación por competencias. Colombia: Universidad Industrial de Santander. REYNOLDS, P., HAY, M., CAMP, M. Y KAUFFMAN CENTER FOR ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP (1999). Global Entrepreneurship Monitor 1999 Executive Report. Disponible en: http://www.gemconsortium.org/docs/221/gem-1999-global-report RYCHEN, D. Y SALGANIK, L. (Eds.) (2001). Defining and Selecting Key Competencies. Alemania: Hogrefe & Huber. SHANE, S., LOCKE, E. Y COLLINS, C. (2003): “Entrepreneurial motivation”, Human Resource Management Review, 13(2), 257-279. SHANE, S. Y VENKATARAMAN, S. (2000). “The promise of entrepreneurship as a field of research”. Academy of Management Review, 25(1), 217-226. SLADOGNA, M. (2000). “Una mirada a la construcción de las competencias desde el sistema educativo. La experiencia Argentina”. En: CINTERFOR-OIT. Competencias laborales en la formación profesional. Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional, 149. SPENCER, L. Y SPENCER, S. (1993). Competence at work. New York: John Wiley and Sons. TOBÓN, S. (2006a). Formación basada en competencias: pensamiento complejo, diseño curricular y didáctica. (2ª ed.). Bogotá: Ecoe ediciones. TUNING EDUCATIONAL STRUCTURES IN EUROPE (2003). La contribución de las universidades al proceso de Bolonia. Disponible en: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/ General_Brochure_Spanish_version.pdf UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION (UNESCO). (1998). Declaración de la UNESCO sobre la Educación del Siglo XXI: Visión y Acción. Disponible en: http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm WEINERT, F. (2001). “Competencies and key competencies: Educational perspective”. En ed. N.J. Smelser y P.B. Baltes (Eds.): International encyclopedia of the social and behavioral sciences. Vol. 4, Amsterdam: Elsevier, 2433–2436. ZABALZA, M. (2003). Competencias docentes del profesorado universitario. Calidad y desarrollo profesional. Madrid: Nancea, S.A. de Ediciones. 9
© Copyright 2026