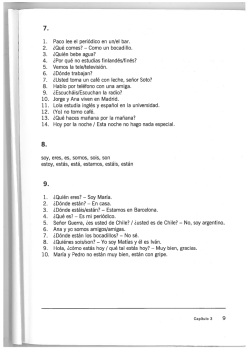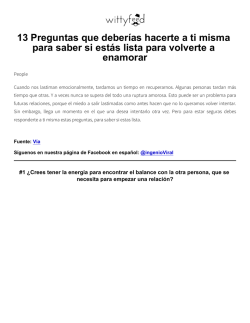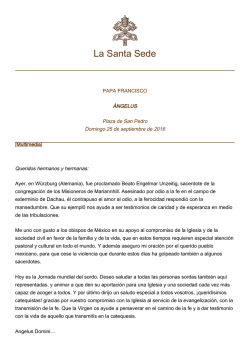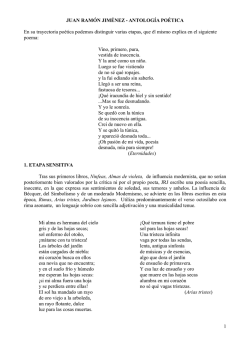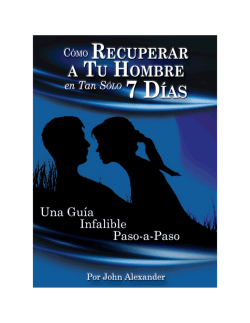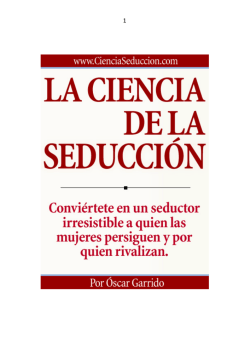—¿Cómo es —le pregunto, siguiendo con mis preguntas, todavía
—¿Cómo es —le pregunto, siguiendo con mis preguntas, todavía con la esperanza de descubrir qué hay de ficción en este personaje que se considera fabuloso y en el romancero asiático que se atribuye por pasado—, cómo es que dejaste la buena vida colonial, Helen? —Tuve que hacerlo. —¿Fue porque el dinero de la herencia te había independizado? —Son seis mil miserables dólares al año, David. Creo que los ganan hasta los profesores de la facultad, con lo ascéticos que son. —Lo que quiero decir es que quizá hayas llegado a la conclusión de que la juventud y la belleza no te podían durar para siempre. —Mira: era una niña pequeña, y los estudios carecían de sentido para mí, y mi familia era como la de todo el mundo: tierna y aburrida y correcta, y llevaba viviendo muchísimos años bajo una capa de hielo en el número 18 de Fern Hill Manor Road. La única emoción llegaba a la hora de las comidas. Cada noche, a los postres, mi padre decía «¿Es todo?», y mi madre se echaba a llorar. A los dieciocho conocí a un hombre hecho y derecho, con una pinta maravillosa, que hablaba muy bien y me podía enseñar muchas cosas y sabía de qué iba todo, algo que nadie más parecía saber, en absoluto, y poseía unos modales maravillosos y no era verdaderamente un tirano brutal, para ser un tirano. Y me enamoré de él (sí, en dos semanas: ocurre, y no solo a las colegialas), y me dijo «¿Por qué no te vienes conmigo?» y yo le dije que sí, y me fui. —¿En un «cascajo»? —No esa vez. Paté de foie en el Pacífico y felación en el servicio de primera clase. Déjame que te lo diga, los primeros seis meses no fueron ninguna fiesta. No lo lamento. Yo era una chiquita de Pasadena, muy bien criada, y nada más, en realidad, con mi falda escocesa y mis mocasines. Los hijos de mi amigo eran casi de la misma edad que yo. Bueno, espléndidamente neuróticos, pero prácticamente de mi edad. Del miedo que tenía, no conseguía ni comer con palillos. Recuerdo una noche, mi primer gran festín de opio, no sé cómo fui a parar a una limosina con cuatro mariquitas de la peor especie, cuatro ingleses con túnica y zapatillas doradas. Me entró la risa floja. «Es surrealista», decía una y otra vez, «es surrealista». Hasta que el más gordito me miró desde lo alto de sus impertinentes y me dijo: «Pues claro que es surrealista, nena, tienes diecinueve años». —Pero volviste aquí. ¿Por qué? —No puedo entrar en eso. —¿Quién era aquel hombre? —Ay, David, te estás volviendo un estudioso cum laude de la vida real. —Mentira. Lo he aprendido todo a los pies de Tolstoy. Le doy a leer Anna Karenina. Dice: —No está mal. Pero él no era ningún Vronsky, gracias a Dios. Hay Vronskys a punta de pala, amigo mío, y es de llorar lo que te aburres con ellos. Era un hombre… Muy parecido a Karenin, de hecho. Pero nada patético, me apresuro a añadir. Eso me frena por un momento: qué modo tan original de ver el famoso triángulo. —Otro marido —digo. —Solo la mitad. —Suena muy misterioso. Suena a teatro de alto nivel. A lo mejor tendrías que escribirlo. —Y a lo mejor tú tendrías que dejar de leer todo lo que se ha escrito. —¿Y hacer qué, en mi tiempo de ocio? —Poner un pie en la materia real. —¿Sabes que hay un libro sobre eso? Se llama Los embajadores. Pienso: y también hay un libro sobre ti; se titula Fiesta, y ella se llama Brett y es casi lo mismo de superficial que tú. Así es también la gente que la rodea, como parece haber sido la que te rodeaba a ti. —No dudo que haya un libro sobre eso —dice Helen, mordiendo alegremente el anzuelo, con su sonrisa confiada—. Seguro que hay miles de libros sobre el asunto. Me quedaba mirándolos, ahí puestos por orden alfabético, en la biblioteca. Mira, para que no haya ningún malentendido, voy a exagerar solo un poquito: odio las bibliotecas, odio los libros y odio los colegios. Si no recuerdo mal, tienden a convertir todo lo que hay en la vida en algo ligeramente distinto de lo que es. «Ligeramente», por no decir algo peor. Son los profesores que se ocupan de la enseñanza, esos inocentes ratones de biblioteca, quienes acaban convirtiéndolo todo en algo peor. Algo espantoso, si lo piensas bien. —¿Qué ves en mí, entonces? —Bueno, tú también los odias un poco. Por lo que te han hecho. —Y ¿qué me han hecho? —Convertirte en algo… —¿Espantoso? —digo yo, riéndome (porque estamos sosteniendo este pequeño duelo bajo una sábana, en la cama contigua a las pesas de opio). —No, no del todo. En algo ligeramente distinto, ligeramente… malo. Todo tú eres un poquito mentira, excepto los ojos. Los ojos siguen siendo tú. No puedo ni mirarlos durante demasiado rato. Es como tratar de meter la mano en un recipiente de agua hirviendo para quitar el tapón. —Te expresas con mucha intensidad. Eres una criatura intensa. A mí también me llaman la atención tus ojos. —Estás haciendo mal uso de ti mismo, David. Estás desesperadamente empeñado en ser lo que no eres. Tengo la impresión de que te estás buscando un buen batacazo. Tu primer error fue dejar a esa sueca tan echada para adelante, con su mochila a cuestas. Quizá se pasara un poco de descarada, y, debo decirlo, a juzgar por la foto, tenía boca de ardillita, pero, por lo menos, era divertida. Claro que a ti esa palabra solo te suscita desprecio, ¿verdad? Como «cascajo» para un avión que está para el desguace. Cada vez que digo la palabra «divertido» te veo arrugar los ojos de dolor. Contigo se han esmerado, desde luego. Eres un verdadero engreído, pero creo que sabes muy bien, aunque te lo calles, que perdiste el valor. —Oye, no me simplifiques demasiado. Y no idealices mi «valor», tampoco. ¿Vale? Me gusta pasarlo bien de vez en cuando. Me lo paso muy bien durmiendo contigo, por cierto. —No te lo pasas muy bien durmiendo conmigo, te lo pasas mejor que con nadie en este mundo. Y, querido amigo —añade—, no me simplifiques tú a mí tampoco.
© Copyright 2026