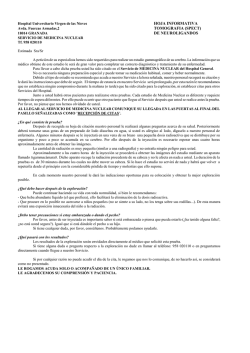CÓMO ABORDAR LA EXPLORACIÓN LOGOPÉDICA - iMedicinas
Rev. Logop. Fonoaud., vol. V, n.º 2 (69-86), 1985. CÓMO ABORDAR LA EXPLORACIÓN LOGOPÉDICA EN EL NIÑO Por Carmen Bruno Logopeda perturbaciones del lenguaje, ya sean severas o discretas, afectan a menudo a la vida de relación y, muy particularmente, a la expectativa social del propio individuo que desarrolla con imperfecciones su lenguaje. Cualquier limitación puede condicionar en el entorno conductas de gratificación desmesurada o bien proporcionar elementos para una tolerancia que, lejos de ser aceptada por el individuo, crea desajustes personales que se manifiestan negativamente en la comunicación. Todo ello afecta al sentido de la espontaneidad y a los criterios por los cuales se recurre a la iniciativa en el lenguaje y al enriquecimiento de la expresión verbal. Toda alteración específica dentro del marco del comportamiento lingüístico contribuye a minimizar las opciones que, como ser activo, tiene el individuo. Un lenguaje reducido o tardío evitará la plena participación en la vida del grupo y frenará alternativas de favor o poder a las que tiende el ser humano como paliativo a las inhibiciones impuestas por una determinada situación. Sin embargo, es evidente que la capacidad de «habilitación» al medio como sistema y como función sólo se ve limitada por el grado de fidelidad expresiva al código de la lengua, hasta tal punto que un contenido verbal con retención de partes del significante se internaliza como un recortado de sentido. Se podría argumentar que los fenómenos de interrelación los constituyen hechos cuya representación aparece de manera aislada y sin conexión entre sí. En este sentido, quedaría justificado el interés por AS L la corrección del enunciado en cada acto comunicativo. El mismo intento de emitir para hacerse comprender nos demuestra que, a pesar de lo aleatorio del proceder, todo ocurre en un mismo sistema, y como tal opera a partir de un contexto que por definición tiene en común la actividad y la intención. Por tanto, los fenómenos de relación los constituyen actos voluntarios de conocimiento ligados entre sí por imágenes comunes, independientemente de su traducción. Deberíamos prescindir de nuestro conocimiento del lenguaje como código y conjunto de patrones organizados para situarnos en el lugar donde el niño hace o permite que transcurran los hechos. El problema radica en el desplazamiento de las imágenes en el tiempo. Nos interesa descubrir qué tipo de estrategias presenta el niño en el uso de su lenguaje, a qué nivel se desarrollan y también en qué grado le son de utilidad. No nos preocupa la naturaleza de los significantes ni el volumen del discurso, pero sí estamos alerta a la flexión del idioma y a la categoría de los cambios semánticos que puedan producirse. Es una aventura intentar entender el quehacer espontáneo de la propia organización del lenguaje y una pretensión demasiado arriesgada intentar discurrir por idénticos cauces por los que ha seguido el niño en dicha organización. Lo que realmente deberíamos averiguar son los mecanismos de adaptación lógica a las situaciones y a las consignas y los procedimientos de identifica- Correspondencia: C. Bruno. Servicio de Neuropsicología y Logopedia. Hospital General de Nuestra Señora del Mar. P.º Marítimo, s/n. 08003 Barcelona. 69 ORIGINALES ción a los modelos intencionales de realización del lenguaje. Introducción al tema El lenguaje, entre otras cosas, se consolida a partir y a través de la madurez fonológica. Si, de manera eventual, por imitación o por simples exigencias familiares,se superan deficiencias de producción permaneciendo el desconocimiento de las reglas que rigen el esquema audiovocal, el desarrollo del lenguaje presentará serias dificultades centradas inicialmente en la adquisición del vocabulario. El código vocálico actúa «en conjunto» en el momento de comprender (recepción auditiva) o de expresarse (nociones de duración o de secuencia) y es tributario de las leyes fisiológicas, por lo que no depende de la simple imagen acústica, sino que se hace necesario un previo condicionamiento de la imagen auditiva. En su déficit, este condicionamiento provocará imprecisión y pobreza en el vocabulario receptivo, y a causa del desconcierto en el control de los impulsos habrá deterioro en la retención de las palabras y en su evocación. La maduración del código de la lengua presenta condiciones similares. Se desarrolla mediante el aumento de la frecuencia en la aparición de los términos que operan en ella. Se elabora con el despliegue de contingentes que hacen posible incorporar mecanismos de ensayo-error dentro de los límites de cada etapa evolutiva. Cuanto más idóneo en estímulos que motivan al niño es el ambiente, mayor será también la facilitación para poder integrarlos. Un lenguaje «económico» y «mesurado» o de una fluidez mal controlada supondría una elaboración sin experiencias de ensayo-error y más allá de los umbrales de la etapa en que debieron producirse. La falta de conocimiento de las reglas morfosintácticas lleva a errores en la ordenación de las palabras, al uso incompleto de las frases y a una ausencia de complejidad estructural que recae en la comprensión parcial de textos y enunciados. Madurez y evolución, por así decirlo, forman los polos de una cadena en la que están comprometidos el lenguaje como procedimiento y el lenguaje como forjador de hábitos intelectivos. 70 Justificación del tema Cómo abordar la exploración logopédica es un título que a nuestro entender resume el concepto de «actualidad logopédica». En primer lugar, queremos reforzar la idea de desenmarcar del ámbito específico del lenguaje toda aquella problemática que se establece a raíz del idioma, en el plano singular de la lengua y como tributo subjetivo de profundos trastornos de la personalidad. En segundo lugar, queremos denunciar la falsa concepción de exploración del lenguaje en un intento de revalorizar la comunicación como un comportamiento dinámico en el que la actitud y la improvisación inician uno de los roles principales en contra de la medida del «instrumento» y a favor de la «autonomía» y la «reflexión». Nos referimos al procedimiento de análisis del lenguaje basado indefectiblemente en la observación, ya que de la variabilidad de comportamientos en situaciones conocidas e imprevisibles y del número y frecuencia de distorsiones codificables podremos deducir (y no interpretar) valores significativos aproximados a la realidad del niño que vive el lenguaje no como un potencial sino como una presencia imperativa. A raíz de estos planteamientos, la intervención en el campo logopédico ha conseguido unos logros muy positivos en cuanto a renovar las técnicas de tratamiento y a determinar presupuestos de exploración que, a la vez que inciden en el equilibrio personal (no olvidemos que el lenguaje es un factor global de gran importancia en el desarrollo del individuo), son eficaces por la aportación de datos individuales no medibles a través de técnicas estandarizadas de examen, sino en función del rendimiento personal y del aprendizaje. La exploración logopédica mantiene un objetivo que no recogen otros sistemas de examen del lenguaje: se dirige a la evaluación de las modalidades sensoriales no como fenómenos aislados sino formando parte del proceso de adquisición perceptiva intermodal. A nuestro entender, sensorialidad y praxis discurren junto a los procesos motores por vías de integración únicas, por lo que sistematizarlas es nuestro trabajo, que aplicamos con idéntico rigor tanto a finalidades lingüísticas como a modificaciones de la conducta verbal. DIVERSOS ENFOQUES DE EXPLORACIÓN El lenguaje como sistema El lenguaje es una actividad referencia1 que está íntimamente ligada a la situación. Mejor dicho, se construye a partir de ella ya que en ella es donde el niño juega un rol activo. Se entiende, pues, la importancia de un lenguaje familiar puesto que forma parte de una ilación de hechos que ocurren regularmente y que al niño se le hacen habituales en el espacio, en el tiempo y en el recuerdo, lo que facilita su integración. Para adquirir un lenguaje es preciso, además de recurrir a la interacción con la realidad objetiva, sensibilizarse con la presencia de otros individuos, realidad subjetiva que hace que exista una impresión «en espejo» frente a los sonidos que uno mismo produce. Esta conducta ocupa la mayor parte de la vida de relación del niño en sus primeros años y forja las reacciones que en lo sucesivo constituirán su sistema de aprender. Es necesario constatar la resonancia de la propia producción a fin de que los objetos y las personas continúen existiendo pese a su falta de apariencia en el presente. El lenguaje es un hecho intencional que requiere tener un conocimiento práctico del entorno. Por eso, en un principio hay que experimentarlo a través del tacto y la imitación. Se han de incorporar percepciones y movimientos y coordinarlos. Teniendo en cuenta que la palabra se forma por un «balanceo» rítmico entre sonidos, y estando éstos estructurados por combinaciones preestablecidas, el niño deberá descubrir progresivamente nuevas relaciones entre las cosas, nuevas maneras de poderlas manipular. A partir de aquí, la experimentación se hace interna: previsión y razonamiento. El niño aprende a anticipar, a prever multiplicidad de formas expresivas, y se da cuenta desde qué lugar o desde cuándo emplea las palabras nuevas. Automáticamente, desea poner en práctica por sí mismo lo intuido, y de este modo empieza la creación del propio lenguaje. En una exploración del lenguaje visto como sistema se tendrá en cuenta la elección y la diferenciación de imágenes y contenidos, a fin de evaluar: - la generalización de un objeto a partir de una situación en particular a todos los objetos de uso análogo reconocibles; - la comprensión del símbolo como signo arbitrario; - la habilidad para traspasar consignas de uno a otro criterio; - la representación de enunciados en dos sentidos: según un aumento de sus grupos funcionales y de acuerdo con variaciones semánticas. UN MODELO PRÁCTICO Con unas fórmulas escogidas de la serie de ítems que forman el material de evaluación ilustramos los modelos que conducen a valorar los siguientes tipos de respuesta: - de identificación de la imagen; - de referencia de lugar; - de valor comparativo; - de uso informativo. Las expresiones que utilizamos son aplicables a otros fines y usos. Si aludimos a ellas es porque permiten entre sí distinciones muy significativas. Más que la corrección en las respuestas, intentamos observar si existen claros criterios de similitud y diversidad a partir de la comprensión del enunciado. Queremos recoger datos con suficiente objetividad para que sean válidos en el momento de obtener una imagen global del perfil del niño; debemos evitar interferencias de nuestro propio sistema de lenguaje ya adquirido. Expresiones para la identificación de la imagen Venimos defendiendo la opinión de que las cuestiones ¿qué es? y ¿qué hace? no traducen de ningún modo una realidad de lo que «se es capaz de responder» ni de lo que «se sabe decir», por la sencilla razón de que el niño puede necesitar un punto de mira como elemento intencional y por la consiguiente razón de que la implicación informativa es secundaria y se deriva de otras funciones ya aprendidas pero no requeridas cuando se formulan las preguntas. 71 ORIGINALES Se han - los todo; - los gación; - los escogido tres tipos de enunciados: que exigen indicación de las partes y del que exigen respuestas de afirmación o neque expresan cantidades indefinidas. Veamos los ejemplos: De indicación: Las ventanas de la casa. La casa con ventanas. Las casas con puertas. Una ventana. De afirmación o negación: Han dejado la bicicleta en la puerta. La han dejado en la calle. Está dentro de casa. Está en marcha. Es de colores. Con expresión de cantidad: ¿Dónde hay muchos elementos? Hay algunos que son... (botones, cuadros). Muy pocos como... (alfombras, sillas). Bastantes (dientes, pelos del bigote). Ninguno (improvisados). 72 Expresiones que refieren el lugar En este apartado implicamos elementos de organización perceptiva visual, aspectos relativos del espacio y la dinámica espaciotemporal. Según criterio de Hudgings y Affolter, «las modalidades sensoriales no son compartimentos aislados; de tal manera, funcionan como una realidad intermodal durante el proceso perceptivo». Denunciamos así un proceso de integración sistemática que afecta al desarrollo del lenguaje. Las fórmulas que se emplean deben presentar una característica común: la de utilizar nexos referenciales que permitan anticipar una solución a la frase incompleta. Otra modalidad de enunciado sería la elección múltiple. Van a salir al... (campo, calle, etc.). Se va a mirar al... (espejo). Camina hacia el... (lavabo). Ha llegado al... (cuarto de baño). Ejemplos de referencia al espacio: El sol está más arriba que... (la nube). La niña está muy cerca de... (la mamá). Hay árboles en... (la pared) de... (la habitación). Tiene en las manos... (jabón y esponja). Cae del grifo... (una gota de agua). Se ve su imagen en... (el espejo). Cuelga del perchero... (un abrigo). Expresiones de valor comparativo Uno de los recursos del individuo es la restricción de las palabras, aunque por ello se recorte de alguna manera el significado. Tal economía en la dicción es un exponente de la falta de gratificaciones encontrada en términos de significado, perdiéndose con ello el control del estímulo.1 Recobrar este control o satisfacerse por él es la finalidad propuesta en este tipo de ejercicios. Es de extrema importancia no participar del interés considerable que aún existe entre profesionales por favorecer de material verbal a los niños, a fin de aumentar su facultad de apren- Ejemplos de referencia al tiempo: Se ha levantado de... (la cama). Coge a su mamá del... (cuello). Se ve el sol desde... (la ventana). 1. BAYÉS (1977). La génesis del lenguaje. «Un mismo estímulo conduce a respuestas totalmente diferentes.» La noción de estímulo es una propiedad que controla algún objeto o hecho físico, y este control se entiende mejor como una denotación o connotación que oscurece las importantes diferencias entre referencia y significado. 73 ORIGINALES dizaje del lenguaje.2 Este quehacer de «invasión verbal» no indica diferencia en la velocidad del aprendizaje, sino que, probablemente, es una razón por la que estos niños prueban a escondidas a relacionar y a enlazar estas palabras aprendidas, consiguiendo dosis de fatiga considerables y, a la par, poca efectividad. Se verifica así un principio general que es la total inoperatividad de los sistemas que proponen un modelo único (o ninguno) de referencia entre imágenes y de reacción ante un estímulo. A nuestro modo de entender, la comparación fomenta posibilidades e induce a invenciones de carácter general que recaban en conceptos abstractos propios del desarrollo lingüístico. Se formula la comparación con presupuestos tales como: - su posición relativa - el conjunto perros y señor - la proximidad a un elemento (árbol pequeño, árbol grande) Las dos imágenes son parecidas. Hay diferencia en... Los dos perros son iguales. Hay diferencia en... - la posición - 2. GAHAGAN, D. M. (1970). Un test de facilidad y aprendizaje verbal. «Hay un considerable interés entre los psicólogos para facilitar a los niños el material verbal. Generalmente, se cree que el repertorio verbal tiene importantes efectos sobre el tipo de aprendizaje.» En definitiva, no es la incitación verbal la que actúa sobre el aprendizaje, sino la correspondencia entre el substrato de la denominación y la verificación de una frase. 74 - ¿mayoría de detalles? ¿otra situación? ¿cambio de los personajes de la escena? ¿cambio de objetos? ¿pérdida de objetos? Esta imagen recuerda a las anteriores en... - idénticos personajes - ambiente distinto - distinta expresión de alegría - la causa del extravío del objeto (se lo quitó, se perdió) - la consecuencia de su pérdida (se lo devuelve, se lo encontró) enunciado a la comprobación de las funciones base para el recuento de experiencias. Las apuntamos en tres sentidos: - referencia simbólica a la acción; - causa y consecuencia; - relación dinámica entre substantivos. Ante el cambio de las imágenes, los niños se interesan por ver repetidas veces la imagen anterior para no descuidar el número de elementos ni la disposición entre ellos. Una indiferencia en esta actividad de redescubrir lo anterior significaría estar dentro de un proceso de inercia mental que, a menudo, procede de una fatiga informativa o bien de una falta de metodología en el aprender. Expresiones de uso informativo Existe una razón por la que el desarrollo de escalas de valoración del lenguaje ha seguido un proceso lento. Razón que parte de un déficit de información de la situación particular en cada niño. Se establece información forjando hábitos de reacción a las proposiciones no pertinentes, y para ello es preciso no limitarse a la conducta presente ni al entorno inmediato. Un niño con falta de información presenta dificultades para la exploración de su lenguaje. Estas dificultades derivan tanto de la etiología sensorial o lingüística que afecta al individuo como de las condiciones de habituación de los sentidos a una situación eventual. La información conduce a adquirir nuevos hábitos, mientras que la carencia de condicionamientos lleva a invalidar indicios de la experiencia anterior una vez desaparecidos los fenómenos que la motivaron. Con la propuesta de este tipo de ejercicios pretendemos paliar interferencias de hábitos bajo el pretexto de presentarle imágenes informativas concretas y familiares anteriormente vivenciadas. Nos parece de rigor limitar los presupuestos de 75 ORIGINALES Enunciados modelo: Pueden Pueden Pueden Pueden — colgarse de la percha... llevarse... colocarse en... (la alfombra, por ejemplo). sonar... — ¿De donde se saca la leche? ¿De dónde sale el pan? ¿De dónde proceden los huevos? ¿Dónde encontramos la madera para fabricar muebles? ¿Qué comen los caracoles? ¿Quién come lo mismo que los caracoles? ¿Qué prendas se llevan en verano? ¿Quién puede llevar únicamente algunas de ellas? El lenguaje como procedimiento — Desde un punto de vista social, se requiere iniciativa en la comunicación. La iniciativa no puede valorarse a raíz de los significantes ya que es fruto de un comportamiento dinámico y la lengua parte de principios estáticos. Su valor estriba en la «habilidad de la palabra», que proporciona un enriquecimiento de la expresión verbal y genera mecanismos de adaptación a situaciones. Desde un punto de vista personal, hemos constatado que lo mas apreciable a nivel del desarrollo del lenguaje es la autonomía en la expresión. Ella depen- 76 sedimentar mecanismos de imitación directa. La perseveración en conductas verbales vacías de significado y las reiteraciones de palabras durante la expresión son un claro exponente de esta falta de «orden secuencial» que preside cualquier actividad sin planteamientos estratégicos y sin anticipación de los hechos. Un código expresivo lleno de errores no permite establecer pautas fijas para el uso de patrones verbales cuando la situación es impuesta o formalmente requerida; mucho menos en situaciones imprevisibles. En una exploración del lenguaje, entendido como procedimiento, se intentarán evaluar los mecanismos favorables a la incorporación de las unidades del lenguaje. Se analizan: - actitudes respecto a la interacción y a la vocalización; - hábitos de producción espontánea y automática. de sin paliativos de una buena organización de las funciones lingüísticas. Una mala organización deriva el uso de procedimientos mecánicos y no lógicos; a consecuencia de ello se inhabilitan actitudes y reacciones de alerta a la captación de los estímulos para INTERACCIÓN Y VOCALIZACIÓN Se estimula la interacción con relaciones recíprocas entre el terapeuta y el niño, a modo de sugerir preguntas y exclamaciones alternativamente. Sobre unas imágenes presentadas iniciamos una duda, una posibilidad y una incógnita; formulamos una serie de cuestiones para que el niño prosiga dentro del mismo criterio con requerimientos a su alcance. Un modelo de presentación sería: Tú me has dicho cómo te llamas pero no sabes mi nombre, pregúntamelo. Si no hay respuesta proseguimos. ¿Sabes cómo me llamo? ¿Cómo me llamo yo? Ante la imposibilidad de formular la pregunta, insistimos. ¿Cómo te llamas?, repíteme la misma pregunta. Si no surte efecto repetimos su nombre, y a continuación dejamos deslizar sugerencias respecto a posibles nombres para llegar a una aceptación de cualidad con cuestiones como: ¿Te llamas de la misma manera? ¿Conoces a alguien con un nombre parecido?... Damos estos ejemplos para ilustrar la mecánica de reacción inmediata, que consideramos que debe 77 ORIGINALES incluir una particularidad individual (nombre, edad, pertenencias, etc.), una acción recíproca (motivación, curiosidad, etc.) y la expresión de un deseo (cómo eres, cómo lo haces, etc.). Otro modelo sería: Ahora vas al colegio, pero muy pronto tendrás vacaciones y entonces no vas a ir. ¡Qué suerte, ¿no?! Con ello queremos sugerir varios tipos de respuesta: - enunciativas: Sí/No/No voy al cole (ya no iré)/No salimos fuera/... - exclamativas: Son vacaciones/Se acabó el cole/¡Qué bien!/... - explicativas: Nos levantamos tarde/ Podremos jugar/Será muy divertido/... Estas expresiones a las que apuntamos conservan el carácter situacional y familiar intrínseco a los primeros fenómenos de relación comunicativa. La ausencia de respuesta, la inexpresividad o la calidad expresiva nos proporcionaran antecedentes significativos para determinar en cada caso el sistema de exploración a emplear. Motivamos la vocalización: sensibilizando las aferencias sensoriales, lo que supone fomentar actitudes de acomodación a los caracteres de funcionalidad expresiva. Existen niños no adaptados a la imitación de la curva vocálica y sin un repertorio vocal más allá de una emisión espontánea, una exclamación o un gesto indicativo. Son perseverantes en la reproducción de una cadena limitada de sonidos; única habilidad que intenta ser comunicativa a través de cambios en la inflexión y en la determinación de los objetos. Otros siguen la curva vocálica usando esporádicamente el gesto; en su actividad relaciona1 hay equilibrio entre el numero de sonidos que utilizan y el descondicionamiento del gesto. Una mayor vocalización reduce los gestos significativos. La gratificación inmediata de este aumento de recursos orales acelera su proceso de incorporación en el tiempo. Algunos emiten modulando la expresión con una entonación propia del sentido de cada proposición, pero omiten atributos, nexos, acciones y predicación. El análisis de los requisitos de los que el niño ha de disponer para convertir su lenguaje formal en diá78 logo dependerá del uso establecido hasta el momento. Hay estructuras lingüísticas fijas que sirven al niño como ente emisor, pero que no son adecuadas para las respuestas; otros patrones adquiridos invalidan enunciados y son efectivos cuando el niño está en situación de receptor. Todo este engranaje de déficit comunicativos está en función de: - la capacidad receptiva en cuanto a comprensión de las consignas y del significado del discurso; - las posibilidades de transformación fonológica y sintáctica. Para la observación de la capacidad receptiva en el niño hemos planificado tres grupos de ejercicios: 1. Recomponer imágenes en un orden descrito bajo consignas dadas durante la exposición. 2. Reproducción de una historia donde hay que descubrir el motivo principal. 3. Inventar las posibilidades de modificación de una secuencia de hechos para que concluya con un final preestablecido. Proponemos unos ejemplos que corresponden correlativamente a los tres grupos anteriores. Ejemplo 1. — Orden descrito. «Qué guapo está el niño con este traje. Está a punto de salir. Se va de viaje. Con su papá. Irán muy lejos. A casa de unos tíos. Verán el campo, y la playa. Se detendrán para comer. Llegarán de noche.» Consignas dadas: - escoger para cada expresión una imagen; - el número de imágenes elegido deberás decidirlo de antemano; - las imágenes deben estar en relación con el enunciado; - si no encuentras ninguna que refiera lo descrito, selecciona la más idónea. Imágenes a escoger y a ordenar (entre otras): - un árbol y un flotador (7.ª imagen); - una ventana por la que se ve la luna (9.ª imagen): - la fachada de una casa y un coche en la puerta (2.ª imagen); - una ciudad a lo lejos y un camino (5.ª imagen); - un niño (1 .ª imagen); - una mesa y platos (8.ª imagen); - una carretera y un coche (3.ª imagen); - una casa con gente (6.ª imagen); - un señor (4.ª imagen). Ejemplo 2. — Descripción de la historia. «Ésta es nuestra casa. Vivimos todos en ella. Planeamos excursiones. Al final del verano acordamos arreglar el jardín. Con nuestros amigos jugamos horas y horas. En la escuela hacemos a la vez las mismas cosas. No nos gusta separarnos.» Sugerencias respecto al motivo principal: - ir de excursión; - estar en familia; - arreglar el jardín; - juntarse los amigos; - divertirse. Motivo principal: Estar juntos. Ejemplo 3. — Final preestablecido. «Tengo que acostarme y dormir, pero no quiero.» Relato. Síntesis. «He terminado de cenar y debo ir a la cama. Pido para jugar. No me dejan. Me permiten arreglar mis cosas.» Posibles cambios en los hechos. «Voy a dormir, pero antes pondré en la cama a mi juguete preferido.» «No voy a acostarme sin antes ordenar mis cuentos.» «Me dormiré después de escuchar al disco de los pitufos.» «Tomaré un vaso de leche; después me dormiré.» «Me meteré en la cama, pero sin dormir.» «Me pondré a soñar medio despierto.» «Soñaré que no duermo.» Valoramos la agudeza para imaginar los hechos que retrasaron el instante de «dormir». También valoramos los argumentos que desembocaron en denunciar estos hechos. Al referirnos a las posibilidades de transformación fonológica y sintáctica, nos dirigimos a cuatro aspectos básicos que las generan: el ritmo, la secuencia, la actividad simbólica y la comprobación de la dinámica del lenguaje. En cuanto al ritmo, pretendemos evaluar la capacidad de discernir los momentos tónicos de la frase musical y el reconocimiento del inicio y final de una melodía. La secuencia referida a la vocalización alcanza sus máximas atribuciones cuando se constata la sucesión de los sonidos y se respetan y mantienen los intervalos vacíos en ausencia del estímulo. El simbolismo de las imágenes queda alterado por la falta de representación ideativa del modelo. Se relaciona intrínsecamente con el significado, por lo que no podemos prescindir del carácter arbitrario del signo lingüístico, que adquiere en estas pruebas el rol fundamental. Para la comprobación del dinamismo en el lenguaje hemos establecido unos ítems que exploran el sentido del lenguaje en ciertas condiciones. Expondremos como ejemplo tres objetivos: - explorar el concepto de causalidad; - descubrir estrategias para la localización de los objetos; - determinar distintos modos de adjetivación. PRODUCCIÓN ESPONTÁNEA Y AUTOMÁTICA Producción espontánea Depende de estados sensoriales del individuo y viene condicionada por los modelos verbales, lingüísticos y comportamentales del hábitat en donde se desenvuelve la comunicación. En una valoración del lenguaje, nos interesa la creación de situaciones que favorezcan «motivos» para hablar. Sólo en un ambiente espontáneo, el niño podrá referir su expresividad. De su expresión podremos deducir: - su potencial creativo, - su poder de iniciativa, - su habilidad para mantener la información, - sus condiciones peculiares de proponer enunciados, - las particularidades de su sistema lingüístico convencional. En la producción espontánea intervienen dos tipos de recursos: uno es la imitación y el otro son los factores instrumentales. Respecto a la imitación como procedimiento, invalidamos la reproducción directa del modelo y aceptamos la correspondencia entre el modelo y su traducción mientras existan cambios por ausencia de 79 ORIGINALES algunas partes o por identificación de elementos equivalentes. Proponemos unas fórmulas ejemplares de imitación. El pescador tiene una caña para pescar. Traducción: El pescador quiere un pez. El pescador espera a que piquen. Me quito la ropa para bañarme. Traducción: Me desnudo. Me meto en el agua. Hemos comprado juguetes. Traducción: Hemos gastado dinero. Nos han vendido juguetes. Llegamos de viaje. Traducción: Venimos de lejos. Hemos perdido el tren. Según el tipo de traducción, los recursos instrumentales adquieren mayor o menor peso específico, que a su vez se desarrollan mediante el juego verbal de generalizar substantivos y abstraerlos de su forma habitual. Los recursos instrumentales habilitan al individuo para manipular los signos del sistema lingüístico y transformarlos en mecanismos de aprendizaje. El ingenio y la memoria de datos tienen un valor instrumental por cuanto el individuo está en posesión de revalorizar sus aptitudes cognitivas y sociales como habilidades lingüísticas, y para ello basta simplemente con entrar dentro de un engranaje de patrones verbales estructurados a nivel rudimentario. Por tanto, hay que valorar el rendimiento de esta función instrumental. Su validez supone suplir información e improvisar pautas generales por el recuerdo de situaciones vividas. La capacidad de usar recursos instrumentales deriva del potencial intelectivo y de la cantidad de estímulos acumulados. Estos recursos pueden ser mecánicos o lógicos según el tipo de entrenamiento recibido y los hándicaps específicos de una alteración grave en el lenguaje. Los recursos mecánicos se valoran como negativos, ya que obstaculizan cualquier elaboración en el plano del razonamiento, mientras que los recursos instrumentales lógicos activan la conceptualización y sedimentan las nociones adquiridas. 80 Producción automática La producción automática viene dada por la identificación progresiva de categorías no verbales (sistematizar conocimientos, generalizar los fenómenos y hacer posible la reflexión) a categorías verbales (transmitir, decodificar e interpretar). Las pruebas no verbales referidas al lenguaje han de estimular la intencionalidad, la capacidad de improvisación y la flexibilidad mental. Estas pruebas no verbales presentan un doble aspecto: motriz y perceptivo. A medida que se ajustan estos dos aspectos a las categorías funcionales de la lengua, aumenta el sentido del diálogo por hacerse más distintivos los rasgos de los objetos y su imagen, y porque en todo este engranaje destaca la asociación inmediata de esta imagen a una multitud de informaciones no buscadas sino recibidas a causa de haber comprobado repetidas veces una misma experiencia. Las pruebas verbales tienen en cuenta la planificación de la tarea, es decir, de qué modo el niño cuestiona sus dudas o se asegura de los supuestos para distribuir el material a utilizar. También se valora la manera en que resuelve las instrucciones, ya requiriendo una ayuda o manipulando la conversación para deducir el modo de actuar. Se valora igualmente la complejidad en la conversión del mensaje auditivo en expresión oral o gestual. Notas de puntuación La puntuación de los resultados constituye un trámite indispensable para valorar el nivel de incidencia del lenguaje adquirido en la comunicación espontánea. La automatización de conductas verbales será siempre un valor apreciativo en una exploración. Hemos experimentado la validez de la puntuación por aspectos, por funciones y también por los requisitos de inducción y deducción; todo ello no es suficiente para organizar una planificación terapéutica, que es a lo que debe conducir la exploración. Sin embargo, es efectivo organizar la puntuación según tres niveles comportamentales: - La posición inicial: . Si el niño recoge el sentido de lo que se le pide. . Si intenta por todos los medios llevarlo a cabo. . Si es adecuado el punto de partida. . Si responde a las modificaciones de un proceso. - El desarrollo: . Si actúa sin perder las consignas propuestas de antemano. . Si reproduce sucesivamente los eslabones intermedios del proceso. . Si hay lentificación en las respuestas. . Si persevera en las imágenes iniciales con olvido del criterio a seguir. - Los resultados: . Si no resuelve más que una parte del proceso o permanece fijado parcialmente en él. . Si resuelve el proceso básicamente pero no lo completa. . Si resuelve completamente el proceso. . Si elabora varios estadios de un proceso o bien relaciona dos o más procesos entre sí. El lenguaje como adquisición y uso Este enfoque de exploración nos remite a la doble articulación del sonido en las palabras y de las palabras en la frase. Al tratar el lenguaje bajo el signo de elementos adquiridos para el uso de un código determinado, no pretendemos otra cosa que determinar los caracteres explícitos o implícitos de las proposiciones. Los deseos, mandatos y objeciones al contenido de un diálogo pueden ofrecer formas desacostumbradas por el enmascaramiento de los circuitos elementales de integración que «despiertan» la actividad de los analizadores auditivos. La imagen acústica preside la interrelación comunicativa, y sólo podemos prescindir de ella a través del tacto y la visión, que canalizan las categorías verbales, o mediante información previa de los usos del lenguaje. El hándicap más significativo del desarrollo del lenguaje es la indiferenciación auditiva y la falta de control en el campo perceptivo general de los estímulos visuales y táctiles. El lenguaje como estrategia de comunicación está supeditado a las condiciones de recepción auditiva, y como factor del aprendizaje discurre paralelamente a la trayectoria de incorporación de las reglas fonológicas y morfosintácticas. En otro sentido, queremos destacar la incidencia de impercepciones auditivas en niños afectados en el recuerdo y permanencia de las representaciones de los objetos. La cantidad de grupos funcionales con que normalmente se expresan se ve reducida en situaciones en las que se les exige concreción en la respuesta y atención a pautas conocidas alejadas en el tiempo. Ejemplos de este mecanismo: A una indicación de «No quiero que hagas lo mismo que el otro día», el niño podría responder: Ahora no me gusta / Me portaré bien / Quería el cuento de los globos / etc.* Pero nos encontramos con respuestas tales como: - Si no lo hago. - Un día jugaremos a esto. - No vendré un día; vamos de excursión. Los primeros ejemplos son válidos porque implícitamente hacen referencia al tiempo en que ocurrieron los hechos. La expresión expuesta como ejemplo puede contener una imposición, una reprimenda, una amenaza, una orden, etc. Las respuestas del niño tienen en cuenta los diversos sentidos del texto, y por ello, lo que intentan son soluciones de compromiso con una realidad actual que tiene presente la sucesión de los hechos referidos y la abstracción del mensaje. Sin embargo, en el segundo tipo de respuestas no está presentada la temporalidad ni el simbolismo del enunciado; en la expresión «si no lo hago» se modula el momento presente con indicios de correspondencia verbal con lo dicho e interpretando su sentido negativo. La frase responde más a los aspectos inflectivos del enunciado que al entendimiento del significado. En «un día jugaremos a esto» se capta la intención de prescindir de algo hecho y el interés de entrar en un tipo de situación nueva, pero no hay alusión a ningún fenómeno ocurrido anteriormente ni se prevé la inferencia a un castigo inmediato. «No vendré un día; vamos de excursión», es un discurso referencial. Aquí se pierde toda capacidad de análisis del contenido y sobreviene una aportación tangencial que denota privaciones en aptitudes de atención primaria o auténtica problemática lingüística. El lenguaje en situación explícita tiende a una ex- * Hemos recogido respuestas reales de niños en reeducación. 81 ORIGINALES pansión cuantitativa que puede medirse por la cualidad auditiva (reproducción e identificación de los sonidos correctamente) y por la adquisición de nociones gramaticales (de pertenencia, de localización y substantivas). La cualidad auditiva interfiere el uso del lenguaje en cuanto que reduce las posibilidades de retroalimentación de los sentidos, alterando constantes como: - la cantidad de exteriorización de grupos funcionales de la frase; - la relación entre la cantidad de palabras y el número de ideas a expresar; - la perseveración de nexos y partículas extra e intrarrelacionales; - la permanencia de errores morfosintácticos.3 Cuando nos proponemos valorar el lenguaje en su vertiente de utilidad, lo primero que nos planteamos es qué sonidos del habla señalan diferencias de significado. Con ello queremos descubrir los rasgos diferenciales auditivos que obstaculizan la diferenciación verbal y el análisis-síntesis de las categorías conceptuales. El reconocimiento fonémico y el poder emplear patrones verbales con significado presuponen un análisis del sonido en las vertientes de timbre y frecuencia. La discriminación auditiva es la función responsable de: - reforzar hechos fonémicos exteriores al propio pensamiento; - generalizarlos y transformarlos en unidades constantes (fonemas). Los problemas de incapacitación auditiva, además de crear síntomas de patología del lenguaje, son causa directa de los déficit del aprendizaje de los signos escritos. Déficit cuyas características son: - ambivalencia en el establecimiento de la secuencia temporal; 3. CRYSTAL, D. (1977). De todos los puntos de contacto entre la lingüística y los que trabajan en el campo de la anormalidad del lenguaje, ninguno ha sido más descuidado, hasta ahora, que el estudio de la sintaxis. Desde 1950 se ha demostrado claramente que es indispensable en el análisis del lenguaje. 82 - lentificación del ritmo con que se perciben las imágenes; - incapacidad de anticipar la configuración global de las palabras; - suplencia del deletreo por invenciones semánticas; - errores en la asimilación de los convencionalismos de la lengua; - no conseguir la automatización de la mecánica asociativa audiovocal. La patología del lenguaje en cuanto a adquisición y uso corre paralela, aunque en disarmonía, al desarrollo evolutivo del niño «normal». Nos preguntamos frecuentemente si es preciso o no el estudio de las reacciones normales para conseguir un diagnóstico ecuánime.4 Estas cuestiones derivan de la preponderancia que se dé a los signos clínicos de los trastornos. Dentro de un campo específico de tratamiento, el centrarse en los síntomas puede desenmarcar la verdadera etiología del problema. Una ausencia de reacción a los sonidos pudiera interpretarse como perdida auditiva o deterioro de la personalidad. Un retraso en el hablar se identifica a menudo como un hándicap de comunicación y de aprendizaje. La manifestación restringida del lenguaje o un habla ininteligible se asocia a deficiencias de razonamiento lógico. Y la ausencia de lenguaje oral se valora psicológicamente como regresión de la conducta. Siendo conscientes de la importancia del screenning inicial por las repercusiones a nivel social y familiar que pueda tener, abandonamos la idea del «diagnóstico precoz» para contactar con las reacciones y manifestaciones de la conducta del niño. Si éstas nos conducen a englobar síntomas pertenecientes a enfoques teóricos de una u otra patología, nos daremos por satisfechos, con el fin de delimitar el campo en que podamos intervenir. Si, por el contrario, surgen 4. INGRAM, D. (1976). Aspectos de adquisición fonológica. «Es justo preguntarse si el estudio del niño normal será indicado para valorar los trastornos del lenguaje.» Hay situaciones en las que será necesario observar a los niños normales y otras en las que no. Para el grupo de niños normales, el niño con problemas es simplemente una versión anormal del proceso de adquisición. comportamientos inespecíficos susceptibles de varios enfoques de diagnóstico clínico, propondremos como único valor una «terapia diagnóstica», referida individual y exclusivamente a determinar cuáles aspectos no convienen a la realidad personal, escolar y social, para así poder orientar la planificación del tratamiento. La transmisión por vía oral del lenguaje adquirido por el niño puede presentar complicaciones a raíz de dos procesos de conducción primarios independientes del desarrollo de la percepción audiovocal. En primer lugar, nos referimos a la ideación por vía motora, es decir, si hay suficiente organización del gesto articulatorio. En segundo lugar, nos planteamos el fenómeno de inhibición; si el enlentecimiento en adquirir complejidad en la expresión se debe a la presencia de maneras y actitudes infantilizadas. La no organización del gesto articulatorio repercutiría en la presentación de un lenguaje similar a los catalogados de disfluentes. La disfemia5 fisiológica, por ejemplo, se desarrolla independientemente de la organización de hábitos motores; por tanto, un diagnóstico sin tener en cuenta el factor de ideación por vía motora sería totalmente ineficaz. En cuanto a fluidez verbal, los síntomas en sí no son indicativos de tal o cual trastorno; el factor que clarifica el entendimiento del síndrome es la supeditación de la «conducta fluente» a según qué tipo de estímulos, dependiendo de la manera cómo se presenten. Los procesos de inhibición son imprescindibles para adquirir la madurez lingüística. Esta evolución madurativa viene favorecida por infinidad de actos de suplencia de hábitos primarios por conductas más elaboradas. Una situación atípica correspondería a la persistencia de la actividad de deglución, falta de inhibición, más allá del momento en que la madurez fisio5. DALTON, P. y HARDCASTLE, W. J. (1977). Aspectos del desarrollo de la tartamudez. «Casi siempre la tartamudez empieza en la temprana infancia, y en muchos casos la disfluencia va precedida de un periodo en que el lenguaje es fluido.» Andrews y Harris (1964) hallaron que sólo un 21 % de los 80 chicos estudiados habían sido tartamudos desde las primeras manifestaciones del lenguaje. lógica permite una actividad más compleja, como es el masticar. Otra situación atipica tendría como marco la «frase constituida». En la etapa en que el niño es flexible a la remodelación de los estímulos que interioriza a nivel de patrones (de 2 a 3,4 años), si persiste en la dicción infantil, siéndole gratificantes fórmulas de producción atemporales y parcialmente resueltas, será muy capaz de integrarse en el grupo social como forjador de alternativas, pero menos capaz de conseguir la aceptación del grupo por sus deficiencias verbales. La exploración logopédica debe tener en cuenta: - la mayor parte de los datos presentes; - el mayor número de datos evolutivos; - informaciones complementarias; - actividades posibles. El explorador debe hacer uso de los hechos constatados y de los verbalizados, del tipo de motivaciones que el niño ha recogido del ambiente y del carácter de las estimulaciones recibidas. Resumen El desarrollo del dinamismo motor que trasciende de la vocalización a la emisión voluntaria se efectúa mediante un sistema basado en la selección de los caracteres asociativos de las imágenes auditivas. Se incorpora a través del reconocimiento de los rasgos fonológicos significativos de los enunciados. Se integra a través de un proceso de eliminación de los rasgos no pertinentes fonémicos. La transposición de estas categorías conceptuales al desarrollo del lenguaje se efectúa por medio de: - la localización de la fuente sonora; - la evocación o memoria de los hechos pasados; - la ordenación de las unidades del lenguaje; - la retención de modelos; - la reproducción organizada de grupos de acciones; - la síntesis de una estructura verbal, una frase o un discurso. 83 ORIGINALES Funcionalidad Perfil facial Respiración Frase de aire * Coordinación fonoespiratoria * * Calco normal Maxilar avanzado Mordida abierta PROTOCOLOS DE EXPLORACIÓN La articulación, el habla y el lenguaje se observan a través de unos síntomas que son: sensorialidad y praxis; conceptos léxicos, morfológicos y sintácticos, y simbolismos de las imágenes que determinan las funciones lingüísticas. Un protocolo de exploración debe comprender: - datos personales; - antecedentes familiares; - motivos para la exploración; - observaciones escolares. Un segundo grupo de recogida de datos sería: - existencia de problemas auditivos; - apreciación de trastornos psíquicos. Se deben constatar los resultados de las pruebas realizadas anteriormente: - de evaluación pedagógica; - de evolución clínica. Es importante anotar las características generales de la madurez del niño, así como también su comportamiento a nivel motor y psicomotor. Los caracteres orgánicos y morfológicos quedarán reflejados en el primer contacto que se lleve a cabo. Protocolo de exploración fonética Apellidos ............................................. Nombre .......................... Fecha nacimiento ..................... Fecha exploración ..................... Primera impresión del examinador .............................................. Estructura LABIOS LENGUA MANDÍBULAS PALADAR Conformación Adiposidad Posición con maxilares Posición con base ósea Ojival-caído Tono muscular Distoníaparesia Hiper/hipotonía Tenso Relajado Motilidad Presiónextensión Hábitosfrenillo Oclusión incisivos Ajuste labial BLANDO 84 Simetría Entre los sonidos P/B B/M B/D D/N T/D M/N S/X D/L F/S Errores de producción En palabras con sonidos S/Z S/T G/K P/T B/G P/K RR/r F/P L/r-d FONOLOGÍA No hay producción ni concepto P/T/K/ X/S/F/ M/N/Y/ L/LL r/RR Hay distorsión Sonidos nasalizados africados aspirados ensordecidos explosivizados MODO DE PRODUCCIÓN - Asimilando el carácter de un sonido en la producción a otro de categoría opuesta: - fricativos junto a explosivos; sonoros junto a sordos; posteriores junto a anteriores; planos junto a verticales. - Omisiones de sonidos y sílabas: - se aspira el sonido inicial; - se reduce el principio de la palabra; - se omiten sílabas intermedias; - omisiones arbitrarias. - Transposiciones de sonidos y sílabas dentro del patrón: - anticipación; ., - posposición; - metátesis. - Simplificaciones de grupos consonánticos: - líquidas en reducción; - líquidas en latencia; - inversas substituidas; - inversas reduplicadas. - DURO PALADAR FONÉTICA Errores de discriminación Hemiparesiainsuficiencia Reflejo * Tiempo de duración de un soplo sin interrupciones; el mínimo útil para la vocalización normal es de 11 segundos. ** Interrupciones en una espiración de aire con sonidos asociados. - Se señalarán los ítems que correspondan en cada caso, y de la suma se sacará un perfil válido para abordar el análisis del lenguaje. Diptongación: natural; sinéresis; sinalefa. - PATRONES ALTERADO S AL HABLAR Sensorial Secuencial Práxico Rítmico Determinación de errores: - ocasionales .............................................................................. - frecuentes .............................................................................. ............................................................................ - estables Errores de carácte r sensorial ......................................................... Errores de carácter motor y práxico .............................................. ........................................................................................................ Protocolo del habla Después de las notas generales de todo examen debemos hacer constar: EMISIÓN: - inteligibilidad; - errores comunes entre imitación y habla espontánea; - errores que se producen por la combinación de los sonidos; - en las palabras; - el ritmo en el hablar; - la reproducción de la curva inflectiva; - estereotipias en los enunciados. VOZ: - intensidad; timbre; características de la fonación. LÉXICO: - denominación correcta; - arbitraria, - su utilidad. - vocabulario habitual; MORFOLOGÍA: - artículo cuantificado; - artículo indeterminado; - buen uso del artículo; - acciones temporalizadas; - acciones atemporales; - perífrasis verbales. NIVEL RECEPTIVO: - noción del verbo bajo una forma abstracta; - interrogación negativa; - expresiones adjetivas y adverbiales. NIVEL EXPRESIVO: - substantivos aislados; - palabras yuxtapuestas; - substantivos con artículos; - verbos conjugados; - acumulación de pronombres y substantivos; - substantivos implicando diferencias; - adjetivos implicando semejanza y dimensión. - Protocolo de lenguaje La parte que corresponde al lenguaje se valora en cuatro aspectos: ATENCIÓN: - control; - fatiga; - focalización a determinados estímulos; - nivel de dispersión. PERCEPCIÓN: - visual: - análisis de detalles; - diferenciación de accidentes; - correspondencias-semejanzas; - deducción-seriaciones. - auditiva: - localización de la fuente sonora; - reproducción de estructuras rítmicas; - detección de sonidos organizados en secuencia; - identificación de la cadencia final; - temporoespacial: - relaciones de espacio: - giros; - simetrías; - memoria de los símbolos; - ordenación secuencial; - inducción categorial. USO DEL LENGUAJE: - análisis de la producción: - estructuración pasiva del sistema; - estructuración incompleta; - estructuración limitada a ciertas funciones; - no estructuración del código; - análisis del enunciado: - imprecisión en cuanto a referencia semántica; - poco dominio del vocabulario común; - enunciados no relacionales; - no referencia de los nexos. - análisis de las funciones: - de atribución; - de finalidad; - de posesión; - de localización; - instrumentales. - de determinación; - análisis de la comprensión: - intencionalidad comunicativa; - respuestas parciales a las proposiciones; - incapacidad de generalización; - perseveración de la imagen auditiva; - no automatizar procesos de abstracción. Se analizarán las causas que provocaron los problemas cuando existan. Reflejaremos sobre todo las causas de tipo sociocultural, psicoafectivas, psicolingüísticas, lingüísticas y verbales. 85 ORIGINALES RESUMEN Los conceptos que orientan la exploración del lenguaje desde el punto de vista logopédico podemos agruparlos en tres niveles: según criterios de audiabilidad, según los intereses de los propios niños y según el grado de funcionalidad. En el primer sentido es importante considerar el tipo de reacción ante los sonidos, su inteligibilidad y la significación que adquieren. Del mismo modo, nos interesa averiguar en qué plano se mueven y mantienen las constantes de dificultad; es decir, si ya existieron problemas en el desarrollo de la atención y en la capacidad de retener estímulos generalizados, o bien si la problemática existe únicamente a nivel de lenguaje. En cuanto a los intereses personales, hemos de tener en cuenta la dimensión de las motivaciones que los provocan. Ya que se generan a través de los estímulos placenteros y de utilidad que los objetos proporcionan, hemos de conocer los principios por los que se rige la actividad del niño y la representación mental que de los objetos hace. 86 Respecto al criterio de funcionalidad, hace falta comprender que, en un principio, el lenguaje es representativo de las situaciones hasta que asume formas significativas. Por ello, debemos tener los máximos indicios de lo que el niño hace, de como lo hace, cómo lo comunica y de cuales son los motivos que le inclinan a manifestarse. Valorar los elementos descriptivos o explicativos que se utilizan en la conducta verbal reviste gran importancia para una planificación terapéutica posterior. BIBLIOGRAFÍA BAYÉS, R.: La génesis del lenguaje. Edit. Fontanella, Barcelona, 1977. CRYSTAL, D.: The grammatical analysis of language disability. Arnold, London, 1977. DALTON, P., HARDCASTLE, W. J.: Disorders of fluency. Arnold, London, 1977. GAHAGAN, D. M.: Talk reform. R.K.P., London, 1970. INGRAM, D.: Phonological disability in children. Arnold, London, 1976. Recibido: junio de 1985.
© Copyright 2026