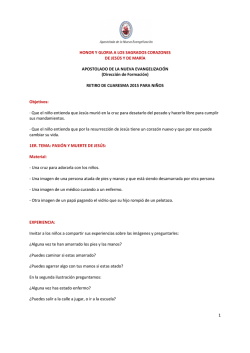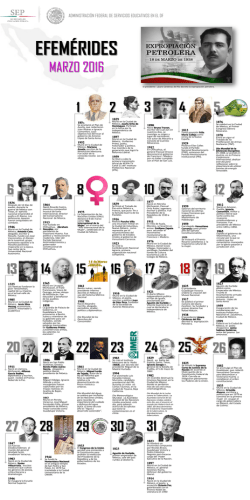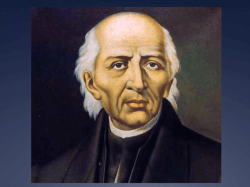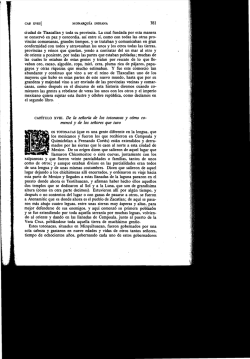(poema en prosa) De cómo mi madre nos enseñó a - Helvia
(poema en prosa) De cómo mi madre nos enseñó a contemplar la muerte Cuando murió el abuelo no nos dimos cuenta. Mamá me dijo: «nene, enderézalo, que se ha dormido». En la cocina recordaban cómo se reía al disfrazarme, y entre risas repetía: «Conchi, Conchi, mira el zascandil este». O cómo en San Juan de Dios y en medio de la noche, lloraba, voz en grito: «si yo he sido un papá bueno». La cosa es que, cuando murió el abuelo, no nos dimos cuenta; le amortajé con la vecina, y lo dejé en su caja. Cuando murió la abuela estaba hermosa: ni una arruga, los ojos grandes y redondos, tenía risas pequeñitas; miraba… como si comprendiese todas las cosas que nunca antes quiso entender. La tarde de después, su hermana Rosita nos contaba cómo cuando niñas repartían barras de pan en el Madrid de la contienda. Y cuando murió Rosita, la imaginé allí sentada bajo el árbol de Colmenar con Alexandre. Cuando los padrinos mueran saldrán una última vez por la puerta del piso de Ciudad Jardín, llevando consigo la tabla del seis, mis dibujos, 20.000 leguas de viaje submarino, las horas de estudio de un niño con dislexia. Cuando papá muera, cuando muera mi papá, me arrepentiré de no pasar con él las mañanas de sábado haciendo la comida (su forma de amarnos sin decirlo). El día que mi madre muera —¡Dios!, yo no sé…— el día que mi madre muera.
© Copyright 2026