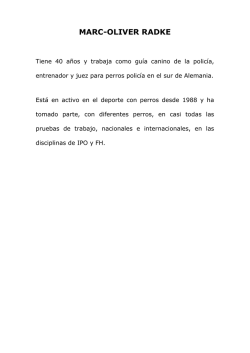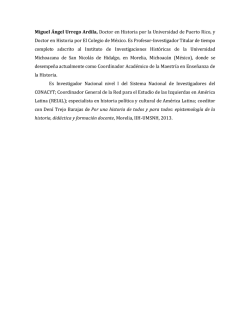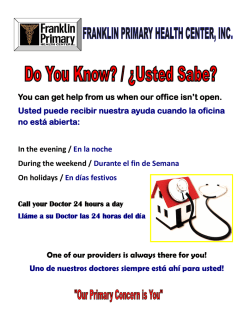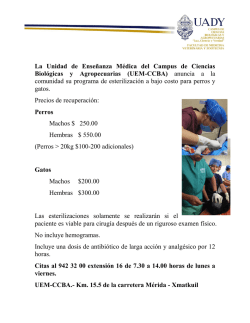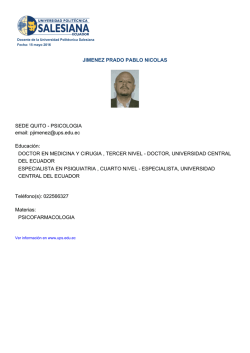Descargar capítulo - Antonio Monturiol Jalón
ANTONIO MONTURIOL ________________ DESAGRAVIO Cartas de un torero retirado Copyright © 2016 Antonio Monturiol / All rights reserved. Al doctor Axel Münthe 2 PREFACIO El libro que ahora mismo tienes abierto en tus manos, con la aparente intención de iniciar su lectura, está dirigido a los amantes de los animales. De hecho, lo he dedicado al hombre que podríamos reconocer como el primero de entre estos enamorados, el doctor sueco Axel Münthe, un hombre que no sólo amaba a los animales, sino que además parecía entenderlos como a hermanos. Mi suerte al elegir este universo de destinatarios para el libro, es que se podría pensar que va dirigido a la totalidad de las personas, sin excepción. ¿O es que acaso hay alguien que se declare enemigo de los animales? Yo, al menos, no conocí a ninguno (dejando fuera extrañas fobias patológicas). Y es que quien se dijera enemigo de los animales, estaría reconociendo de algún modo odiarse a sí mismo, pues a nadie le es posible escapar de su condición animal. Sin embargo, si preguntamos a la gente quiénes creen ellos que son los amantes de los animales, lo más probable es que cada cual tenga su propia opinión, e identifique como tales a unos grupos humanos, descartando expresamente a otros. Así, mientras unos reconocerán entre los amantes de los animales a todos aquellos que están muy en contacto con la naturaleza, ejerciendo actividades profesionales que conllevan un trato directo con el mundo animal, habrá otros que nos digan que estas personas no hacen otra cosa más que limitar y coartar la libertad de los animales, por lo que bajo ningún concepto se les debería considerar como sus amantes. Del mismo modo, habrá quien sostenga que los cazadores son unos amantes de los animales ejemplares, como grandes conocedores que son de la fauna y del equilibrio entre especies, pero no será difícil encontrar quien opine justo lo contrario, tachándoles de criminales sin escrúpulos. Mayor unanimidad encontraremos con los que toman partido en defensa de los animales maltratados, pues la gran mayoría de la gente los tiene en alta consideración, pero tampoco faltará quienes los acusen de perjudiciales intervencionistas, que viven desorientados a causa de un inocente desconocimiento 3 de la naturaleza. E igual pasará con los que viven en el mundo rural compartiendo su espacio vital con los animales, pues aunque muchos los verán como sus perfectos amantes, otros dirán que se trata de personas insensibles al sufrimiento animal. Ahora acudamos a cada uno de estos mismos cuatro grupos de personas por separado y preguntémosles: ¿aman ustedes a los animales? La respuesta unánime será que sí. Tanto el paisano que viene de matar y desollar a un cordero, como el veterinario que cuida de los animales en un zoológico, como el cazador que lleva en su percha colgadas tres perdices, como el voluntario que mantiene un refugio canino, contestarán que sí lo son. Entonces, si a todo el mundo le gusta reconocerse como amante de los animales, ¿por qué hay tanta gente empeñada en hacer exclusiones? En el caso particular del mundo taurino, el asunto se agrava y se encona de forma considerable. Aquí las posiciones que podemos encontrar son muy radicales. Por supuesto, los defensores del toreo se reconocen a sí mismos como grandes amantes de los animales. Pero en cambio, no encontraremos una actividad a la que se le acuse más de ser su enemiga. Tanto es así, que cada vez es mayor la presión que recibe este mundo, y no es raro el torero, ganadero o simple aficionado que no haya sido víctima de improperios o que haya sufrido algún tipo de sabotaje. ¿Serán ellos finalmente los verdaderos enemigos de los animales? El debate sobre la dignidad que encierra el toreo es muy antiguo, y no sólo de ahora. Podemos encontrar intelectuales de muy diversa procedencia en siglos pasados que lo condenaron. Incluso la Iglesia, tiempo atrás, prohibió a los fieles acudir a los toros, so pena de excomunión. Pero a nadie se le escapa que también hubo muchos prohombres que ensalzaron sus virtudes y la conveniencia de su práctica. Y es que, de no haber tenido grandes defensores, es seguro que el toreo no hubiera llegado hasta nuestros días. El problema de los toros no parece poderse solucionar como cualquier otro, dejando libertad a cada ciudadano para que obre según sus preferencias, y es que hay mucha gente que lo quiere prohibir. Esta posición no es marginal y parece ir ganando cada vez más adeptos, muchos de ellos procedentes de las propias filas del mundo taurino, cuya postura no es necesariamente inamovible. Ahora bien, ¿por qué no van a ser los seguidores de la llamada fiesta nacional quienes estén más cargados de razón, cuando defienden la dignidad del toreo? De ser así, ¿sería también mudable la postura de los antitaurinos? ¿Podrían llegar éstos a entender la fiesta? 4 Este libro recoge la relación epistolar entre un torero y uno de los más ilustres ecologistas del siglo XX. Se trata de dos personajes fascinantes, que huyen de toda artificiosidad y que saben hablar perfectamente desde la autocrítica. Su mayor atractivo se encuentra en la experiencia vital que cada uno de ellos aporta al debate, y es que ambos carecen de complejos, de limitaciones diría yo, y ven el mundo de manera muy distinta a como lo hacemos los demás. Para ellos los sueños y la magia están tan presentes en nosotros como las servidumbres de la carne y del tiempo. La belleza les es una prioridad principal, y sus mensajes siempre están llenos de poesía. No obstante, su mayor preocupación es atender con interés al formidable duelo que mantiene, ante ellos, la vida con la muerte. ¿A qué conclusiones llegarán respecto de los toros? Vigo, 2 de mayo de 2016 5 LA CARTA DEL DOCTOR MÜNTHE Han pasado más de setenta años y aún recuerdo aquel día con una curiosa extrañez. Llegados a hoy, aún no sé definir con exactitud cuáles fueron mis impresiones, mas lo cierto es que lo que sucedió entonces quedó grabado en un lugar muy accesible y principal de mi cerebro. En tantos años como han pasado, lo que enseguida contaré nunca ha faltado de mi imaginario personal y de mi anecdotario, así como en todo momento me ha servido de filtro para la adquisición de nuevo conocimiento, viniéndose a mi mente, con una frescura impropia de la distancia, en cada oportunidad que he tenido para la reflexión. Quiero destacar así que, de alguna manera, ese día marcó por entero mi vida. Y sin embargo, no ha sido hasta retirarme definitivamente de mi actividad profesional y de apartarme, con todo merecimiento ya, de mis obligaciones sociales, cuando me he decidido a contarlo. No por mí, que entiendo que muy poco más lo voy a necesitar, sino por la utilidad que pueda tener a quien por ello se interese. Mi padre fue torero, un matador de toros, como él mismo prefería llamarse, y el mucho o poco éxito que cosechó en su tiempo fue lo suficiente como para permitirle después cultivarse intelectualmente y llegar a ser un destacado ganadero. De reses bravas, claro. Pero ninguna de esas dos actividades profesionales le produjo nunca una especial felicidad. Satisfacción sí, y orgullo, y una cierta vanidad, no excesiva, y muchas obligaciones y entretenimiento, pero sus actividades de torero y 6 ganadero no le aportaron felicidad alguna. Esto no quiere decir que le faltara este sentimiento, pues le acompañó toda su vida de manera constante, sólo que únicamente lo alcanzaba bajo la condición de tener junto a él a alguno de los muchos perros que le siguieron en su vida. En ausencia de sus perros él se mostraba siempre triste, e incluso con frecuencia irascible, pero ni un sólo momento de cuantos tuvo a su lado a alguno de sus leales perros, que fueron la gran mayoría, dejó de ser feliz. Ese sentimiento que se muestra tan esquivo para todos por lo general, era una constante en él, con esa única condición. Puede parecer una exageración, pero era exactamente eso lo que sentía junto a sus perros: intensa y pura felicidad. Como una mezcla de seguridad, placidez, goce, alegría, pero en su dimensión originaria o, si se quiere, más primitiva. Todos los que hemos tenido perro hemos visto cómo este animal mantiene un estado de pesadumbre y abatimiento permanente cuando su amo no está con él, y cómo, de forma casi milagrosa, su ánimo se transforma en alegría desbordada en cuanto el amo llega. Bien, pues eso mismo sucedía en el ánimo de mi padre, alternándose su felicidad, ese bonancible estado de paz interior, con triste melancolía, en función de estar en compañía de sus amados perros o de no estarlo. A mi madre, a mis hermanos y a mí nos lo dijo numerosas veces y nunca tuvimos argumento para no creerle, pues lo comprobábamos a diario. Ya podía estar él padeciendo cualquier dolor o contratiempo, o estar atravesando alguna etapa de incertidumbre en su vida que le pudiera producir desasosiego, que la simple presencia a su lado de uno de sus perros hacía que ese padecer se convirtiera en simple contingencia, no merecedora de ningún sentimiento de congoja o pesadumbre. Le bastaba tener a su lado a un perro para ser feliz, así de sencillo. Mi madre y todos los demás de la familia envidiábamos por ello a los canes, pues ya hubiéramos querido para nosotros el amor tan puro e incondicional que mi padre profesaba a sus perros. 7 • • • Lo que hizo que aquél día se prendiera con tanta fuerza en mi recuerdo guarda relación con una carta muy especial que acababa de recibir mi padre, un documento que iba a determinar para siempre su relación con los animales, incluidos, por supuesto, esos perros a los que tanto amaba. El caso es que nos acabábamos de sentar todos a comer en torno a la larga mesa de la terraza que se asoma a la dehesa, cuando el fascinante personaje que para todos representaba mi padre procedió a abrir un sobre llegado, al parecer, desde Italia. Se trataba de una carta del doctor Münthe, escrita en contestación a los múltiples mensajes que previamente mi propio padre le había enviado a este insigne doctor. Mi padre gustaba de acompañarse de intelectuales y no tenía complejo en cartearse con personajes ilustres de cualquier parte del mundo, y llevaba muchos meses, si no años, repitiendo el envío de la misma carta al doctor Münthe, a la espera de una contestación. Había algo que mi padre consideraba que sólo se lo podía resolver este famoso médico y llevaba mucho tiempo tras él, sin que la pertinaz falta de noticias lo desalentase. Y este era el día en que al fin, el ganadero y ex matador de toros Don Fermín Lara Ortega, «Niño de Tamames», mi padre, obtuvo contestación. Aún no había dado orden al servicio para que sirviera la comida, cuando Don Fermín sacó en presencia de todos aquella carta, la cual me dio la impresión que le había llevado toda la mañana entender, tras traducirla con sorprendente éxito del italiano. Con semblante muy serio y una cierta solemnidad pasó a leérnosla: «Signore Fermín, Niño de Tamames e terribile matador: En cierta ocasión compré un monte para salvar a las aves del hombre asesino que en él habitaba, y hubiera comprado un continente entero para 8 el mismo fin, si eso hubiese estado a mi alcance. Cuando así actué, lo hice porque ni mi edad ni las costumbres sociales devenidas hacían ya posible que me batiera en duelo con asesinos de golondrinas o de alondras, tal como tiempo atrás llegué a hacer. De igual modo, asumo que tampoco podré llegar a hacerlo ahora con matadores de toros. No obstante, ¿puede usted darme precio para que yo sueñe comprar el lugar donde campa, en engañosa libertad, el Minotauro, que quiero destruir el laberinto de Dédalo e indultar al hijo de Pasífae, a quien Europa injustamente y desde Creta siempre persiguió? Signore Fermín, usted se interesó por mi opinión sobre su actividad, a la que se atreve a llamar arte, y sobre si yo encontraba digna esta forma de relación hombre-animal. Ahora ya conoce qué es lo que pienso. Espero que lo entienda y que usted proceda en consecuencia, pues su consulta, de tan pretenciosa, la he tomado por vinculante. Y sepa que, en caso de no hacerlo, será el propio San Francisco quien actúe como parte acusadora contra usted en la sala del Juicio, cuando hasta allí le llamen los santos apóstoles y los patriarcas y padres de todas las tierras, y que no se conoce de alguien que se haya librado, en presencia del Inquisidor General, San Ignacio, de una imputación promovida por tan reconocido santo, aquel que amó a todos los animales. Pediré por su conversión en la Tierra y la consecuente salvación de su alma, dos cosas que un hombre valeroso nunca dejará de tener a su alcance. Desde Anacapri, afectuosamente, Axel Münthe» Tras terminar su lectura, se produjo un sorprendente silencio, muy largo y profundo, sólo alterado por el crepitar lejano de las chicharras. Mi padre se quedó callado, acariciándose pausadamente la cara, con la mirada puesta en el infinito. Estaba como aturdido. A juzgar por su 9 semblante, lo que acababa de leer era algo que realmente le había tocado el alma, y no lo disimulaba. Yo nunca había visto una reacción igual por su parte. No había ocasión que no controlara plenamente, en la que no fuera él quien mandara. Le había visto azotar a la vez a dos caballos enteros, que contra él se habían sublevado, sin que consiguieran quebrarle un ápice su firme determinación. Le había visto enfrentarse a los cuernos asesinos de un toro malintencionado y resabiado, sin que su gesto ni su templanza se tambalearan entonces. Le había visto voltear a un jabalí de más de cien kilos él sólo, para clavarle el cuchillo asesino y abrir sus tripas en canal, sin que ello le produjera ni zozobra ni lástima alguna. Y por el contrario, me dio la sensación que aquella breve carta parecía haber bastado para producirle juntos todos estos males, descomponiéndole, apenándole, haciéndole tambalear su inquebrantable entereza. —¿Qué os parece? Fantástica carta, ¿verdad? —nos dijo entonces, rompiendo el silencio—. Sabía que el doctor Münthe terminaría por contestarme. No contemplé la posibilidad de que me hiciera tanto daño, claro, pero tampoco esperaba que su argumentación fuera tan brillante. El doctor Münthe es el más brillante de los hombres de nuestro tiempo, es a quien más admiro, y no me importa que me haya dedicado estas palabras tan duras, aplicándome tan cruel castigo. Pero está equivocado. Hasta el hombre más sabio puede equivocarse, sobre todo cuando lo que juzga afecta al caballero negro, a aquél que quiere confundir vida y muerte para que nadie las comprenda. Münthe no sabe que el hombre y el toro se entienden como amantes y que, como tales, cada uno admira al otro y no se recriminan jamás. Y si entre ellos no se recriminan, ¿quién está autorizado para hacerlo en su lugar? Pero la causa de su error no parte de él, sino que es mía, pues no hay duda de que no le he sabido transmitir qué animal es el toro y qué significa el toreo. Confié demasiado en su instinto y en su natural conocimiento de las cosas… 10 Pero decidme: ¿sabéis vosotros quién es el doctor Münthe? —¿El autor de La historia de San Michelle? —contestó mi hermana mayor, Irene. —Exactamente. Un libro bellísimo, una obra cuya escritura sólo puede nacer de la mano de un enorme intelectual, de un ser de inmensa sensibilidad con hombres y animales. Todos vosotros, hijos míos, cuando seáis un poco más mayores, deberéis leerlo, pues su lectura os ayudará a comprender quiénes sois. Las vivencias que cada uno tengáis en vuestras vidas muy probablemente no sean suficientes para ayudaros a auparos al más alto muro de la comprensión y de la sabiduría. Pero lo mucho o poco que os falte para alcanzarlo, estar seguros que lo podréis encontrar en este libro. Y no olvidéis que nadie puede llegar a ser una persona mesurada y justa, sin tener frente a sí la perspectiva que se alcanza estando subido a ese muro. Mi padre ya no dijo nada más aquél día y nadie se atrevió a distraerle en su abstracción. Así, empezamos a comer en silencio. Lo enigmático de la carta de Münthe y la reacción de mi padre nos dejó a todos abrumados, sin saber qué decir, y muy pensativos. A mí, en particular, que tenía doce años, aquella carta no sólo me tuvo obsesionado durante los siguientes meses, sino que, tal como dije antes, doy por seguro que me marcó de por vida. • • • Esa misma tarde se refugió un abatido Don Fermín en la casa de labriegos que se encuentra al otro lado de la dehesa, desocupada normalmente durante el estío, y cinco interminables días tardó en salir. Interminables sobre todo para sus perros, que ni aún yendo por turnos a lastimarse frente a su puerta consiguieron hacerle asomar un instante. Y cinco días de angustia para la familia, que no sabíamos qué podía pasar 11 por la cabeza de este hombre temperamental, sometido como estaba ahora a una inédita presión emocional. ¿Podrían cambiar su carácter o su humor las palabras que le dedicó tan lejano doctor? ¿Sería posible que siguiese las instrucciones de Münthe y renegara de toda su vida anterior? ¿Sería capaz El Niño de Tamames de sobrellevar una vida lejos del mundo del toro? Llegado el quinto día, mi padre se vino por fin al cortijo, después de dar un largo paseo con sus perros. Llegó sin afeitar y algo demacrado, por cinco días de ayuno, pero su planta era la de siempre, si no mejor, y su cara brillaba como nunca. Traía en un bolsillo la contestación que enviaría sin tardanza a San Michele, la villa de Münthe en Anacapri, dando inicio así a la más larga relación epistolar que tuvo jamás mi padre con nadie, y quién sabe si también el doctor. Yo estuve atento a cada carta que se recibió a partir de ese momento, así como a todas las que salieron en dirección a Anacapri. Mi padre quiso que yo fuera testigo de tan intensa relación trasnacional, con la lectura de cada escrito. Era consciente que mi aprendizaje sobre los asuntos graves de la vida se acelerarían con esta actitud mía. Y doy fe de que así fue. Los valores más firmes que he observado en mi vida, mi visión del mundo y de los comportamientos humanos y, sobre todo, mi forma de entender el Reino Animal y el espacio que éste ha de ocupar en nosotros, surgen todos de ahí. Me consta que esto mismo les pasó también a mis hermanos. Guardo las veintiuna cartas que ellos se cruzaron, que podría recitar de memoria, y me creo ahora en la obligación de darlas a conocer, antes de que se conviertan en polvo o en alimento de polillas. Están datadas entre el año 1940, la primera, y 1942 la última. Münthe era por entonces un hombre muy mayor, duplicando en edad a mi padre, y estaba mermado físicamente, pero su lucidez era plena y su sabiduría, asentada tras muchos años de estancia en Anacapri, era mayor que nunca. O ese era al menos el parecer de mi padre, el cual, desde luego, 12 que apenas sobrepasaba los cuarenta, sí se encontraba en plenitud. No me corresponde a mí interpretar aquí sus opiniones y discusiones, pues con ello sólo podría confundir, eliminando claridad en donde ya la hay. Simplemente paso a transcribirlas, por orden cronológico. No obstante, me permito introducir algunos comentarios muy breves al final de alguna de las cartas, considerando que pueden ayudar al lector a entender mejor el carácter o la circunstancia vital de nuestros dos personajes. Por ejemplo, respecto del doctor Münthe conviene destacar que en aquel tiempo era un hombre que se encontraba en la última etapa de su vida y que estaba colmado de cualquier necesidad o ambición personal, por lo que nos resultaba realmente extraño que respondiera a correspondencia tan lejana como aquella. Mi padre nos dijo que esto se debía a la curiosidad innata de Münthe y al encanto y magia que a todos trasmite la llamada fiesta de los toros. Mucho le debió intrigar este tema a Münthe, pues no había otra explicación para que tentara a mi padre desde el primer momento, impacientándole al principio con la tardanza de su primera respuesta, para después clavarle con fuerza las espuelas de la crítica. No cabía duda que buscaba ver cuál sería la reacción de mi padre tras el envite, y qué es lo que éste le podría ofrecer. Y ante esto, mi padre, sabiéndose a su vez tentado, supo reaccionar a la medida de las mejores expectativas de Münthe. Esto sí que lo teníamos claro mis hermanos y yo. No en vano estuvo esos cinco días encerrado analizando la psicología de este particular médico, intentando darle, desde la primera respuesta, justo lo que demandaba. Tras la tercera carta, ambos parecieron entender la situación, abriéndose el uno al otro, explorándose dentro de un maravilloso juego intelectual. No creo que haya alguien a quien pueda aburrir la lectura de estas cartas, debiendo interesar por igual a los amantes del toreo como a los que lo son sólo de los animales, sin más alta pretensión. Sólo a aquellos que no acepten el mundo animal tal como es (muerte y vida), puede 13 resultarles tedioso este libro, o incluso blasfemo. Pero abrigo la esperanza de que a estos últimos este libro los ayude a despejarse su colosal despiste. Les dejo, amigos lectores, con las cartas que se cruzaron Don Fermín, El Niño de Tamames, y el doctor Axel Münthe, no sin antes introducir a ambos personajes. 14 EL DOCTOR AXEL MÜNTHE Mi padre me contó cuál era el motivo por el que admiraba tanto al doctor Münthe. Él consideraba que Münthe era quizá el único hombre ilustrado que habiéndose cultivado en grandes ciudades y formado en sus universidades y en sus principales centros de saber, no estaba contaminado en nada por ellos, de modo que sus experiencias urbanas no le impedían comprender la naturaleza en toda su dimensión, sin veladuras, haciéndole posible conocer la verdadera sustancia de la que están hechos los hombres. Mi padre era enormemente crítico con los intelectuales de su tiempo, con muchos de los cuales debatía con frecuencia, en especial en los asuntos relacionados con el campo y con la naturaleza en general. Tenía el convencimiento de que la ciudad era una ambiciosa entidad, inspirada por el Maligno, que perjudicaba intencionadamente el entendimiento y abortaba de forma pertinaz cualquier atisbo de lucidez, ocupándose en transformar a los intelectuales, uno a uno, cuando llegaban y se acomodaban en su seno. Así, los distanciaba de la realidad más plausible, nublándoles el entendimiento, lo que daba explicación a que ellos siempre terminasen postulando o divagando sobre formas sociales falsas, sólo capaces de crear un hombre insustancial, por artificial y frívolo. Este pensamiento no se le relajaba nunca y no aceptaba en modo alguno entrar a negociar los presupuestos sobre los que sustentaba su argumentación. Para él, el hombre verdadero sólo podía ser el que aceptase su yo animal y quien comprendiera el mundo en su extensión natural, sin dejar parcelas esenciales por conocer dentro del terreno que la muerte le tiene acotado a la vida. Y sólo a partir de la asimilación de toda la realidad natural, el hombre tendría ya la posibilidad de añadir nuevos conocimientos artificiosos, bien culturales o bien en cualquier otra forma especulativa, sin que ello supusiese poner en riesgo su integridad moral y su dignidad personal. Siempre sostuvo 15 que el hombre debería observar un comportamiento intelectual humilde, vigilando no distanciar a la razón de la evidencia natural. El dicho popular lo predica de forma muy sencilla: tener los pies en la tierra. Pues bien, para mi padre el doctor Axel Münthe era el hombre que mejor supo de esto. Y es que este afamado médico, que recorrió todo el conocimiento humano y que sobrevoló todas las voluntades, hasta las de los más poderosos, encontró la verdad más nítida porque supo alejarse del ajetreo de la ciudad, dejando correr su alma en la naturaleza, entre montañas y animales. Éstos últimos fueron sus auténticos maestros, los que le enseñaron en verdad qué es la vida y para qué sirve. Llegado a este punto, Münthe alcanzó el estado donde ya sólo es posible contemplar la belleza. Sus ojos le filtraron a partir de entonces toda fealdad, y llegó a comprender así que la única condición para que el hombre pudiera quedar prendido a la eternidad era no ofender a los dioses, con la exigencia de realizar en vida obras armoniosas, acordes con los cánones naturales. Esta es la conclusión que al menos sacó mi padre después de leer y releer la conocida autobiografía de este hombre, La Historia de San Michele. • • • Sobre Münthe hay que decir, en primer lugar, que su aspecto transmitía un inequívoco estatus de nobleza. Pero de nobleza natural, de la que nace de la difícil suma de poseer equilibrio tanto en lo físico, como en lo gestual, como en la dicción y en la oratoria, y en el humor. Así, él no era alto, pero mucho menos bajo. Sus facciones eran marcadas y bellas, pero en nada sobresalientes. Su barba poco imponía, pero no la tenía desatendida. Sus ademanes eran pausados y sus juicios siempre oportunos. Incluso su salud era sólida, pero con límites. Nunca vestía con impecable rectitud, pero desde luego lo hacía sin faltar jamás a la 16 ocasión, con espontánea naturalidad y sin desorden alguno. Sabía pasar fácilmente como un distinguido duque en una celebración solemne en la corte y como un humilde enterrador en el camposanto más perdido, con la particularidad de que nunca, en ninguno de estos dos extremos o en cualquier otro supuesto, pasaría desapercibido. Esto último era quizá su rasgo principal. Hasta en una audiencia papal multitudinaria, él no pasaba de incógnito. Enseguida se notaba que él era una persona a la que uno se podía arrimar, ya fuese en búsqueda de conversación, de protección o de sabio consejo. Resultaba siempre y para todos, desde para el rey hasta para el campesino, una compañía grata, con la excepción de… para una buena parte de sus colegas médicos. Münthe se formó como ginecólogo, pero se encontró ejerciendo como médico general toda su carrera profesional. Su interés por los trastornos de naturaleza psicológica le llevaron a profundizar en el entendimiento de los males que sufrían sus pacientes, convirtiéndose en una especie de terapeuta, con la habilidad de inspirar esperanza («… no existe una medicina mejor que la esperanza», escribió). Esto le otorgaba un gran poder sobre sus pacientes. La hipnosis aumentaría aún más esta dominación. Con sólo dejarse guiar por él, los pacientes curaban, lo que tenía el efecto negativo de hacerles totalmente dependientes de su presencia. Era proverbial la devoción que le mostraban todos ellos. Aunque Münthe vivió su papel de médico como una vocación y nunca olvidó a los pobres, hasta el punto de que estos siempre tuvieron para él prioridad frente al rico, también supo explotar su posición para subir la escalera de la jerarquía social, obteniendo muchos réditos. Fuera del beneficio económico, que nunca le preocupó, uno de los provechos más tangibles que obtuvo fue introducirse en la intimidad de sus distinguidas pacientes femeninas. Como médico, Münthe ejerció en París y en Roma, con consultas de éxito en la Avenue de Villiers y en la Piazza di Spagna, mas no dudó nunca en alistarse como médico voluntario para 17 socorrer en las grandes hecatombes que sucedieron en su época, como la Primera Guerra Mundial o como la epidemia de cólera en Nápoles, de 1884. En su última etapa se convirtió en médico e invitado permanente de la Casa Real de Suecia, una posición que le aseguraba un ingreso único y prestigio asegurado. Münthe atendió a Victoria de Baden, cuando esta aún era heredera al trono del Reino de Suecia, y su relación no se limitó a un encuentro profesional, sino que fue mucho más allá. Münthe utilizó su influencia, su carisma y su franqueza para convertirse en su confidente y, según todos los testimonios de la época, en su amante, algo que ellos mismos parecen confirmar en su correspondencia epistolar. Pero a pesar de las obligaciones de Münthe con la realeza y con la más alta aristocracia, nunca olvidó su misión como médico de los pobres y se dedicó a recoger fondos para comedores, orfanatos y hospitales infantiles. Münthe era un hombre muy culto, de una cultura que abarcaba casi todos los campos del saber, y que tenía perfectamente contrapesada con su humildad. No era en nada arrogante y siempre estaba abierto a nuevos conocimientos. Su especialidad era el mundo antiguo, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, los pueblos eslavos, la India, en donde encontraba todos los referentes del comportamiento humano actual, con sus vicios y costumbres, así como todas sus virtudes. Era también un apasionado de la música y fue un celebrado pianista amateur. Su fama como escritor fue aun más allá y su obra se encuentra entre las de más éxito de toda la literatura del siglo XX. La historia de San Michele fue traducida a más de cuarenta idiomas y supuso un éxito editorial excepcional en su época. Es este libro una autobiografía fantástica, donde Münthe no se limita a narrar los hechos acaecidos en su vida, sino que nos muestra la lucha que se produce entre sus emociones, sus aspiraciones personales, sus sueños quiméricos y su fe, y la pesadumbre de la realidad y de la carne. Por eso, no se trata de una 18 biografía al uso, sino de una enseñanza vital, abierta a los lectores. Y es que la travesía de Münthe por la vida es la de un quijote (como tal, él mismo se reconoce muchas veces), que no le interesa otra riqueza que la del espíritu. Su estilo literario original, mezclando realidad y poesía, no hacen otra cosa que aprestar grandemente su obra, haciendo que el lector la devore con avidez. Es además una obra de culto entre ornitólogos, amantes de los perros, arquitectos y médicos. A los últimos los instruye diciéndoles que el contacto personal con el paciente es el principal de los tratamientos. Su vida va desde 1857 a 1949, pero su pensamiento y la forma de conducirse por el mundo son las de un ser que no repara en las épocas del hombre, que podría adaptarse a cualquier era del mismo modo que ya se adaptaba a convivir con gentes de cualquier región, país, profesión y nivel social. Münthe es un cosmopolita que conoce la mitología y el mundo clásico y que, no obstante, pone en un lugar prominente de su vida la educación recibida del campo y de la fauna. Esto le hace ser un hombre contemporáneo de todas las épocas. Pero si todo lo dicho sobre Münthe sería suficiente para justificar adentrarse en él aún en nuestros días, lo cierto es que en la actualidad Münthe es recordado especialmente por su ecologismo. Esta es ahora su faceta más reconocida, por encima de cualquier otra. No por algo, con permiso de San Francisco de Asís, a quien él seguía y admiraba, se le tiene por el primer ecologista, pues es el primero que toma partido incondicional por los animales, lo que sin duda suponía una extravagancia en su tiempo, por mucho que resultara poético y romántico entre la gente de su entorno. Su compromiso con los animales fue total. Era un gran naturalista, con profundos conocimientos en botánica. Ahora pasaría por ser un distinguido activista ecológico. En su retiro en la isla de Capri tuvo ocasión de dedicarse intensamente a la protección de los animales. El 19 episodio más recordado es el de su lucha en defensa de las aves migratorias. Las codornices, por ejemplo, eran atrapadas gracias al uso de reclamos vivos, unas codornices sujetas a tierra que habían sido cegadas para cantar sin cesar. Era claro que esta técnica facilitaba el apresamiento de las demás aves de su misma especie, pero a costa de un terrible sufrimiento del animal traicionero. Münthe quiso comprar el monte donde se realizaba la caza de miles de aves al año, para librarlas del tormento, y al no lograrlo enseñó a sus perros a ladrar día y noche, con el fin de que las aves prosiguiesen su vuelo hasta tierras más seguras. Para asegurarse de que esto fuera así, disparaba también cañonazos cada cinco minutos, desde medianoche hasta el alba, en época de migración, esperanzado en poder alejar de aquella montaña fatal a los pajaritos. Finalmente consiguió comprar el Monte Barbarrosa, el cual, junto a su Villa San Michele, donó más adelante al Estado sueco. Desde entonces, y hasta nuestros días, estudiantes de todo el mundo realizan sus proyectos de investigación sobre las aves en este espléndido lugar. Münthe dejó a su muerte cien mil coronas suecas con ese fin. La relación de Münthe con los animales se pareció más a la fraternidad entre hermanos que a la servidumbre. De hecho, algunos de sus animales no se separaban de él casi nunca. Su mono Billy y una lechuza herida que le cogió cariño tras curarla, navegaban junto a él por aguas del Mediterráneo. A sus perros los tenía por verdaderos hermanos y decía ser mejor persona en su presencia que encontrándose entre seres humanos. Además, su conocimiento de la psicología animal le permitía entender los distintos caracteres que mostraba cada especie. Así sabía que, por ejemplo, era muy difícil engañar a un mono y que éstos, por el contrario, disfrutaban burlándose de los humanos. A pesar de ello, si un mono descubría que había sido camelado por un hombre, su capacidad para encajar el golpe era mínima, afectándole gravemente al humor. Los perros, en cambio, preferían ser dominados, respetando así el acuerdo al 20 que en tiempos ancestrales habían llegado con nuestra especie. Münthe cuenta numerosos episodios fantásticos en los que entabla diálogo con los animales. Él se siente tan compenetrado con ellos que cree que le es posible esta relación. Esto sucede por ejemplo en París con la leona Léonie, de la casa de fieras Pezon, cuando allí acude a sacarle una astilla de la pata, y también con el gran oso polar Iván, al que visitaba en el Jardin des Plantes. Ninguno de estos animales apresados era para él una fiera, pareciéndoselo más bien quienes los mantenían encerrados. Münthe se retiró en Anacapri los últimos años de su vida. Veía así cumplido su sueño de juventud. Su villa la construyó, según sus propias palabras, más a la medida del alma que a la del cuerpo, con «galerías, azoteas y pérgolas en torno, para poder contemplar el sol, el mar y las nubes». «Pocos muebles en las habitaciones, pero lo que en ellas había no sólo con dinero se podía comprar. Nada de superfluo, nada de feo, nada de bric-à-brac, nada de bagatelas. Algún primitivo, un aguafuerte de Durero y un bajorrelieve griego sobre las paredes blanqueadas. Un par de alfombras antiguas en el suelo de mosaico, pocos libros sobre las mesas, flores por doquier en brillantes mayólicas de Faenza y de Urbino». San Michele está construido sobre las ruinas de la residencia que en su día, a su vez, mandó construir el emperador Tiberio para su retiro. Se encuentra sobre un acantilado de la isla de Capri, con vistas inigualables de la bahía de Nápoles. Hoy en día se puede visitar y es uno de los lugares con más personalidad y encanto que puede encontrar el viajero curioso. La estampa de la terraza de Villa San Michele con la esfinge colgada sobre el acantilado, dominando la bahía, está dentro de las imágenes más potentes y conocidas de Italia. Por último, decir que Münthe se sentía un favorecido del destino. Sin duda, hubo de contribuir a ello que pusiera especial cuidado en dejarse ver en todo momento por la diosa Fortuna, a la cuál debió deslumbrar su forma abnegada de trabajar, siempre preocupado por los más desfavorecidos, así como su desapego al dinero. Pero es el propio 21 Münthe quien nos cuenta mejor que nadie su relación con la fortuna: «Yo tenía suerte, suerte sorprendente, casi mágica en todo aquello en que ponía las manos y con todos los enfermos que veía. No era buen médico, mis estudios habían sido harto rápidos, mi formación de hospital, sobrado breve; pero no cabía la menor duda de que fuese un médico triunfante. ¿Cuál es el secreto del éxito? Inspirar confianza. ¿Y qué es la confianza? ¿De dónde viene? ¿De la cabeza o del corazón? ¿Deriva de la capa superior de nuestra mentalidad, o es un poderoso árbol de la ciencia del bien y del mal, con raíces que parten de las profundidades de nuestro ser? ¿A través de qué conductos comunica con los demás? ¿Es visible para los ojos, perceptible en la palabra hablada? Lo ignoro; sólo sé que no se puede adquirir leyendo libros, ni al lado del lecho de nuestros enfermos. Es un don mágico dado a un hombre por derecho de primogenitura y negado a otro. El doctor que tiene ese don, casi puede resucitar a los muertos; el que no lo tiene habrá de resignarse a ver llamar a consulta a un colega hasta para un simple caso de sarampión. Pronto descubrí que ese inapreciable don me había sido otorgado, sin ningún mérito mío. Lo descubrí a tiempo, porque empezaba a ser muy vanidoso y a estar satisfecho de mí mismo. Ese descubrimiento me hizo comprender cuán poco sabía y me indujo a acudir por consejo y ayuda a la madre naturaleza, vieja y sabia nodriza». Este era, ni más ni menos, Axel Münthe, il signor dottore di Villa San Michele. 22 DON FERMÍN LARA, EL NIÑO DE TAMAMES Mi padre era, por decirlo de algún modo, otro personaje curioso. Su «San Michele» particular fue la finca Entrencinares, cuyo caserío estaba igualmente diseñado para albergar con más comodidad al alma que al cuerpo. Se trataba de una construcción que fue elevada en mucho menos tiempo que la villa italiana de Münthe, pero que pudo ser soñada con más intensidad. El resultado fue un hogar que estaba abierto hacia el campo, con pórticos, patios sin cerrar, terrazas cubiertas y descubiertas y emparrados de porte gallardo. La construcción se fundía con la naturaleza y, más que una casa de labor, parecía una casa de recreo, donde todos sus habitantes, incluidos humanos, animales y plantas, pudieran descansar con sosiego. Y no estaba lejos de ser este su propósito, pues el fin de tan aparente armonía no era otro que hacer compatible la producción agropecuaria con el disfrute del sol, del aire y de la tierra, tanto en los crudos meses de invierno y verano, como durante la amable primavera y el solaz otoño. No por ello había un día en el que faltara en la finca el trabajo más duro, pero este se realizaba con gusto. El trabajo de sol a sol y de lunes a domingo que demandaban los animales se realizaba sin estridencias, con rigor y con conocimiento. Este duro trabajo era sin duda lo que daba sentido a aquella forma de existencia, pero al mismo tiempo era lo que potenciaba el placer en horas de asueto. La relación entre los diversos moradores de la finca era cordial, gracias a que todos tenían asumida su misión. Hasta los cerdos que cíclicamente ocupaban la cochiquera, aceptaban su amargo destino final. Sólo en el último momento se les podía llegar a apreciar un cierto arrepentimiento de su vida acomodada, aunque no siempre era así. Las más de las veces tomaban a bien su suerte e, igual que les pasaba a gallinas, ocas, faisanes y corderos, no le hacían ningún reproche a las 23 manos que se encargaban de acabar con ellos, por mucho que les doliese dar el último paso. Cada uno conocía su papel y cual era la servidumbre que estaba obligado a cumplir. Quien ahora se les presentaba como matarife había trabajado para ellos antes toda su vida, a cambio, claro, de que ellos cumplieran con su trágica responsabilidad final. Se trataba de un contrato diáfano, aunque sin posibilidad de revisión, salvo enfermedad. Simbiosis total, en avenencia con la naturaleza. Se podía decir que allí habitaba una gran familia, seria y responsable. Por eso, cuando no hacía aparición la muerte, que provocaba tanto terror que silenciaba a todos por completo, la vida discurría sin sobresaltos y hasta alegre. Así, no era difícil encontrar un conejo silvestre aventurándose en la pequeña zona ajardinada, o a una paloma colipava o a una gallina de guinea subidas en la mesa de la cocina, aprovechando cualquier ocasión que la puerta quedara abierta. Sólo los toros de la dehesa conseguían mantener una cierta tensión en el ambiente, sabedores todos de que en cualquier momento uno de ellos se podría presentar sin ser llamado. Aquella era la vida que yo conocí en Entrencinares. Sin embargo la infancia de Don Fermín, mi padre, no fue en nada plácida y sí muy penosa. ¿Cómo iba a ser, si no, la del hijo mayor de la familia más pobre de Tamames, un pueblo perdido de la meseta norte castellana? Mi abuela estaba embarazada de su noveno hijo cuando la familia empujó a un imberbe Fermín a buscar fortuna lejos del hogar, para ayudar en la economía familiar, debiendo abandonar de este modo su actividad como jornalero ocasional en el pueblo, que era lo poco que hasta entonces había estado haciendo. … 24
© Copyright 2026