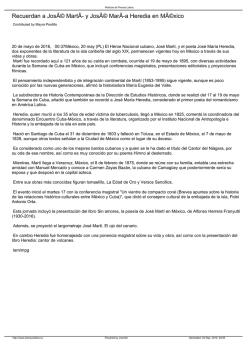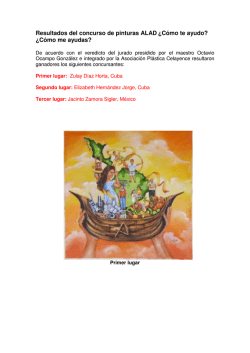Lectura - Juventud Rebelde
08 LECTURA DOMINGO 29 DE ENERO DE 2017 juventud rebelde Los últimos IOC (Inéditos O Casi, por su escasísima divulgación) Pánico y confesión por DANIEL CHAVARRÍA [email protected] VERANO de 1994 en pleno Período Especial. Los apagones y la luz se alternaban en La Habana cada ocho horas; pero a veces nos tocaban 16 de apagón; y no faltaron días en que solo tuvimos cuatro horas de corriente. Ante la amenaza de aquellos calores la población se refugiaba por las noches en el Malecón, en busca de aire fresco. A mis 58 abriles, padre de un niño de seis meses, yo también, de vez en cuando, cargué una bolsa con biberones, pañales, agua, comida, rumbo al mar. Claudia, cuarentona de bella figura y noble temperamento, con su resignado optimismo, guiaba en pronunciada cuesta abajo el cochecito del bebé entre las anfractuosas aceras de la calle C. La noche era terrible. No podíamos leer, ni encender un ventilador, ni ver la TV. Claudia, profesora titular de la Universidad de La Habana desde sus 34 años, economista graduada, y con un largo ejercicio de docencia universitaria en filosofía y lógica matemática, se encontró con Aurora Lema, durante una semana fatal a fines de mayo. Aurora, excondiscípula universitaria y compañera de la FEU, la invitó en esa ocasión a celebrar sus 20 años de matrimonio con Orestes Gómez, un matemático amigo y excondiscípulo de Claudia. Aurora era una privilegiada, porque el pent house de su esposo jamás padecía un minuto de apagón: Estaba situado en una encrucijada donde confluyen las líneas de emergencia que enlazan al Hospital Ortopédico, con el Borrás, el Oncológico y el Fajardo. Orestes era otro matemático y buen amigo de Hilda; y el lujoso apartamento fue herencia de su padre, miembro de una de las familias más ricas de Cuba. El patriarca burgués lo hizo construir un par de años antes del triunfo de la Revolución; y cuando decidió emigrar a EE. UU., su hijo Orestes, el único revolucionario del clan Gómez, se quedó con el pent house. Aurora y Orestes nos insistieron en que para ellos sería un placer compartir todas las noches que nosotros quisiéramos, desde las ocho en adelante; y no solo por solidaridad ante la difícil situación que enfrentábamos en nuestra casa, sino por el sumo gusto de conversar con nosotros. Ya en nuestra casa, Claudia me incitó con sincera vehemencia a ir todos los días. Ella, mientras no hallásemos una cuidadora nocturna de toda confianza, debía ocuparse del bebé. Durante el fatídico trimestre siguiente yo pasé no menos de 80 veladas en el acogedor pent house de Orestes y Aurora, al que apocopé el OA, con las iniciales de sus propietarios; pero luego lo llamé el Oasis. La fraterna camaradería de Aurora y Orestes permitió, durante las calurosas vacaciones de la Universidad, que el Oasis se convirtiera en un club, donde todas las noches se reunía una veintena de amigos. Al Oasis asistía también Roxana, una treintañera divorciada exprofesora de ballet, alumna mía de estudios grecolatinos y tímida poetisa, que solía sentarse muy cerca de mí. Vivía en la planta baja del mismo edificio, pero como entonces se ganaba la vida con clases de expresión corporal y yoga, Aurora comenzó a recibirla y se hicieron amigas. Cuando por fin una vecina nuestra de toda confianza aceptó cuidarnos al niño por una modesta paga, Claudia asistió a algunas veladas del Oasis en junio y durante dos semanas completas de nuestras vacaciones universitarias en julio; pero en ninguna de esas visitas de Claudia participó Roxana. Cuando Claudia estaba presente Roxana entraba sin saludar a nadie, con apariencia de muy urgida por hablar con la dueña de casa. En esas mínimas visitas jamás nos miró. Al retirarse con notoria prisa y al parecer preocupada, viraba el rostro hacia el lugar opuesto donde se las ingeniaba para saludar a alguien. Pero una noche a fines de agosto y por primera vez en presencia de Claudia, Roxana entró sonriente, segura de sí, la saludó muy cordial y a mí me dirigió una sonrisita de burlona coquetería. Claudia, me miró, alzó las cejas sorprendida y se volvió para retomar su diálogo con alguien. Esa madrugada sobre las tres, recién llegados del Oasis a nuestra casa donde volviera la luz, Claudia cumplió su rutina de un breve diálogo con la cuidadora del bebé, a quien acompañó hasta la puerta de la calle y despidió con un beso. Luego verificó que el tul de la cunita estuviera bien colocado y puso en marcha los dos ventiladores. En ese momento yo terminaba de desvestirme y observé que Claudia había cerrado por completo la puerta y ventana del cuarto, sin duda para impedir que nuestra conversación llegara a oídos de mi suegra, y para mayor intriga mía, tuvo el insólito cuidado de bajar las celosías de la ventana. ––¿Y ese encierro con este calor? Ella se volvió a mirarme muy seria e introdujo un nuevo cambio en su rutina. En vez de comenzar a desvestirse para ponerse un salto de cama y tomar su religioso baño nocturno, abrió el roperito donde yo solía guardar vasos, copas y alguna bebida alcohólica. Esa noche yo tenía un coñac Courvoisier que nos regalara un francés visitante del Oasis. Ella cogió la botella, la alzó y me preguntó si quería un trago. ––¿Tenemos algo que celebrar? ––le pregunté, intrigado; y traté de recordar si ese 20 de agosto podía ser para nosotros una fecha significativa. Claudia me disparó a boca de jarro una pregunta con un léxico inusitado en ella: ––Ven acá, chico ¿cuál es la bolá? ¿Desde cuándo me estás tarreando con Roxana? Pese a la sorpresa y el espanto, creo haberme controlado lo suficiente para mirarla de frente a los ojos: ––Sírveme un trago, anda; y dime en qué te fundamentas para esa absurda acusación… ––Hoy sé sin equívoco posible que estás enredado con esa mujer. Mi única decisión tomada en los pocos segundos de serenidad que me permitieron sus últimas palabras, fue oírla y callar hasta conocer cómo había llegado a pergeñar aquella inexplicable certidumbre. En dependencia del vigor o endeblez de las pruebas que esgrimiese, yo negaría rotundamente mi comisión del adulterio físico; o lo reconocería de plano, si encontraba atenuantes que me permitiesen lograr su indulto y reordenar mi vida con ella. En aquel embrollo anímico tan repentino, mi única certeza era la adoración que Claudia me inspiró siempre; y a tal punto me abrumaba el terror de perderla, que estaba dispuesto a mentir e inmolarme en la confesión de culpas inexistentes. Ante el aluvión de argumentos en mi contra, muy difíciles de rebatir, lo único que se me ocurrió decir fue: ––Necesito un abogado. Había decidido sellarme los labios con una mordaza hasta ver más claro cómo debía preparar mi defensa. Ella, dispuesta a seguirme aquella absurda broma, se echó a reír: ––¿Un abogado? Mejor búscate varios, y de los mejores… Si no quieres resultar un hipócrita o un gran idiota, tu única defensa posible es no atreverte a negar los argumentos que ahora te voy a enumerar; porque mi marido no puede ser ninguna de las dos cosas. ––Dios me libre; pero dale, soy todo oídos. ––Cuando Roxana renunció a participar en las mismas reuniones que yo ––y Claudia hizo una pausa para un trago––; no asistía, pero de todos modos subía un momento so pretexto de una consulta con Aurora, y se retiraba sin saludarnos ni dirigirnos siquiera una mirada. ¿Y sabes tú por qué actuaba así? Pues porque ardía de celos; y eso me tranquilizó; porque si ya estuviera adulterando contigo en secreto, no habría huido. Se sentiría tu verdadera dueña y disfrutaría al verme ignorante de los tarros que me estaba poniendo; de modo que si no soportaba mi presencia, era por saberte mío todavía. Por si no lo sabes, esa es una lógica vaginal que ninguna mujer ignora. Por toda respuesta a aquellos comentarios, yo ponía mi mejor cara de póker, trataba de mantener la total inmovilidad de mis labios y párpados y le hacía ademán con una mano para que acabara de despacharse. ––Pues bien, la plena certeza de tu infidelidad la tuve anoche, cuando apareció mejor vestida que nunca y en actitud triunfal: Para mí esa fue la evidencia irrefutable de que ya te tiene en sus redes. ––No, no me tiene en sus redes. Pero al ver que eres tan entendida en lógica vaginal como en la aristotélica y la matemática; y que corro el riesgo de pasar por hipócrita o por idiota; admito que sí; que dormí un par de veces con ella; pero de mi parte fue solo sexo con algo de complejo senil; y nunca volverá a ocurrir. Te pido perdón de rodillas. Fue tal mi pánico de perderla, que aunque el adulterio no hubiera existido, lo habría asumido para poder exculparme con la indubitable verdad de mi gran amor por ella. juventud rebelde DOMINGO 29 DE ENERO DE 2017 LECTURA 09 El último enigma del médico de Napoleón Envuelto en el misterio de haber sido quien vio cerrar los ojos al mítico Napoleón Bonaparte, Francois Antommarchi terminó su vida en Santiago de Cuba Antommarchi se llevó a la tumba los secretos de la muerte del Emperador. por ODALIS RIQUENES CUTIÑO [email protected] SANTIAGO DE CUBA.—. Las conversaciones en los salones de las señoras y quién sabe si hasta el suspiro de alguna dama casamentera, los intercambios entre jóvenes ávidos de revelaciones sobre el trágico final del emperador de Francia, el orgullo vestido de gala de las autoridades, tenían un mismo motivo: Francois Antommarchi —el último médico del mítico Napoleón Bonaparte, brillante anatomista que abandonó su carrera para cuidar del corso en la isla de Santa Elena, testigo excepcional de sus últimos días— estaba en Santiago de Cuba. Llegaba a mediados de 1837 —coinciden estudiosos del tema—, aguijoneado por las intrigas en torno al trágico final de Napoleón y seducido por las noticias de la floreciente colonia francesa que después de la Revolución haitiana se había establecido en Santiago de Cuba. Representantes de esa influencia en la vida santiaguera eran su primo hermano Antonio Benjamín Antommarchi Chaigneau, dueño de cafetales en la zona de El Cobre y quien —concuerdan los investigadores— le había cursado una invitación para visitarlo; y su tía Madame Catalina Chaigneau, propietaria de una academia para jovencitas. Como su fama era conocida y había llegado al país con recomendaciones, según la crónica del historiador santiaguero Ernesto Buch López, fue recibido y se hospedó en la casa del gobernador de la Plaza, brigadier Juan de Moya Morejón. Aventurero y anhelante de fortuna, Antommarchi decidió establecerse en el oriente cubano. A los pocos meses de su arribo, la comunidad reconocía los valores profesionales del «Médico de Napoleón», como lo denominaban, y solicitaba sus útiles y prestigiosos servicios. Aunque solo residió unos meses (unos siete quizá) en la región, solía decir a sus familiares que en la ciudad santiaguera pasó «los momentos más felices de su vida». Aquí realizó la primera operación de catarata en Cuba y fundó la primera clínica de operaciones oftalmológicas de Santiago de Cuba. Se convirtió, por tanto, en el iniciador de esa atención médica especializada en esta parte del país. Parece ser esa la actividad médica a la que dedicó mayor ocupación. Sus resultados pueden valorarse en esta nota de la época: «La víspera pasó visita a la vieja marquesa de las Delicias de Tempú y pudo observar que su operación de catarata había evolucionado muy bien... él se felicitaba por haber sacrificado la mayor parte de su tiempo para dedicarlo a las enfermedades de los ojos, sobre todo en un país tropical que le había ofrecido grandes posibilidades para investigar...». Igualmente, Antommarchi consagró tiempo al estudio y atención de la fiebre amarilla, enfermedad que azotaba a la región por esa época. En su afán de aislar y conocer la temida dolencia, hizo planes para construir un sanatorio y curar a los infestados. Atendió innumerables pacientes, especialmente a los más humildes, y se distinguió, según fuentes locales, por su humanismo y generosidad para cuidar por igual a ricos y pobres, como lo había hecho en otros países. Ello no fue inconveniente para que, cuando se encontraba corto de dinero, aseguran no pocos, vendiera muchos de sus «souvenires» relacionados con Napoleón: mechones de pelos, fragmentos del paño mortuorio... ÚTIL AVENTURERO Francois Antommarchi había nacido en Morsiglia, Córcega —la misma isla en que vino al mundo Napoleón—, en julio de 1789. Después de haber recibido, a la edad de 19 años, el título de Doctor en Filosofía y Medicina en la Universidad de Florencia, realizó una investigación sobre la catarata ocular y fue nombrado, a los 23 años, Doctor en Cirugía en la misma Universidad Imperial. A los 30 años, ya convertido en uno de los más grandes cirujanos y anatomistas de su época, publicó dos atlas anatómicos y varios estudios médicos sobre enfermedades tropicales, y otros referidos a los vasos linfáticos y los cadáveres de los ejecutados. Este currículo, unido a su labor al frente de la Cátedra de Medicina de la Universidad Imperial, le valió el nombramiento de médico en la nómina del ejército imperial francés. Al abdicar Napoleón, Antommarchi se unió a él y lo acompañó en 1815 en la batalla de Waterloo. Derrotado y refugiado en la isla de Santa Elena, Bonaparte quedó sin médico de cabecera, y Antommarchi, recomendado por la madre del emperador, fue elegido por su tío, el cardenal Fesh, para que ocupara esa responsabilidad. Antommarchi cumplió esa función desde septiembre de 1819, fecha en que llegó a Longwood, residencia de Bonaparte y su pequeña corte, hasta que el emperador falleció, el 5 de mayo de 1821, y el médico cerró sus ojos, realizó su autopsia sobre una mesa de billar y moldeó su mascarilla mortuoria. Testigo relevante de los últimos momentos de una de las figuras más famosas e influyentes del mundo de su tiempo, de vuelta a París y ante los cuestionamientos de la sociedad francesa, Antommarchi publicó en 1825 el libro Mémoires du docteur F. Antommarchi ou les derniers moments de Napoléon, testimonio de su vida al lado del emperador y el documento más preciso hasta hoy en la eterna controversia sobre la causa de la muerte de Bonaparte. A pesar de que él mismo había diagnosticado cáncer de estómago como causa del fallecimiento —opinión que confirmaron investigaciones posteriores—, sostenía la hipótesis de que el deceso era el resultado de un asesinato premeditado; cuestión que hasta la actualidad se discute. Años más tarde hizo réplicas, tanto en bronce como en yeso, de la mascarilla mortuoria de Napoleón, moldeada sobre el rostro del corso dos días después de su muerte, según el último deseo del moribundo, que lo quería para su hijo Napoleón Francisco, llamado El Aguilucho, niño todavía en ese entonces. Algunos de sus detractores le acusaron de haber envenenado al emperador. Antommarchi era un anatomista, lo que hoy se denominaría un especialista en Medicina Legal, por lo que no pocos especulaban que su envío a la isla de Santa Elena no había sido casual. Otros le reprochaban su incompetencia médica, al culparlo de no haber podido devolverle la salud. Más tarde, lo atacaron a propósito de la mascarilla, cuya autenticidad se ha puesto en duda muchas veces, y que, de acuerdo con algunos investigadores, llegó a poner en subasta pública. Asediado por aquellos hechos, Antommarchi se trasladó a Polonia, donde se desempeñó como cirujano; más tarde estuvo en Italia y, después de pasar por Francia, decidió viajar a América. Considerado una sensación en el Nuevo Mundo, residió en Estados Unidos y posteriormente pasó a México. Recibido y ovacionado, en cada país obsequió réplicas de la mascarilla napoleónica. Desde México llegó a La Habana, en los primeros meses de 1837, y trajo consigo la valiosa carga de objetos relacionados con Napoleón, entre ellos el molde mortuorio original de la mascarilla de Bonaparte y las memorias del emperador. PERIPECIAS A LOMO DE CABALLO A lomo de caballo, como era en la época, atravesó el galeno toda la Isla desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Investigadores dan cuenta de que en el trayecto rumbo a la oriental ciudad, hizo escalas de descanso y estudios científicos en las provincias de Matanzas y Camagüey. En esas ciudades, como explica el doctor Geovanni Villalón en su texto Primicias y curiosidades de las Ciencias en Santiago de Cuba, reveló su interés científico a través de investigaciones de campo y la La máscara mortuoria de Napoleón fue una de las posesiones más valiosas de Francois. caracterización general y análisis químico del agua en diversas localidades, así como su petición de trabajar, muchas veces gratuitamente, en la atención a los enfermos que así lo necesitasen. LA MUERTE Esa misma generosidad y deseos de servir le alentaron durante su paso por la tierra caliente hasta que los embates de la fiebre amarilla, o del vómito negro, como se le conocía entonces, paradójicamente la misma enfermedad que se empeñaba en investigar, causaron su muerte, unos dicen que en abril, otros en agosto, de 1838. Falleció en la ciudad santiaguera, en la casa del brigadier Juan Moya, después de siete días de horribles padecimientos, a la edad de 49 años. En Santiago de Cuba dejó su testamento, donde señaló su soltería y que no dejaba descendientes. Nombró albacea y heredero de todos sus bienes, excepto los de Francia, a su primo hermano Juan Benjamín Antommarchi, como consta en el libro cuatro, tomo 32, de la iglesia Santo Tomás, donde se veló su cadáver. Las reliquias de Napoleón, incluido el original de la contradictoria mascarilla mortuoria, quedaron en tierra santiaguera, en manos de la familia que le acogió con afecto. Por indagaciones posteriores se supo que después de guardarla por unos años, Ángela Moya Portuondo la vendió por 30 dólares. Según la crónica de ese tiempo, el entierro de Antommarchi fue pomposo, y sus restos quedaron en la bóveda familiar del marqués de las Delicias de Tempú, uno de sus pacientes, en el cementerio de Santa Ana, el único de la ciudad por esa época. Luego, al inaugurarse la actual necrópolis de Santa Ifigenia, los trasladaron para una tumba sencilla, en la parte derecha a la entrada del camposanto, junto a los de la familia Portuondo. Allí fueron identificados en 1994 por el doctor Antonio Cobo Abreu, especialista en Medicina Legal. La verdad sobre el supuesto asesinato de Bonaparte fue sepultada; pero el relato —aunque con muchas incongruencias y puntos por descubrir aún, polémico como su vida— del paso por estos lares de su último médico, alimenta el orgullo de los nativos. juventud rebelde por CIRO BIANCHI ROSS [email protected] CORRE el año de 1879 y José Martí, de vuelta del destierro, asombra a sus compatriotas con sus cualidades oratorias. Muere el poeta Alfredo Torroella, a quien Martí conoció en México, y en el sepelio y en un acto posterior interviene de manera que llama la atención de los asistentes. Es una oratoria diferente a la habitual. En un tiempo en que todavía se alude al país o a la Isla, Martí habla de patria; «patria ceñuda y de lauros enlutados». Es una elocuencia nerviosa, brillante, difícil, embriagadora. La voz del orador, melodiosa, tan pronto vibra de energía como se vela con sordos acentos elegiacos. Finaliza el discurso, el público estalla en una ovación tenaz y Martí es sacado de la tribuna entre abrazos. El éxito es mayor con el discurso que pronuncia en el banquete que un grupo de cubanos de ideas reformistas ofrece a un destacado periodista. El tono y la intención de Martí sorprenden a los señores de la presidencia del homenaje, gente cauta y remisa a la independencia. Martí exalta la hombría pública del agasajado y sentencia: «El hombre que clama vale más que el que suplica… los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan…» y hace que los comensales queden sin aliento cuando dice que si la política liberal cubana ha de procurar el planteamiento y la solución radical de los problemas todos del país, «por soberbia, por digna, por enérgica, yo brindo por la política cubana. Pero si no es así, si no se llega a soluciones inmediatas, definidas y concretas, si más que voces de la patria hemos de ser disfraces de nosotros mismos… entonces, quiebro mi copa: ¡no brindo por la política cubana!». Una hora después, el capitán general Ramón Blanco y Erenas, marqués de Peña Plata, sabe de lo acontecido en el banquete y del discurso de Martí. ¿Martí? ¿Quién es Martí?, pregunta. Lo sabrá pronto porque al día siguiente el Liceo de Guanabacoa celebrará una velada en honor del violinista cubano Díaz Albertini, que regresó del exterior cargado de gloria,y Martí,«el tal Martí», será uno de los oradores. A Guanabacoa se va el gobernador. Tras el fin de la Guerra de los Diez Años y en medio de una «incompleta libertad conquistada, de nadie recibida», quiere la máxima autoridad de la Isla congraciarse con el elemento intelectual cubano. Poco importa a Martí la presencia del Capitán General. Cuando alude a la patria y al porvenir de Cuba, todos los que lo escuchan saben lo que quiere decir. No puede Blanco soportar el discurso hasta el final. Se pone de pie y, lleno de dignidad y cargado de condecoraciones, abandona el salón. Comenta: «No quiero recordar lo que he oído y no concebí nunca que se dijera delante de mí, representante del gobierno español. Voy a pensar que Martí es un loco, pero un loco peligroso». BOLÍVAR, PADRE AMERICANO Ese «loco peligroso» tiene entonces 26 años de edad. Cuando tenía 17 fue acusado del delito de «infidencia» y un consejo de guerra lo condenó a seis años de trabajos forzados que, pelado al rape y con un grillete fijado en su pierna derecha, debía cumplir en las canteras de San Lázaro. Es menor de edad y la madre pide indulgencia al Gobernador, y el padre solicita al arrendatario de las canteras que interceda con las autoridades a favor de su hijo. Tienen éxito las súplicas y el penado 113 es DOMINGO 29 DE ENERO DE 2017 Bajo el signo de la urgencia LECTURA 11 A partir de ahí vive bajo el signo de la urgencia. Recorre los centros de emigrados, escribe cartas, pronuncia discursos. Dos piezas magistrales de entonces son el discurso conocido como Con todos y para el bien de todos, que pronuncia en Tampa, y Los pinos nuevos, en Cayo Hueso. Trata de forjar una unidad estrecha entre blancos y negros, ricos y pobres, veteranos y jóvenes patriotas. MONTECRISTI «relegado» a Isla de Pinos, «sujeto a domicilio forzoso». Otra vez escribe la madre al Capitán General. Pide ahora que su hijo sea trasladado a la Península a fin de que «pueda continuar su carrera y proporcionar algún alivio a su pobre familia». No pierde Martí el tiempo en España. Matricula —enseñanza libre— la carrera de Derecho en la Universidad de Madrid. Lee como un endemoniado y escribe para los periódicos. Quiere que se conozcan los horrores del presidio político en Cuba. Precisamente ese es el título del opúsculo que da a conocer al respecto y que revela al gran prosista que era ya y pone de manifiesto el estoicismo que lo caracterizará hasta el final de su vida. Dice: «Sufrir es gozar más, es verdaderamente vivir». Se pone al servicio de la Junta Revolucionaria radicada en Nueva York. Prosigue estudios en la Universidad de Zaragoza, se licencia en Derecho e inicia la carrera de Filosofía y Letras y la concluye de manera satisfactoria. Conoce a Víctor Hugo en París. Regresa a América. En México trabaja como periodista. Es maestro en Guatemala. Vuelve a Cuba tras siete años de exilio. Contrajo matrimonio en México y quiere asegurar el porvenir de su familia, y fortificarse también para la lucha futura. La Guerra Grande ha terminado, pero el espíritu de independencia no ha muerto. Analiza los errores del movimiento revolucionario. Conspira y aprovecha los resquicios legales para exaltar públicamente los valores nacionales y combatir el autonomismo. Es tal su actividad pública y clandestina que el Comité Revolucionario de Nueva York lo nombra su subdelegado en La Habana. No será por mucho tiempo. Lo apresan y lo obligan a salir de nuevo del país. Transcurre en Cuba la Guerra Chiquita, que no demora en concluir, y Martí, en Nueva York, asume con carácter interino la presidencia del Comité Revolucionario. Hombres de la agencia de detectives Pinkerton, por orden de España, lo vigilan día y noche. Llega a Caracas y sin sacudirse el polvo del camino ni preguntar dónde se come y se bebe, se encamina al monumento a Bolívar y rinde tributo a quien considera «el padre americano». Colabora en la prensa e inicia la publicación de la Revista Venezolana. Sus desavenencias con el Presidente de esa República lo obligan a salir del país. TAMPA Y CAYO HUESO Llega otra vez a Nueva York para comenzar una fructífera carrera periodística que lo hace conocido en toda la América española pues sus correspondencias para La Nación, de Buenos Aires; El Partido Liberal, de México, y La Opinión Nacional, de Caracas, son reproducidas por más de 20 diarios del continente. Asume en la ciudad la representación consular de Argentina, Paraguay y Uruguay, y representa al Gobierno de ese país en la Conferencia Monetaria Internacional. Escribir fue para él un modo de servir. Era un ensayista, un cronista, un orador, es decir, un fragmentario. Sus cartas ocupan varios volúmenes de sus Obras Completas. De cualquier manera es un lujo del idioma. Dio a conocer varias obras de teatro; una novela, Amistad funesta, que apareció por entregas y dos poemarios: Ismaelillo y Versos sencillos. Otros títulos suyos, Versos libres y Flores del destierro, no llegó a publicarlos. Versos sencillos (1891) pone fin a la labor literaria y periodística del proscrito. Dice en el prólogo que escribió esos poemas después de finalizada la Conferencia Internacional Americana, en Washington, en que se desenvolvieron sutiles maniobras norteamericanas contra América Latina, manejos que él mismo desentrañó en sus crónicas para La Nación. Renuncia a sus cargos consulares y a cuanto interfiera en su propósito de organizar la Revolución en Cuba, la guerra que él llama «justa y necesaria». Desde el fracaso de la Guerra Chiquita, Martí ha estado al tanto de todo empeño razonable de reanudar la lucha. Gana en el exilio, sobre todo a partir de 1887, una autoridad rectora que supera lo meramente político. El periódico Patria es el órgano del Partido Revolucionario Cubano y José Martí el delegado de esa organización política. Se reúne con compatriotas que viven en Santo Domingo, Jamaica, Costa Rica y México. Prepara una expedición que llevará a Cuba a hombres y pertrechos de guerra, pero una delación hace que el Gobierno norteamericano ocupe los tres barcos que la transportarían. No lo arredra el fracaso del Plan de Fernandina, llamado así por el puerto norteamericano desde donde saldrían los barcos. Hace llegar a Cuba la orden de alzamiento y fija la fecha en que se iniciará la contienda. El 24 de febrero de 1895 daría inicio la llamada Guerra de Independencia. Sale de Nueva York el Delegado con destino a Santo Domingo. El 25 de marzo firma, junto al mayor general Máximo Gómez, que asumirá la jefatura del Ejército Libertador, el Manifiesto de Montecristi, En su letra se reconoce que la guerra que comienza es continuación de las contiendas anteriores por la independencia de Cuba. Aborda el tema racial y define «el miedo al negro», que enarbolan algunos, como el miedo a la Revolución. Y asegura que la guerra no es contra el español, que en el seguro de sus hijos y en el acatamiento a la Patria que se ganen, podrá gozar, respetado y aun amado, de la libertad que solo arrollará los que le salgan, imprevisores, al camino. La guerra ya ha estallado en Cuba. Su valioso epistolario llega a su clímax con las cartas que escribe en esos días. Dice en la que dirige a su madre: «Usted se duele, en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida, y ¿por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio?». Y a su «niña» María Mantilla: «Tengo la vida a un lado y la muerte a otro, y un pueblo a las espaldas». Al fin, junto con Máximo Gómez y cuatro hombres más, puede llegar a Cuba. Desembarcan en la región oriental. Avanza el pequeño grupo entre maniguazos y pedregales. El consejo de jefes le confiere el grado de Mayor General del Ejército Libertador y de un abrazo —escribía Martí— igualaban mi pobre vida a las de sus diez años de lucha. El 5 de mayo Gómez y Martí se reúnen con el mayor general Antonio Maceo en la finca La Mejorana. Hay discrepancias. Maceo no está de acuerdo con el carácter civil que se quiere imprimir al Gobierno de la República en Armas, aunque la idea de realizar la invasión a Occidente es compartida por los tres jefes. Pasan los días. El 19 de mayo, en Dos Ríos, la tropa mambisa mandada por Gómez hace frente a una tropa española. Pese a las advertencias del General en Jefe de que permanezca en el campamento, Martí sale al campo, con su ayudante. Al parecer, se lanzó al galope contra las líneas españolas hasta quedar unos 50 metros a la derecha y delante del general Gómez, donde ambos jinetes fueron blanco fácil de la avanzada contraria, oculta entre la hierba. Las balas se ceban en el cuerpo de José Martí, que se desploma.
© Copyright 2026