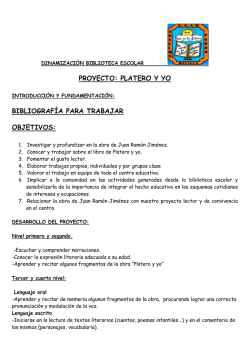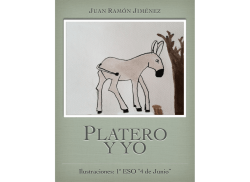NÚM. 276 • MARZO 2015
Sebastián Pandolfelli Choripán social Editorial Wu Wei, Buenos Aires, 2003. NO TE METAS CON EL REY DEL CHORIPÁN El personaje se encontraba acodado en la barra. Le pegó el último mordiscón al sándwich, tragó y soltando un suspiro, manoteó varios papelitos mugrientos que hacían de servilletas. Con gran displicencia tomó un escarbadientes y comenzó a hurgar entre sus encías. Parece ser que la catinga grasienta del chorizo no quería salir, entonces arremetió con más ganas. Miguelito Miguel Tortilletti se había convertido en empresario. Dueño y único empleado del mejor puesto de choripanes de Plaza Miserere. Tal era su fama que llegaron a llamarlo "el Rey del Choripán". Ahora se encontraba observando a aquel cliente tan extraño. Un tipo corpulento, con una nariz escandalosamente grande, como un Cyrano de Bergerac, pero nada romántico. Tenía pelo en las orejas, ojos saltones y cara de bueno. Sus amigos lo llamaban Platero. El hombre continuaba con el palillo, estocada tras estocada en duelo contra la grasita, ante la mirada atónita del gordo Miguelito, hasta que se le partió. Al sentirse observado, tomó otra espadita de madera y dijo: —Es preferible esto antes que el dolor de un torno en el consultorio de un dentista... Acto seguido se despachó con una tesis delirante acerca del comportamiento misterioso de algunos odontólogos. Decía que estos se dedican a la compraventa de piezas dentales para la fabricación de dentaduras postizas más económicas y que tenían trato con cierto roedor inescrupuloso. Después, más tranquilo empinó un vaso de tinto, bah, tinto es una manera de decir, porque el Gordo lo rebajaba con agua y el elixir de Baco adquiría un color rosadito. El de las orejas peludas que dijo apodarse Platero sacó un cigarrillo, Miguelito le acercó lumbre, le echó una de esas miradas que dejan escapar los padres serios cuando sus hijitos soñadores hacen algún comentario absurdo, le guiñó un ojo y citó como si nada un aforismo de Narosky: —Hay dolores a los que ya no se les puede sumar dolor... La pelotudísima cara de admiración que puso Platero era digna de ser retratada por algún pintor renacentista para adornar cualquier mueblería kitsch. —Usted es un sabio —le dijo, mientras arrojaba unas migas de pan a las palomas de la plaza, que, ávidas de alimento, invadieron el puesto de choripán como los pájaros de Hitchcock. El personaje le dio una calada al pucho y soltó una nube densa y gris que se fundió enseguida con el humo grasiento de la parrilla. Saludó a Miguelito Miguel, que espantaba a las palomas con un pincho largo de asador, y se fue caminando despacio para el lado de Rivadavia, mientras silbaba una milonguita. Al día siguiente, la escena fue más o menos la misma con sutiles cambios en el guión. Comió un chori y blandiendo el palillo, comentó un extraño plan que había urdido para conseguir algún dinero extra: —Las puertas, me entiende... Las puertas automáticas, ¿vio que están por todas partes?, edificios, ascensores, colectivos, subterráneos, por todos lados y nadie se da cuenta jefe... ¡Los accidentes! ¿Me sigue? Ahí hay una guita, yo..., en cualquier momento me la juego... Es cuestión de hacerse el distraído y meter la mano como quien no quiere la cosa, entonces, ¡zac!, se quiebran un par de dedos y se viene el juicio contra la empresa, y le digo más, si le llega a agarrar toda la mano, puede sacar como veinte lucas. Yo antes me hice atropellar por un colectivo, pero quedé medio rengo y no saqué mucha plata, porque el abogado me cagó, pero esto es más seguro, total ya estoy grande para aprender a tocar la guitarra, ¿no le parece? —Además todavía puede ser escritor, quién le dice... Cervantes era manco —acotó el Gordo, mientras pensaba: "Sí, este podría ser el manco de L'espanto...". —Lo que pasa es que cuando te atropellan podés quedar estropeado para toda la vida, como decía mi mamá... —comentó, mientras hacía miguitas de pan y las arrojaba a las palomas que se juntaban a su alrededor espantando a otros potenciales clientes—. Maestro, ¿no tiene a mano otra frasecita de esas como la que se mandó ayer? ¡Faaa...! ¡Quién tuviera su sabiduría, ehh! Acá entre los chorizos, en esta plaza, con las palomitas, pichi, pichi, palomita... ¡tomá, palomita, tomá! —Y seguía juntando pajarracos famélicos. A decir verdad este Platero parecía bastante burro y al Rey del Choripán ya le estaba por saltar la térmica porque no lograba entender si era o se hacía. Finalmente, Miguelito soltó: —Me duele que no me comprendan, pero más me duele no comprender... —Ahhh la mieeerrrda... ¡Usté sí que la tiene clara, eh! Tomó el último sorbo de vino aguachento, tiró el vasito de plástico en el tacho y se fue por donde había venido, correteando a las palomas. Rengueaba un poco. Después de unos días de tranquilidad, cuando la monotonía de la vida en la metrópolis empezaba a deprimirlo, se preguntó qué sería del loco de Platero, que no andaba por la plaza. Miró a su alrededor: un grupo de gente escuchaba los pregones de un pastor evangelista. El tipo gritaba, megáfono en mano, que se acerca el día del Juicio Final y Dios nuestro Señor va a bajar a la tierra. Un vendedor de chipá discutía con un borracho. Tres prostitutas algo gordas y mal teñidas, charlaban animadamente, sentadas en el mausoleo de Rivadavia a la espera de algún cliente ocasional. Los tachos de basura rebalsados, los canteros de los árboles llenos de mugre, papeles de colores, repartidores de volantes, pibes fumando, vendedores ambulantes, miles de colectivos tocando bocina y la estación de tren, imponente y arruinada justo frente al puestito de chori. "Esta plaza es el lugar menos observado de la ciudad. Todo el mundo pasa por acá, pero nadie ve. Es un no lugar. Un agujero negro que se traga la historia. A Plaza Once le sentaría mejor el número trece o el diecisiete", pensó Miguelito. Encendió la radio y escuchó las noticias: la periodista travesti Glenda Glande, devenida actriz y estrella del momento, había sido tentada para protagonizar un musical infantil producido por Gris Modena. El espectáculo se iba a llamar "Choricienta". Versaría sobre la historia de una chica pobre que vende sándwiches de aquella preciada achura y en una fiesta del Sindicato se enamora perdidamente de don Alfredo, el millonario proveedor de materias primas. Pero el nombre ya había sido usado por una revista así que le pusieron "Chorinieves y los Siete Embutidos" sin cambiar ni una coma del libreto. Continuando con el hilo de las noticias, anunciaron que se venía un paro de actividades en el sector choripanero porque el gobierno había decretado un nuevo impuesto y había aumentado el precio básico a $ 2,50. Elíseo Grande, presidente del Sindicato, llamaba a todos los compañeros a un paro y movilización por cuarenta y ocho horas en todo el territorio nacional. El Gordo Miguelito Miguel chistó y apagó la radio puteando: "Yo no voy a cerrar ni en pedo, estos no quieren laburar, lo que quieren es un subsidio", pensaba. Con toda la bronca del mundo removió los carbones de la parrillita, que estaban de un color grisáceo, echó un poquito de querosén y reavivó el fuego. Le estaba sacando filo al pincho de los chorizos cuando alzó la vista y lo vio. Acodado en la barra con una sonrisa estúpida, el befo colgando y sus ojos de caballo manso. —Se viene el paro, ¿no? —soltó con voz finita. Tenía una mano enyesada y con la otra hacía miguitas de un mendrugo de pan. —No me jodas —dijo el empresario del chorizo con su mejor cara de orto—. ¿No te das cuenta que esto está todo armado? El tipo ese es un mafioso, está pidiendo que el Estado subsidie los puestos de chori porque los Ganaderos subieron los precios, pero se va a quedar con todos los vueltos y nadie le puede tocar el culo, porque los conoce a todos, si abre la boca no queda títere con cabeza... —¿Quién, Elíseo Grande? —preguntó Platero, haciéndose el gil. —Sí, el enano ese... ¿Y viste que anda con la travesti de la tele, la Glenda Glande? —¿En serio? —¡Pero vos vivís en un termo! —dijo el Gordo sirviéndole un vaso del tinto de la casa. Estuvieron un rato charlando de cualquier cosa por el simple gusto de pasar el tiempo. Platero decía que no podía ser que San Filipo, el técnico de la selección no lo pusiera al Tucho Cardetti: —Que es un crá, que juega de volante, de defensor... Donde lo ponés la descose el pibito ese, porque viene de potrero... El Gordo argumentaba no entender cómo es posible que un tipo que corre un par de minutos atrás de una pelota vale diez veces más que un científico del Conicet. Al promediar la tarde vieron pasar los camiones que iban cargados hasta el tope con los manifestantes hacia la Plaza de Mayo. Los otros puesteros de Once bajaban las persianas, ponían los candados y se subían a cualquier cosa que los llevara hasta ahí. —¡A las seis habla Grande en la plaza! —le gritó uno. —¡Yo no paro, que se vayan todos a la concha de su madre! —replicó Miguelito Miguel. Al ver que el Gordo no cerraba, cinco monos enardecidos se le fueron al humo. —¿Cómo que no paras? ¡Carnero de mierda! Uno le pegó una patada a la parrilla y volaron brasas incandescentes en todas direcciones. Platero del susto se cayó al suelo y quedó desparramado con las tiras de chorizos. —¡¿Qué hacés hijo de puta?! —el Gordo los corría con el pincho afiladísimo—. ¡No te metas con el Rey del Choripán! Ensartó a uno en la pierna y a otro en los cuartos traseros, pero venían más y, de repente, se vio rodeado por los compañeros del Sindicato. Miraba para todos lados aterrado, no sabía a dónde rajar, mientras un par de matones prendía fuego su queridísimo puesto. Recibió un puñetazo en la boca y saboreó la amargura de su propia sangre. Después un certero patadón en los huevos lo dobló en dos. Lo iban a matar a golpes por carnero, por traidor a los ideales de los compañeros, por no acompañar la lucha. En eso, de entre las llamas, de un salto, salió Platero con un pincho en la mano enyesada y revoleando una tira de chorizos ardiendo con la otra. Estaba furioso, la cara hinchada y los ojos inyectados en sangre. —¡¡¡VIVA PERÓN!!! —gritó con todas sus fuerzas y se le marcaron las venas del cuello. En pocos segundos repartió pinchazos, patadas y chorizazos para que tengan y para que guarden. Agarró a su amigo proveedor de delicias embutidas y se lo llevó a la rastra hasta un lugar seguro en la estación de tren, mientras seguía amenazando a los sindicalistas con su tridente. Los matones se iban cabizbajos. —Te debo una, hermano —largó el Gordo entre jadeos, mirando los restos de lo que fuera su pequeña empresa, sentado con la espalda apoyada en una columna. —No es nada, compañero —dijo Platero—. Esas lacras ya van a caer... Esos traidores no saben nada. El enano de mierda se cree Lorenzo Miguel, que en paz descanse el "Lorito", y no le llega ni a los talones. Cuando vivía el General era otra cosa... —Pero... ¿No era que de política no sabías nada vos? —preguntó el Gordo que ya se estaba reponiendo. —Acá, para pasarla bien, hay que hacerse el boludo, compañero, vamos, vení que te llevo a casa. A la tuya no podés volver. Por lo menos un tiempito te vas a tener que borrar, porque estos te van a ir a buscar. Estaba anocheciendo, la Plaza Miserere se llenó de gente que esperaba colectivos para volver a sus casas después de otro día de trabajo. Ruidos de caños de escape, gritos y bocinas. La ciudad interpretando la horrísona sinfonía de siempre. Allegro, ma non tanto. Los pibitos olían pegamento y pedían monedas, los evangelistas canturreaban insoportables, golpeteando panderetas, y las bailantas encendían sus carteles de colores invitando a sacudir las caderas al compás de la cumbia. "Hoy Los Pibes Paja" anunciaban en Latino 11. Platero y Miguelito Miguel caminaban despacio, un poco maltrechos y doloridos. El Gordo llevaba un pincho en la mano y el compañero tenía una tira de chorizos a modo de bufanda. LA CASA ESTÁ EN ORDEN Elíseo Grande, enérgico, exultaba a la multitud que colmaba la Plaza de Mayo. Lo aplaudían a rabiar en cada pausa del discurso. El vozarrón que provenía de él contrastaba con su escaso metro y medio de altura. El escenario estaba frente a la Casa de Gobierno vallada y rodeada de policías. Para mantener la seguridad de la Nación se había montado un gigantesco operativo. Los medios de comunicación habían apoyado al sindicalista por diferentes intereses y arengaron al público a asistir al evento. La gente agitaba banderas argentinas, carteles y pancartas. "Subsidiemos al Chori", "Chorizos para un pueblo con hambre", "Choripan o Muerte", "Elíseo cumple, Glenda dignifica" y un cartel que cruzaba de una calle a otra que decía "C.H.O.R.I.P.A.N.E.R.O.S.". Algunos se treparon a las palmeras y a la Pirámide de Mayo. Otros remojaban sus pies en las fuentes. Había familias enteras. Murgas. Vendedores de escarapelas. Hay gorro, bandera, vincha. La imagen recordaba tantas otras del pasado. Era como una estampa actualizada de ese glorioso 17 de octubre del 45, o de aquel 1o de mayo del 74. Pero Elíseo sería más inteligente, no los insultaría a ellos, aunque los despreciaba, no les diría "imberbes" echándolos de la plaza. Todo lo contrario, los necesitaba. Necesitaba a esa multitud que coreaba su nombre para llegar al poder, que era lo único que pretendía. Tenía al rebaño de idiotas en una mano y su carta ganadora en la otra. En una fiesta del Sindicato unos meses antes del conflicto, él estuvo con todos los ministros, empresarios y sindicalistas que llevaban las riendas de la República, el champagne corrió como agua y terminaron todos en una partuza con putas y falopa en la quinta de don Alfredo. El perverso enano aprovechó el estado en que se encontraban todos los representantes del Estado y sacó fotos. Así fue que capturó para siempre esas imágenes que incomodaban al presidente y su séquito. Hugo "Camión" Marrano y Raúl "Piquete" Castillo eran los más escrachados: se hicieron coger por un mono zurdo, y cuando digo un mono zurdo no me refiero a un antiperonista de tendencias psicobolches, sino a que eran penetrados por un gorila del zoológico de Cutini que tenía el miembro torcido hacia la izquierda. El señor presidente jugando a Clinton y Mónica Lewinski, con Glenda Glande en el papel de Clinton. Incluso tenía unas fotos muy simpáticas de Raúl Alfonsín bailando un vals con Manolo "el Caudillo", que llevaba puesto un vestido que había pertenecido a la abanderada de los pobres y que ahora formaba parte de su colección de fetiches. Eliseo se sentía todopoderoso ahí en el palco, parado en un banquito lanzando las frases e insultos al gobierno que había estado ensayando una semana entera con el profesor de teatro de su actual pareja, la travesti devenida estrella infantil. Ella estaba parada a su lado, firme apoyando a su hombre. Desde una de las ventanas de la Casa Rosada, el primer mandatario y sus ministros observaban el desarrollo de la historia, pensando en alguna clase de arreglo. La policía y los manifestantes estaban cara a cara y faltaba que volara la primera piedra para dar comienzo a la batalla. Eran chorizos en una olla a presión. Una invitación a la masacre. El ambiente era irrespirable. Si el enano choripanero daba una orden se pudría todo, lo sabía y lo disfrutaba. Eran sus quince minutos de gloria. Si el pueblo se enteraba, si el enano daba a conocer las fotos se venía una guerra civil o algo peor. Al menos él lo creía así. En eso, un emisario del gobierno subió al escenario y le dijo algo en el oído. Eliseo asintió sonriente. Hubo un silencio súbito en la plaza. Se dirigió a la multitud y, levantando los brazos, dijo: —Compañeros, aflojaron... tenemos choripán a dos pesos sin impuesto. Esta es la hora clave, el tiempo nuevo. Palabras más, palabras menos, hemos llegado desde el llano, a una conciliación, porque en síntesis, la gente tiene la palabra. Por lo tanto en pocos días estaremos lanzando un Plan Nacional. La casa está en orden. Y ahora todos a casa tranquilos que mañana juega la Selección contra Chile y hay que ver el partido... ¡Vamos, carajo, que ya estamos en la semifinal! La gente estalló en un grito de algarabía. Todos saltaban y gritaban, incluso algunas chicas un tanto osadas levantaron sus remeras mostrando las tetas, locas de contentas. —¡Vamos vamos Argentina, vamos vamos a ganar, que esta barra quilombera no te deja no te deja de alentar! ¡Vamos vamos Argentina, vamos vamos a ganar, que esta barra quilombera no te deja no te deja de alentar! Los manifestantes se quedaron un ratito más cantando en la Plaza de Mayo. Algunos fueron hasta el obelisco, falo erguido en medio de la city porteña para demostrar al resto del mundo que somos los más porongas. Otros armaron improvisadas parrillas y comieron un copioso festín de delicias embutidas. El humo denso y grasiento copó las calles. —Vení pasá, pasá que te presento a un amigo, sentite como en tu casa —dijo Platero. Miguelito Miguel miró para todos lados algo temeroso. Estaba frente a una vivienda precaria con un galpón lindante. La callecita era de tierra y las casas sencillas, con chapas, madera y unos pocos ladrillos. Por la esquina pasó como un rayo un colectivo de la línea 9. Cayó la noche y una jauría de perros ladraba desde alguna parte. En la puerta de entrada había un cartel pintado a mano con tiza, que rezaba: "Unidad Básica PERÓN VIVE EN CARAZA". En ese momento tuvo un déjá vu. Alguna vez había estado por ese barrio, pero por otro motivo que no recordaba. Pasaron por un cuarto plagado de cuadros y fotos del General y de sus esposas. De Aurelia Tizón más conocida como Potota, de Eva Duarte y de María Estela Martínez, Isabel. Había infinidad de objetos en distintas vitrinas, pero la escasa iluminación del lugar no le permitió ver mucho más y su salvador lo convidaba a seguir camino hacia el fondo, de donde provenía una melodía romanticona que se interrumpía por un ruido metálico como de martilleos. Tic tic tic tic. Platero corrió una cortina de esterillas de junco y pasaron al patio trasero de la casa, donde estaba Cacho con una llave inglesa ajustando los pedales de una bicicleta anaranjada con flecos en el manubrio. Cacho se enjugó la transpiración de la frente y se puso una mano como visera porque el sol de noche que colgaba del toldito lo enceguecía. Un montón de mosquitos y bichitos verdes giraban alrededor de la luz. Platero bajó el volumen del radiograbador desde donde cantaba Leonardo Favio y ofició de presentador: —Compañero, este que está acá es Cacho, ¡el ahijado de Perón! — dijo casi a los gritos, mientras se desenroscaba del cuello la tira de chorizos. Cacho era un flaco alto de mentón prominente y nariz ganchuda. De su cabeza grande y redonda colgaban unas mechas de pelo de lo que alguna vez fue una melena jipona. Poseedor de labios anchos y una mirada extraviada. Se quedó pensativo un rato, se rascó una oreja y tendió la mano al Gordo Miguelito. —Qué tal, un gusto. En el patio había un pajarraco gris de patas largas, huidizo y muy boludo, que hacía las veces de mascota. Cada tanto largaba un alarido: "¡Tero tero, tero tero!". A Cacho le gustaba perseguirlo por todos lados asustándolo y el plumífero no sabía para dónde correr. El flaco grandulón lo toreaba al grito de: —¡Pique - tero, carajo; pique - tero, carajo! En ese jueguito andaba, hasta que Platero le encajó un sopapo atrás de la nuca. Un 'tate quieto. —¡Pará, enfermo, pará con ese bicho! Poné la mesa que el amigo se queda con nosotros por unos días. Durante la cena de polenta con chorizos, le contaron al Gordo que Cacho era el séptimo hijo varón de una familia que se vino desde el Litoral, y por su condición de séptimo machito, lo había bautizado el general Perón. Desde entonces siempre estuvo vinculado con el movimiento: Vendió escarapelas en Ezeiza el 20 de junio apenas siendo un guricito y sus padres se lavaron las patas en las fuentes de la plaza. Hasta se agarró a las piñas en San Vicente y se salvó de pedo, porque Madonna, le apuntaba a él. En fin, vivió todos y cada uno de los actos en los que hubiera algo relacionado con su padrino. —Después, mañana o pasado, si te quedás, te voy a mostrar algo... No tenés ni idea compañero, te vas a caer de culo... —largó Platero dándole a Miguelito Miguel unas palmaditas en la espalda. Eliseo Grande bajó de su Ferrari roja, el Chorimóvil, con una botella de champagne Cristal en la mano. Les dijo a sus guardaespaldas que lo dejaran solo, se pegó una ducha y pidió a la cocinera que le hiciera un pucherito para festejar el triunfo de sus planes. El enano cabezón en realidad jamás hubiera comido un chorizo, los aborrecía ya desde chiquito. Su padre fue un gran empresario de las achuras, tuvo una cadena de puestos grandísima, no había estación de tren o de ómnibus en el país que no tuviera un Rapi-Chori a mano. Pero el señor Grande empezó a desvariar en su afán por ganar cada vez más dinero. La ambición le fue ganando y Eliseo vio cómo los embutidos enloquecieron a su padre. Resulta que este tenía criaderos de chanchos para que las materias primas fueran más baratas. En un intento de renovarse inventó el famoso "Morcipán". Grande Pa, alegaba que la mejor morcilla se fabrica con chanchos negros, pero el problema es que es muy difícil hacer que nazcan estos animales en grandes cantidades como para satisfacer las necesidades de un mercado en crecimiento. Entonces sacó en conclusión que era mucho más económico ir a conquistar el África y cortar los miembros viriles de los nativos. "Ya viene la morcilla hecha, sin ningún tipo de proceso". Con esta loca idea partió y al tiempito nomás mandó una encomienda con dos o tres chotos zulúes o quién sabe de qué otra tribu. Continuó por esos pagos hasta que al ensartarse una negrita (que parece, era la hija de un guerrero importante de una tribu del Congo) se la cortaron a él y se murió desangrado. Eliseo tomó las riendas de la empresa y se metió en el Sindicato de Choripaneros, sabiendo que es muy fácil conseguir poder dentro de la burocracia sindical. Sólo hay que adornar a alguno por acá y presionar a otro por allá. El enano maldito, de pibe, pensaba que comer choripanes era causal de homosexualidad; por ese motivo no los comía. Con el tiempo cambió de parecer y llegó a convertirse en el Capo Máximo. (Y además se puso de novio con Glenda Glande, que, siempre que tomaba unas co- pitas de más, recordaba que allá por sus catorce años se comió su primer morcillita, cuando todavía se llamaba Juan Carlos). Después del poderoso pucherito, se masturbó escuchando un disco de Xuxa, la reina de los bajitos. Se sacó el disfraz de paquita que se había puesto y se durmió plácidamente.
© Copyright 2026