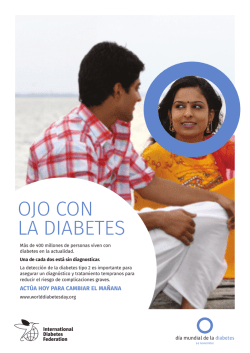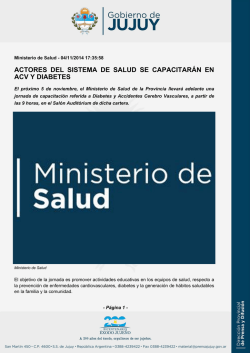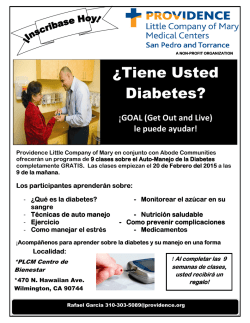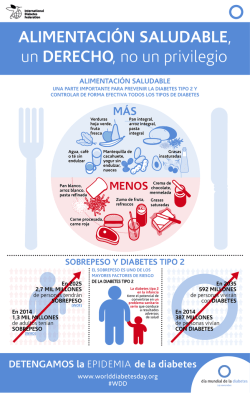la responsabilidad social en la gestión de proyectos.
ASOCIACIÓN DE LOS NIVELES DE ADIPONECTINA Y DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL-ALFA CON ALBUMINURIA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS TIPO 2 Jhoalmis Sierra Castrillo, Lyz Jenny Gomez-Rave Grupo de Investigación BIOGEN. Universidad de Santander UDES, sede Cúcuta. [email protected] Resumen La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que, al no es controlada por muchos años va dañando los riñones causando nefropatía diabética. Además, está altamente asociada con un estado inflamatorio crónico, que guardan relación con la secreción de diferentes adipocitocinas (IL-6, TNF-α, leptina, adiponectina) que participan en la homeostasis metabólica y son determinantes tanto en la regulación del proceso aterogénico como en la resistencia a la insulina. El objetivo del estudio es relacionar el comportamiento de los niveles de adiponectina, Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) con albuminuria en pacientes con diabetes tipo 2, considerarlos como marcadores de daño renal. La investigación se basó en un modelo descriptivo de corte transversal, con una población de estudio conformada por pacientes que ingresaron al Hospital Universitario Erasmo Meoz en el período de mayo a octubre del 2015. De acuerdo con criterios de selección previamente establecidos, se conformaron dos grupos de análisis; pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 y albuminuria >30 mg/L (n = 24), y un grupo control sin las condiciones anteriores (n = 20). Los resultados revelaron al hacer el análisis bivariado entre las concentraciones de esta adiponectina y los niveles de albuminuria sólo en los diabéticos, pudo observarse una correlación directa entre ambas (p=0.03) y que existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre los valores para la concentración de TNF-α y albuminuria (p < 0.03); se pudo observar que entre los niveles de adiponectina y del TNF-α aparentemente no existe ningún tipo de correlación (p>0.05). Los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los de otros estudios citados, en relación a los efectos que puede producir el aumento de algunas adipocitoquinas en pacientes diabéticos. Pudo concluirse que aunque no existen diferencias significativas entre la adiponectina y el TNF-α, los niveles de TNF-α podrían ser explotados como marcadores tempranos de daño renal o servir para el diseño de estimadores de la progresión del daño en los pacientes con diabetes tipo 2. Palabras Clave: Diabetes Mellitus Tipo 2, Factor de necrosis tumoral-alfa, Adiponectina, Albuminuria; Nefropatía diabética. 1 I.INTRODUCCIÓN La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica caracterizada por hiperglicemia1,2,3 secundaria a un proceso de insilunoresistencia y deficiencia de insulina2. Cuando la hiperglicemia no es controlada puede llevar al desarrollo de nefropatía diabética, una complicación cuyo mecanismo etiológico aún no es bien conocido; éste parece estar estrechamente ligado a trastornos vasculares de la circulación renal y al aumento de citoquinas proinflamatorias que alteran la estructura y función del glomérulo.3,4 El aumento de glucosa en sangre activa varios sistemas del metabolismo celular donde se produce acumulación excesiva de especies reactivas de oxígeno (ROS) a través de la aceleración de la cadena respiratoria y el aumento de función de las enzimas xantina oxidasa, NADH/NADPH oxidasa, óxido nítrico sintasa (NOS) y ciertas hemoproteínas.4 Particularmente, las células mesangiales del glomérulo son más suceptibles, ya que son incapaces de evitar las altas concentraciones intracelulares de glucosa durante la hiperglucemia, lo que las somete a estrés oxidativo mediado por el aumento anormal de ROS.5 También se producen alteraciones en la hemodinamia renal que incrementan la presión hidrostática capilar y deterioran la barrera de filtración compuesta por células endoteliales, una lámina basal y podocitos, lo que en conjunto se traduce en hiperfiltración glomerular.6 Cantidades mayores de proteínas pasan al espacio de Bowman entre ellas la albúmina, cuyos valores en orina se incrementan superando los 30mg/día; valor alrededor del cual oscila el límite superior de la concentración normal. Esto ha sido útil en el diagnóstico de nefropatías, cuyo signo clínico principal es la presencia de albúmina en orina por encima de este valor.7 Se define como normoalbuminuria a la excreción urinaria de esta proteína menor 30 mg/día, microalbuminuria cuando su valor se encuentra entre 30 a 299 mg/día; es considerada una de las primeras manifestaciones de la enfermedad, puede estar condicionada por el ejercicio y en personas sanas tiene poco valor predictivo, y macroalbuminuria o proteinuria cuando la excreción urinaria de albúmina es mayor de 300mg/día, bajo esta condición se observa deterioro progresivo de la función renal que pueden llegar a cuadros nefróticos donde la excreción es mayor o igual a 3.5g/día.8,3 De otro modo, existen múltiples factores que predisponen al desarrollo de diabetes tipo 2, uno de ellos es el incremento en los niveles de metabolitos, como lípidos, ácidos grasos y diversas citoquinas a partir del tejido adiposo9 que propician el desarrollo de estados inflamatorios, la activación de leucocitos, monocitos y macrófagos que a su vez se hallan vinculados con resistencia a la insulina y la pérdida de función secretora de esta hormona en los islotes pancreáticos de Langerhans.9,10 Los macrófagos que residen en el tejido adiposo son de dos tipos; los M1 que se encuentran generalmente en estado activo, secretan citoquinas proinflamatorias tales como TNF-α, IL-6 e IL-8, que pueden producir iNOS, ROS y resistencia a la insulina, y los M2 que se activan regularmente, producen IL-10 e IL-1 y han sido implicados en la remodelación tisular. El exceso de tejido adiposo entonces, provoca un desequilibrio de este tipo de macrófagos induciendo la diferenciación de M2 al tipo M1. Como resultado, las citoquinas proinflamatorias estimuladas por el tejido adiposo o adipocitoquinas y los radicales libres, se producen en mayor cantidad exacerbando la resistencia a la insulina, mientras que se reducen ciertos efectos beneficiosos sobre la regulación metabólica sistémica asociados con la función de los M2.11 Estas adipocitoquinas y otras citoquinas, también parecen estar involucradas en el desarrollo y progresión de la nefropatía diabética dado que poseen efectos autocrinos, yuxtacrinos y paracrinos característicos que les permiten coordinar y propagar la respuesta inflamatoria en varios tejidos.9,10 En este contexto, se le ha atribuido al tejido adiposo funciones endocrinas, ya que algunas de las moléculas que secreta no solo son inmunomoduladoras sino que pueden regular en cierto grado los lípidos sistémicos, la homeostasis de la glucosa y la relación de éste con otros órganos clave del metabolismo, como hígado, páncreas, músculo y sistema nervioso central, lo que podría explicar anomalías metabólicas en otros tejidos cuando hay disfunciones en las adipocitoquinas.11 Cabe aclarar que la inflamación del tejido adiposo es importante para que el organismo pueda adaptarse a este exceso de energía almacenada y así mantener la homeostasis metabólica.12 A algunas adipocitoquinas secretadas por el tejido adiposo blanco como la resistina y la adiponectina están implicadas en la regulación del peso corporal. Estudios demuestran que el efecto regulador de la hormona leptina se logra gracias a la emisión de señales transmitidas hacia el hipotálamo, estructura que posteriormente libera neuropéptidos y neurotransmisores moduladores de la ingesta de alimentos y del gasto energético.13 También es conocida por su acción antidiabética, por la regulación que puede ejercer sobre la lipogénesis hepática a través de la supresión de la expresión de enzimas necesarias para la síntesis de ácidos grasos, y por inducir el aumento de la oxidación de éstos últimos en el músculo.14 La hormona adiponectina, otra adipocitoquina ampliamente secretada, mejora la sensibilidad a la insulina, exhibe propiedades antiaterogénicas, cardioprotectoras y antiinflamatorias.11 Activa vías de señalización tras la unión a sus receptores Adipo-R1; mediadores del efecto sensibilizante a la insulina en hígado y músculo así como la oxidación de ácidos grasos, y los Adipo-R2; que aumentan la oxidación de ácidos grasos en el hígado.15 También, facilita la opsonización de células apoptóticas y su posterior absorción por los macrófagos,16 inhibe la actividad del Factor Nuclear-κβ (NF-κβ) lo que conduce a la reducción de la adhesión de monocitos a las células endoteliales17,18 y al mismo tiempo suprime la apoptosis de éstas favoreciendo la cardioprotección.19 Otros efectos menos estudiados, están relacionados con la acción supresora que ejerce la adiponectina sobre la producción de la citoquina TNF-α; un factor regulador del metabolismo de los adipocitos clave en el proceso de inflamación, que no sólo proviene de la expresión en el 2 tejido adiposo sino que también implica aquel que es derivado de los macrófagos y otras células inmunes. Este disminuye la lipogénesis, aumenta la lipólisis, induce hiperglucemia y resistencia a la insulina por interferir con su receptor y la activación de vías de señalización.10 Estudios sugieren que la expresión de TNF-α en los macrófagos es inducido por los ácidos grasos libres20, posteriormente, éste estimula la lipólisis incrementando la liberación de ácidos grasos de los adipocitos, estableciendo una relación clíclica ácidos grasos-adipocitoquina, que se autoperpetúa potenciando los efectos ya mencionados, en la inflamación metabólica.21 Tanto el TNF-α como la adipocitoquina proinflamatoria IL-6 están implicados en el desarrollo de citotoxicidad renal por inducir lesión celular directa, apoptosis, engrosamiento de la membrana basal glomerular, aumento de la permeabilidad endotelial y de la fibronectina.9 Se han evidenciado mayores niveles de IL-6 en células mesangiales, en el intersticio y en los túbulos renales de pacientes con nefropatía diabética, lo que la posiciona como marcador predictor de la gravedad y el estadío de esta enfermedad.7 Se ha sugerido que la IL-6 participa favorablemente en el proceso de resistencia a la insulina y en el mantenimiento del metabolismo de la glucosa en todo el organismo.22 Posiblemente la adiponectina no sólo actúe como regulador negativo del TNF-α como ya se expuso, sino que también influya del mismo modo sobre la expresión de IL-6, por sus propiedades antiinflamatorias. Dada esta relación, ¿podría ser permisible utilizar los niveles de adiponectina y TNF-α en sangre como marcadores de la severidad del daño renal? A partir de esta pregunta, se propuso hacer un estudio en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta con pacientes diabéticos y sujetos controles sanos a quienes se les determinaron sus concentraciones de adiponectina y TNF-α en sangre, posteriormente, se correlacionaron con sus niveles de albuminuria y tiempo desde el diagnóstico de diabetes, para así determinar si las concentraciones de estas citoquinas pueden servir como marcadores de daño renal.. diagnóstico de diabetes tipo 2 fueron; ser personas mayores de 35 años, sin enfermedad cardiaca, ni pulmonar, sin ningún tipo de cáncer, ni colesterol total alto, además de poseer niveles de albuminuria mayor a 30mg/L. Los criterios de inclusión utilizados en la selección de los pacientes controles fueron; ser personas mayores de 35 años de edad, sin diagnóstico de diabetes, sin daño renal, sin enfermedad cardiaca, ni pulmonar, sin ningún tipo de cáncer, ni colesterol alto. A la muestra seleccionada para el estudio se les extrajo sangre en ayunas por punción venosa, en tubos secos, las muestras en el laboratorio se centrifugaron para obtener el suero, se determinó la glucosa por el método de glucosa – oxidasa en el analizador químico automatizado CB3500 I. El resto de suero de las muestra se depositaron en viales marcados y se almacenaron a -80° C hasta su respectivo análisis. Se le solicito a los pacientes tanto los casos como los controles la recolección de la primera orina de la mañana por micción espontánea a las cuales se les determinaron cuantitativamente los niveles de albúmina utilizando un método inmunoturbidimétrico de la casa comercial Wiener Lab, utilizando el equipo CB3500 I. A los sueros guardados en viales a -80 º c, se descongelaron luego de la recolección de todas las muestra para el estudio y se les determinaron cuantitativamente los niveles de Adiponectina y TNF-α mediante ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA tipo sándwich), el kit de ELISA empleado provino de la casa comercial eBioscience y los equipos utilizados fueron; lector Choromate 4300, lavador STAT FAX 2600 e incubador STAT FAX 2200. El análisis estadístico se basó en la representación de la información de manera gráfica en diagramas de barra, distribuciones de frecuencia simple y tablas de contingencia. Se realizó el cálculo de medidas descriptivas como promedios y desviación estándar, prueba de hipótesis para diferencia de promedios, así como el cálculo del coeficiente de correlación entre variables de interés, bajo un nivel de significancia de 0.05. II. MATERIALES Y MÉTODOS La investigación se basó en un modelo descriptivo de corte transversal, con una población de estudio conformada por pacientes que ingresaron al Hospital Universitario Erasmo Meoz en el período de mayo a octubre del 2015. De acuerdo con criterios de selección previamente establecidos, se conformaron dos grupos de análisis; pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 y albuminuria >30 mg/L (n = 24), y un grupo control sin las condiciones anteriores (n = 20). Información relativa a la edad, sexo, peso, talla, antecedentes familiares, situación laboral, hábitos alimenticios, consumo de alcohol, tabaquismo, actividad física y consumo de medicamentos, también fue obtenida, mediante el diligenciamiento de una encuesta, que además incluía un acta de consentimiento informado. Los criterios de inclusión utilizados en la selección de los pacientes con III. RESULTADOS La muestra estuvo conformada por 44 sujetos, de los cuales 24 eran diabéticos tipo 2 con resultados para albuminuria por encima de 30mg/L y constituían el grupo de los casos y 20 sujetos sanos que constituyeron el grupo control. En cuanto a género, el 41.7% de los casos eran varones y el 58.3% eran mujeres, mientras que en el grupo control, el 50%% eran mujeres y el 50% hombres. (Ver tabla 1). 3 Tabla I. Distribución de diabéticos tipo 2 y controles según género Tabla II. Medidas Adiponectina, TNF-α GÈNERO VARIA T GRUPO MASC (% fila) 10(41, 7) 10(50, 0) TOTAL 14(5 5) (Mg/día 24(5 4,5) 0(45,5) (ng/ml) 4 4(100,0) TNF-α Tabla II. Medidas descriptivas para edad, peso, talla e IMC. E DAD (a ños) P ESO (K g) T ALLA ( mts) I MC GR UPO DIA BETICOS CO NTROLES DIA BETICOS CO NTROLES DIA BETICOS CO NTROLES DIA BETICOS CO NTROLES ADIPO NECTINA 2 La edad promedio en los Diabéticos fue 62.7 ± 10.5 años, mientras que en los controles fue 63.3 ± 10.4 años. Respecto al peso corporal, el promedio en los diabéticos fue 70.8 ± 9 kg, mientras que en el grupo control fue 63.9 ± 10.8 kg, con valores que variaron entre 45 y 99 kg. La estatura promedio en el grupo de pacientes diabéticos fue 1.66 ± 0.09 metros, y en el grupo control fue 1.57 ± 0.16 metros. El índice de masa corporal promedio en el grupo de casos fue 26.04 ± 4.54, promedio que en el grupo control fue 27.3 ± 11.8 Como se observa en la tabla 2 se evidenciaron diferencias significativas entre el grupo control y el grupos de diabéticos con relación con al peso y la estatura (p< 0.05); sin embargo, respecto al índice de masa corporal se observó un comportamiento similar entre los grupos (p = 0.64). Igualmente tampoco se observaron diferencias respecto a la edad (p = 0.84). V ARIABLE ) 4(54,5) 0,0) 20(45, INURIA 2 10(5 MEDIDAS DESCRIPTIVAS Prome dio 4 2,71 0,51 0 3,35 0,43 4 0,79 ,04 0 3,90 0,84 4 ,66 ,09 0 ,57 ,16 4 6,04 ,54 0 7,27 1,80 UPO ALBUM n (% col) 8,3) CONTR OLES n (% fila) DIABETI BLE otal ENINO n COS FEM ULINO GR alor p (pg/ml) DIA BETICOS CO NTROLES DIA BETICOS CO NTROLES DIA BETICOS CO NTROLES descriptivas para Albuminuria, MEDIDAS DESCRIPTIVAS Prome dio 4 0,02 6,68 0 ,01 ,45 4 ,22 ,04 0 ,68 ,76 4 3,79 0,04 0 ,21 ,73 alor p ,00 ,43 ,04 Se analizaron las correlaciones existentes entre los valores para TNF-α, Adiponectina, Albuminuria, la edad, el género. Se logró determinar qué: No se evidencia correlación estadísticamente significativas entre la edad y/o el género y los niveles de albuminuria, adiponectina y TNF-α (p >0.05). Existe correlación Positiva y estadísticamente significativa entre los valores para la concentración de adiponectina y albuminuria en los pacientes diabéticos (p = 0.03) A mayor concentración de adiponectina, mayor nivel de albuminuria. Existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre los valores para la concentración de TNFα y albuminuria (p < 0.03); A mayor nivel de concentración del TNF-α, mayor nivel de albuminuria. No se evidencia correlación significativa entre la concentración de TNF-α y la concentración de adiponectina en estos pacientes (p = 0.18). Tabla IV. Correlaciones bivariadas entre variables de interés en los pacientes diabéticos ,84 ,03 ,02 ,64 Al comparar los niveles de albuminuria, adiponectina y TNF-a entre el grupo de pacientes y el grupo control se logró determinar que: El nivel medio de adiponectina presenta resultados similares en ambos grupos (p = 0.43). El nivel medio de TNF-α es significativamente mayor en el grupo de pacientes diabéticos (p = 0.04); El promedio se ubicó en 13.79 ± 20 pg/ml, mientras que en el grupo control fue 5.2 ± 2.7 pg/ml. Discución de los resultados La diabetes mellitus tipo 2 se asocia con complicaciones de origen cardiovascular, renal, ocular y neurológico.23,24 Dentro de las renales se encuentra la nefropatía diabética, caracterizada por el aumento en la presión de filtración, la tasa de excreción de albúmina en orina y la disminución de la función renal. Los niveles 4 elevados de albúmina, por lo tanto, sirven como indicador de la progresión del daño renal.25 Mediante un estudio transversal que incluyó sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y albuminuria, y sujetos sin ninguna de estas dos condiciones, se buscó dilucidar el tipo de relación existente entre los niveles de albúmina en orina y dos proteínas en suero; la adiponectina y el TNF-α. La adiponectina, es una hormona que participa en la regulación del metabolismo de la glucosa, los ácidos grasos y en la adquisición de una mayor sensibilidad a la insulina. El TNF-α está implicado en procesos de resistencia a la insulina por causar interferencia en la ruta de señalización que se activa tras la unión insulina-receptor.26,27 En los resultados encontrados la albuminuria promedio presentada en los pacientes con diabetes tipo 2 fue de 60.02 +/-16.68, valor estadísticamente significativo ya predecible frente a los controles, dado que este parámetro se tuvo en cuenta como criterio de selección de la población. Este evento corrobora el efecto que puede tener la enfermedad diabética sobre el sistema renal. Algunos autores señalan que la presencia de albuminuria en la diabetes abarca otras alteraciones estructurales caracterizadas por hipertrofia temprana del glomérulo y los túbulos renales, el engrosamiento de la membrana basal glomerular, de la membrana tubular y la acumulación de componentes de la matriz extracelular en el mesangio.28 A los pacientes con diabetes tipo 2 y que presentan albuminuria se les podría evaluar el grado de nefropatía a partir de la tasa de filtración glomerular estimada (EGFR). Esta información cuantitativa mejora la predicción de la enfermedad renal terminal en poblaciones en las que la diabetes mellitus tipo 2 representa el factor etiológico principal.29 Si bien el promedio de edad y el ICM de los controles fueron mayores que los de los diabéticos, la diferencia no fue significativa (p>0.05), en cuanto al peso y la talla se observaron diferencias significativas en el análisis de medias de los grupos (p<0.05), teniendo los casos un valor mayor en ambas variables. Yi-Jing Sheen y colaboradores, concluyeron que entre los factores de riesgo asociados a la diabetes tipo 2 que conllevan a la disminución de la función renal se encuentran la edad, el peso, la etnia, la genética, el estilo de vida, el aumento en la glucemia, las dislipidemias, la albuminuria avanzada y otras alteraciones bioquímicas del individuo.30 Al comparar la concentración de adiponectina, se evidenció que es mayor en el grupo control (4.68+/-1.76), pero este valor no es estadísticamente significativo ya que el p=0,43 indica que probablemente las dos poblaciones no guardan grandes discrepancias respecto a este parámetro. Ahora, al hacer el análisis bivariado entre las concentraciones de esta hormona y los niveles de albuminuria sólo en los diabéticos, pudo observarse una correlación directa entre ambas (p=0.03). Estos resultados confrontan los hallados por Yano et al, donde al buscar la asociación entre la concentración de adiponectina y el nivel de albuminuria en pacientes delgados y con obesidad, encontró que la albúmina en orina se correlacionaba inversamente con la concentración de adiponectina en obesos.31 Probablemente, estas diferencias estén ligadas a las características poblacionales, en las que criterios como la obesidad juega un papel clave en la disminución de adiponectina. Cabe aclarar por tanto, que sólo el 16.7% de los pacientes diabéticos de nuestro estudio fueron catalogados como obesos. También si en un paciente obeso bajan los niveles de adiponectina sérica basal, éste tendría mayor predisposición al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2.24 En otro estudio se evidenció que los niveles séricos de adiponectina fueron significativamente menores en sujetos no diabéticos obesos, al compararlos con sujetos diabéticos tipo 2 no obesos (p=0.006) y sujetos control no obesos no diabéticos (p=0.002), sin hallar diferencia significativa al comparar estos dos últimos grupos entre si (p>0.05), lo que llevó a pensar que las alteraciones de la adiponectina en suero pueden ser debidas al exceso de tejido adiposo.25 Un hallazgo reciente sugiere que los niveles de adiponectina en pacientes diabéticos tipo 2 parecen estar más asociados a la obesidad y menos a la diabetes26. Similares a nuestros hallazgos están los de Kato et al, quienes reportaron que los niveles de adiponectina sérica eran mayores en los sujetos con macroalbuminuria o insuficiencia renal crónica que en aquellos con normoalbuminuria y microalbuminuria.32 De igual manera, Von Eynatten et al, evidenciaron elevación de adiponectina en pacientes con enfermedad renal en etapa terminal o síndrome nefrótico.33 Una posible razón para estos hallazgos puede estar relacionada con el aclaramiento renal que al parecer contribuye con el exceso de la proteína en circulación33, también se relaciona con el mecanismo de acción de la adiponectina a nivel renal, que aumenta la actividad del AMPK y la NADPH oxidasa.47 Se necesitan varios estudios para comprender mejor esta vía de señalización y las proteínas diana de la adiponectina. Hasta la fecha el papel exacto del riñón en la biodegradación y excreción de la adiponectina aún no está claro.34 De acuerdo con lo anterior, es permisible decir que la asociación de la adiponectina con la función renal en individuos con diabetes tipo 2 aún no se encuentra bien descrita y en la literatura abordada se han centrado principalmente en el estudio de pacientes con intolerancia a la glucosa o enfermedad renal en etapa terminal, y aunque no nos sea posible aceptar o rechazar la hipótesis de que la adiponectina puede servir como marcador temprano de daño renal en pacientes diabéticos tipo 2, si se puede pensar que su correlación directa con los niveles de albuminuria quizá provengan de la inducción de un mecanismo nefroprotector en el organismo. Por otra parte, la investigación arroja que no existen correlaciones significativas entre la edad y el género con los valores para adiponectina y albuminuria (p > 0.05) en estos grupos, pero vale la pena decir que en varios estudios se ha evidenciado cómo los niveles de adiponectina se correlacionan positivamente con la edad. Según Shereen Aleidi et al35, este hecho podría explicarse debido a que el aumento de la adiponectina con la edad al parecer es una función de la disminución de las hormonas sexuales esteroideas. A esto se suma el aumento del tejido adiposo, que como bien se ha dicho, es un órgano endocrino clave en 5 la expresión de esta adipocitoquina. En el grupo control no se encontraron correlaciones entre las concentraciones de albúmina en orina y las de adiponectina en suero (p>0.05). Respecto al TNF-α, fue mayor en los pacientes diabéticos obteniéndose una diferencia estadística significativa (p=0.04), al compararse con el grupo control. Datos recientes han puesto de manifiesto que la concentración plasmática de este mediador inflamatorio, y de otros como la IL6, se aumentan en los estados de diabetes tipo 2 y obesidad, aumentando los cuestionamientos sobre los mecanismos que sunyacen el proceso inflamatorio en estas dos condiciones.36,37 Se ha tratado de esclarecer la expresión y secreción de TNF-α por el tejido adiposo, permitiendo hallar cierta correlación entre el grado de adiposidad y la resistencia a la insulina36. El primer estudio que relacionó la obesidad con el TNF-α fue publicado por Hotamisligil et al,38 este estableció el inicio de las investigaciones del TNF-α y la inflamación en la obesidad. Además del incremento de la expresión del TNF-α en el tejido adiposo de sujetos obesos, se ha descrito que sus niveles séricos también son elevados.72, y que la pérdida de peso en ellos no sólo reduce estos niveles sino que también modifica a la baja la expresión del mRNA del TNF-α en tejido adiposo.40TNF-α también se sintetiza y se secreta por el músculo, los linfocitos y macrófagos32. Ira Nieto et al40 han demostrado que el TNF-α tiene mayor expresión en el músculo de sujetos con resistencia a la insulina y diabetes mellitus tipo 2. En el análisis de datos, se evidencio que existe correlación positiva y estadísticamente significativa entre los valores para TNF-α y albuminuria (p < 0.03), este hallazgo guarda relación con algunas de las actividades biológicas demostradas para TNF-α, como ha sido señalado por J. F. Navarro Gonzalez y colaboradores, donde al parecer hay una asociación directa e independiente entre los niveles de la citoquina y marcadores clínicos de daño renal, con aumento de la misma en suero y orina como la nefropatía progresa.41 El TNF-α es producido por células activadas nativas renales (mesangial glomerular, células epiteliales y endoteliales, y las células epiteliales tubulares) y también por los monocitos/macrófagos activados42 y aumenta la liberación de otras citoquinas, quimiocinas, factores de crecimiento y proteínas de fase aguda43. K. Omote et al44 la describen como una citoquina pleiotrópica, TNF-α ejerce múltiples efectos y puede contribuir al desarrollo de la nefropatía diabética a través de varios mecanismos, incluida la reducción del flujo sanguíneo glomerular y la tasa de filtración glomerular, vasoconstricción imediada por la interacción con las uniones intercelulares y conduce a proteinuria43,45. Aumento de la producción de TNF-α también puede producir estrés oxidativo, a través de la activación de la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, (NADPH), en células mesangiales10. Finalmente, TNF-α parece tener un efecto apoptótico y citotóxico directo sobre las células glomerulares45. Otros investigadores, como Lampropoulou et al, 46 encontraron niveles elevados de TNF-α en suero, tanto en pacientes macroalbuminúricos como en microalbuminuricos, en comparación con los normoalbuminúricos. Se pudo observar que entre los niveles de adiponectina y del TNF-α aparentemente no existe ningún tipo de correlación (p>0.05). Finalmente, los resultados obtenidos en esta investigación concuerdan con los de otros estudios citados, en relación a los efectos que puede producir el aumento de algunas adipocitoquinas en pacientes diabéticos. De acuerdo con el objetivo planteado y los resultados obtenidos, pudo concluirse que aunque no existen diferencias significativas entre la adiponectina y el TNF-α, los niveles de esta última citoquina podrían ser explotados como marcadores tempranos de daño renal o servir para el diseño de estimadores de la progresión del daño en los pacientes con diabetes tipo 2. Las diferencias entre este estudio y otros reportados en la literatura podrían deberse a circunstancias propias de la investigación, tales como, diferencias entre las características de la población control y de diabéticos, la severidad de la diabetes tipo 2, el nivel de daño renal y el número muestra. IV. CONCLUCIONES La nefropatía secundaria a diabetes tipo 2, es una complicación común que aparece como resultado del daño vascular y metabólico de la barrera de filtración glomerular, ésta puede diagnosticarse a través de la determinación de la concentración de albúmina en orina, donde una de las principales características es el incremento patológico de esta proteína. Esta situación pudo comprobarse en los pacientes diabéticos estudiados, donde sus niveles de albúmina en orina fueron superiores y estadísticamente significativos a los controles, además guardaron una relación positiva y significativa con los niveles de TNF- α. Por otra parte, es comprensible que esta complicación se exacerbe con la obesidad si se concibe, entre otros factores, el tejido adiposo como órgano endocrino que secreta una amplia gama de adipocitoquinas principalmente proinflamatorias como el TNF-α; implicado en resistencia a la insulina, estrés celular y apoptosis, y otras sustancias que ejercen cierta regulación negativa sobre la inflamación como la adiponectina o que influyen en la homeostasis del almacenamiento de energía, como la leptina y resistina. No hubo diferencias significativas entre los niveles de adiponectina de los pacientes diabéticos respecto a los controles, hecho que posiblemente se deba a que las fluctuaciones en esta citoquina se ven más influenciadas por la obesidad que por la diabetes. Los niveles de adiponectina parecen elevarse progresivamente conforme se da el daño renal, evidenciado por el aumento en orina de albúmina. Podría deberse entre otros factores a la inducción mecanismos nefroprotectores que se estimulan en el organismo durante tales eventos. Aunque en esta investigación se encontraron ciertas correlaciones relevantes, como la presentada entre las 6 concentraciones de TNF-α y los niveles de albuminuria en pacientes diabéticos que podrían explotarse como estimadores de la progresión del daño renal, se sugiere realizar estudios prospectivos futuros con mayor número de muestra y con criterios de selección más restringidos, para establecer si hay relación entre las concentraciones plasmáticas de otras adipocitoquinas, como la adiponectina y la reducción o el desarrollo de complicaciones renales en pacientes con diabetes tipo 2. Agradecimientos: A la Universidad de Santander UDES por patrocinar los recursos financieros, a través de la convocatoria interna focalizada. Al Hospital Universitario Erasmo Meoz por facilitaron la población y el uso del laboratorio clínico. V. REFERENCIAS Ye F, Xie J-x, Zeng Q-s, Chen G-q, Zhong S-q, Zhong N-s. Retrospective analysis of 76 immunocompetent patients with primary pulmonary cryptococcosis. Lung. 2012;190(3):339-46. Park BJ, Wannemuehler KA, Marston BJ, Govender N, Pappas PG, Chiller TM. Estimation of the current global burden of cryptococcal meningitis among persons living with HIV/AIDS. Aids. 2009;23(4):525-30. Wiesner DL, Moskalenko O, Corcoran JM, McDonald T, Rolfes MA, Meya DB, et al. Cryptococcal genotype influences immunologic response and human clinical outcome after meningitis. MBio. 2012;3(5):e0019612. Springer DJ, Billmyre RB, Filler EE, Voelz K, Pursall R, Mieczkowski PA, et al. Cryptococcus gattii VGIII isolates causing infections in HIV/AIDS patients in Southern California: identification of the local environmental source as arboreal. PLoS Pathog. 2014;10(8):e1004285. Beale MA, Sabiiti W, Robertson EJ, Fuentes-Cabrejo KM, O’Hanlon SJ, Jarvis JN, et al. Genotypic diversity is associated with clinical outcome and phenotype in cryptococcal meningitis across Southern Africa. PLoS Negl Trop Dis. 2015;9(6):e0003847. Van Wyk M, Govender NP, Mitchell TG, Litvintseva AP. Multilocus sequence typing of serially collected isolates of Cryptococcus from HIV-infected patients in South Africa. Journal of clinical microbiology. 2014:JCM. 03177-13. Mihara T, Izumikawa K, Kakeya H, Ngamskulrungroj P, Umeyama T, Takazono T, et al. Multilocus sequence typing of Cryptococcus neoformans in non-HIV associated cryptococcosis in Nagasaki, Japan. Medical mycology. 2013;51(3):252-60. Favalessa OC, Lázera MdS, Wanke B, Trilles L, Takahara DT, Tadano T, et al. Fatal Cryptococcus gattii genotype AFLP6/VGII infection in a HIV‐negative patient: case report and a literature review. Mycoses. 2014;57(10):639-43. Xie X, Xu B, Yu C, Chen M, Yao D, Xu X, et al. Clinical analysis of pulmonary cryptococcosis in non-HIV patients in south China. International journal of clinical and experimental medicine. 2015;8(3):3114. Lizarazo J, Escandón P, Agudelo CI, Firacative C, Meyer W, Castañeda E. Retrospective Study of the Epidemiology and Clinical Manifestations of Cryptococcus gattii Infections in Colombia from 1997–2011. PLoS Neglected Tropical Diseases. 2014;8(11):1-13. Escandón P, Agudelo CI, Castañeda E. Criptococosis en Colombia Datos sobre la Encuesta Epidemiologica de Criptococosis en Colombia 1997-2014 Instituto Nacional de Salud. 2015 1-57. García Consuegra JL, Novoa López AM. Criptococosis. Una amenaza para pacientes inmunodeprimidos. Gaceta Médica Espirituana. 2012;13(3):12. Gaona-Flores VA. Central nervous system and Cryptococcus neoformans. North American journal of medical sciences. 2013;5(8):492. Kwon-Chung KJ, Fraser JA, Doering TL, Wang Z, Janbon G, Idnurm A, et al. Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii, the etiologic agents of cryptococcosis. Cold Spring Harb Perspect Med. 2014;4(7):a019760. Perfect JR, Dismukes WE, Dromer F, Goldman DL, Graybill JR, Hamill RJ, et al. Clinical practice guidelines for the management of cryptococcal disease: 2010 update by the Infectious Diseases Society of America. Clinical infectious diseases. 2010;50(3):291-322. Brizendine KD, Baddley JW, Pappas PG. Predictors of mortality and differences in clinical features among patients with Cryptococcosis according to immune status. PLoS One. 2013;8(3):e60431. Wilson JW. Cryptococcosis:(Torulosis, European blastomycosis, Busse-Buschke's disease). Journal of chronic diseases. 1957;5(4):445-59. Chowdhary A, Randhawa HS, Prakash A, Meis JF. Environmental prevalence of Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii in India: an update. Critical reviews in microbiology. 2012;38(1):1-16. Uejio CK, Mak S, Manangan A, Luber G, Bartlett KH. Climatic Influences on Cryptoccoccus gattii Populations, Vancouver Island, Canada, 2002–2004. Emerging infectious diseases. 2015;21(11):1989. Lizarazo J, Escandón P, Agudelo CI, Firacative C, Meyer W, Castañeda E. Retrospective study of the epidemiology and clinical manifestations of Cryptococcus gattii infections in Colombia from 1997–2011. PLoS Negl Trop Dis. 2014;8(11):e3272. Mischnik A, Stockklausner J, Hohneder N, Jensen HE, Zimmermann S, Reuss DE, et al. First case of disseminated cryptococcosis in a Gorilla gorilla. Mycoses. 2014;57(11):664-71. 7 Sykes JE, Sturges B, Cannon M, Gericota B, Higgins R, Trivedi S, et al. Clinical signs, imaging features, neuropathology, and outcome in cats and dogs with central nervous system cryptococcosis from California. Journal of veterinary internal medicine. 2010;24(6):1427-38. Malik R, Alderton B, Finlaison D, Krockenberger M, Karaoglu H, Meyer W, et al. Cryptococcosis in ferrets: a diverse spectrum of clinical disease. Australian veterinary journal. 2002;80(12):749-55. Paliwal D, Randhawa H. Evaluation of a simplified Guizotia abyssinica seed medium for differentiation of Cryptococcus neoformans. Journal of clinical microbiology. 1978;7(4):346-8. Escandón P, Quintero E, Granados D, Huérfano S, Ruiz A, Castañeda E. Isolation of Cryptococcus gattii serotype B from detritus of Eucalyptus trees in Colombia. Biomedica. 2005;25(3):390-7. Staib F, Seibold M, Antweiler E, Fröhlich B. Staib Agar Supplemented with a Triple Antibiotic Combination for the Detection of Cryptococcus neoformtans in Clinical Specimens: Staib‐Agar mit einer Dreifach‐ Antibiotika‐Kombination für den Nachweis von Cryptococcus neoformans in klinischem Untersuchungsmaterial. Mycoses. 1989;32(9):44854. Kwon-Chung K, Wickes BL, Booth J, Vishniac HS, Bennett JE. Urease inhibition by EDTA in the two varieties of Cryptococcus neoformans. Infection and immunity. 1987;55(8):1751-4. Min K, Kwon-Chung K. The biochemical basis for the distinction between the two Cryptococcus neoformans varieties with CGB medium. Zentralblatt für Bakteriologie, Mikrobiologie und Hygiene Series A: Medical Microbiology, Infectious Diseases, Virology, Parasitology. 1986;261(4):471-80. Feng X, Fu X, Ling B, Wang L, Liao W, Yao Z. Development of a singleplex PCR assay for rapid identification and differentiation of Cryptococcus neoformans var. grubii, Cryptococcus neoformans var. neoformans, Cryptococcus gattii, and hybrids. Journal of clinical microbiology. 2013;51(6):1920-3. Escandón P, Montilla A. Tipificación molecular de aislamientos del complejo Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gattii. Infectio. 2010;14:127-30. McTaggart LR, Lei E, Richardson SE, Hoang L, Fothergill A, Zhang SX. Rapid Identification of Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii by MatrixAssisted Laser Desorption Ionization-Time-of-Flight Mass Spectrometry (MALDI-TOF MS). Journal of clinical microbiology. 2011:JCM. 00651-11. 8
© Copyright 2026