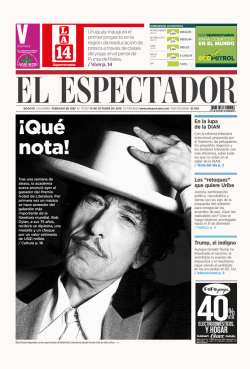El historiador debe ayudar a la gente a pensar
Número 152 de diciembre de 2016
Notas del mes
«El historiador debe ayudar a la gente a pensar»
Por Francesc Arroyo
En la muerte de Fidel Castro
Por Joaquim Sempere
Trump, Castro y nosotros
Por Albert Recio Andreu
Las raíces históricas de la victoria de Trump
Por Andreu Espasa
¿Almaraz es una grieta?
Por Miguel Muñiz
Al ataque de las pensiones
Por Albert Recio Andreu
Las indemnizaciones en contratos temporales y la reforma
laboral que se avecina
Por Víctor Hierro
A golpe de ordenanza
Por Eduardo Melero Alonso
Ensayo
Marx, más allá de la teoría del valor
Juan-Ramón Capella
El extremista discreto
También Muface
El Lobo Feroz
De universitate: plagios
Akademos
La Biblioteca de Babel
La clase obrera no va al paraíso
Arantxa Tirado y Ricardo Romero (Nega)
Las víctimas como precio necesario
José A. Zamora, Reyes Mate y Jordi Maiso
En la pantalla
1
En el mismo barco (In the Same Boat)
Rudy Gnutti
Coca-Cola en lucha. Cuando David se enfrenta a Goliat
Georgina Cisquella y Pere Joan Ventura
Un Guernica silenciat
SUICAFilms
Foro de webs
PAPELES
...Y la lírica
Autobiografía
Marcos Ana
De otras fuentes
¿De qué sirve la movilización social?
Alberto Garzón
Llorar a un hombre bueno
Juan Diego Botto
Fidel Castro, estela duradera
Federico Mayor Zaragoza
La revolución imperdonable
Rafael Poch de Feliu
Alt-Right, la derecha alternativa que está al lado de Trump
Julio González
Triunfo de Trump: el "momento Polanyi"
Manolo Monereo
Les eleccions passades
Josep Fontana
Modelo ETP: se acaba la energía del petróleo disponible (muy
pronto)
Ferran Puig Vilar
Ahora, la prioridad es enterrar la LOMCE
Agustín Moreno
Para comprender los nacionalismos
Josep Maria Fradera
2
«El historiador debe ayudar a la gente a pensar»
Entrevista a Josep Fontana
Francesc Arroyo
Josep Fontana (Barcelona, 1931) está en plena forma. Su último libro, El futuro
es un país extraño (Pasado y presente), aún está casi caliente cuando prepara
ya un nuevo título, El siglo de la revolución (Crítica) que llegará a las librerías
en febrero. Son obras que, en cierto sentido, dan continuidad al trabajo que
representó la monumental Por el bien del imperio (Pasado y presente). En
todas ellas el historiador hace acopio de bibliografía y aporta material para
que el lector pueda pensar por su propia cuenta, para combatir, explica, los
prejuicios. La entrevista que sigue es fruto de dos charlas con el historiador.
La primera, apenas aparecido El futuro…; la segunda, hace unos días.
P. El futuro es un país incierto es una mirada al presente, pero incluye
también una reflexión sobre el papel del historiador.
R. La historia es un pozo sin fondo donde hay de todo. Y cada uno va a pescar
aquello que cree que es útil para entender las cosas, para comprender lo que
pasa. Ahora bien, se puede ir a pescar con las finalidades más diversas. Basta
con ver los disparates que se dicen estos días. Por ejemplo, que España es
una nación desde Indíbil y Mandonio. Sin entender que la nación es algo muy
moderno, reciente. Se ve también en las formas en las que se ha utilizado la
historia en la enseñanza o en el uso público que los gobiernos hacen de la
misma en las conmemoraciones. Si se toma el plano de París se puede ver
que transmite una imagen de la historia de Francia: la Revolución, Napoleón,
las victorias. Se proyecta una visión determinada. Son usos que producen un
conjunto de convicciones no razonadas que resultan terribles.
P. ¿No razonadas?
R. Sí y contra ellas es difícil razonar. Cualquier ciudadano tiene un conjunto de
sentimientos, más que de nociones históricas, que hacen mucho daño. El
papel del historiador, sobre todo en momentos de cambio, es ayudar a la
gente a pensar. Resulta difícil y no siempre se consigue. En especial, si el
razonamiento va contra las convicciones. Una gran parte de lo que pensamos
es prejuicio, tópico, con muy poca reflexión. El papel del historiador es
mostrar las cosas, darlas a la gente para que las interprete. No se trata de
explicar la verdad sino de discutir verdades establecidas que son dudosas y
ofrecer elementos para trabajar con ellos y ver qué se puede sacar de los
3
mismos.
P. ¿Es eso lo que se proponía con su, de momento, última obra?
R. En ese libro y también en el anterior, he hecho un acopio de
documentación. Los he cargado con una amplia base bibliográfica porque
quería poder justificar cada afirmación, mostrar de dónde procedía lo que
digo. Quería cargarme de razón para inducir a la gente a que piense. Creo que
eso es lo más importante. En este sentido, hay muchas cosas que consiguen
desmontar la visión histórica establecida. Esa, me parece, es la función del
historiador. La que he aprendido de mis maestros, Vicens Vives, Pierre Vilar,
Ferran Soldevila.
P. ¿Pensar el pasado o pensar el presente?
P. Desde el primer momento, buscaba que se pensara que lo que está
pasando hoy no es una crisis económica que será superada y luego, volverán
a ser las cosas como eran antes. Estamos en una crisis muy seria, y que
puede ser permanente, del sistema social en el que vivíamos y que creíamos
que íbamos a seguir teniendo. El uso de la historia, de lo que Vilar llamaba
“pensar históricamente”, es decir, con una cierta perspectiva crítica, puede
tener utilidad. Sobre todo si se evitan las visiones globales y esquemas
simplistas y se atiende a la realidad viva. Ya Thompson proponía ir a las cosas
concretas: lo que pasa y cómo pasa. Cómo vive las situaciones la gente, cómo
las siente. Esto, claro, es lo contrario de lo que hacen la mayor parte de los
llamados “científicos sociales” que trabajan con grandes modelos
interpretativos. Ése es el modo en el que intento ser socialmente útil:
incordiando. Acostumbra a provocar reticencias, pero si no te importa, resulta
más satisfactorio: no les gustas, pero te respetan.
P. De modo que su libro debería ser útil para entender la crisis. ¿También para
superarla?
R. Éste es un libro sobre la crisis, entendida como crisis social. Había un
mundo en el que se suponía que había alternativas. Y en la medida en que era
así, era imprescindible el juego de la negociación y la concesión. Hoy no hay
alternativa y lo que se avecina es un periodo de reconquista del pasado.
Quizás un día termine la crisis, pero no sabemos cómo será la salida de ella,
no sabemos si se recuperarán los puestos de trabajo que se han perdido.
Probablemente lo que se verá es que se han perdido muchas cosas que se
habían ganado y que habrá que volver a conquistarlas. La reforma laboral
significa la anulación de décadas de lucha para asegurar condiciones de
negociación sobre el trabajo. Habrá que rehacer esas condiciones, si es que es
posible. Hay que insistir en que ésta no es sólo una crisis económica. Eso sirve
4
para argumentar la austeridad: ahorremos y volveremos a estar como antes.
No. Nada volverá a ser como antes. La sanidad privatizada hasta extremos
indignos abre un mundo diferente en el que se habrá perdido la ilusión del
progreso y de la mejora de la situación a través de la negociación.
P. ¿Qué hacer?
R. No sé lo que hay que hacer. Si miro a mi alrededor, lo que veo como más
estimulante son los movimientos de base.
P. ¿Por qué?
R. Porque implican toma de conciencia. Son gente que experimenta la
degradación de sus condiciones y articula una forma de resistencia. Tenemos
una extraña situación: los jóvenes protestan en la plaza de Catalunya o la
Puerta del Sol, pero los padres votan al PP o a la antigua Convergència. ¿Qué
se puede esperar de esto? Nada. Porque apenas hay conciencia. En cambio,
los movimientos de base a partir de los propios problemas me parecen más
interesantes. ¿Cómo se articula luego esto? De momento hemos visto la
respuesta de Italia: “Váyanse todos a hacer puñetas. Todo está podrido. Todos
son unos chorizos”. Bien, pero a partir de ahí, que es la disolución del sistema,
no se hace nada. Los movimientos de base, vecinales, etcétera, son otra cosa.
El franquismo cayó, en parte, por el miedo a estos movimientos, incluyendo,
claro, los sindicatos. No eran los partidos los que daban miedo. A la gente se
la está castigando cada vez más, pierden derechos. Acabarán por protestar. El
problema será articular la protesta para darle forma de alternativa política.
Esto, hoy, no está nada claro. Y es un mal asunto porque mientras no haya la
amenaza de una alternativa será muy difícil obtener concesiones. Ni siquiera
se logrará que los que han de ceder se avengan a negociar. No tienen por
qué. Hoy, el nivel de protesta es controlable: basta la policía. No hacen falta
concesiones.
P. Sus críticas coinciden con las de quienes sostienen que los partidos
tradicionales responden más a intereses financieros que a los de la población.
R. Eso es algo muy claro. Llega la crisis y ¿qué se hace? Salvar a los bancos.
Pero no se salva a los de las preferentes ni a los desahuciados. No. Se salva a
los bancos y se les deja seguir igual. Un día me preguntaron qué opinaba
sobre unas detenciones, creo que de ETA y respondí: “Mientras no me digan
que han metido a Rato en la cárcel, esto no me impresiona”. La impunidad de
los mecanismos financieros para hacer lo que quieren es total. Y, finalmente,
se ha empezado a criminalizar la protesta.
P. Rato ya está al borde de la cárcel.
5
R. Habrá que verlo y, aún si entra, por cuánto tiempo. Los que se dedican a la
corrupción a lo grande, sobre todo si tienen conexiones políticas, acostumbran
a salirse con penas leves. Y luego, además, se les reducen con rapidez. Carlos
Fabra, el de Castellón, no sé cuánto tiempo ha pasado en la cárcel. Mucho no.
Pero lo peor no es cómo actúa la justicia, sino la absoluta indiferencia de la
gente respecto al problema. Me explicaba hace unos días un amigo mallorquín
que en Baleares están decididos a volver a votar al PP y que si se les reprocha
la corrupción replican que los otros también tienen, el PSOE, por ejemplo, en
Andalucía. Y no sirve de nada citarles el caso Matas. Se lo quitan de encima
diciendo que ya no es de los suyos. Es decir, la forma en que el PP ha pasado
sin castigo por una ola de acusaciones de corrupción es impresionante.
Porque en la lista de Bárcenas aparece Rajoy como receptor de sobres. Lo
grave es que la gente ha terminado por asumir que la corrupción es algo
normal. Como mucho, cuando alguien es afectado directamente, como en el
caso de las preferentes, acude a los juicios a gritar, pero aparte de eso no
parece tener más consecuencias.
P. Y esa corrupción, ¿es un problema judicial o sistémico?
R. Evidentemente, sistémico, por eso sorprende que haya habido una cierta
reacción por parte de servicios policiales y judiciales. Es un hecho asombroso
y también que no hayan podido pararlo desde arriba. Aunque es posible que,
precisamente, la multiplicación de casos sea lo que ha hecho que la gente
acabe por pensar que la corrupción es algo normal. Incluso en Podemos,
cuando se produjo el caso de Ramón Espinar, que vendió un piso con ciertas
plusvalías, la respuesta fue decir que cualquiera hubiera hecho lo mismo,
pasando por alto las complicidades asociadas, desde un padre dirigente de
Bankia a los demás factores que tuvieron que darse para que pudiera hacer
ese negocio. Que la gente de Podemos considere eso normal es
absolutamente escandaloso. A los pocos días leí un artículo del Gran Wyoming
en el que reflexionaba diciendo que con eso el PP ya podía estar tranquilo. Es
lamentable ver que el asunto se usa a veces para reclamar ejemplaridad y
también que la multiplicación de casos lleve a pensar que se trata de
conductas normales.
P. ¿Cuál es, en todo esto, el papel de los medios de comunicación?
R. Los medios de comunicación, y especialmente la radio y la televisión que
son los medios que alcanzan a más gente, muy por encima de los de papel,
tienen un función fundamental en la creación de opinión, aunque sólo sea
porque dan información. Información que seleccionan. Un ejemplo: las
informaciones que recibe un español normal sobre la guerra en Siria están
totalmente filtradas y preparadas para dar determinada imagen. Es posible
acceder a otras fuentes, pero es difícil para el ciudadano medio llegar a ellas
6
porque ni siquiera las conoce. La opinión se forma con los medios más
generales. Y ¿qué es lo que pasa? que los medios más potentes están
condicionados, primero, por sus propietarios; segundo, y más importante, por
la dependencia de esos propietarios de las instituciones financieras. Esto
afecta a radio y televisión y también al papel. Los medios de papel dependen,
en general, de créditos y de los grandes anunciantes. Las dos grandes
televisiones privadas, que son las que difunden informaciones que crean
opinión, es obvio que actúan de forma polarizada. Dan la noticia de que se
han creado x puestos de trabajo y se quedan tan tranquilos sin precisar qué
tipo de puestos de trabajo. Hay informaciones críticas, pocas, pero son
marginales. Los informativos están muy condicionados. La gente habla de la
libertad informativa que supone internet, pero esas informaciones carecen de
garantías. Así las cosas, el papel de los medios es determinante en configurar
lo que la gente acaba pensando y, con ello, lo que la gente vota.
P. ¿Habrá que plantearse la posibilidad de unos medios públicos que no
acaben siendo gubernamentales?
R. El problema es lograr que los medios públicos no sean gubernamentales.
Sería una gran cosa, pero no estimula ver lo que ha ocurrido con TVE, que ha
llegado a tal grado de descrédito que ya ni siquiera tiene influencia. Hubo un
momento en el que los grandes partidos tenían sus propios medios que eran
leídos por parte de la población, y el resultado era una pluralidad informativa.
Pero eso fue devorado por la potencia de los grandes medios. Parecía que
internet sería la solución y, de hecho, yo sigo algunos diarios de la red, pero
me pregunto cuánta gente depende de ese tipo de información.
P. Es cierto que los partidos, sobre todo los comunistas, tenían sus propios
medios, pero ni L’Humanité ni L’Unità eran modelos de objetividad.
R. Es que tenían que jugar a la defensiva, en la medida en que los otros
medios jugaban contra ellos. Y el resultado es que se han perdido las culturas
sectoriales. No hace mucho leí una tesis sobre la CNT en la que se explicaba
que había un lector sindicalista que encontraba en el diario del sindicato, en el
círculo que frecuentaba, en el ateneo popular, unas informaciones diferentes.
Esta cultura sectorial se la ha comido la máquina del espectáculo. Y los
medios de comunicación han perdido, a la vez, función crítica. Me refiero a los
que tienen posibilidades de llegar a la mayoría.
P. ¿Significa esto que el debate ideológico queda circunscrito a las élites?
R. En las informaciones que llegan al ciudadano medio, el debate ideológico
no existe. Tampoco parece reclamarlo nadie. A veces hay cosas interesantes.
Por ejemplo, cuando se produjo el debate sobre el Brexit se publicaron
7
algunos textos de interés. Leí uno en el que se explicaba que la gente, antes
del referéndum, había llegado a un alto grado de indiferencia respecto a las
elecciones porque se consideraba que todos los políticos eran iguales. Y esa
gente vio en el referéndum la posibilidad de hacer sentir su voz, de oponerse
a esas élites que les decían lo que tenían que pensar, lo que tenían que hacer.
En ese momento, Tony Blair escribió un artículo alarmado por esos grupos
que, decía, mezclaban cosas de la extrema derecha y de la extrema izquierda.
Pero lo que de verdad le preocupaba es que se erosionaba a las élites (con el
funcionamiento bipartidista de una derecha conservadora y una
socialdemocracia asimilada: Clinton, Blair, Felipe González) y que éstas
perdieran el crédito que les permitía mantener las reglas del juego. Blair
clamaba contra el rechazo de las élites. Ése es también el problema que se da
en Estados Unidos: la negativa a aceptar la dirección de las élites que son las
que piensan por todos y se preocupan también por todos. Además, hay
pensadores de todo tipo para que se pueda elegir lo que uno quiera. El
descrédito de esta forma de hacer política es un asunto serio. La cuestión es
qué saldrá de esta desconfianza.
P. Este descrédito, ¿está relacionado con la subordinación de los partidos a la
economía?
R. La subordinación de los partidos a los podres económicos se debe a
diversos factores. El primero es que dependen de ellos para subsistir. Se
puede ver perfectamente en un caso, el de Unió Democràtica de Catalunya.
¿Qué pasa cuando un partido pierde su capacidad de influir? Estalla, se
comprueba que detrás deja una deuda insoportable y nadie quiere hacer
donativos porque ese partido ya no aporta nada. Hace un tiempo, un amigo de
un ayuntamiento cercano a Barcelona me explicó que el consistorio,
dominado por ERC, estaba pensando en tomar ciertas medidas que afectaban
a algún negocio de la Caixa. La entidad les recordó amablemente que el
partido tenía una deuda por pagar. Esto por un lado. Por otro, los políticos,
necesitan asegurarse la tolerancia para cuando terminen su función pública.
Lo de las puertas giratorias no es una broma. Desafiar al sistema sería una
locura. Por esa vía se llega a situaciones delirantes, como en Estados Unidos,
donde los generales y almirantes se incorporan a las empresas de armamento
en cuanto dejan el servicio activo. Esto provoca grandes condicionantes
respecto a las inversiones en armas. Paralelamente, como ya hemos visto, los
medios de comunicación dependen de los poderes económicos, de forma que
los partidos saben que recibirán un trato u otro según cómo traten a esos
poderes. Es evidente, por ejemplo, que los de Podemos saben que prensa,
radio y televisión los van a tratar mal. En cambio, la televisión trata de una
forma muy diferente a ese empleado en excedencia de la Caixa que se llama
Albert Rivera. Los de Podemos, cuando salen en los medios, es para ser
criticados. Nada que ver con los masajes a Rivera.
8
P. ¿Esto es lo que el marxismo clásico llamaba la determinación económica en
última instancia?
R. Hay muchas pruebas de que se da esa influencia de la economía sobre la
política. Una de ellas es que, cuando se produjo la crisis y las empresas, tanto
en Estados Unidos como aquí, fueron víctimas de sus propias especulaciones,
sus problemas se resolvieron con dinero público. El dinero que hubiera tenido
que servir para servicios sociales, fue utilizado para rescatar bancos. Y hay un
ejemplo aún más claro: la impotencia de los gobiernos, tanto en América
como en Europa, para conseguir que paguen impuestos las grandes
empresas. Es un escándalo, tanto por la tolerancia en la evasión hacia
paraísos fiscales como por lo poco que pagan todas ellas. Pagan mucho
menos que cualquier ciudadano normal y eso se debe al control de la política
por las empresas.
P. ¿Frente a eso habla usted de inventar un mundo nuevo?
R. Bueno, con esto me refiero a cómo salir de la situación presente. Es
evidente que la vieja fórmula de la socialdemocracia está agotada. No hablo
sólo del PSOE, pasa lo mismo con los socialistas en Francia; los laboristas, en
Inglaterra, el Partido Demócrata, en Estados Unidos, que en la época de
Roosevelt o Johnson era otra cosa. Hoy la socialdemocracia se muestra
impotente para hacer leyes que sometan a la gran empresa. El problema es
encontrar una solución. Aquí se han apuntado soluciones de futuro. Una de
ellas es la que dio la alcaldía de Barcelona a Ada Colau y otras alcaldías a
Podemos. Consistió en apoyarse directamente en las organizaciones sociales,
vecinales… entidades que expresan las necesidades de los de abajo y que no
encuentran acogida en los partidos tradicionales. El problema de esto es la
falta de un programa sistemático, de modo que puede ser útil en algún
momento, pero resulta difícil el control para dirigir una acción política
continuada. Hemos podido ver como a Podemos se le escapan de las manos
las actuaciones en Cataluña, en Valencia, en Galicia. Hay una fuerza real que
está en los de abajo pero que resulta difícil de articular en un proyecto. Esto,
tal vez, sugiere que hay que buscar otro tipo de propuestas. ¿Qué puede
sustituir el papel que tradicionalmente han jugado los partidos? No lo
sabemos, pero sí sabemos que el conflicto social sigue vivo. En todo el mundo,
aunque con mayor fuerza en el mundo subdesarrollado que en Occidente,
donde las cosas están más controladas.
P. ¿Por ejemplo?
R. Hay movimientos campesinos que luchan por mantener los derechos sobre
la tierra y sobre el agua. Hay trabajadores que se enfrentan a las reformas
laborales. Hay todo un mundo que emerge en una protesta que los partidos
9
no recogen. Lo hicieron en el pasado, pero hoy ya no son capaces. Esto cuaja
en proyectos más amplios. Los movimientos campesinos, por ejemplo,
enlazan proyectos de relación entre ellos. En Honduras, el pasado año
mataron a un montón de dirigentes campesinos (campesinos e indígenas allí
son lo mismo). Los campesinos tienen problemas con las multinacionales;
algunas, por cierto, de China. Son gente que mantiene vínculos con Vía
Campesina, una fuerza de protesta emergente que aún no es una amenaza
real, pero es una esperanza. Algunos economistas críticos sostienen que la
reforma ya no es posible y que hace falta una transformación profunda que
liquide el Estado en su funcionamiento actual, dando pie a una alianza
transnacional. No es seguro que las cosas evolucionen por ese camino, pero
es más probable que la solución salga de abajo que de arriba. Nadie sabe
cómo será el futuro, pero sí sabemos que habrá que reinventar muchas cosas
para que se produzcan los cambios necesarios. De todos modos, los de arriba
vigilan y los nuevos medios de comunicación les ofrecen grandes
posibilidades. Las modernas tecnologías son totalmente vulnerables al control.
Por eso hemos podido oír las expresiones más íntimas de algunos
sospechosos, porque estamos en un mundo donde el grado de control es muy
considerable. De todas formas, habrá cambios porque hay un problema grave:
la desigualdad. Nos hallamos en una situación de estancamiento económico;
al menos eso dicen las previsiones y nadie sugiere que haya esperanza de
salir de ese estancamiento.
P. Estancamiento económico más nuevas tecnologías no sugieren la creación
de empleo.
R. Las nuevas tecnologías minimizan los costes salariales y aumentan los
beneficios. Un economista estadounidense señala que lo importante ya es
saber quién será el dueño de los robots, es decir, a quién deben beneficiar las
nuevas tecnologías. En estos momentos, el estancamiento está generando
miedo porque seguimos en una situación de burbuja en la que se combinan
precios altos, tanto en el sector inmobiliario como en la bolsa, con tipos muy
bajos. Esto puede producir un nuevo estallido, entre otros motivos porque,
sobre todo en Estados Unidos, la banca ha vuelto a las andadas. En el mundo
construido tras la segunda guerra mundial, en el que crecía la propiedad,
crecían los salarios, en el que los sindicatos cooperaban con la política
económica y las empresas lo aceptaban porque las cosas iban bien, cabía una
perspectiva de futuro en el que todo iba rodado. Pero esto se acabó en los
setenta. Cuando se vio que desaparecía la amenaza de un estallido
revolucionario, los empresarios decidieron que ya no necesitaban seguir
pagando una cuota para que todo funcionara y que se podía volver al viejo
orden, cuando el dueño era el dueño y los trabajadores doblaban la cabeza y
trabajaban sin más. Y ahí estamos, pero la solución ya no es volver atrás.
¿Qué pueden hacer los gobiernos? Es evidente que la escasez de recursos
10
para los servicios sociales está relacionada con la escasez de ingresos vía
impuestos. La parte de león debería proceder de los impuestos que pagasen
las empresas, pero éstas tienen, todas, filiales en el extranjero, lo que les
permite llevarse los beneficios. Y la solución que aplican los gobiernos es la
austeridad que afecta sobre todo a los de abajo. El futuro no puede seguir
siendo igual, pero no se ven propuestas claras.
P. ¿Radica ahí la crisis de la socialdemocracia?
R. La socialdemocracia tiene el problema de que exige convencer a los que
tienen el dinero de que perder algo evitará una ruptura total. Esto funcionó
mientras se dio la amenaza del comunismo. En los setenta se vio que los
comunistas de los países occidentales no tenían capacidad transformadora.
Tampoco voluntad: en el 68 los sindicatos, tras conseguir un aumento de
sueldo, se fueron a casa; en Checoslovaquia no se aceptaron los cambios
transformadores. Al mismo tiempo se vio que la Unión Soviética no era
ninguna amenaza real, de hecho, nunca lo había sido. En ese momento, los
empresarios decidieron que ya no había que seguir pagando factura alguna.
En los años veinte Karl Kraus escribió un texto precioso. Decía que a él el
comunismo le daba igual pero que bienvenido fuera mientras representara
una amenaza para los capitalistas, una amenaza que no les dejaba dormir
tranquilos. Desde los años setenta duermen a pierna suelta. En 1978, con
Jimmy Carter de presidente y los demócratas controlando las dos cámaras, los
sindicatos propusieron una reforma de las relaciones laborales que defendiese
a los trabajadores de la ofensiva que sufrían por parte del empresariado. La
ley superó el Congreso pero se estancó en el Senado por las embestidas
empresariales y nunca llegó a ser aprobada. Entonces, un dirigente sindical
del sector del automóvil renunció a su puesto en los órganos de mediación
social y denunció que se estaba produciendo una guerra de los empresarios
contra los trabajadores. Los cambios estaban en marcha, luego siguieron en
Europa con Margaret Thatcher, para extenderse más tarde a toda Europa,
especialmente tras la crisis de 2008. Se impusieron los discursos que
sostenían que la sociedad no existe, que sólo hay individuos. De modo que
nos encontramos en un mundo con reglas nuevas. ¿Tienen capacidad de
respuesta los sindicatos? ¿Tienen parte de culpa en la situación? Es evidente
que algo hicieron mal cuando todo iba sobre ruedas. En Alemania, cuando
todo era una balsa de aceite, los socialdemócratas tenían crédito, los
empresarios no se oponían a cesiones económicas, los sindicatos eran tan
felices que creyeron que lo suyo era gestionar la situación. Luego se produjo
la crisis, los empresarios se negaron a seguir colaborando y los sindicatos ya
no tenían capacidad de respuesta porque habían renunciado a mayores
avances, se habían contentado con lo que les daban sin percatarse de que
eran dádivas. Hoy la respuesta es difícil. En España, la reforma laboral
desarboló a los sindicatos. Por completo. ¿Se habían acomodado? Quizás sí,
11
pero no sólo ellos. Fue todo el sistema el que se acomodó porque había el
convencimiento de que todo seguiría siempre igual y no ambicionaron más
cambios. ¿Caben parches para recomponer la situación? No lo parece.
P. ¿El socialismo, no el Partido Socialista, es una alternativa?
R. Socialismo quiere decir hoy que los otros deben temer que haya una
alternativa y que alguien pueda organizarla. Eso, hoy no existe. La
socialdemocracia tenía como objetivo el cambio dentro del sistema. Y
consiguió no pocas cosas, por ejemplo, el estado del bienestar. Pero cuando
llegó ahí, se quedó sin programa porque no pretendían cambiar la sociedad. Y,
lo que es peor, en medio, sus dirigentes se aflojaron y consintieron retrocesos
de los sindicatos, permitieron las derivas económicas que han llevado a la
crisis. La relajación de los controles sobre el sistema financiero la
protagonizan Clinton, Blair, González. Es cierto que crearon una estructura de
derechos sociales, pero luego resultó que no se podía pagar. No sé si el
socialismo se replantea el futuro. Los sindicatos están muy debilitados.
Además, su función no es la lucha sino la negociación. Lo que falta es la
capacidad de presentarse como alternativa a un sistema corrompido y
depredador. Esta alternativa no puede ser ni una socialdemocracia que se ha
acomodado y podrido ni el socialismo identificado al mundo soviético, que
también falló. La prueba es que, cuando se hunde la Unión Soviética, detrás
no deja nada. Así, pues, hay que reinventar el socialismo. Hay que recuperar
la idea de que cabe la esperanza de un sistema sin los vicios de éste.
10/11/2016
12
En la muerte de Fidel Castro
Joaquim Sempere
El asalto en 1953 del Cuartel Moncada por Fidel Castro y un puñado de
jóvenes revolucionarios cubanos fue el preludio de la lucha armada que
culminó con la entrada en La Habana del ejército rebelde, con Fidel Castro y
Ernesto “Che” Guevara a la cabeza, el 1 de enero de 1959. El gobierno que se
impuso tenía rasgos poco definidos, entre nacionalistas, socialistas y
populistas. Pero pronto tomó un cariz claramente socialista debido a los
inmediatos intentos yanquis de derribar el nuevo régimen cuando éste dejó
clara su voluntad de proceder a una reforma agraria de verdad y a otros
ataques a los intereses norteamericanos. Estos intentos y el bloqueo
comercial de la isla empujaron al gobierno cubano a los brazos de la Unión
Soviética de Jruschov, dispuesta a apoyarlo. A este apoyo siguió la asunción
por los revolucionarios cubanos de una ideología que no formaba parte de su
cultura inicial: recuérdese la animadversión del PC cubano hacia quienes
veían como aventureros durante la lucha en Sierra Maestra. El
marxismo-leninismo proporcionó una doctrina ya codificada, con sus textos
sagrados, y la influencia soviética llegó a impregnar buena parte del discurso
y la práctica política del nuevo régimen. Por desgracia esta influencia tuvo un
coste no insignificante para el pensamiento político: deriva dogmática y
anquilosamiento. Sin embargo, el grupo dirigente cubano, en el que
destacaban Ernesto Che Guevara y el propio Fidel Castro, impusieron su
impronta. A diferencia de otros regímenes apoyados por la URSS, Cuba nunca
fue un país vasallo de la Unión Soviética, pese a la proximidad de los Estados
Unidos. Frente al estilo rígido y burocrático soviético, conservaron un frescor y
unos planteamientos más románticos y radicales en una línea igualitarista y
antiimperialista. El antiimperialismo no fue un adorno retórico, sino que dio
lugar al apoyo activo de distintos focos guerrilleros en América Latina y de
otros países del Tercer Mundo implicados en luchas de liberación, como
Angola, por donde pasaron miles de militares cubanos como asesores y como
luchadores, así como educadores y personal sanitario. Nelson Mandela
reconoció la contribución cubana a la emancipación africana. Fidel Castro fue
también una figura clave en la Tricontinental (reunida por vez primera en La
Habana en 1966 para unir a los pueblos excolonizados en un frente mundial
liberador) y, en general, se convirtió en una figura destacada del
antiimperialismo a escala mundial. Cuba ha facilitado también procesos de
paz en Guatemala en 1992 y en Colombia en la actualidad. El igualitarismo
teórico se tradujo en un esfuerzo práctico permanente para impedir la
cristalización de una casta privilegiada. El intento no llegó a buen puerto: la
Cuba socialista vio el surgimiento de una nueva clase de funcionarios,
encuadrados en el Partido Comunista, que gozaban de privilegios políticos,
13
con acceso exclusivo a tiendas especiales y mayor libertad para viajar al
extranjero, pero con niveles materiales muy poco diferenciados de los del
resto de la ciudadanía. Los observadores extranjeros de la grave crisis que
representó la desaparición de la URSS en 1991, el llamado "Período especial",
destacan que el igualitarismo real vigente en el país hizo mucho para
mantener la cohesión social y la confianza popular en el equipo dirigente en
un contexto de súbita escasez.
Fidel tuvo un papel muy importante en la conservación de esta confianza
popular. Claves de esta confianza fueron su carisma personal y su voluntad
pedagógica, expresada en sus arengas interminables, que eran a la vez
educación político-moral y ritual de comunión entre líder y masas. Fidel Castro
y Che Guevara pensaban y sentían por su cuenta, más allá de las anteojeras
del marxismo-leninismo oficial. En el caso de Fidel, la veracidad de sus
palabras llegaba al corazón de la gente, tanto de las masas como de los
innumerables visitantes extranjeros que conversaron con él. Uno de esos
visitantes describía al “Comandante” como “el ama de casa de Cuba” por su
preocupación por los problemas concretos de la existencia cotidiana de sus
conciudadanos. Esta preocupación, loable e infrecuente en los jefes de estado,
tenía sus pros y sus contras. Entre sus contras cabe señalar un estilo de
gobernar que ha hecho daño en la vida pública de la Cuba socialista: la
tendencia de la dirigencia política a resolver todos los problemas, en
detrimento de la iniciativa de la gente y de su capacidad de autogestión.
Esperar las consignas de arriba se convirtió en vicio nacional y en factor
inhibidor del desarrollo del socialismo, impensable sin la iniciativa de la
ciudadanía.
Los éxitos en la alfabetización universal y la escolarización, así como en el
sistema nacional de salud, que, además, resistieron bien las calamidades del
Período especial, son tan evidentes que ni siquiera los más acérrimos
enemigos del socialismo cubano han podido negarlos. Son éxitos que revelan
el compromiso real del régimen con el bienestar de la población. No son los
únicos. Cuba ha desarrollado una capacidad científica sorprendente: con el 2%
de la población de América Latina tiene el 11% del personal científico del
subcontinente. Esto explica su potencial en las áreas de la medicina y la
biología, que le ha permitido convertir en objeto de exportación estos
servicios (clave en los intercambios con la Venezuela bolivariana). Otro logro
ha consistido en desarrollar un sentido de comunidad que marca también una
diferencia con los demás países de América Latina. El documental filmado en
2006 por Faith Morgan titulado The Power of Community revela que la
supervivencia de la población cubana tras la caída de la Unión Soviética y el
corte brusco del suministro de petróleo y otros artículos, entre ellos los
fertilizantes para la agricultura, debió mucho a la cooperación espontánea de
una población que había crecido con valores solidarios y colaborativos.
14
El Período especial reveló también otras cosas. Reveló que no se había
adoptado un modelo económico más resiliente y autosuficiente, sino que se
seguía dependiendo demasiado del monocultivo de la caña de azúcar y de su
exportación, junto con la de otros pocos productos: café, tabaco y níquel.
Depender de un solo proveedor de energía, la URSS, acentuaba la fragilidad
de la economía del país. Al hundirse el régimen soviético, Cuba vivió un grave
colapso energético y alimentario y se vio obligada a adoptar una agricultura
más libre de maquinaria y agroquímicos, de manera que hoy Cuba es el país
del mundo con mayor cuota de agricultura ecológica, aunque el cambio se
haya debido más a la pura necesidad que a planteamientos deliberados. El
cambio, sin embargo, vino facilitado por el hecho de que existían varios
departamentos universitarios y centros de investigación que llevaban años
trabajando en la agricultura ecológica, dato que sorprende en una sociedad
donde la doctrina oficial era un marxismo insensible a los problemas
ecológicos, e indica que en Cuba había vida intelectual más allá del
oficialismo. Con la experiencia del colapso energético posterior a 1991
algunos observadores han lamentado que Cuba no emprendiera una línea
coherente de corte ecologista, pero seguramente es pedir demasiado cuando
la primera preocupación es la supervivencia. ¿Qué otro país del mundo ha
emprendido esa línea?
La prensa del mundo entero no cesa de hablar del “dictador” a propósito de
Fidel Castro. Es indiscutible que el régimen cubano niega la libertad de prensa
y otras libertades, pero el problema va más allá del país caribeño. Cuba ha
vivido durante más de medio siglo sometida a un asedio que obligaba a cerrar
filas y defenderse de ataques inmisericordes. Se ha recordado estos días que
Fidel fue víctima de 638 tentativas de asesinato y que hubo varios intentos de
invasión. El más duro fue el de Bahía de Cochinos, con el desembarco de
1.600 combatientes, en fecha tan temprana como 1961. El bloqueo comercial,
además, ha tenido efectos graves. Pero es que en América Latina todos los
intentos serios de cambio social hacia la izquierda han sido derribados por la
violencia directa o indirecta de los Estados Unidos: Arbenz en Guatemala en
1954, Allende en Chile en 1971, el sandinismo en Nicaragua cayó en 1990 tras
diez largos años de hostigamiento militar de la “contra” financiada por los
Estados Unidos. Por no hablar de la represión brutal de los milicos en Brasil,
Uruguay y Argentina para exterminar la oposición radical de izquierdas, el
régimen militar de Stroessner en Paraguay y del hostigamiento de iniciativas
sociales emancipadoras más modestas y locales, con el secuestro, tortura o
asesinato de miles y miles de sindicalistas, miembros de comunidades
indígenas, líderes vecinales, sacerdotes y activistas de muchas causas a
manos de bandas mercenarias al servicio de unas oligarquías implacables
aliadas de los Estados Unidos —que, por cierto, no suscitan ninguna protesta
de quienes ven la paja en el ojo cubano y no la viga en los ojos de nadie más.
De hecho, vista la escasísima violencia política de estos sesenta años, Cuba
15
aparece como un oasis entre los regímenes latinoamericanos, tal vez
comparable sólo a Jamaica y Costa Rica. ¿Qué otro país de la región puede
mostrar un balance tan pacífico? Narcotráfico, paramilitares, escuadrones de
la muerte, golpismo: la historia reciente de América Latina ofrece escenarios
estremecedores. Es fácil desde las atalayas europeas juzgar severamente la
falta de libertades —y otras lacras, como la homofobia— de un régimen como
el cubano, y es posible que se hubiera podido mejorar la situación en este
orden de cosas. Pero a cien millas del gigante imperialista las amenazas se
perciben con más apremio y aconsejan protegerse cuando lo que persigue el
enemigo es la rendición incondicional, la renuncia a la soberanía y a la
dignidad nacional. Quienes claman por la falta de libertades en Cuba deben
legitimar este clamor exigiendo a los Estados Unidos y al imperialismo
capitalista que dejen de una vez a los pueblos seguir su camino sin interferir
ni masacrar a sus poblaciones y cesen de apoyar a los golpistas y matones
que completan su trabajo sucio.
En años recientes, con la retirada de Fidel de los organismos del estado y el
acceso al gobierno de Raúl Castro empezó a abrirse la economía cubana al
mercado siguiendo en parte la política vietnamita del Doi Moi. Gracias a esta
política, Vietnam, que antes debía importar arroz, se ha convertido en el
tercer exportador mundial de este cereal, y ha experimentado mejoras en su
desempeño económico. En Cuba, en varias ocasiones, se había permitido a los
campesinos vender parte de su producción en mercados libres, y así habían
tenido lugar incrementos significativos de la producción alimentaria. Pero los
dirigentes, impregnados de un igualitarismo extremo, veían con malos ojos las
desigualdades que generaban estos mercados libres: se daba marcha atrás,
con el consiguiente retroceso en la producción de alimentos y el
empeoramiento de las condiciones de vida de la población. La desconfianza
doctrinaria hacia el mercado en general ha hecho daño; sigue paralizando o
frenando los intentos recientes de Raúl Castro, más decididos que los intentos
anteriores pero también erráticos. Es fácil imaginar el vértigo que se debe de
apoderar de los dirigentes cubanos cuando observan la evolución de China
hacia un capitalismo irrestricto. Vietnam no ha llegado tan lejos, y por eso
infunde menos temor. Pero ¿cómo acabaría un Doi Moi caribeño, sobre todo
teniendo en cuenta a los numerosos cubanos de Florida, dispuestos a
desembarcar con sus fortunas en dólares a la primera ocasión? Fidel llegó a
personificar la integridad de la Revolución, su voluntad numantina de
preservar sus conquistas, incluso al precio de menoscabar el bienestar de su
pueblo por un igualitarismo mal entendido. Es comprensible que mientras ha
vivido haya sido un valladar frente a reformas percibidas como demasiado
audaces y, en todo caso, de final incierto. Ahora la decisión estará en manos
de sus sucesores.
La experiencia terrible del Período especial y de los años subsiguientes hizo
16
sufrir una escasez dolorosa durante años, erosionó la moral pública, fomentó
la corrupción, agrietó la solidaridad colectiva: por eso ha dejado tal vez un
país con menos defensas y menos voluntad para seguir una senda demasiado
asociada a sacrificios personales. ¿Cómo actuarán las nuevas generaciones?
¿Habrá en el país una masa crítica suficiente para sostener un socialismo
renovado capaz de resistir y asumir los nuevos retos? Es posible que Cuba,
como experiencia socialista, acabe naufragando también, aunque dejando
muchas menos heridas que la URSS y la China maoísta y tal vez una evolución
ulterior menos traumática. Ya se verá. En cualquier caso, la historia de la
Cuba de Fidel Castro quedará como un ejemplo de generosidad colectiva, de
solidaridad con otros pueblos y como una tentativa de mejorar la vida y de
salvar la dignidad nacional en un mundo de hienas y buitres dispuestos a
impedir a toda costa cualquier tentativa de emancipación de los pueblos y, de
paso, a sacrificarnos a todos al servicio de sus ambiciones malsanas.
29/11/2016
17
Trump, Castro y nosotros
Albert Recio Andreu
I
La victoria electoral de Donald Trump y el fallecimiento de Fidel Castro son
acontecimientos desconectados entre sí. Han ocurrido en un mismo plazo de
tiempo por mera casualidad. Pero ambos apelan, de forma totalmente
distinta, a los problemas actuales de la izquierda. Ambos nos preguntan por
cómo vamos a actuar en los próximos años. Ambos nos hablan de fracasos,
impotencias y de dificultades en las políticas emancipatorias. Y por eso me
tomo la osadía de comentarlos conjuntamente.
II
El resultado de las presidenciales norteamericanas son un paso más hacia la
barbarie. Quienes ahora minimizan la importancia del radicalismo de Trump y
confían en que el “establishment” le pondrá seso, parecen ignorar el legado
de anteriores presidentes, especialmente el de Bush hijo, y supervaloran el
sentido de contención del “establishment”. La inacabada guerra mundial, que
se desarrolla sobre todo en suelo de Oriente Próximo y Afganistán, y sus
secuelas de desplazamientos masivos de personas en busca de refugio o la
oleada de terrorismo yihadista que ha generado sufrimiento en muchos
países, son sin duda la secuela más terrorífica de aquella política (sin contar
que a este legado de terror han contribuido otros elementos de tipo local o
regional). Y fueron estas mismas élites sociales las que propiciaron las
políticas de desregulación financiera que nos condujo de cabeza a la crisis y
las que impusieron las políticas de austeridad. Tan solo con que Trump
imponga una cuarta parte de sus propuestas, las posibilidades de empeorar
sustancialmente las cosas están ahí, y apuntan en muchas direcciones:
políticas racistas, machistas, xenófobas, antiobreras…
No acierto a ver en las propuestas de política económica el pálpito keynesiano
que algunos vislumbran. Es dudoso que el neoproteccionismo signifique la
vuelta de la industria, y en cambio es mucho más probable que las rebajas de
impuestos a los ricos (y el programa privatizador de construcción de
carreteras) signifique no sólo mayores desigualdades sino también nuevas
oportunidades de burbujas especulativas. Y es seguro que si se imponen las
nuevas políticas energéticas del lobby petrolero estaremos dando nuevos
pasos hacia la catástrofe ecológica. En este sentido, Trump significa una
nueva vuelta de tuerca en una derechización creciente de la política
americana iniciada con la premonitoria candidatura de Barry Goldwater en
18
1964 (sólo obtuvo 50 votos presidenciales, todos en el Sur más conservador) y
consolidada después con Reagan, los Bush y el “tea party”. La izquierda del
momento, que tomó a choteo el fracaso de Goldwater, no supo advertir que se
empezaba a enfrentar a un proceso de mucha mayor profundidad que
acabaría trayendo el neoliberalismo primero y nos conduciría a la actual
situación de auge del radicalismo conservador.
Hay un análisis reconfortante para la izquierda sobre por qué ha ganado
Trump. Contiene una parte de verdad, aunque a mi entender se deja en el
tintero cuestiones cruciales. Lo cierto es que el triunfo de Trump posiblemente
entierra definitivamente la “tercera vía” y es, al mismo tiempo, un efecto del
modelo de globalización y de políticas económicas y sociales impuestas
durante los últimos años. La gente pobre está harta de cierres de fábricas,
desempleo de larga duración, precariedad laboral, pobreza. Y acaba votando a
un candidato fuerte con un programa conservador que promete generación de
empleo para los nativos. Y, también, una parte de esta misma clase
trabajadora ha dejado de movilizarse electoralmente porque está
desencantada con las políticas llevadas a cabo por sus tradicionales
representantes (en este caso resulta evidente que Hillary Clinton era alguien
demasiado desgastado y demasiado próximo a las élites financieras para
generar entusiasmo entre sus potenciales votantes).
Todo ello es cierto, pero demasiado simplista. Por un lado, podría parecer, en
base a este diagnóstico, que basta con que la izquierda ofrezca un verdadero
programa anti-liberal para reanimar a sus bases potenciales. Y por el otro, que
toda la responsabilidad del giro electoral se debe a que la clase obrera ha sido
abducida por una falsa promesa de empleo mediante un populista discurso
anti-globalización. Esta es una explicación especialmente apreciada por los
progresistas bienestantes que siempre han mirado con cierto desprecio a la
clase obrera real. Al simplismo de la explicación se suma un cierto deje
clasista.
Hay varias cuestiones que exigen matizar esta explicación. En primer lugar, es
cierto que se ha combinado desmovilización y cambio de orientación del voto
obrero, pero esta ni ha sido tan radical como se explica ni hubiera sido
suficiente para el cambio. Analizando lo ocurrido en los cuatro estados que
han sido claves para decantar el resultado final (Pennsylvania, Ohio, Michigan
y Wisconsin) se observa una regularidad persistente: Clinton ganó en los
condados de las grandes áreas urbanas (Philadelphia, Scranton, Pittsburg,
Cleveland, Cincinnati, Columbus, Toledo, Detroit, Flint, Lansing, Milwaukee,
Madison) y perdió en el resto. Más que en las áreas urbanas de clase obrera,
donde se decidió el giro electoral fue en las pequeñas y medianas ciudades
donde impera una cultura local conservadora (y donde el cierre de alguna
planta fabril ha generado un trauma catastrófico). El espacio social en el que
19
se desenvuelven las personas influye también en sus percepciones y valores,
y estos resultados apuntan a que las respuestas reaccionarias a los problemas
de la gente tienen mayores oportunidades allí donde el ambiente está
impregnado de valores tradicionales. Con ello no pretendo reducir el tema a
una contraposición urbe cosmopolita–campo conservador (incluido el
industrializado), sino sugerir que las respuestas que da la gente a sus
problemas están mediatizadas por el medio social en el que viven. Y que, por
tanto, la izquierda debe pensar en una intervención global, sostenida, bien
adaptada en los diferentes espacios. Pensar una intervención comunitaria que
haga florecer respuestas alternativas a las crisis generadas por el capital.
Trump ha ganado además porque ha contado con muchos medios, con una
estrategia comunicativa bien orientada para sus intereses, y con la importante
base que supone la gente organizada en comunidades religiosas
conservadoras e instituciones reaccionarias. Lo que a la gente le lleva a votar
reaccionario no es sólo el bolsillo, es también tener la cabeza dominada por
ideas, valores o actitudes reaccionarias. Y esto nos obliga no sólo a pensar en
términos de alternativa económica, sino también en términos de valores, de
cultura y de relaciones sociales. Nos obliga a salir del estrecho economicismo
que propagó la versión más cutre de la tradición comunista y actuar en planos
diversos y combinados. Es cierto que también en eso la derecha nos lleva
ventaja, no sólo con las consolidadas organizaciones a las que me he referido
anteriormente, también con los mensajes subliminales que a diario recibimos
de los medios de comunicación (incluyendo muchos de los nuevos). Por ello,
también es necesario entender que sólo con respuestas económicas no basta.
Y que una izquierda que promueva una multiplicidad de formas de acción
social, de generación de comunidad, tiene mayores posibilidades de
consolidar una base social suficiente.
III
Si la victoria de Trump expresa una nueva fase de consolidación del proyecto
reaccionario de la derecha, el fallecimiento de Fidel Castro constituye un
episodio terminal de la historia fallida del que para entendernos podemos
llamar “experimento soviético”. Mucha gente de izquierdas llora hoy a Fidel
Castro. Seguramente porque con todos sus defectos y fracasos fue una
persona más íntegra y compleja que otros presuntos revolucionarios. La Cuba
de Fidel no es el gulag norcoreano, ni Fidel Castro un corrupto como Ortega.
Fidel representó para mucha gente la utopía, una utopía de habla hispana. Y,
a pesar de que la imagen de este modelo se ha ido degradando, nunca ha
llegado a perder del todo un pálpito de rebelión. Quizás porque para mucha
gente lo que cuenta es que, al menos, en Cuba se han garantizado algunos
derechos básicos como la sanidad o la educación, y a pesar de que la gestión
económica nunca ha garantizado la soberanía alimentaria, se han evitado al
20
menos las hambrunas que han azotado a muchos países pobres.
Pero esto, por sí mismo, ni garantiza que el modelo cubano pueda sobrevivir
por mucho tiempo, ni que sea interesante como modelo a seguir. Ni en lo
económico, ni en el campo de las libertades políticas, ni en lo social. Al fin y al
cabo, la revolución cubana acabó convirtiéndose en una continuación de un
modelo soviético en el que se combinó una gestión económica de tipo
burocrático con un modelo político autoritario (sin llegar a la brutalidad de las
purgas estalinistas), que ha impedido el desarrollo de una sociedad
democráticamente madura y ha reprimido cuestiones que ninguna sociedad
digna debería reprimir, como la homosexualidad o la libertad creativa. Es
cierto que el cerco norteamericano condicionó la política cubana, y
favorecieron que acabaran siendo súbditos del modelo soviético. Pero el cerco
no explica los errores propios ni permite obviar que la combinación de
burocratismo y autoritarismo forman parte de un modelo de pensamiento
bastante implantado en una parte de la izquierda.
Por ello, el mayor homenaje que puede hacerse a los valores revolucionarios
que encarnaron personas como Fidel Castro o el Che Guevara no es mitificar
una experiencia fallida (hace muchos años un amigo mío publicó con el
seudónimo Antonio Castaños un breve análisis que tildó a estos experimentos
como prehistoria del comunismo), sino tratar de elaborar un proyecto que
supere los defectos detectables en aquella experiencia. Creo que hay al
menos en dos planos donde esto es evidente. De una parte, el de la gestión
económica. La pretensión de un modelo social donde una burocracia ilustrada
planifica toda la actividad económica de la sociedad ha resultado tan utópica
como su rival (la utopía del mercado completamente competitivo sin
monopolios ni externalidades). De otra, la cuestión de las libertades resulta
crucial en planos tan diversos como la sexualidad, los modelos de relación
personal, la capacidad de organización, de crítica, de creación. Competir con
la irracionalidad (y al mismo tiempo el atractivo) de la dictadura del
consumismo, desarrollar una sociedad con sensibilidad medioambiental (y por
tanto con sentido de la autocontención), sólo parece factible si la gente
entiende que lo que “pierde” en términos de utopía consumista lo compensa
con capacidad de actuar en otros planos. El modelo soviético trató de
construir un hombre nuevo en base a la burocracia y la disciplina, y allí generó
un sufrimiento innecesario y acabó por engendrar una sociedad que se mostró
incapaz tanto de dejarse seducir por el escaparate consumista como para
autoorganizarse frente al expolio a que fue sometida en la transición hacia el
capitalismo (lo cuentan nítidamente las personas entrevistas por Svetlana
Aleksiévich en “El fin del “Homo sovieticus””). Y no parece que el pueblo
cubano esté preparado para eludir una salida diferente.
IV
21
Los dos acontecimientos nos enfrentan a dos graves dilemas: el peligro de la
barbarie y el sentimiento de fracaso de un proyecto utópico. Por eso, estar a
la altura de las circunstancias nos obliga a dos tareas de elaboración y
reflexión colectiva. Cómo construir una política a corto, medio y largo plazo
que nos aleje de la barbarie (pero tomando como punto de partida la realidad
actual). Una política de larga visión que contemple las propuestas, pero
también las formas de organización, de construcción de las visiones del
mundo, del debate social. Y, al mismo tiempo, articular, a partir del
conocimiento existente, de los brotes de nuevas ideas, una propuesta de
sociedad alternativa que realmente supere en eficiencia social, libertad,
igualdad y gestión ecológica a las sociedades realmente existentes. No son
retos fáciles. Pero son absolutamente necesarios para respirar en un mundo
donde lo que parecía impensable está tomando peligrosos visos de
convertirse en el horizonte inmediato.
30/11/2016
22
Las raíces históricas de la victoria
de Trump
Andreu Espasa
En la noche electoral del 8 de noviembre, cuando todavía no se había cerrado
el escrutinio definitivo, muchos comentaristas liberales y progresistas
empezaron a identificar al presunto culpable de la inminente victoria de
Donald Trump: los blancos de clase trabajadora. Los trabajadores blancos,
decían, son ignorantes y racistas, incapaces de captar las complejidades de la
globalización neoliberal y de votar en función de sus auténticos intereses. La
hipótesis liberaba a estos mismos comentaristas de un ejercicio de autocrítica
gremial —a fin de cuentas, casi todos ellos habían pronosticado una rotunda
victoria de Hillary Clinton— y, al mismo tiempo, tranquilizaba la atormentada
conciencia de la clase media progresista. Como chivo expiatorio, resultaba, sin
duda, bastante conveniente. Sin embargo, a medida que disponemos de
estudios socioelectorales más detallados, las acusaciones contra los
trabajadores blancos por la victoria de Trump resultan cada vez más
cuestionables. Tal y como ha señalado Eric Sasson en The New Republic: “Los
votantes que Clinton perdió realmente —los que buscaba y en los que
confiaba para la victoria— eran blancos educados en la universidad. [...] Entre
los blancos con estudios universitarios, sólo el 39% de los hombres y el 51%
de las mujeres votaron por Clinton”. Cuando se analizan los datos de los
votantes en función del ingreso, resulta que Clinton ganó claramente entre los
votantes con ingresos menores a 49.999 dólares al año —de ahí su victoria en
el voto popular— y perdió por un ligero margen entre los votantes con
ingresos mayores a esta cantidad. En una sociedad menos pendiente de las
divisiones raciales y menos sesgada por las pulsiones clasistas de sus
opinólogos, probablemente el titular hubiera sido algo así como: “La clase
media, los ricos y un sistema electoral injusto dan la victoria a Donald
Trump”.
Tampoco han faltado los comentaristas que han hecho el esfuerzo de
enmarcar la victoria de Trump como un fenómeno que escapa a las fronteras
estadounidenses. El presidente electo norteamericano ha sido comparado con
mejor o menor fortuna con líderes tan dispares como el ruso Vladimir Putin y
el venezolano Nicolás Maduro, aunque la analogía más recurrente es la que se
ha establecido entre su sorprendente victoria y el también inesperado
resultado del referéndum británico sobre la permanencia en la Unión Europea.
En ambos casos, la derecha habría sido capaz de canalizar con éxito las
frustraciones de amplias capas populares ante la globalización. Más allá de los
problemas inherentes a intentar comparar un referéndum con una elección
23
presidencial, el énfasis en vincular el Brexit con la victoria del candidato del
Partido Republicano tiene el defecto de eclipsar la relevancia de algunos
factores históricos nacionales que podrían ayudar a entender mejor el éxito de
Trump.
El divorcio institucional entre economía y democracia
Entre las tendencias históricas más relevantes, cabe destacar la desconexión
entre la política económica y el debate democrático. Resulta especialmente
sorprendente que esta tendencia se haya consolidado en Estados Unidos, un
país donde los intelectuales públicos suelen ser economistas y cuya población
informada tiene un nivel de conocimiento económico verdaderamente
notable. En las últimas elecciones presidenciales, el debate económico ocupó
un lugar marginal. De hecho, las diferencias parecían reducirse a cuestiones
de reforma fiscal y comercio internacional. El estrechamiento del debate
económico es la culminación de un proceso que viene de lejos. En las
elecciones de 1896, el principal tema de campaña fue la política monetaria: el
candidato demócrata, William Jennings Bryan, reclamaba un sistema
monetario bimetálico —plata y oro— para estimular la economía y reducir el
peso de la deuda agraria, mientras que los republicanos apostaban por el
patrón oro. En las elecciones de 1912, los dos principales candidatos a la
presidencia, Theodore Roosevelt y Woodrow Wilson, dieron prioridad a la
cuestión de los monopolios: Roosevelt era partidario de una regulación
estricta, mientras que Wilson apostaba por la fragmentación. Dos décadas
después, durante la Gran Depresión, el debate económico se abrió hasta el
extremo de exigir una reintrepretación actualizada de la Constitución. Como
resultado, la intervención económica del gobierno en la economía creció en
volumen y en compromisos sociales. Sin embargo, con el tiempo, y
especialmente a partir del éxito del neoliberalismo en los años setenta, partes
importantes del debate económico desaparecieron de la agenda política, ya
fuera de forma legal —la política monetaria ya había salido del debate público
gracias a la doctrina sobre “la independencia de la banca central”,
restablecida, en principio, por el Acuerdo de 1951— o por la creación de
consensos en la élite política y económica —por ejemplo, sobre la preferencia
teórica hacia los “presupuestos equilibrados” o de “déficit cero”, la apuesta
por la represión salarial como principal medida para mantener la
competitividad, etc.
Paralelamente, tras los convulsos años sesenta y principios de los setenta
—movilizaciones por los derechos de las mujeres, por los derechos civiles de
los afroamericanos y por el fin de la guerra de Vietnam— los debates
identitarios y las llamadas guerras culturales ganaron importancia. Temas
como la inmigración, el aborto, el bilingüismo en la educación o los programas
para favorecer las oportunidades de ascenso social de las minorías ocuparon
24
el vacío que dejaba el divorcio entre economía y democracia. Se trataba,
pues, de un contexto idóneo para el surgimiento de una derecha popular,
centrada –a la ofensiva– en las guerras culturales y capaz de reunir apoyos
entre una parte significativa de las clases populares, sin dejar de servir a los
intereses económicos de los grandes empresarios.
Los mexicanos como “falsos inmigrantes”
De todas las posibles batallas culturales, Trump ha optado por concentrarse
en los sentimientos antiinmigración contra los mexicanos. La justificación para
elegir a México como principal enemigo interno y externo tiene su versión
más sofisticada en el libro del politólogo Samuel Huntington, Who Are We?
The Challenges to America’s National Identity (2004), y la versión más vulgar
en la obra de la tertuliana Ann Coulter, Adiós, América!: The Left s Plan to
Turn Our Country Into a Third World Hellhole (2015). Más allá de las
racionalizaciones de Coulter y Huntington —“los mexicanos no se asimilan
porque son un grupo demasiado numeroso, que habla español y que puede
visitar a la familia sin recorrer grandes distancias”, “el crecimiento de la
comunidad mexicana es peligroso porque podrían terminar reclamando el
inmenso territorio perdido por el Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848”,
etc.—, el problema real es que la derecha norteamericana necesita explotar el
sentimiento xenófobo y, al mismo tiempo, debe respetar el consenso nacional
surgido en los años treinta según el cual Estados Unidos es una nación de
inmigrantes con orígenes nacionales diversos, pero con un mismo objetivo
compartido de querer prosperar en una tierra de oportunidades a través del
esfuerzo individual y la ausencia de discriminaciones por motivos étnicos ni
—y esta es la creencia central del American Dream— por el origen social. Es
decir, una democracia del mérito en contra de las injusticias del azar de cuna.
Ante la imposibilidad de cuestionar la inmigración per se, la derecha
estadounidense distingue constantemente entre inmigrantes legales e
inmigrantes indocumentados. Implícitamente, también señala a los
inmigrantes mexicanos como un tipo de inmigración que sólo crea problemas
—básicamente, competencia por salarios bajos y actividad criminal. Incluso
hay un cierto movimiento dentro de la derecha norteamericana que quiere
cambiar la Constitución para evitar que los nacidos en Estados Unidos
obtengan automáticamente la ciudadanía. La enmienda que consagró el ius
soli para la ciudadanía tiene su origen en el final de la guerra de Secesión,
como medio para garantizar cierta protección legal hacia los
afrodescendientes. Según Ann Coulter, el origen de esta enmienda es el pago
de una deuda que Estados Unidos había contraído con los afroamericanos por
haberlos esclavizado. En cambio, según Coulter, con los mexicanos no hay
ninguna deuda histórica que saldar y, por lo tanto, los hijos de mexicanos
nacidos en Estados Unidos no deberían poder tener la ciudadanía. En esos
25
mismos círculos, también se puede escuchar que los mexicanos no tienen
ningún mérito como inmigrantes porque sólo necesitan sortear una frontera
terrestre, a diferencia de los antiguos inmigrantes europeos, que tenían que
cruzar un océano.
Guerras culturales y preocupaciones económicas
La elección de la lucha contra la inmigración mexicana como principal guerra
cultural tiene que ver con otro aspecto importante de la estrategia política
trumpiana. A diferencia de los otros candidatos del Partido Republicano, desde
el principio Trump dio una importancia central a cuestiones económicas que
puedan gozar de mucho apoyo popular. De alguna forma, y sin renunciar a la
importancia de las guerras culturales, Trump optó por romper con la
tendencia a divorciar la economía del debate político. En este sentido, la
centralidad de la lucha contra la inmigración tiene el atractivo de funcionar en
dos niveles distintos: por un lado, permite alimentar fantasías culturalistas
sobre una identidad nacional amenazada por una plaga humana a la que sólo
se puede frenar a través de la construcción de un muro; por el otro, las
deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados se presentan como
parte de una estrategia para garantizar empleos bien pagados para los
ciudadanos americanos.
Vale la pena notar que la estrategia política de Donald Trump mantiene
muchas similitudes con la de Richard Nixon. Cuando en 1965 el presidente
demócrata Lyndon B. Johnson puso fin al régimen de segregación racial en los
estados del Sur y garantizó el derecho a voto a los negros, también liquidó, de
forma consciente y simultánea, la hegemonía del Partido Demócrata en la
región. Este vacío político fue brevemente ocupado por el gobernador de
Alabama, George Wallace, abiertamente racista y muy popular no sólo en los
estados del Sur, sino también en las zonas industriales del Midwest. En las
elecciones presidenciales de 1968, Wallace ganó en cinco estados y obtuvo el
13% de los votos. Después Nixon, con mayor sutileza, articuló una propuesta
para atraer a los antiguos votantes de Wallace, esto es, la llamada “estrategia
meridional”. Por un lado, Nixon apelaba a las pulsiones racistas con un
lenguaje codificado: concretamente, prometía un retorno al imperio de “la ley
y el orden”, culpabilizando a los activistas de los derechos civiles y a los
afroamericanos en general de la violencia y los disturbios de la época.
Además, a diferencia de los sectores del Partido Republicano más
tradicionales, tuvo un cierto acercamiento con los sindicatos. Nixon se
consideraba el líder de la “mayoría silenciosa”, un modo de referirse a una
mayoría popular de gente trabajadora que no tenía nada que ver con la
ruidosa minoría de activistas de izquierdas. Lo cierto es que Nixon, en su
objetivo de construir una derecha popular, no sólo articuló un hábil discurso
en contra de las élites, sino que también adoptó algunas medidas de política
26
económica que lo situarían a la izquierda de buena parte de la
socialdemocracia europea actual: restableció controles oficiales de precios
para combatir la inflación, se negó a aplicar las medidas de austeridad
necesarias para mantener el sistema monetario acordado en Bretton Woods
—por eso tuvo que suspender la convertibilidad del dólar en oro en 1971—,
expandió algunos de los programas sociales aprobados por sus
predecesores...
Como es sabido, Trump no ha tenido reparos en reciclar lemas nixonianos
como el de la necesidad de restablecer “la ley y el orden” y el de representar
a la “mayoría silenciosa”. Salvando las distancias, el actual presidente electo
también ha adoptado un discurso que, en algunos aspectos, podría parecer
tomado de la izquierda, especialmente la crítica a los tratados de libre
comercio por sus efectos sobre el paro y sus promesas de estimular la
economía a través de un vasto programa de modernización de las
infraestructuras públicas. Trump comparte con Nixon la convicción de que,
independientemente de las opiniones dominantes entre el establishment
político y académico, un presidente debe utilizar la maquinaria estatal para
orientar la economía en un sentido favorable a su reelección y a su lugar en la
historia.
Prueba de esta actitud fueron las críticas de Trump a Janet Yellen, la
presidenta de la Reserva Federal, por haber aplazado de nuevo el anunciado
aumento de tipos de interés para finales de año, después del proceso
electoral. Entre las élites, se considera de muy mal gusto que un
candidato critique la política de la Reserva Federal, ya que supone
cuestionar la independencia del banco central. De hecho, aparentemente, la
crítica de Trump no cuestiona el fondo de este consenso, ya que su acusación
es justamente que, según él, Yellen estaba llevando a cabo una política
monetaria partidista, pensada para asegurar el triunfo electoral de Clinton. Lo
que es sorprendente son las formas, es decir, la denuncia contra la Reserva
Federal por parte de un candidato. Una vez se hayan celebrado las elecciones,
ya está permitido criticar los efectos de la política de la Reserva Federal sobre
el resultado electoral. El caso más conocido es la decisiva contribución de Paul
Volcker, el presidente de la Reserva Federal nombrado por Jimmy Carter, a la
victoria de Ronald Reagan en 1980, gracias a una política monetaria centrada
en la lucha contra la inflación a costa de la destrucción de puestos de trabajo.
El sucesor de Volcker, Alan Greenspan, también fue acusado a posteriori por
George Bush padre de su derrota electoral en 1992. Teniendo en cuenta el
bagaje de Trump, es previsible que, más allá de sus denuncias en periodo
electoral, intentará que la Reserva Federal colabore con su programa
económico, en una forma parecida a la presión que Nixon ejerció sobre el
entonces presidente de la Reserva Federal, Arthur Burns, para lograr su
arrollador éxito electoral en 1972.
27
Los neocons y el aislacionismo
En una sociedad crecientemente desigual y en la que las élites sufren un
fuerte desprestigio, Trump supo jugar otra importante baza electoral al
plantear una confrontación abierta con el llamado establishment de política
exterior, un reducido número de diplomáticos, expertos en relaciones
internacionales y veteranos políticos de los dos grandes partidos que guían la
diplomacia estadounidense a partir de un consenso muy sólido, esencialmente
indiferente a los vaivenes de los ciclos electorales. Como es sabido, la mayoría
de neocons republicanos apoyaron a Hillary Clinton. Los neocons tienen un
proyecto de hegemonía mundial que resulta incompatible con las ideas de
política exterior que Trump planteó en su campaña. Trump revivió una
tradición que en el lenguaje político estadounidense se suele designar con el
impreciso nombre de aislacionismo. Su máximo exponente fue la organización
America First, creada en los años inmediatamente anteriores a la entrada de
Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los enemigos del aislacionismo
suelen caricaturizar esta tendencia como una expresión de provincianismo
xenófobo que, en política exterior, tiene el efecto de recluir a los Estados
Unidos dentro de sus propias fronteras. En realidad, el aislacionismo siempre
es, como mínimo, continental, en el sentido de que nadie cuestiona la
importancia de América Latina. De hecho, la centralidad que Trump otorga a
México tiene que ver con la tradición continental del aislacionismo. Lo que sí
es cierto es que el enfoque aislacionista pone ciertos límites a la capacidad de
Estados Unidos para comprometerse militarmente en la defensa del actual
statu quo en todos los rincones del planeta. El aislacionismo de los años
treinta no quería saber nada de las disputas de Europa. El aislacionismo que
ha exhibido Trump como candidato plantea reducir la presencia
estadounidense en Oriente Medio —concretamente, se mostró muy crítico con
las operaciones de cambio de régimen y de nation building. Y también ha
exigido una mayor contribución de los aliados europeos y asiáticos. En caso
de no hacerlo, ha amenazado con retirarse. El racismo del magnate
neoyorquino también ha escandalizado a los neocons. No porque sean
especialmente antirracistas, sino porque son conscientes de una de las
grandes lecciones de la Guerra Fría: cuando el mundo percibe el racismo
existente en Estados Unidos, la imagen de Estados Unidos en el exterior (el
famoso “soft power”) queda perjudicada.
En caso de que Donald Trump cumpla una parte sustancial de sus promesas
electorales, su presidencia va a suponer una ruptura importante para los
consensos de política exterior y política económica de la primera potencia
mundial. Sus efectos, obviamente, serán de una enorme trascendencia para
todos, sobre todo en América Latina. En vez de quedar intelectualmente
bloqueados en una posición de desprecio permanente por las bases
electorales de la nueva derecha estadounidense, será bueno que nos
28
tomemos en serio el desafío de intentar entender los retos y las oportunidades
que plantea esta nueva etapa política.
[Andreu Espasa es profesor de Historia Contemporánea en la
Universidad Nacional Autónoma de México. Este texto está basado en
los comentarios solicitados por el periodista Antoni Trobat y
parcialmente publicados en su artículo: “Més enllà de Donald Trump:
una radiografia de la dreta nord-americana”, El Crític, 6 de
noviembre 2016]
29/11/2016
29
¿Almaraz es una grieta?
Miguel Muñiz
Estoy sentado al borde de la carretera,
el conductor cambia la rueda.
No me gusta el lugar de donde vengo,
no me gusta el lugar a donde voy.
¿Por qué miro el cambio de rueda
con impaciencia?
Bertolt Brecht, Poemas y canciones (1953)
Ante todo, enumeramos los hechos: por vez primera, en más de 40 años de
nucleares en España, aparece una grieta en el muro de complicidad que
protege a la industria, y se refiere a central de Almaraz. Situada en
Extremadura, a unos 100 kilómetros de la frontera con Portugal, propiedad de
Iberdrola (53%), ENEL-Endesa (36%) y Gas Natural Fenosa (11%), la central ha
protagonizado unos hechos inusuales en el ambiente de placidez mediática
que ha rodeado el discurso nuclear hasta ahora: unos problemas detectados
en enero de 2016 en el sistema de bombas de refrigeración, tras una
inspección del CSN, fueron ignorados por la dirección del organismo [1], lo
que llevó a la decisión sin precedentes de los cinco inspectores implicados de
hacer pública la información; la cadena de reacciones incluyó una petición de
información por la Junta de Extremadura y por el Gobierno de Portugal sobre
la seguridad de la central y una respuesta airada del CSN por la filtración [2],
y siguió con una puntualización del ASTECSN sobre las implicaciones de la
filtración [3]; todo ello llevó a un encuentro de urgencia entre Cristina
Narbona, miembro del Pleno del CSN, y representantes oficiales del gobierno
portugués en la reunión de la OIEA del 14 de abril en Viena [4]; la implicación
al máximo nivel del gobierno portugués motivó una respuesta oficial del
gobierno español [5]. Además, en junio de 2016 se produjo una manifestación
popular de oposición a la continuidad de la central realizada conjuntamente
30
por ciudadanos de España y Portugal [6], lo que llevó al hecho inusual (y van
cuatro) de un pronunciamiento del máximo representante del gobierno de
Extremadura abordando el futuro de la central [7].
Esta cadena de acontecimientos ha provocado que la tramitación del proyecto
de construcción de un Almacén Temporal Individual (ATI) en Almaraz donde
guardar los residuos de alta actividad una vez saturadas las piscinas de
refrigeración —algo que en otras centrales se ha realizado sin conflictos—
haya encontrado una resistencia inusual [8], pues implica alargar el
funcionamiento hasta los 60 años, que es el objetivo declarado de la industria
nuclear y sus seguidores. El pronunciamiento, carente de precedentes, del
gobierno de izquierdas de Portugal pidiendo el cierre en 2020 ha acabado por
situar el caso Almaraz a un nivel nunca visto [9].
Este cúmulo de hechos ha generado un debate en el movimiento ibérico de
resistencia a la energía nuclear (MIA). La posición oficial del MIA es reivindicar
socialmente la no renovación de los permisos de funcionamiento de los
reactores en 2020, 2021 y 2024 (los años en que caducan los actualmente
vigentes). Los acontecimientos de Almaraz han llevado a plantear un
escenario posibilista que da predominio a la política , un escenario en
que el mantenimiento de la reivindicación anterior se combina con la
propuesta de que el caso Almaraz pueda llevar a un proceso de negociación
política para su cierre en 2020 y que, a partir de dicha negociación, se abra el
camino a un plan consesuado de cierre de los restantes seis reactores
nucleares.
Este escenario de negociación política posibilista se justifica con la
combinación de la actitud beligerante del gobierno de Portugal —que puede
llevar la cuestión Almaraz a las instituciones europeas, lo que afectaría al
actual gobierno en minoría del PP— y el cambio de correlación política
resultado de las últimas elecciones generales en España, que (se considera)
permitiría especular con la posibilidad de influir en la postura de PSOE y
Ciudadanos (C's) sobre las nucleares, contando con la posición de la coalición
Unidos Podemos.
Unidos Podemos, y sus diferentes versiones territoriales, fue la única
formación política que asumió en su programa electoral la no renovación de
los permisos de funcionamiento de los reactores nucleares a partir de la
caducidad de las licencias actuales (la reivindicación del MIA). En esas
elecciones el PSOE volvió a acogerse a la ambigüedad del “cierre a los 40
años” [10], y Ciudadanos optó por no mencionar el asunto en su programa,
después de una vaga declaración favorable al “cierre nuclear” realizada en la
pre-campaña de 2015 y muy en la línea de los pronunciamientos volátiles de
dicho partido [11].
31
Los resultados electorales del PP lo situan como minoría mayoritaria en la
Comisión de Energía, Industria y Turismo del Congreso de los Diputados. El
escenario posibilista especula con la posibilidad de que, contando con el
pronunciamiento de Unidos Podemos, se pueda llegar a un acuerdo con PSOE
y C's en dicha Comisión para presionar al gobierno a no renovar el permiso de
Almaraz en 2020. De acuerdo con esa estrategia, el MIA debería aprovechar
los tres años que faltan hasta 2020 para concentrar su actividad en Almaraz, y
generar una movilización social que permita llegar a una posición de fuerza en
la hipotética negociación política con PSOE y C's, contando en dicho proceso
con el apoyo incondicional de Unidos Podemos, la presión institucional y social
desde Portugal, y la complicidad del gobierno de Extremadura.
Antes de reflexionar sobre las implicaciones de todo esto hay que valorar un
dato: en el movimiento de oposición a la energía atómica existe un
consenso acerca de que los años 2020 y 2021 serán claves para el
futuro de dicha energía y del propio movimiento . Teniendo en cuenta
que los recursos de activismo de que disponemos son limitados, la
disyuntiva entre focalizar toda la actividad en la negociación política
sobre el caso Almaraz o en generar un movimiento social de rechazo
a la ampliación de 60 años de funcionamiento de todos los reactores
es una cuestión decisiva para el presente y para el futuro.
Siguiendo con la metáfora, ¿la grieta que representa el caso Almaraz es
profunda o superficial?; ¿justifica una estrategia posibilista de negociación
política?; ¿qué consecuencias tiene?
Hay que analizar con detalle las implicaciones de cada una de las dos vías
antes de tomar una decisión. Hay que determinar con precisión el alcance real
de los hechos que se han producido (la grieta). Decidir si el caso Almaraz
puede afectar a la reivindicación de 60 años de funcionamiento nuclear o si se
trata de una situación transitoria que se resolverá al margen del MIA. Para eso
es preciso reflexionar sobre cinco cuestiones básicas:
1. El estado técnico de Almaraz no es una excepción. Las averías son la norma
en unas centrales atómicas que llevarán operando más de 30 años cuando
llegue el 2020; teniendo en cuenta el orden de antigüedad a partir de su
puesta en funcionamiento, el reactor 1 de Almaraz es el más antiguo (mayo
1983), seguido por el reactor 1 de Ascó (agosto de 1984) y el reactor 2 de
Almaraz (octubre de 1984); los restantes reactores datan de 1985 (Cofrents),
1986 (Ascó 2), y 1988 (Vandellòs y Trillo). No hay una razón objetiva para que
Almaraz sea un referente especial en cuanto a seguridad: el peligro viene de
todas.
2. Si la precariedad técnica de Almaraz es compartida por todos los reactores
32
(los de Ascó y Vandellós superan en averías y accidentes no sólo a Almaraz
sino al conjunto), su singularidad deriva de dos hechos coyunturales: la toma
de posición de los grupos ecologistas, los partidos políticos y el gobierno de
Portugal (basada en el criterio de proximidad) y la decisión del equipo de
inspectores, que dio un ejemplo de honestidad que no se había dado antes
pese a la superior gravedad de otras averías y otros accidentes.
El gobierno de Portugal, en activo desde enero de 2016, es un caso inédito de
coalición de partidos críticos con el dogma neoliberal [12]. Como el país no
tiene reactores nucleares la influencia de la industria nuclear es muy
reducida, por lo que se puede encontrar un campo de consenso amplio para
que movimientos sociales, sindicatos y partidos emitan declaraciones y
pronunciamientos desfavorables. Sin embargo, la respuesta en Portugal no ha
ido más allá de Almaraz y su base argumentativa más allá de la referencia al
informe de los inspectores. No difiere mucho de la que se da en otros casos:
importa la cercanía, no el riesgo real, aunque cualquier persona que conozca
las amenazas de la energía nuclear sabe que la lejanía o la cercanía son
conceptos muy relativos (tanta amenaza representa para Portugal la central
nuclear de Vandellós 2 —la más alejada territorialmente de sus fronteras—
como Almaraz, y el Tajo, aunque sea la referencia dominante, no es la única
vía de penetración de radiactividad) [13].
Vandellós 2 renueva su licencia apenas un mes después de Almaraz, y tiene
un historial de accidentes mucho más grave. Sin embargo, su caso no se
contempla porque carece de la singularidad que hemos mencionado antes.
3. La actividad de los movimientos sociales, partidos políticos y gobierno
portugués merece toda nuestra atención, pero no hay que perder de vista la
actividad del gobierno del PP y sus cómplices en política nuclear; ellos tienen
la capacidad para hacer del caso Almaraz un asunto de identidad nacional.
Algo que no sería excepcional dada la tendencia a plantear conflictos en clave
nacionalista que se mantiene en la política española (una deriva en esa
dirección sería incluso bienvenida para aglutinar consenso en fuerzas como el
PP, C's y parte del PSOE). Lo peor que nos puede pasar al MIA es que el
debate nuclear salga del conflicto entre intereses de compañías eléctricas y
una sociedad afectada, y derive en otro falso conflicto nacional. Algunos pasos
hacia la irracionalidad ya se han comenzado a dar en esta dirección,
introduciendo variables que tienen como telón de fondo la renovación del
permiso [14].
Centrar la actividad del MIA exclusivamente en el caso Almaraz supone
riesgos, y no son mínimos.
4. La voluntad política de Portugal de llevar el caso Almaraz a la Unión
Europea (UE) se ha manifestado en varias ocasiones desde la movilización en
33
Cáceres [15]. Pero conviene reflexionar acerca de la intención real de la
actual UE de modificar una decisión de gobierno del PP en política energética.
El largo período de ausencia formal de gobierno político en España ha contado
con la complicidad de la UE para favorecer la posición del PP: el perdón de las
multas por incumplimiento del “déficit” [16] y otros favores demuestran lo
complicado de una vía que, en todo caso, sería a largo plazo, y donde
conviene recordar que los únicos casos en los que la UE ha intervenido
decididamente para forzar cierres de reactores corresponden a países del
antiguo bloque del Este [17].
5. La posición del gobierno de Extremadura respecto a la no renovación del
permiso no mantiene una linea estable [18] y, en todo caso, está
determinada por lo que se decida en los órganos superiores de un partido en
el que no existe consenso respecto al fin de la energía nuclear y que ha
mostrado que los mecanismos de toma de decisiones se hallan fuera de sus
órganos de gobierno.
Y llegamos a la negociación política. El margen para la acción desde la
Comisión de Industria, Energía y Turismo viene determinado por el artículo 75
de la Constitución, no abre un horizonte de negociación ilimitado. Y no se
puede perder de vista que la industria nuclear tiene vinculaciones con el IBEX
35, y que los mecanismos de presión de esa entidad sobre determinadas
fuerzas políticas son decisivos.
En la situación ilustrada por la investidura del presidente Rajoy, no es creíble
que se pueda entablar una negociación con el PSOE o con C's manteniendo al
margen las opiniones y los acuerdos establecidos con el PP. Y se ha de contar
con el “cordón sanitario” que aísla a Unidos Podemos. Ello sitúa al MIA sin un
respaldo social tangible que vaya más allá de una silla en una reunión, en un
escenario de negociación política compleja con todo lo que implica de doble
lenguaje, de dilaciones, de promesas vagas que contrastan con hechos
consumados.
Si consideramos que la posición del CSN es favorable a la continuidad de
cualquier reactor, se plantean varias preguntas. Limitémoslas a cuatro: ¿Es
posible desplegar un movimiento general de rechazo social centrado en la
singularidad de Almaraz? ¿Es realmente viable un escenario real de
negociación política? Y, en el mejor de los escenarios, ¿se puede deducir un
calendario de cierre nuclear pactado de una decisión limitada al caso
Almaraz? Y sobre todo, ¿es lo más conveniente una apuesta posibilista de
negociación que excluye a la mayoría social contraria a la energía nuclear, en
un proceso que decidirá el futuro del MIA?
34
Optar por un escenario posibilista centrado en la negociación política
significa optar por lo contrario de lo que se ha demostrado eficaz
para llegar a correlación de fuerzas actual (que es mejor que la de
hace unos pocos años): implicar directamente a la sociedad en temas
que les afectan.
Para que la mayoría social que tiene una postura contraria a la energía
atómica pase del rechazo pasivo a una postura activa se necesita que
entienda que el escenario 2020-2021, más allá del caso Almaraz, significa la
continuidad hasta los 60 años de funcionamiento de los siete reactores
atómicos. Para que esa mayoría social dé una respuesta se debe presentar un
objetivo claro, un interlocutor al que interpelar y un mecanismo de
participación real.
Los resultados de la encuesta realizada en Cataluña para valorar el apoyo a
una iniciativa legislativa popular (ILP) que exija al gobierno no renovar los
permisos de funcionamiento (abriendo el camino a una sociedad libre de
nucleares) demuestran que existe una base social dispuesta a movilizarse si
se dan unos objetivos reales [19] y unos mecanismos para llegar a ellos.
Una ILP implica una cierta cantidad de trabajo y también supone riesgos:
afrontar la posibilidad de que sea anulada en la tramitación, la complejidad de
la recogida de firmas, la necesidad de un apoyo externo más allá del MIA...
Una ILP puede fracasar en varias etapas de su desarrollo pero, aún así,
supone un revulsivo social que puede obligar a la industria nuclear y a sus
seguidores a salir de su comodidad. Ninguna de las ILP desarrolladas en
Cataluña en los últimos años ha alcanzado sus objetivos, pero todas han
situado los temas que trataban en la agenda social y política: si hoy existe
debate sobre cuestiones que van desde los alimentos transgénicos a los
residuos es, en parte, por unas ILPs que aparentemente “fracasaron”, pero
que han servido para trazar lineas que se siguen desarrollando.
Las ILPs han tenido consecuencias positivas en los movimientos sociales que
las impulsaron, como la tuvo, entre 1990 y 1991, la primera ILP para pedir el
cierre de las nucleares, aquella que no llegó a recoger el medio millón de
firmas porque el repentino estallido de la Primera Guerra del Golfo cambió las
prioridades de muchos de los activistas que participaban, desviándolos hacia
los movimientos pacifistas.
A diferencia de un escenario posibilista basado en la negociación, una ILP
supone salir del límite de los activistas del movimiento contra la energía
nuclear, dar voz a la sociedad e interpelar a los políticos que tienen que tomar
la decisión de renovar los permisos en 2020, 2021 y 2024, y exponer a los
partidarios de la energía atómica a la opinión de muchísimas personas.
35
Y si entre 2020 y 2024 llega el final del movimiento de resistencia a la energía
nuclear en la forma en que ha funcionado en los últimos 30 años, mejor que lo
haga dando voz y cobertura social a la parte de la sociedad que comparte sus
objetivos.
Notas
[1] http://politica.elpais.com/politica/2016/02/02/actualidad/1454411173_406687.html
[2]
https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1372+-+Acta/83d9553c-6b1c-4a19-a70b-05a
520609cfc
http://www.expansion.com/agencia/efe/2016/03/01/21711983.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/02/03/actualidad/1454499772_711464.html
[3] COMUNICADO DE ASTECSN EN RELACIÓN CON LAS NOTICIAS APARECIDAS LOS DÍAS
PASADOS 05/02/2016 en http://www.astecsn.es/comunicados/
[4] El carácter urgente del evento se puede deducir de la ausencia de documentos en la
carpeta publicada sobre la sesión correspondiente y de su calificación. La elección de Cristina
Narbona como interlocutora ante los representantes del gobierno de Portugal daría para un
análisis propio. Ver 16.3.1 Informe sobre el evento paralelo organizado por España y Portugal
en el OIEA, Viena, el 14 de abril de 2016. pág. 16 de
https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1378+-+Acta/894d1668-cd16-4a65-acf8-099a
f30fecf7 y Portuguese-Spanish Protocol to Cooperate in Nuclear and Radiological Emergencies
and in Environmental Surveillance en
http://www-pub.iaea.org/MTCD/Meetings/PDFplus/2016/cn236/cn236Programme.pdf pags. 20,
21. y
para la carpeta
https://gnssn.iaea.org/regnet/international_conferences/Sustaining%20Improvements%20Glob
ally/Home.aspx?RootFolder=%2Fregnet%2Finternational_conferences%2F2016_Vienna%2F04
%20Topical%20session%204&FolderCTID=0x012000A30E972DC4421F45B2FF7D5A1AA33869
&View=%7BDB4798A9-7EF6-4792-8DDF-850D44A1D1BE%7D
[5]
http://www.lavozdetalavera.com/noticia/44866/actualidad/portugal-pide-una-reunion-urgentea-espana-para-tratar-sobre-el-cementerio-nuclear-particular-de-almaraz.html y
http://www.lavozdetalavera.com/noticia/45242/actualidad/rajoy-convencido-de-poder-zanjar-el
-incidente-con-portugal-por-la-central-nuclear-de-almaraz.html
[6]
http://www.lavozdetalavera.com/noticia/45242/actualidad/rajoy-convencido-de-poder-zanjar-el
-incidente-con-portugal-por-la-central-nuclear-de-almaraz.html
[7]
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/vara-para-extremadura-plantee
36
-fecha-central-almaraz-debe-haber-alternativa_943705.html
[8]
http://www.hoy.es/extremadura/201609/28/portugal-pregunta-almaraz-20160928001838-v.ht
ml
[9]
http://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Portugal-carta-Espana-cierre-Almaraz_0_9593
04482.html
10] sobre la contradicción y las implicaciones del cierre a los 40 años ver
http://www.mientrastanto.org/boletin-144/notas/el-posicionamiento-politico-del-consejo-de-se
guridad-nuclear-en-el-caso-garona-y-s
[11] http://politica.elpais.com/politica/2015/11/04/actualidad/1446638208_150290.html
[12]
http://www.elperiodico.com/es/noticias/internacional/pacto-gobierno-portugal-cumple-100-dias
-4949134
[13]
http://www.esquerda.net/opiniao/risco-de-catastrofe-na-central-nuclear-de-almaraz/41895
castellano en
https://translate.google.es/translate?sl=pt&tl=es&js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&u=http%3
A%2F%2Fwww.esquerda.net%2Fopiniao%2Frisco-de-catastrofe-na-central-nuclear-de-almaraz
%2F41895&edit-text=
[14] El CSN teme que Almaraz tenga que exportar sus residuos a Francia. Las autorizaciones
para construir el almacén individual en la central se retrasan.
http://cincodias.com/cincodias/2016/10/09/empresas/1476025116_920897.html
[15]
https://www.publico.pt/2016/06/09/sociedade/noticia/muitas-energias-para-fechar-almaraz-17
34485 versión deficiente en castellano en
https://translate.google.es/translate?sl=pt&tl=es&js=y&prev=_t&hl=ca&ie=UTF-8&u=https%
3A%2F%2Fwww.publico.pt%2F2016%2F06%2F09%2Fsociedade%2Fnoticia%2Fmuitas-energia
s-para-fechar-almaraz-1734485&edit-text=
[16
http://www.lavanguardia.com/economia/20160727/403504794663/bruselas-deficit-espana-nomulta.html
17] https://ec.europa.eu/energy/en/topics/nuclear-energy/decommissioning-nuclear-facilities
[18] Analizar nuevamente
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/vara-para-extremadura-plantee
-fecha-central-almaraz-debe-haber-alternativa_943705.html
37
[19] Pueden consultarse los resultados en http://sirenovablesnuclearno.org/index.html o a
http://ilp2020.blog.pangea.org/
[Miguel Muñiz es miembro de Tanquem Les Nuclears–100%
RENOVABLES y mantiene la página de divulgación
energética http://sirenovablesnuclearno.org/ Ha sido miembro del
GRUP PROMOTOR ILP2020 LLIURE DE NUCLEARS]
29/11/2016
38
Al ataque de las pensiones
Cuaderno de incertidumbre: 15
Albert Recio Andreu
Recién estrenada la legislatura ya se ha puesto sobre el tapete la primera
gran reforma, la de las pensiones. La justificación es obvia: en los últimos
años los ingresos por cotizaciones no han bastado para pagar las pensiones, y
la Seguridad Social ha tenido que sufragar echando mano del fondo de
reserva. Tantas veces se ha usado y con tal intensidad que de continuar la
situación (y es impensable que a corto plazo este cambio se dé) en junio no
alcanzará el remanente del fondo para pagar la extra de verano. Hay que
hacer algo pronto. Pero ya se sabe que las prisas no son buenas consejeras,
más bien quecon las prisas es más fácil que nos cuelen más de un truco.
I
Hay tres razones que se utilizan para explicar la situación actual. La preferida
por los economistas liberales es la demográfica. Su sencilla base explicativa
se basa en la manipulación de algún hecho cierto. Se ha alargado la
esperanza de vida de la población, no sólo en términos generales (el cambio
demográfico más espectacular tiene lugar cuando se reduce la mortalidad
infantil, pero esto no tiene ninguna incidencia directa sobre las pensiones),
sino especialmente la esperanza de años de vida tras la jubilación. Y, al
mismo tiempo, la caída de la natalidad ha reducido el tamaño de las cohortes
(la gente nacida en un mismo año) y por tanto tiende a reducirse el volumen
de población por debajo de la edad de jubilación. Esta situación se agravará
en los próximos años porque se prevé la jubilación de cohortes de edad muy
populosas (los nacidos en los años 1950s), y en cambio entra mucha menos
gente en el mercado laboral. Por tanto, aumenta la proporción de jubilados
con respecto a la de activos (lo que llaman tasa de dependencia) y mantener
a los jubilados puede hacerse insostenible.
El argumento tal cual es convincente, pero solo funciona si se acepta un
supuesto discutible. El de que el volumen del empleo viene dado tan solo por
el volumen de población local en edad de trabajar. Supongamos que es cierto
que en los últimos años se jubila mucha gente. Esto dejaría un enorme hueco
de empleos en muchas empresas. A menos que éstas decidan emigrar a otros
países o directamente cerrar, lo más probable es que este vacío genere un
efecto llamada de nuevos inmigrantes que cubrirán las vacantes con
entusiasmo. De hecho, el mismo envejecimiento de la población tiende a
generar una demanda de servicios de cuidados que ya se han demostrado
que influyen directamente en este efecto llamada. Sólo con variables
39
demográficas no resulta convincente el argumento de la insostenibilidad de
las pensiones.
En todo caso, lo que es esperable, y esto hay que explicarlo, es que la
pirámide demográfica española constituya en sí misma un efecto llamada de
nuevos inmigrantes, y hay que preparar a la población y a las instituciones
para que esta nueva oleada migratoria se haga en condiciones de dignidad,
justicia y convivencia adecuadas.
II
Contar sólo personas supone olvidarse de que las pensiones son una cuestión
monetaria, de capacidad de compra. No es tanto cuántas personas trabajan,
sino qué sueldos obtienen y cuánto contribuyen al fondo común. Aquí tiene un
papel crucial el mercado laboral en dos aspectos: determina cuánta gente
está empleada y qué ingresos salariales (que incluyen sus cotizaciones
sociales) reciben. Parece evidente que el factor fundamental que ha vaciado
la caja de reserva ha sido la caída del empleo y la de los salarios. Sin empleo
en condiciones dignas las cotizaciones nunca van a llegar. En un país donde el
conjunto de las rentas salariales representa menos del 50% de la renta total,
es palpable que se ha estrechado la base de recaudación monetaria. Y para
resolverlo hay sólo dos opciones: o mejorar el empleo y los salarios, o cubrir
parte del coste de la seguridad social con rentas no salariales, mediante
impuestos universales. (De hecho hay países donde la Seguridad Social no
tiene un presupuesto separado y las pensiones dependen del conjunto de las
rentas del país). Se trata fundamentalmente de una batalla distributiva
(mejorar la participación de los salarios en la renta) y redistributiva (pelear por
un nuevo sistema de ingresos y gastos fiscales). Sin duda, una batalla dura
que tendrá que hacer frente a toda la batería de argumentos con los que
están pertrechadas las élites económicas. Por ejemplo, que las alzas salariales
generan desempleo o frenan la competitividad económica, o que mayores
impuestos generan déficits y desalientan la actividad económica…
Argumentos que en el plano analíticos son cuestionables pero que en el
práctico requieren una fuerte batalla de ideas y movilizaciones.
Para ver cuál es la carga real de las pensiones podemos usar el porcentaje
que representan en el P.I.B. (aunque esta es una medida muy grosera de la
actividad económica, es la que se generalmente toma de referencia).
Actualmente, su peso está en el entorno del 11,8%, inferior al de muchos
países vecinos que se han mostrado capaces de soportar una carga superior.
Es obvio que, si crece el porcentaje de mayores de 65 años y reciben
pensiones superiores a las de cohortes anteriores, el gasto puede subir. Pero
seguirá siendo asumible, aunque exigirá los cambios en la distribución de la
renta que acabo de apuntar. Si, como vaticinan los voceros de la tecnocracia y
40
el capital, estamos ante las puertas de cambios tecnológicos que
incrementarán la productividad del trabajo a cotas increíbles (sobre este
argumento se funda la reaparición del argumento del fin del trabajo) no
parecería difícil que una sociedad con una enorme capacidad productiva
pudiera garantizar, a todos sus habitantes, cuotas de bienestar material
aceptables. Tengo mis dudas sobre la veracidad de esta utopía tecnocrática
(por cuestiones sociales, económicas y ecológicas) y, si ciertamente la
sociedad se encamina a un cierto estancamiento económico, es evidente que
lo que ello exige es un replanteamiento global de nuestras pautas de vida, de
organización social y de distribución de la renta. Pero plantear sólo que son
las generaciones de mayor edad las que tienen que hacer el ajuste es
absolutamente inaceptable. Por ello debemos convertir el debate de las
pensiones un debate sobre cómo se distribuye la renta.
III
El tercer factor que ha agravado la situación ha sido sin duda la política del PP,
consistente en practicar una política de promoción de empleo basada en
bonificar las cotizaciones de la seguridad social (una política de la que España
es uno de los países más adicto a pesar que la mayoría de expertos considera
que globalmente es un despilfarro inútil), pagándolas con la caja de las
pensiones en lugar de hacerlo a cuenta del presupuesto general. El mismo
Gobierno acaba de reconocer que deberá poner unos 1900 millones de euros
a la caja por esta partida. Ha sido en este caso una política premeditada para
hacer aumentar el déficit de la Seguridad Social. Simplemente hay que
eliminarla.
IV
En su inconcreta exposición sobre las pensiones, Fátima Baños marcó algunas
de las líneas de lo que podemos esperar a corto plazo. Que una ministra como
ella diga que las pensiones están garantizadas es una invitación a empezar a
desconfiar. De hecho, planteó cosas menores: la ya susodicha vuelta a
financiar las políticas de empleo a cuenta del presupuesto, la posibilidad de
financiar las pensiones de viudedad y orfandad por el presupuesto, y dejó caer
lo de poder compatibilizar empleo y cobro de pensiones. Y poco más. Lo
primero era algo que el Gobierno estaba obligado a hacer de todas formas. Lo
segundo podría ser aceptable siempre que quedaran claras las reglas de la
pensión de viudedad y orfandad (que tienen como objetivo básico garantizar
rentas a aquellas familias en las que falta el o la principal aportador de renta),
aunque para esto bastaría mantener estas pensiones en el esquema general y
aportar fondos del presupuesto general al mantenimiento de la Seguridad
Social. La cuestión clave en este caso es la carga impositiva. Si de verdad se
considera que la única forma de garantizar pensiones dignas es ampliar las
41
fuentes de financiación, esto lleva inevitablemente a plantear una reforma
fiscal que aporte suficientes recursos a las arcas públicas. Lo opuesto a lo que
la derecha mantiene en materia fiscal. Por ello, salvar las pensiones implica
también luchar por una reforma fiscal justa y suficiente.
Más peligrosa es la insinuación de compatibilizar pensiones y trabajo. En el
fondo, el modelo de pensiones que la derecha lleva tiempo planteando es un
régimen de prestaciones públicas muy básicas combinadas con pensiones
privadas y con gente forzada a trabajar hasta una edad muy avanzada (más o
menos volver a los viejos tiempos en los que mucha gente no llegaba a
jubilarse y otra moría a los pocos meses de acabar su vida laboral).
Lo del sistema complementario de pensiones es el viejo sueño del sistema
financiero, proveerles de otra fuente de obtención de rentas. El sistema real
de fondos de pensiones sigue bastante estancado porque mucha gente
simplemente no llega a ahorrar suficiente para pagarlo, y los planes de
empresa sólo se generan en las grandes empresas y por tanto nunca se van a
implementar en el océano de empleos precarios del país. El sistema dual es a
las pensiones lo que el doble circuito escolar es a la educación, una forma de
generar desigualdades e injusticias. Para que el sistema fuera creíble (más
allá de los avatares que experimentan estos fondos en los mercados
financieros) sería necesario un aumento de salarios de la mayoría y un cambio
en la organización empresarial. Dos cosas ausentes en el debate actual.
Lo de la compatibilización aún es peor. En muchos casos, en lo que se piensa
es en los minijobs alemanes, trabajos mal pagados, sin control social. Una vía
para precarizar aún más el mercado laboral y para generar nuevas
oportunidades a la economía informal, a la desregulación fiscal y laboral. En
otros casos es otra forma de generar nuevas desigualdades. Pues quien puede
combinar pensiones y empleos con mayor facilidad es la gente que tiene
empleos de elevado prestigio social, creativos, agradables. Pienso en mis
colegas de universidad, en muchos profesores que al jubilarse a los 70 años
experimentan una notable reducción de ingresos (especialmente los
catedráticos) y que estarían encantados en seguir obteniendo rentas y
actividad (algunos, los menos, seguirían manteniendo cuotas nada
despreciables de poder) participando en proyectos de investigación o dando
algunos cursos. Pero este esquema agradable se trueca cuando pensamos en
los miles de empleos que requieren una elevada carga física, que representan
rutinas insufribles y que empeoran la salud de quien las hace. Al menos, el
sistema actual permite a muchas de estas personas unos años de vida activa
en la que pueden llevar a cabo algún proyecto de vida más interesante del
que les impuso el trabajo bajo el capitalismo.
V
42
El reto ya está lanzado. La reforma de las pensiones va a presentarse como
una urgencia insoslayable frente al vaciamiento de la caja. No podemos
quedarnos a la defensiva en la forma de “las pensiones no se tocan”, sino que
es momento de pasar a una ofensiva que obligue a un debate abierto, que
muestre las contradicciones y falsedades de los argumentos que promueve el
sector financiero. Que busque realmente un sistema realista de financiación y
un esquema justo de prestaciones.
30/11/2016
43
Las indemnizaciones en contratos temporales y la reforma laboral
que se avecina
Víctor Hierro
El pasado 14 de septiembre de 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) dictó una sentencia (C-596/2014) [1] que puede poner patas
arriba el sistema de contratos en España, especialmente en lo que respecta al
poder judicial y la construcción doctrinal del sistema de temporalidad laboral
desde la citada sentencia.
El TJUE reconoce que en el Derecho español existe una diferencia de trato en
las condiciones de trabajo entre los trabajadores fijos y los trabajadores con
contrato de duración determinada, en la medida en que la indemnización
abonada en caso de extinción legal del contrato es de 20 días de salario por
año trabajado en el caso de los primeros, mientras que desciende a sólo 12
días de salario por año trabajado para los segundos. Esta desigualdad es aún
más evidente en lo que atañe a los trabajadores con contrato de interinidad, a
los que la normativa española no reconoce indemnización alguna cuando
dicho contrato finaliza con arreglo a la normativa. Dicha desigualdad, a ojos
del TJUE, va contra el Acuerdo Marco sobre Trabajo de Duración Determinada,
el cual tiene como fin evitar que se empleen los contratos temporales como
un mecanismo para que el empresario prive a sus trabajadores de los
derechos reconocidos para los contratos indefinidos.
A este respecto, el TJUE establece que las indemnizaciones por fin de contrato
forman parte de los derechos laborales objeto de protección, más aún en
aquellos casos en los que el trabajador interino se encontraba en una
situación comparable a la de los trabajadores indefinidos. De esta manera
dictamina que la naturaleza temporal y la falta de expectativa de estabilidad
laboral no constituyen una razón objetiva para negar a los trabajadores
temporales su indemnización por fin de contrato.
Las respuestas a esta resolución del tribunal europeo no se han hecho
esperar, empezando a mover sus fichas los diferentes operadores del
panorama político, sindical y judicial. Los primeros en mostrar sus cartas y
saludar la citada sentencia fueron los sindicatos mayoritarios [2], los cuales
apostaban por una reforma del Estatuto de los Trabajadores, y animan a los
trabajadores a emprender acciones judiciales a fin de reclamar las
indemnizaciones económicas a las que tienen derecho por la finalización de
sus contratos [3]. Por su parte, la patronal considera que el TJUE cae en dos
44
errores conceptuales que hacen que se confunda totalmente, a la vez que
defiende que la decisión europea no obliga a hacer ningún cambio en la
normativa española [4].
Mientras tanto, en sede judicial las primeras resoluciones parecen no suscribir
las palabras de la patronal sobre la pretendida confusión del TJUE. De hecho,
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano que solicitó la decisión
prejudicial al TJUE, entiende que no hay razones para exceptuar a los
trabajadores interinos del derecho a percibir una indemnización por fin de
contrato [5], reconociendo al trabajador en situación de interinidad una
indemnización de 20 días por año de servicio una vez extinguida la relación
laboral. En este mismo sentido se ha posicionado el Tribunal Superior de
Justicia del País Vasco [6], al establecer una indemnización de 20 días por año
de servicio no solo a los trabajadores temporales de la Administración Pública
sino también a los del sector privado [7]. En el mismo mes de octubre, los
juzgados sociales de Oviedo y Avilés han resuelto en la misma línea que el TSJ
Vasco, elevando las indemnizaciones a 20 días para los trabajadores
temporales del sector privado. De esta manera, aparece un grupo de jueces y
magistrados capaz de generar una corriente de jurisprudencia menor
favorable a la equiparación de la indemnización por fin de contrato a la
indemnización por causas objetivas de los contratos indefinidos.
Este movimiento de placas tectónicas hizo que el 18 de octubre el gobierno
provisional, así como la ministra de empleo en funciones, despertaran de su
letargo y decidieran reunirse con los principales agentes sociales a fin de
comenzar a poner hilo a la aguja. En dicha reunión las partes acordaron
establecer una mesa de negociación tripartita cuyo fin sea buscar una
solución consensuada que permita al gobierno continuar con su objetivo de
seguir manteniendo el crecimiento del empleo [8]. Sorprende ver como las
pretensiones de los diferentes actores sociales han sido moderadas al
producirse este llamamiento a la negociación por parte del gobierno. La
patronal entiende la negociación como una oportunidad para pausar el
conflicto en los tribunales, bajo pretexto de realizar un análisis de conjunto,
reconoce que la legislación no es del todo concreta a este respecto y admite
que su modificación es “un fuego que está quemando”.
Por su parte, los sindicatos apuestan por la conversión en fijos de los
trabajadores interinos de la administración pública, enmarcando la
reivindicación en los trabajadores interinos del sector público y dejando en la
estacada al resto de trabajadores, los cuales constituyen la mayoría de los
contratos temporales. Estas cesiones sindicales han llegado incluso antes de
que se constituyera la mesa negociadora y bajo la promesa gubernamental de
plantear la reducción de la tasa de interinos en el sistema nacional de salud
(sin especificar si habrá una reducción de la plantilla o un aumento de la
45
contratación).
El gobierno apuesta claramente, además, por implementar el sistema de
indemnizaciones progresivas que había acordado con Ciudadanos, por lo que
se desconoce hasta qué punto los sindicatos mayoritarios estarán dispuestos
a rebajar sus exigencias. Pese a que éstos nos tienen acostumbrados a una
firme apuesta por la paz social y la reducción de la conflictividad, no deja de
ser curioso que moderen sus pretensiones, o incluso claudiquen de ellas, sin
una mínima garantía de apuntalar la doctrina que estaba siendo construida, a
partir del TJUE, por los TSJ de Madrid y Euskadi.
Además, esta actuación de las cúpulas sindicales viene a desaprovechar la
enésima ocasión de volver a hacer de los sindicatos de clase una herramienta
verdadera de transformación social y situar el conflicto capital-trabajo en el
centro de la agenda política.
Es preciso recordar que nos encontramos en una situación en la que el
mercado laboral está cada vez más precarizado, en especial por la gran
implantación de un sistema en el que el 62% de los contratos tiene una
jornada parcial, la duración media de los 17 millones de contratos suscritos en
2015 apenas llega a los 53 días y la temporalidad asciende al 24%, rozando
en algunos meses el 91% en nuevas contrataciones [9]. Los trabajadores con
dichas condiciones laborales en muchas ocasiones carecen de respaldo, en la
medida en que trabajan en sectores caracterizados por tener plantillas
reducidas con una alta rotatividad, por los bajos salarios, por la inaplicación
de los derechos laborales en materia de participación política y por la
ausencia de acción sindical en muchos centros de trabajo.
Esta sensación de desamparo no se ha producido únicamente como
consecuencia del desarrollo de un modelo regresivo de las relaciones
laborales sino también por un déficit en la capacidad de análisis e
intervención de las centrales sindicales mayoritarias a la hora de adaptarse a
nuevos modelos productivos y de contratación, en los que las problemáticas
de los trabajadores no se ajustan a las que eran propias de los antiguos
centros de trabajo masificados y con una plantilla fuertemente sindicada.
Se me ocurren pocos momentos más propicios para regenerar la actividad
sindical que éste en que el TJUE dicta una sentencia que apuesta
por garantizar la igualdad de derechos laborales en los contratos temporales,
así como por realizar un reproche público al sistema laboral español, el cual
sigue pautas más ordo-liberales que las teorizadas desde Bruselas. Ésta es
una oportunidad de oro para que, en el marco de la negociación, los sindicatos
apuesten por romper con los moldes prestablecidos, abran el melón del
sistema de contratación español y realicen una apuesta por igualar al alza los
46
derechos laborales de trabajadores indefinidos y temporales. De esta manera
se estaría haciendo un llamamiento a tensar el conflicto, a movilizar y politizar
a esta capa cada vez más numerosa de la clase trabajadora que algunos
llaman “precariado”, el sujeto protagonista de nuestro mercado laboral que es
quien ha sido directamente interpelado por las instancias judiciales europeas
como sujeto agraviado. Los llamados “sindicatos tradicionales” podrían así
recuperar parte del crédito perdido entre los nuevos sectores organizados de
la clase trabajadora, que ya no los ven como un interlocutor válido para la
transformación social.
Mientras eso no suceda se deberán seguir impugnando por vía judicial todas
las vulneraciones de los derechos de los trabajadores, desde la indemnización
por fin de contrato hasta el cumplimiento de la jornada laboral, al tiempo que
se van creando nuevas formas de lucha y participación unitaria tendentes a
superar los resultados obtenidos por los dos sindicatos mayoritarios [10].
Notas:
[1] Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Décima) de 14 de septiembre de
2016
[2] UGT y CCOO interpretan que la sentencia TJUE tiene carácter retroactivo
de un año
[3] CCOO inicia una campaña para que los trabajadores temporales puedan
reclamar
[4] La CEOE cree que la sentencia del TJUE sobre indemnizaciones "se
confunde"
[5] El TSJM ratifica que los interinos deben cobrar la misma indemnización
que un trabajador fijo
[6] El TSJ del País Vasco equipara la indemnización de los eventuales a la de
los fijos
[7] Segunda sentencia vasca que equipara la indemnización de fijos y
eventuales
[8] Un comité de expertos propondrá cambios legales por el fallo de los
interinos
47
[9] El drama de la precariedad: solo uno de cada 20 nuevos contratos son
fijos y de jornada completa
[10] Una llista unitària i alternativa tomba els sindicats majoritaris a les
eleccions del professorat de la UB
28/11/2016
48
A golpe de ordenanza
La lucha normativa de los ayuntamientos contra las personas sin
hogar
Eduardo Melero Alonso
Durante los últimos años muchos municipios han aprobado ordenanzas en
materia de civismo. Fue pionera la «Ordenanza de medidas para fomentar y
garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona» de
2005, que ha ejercido una gran influencia en la «Ordenanza tipo de seguridad
y convivencia ciudadana», elaborada por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP). Ambas normas han sido seguidas por muchos
Ayuntamientos, convirtiéndose así en un instrumento que ha servido para
uniformizar la regulación local en esta materia. Sin ánimo de exhaustividad,
se pueden mencionar los siguientes municipios: San Sebastián de los Reyes,
Sevilla, Illescas, Granada, Lorca, Alcalá de Henares, Irún, Segovia, El Puerto de
Santa María, Capdepera o San Cristóbal de La Laguna.
Las ordenanzas de convivencia regulan múltiples materias, entre ellas: la
limpieza de la vía pública, el ofrecimiento de servicios sexuales en la calle, el
consumo de bebidas alcohólicas, el comercio ambulante no autorizado, las
actividades vandálicas o la contaminación acústica. Incluyendo infracciones y
sanciones en cada uno de estos ámbitos.
Estas ordenanzas inciden de manera muy importante en la vida diaria de las
personas sin hogar. Regulan la mendicidad; prohíben determinadas
actividades cotidianas como dormir, lavarse y satisfacer las necesidades
fisiológicas en espacios públicos; y también prohíben rebuscar en los
contenedores de basura.
En cuanto a la mendicidad, se permiten las formas de mendicidad «que
tengan raíz social». No se define en qué consiste este tipo de mendicidad
aunque, sin duda, incluye a las personas que permanecen inmóviles en la vía
pública y sin causar molestias. Se establecen cuatro supuestos en los que se
prohíbe la mendicidad. 1) Cuando implique actitudes coactivas o de acoso o
se obstaculice o impida el libre tránsito de las personas. En alguna ordenanza
(Sevilla, Illescas) se considera como una forma coactiva de mendicidad el
ofrecimiento de un lugar para aparcamiento con la intención de obtener un
beneficio económico; desfigurando así los límites del concepto jurídico de la
coacción. 2) También se prohíbe el ofrecimiento de bienes o servicios a las
personas que se encuentren dentro de un vehículo, como puede ser la
limpieza de los parabrisas o la venta de pañuelos de papel. 3) En tercer lugar,
se prohíbe la mendicidad ejercida por menores o realizada acompañado por
49
menores o personas con discapacidad. 4) Por último, se prohíbe realizar
actividades en el espacio público que obstruyan o puedan obstruir el tráfico,
impidan el libre tránsito de las personas, o pongan el peligro su seguridad.
Prohibición que podría aplicarse a la realización de espectáculos callejeros.
Por lo general, el incumplimiento de estas prohibiciones en materia de
mendicidad tiene la consideración de infracción leve, sancionable con multa
de hasta 120 euros. Con la excepción de la limpieza de parabrisas, tipificado
como infracción grave sancionable con multa entre 750 y 1.500 euros, y la
mendicidad realizada con menores que se califica como muy grave,
sancionable con multa entre 1.500 y 3.000 euros. También se prevé que los
agentes de la autoridad están obligados a decomisar los medios empleados y
los frutos obtenidos con la mendicidad.
Antes de imponer las sanciones, se debe informar a las personas que están
realizando una actividad prohibida. Sólo se sancionará a quienes persistan en
su actitud. También se prevé que se pueden sustituir las sanciones por
sesiones con los servicios sociales o por cursos informativos. Por último, se
señala que el Ayuntamiento adoptará todas las medidas a su alcance para
erradicar la mendicidad, entre las que se mencionan las medidas de inclusión
social.
Estas prohibiciones e infracciones relacionadas con la mendicidad se justifican
en el derecho de las personas a transitar sin ser molestados o perturbados en
su voluntad, la libre circulación de las personas, la protección de los menores
y el correcto uso de los espacios públicos. Eso a pesar de que la Constitución
no garantiza el derecho a caminar por la calle sin sufrir molestias.
Un segundo bloque de la regulación de las ordenanzas de convivencia incide
directamente en las actividades cotidianas de las personas sin hogar. Se
prohíbe hacer un uso impropio de los espacios públicos, de forma que se
impida o se dificulte su uso o disfrute por el resto de personas. Expresamente
se prohíbe dormir en espacios públicos; utilizar los bancos públicos para usos
distintos a los que están destinados; lavarse o bañarse en fuentes, estanques,
o lavar la ropa en ellos. Todas estas conductas están tipificadas con
infracciones leves sancionadas con multa de hasta 500 euros. Estas
prohibiciones se justifican, con carácter general, en la garantía del uso
racional y ordenado del espacio público.
También se prohíbe hacer las necesidades fisiológicas en espacios públicos;
conducta que se considera infracción leve sancionable con multa de hasta 300
euros. Esta prohibición se establece para proteger la salud pública y la
salubridad, el derecho a disfrutar de un espacio público limpio y no
degradado, y el respeto a las pautas de convivencia y civismo.
50
Al prohibir todas estas actividades en los espacios públicos, de hecho, se está
prohibiendo a las personas sin hogar realizarlas ya que no disponen de un
espacio privado en donde hacerlas.
El último ámbito regulado en algunas ordenanzas es la prohibición de
rebuscar comida y otros objetos depositados en papeleras y contenedores de
basura (como en el modelo de Ordenanza de convivencia de la FEMP o en las
ordenanzas de convivencia de San Sebastián de los Reyes e Irún). En algunos
municipios esta prohibición se ha establecido a través de las ordenanzas de
limpieza. Como la «Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión
de Residuos» del Ayuntamiento de Madrid (2009), o la «Ordenanza municipal
de limpieza pública y gestión de residuos municipales» del Ayuntamiento de
Sevilla (2014). En todos los casos, extraer residuos de los contenedores se
considera infracción leve, sancionable con multa de hasta 750 euros. Hay que
destacar que se considera que rebuscar en la basura es una acción lesiva por
sí misma, ya que no se requiere que se ensucie el espacio público o que se
estropeen los contenedores para poder imponer la sanción.
Resulta llamativo que muchas ordenanzas de convivencia se han aprobado en
un contexto de crisis económica que ha afectado especialmente a las
personas con menos recursos. A pesar de ello, han incluido estas normas que
afectan a las personas sin hogar.
Tomada en su conjunto, la regulación establecida en las ordenanzas de
convivencia puede hacerles la vida imposible a las personas sin hogar.
Literalmente. Porque las ordenanzas posibilitan una represión de todas sus
actividades cotidianas. Es muy importante conocer de qué manera concreta
se están aplicando estas ordenanzas: a qué personas, en qué situaciones y en
qué zonas de la ciudad. En definitiva, saber si los municipios están optando
por la vía represiva o por dar prioridad a las medidas de inclusión social. Como
no dispongo de esos datos, me limitaré a hacer un breve comentario a la
regulación en abstracto.
Con carácter general, las ordenanzas de convivencia no reconocen a las
personas sin hogar como personas con derechos. Es decir, no tienen en
cuenta que las prohibiciones y sanciones que establecen inciden en el derecho
a la libertad personal y en la libertad de expresión de las personas sin hogar,
derechos protegidos en los artículos 17 y 20 de la Constitución española.
Derechos que, a mi juicio, son limitados de forma desproporcionada. En
muchos casos, lo que reprimen las ordenanzas son meras molestias. Esto
como regla general, ya que entiendo que hay aspectos de la regulación
justificados, como la prohibición de practicar la mendicidad con menores o
con personas con discapacidad o la mendicidad ejercida utilizando auténtica
coacción según ésta se define penalmente (teniendo en cuenta que considerar
51
que el ofrecimiento de aparcamiento es mendicidad coactiva no está
justificado).
Las ordenanzas castigan las actividades cotidianas de las personas sin hogar,
actividades que necesariamente han de llevar a cabo. Se establece así una
clara política de exclusión social, en la que pueden reprimirse conductas
aunque no se causen daños ni se ensucien bienes o espacios públicos. En mi
opinión, nos encontramos ante un ámbito propio del derecho administrativo
del enemigo. Porque se establece una normativa que combate a las personas
sin hogar, limitando gravemente sus derechos.
26/11/2016
52
Ensayo
Juan-Ramón Capella
Marx, más allá de la teoría del valor
Un esbozo
I
Ya no es fecunda para todo la teoría del valor de Marx, por haberse cumplido
exacerbadamente algunas lúcidas previsiones suyas.
La tercera revolución industrial —informática, nuevos materiales, nuevas
formas organizativas empresariales, nuevas ramas industriales— ha dado
lugar a una preeminencia inédita hasta nuestro tiempo de los medios
productivos de naturaleza intelectual. Medios incorporados en las
máquinas y en los cerebros de científicos y técnicos.
En un pasaje poco conocido señalaba Marx: "[...] en la medida en que la
industria se desarrolla, la creación de la riqueza real se vuelve menos
dependiente del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo utilizado que
del poder de agentes que son puestos en movimiento durante el tiempo de
trabajo, y cuya poderosa efectividad no está en relación alguna con el tiempo
de trabajo inmediato que cuesta su producción, sino que depende más bien
del nivel general del desarrollo de la ciencia y del progreso de la tecnología, o
de la aplicación de esta ciencia a la producción ".
Dicho de otro modo: Marx cree que la riqueza real, en ciertas condiciones de
producción científica, evolucionada, depende menos del tiempo de trabajo
que de agentes puestos en acción en la producción que no guardan relación
con el tiempo de trabajo que cuesta producirlos.
Eso describe muy bien lo que ha sucedido y sucede con la revolución
industrial de la informatización. Marx, en los Grundrisse, anticipándose a los
tiempos, retrotraía el efecto descrito al industrialismo desarrollado de su
época, crecientemente basado en el capital fijo.
Escribe Marx hacia 1858: "El robo de tiempo de trabajo ajeno, sobre el que
descansa la riqueza actual, se presenta como una base miserable frente a
esta base recién desarrollada, creada por la misma gran industria [...] El
plustrabajo de la masa ha dejado de ser condición para el desarrollo de la
riqueza general, así como también el no trabajo de los pocos ha dejado de ser
condición para el desarrollo de las fuerzas generales del cerebro humano [...]"
[1].
53
Paralelamente se ha formado una especie de intelecto general [2] social
mundial, que produce innovación permanentemente. "El desarrollo del
capital fijo indica hasta qué grado el saber social general, el conocimiento, se
ha convertido en fuerza productiva inmediata y, en consecuencia, las
condiciones del proceso de vida social han pasado a estar bajo el control del
intelecto general" [Marx, Grundrisse, el capítulo del capital, "Contradicción
entre el fundamento de la producción burguesa (medida del valor) y su mismo
desarrollo. Máquinas, etc."; la cita en OME 22, pág. 92, Barcelona, Ed. Crítica].
Pues bien: el capitalismo contemporáneo se caracteriza por su capacidad de
apropiación del producto de ese intelecto general social. Apropiación en el
sentido de utilización incluso sin necesidad de "apropiación jurídica" (lo que no
es una cuestión menor). El momento intelectual de la actividad productiva
mundial queda separado de los productores directos, y, por otra parte sus
elementos portadores vivientes (científicos, técnicos, gente con elevada
formación) hoy no son capaces de utilizarlo sin recurrir al capital; sin embargo
el intelecto social general está objetivado sobre todo en los modernísimos
medios productivos (programas informáticos, máquinas automáticas, etc.).
La automación informática expele de la producción a masas ingentes de
trabajadores [3].
Aquella capacidad productiva del intelecto social general es apropiada por el
capital en su conjunto empezando por sectores particulares suyos, por los
entes más dinámicos.
La capacidad de apropiación va ahora más allá de las nociones jurídicas de
propiedad, por mucho que éstas sean necesarias para la estructuración del
mundo del capital que conocemos.
Las categorías marxianas habituales para describir la acumulación capitalista
(plusvalía absoluta y relativa, etc., que tomaba en consideración el marxismo
tradicional) no sirven en la nueva situación por mucho que sea válida la base
elemental de la teoría del valor de Marx, esto es: que la riqueza sólo la crea el
trabajo humano, o si se quiere la Naturaleza en combinación con el trabajo
humano. No obstante, esas categorías habituales pueden ser aplicadas a los
comportamientos de la empresa capitalista, y también se manifiestan en la
tendencia a pagar a los asalariados tan poco como se pueda. Al respecto
señala Marx: "el capital quiere medir estas enormes fuerzas sociales así
producidas por el tiempo de trabajo, y mantenerlas dentro de los límites
necesarios para conservar como valor al valor ya creado" [4]. El valor se
mantiene, dicho en plata, con calzador [5]: conservar como valor al valor ya
creado [6].
54
La economía neoliberal se caracteriza por no compartir el empresariado con
los trabajadores las riquezas derivadas de las ingentes mejoras en las técnicas
de producción.
Muy importante: la mencionada capacidad de apropiarse y utilizar el
intelecto social general por parte del capital permite explicar que éste ya no
necesita explotar, como en el pasado, al mayor número de trabajadores
posible, esto es, ampliar el círculo de la explotación a través del empleo
asalariado. Por el contrario: puede prescindir de gran número de trabajadores,
reducir a otros a trabajadores a tiempo parcial, y propiciar la existencia de
grandes masas de personas a las que ni siquiera se les dan las condiciones
necesarias para trabajar; coexiste con un elevado paro estructural
permanente [7]; en las condiciones de hoy, lo necesita.
Ese grupo social de trabajadores en paro o subutilizados ha de ser sostenido
por alguien: sus familias, la solidaridad privada o la solidaridad fiscal pública
(salvo que el sistema capitalista prefiera exterminarlos periódicamente).
II
La existencia de paro estructural amplio y permanente, y de reducción de la
parte del producto social asignado a la mano de obra empleada, en esta etapa
de paroxismo neoliberal, aparece como uno de los problemas centrales de la
época. Las nuevas tecnologías posibilitan producir riqueza con relativamente
poco esfuerzo humano. Sin embargo el capitalismo trata de evitar por todos
los medios la redistribución socializadora de la riqueza producida (y también
el reparto del reducido tiempo de trabajo que sigue siendo necesario).
El paro estructural neotecnológico, junto con el recorte de los derechos
laborales y sociales, plantea para toda la sociedad un problema nuevo de gran
magnitud.
Parece manifiesto que la resolución de este problema se cifra en un objetivo
importante de concepción muy sencilla: la redistribución.
La redistribución de la producción social ya no se puede dar sólo en el interior
de las empresas —el ámbito de acción esencial del sindicalismo en su forma
tradicional—, sino que se trata de crear una redistribución que afecte a toda
la sociedad: también a las personas sin trabajo, a las que experimenten
dificultades particulares, y además a bienes colectivos como la sanidad, la
educación y la obra pública.
La solidaridad pública via fiscal es una necesidad. Sin excluir que se deba
recurrir a otras técnicas de redistribución de la producción social para
55
convertirla en riqueza colectiva.
De todos modos, es evidente que ningún cambio redistributivo se
materializará afianzadamente si no es internacional, si no va más allá de los
límites del "estado-nación". Lo que remite a los cambios que han
experimentado las instituciones principales en este período de vorágine
innovadora: a un gravísimo problema político y jurídico cuyo análisis debe
hacerse en otro lugar.
Todo ello en un contexto en que la producción de riquezas tropieza con sus
límites ecológicos: con los daños a la Naturaleza, con un gigantesco problema
energético, y otros. Sin embargo precisamente el carácter científico de la
producción contemporánea podría ayudar a resolver los problemas sociales
sin recurrir al crecimiento —agravador de los daños ecológicos—, que está
exigido por la forma capitalista de la producción, pero que no tiene por qué
estarlo en formas de producción y consumo basadas en la solidaridad social.
Notas
[1] Marx, Grundrisse, el capítulo del capital, "Contradicción entre el fundamento de la
producción burguesa (medida del valor) y su mismo desarrollo. Máquinas, etc.". Respecto del
tema lateral que aparece en la cita, el "no trabajo de los pocos": Marx se refiere a una época
en que la condición del desarrollo de la ciencia estaba condicionado a la existencia de una
clase ociosa, época que da por acabada.
[2] Marx veía el intelecto general esencialmente objetivado en las máquinas, etc., sin prestar
demasiada atención a su concreción en las consciencias de ciertas personas que intervienen
en el proceso productivo.
[3] En función de ello han empezado a surgir interesantes sugerencias de que por las
máquinas automáticas (por ejemplo, cajeros automáticos, etc.) se cotice impuestos especiales
o directamente a la seguridad social, dado que en las condiciones de hoy el trabajo asalariado
no cotiza lo suficiente para sostener por sí solo el sistema de seguridad social, etc.
[4] Marx, Grundrisse, el capítulo del capital, "Contradicción entre el fundamento de la
producción burguesa (medida del valor) y su mismo desarrollo. Máquinas, etc.
[5] Ese calzador es el sistema jurídico existente, la cultura económica hegemónica, las
instituciones existentes, los sistemas políticos correspondientes.
56
[6] Estos interesantísimos desarrollos de Marx en los Grundrisse (Líneas fundamentales de la
crítica de la economía política), en OME 21 y 22 (Obras de Marx y Engels, Crítica, Barcelona),
pueden resultar sorprendentes para muchos lectores ya que —en mi recuerdo— no se
encuentran en el volumen primero de El Capital, el único preparado para la imprenta por
Marx, ni en los volúmenes segundo y tercero, preparados por Engels, donde hubieran podido
tener un lugar adecuado —sobre todo en el volumen tercero—. La explicación de la omisión
de estos desarrollos en El Capital podría consistir en que Engels precisaba ante todo defender
la teoría del valor frente al problema de la transformación de los valores en precios, una
crítica a la teoría del valor de Marx a la que éste no pudo dar una respuesta definitiva; el
cálculo matricial, que hubiera permitido hacerlo, no quedó establecido hasta 1878.
[7] En abril de 2015 la tasa media de paro en la Unión Europea era del orden de 9,8%, siendo
de 10,6% en Francia y de 23,2% en España. Estas cifras contrastan con el "paro tecnológico"
(quizá de personas que cambiaban de empleo) en los Estados Unidos en la época de las
políticas keynesianas: un 3% o un 4%, datos de paro fuertemente criticados por los
economistas de izquierda de la época, al no alcanzarse el pleno empleo.
11/2016
57
El extremista discreto
El Lobo Feroz
También Muface
Tengo un amigo, un mastín belga llamado
(americanísticamente) Fred, que pasa por la vergüenza de prestar servicios al
Estado: pertenece al cuerpo de la Guardia Civil, y todo su trabajo consiste en
oler. Oler maletas, oler a personas. Me contaba Fred, atenuada la pasión
libertaria que antaño compartía con el infraescrito (o supraescrito) Lobo, que
la Guardia Civil le había afiliado a la Seguridad Social, y él, como un
funcionario más, se había apuntado a la Muface (o sea, a la Mutualidad de
Funcionarios de la Administración Civil del Estado, aunque no entiendo cómo
pudo hacerlo por lo Civil; él dice que en el ISFAS de las Fuerzas Armadas no le
admitían). Estaba muy contento con la medicina privada de los seguros de
Muface: "Es fantástico: puedes elegir en una lista al veterinario que prefieras,
la clínica que quieras, y te atienden inmediatamente. No tienes que sufrir las
colas de los Servicios de Salud de la Seguridad Social, ni apuntarte a listas de
espera". Yo le escuchaba, todo hay que decirlo, con un poco de amargura: una
cosa es que uno tenga que apañárselas, como lobo feroz que es, con las
hierbas y raíces del bosque para curarse de los accidentes de la vida, y otra
muy distinta que al envejecer no sienta uno cierta envidia por las ventajas
médicas (no digo veterinarias porque en mi opinión esa distinción humana
está muy poco justificada) para sobrellevar los achaques. A fin de cuentas, las
píldoras no están mal. Una señora que conozco, en cambio, ecologista y
vegetariana, las odia, y se ha dado a la llamada medicina homeopática;
gracias a eso ha estado a punto de aportar ecológicamente a la tierra los
contenidos de calcio de sus huesos. Hay humanos estúpidos de la misma
manera que hay cánidos dóciles —y no digo que ser dócil un can haya de ser
necesariamente un mal; también Guido, el bueno de Guido, era amigo mío, y
su compañero humano, que ya está un poco p'ayá, sueña coincidir con él en
el Cielo de los Perros—. (Innecesario decir que yo no creo en ningún dios ni en
ningún cielo: no hay más cera que esta miseria que arde.)
58
Pero bueno, a lo que iba: Fred ya no está tan contento —y en cierto modo me
alegro, porque había en él cierto aristocraticismo, cierta pijería al no querer
compartir las listas de espera y las rígidas normas de visita médica de los
usuarios corrientes de la Seguridad Social (y por "corrientes" hay que
entender los que no tienen enchufe, que el enchufe es algo muy español)—.
Ya hace años se quejó porque habían suprimido el servicio de radiología que
estaba junto a su lugar de olisqueo, y de que, para hacerse una radiografía,
tenía que cruzar solo la ciudad como un perro callejero, con los consiguientes
peligros (Fred siempre ha temido a los laceros), pues los Tricornios, mira por
dónde, no estaban por la labor de custodiarle. Luego le suprimieron al
oftalmólogo que había cuidado de sus ojos desde cachorrillo y tuvo que
buscarse otro. Ahora se encuentra con que los servicios de análisis clínicos de
la compañía de seguros médicos vinculada a Muface no admite a la gente de
Muface en todas partes, sino sólo en determinados centros. "¿Lo hacen para
que nos sintamos como parias?" También se queja de que le obligan a visar
ciertas recetas médicas en las oficinas de Muface, donde tan pronto se niegan
a atenderle por no llevar el documento de afiliación como le dicen que ese
documento es innecesario: "Protestaría —dice Fred—, pero tengo que pedir
esos visados cada dos por tres, pues encima no me reconocen como crónico".
Han reducido las ayudas a las prótesis de gafas y demás. También han
desaparecido de las listas de médicos su urólogo y su dermatólogo. "Y
además el puto digestólogo, que debe de estar forrado, me da cita para
dentro de setenta días" —suspira casi gimoteando—. En suma: ahora Fred ya
sabe lo que vale un peine. Que por muy perro funcionario que seas te han
recortado también a ti las prestaciones sanitarias.
Si los recortes de las entidades médicas con que opera Muface son así, ¡qué
pasará con los servicios de salud ordinarios!
Yo le digo a Fred, al que veo envejecido, que vaya a ladrar a los lugares donde
la gente se reúne para protestar por el cierre de ambulatorios o de quirófanos
de los servicios de salud. Pero de tanto olisquear maletas y entrepiernas Fred
se ha vuelto miedoso. Teme que algún guardiacivil le vea ladrando en un
piquete. Y me mira como si yo estuviera loco cuando le digo que hay que
enseñar a los guardiaciviles, a los policías nacionales y a todo tipo de maderos
que esto también va con ellos, que les puede pasar a ellos, que deben
negarse a disolver a los manifestantes por cosas tan elementales como los
derechos sociales o por oponerse a los desahucios. Que eso es muy
importante, porque quieren recortar a todos los servicios de salud y de
educación, y el sueldo, y la vivienda, y cargar a todo el mundo cada vez con
más deberes. Hasta yo, con mis genes de lobo libertario, pienso alguna vez en
aquello de la Propaganda por los Hechos: en hundir mis colmillos en glúteos
de gran empresario o de ministro choricero, en dejar sus muslos o sus piernas
hechos unos zorros, e incitar a otros cánidos a hacer lo mismo.
59
Porque en esta crisis los de arriba se han forrado y forrado; tienen la culpa de
todo; nada les parece bastante y nadie les para. ¿Acaso no lo veis?
12/11/2016
Akademos
De universitate: plagios
Cierto aspirante a doctorarse que no avanzaba nada en su trabajo presentó
repentinamente a su director de tesis un progreso tan espectacular, en forma
de centenares de buenas páginas y tantas y variadas notas al pie, que este
último entró en sospechas. "Esto puede estar plagiado —pensó—; ¿de quién?".
Y recordó que el doctorando había seguido un cursillo con el autor de un libro
en inglés que en aquel momento, mira por dónde, tenía él al alcance de la
mano. Y allí lo encontró todo: largos fragmentos, cada uno con sus notas a pie
de página...
Naturalmente, el director de tesis repudió al plagiario. Pero éste fue recogido
por otro catedrático que le consideró ideal para disponer de un esclavo que le
lamiera el trasero. Y de trasero en trasero el plagiario prosperó. Hoy tiene su
cátedra y es o ha sido decano de su facultad.
Recuerdo a otra persona que se atrevió a presentar como obra inédita suya,
para el correspondiente concurso para profesor funcionario, un texto
traducido de Le Monde Diplomatique. También con sus notas y todo eso.
Ignoraba que varios miembros del tribunal juzgador seguían aquella
publicación. Naturalmente, no ganó el concurso. ¿Se retiró de la universidad?
¡Qué va! Ha sabido moverse. Hoy tiene una plaza fija de esas financiadas
especialmente, las que en teoría están destinadas a atraer a científicos
importantes.
Otro doctorando, este extranjero, tampoco era capaz de escribir una línea.
Tras un verano en que tuvo alojado en su casa a un verdero experto de su
misma nacionalidad, en septiembre presentó acabada su tesis. Hoy, claro, es
ya catedrático.
Recuerdo al joven adinerado que decía tenerlo todo estudiado, absolutamente
todo, para su tesis doctoral. Pero que me propuso pagarme para que se la
escribiera yo...
Dice la leyenda que hubo una vez un plagiario descubierto por un presidente
de tribunal que creía que le había plagiado a él. Era falso: había plagiado a
uno que le había plagiado a él.
60
De modo que no resulta extraño el plagio de un Rector descubierto ahora,
pues los plagiarios son gentes audaces que si les dejan van para decanos y
rectores. Entre los cambios de Bolonia y el cortar y pegar de los ordenadores
cualquiera podría escribir por ejemplo, sin saber una palabra, todo un tratado
de patología social. Un tratado muy necesario porque patología —patologías
diversas y graves— es justamente lo que presenta la universidad de ahora,
donde es notorio que los sistemas de control del trabajo docente del
profesorado y sobre todo los de su trabajo de investigación se prestan a todo
tipo de escarnios, chanchullos o simplemente disparates mayúsculos. Hay
buenos profesores e investigadores que renuncian a aspirar a las cátedras
—desde las que dejarían buena huella en sus correspondientes
departamentos— por negarse a participar en la farsa burocrática y
descerebrada de las habilitaciones docentes. Y todo el mundo conoce a
personas habilitadas para cátedras que no superarían el aprobado en las
valoraciones de ninguna de las promociones de alumnos a las que han dado
clase.
La cosa va así, y estos polvos traerán lodos mayores con el paso del tiempo.
Si la universidad ha de tener un buen profesorado y no pequeñas mafias de do
ut des debe volver a exámenes de selección serios y públicos con tribunales
numerosos para evitar mayorías prefabricadas. Dixi et salvavi... etc.
28/11/2016
61
La Biblioteca de Babel
Arantxa Tirado y Ricardo Romero (Nega)
La clase obrera no va al paraíso
Crónica de una desaparición forzada
Akal, Madrid, 2016, 384 pags.
Sin duda, este texto publicado el reciente mes de
septiembre no deja indiferente a la par que viene a cubrir un importante
hueco desde punto de vista ensayístico pero también político. El objeto o tesis
central del libro es situar la movilización de la clase trabajadora como
elemento fundamental para un necesario cambio social revolucionario. Ello,
que ha sido un planteamiento clásico del marxismo, será el hilo conductor de
una obra que, pese a no ser autobiográfica, relata en muchos momentos la
realidad de clase y las experiencias personales de los autores. Afirman estos:
“Somos marxistas por necesidad […] nosotros salimos del barrio pero el barrio
no de nosotros”.
En el desarrollo de la tesis central encontramos en primer lugar la
recuperación de tradicionales discusiones en el marxismo y con el marxismo
sobre qué es la clase trabajadora, así como la diferencia entre “clase en sí” y
“clase para sí”. Se incorpora también en este punto un necesario análisis y
definición sobre quién es la clase trabajadora en el posfordismo. Se realiza un
exhaustivo a la vez que ameno repaso sobre las transformaciones en el
mundo del trabajo y el efecto del neoliberalismo sobre la clase trabajadora.
El segundo de los bloques desarrolla la relación entre la clase trabajadora y el
mundo educativo desde dos perspectivas bien distintas: las dificultades para
el acceso a la educación superior por limitaciones económicas, la naturaleza
de la misma como reproductora de élites y los análisis del posmodernismo
62
sobre la clase obrera. En este último subapartado se establece una crítica
muy contundente sobre todos los “post” y su visión de negación de la clase
trabajadora o de esta como sujeto de cambio. Como no podía ser de otra
manera, se vilipendia al concepto “precariado” con un más que certero
análisis.
El último de los bloques analiza la identidad, la cultura y los medios de
comunicación. Sin duda, difícilmente quien no tenga origen en la clase
trabajadora pueda escribir sobre identidad en los términos en que los autores
lo hacen. La parte de los medios de comunicación nos lleva a identificar el
libro con Chavs, de Owen Jones. Por último, se nos incorporan clase obrera y
movilización política, que más allá de su análisis sobre sujeto revolucionario y
bloque histórico creará simpatías y antipatías dependiendo de la cercanía o
rechazo al proyecto político Podemos.
Entre las diferentes tesis que encontramos, hay una que resulta muy
interesante: el barrio como principal lugar de socialización de la clase
trabajadora. Ante una realidad de fragmentación de la clase trabajadora, el
espacio físico de residencia aparece como el ámbito principal de generación
de identidad colectiva que trasciende lo común. Esto no es conciencia de
clase, es conciencia de barrio; ello a su vez nos hace ver que no existe un alto
nivel de conciencia de clase, si bien no es una tesis que los autores planteen
directamente.
Resultará sorprendente, reproduciendo la tesis pasoliniana, la apuesta por la
relación que se debe guardar con el ejército y las fuerzas de seguridad. Más
allá de la crítica sobre el carácter represivo de los mismos, se llama a contar
con su apoyo político.
En el texto encontramos un grito de dignidad y justicia respecto a la clase
trabajadora, tan ninguneada en las últimas décadas como sujeto político e
utilizada bufonescamente por los medios de comunicación, pero sobre todo
encontramos de fondo un reclamo claro sobre la necesidad de orientarse
políticamente a la clase trabajadora. El libro está escrito contra la academia
“progre”, rebatiendo el habitual argumentario que combina el desprecio sobre
la clase trabajadora y la búsqueda permanente de nuevos sujetos.
Para entender el libro debemos también ser conocedores de su motivación. Al
respecto, la coautora Arantxa Tirado explica: “Este libro surge del orgullo y la
rabia: orgullo por venir de una familia que no tiene las manos manchadas de
sangre. También es un lujo no pertenecer a la clase que explota. El libro trata
de ser un acto de justicia hacia nuestra clase, pero también es un desahogo”.
Vidal Aragonés
63
28/11/2016
José A. Zamora, Reyes Mate y Jordi Maiso
Las víctimas como precio necesario
Trotta, Madrid, 2016, 214 pags.
Pensar desde y sobre el sufrimiento de la gente: esto es lo
que propone y aporta este libro colectivo. Y lo hace, en la mayoría de sus
textos, desde las aportaciones de la teoría crítica, en tanto que empeño por
interpretar el presente. Interpretar para entender y desvelar las raíces del
sufrimiento impuesto, del sufrimiento al que se obliga y al que en no pocas
ocasiones nos acostumbramos con frialdad. El sufrimiento de las víctimas
como un precio necesario para el progreso, para la identidad y lucha nacional,
para la victoria y el dominio, para el éxito económico, para la extensión de
una memoria cómoda y acomodada… víctimas como el precio a pagar para
conseguir la paz… El libro aborda estos temas y lo hace hablando del presente
que será mañana y analizando el pasado que es todavía.
Antonio Madrid
30/11/2016
64
En la pantalla
Rudy Gnutti
En el mismo barco (In the Same Boat)
2016
Pere Portabella-Films 59 produjo un conjunto de tres películas a partir de la
crisis del consenso de 1978. La primera fue No estamos solos, de Pere Joan
Ventura (el entusiasmo de ver la lucha creciendo en muchas partes). La
segunda fue Informe general II: El nuevo rapto de Europa, del propio
Portabella (los nuevos temas por los que será necesario luchar). Y la tercera
ha sido En el mismo barco, del músico Rudy Gnutti.
La tercera se ha estrenado ahora. La fama de los académicos juega a favor de
la película, aunque es su punto oscuro. Como observaba Gerardo Pisarello en
el estreno/debate en Barcelona, si se hubiese pedido la opinión de los
hombres y las mujeres que sufren las consecuencias de la crisis, el panorama
sería mucho más negro y desesperado.
No es lo único discutible: el olvido más grave es el de la feminización de la
pobreza y las discriminaciones por género en el impacto de la crisis. La
mención que se hace a la crisis ecológica es ciertamente grave y pesante,
pero hace alusión a uno solo de los factores que originan la imposibilidad del
crecimiento económico. Los límites demográficos son obviados, así como
tampoco se alude a la sequía y la crisis agroalimentaria (a no ser por un
ejemplo que tiene que ver con la muerte por éxito).
Las medidas que promueve la películas son dos: trabajar menos para trabajar
todos y la renta básica universal (que no es una medida milagrosa, porque
puede ser la definitiva voladura del estado del bienestar). Pero como
soluciones hay que constatar que también se quedan cortas. Las
intervenciones de Zygmunt Bauman, José Mujica o Serge Latouche se
recuerdan porque incitan a pensar al espectador. También, quizás, porque son
las menos académicas y, por ello, las más políticas.
Sin embargo, la lista de olvidos lamentables no parece ir en contra de En el
mismo barco. Viendo la reacción del público, más bien se diría lo contrario. La
película no se juzga como tal, sino más bien como un auténtico cahier de
doléances, en el cual simplemente hay que anotar lo que falta. En este
sentido, se pasa por alto pudorosamente que estamos ante una película, y En
el mismo barco funciona como una excusa ideal para el debate.
Pero, para ello, es preciso escoger dónde exhibirla. Porque está bien que la
65
película se pase en salas comerciales, pero no basta. Es necesario hacerlo allí
donde realmente está el público interesado: en los colegios, en las
universidades, en los foros que se plantean idénticos problemas y, por
supuesto, donde están las víctimas de la crisis que buscan alternativas a ella.
Las tres películas citadas son un buen punto de partida para hacer algo que
estaba a punto de desaparecer de la vida pública: el discutir y buscar
alternativas en común.
Josep Torrell
22/11/2016
Georgina Cisquella y Pere Joan Ventura
Coca-Cola en lucha. Cuando David se enfrenta a Goliat
2016
¿Dónde será la próxima vez?
En enero de 2014, Coca-Cola Iberian Partner decidió la supresión de la planta
de Coca-Cola en Fuenlabrada (Madrid). Fuenlabrada era la fábrica de
Coca-Cola modelo en toda Europa, la más moderna, la más eficaz, la que
mejores beneficios daba, pero también la que tenía el convenio colectivo más
avanzado para los trabajadores. Fue precisamente esto lo que Sol Daurella,
presidenta del consejo de administración, decidió erradicar.
Los 238 trabajadores afectados por el ERE se declararon en huelga indefinida,
y salieron a la calle para dar a conocer su lucha y recabar la solidaridad de
cuantos se oponían a los recortes de los servicios públicos. Parecía que su
lucha era un callejón sin salida, pero el 13 de mayo de 2015 el Tribunal
Supremo anuló el ERE por manifiestamente inconstitucional y forzó a
Coca-Cola a readmitirlos.
Pero Fuenlabrada estaba siendo desmantelada y la readmisión no se produjo
en los términos de la sentencia. La película Coca-Cola en lucha muestra cómo
se les readmitió y uno siente indignación al ver a los readmitidos vaciando
botellas a mano, como hace más de cien años.
Coca-Cola en lucha acaba de estrenarse en Madrid y Barcelona. Aunque no en
cines comerciales. El estreno fue apadrinado por CCOO (en Madrid) y por
Barcelona en Comú (en Barcelona). Hecha de entrevistas a los trabajadores y
de muchas imágenes de su lucha, la película deja constancia de que, unidos y
combativos, los trabajadores pueden ganar una lucha contra una
multinacional gigantesca como Coca-Cola. Es un grito de resistencia dirigido a
otros trabajadores, porque quizá no queda otro remedio que resistir.
66
Sin embargo, Coca-Cola en lucha no es una película convencional: nadie la ha
financiado y nadie ha cobrado por hacerla. Simplemente algunas personas
pensaron que valía la pena hacer un homenaje a unos trabajadores que se
enfrentaron a su despido y vencieron. Para Georgina Cisquella o Pere Joan
Ventura hay varias formas de llamar a eso que hacen: cine urgente, cine
necesario o cine de intervención social.
Aunque, cualquiera que sea el nombre que se le dé a lo que hace cuarenta
años se llamaba “cine militante”, Coca-Cola en lucha plantea una pregunta
muy básica: la película existe, pero ¿quién la va a ver? O, más en general,
¿quién va a ver estas películas que no pueden acceder a los circuitos
comerciales?
Ésta es una pregunta dirigida directamente a nosotros. Es decir, a todos los
espectadores que se sienten partícipes de las sensaciones que despierta la
película.
Si Coca-Cola en lucha nos perturba y conmueve habrá que dar por sentado
que inquietará también a la gente que vive a nuestro alrededor. Pero la única
forma de que la vean es que nosotros organicemos una proyección pública.
Si es imposible asaltar los circuitos comerciales, es necesario crear otros
nuevos. La condición para que un cine de intervención social pueda sobrevivir
es precisamente ésta: la de que los espectadores no restemos pasivos ante él.
Hacer algo, es organizar otra proyección. Sólo así la película llega a su público.
Un cine de intervención plantea que, al igual que un grupo hizo la película, es
oportuno que otras personas hagan verla a los demás. El tejido asociativo
ofrece diferentes medios para organizar una proyección: sólo hay que
proponérselo.
Coca-Cola en lucha nos obliga a proponer sencillamente esto: nosotros
deberíamos garantizar la próxima sesión.
Josep Torrell
15/11/2016
SUICAFilms
Un Guernica silenciat
2016
El 1938 els habitants de Benassal, Ares, Vilar de Canes i Albocàsser, quatre
pobles situats en zona republicana, seguien a la seva, amb el bestiar i el
camp. Però en només deu dies, aquests quatre municipis del Maestrat van
67
patir l'atac de trenta-sis bombes i van morir-hi almenys trenta-vuit veïns. Mai
van sospitar que eren víctimes d'un experiment nazi.
Setanta-cinc anys després, el professor de física de la Universitat de València
Óscar Vives va arribar fins a un informe de l'arxiu militar de Friburg
(Alemanya) que detalla la raó d'aquests bombardejos. Els pilots que van
llançar les bombes pertanyien a la Legió Còndor, enviada per Hitler per ajudar
Franco. Van fixar la seva base a la Sénia (Tarragona) i van dur a terme un
experiment per provar els Stuka, uns nous avions que podien portar bombes
més pesades i que serien claus durant la Segona Guerra Mundial.
La productora SuicaFilms està preparant un documental que treu a la llum
aquest episodi de la història de l'interior de Castelló. El llargmetratge es titula
Experimento Stuka i reconstrueix el bombardeig, entrevistant supervivents,
familiars de les víctimes i recuperant el material gràfic que es guarda a
Alemanya. El projecte rescata la memòria d'un episodi silenciat i, més que ser
un documental històric, pretén reflexionar sobre les misèries humanes.
Declaracions dels protagonistes del documental:
1. «La guerra era encara una cosa prou llunyana per al poble. De fet, ells no
havien vist mai cap avió. Va ser eixe dia quan la guerra va arribar de cop».
2. «Es van asomar tres avions que anaven així igualats. Venien de cara a mi i
com mai havia passat res, no tenia temor. Jo tenia quinze anys. Em quedo
mirant-los, es giren de cara al poble i van tirar les tres bombes seguides».
3. «Aquell dia em va parèixer una cosa estranya però ja vaig comprendre que
eren bombes el que baixaven. Baixaven de pressa i xiulaven molt fort, això sí.
Una cosa llarga que baixava fort i avant».
4. «El maig de 1938, el meu poble, Benassal, i altres tres pobles, van ser
bombardejats per una esquadrilla de la Legió Còndor i van morir més de
quaranta persones».
5. «Han hagut de passar setanta-cinc anys per trobar aquest arxiu a
Alemanya, en què es veu que és un bombardeig especialment documentat».
6. «La Legió Còndor estava allà perquè guanyés la guerra Franco. Després
d'uns mesos van adonar-se que, ja que eren allà, podien experimentar un poc
amb vista de la guerra que anava a venir».
7. «L'Stuka era un bombarder de precisió. Així com els bombarders tiraven
quilos i quilos i agranaven, els Stuka no. L'Stuka tenia on anar i feia una
68
operació quirúrgica».
8. «Nosaltres ens vam salvar de miracle. Davant hi havia tres germanes i van
tirar una bomba allí. Les tres les van traure mortes».
9. «De la nostra casa va caure mitja teulada i l'altra mitja ens va salvar a
nosaltres. No vam comprendre res. Vam pensar que havia arribat la guerra.
Què devia tindre jo, deu anyets?».
10. «Va eixir una cosa molt gran de l'avió i no sabíem què era. Pensàvem que
si era un sac de blat o coses d'eixes. Però quan va arribar a les cases va
explotar i es va fer un núvol de pols i fum i avant».
11. «Han hagut de passar setanta-cinc anys perquè ara, havent trobat aquest
document, puguem entendre les raons d'aquest bombardeig, que van ser,
simplement, experimentar i provar la precisió dels bombarders en picat,
els Stuka».
12. «Volien veure quantes cases podia destruir una bomba de 500 quilos i,
també, a quantes persones podia matar».
13. «Els pobles no eren més que un tauler de joc on hi havia casetes a
destruir i figuretes que havien de ser eliminades».
14. «Per als alemanys, era un joc».
69
70
29/11/2016
71
Foro de webs
PAPELES
http://www.revistapapeles.es/inicio.aspx
Revista trimestral publicada desde 1985 por el área Ecosocial de la fundación
FUHEM y coeditada con Icaria editorial. Aborda temas relacionados con la
sostenibilidad, la cohesión social y la democracia, considerando la paz como
eje transversal de análisis. PAPELES dedica su último número a un extenso
catálogo de prácticas corruptas (cohecho, malversación de caudales públicos,
tráfico de influencias, estafas, sobornos, evasión de impuestos, pago de
comisiones, puertas giratorias) que ilustra la necesidad de construir una
nueva cultura cívica, con artículos de S. Álvarez, F. Aguilera Klink, O.
Carpintero, P. Ramiro y E. González, M. Villoria, J-A. Estévez, M. Bandera, J-L.
Fernández Casadevante y T. Medina. Funciona por suscripción, tanto en su
versión papel como en la electrónica.
A. Giménez
12/2016
72
...Y la lírica
Marcos Ana
Autobiografía
Mi pecado es terrible;
quise llenar de estrellas
el corazón del hombre.
Por eso aquí entre rejas,
en diecinueve inviernos
perdí mis primaveras.
Preso desde mi infancia
ya muerte mi condena,
mis ojos van secando
su luz contra las piedras.
Mas no hay sombra de arcángel
vengador en mis venas:
España es sólo el grito
de mi dolor que sueña.
24/11/2016
73
De otras fuentes
Alberto Garzón
¿De qué sirve la movilización social?
Cada cierto tiempo en el ecosistema de la izquierda política y social retorna el
debate sobre la utilidad y las relaciones de las instituciones políticas y las
movilizaciones sociales. ¿Son útiles? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cómo se
relacionan? Este debate aparece siempre en contextos históricos diferentes y,
sin embargo, todos los casos contienen elementos comunes. En la actualidad,
y a raíz de la discusión sobre si se ha cerrado o no el ciclo político, ha vuelto a
surgir. Pero es verdad que lo hace, otra vez, sin demasiado rigor. En el debate
nunca queda claro a qué nos referimos con ciclo político, calle, movilización,
etc. Y mucho menos aparecen esos conceptos vinculados a la realidad o, al
menos, a indicadores empíricos.
Mi hipótesis de trabajo sobre esta cuestión es la siguiente: el debate se enfoca
de forma errónea porque se refiere a fenómenos y/o mecanismos —las
instituciones y la movilización social— que son en realidad relaciones sociales,
esto es, el resultado de otros procesos que son sistemáticamente ignorados
en el análisis. En este artículo me propongo dos cosas. La primera, dotarnos
de un marco teórico que, enraizado en el marxismo, nos permita entender
cómo se relacionan los componentes fundamentales del cambio histórico en
una sociedad. La segunda, analizar los datos empíricos de nuestra realidad
política a fin de contrastar las hipótesis que se discuten en estos días sobre el
cierre (o no) del ciclo político.
Es evidente que cuando decimos que la movilización social es importante para
la transformación social encontramos importante aceptación. Es más, todos
los analistas, independientemente de la tradición política a la que pertenecen,
han dado mucha importancia a fenómenos como el 15-M. Sin embargo, rara
vez se trata de explicar si la movilización social es una causa, una
consecuencia o ambas cosas al mismo tiempo. Es decir, cómo se relaciona
con el resto de fenómenos o conceptos sociales. En general esto es producto
de la ausencia de un marco teórico que nos permita entender la globalidad de
las relaciones.
PARTE I: Un marco de análisis marxista
En la tradición marxista, que dispone asimismo de una filosofía de la historia,
se asume que la lucha de clases es el motor de la historia; donde lucha de
clases significa la cristalización del antagonismo entre sectores sociales que
ocupan diferentes posiciones en la división del trabajo. La estructura de clases
74
de una sociedad constituiría, a su vez, el limitante de la lucha de clases, la
conciencia de clase y la formación de clase. Es decir, el cómo está repartida la
sociedad en clases determina los márgenes de acción colectiva. A efectos de
organización, conciencia y correlación de fuerzas no es lo mismo una sociedad
polarizada que una sociedad fragmentada en múltiples pedazos. Según el
conocido esquema de Olin Wright, las interrelaciones entre estos conceptos
serían las siguientes:
De aquí puede deducirse que la lucha de clases, si bien está limitada por la
estructura de clases, es la que permite la transformación de ésta. Dicho de
otro modo, es la lucha de clases –la victoria en esta lucha- la que permite
transformar la sociedad y por lo tanto cambiar la distribución de recursos. Lo
que es relevante, no obstante, es comprender que la lucha de clases
también transforma tanto la conciencia de clase como la formación
de clase, es decir, la concepción del mundo y las formas de
organizarse de quienes participan en la lucha.
Ante este esquema tenemos dos preguntas. En primer lugar, si la lucha de
clases es el principio que transforma la sociedad, ¿dónde se produce esa
lucha de clases? En segundo lugar, ¿la estructura de clases, que limita la
lucha, sólo cambia a través de la propia lucha? Respondámoslo por separado.
75
El concepto de lucha de clases tiene un prerrequisito obvio, que es asumir que
la sociedad se divide en clases. Esto, que es un punto de encuentro de la
sociología desde antes de Karl Marx y Max Weber, desaparece en las
interpretaciones posmodernas. En efecto, el desvanecido sujeto posmoderno
–como se puede encontrar en Laclau- niega cualquier conexión de clase y
reestablecen al individuo como ser aislado de la realidad material y
totalmente moldeable por las estrategias discursivas. Si renunciamos a esta
aproximación posmoderna, en la que prácticamente todo vale, tenemos que
asumir que la ubicación en la estructura productiva es un determinante del
acceso a los recursos de una sociedad y, por ello, también de la capacidad
para influir sobre la propia vida. Es decir, la evolución de la sociedad
capitalista y su división del trabajo va creando una suerte de “huecos” en los
que se incorporan los individuos tras una lucha competitiva y a partir de unas
dotaciones iniciales -determinadas a su vez por el “hueco” ocupado por sus
familias. Dicho de una forma más coloquial: no es lo mismo nacer en el seno
de una familia propietaria de empresas que hacerlo en el seno de una familia
dedicada a trabajar en la minería como asalariados, pero además esas
diferentes ocupaciones en el mapa de la división del trabajo explican las
diferentes capacidades para influir en sus propias vidas. Y la relación entre
clases es, al nivel más abstracto, antagónica porque los recursos y el
bienestar de una clase se derivan de la explotación sobre la actividad y el
trabajo de otra.
Aclarado esto, conviene expresar que la lucha de clases se produce a todos
los niveles de la sociedad cuando intervienen bien agentes que pertenecen a
diferentes clases bien organizaciones que representan a determinadas clases
y el frente de batalla es, asimismo, un frente de clases. Esto quiere decir que
la disputa se produce en relación al carácter antagónico de las clases. En
estas circunstancias, tanto la movilización social como la lucha
institucional pueden ser, de hecho, manifestaciones de la lucha de
clases.
El problema se traslada a definir bien los límites de estos mecanismos. Y ahí
entramos de lleno en el debate sobre qué es el Estado. No tengo espacio aquí
para desarrollar estas ideas, que por otra parte son extraordinariamente
complejas. Por lo general puede decirse que aquellas interpretaciones que,
como las de Marx, Engels, Lenin o el anarquismo, asumen que el Estado es un
sujeto o instrumento al servicio de la clase explotadora tienden a rechazar el
parlamentarismo o a limitarlo a una herramienta de propaganda;
proponiendo, de hecho, su destrucción en el curso de la revolución. Así es
como estas interpretaciones vuelcan casi todo el potencial en la movilización
social organizada como forma de poder destruir el Estado y sustituirlo por otro
nuevo que ya no sería, de hecho, un Estado. Las interpretaciones
socialdemócratas y revisionistas, nacidas con Berstein, consideran por el
76
contrario que el Estado es un instrumento neutral, en términos de clase, y
asumen que el parlamentarismo es condición suficiente para transformar la
sociedad y que, por lo tanto, la movilización social puede acompañar para
facilitar las cosas -si bien no es necesaria. Mi posición propia es la de
inclinarme a no considerar al Estado como un sujeto o instrumento, sino como
una relación social. Esta interpretación, nacida con Gramsci y Poulantzas, nos
permite entender que el Estado es una configuración institucional que
condensa la relación entre clases sociales y que, por lo tanto, es expresión de
la correlación de fuerzas en un momento determinado. Y todo ello limitado por
la trayectoria de largo plazo del capitalismo. Esto nos permite entender cómo
el Estado ha podido desarrollar un institución como el Estado Social –cosa
extraña si el Estado fuera sólo reflejo de los intereses de la clase dominantepero también el saqueo organizado de los rescates financieros o las reformas
laborales.
Obsérvese, por ejemplo, que las discusiones de la izquierda sobre el
eurocomunismo de los años setenta (con Carrillo como representación
española) o sobre la forma del sujeto político (en la disyuntiva entre partido
político clásico o movimiento político y social) se derivan inmediatamente de
los mismos debates acerca de la naturaleza del Estado.
Ahora bien, si aceptamos que la movilización social y la institución
parlamentaria son instrumentos limitados conviene avanzar en las formas en
las que pueden convertirse en instrumentos más amplificadores que
limitantes. Hemos dicho que la lucha de clases es el motor de la
transformación, pero ésta tiene que apuntar hacia algún sitio. Aquí el proyecto
político es esencial, y éste se deriva de una producción intelectual –aunque
combinada con la praxis. Así, la movilización social y la participación
institucional han de ser estratégicas, esto es, coherentes con un proyecto
político definido. De ahí que los otros componentes del esquema precedente
sean tan importantes: la conciencia de clase y la formación de clase, es decir,
la concepción del mundo y la organización política. La organización política
está limitada a su vez por la estructura de clases, pues no es lo mismo
organizarse en las fábricas del fordismo que en el actual mundo de la
precariedad laboral. Pero aquí me interesa poner el foco en otro punto:
¿dónde se obtiene la conciencia de clase?
En relación a esta pregunta muchos han tratado de caricaturizar las
propuestas de Lenin y Gramsci acerca de la vanguardia, mal entendida como
el colectivo que proporciona la conciencia, de forma elitista, a las clases
explotadas. Pero lo cierto es que ambos supieron entender que la conciencia
de clase se obtiene a partir de la experiencia propia, es decir, de la
experiencia vital con las consecuencias cotidianas del capitalismo. De ahí que
Lenin insistiera tanto, por ejemplo, en las tareas de agitación y propaganda en
77
las fábricas o en la necesidad de un gran periódico nacional de la clase obrera
que llegara a todos los puntos de país en los que se producía la explotación.
Para el Lenin de 1902, de hecho, las manifestaciones espontáneas
–producidas en las fábricas y cuya organización los revolucionarios no tenían
nada que ver- eran «la forma embrionaria de lo consciente», una suerte de
sentimiento de «sentir la necesidad de oponer resistencia colectiva» en tanto
que eran «manifestación de la desesperación». En su crítica al sindicalismo,
por circunscribir la lucha a las meras mejoras laborales, Lenin insistió en que
la clase obrera debía «hacerse eco de todos los casos de arbitrariedad y de
opresión, de todos los abusos y violencias, cualesquiera que sean las clases
afectadas» y desde un punto de vista revolucionario. Este pensamiento,
compartido por Gramsci años más tarde, nos habla tempranamente de cómo
se construía la hegemonía política, es decir, una concepción del mundo
diferente. Y creo que es correcta la conclusión: la conciencia emerge en el
conflicto social y el paso de un sentimiento espontáneo de rabia o
frustración –que nace de una expresión real de las contradicciones del
capitalismo- a una actitud de compromiso político nace de la combinación
entre una organización politizada y el conflicto social. Lo hemos dicho muchas
veces: el ejemplo es la familia desahuciada, que no acaba de comprender la
causa profunda de su injusticia hasta que una organización politizada le ayuda
solidariamente y se lo explica al mismo tiempo.
En suma, podríamos decir que para el marxismo, naturalmente bajo mi
interpretación, la movilización social no está reñida con la participación
institucional si bien es prevalente y condición necesaria . Es el
mecanismo de construcción de identidad de clase, de conciencia, que se
puede apoyar en las instituciones siempre que se reconozca el carácter
limitado y limitante de la propia institución parlamentaria en condiciones
capitalistas.
En segundo lugar, la dinámica o trayectoria del capitalismo, como sistema
económico con sus propias leyes y empujado por el motor de la ganancia
privada, demarca también la estructura de clases en cada momento histórico.
Naturalmente, no es el mismo capitalismo el del siglo XIX que el del siglo XX o
el actual, como tampoco lo es el de Haiti, el de Suecia o el de España. Pero en
todos afectan las mismas trayectorias de fondo, lo que permite a la economía
mostrar ciertas regularidades en sus tendencias, como son por ejemplo las
crisis cíclicas. Y esto nos permite ver cómo la dinámica capitalista, que afecta
a las clases sociales a través del dispositivo de la ganancia y la competencia,
transforman también la estructura de clases. Las transformaciones
económicas de las últimas décadas –lo que hemos llamado transición del
fordismo al posfordismo- deben explicarse a partir de estos criterios. Y es así,
de hecho, como se establece un nexo entre el comportamiento económico y la
78
movilización social.
PARTE II: Lo que está sucediendo en España
Tratado, aunque sea someramente y con insuficiencias, el marco teórico,
podemos examinar un poco más de cerca lo que ha pasado en España.
Sabemos que el régimen de acumulación neoliberal, en su concreción
española, entró en crisis en torno al año 2007. El modelo de crecimiento,
estructurado en torno a la relación centro-periferia que se daba en el seno de
la UE y sostenido por los frágiles y temporales beneficios que producía la
burbuja inmobiliaria, estalló gravemente tras la irrupción de la crisis financiera
internacional –con origen ésta en el mercado inmobiliario de EEUU. Desde
entonces, el panorama macroeconómico ha sido el siguiente:
Como se puede comprobar, es fácil ver cómo la gravedad de la crisis
económica ha afectado muy especialmente a la tasa de desempleo. Sólo
recientemente, tras 2013 parece que disminuye la tasa de desempleo a costa
de un incremento en la precariedad (crece la temporalidad y el número de
personas que cobran menos de 300 euros al mes), un incremento en la
explotación laboral (la parte salarial de la renta ha disminuido, mientras los
salarios reales de los estratos más bajos han menguado) y la disminución de
la población activa (muchos parados dejan de serlo oficialmente porque
79
emigran o se desaniman). Al mismo tiempo, en los últimos años ha crecido el
PIB en parte por esta reconfiguración laboral y en parte por factores exógenos
(depreciación del euro, bajos precios del petróleo, inyecciones monetarias del
BCE…).
Lo relevante es comprobar como un ciclo económico recesivo comenzó con la
crisis económica en torno a 2007-2008. Según la tradición marxista, de
inspiración materialista, y casi diría que del sentido común, este hecho iba
necesariamente a provocar un incremento de la movilización social. Es decir,
la conexión entre la esfera económica y la esfera política se produciría a
través de la movilización social. Esto mismo planteaba Gramsci cuando definió
la crisis orgánica como el resultado de una crisis económica que por su
gravedad se convertía también en una crisis política. Eso sí, también se
presuponía que asistiríamos a un ciclo de movilizaciones que, de forma
incipiente, tendría un carácter espontáneo y limitado a protestas sectoriales,
particularmente laborales. ¿Ocurrió esto?
Observando los datos veremos que si nos limitamos a la concepción más
tradicional, que identificaba movilización con huelgas (como hacía Marx, por
ejemplo), encontramos un ligero crecimiento de las huelgas tras 2008 pero
acompañado incluso de una reducción en la participación. En definitiva, nada
concluyente.
80
Si por el contrario utilizamos una concepción más amplia, que identifica la
movilización social con el número de manifestaciones sí encontramos un
patrón clarísimo. Efectivamente, las movilizaciones se multiplicaron desde
2008, tanto las relacionadas con el mundo laboral como con el resto de
manifestaciones sociales (excluyendo las de carácter nacionalista y las
vinculadas al terrorismo nacional e internacional).
81
Lo que vemos es una aparente fuerte relación entre la crisis económica y la
movilización social, tal y como se esperaba. Pero también observamos que la
movilización social se ha ido reduciendo desde 2013, algo que también
tendremos que explicar. No obstante, encontramos también que aún con esta
reducción los niveles de movilización son históricamente muy altos. En todo
caso, de momento nos quedamos con la relación entre crisis económica y
movilización social y que es, de hecho, una afirmación del nexo material y
político.
82
Si para estos años teníamos, aparentemente, una mayor movilización social,
también en algún momento tendríamos que ver cierta conciencia de clase.
Aunque esto dependía, según el marxismo, de la capacidad de las
organizaciones para convertir la rabia en compromiso político. La conciencia
de clase podemos medirla, aproximadamente, en términos de intención de
voto a los partidos rupturistas. Para este artículo lo que he hecho ha sido
trabajar con el espacio político de Unidos Podemos como sujeto político (lo
que significa aglutinar los resultados históricos de IU, ICV, Compromis,
Podemos, ECP y EnMarea) y a partir de los datos brutos de intención directa
de voto que proporciona el CIS (que me parecían los más serios y
más limpios).
En este caso observamos cómo la parte destituyente de la crisis, si podemos
llamarla así, se concentró en penalizar a los partidos del sistema –el
bipartidismo- de forma muy severa. Pero esta vez el ciclo comienza más
tarde, en torno a 2011, con retraso respecto a la crisis económica, lo que es
coherente con la interpretación gramsciana del puente entre crisis económica
y crisis política que define una crisis orgánica.
83
También vemos como el crecimiento de la abstención puede entenderse como
un reflejo de la pérdida de legitimidad del sistema político, puesto que crece
casi al mismo ritmo que decrece el peso del bipartidismo. Y, finalmente,
vemos en esos años un ligero incremento del espacio político de UP (entonces
conformado por IU, ICV y Compromis) que puede entenderse como un
crecimiento, igualmente ligero, de la conciencia de clase. Con posterioridad a
2014 el crecimiento del espacio de UP es simultáneo a la reducción de la
abstención y cierta recuperación del bipartidismo. No obstante, el margen
entre el bipartidismo y el espacio de UP continúa en records históricos.
En este punto nos surgen muchas preguntas. ¿Qué relación existe entre la
movilización y el crecimiento de la conciencia de clase? ¿Hay diferencias
sustantivas entre los efectos medidos a través de IU y a través de Podemos?
Para afrontarlas, conviene estudiar el siguiente gráfico:
84
En este nuevo gráfico, ahora en términos mensuales, podemos observar
varias cuestiones relevantes. En primer lugar, la movilización social alcanza su
máximo en septiembre de 2012 y decae notablemente en marzo de 2013.
Aunque se observa con mayor dificultad, la tendencia de ligero incremento de
UP se interrumpe también en verano de 2013 y empieza a retroceder hasta
mayo de 2014. Estos datos son relevantes porque se producen todos antes de
la irrupción de Podemos (que se presentó en enero de 2014 y del que
tenemos datos desde primavera de 2014). Así, debemos rechazar toda
hipótesis que afirme que la desmovilización social y la caída de voto de una IU
en ascenso, fenómenos producidos en 2013, son responsabilidad directa de
Podemos.
A partir de la irrupción de Podemos, el espacio político rupturista se
incrementa de forma espectacular (con una transferencia interna desde IU e
ICV hacia Podemos) y la movilización se mantiene en niveles inferiores a los
de 2012 pero parecidos a los de 2013. Es definitivamente en 2015 cuando la
movilización social se desploma, igual que el espacio de Unidos Podemos.
Dado que no tenemos datos de movilizaciones en 2016 somos incapaces de
ver qué relación ha existido entre la recuperación de UP en 2016 y la
movilización, aunque tiendo a pensar que ésta se ha mantenido en niveles
más bajos que en 2014 pero aún más altos que en 2011.
85
Finalmente, conviene plantearnos si con estos datos estamos en condiciones
de afirmar que se ha cerrado el ciclo político. A mi juicio, de ninguna manera.
Todos los indicadores examinados de movilización social y conciencia (medida
a través de la intención de voto) muestran niveles históricamente altos
respecto al ciclo económico precedente. Mi hipótesis es que aunque estamos
en camino de consolidar un modelo económico regresivo, una neoliberal
vuelta de tuerca más, aún falta mucho para eso. Dicho proceso, constituido
por las reformas estructurales y los programas de estabilidad, siguen
afectando a las condiciones materiales de vida de la gente y continúan
latentes condiciones objetivas de salto político. Tenemos la obligación de
enmarcar este análisis en las trayectorias de largo plazo del capitalismo, todo
lo cual abunda en el diagnóstico de que la batalla política no sólo no ha
terminado sino que, de hecho, está empezando.
Ahora bien, algunos otros datos pueden apuntalar esta idea. Por ejemplo, las
perspectivas de mejora económica y política de los ciudadanos. Podemos
observar aquí con absoluta nitidez cómo la crisis económica hundió tales
expectativas desde el inicio de la crisis y que desde entonces se han
mantenido en niveles realmente ridículos:
Si realmente estuviéramos asistiendo a un ciclo político diferente deberíamos
ver un comportamiento sustancialmente diferente a partir de 2016, y sin
86
embargo no es así. Lo que sí podemos comprobar es el desplazamiento
relativo de las preocupaciones, como nos enseña el siguiente gráfico:
Aquí podemos ver cómo la preocupación por el sistema político crece
progresivamente desde el inicio de la crisis, para empezar a recuperarse al
mismo tiempo que vimos que la movilización se redujo. El crecimiento de la
preocupación por la corrupción es más que notable, coincidiendo
temporalmente con la aparición de los papeles de Bárcenas. Y obsérvese, sin
embargo, cómo el crecimiento de la preocupación por la sanidad y la
educación no han mostrado ningún decrecimiento sino todo lo contrario.
Parece todo ello abundar en la hipótesis de que el ciclo político continúa.
Conclusiones
Desde mi punto de vista seguimos asistiendo en España a una crisis de
régimen –crisis orgánica en terminología gramsciana- que ha trastocado los
cimientos del modelo económico y político. Ello es, a su vez, consecuencia del
estadio en el que se encuentra la economía capitalista a nivel mundial, que
está comprimiendo las capacidades de los estados para proteger a la clase
trabajadora y, por lo tanto, eleva la frustración social. Efectos de todo ello los
estamos viendo a lo largo de toda Europa. No obstante, esta frustración social
no se convierte automáticamente en una posición emancipatoria o de
87
izquierdas sino que media un combate político en el que los principios y
valores de izquierdas entran en disputa directa con los de la derecha.
En España la construcción, lenta y contradictoria, del espacio político de
Unidos Podemos es una buena noticia para enfrentar dicha batalla. Aún hay
tareas pendientes de importancia crucial, como es definir nítidamente el
proyecto político defendido y articularlo en torno a la movilización social. Para
ello el espacio político debe consolidarse también orgánicamente en formas
compatibles y coherentes con una estrategia política consecuente. Nada de
eso está aún definido en el marco del espacio político y, de hecho, se puede
observar tensión al respecto en el seno de la fuerza más numerosa. Al mismo
tiempo tenemos que afrontar los retos que nos impone el conflicto territorial y
otros que no se han analizado aquí.
De estos planteamientos se deducen muchas cosas que, a mi juicio, son
relevantes. En primer lugar, la estrategia a seguir no debe renunciar en
ningún caso a una adecuada estrategia discursiva, todo lo cual sería un
suicidio. La movilización social debe articularse en torno a los problemas
vitales y más urgentes de la clase trabajadora, como la sanidad, la educación
o la precariedad, pero debe defenderse a través de discursos que comprenda
nuestra clase. Cualquier intento de transitar por el camino de las
manifestaciones autorreferenciales y litúrgicas será un billete directo al
fracaso. En segundo lugar, la radicalidad es condición necesaria del éxito a
corto y largo plazo porque atiende a la raíz de los problemas y proporciona
soluciones que son efectivas. Esta radicalidad no se encuentra en la estética
sino en el contenido político, y tiene que ver con la predominancia de la
estrategia sobre la táctica. En tercer lugar, cabe reconocer el carácter
limitante de las instituciones, de lo que obtenemos que cabe renunciar a
considerar este aspecto el elemento central de la estrategia. En cuarto lugar,
el espacio de unidad se construye mediante la superación de innumerables
contradicciones y obstáculos, pues el adversario también participa, de lo que
se deduce la necesidad de mucha pedagogía para consolidar el espacio. Y, en
quinto lugar, cabe definir correctamente al enemigo. Para ello conviene saber
distinguir los matices que separan la estructura de clase de las organizaciones
que representan a las clases. Esto es evidente en tanto vemos que la crisis de
régimen se traduce también en crisis de gobernabilidad y en crisis del
bipartidismo. Acentuar las contradicciones en esas relaciones es tarea del
espacio de UP, que siempre tiene que poner el foco en las víctimas de la crisis
y del capitalismo.
En suma, creo que el camino es bueno y los retos apasionantes si estamos
bien armados. Y eso significa, en la terminología marxista, conciencia de
clase, formación de clase y lucha de clase. O, en terminología más coloquial y
aproximada: pedagogía, organización y proyecto político.
88
[Fuente: Público.es]
29/11/2016
Juan Diego Botto
Llorar a un hombre bueno
Ha muerto Marcos Ana y uno se siente un verso de Oliverio Girondo y tiene
ganas de llorar hasta inundar veredas y paseos. De llorar para ser rescatado
por el propio llanto. Ha muerto Marcos Ana y uno se sorprende de que el
mundo no se detenga, que siga girando ajeno a este dolor y este vacío. Yo
esperaría que los semáforos se vistieran de luto y las aceras nos mirasen con
la complicidad de los cementerios. Ha muerto Marcos Ana. Y ahora, ¿qué?
Querría agarrarle la mano fuerte y decirle todas las cosas que siempre dejé
para después. Darle las gracias durante días y vencer el pudor cotidiano que
entierra la verdades. Pienso en el abusado y hermoso verso de Dylan Thomas:
"Rabia, rabia contra la agonía de la luz”, y la rabia es por la diferencia de
escala que tiene su nombre en nuestra tierra.
Toda mi vida joven pensé que
llegaría el momento en que este país se desperezaría y reconocería por fin la
deuda que tiene con sus luchadores antifranquistas. Siempre creí que algún
día el Estado rescataría por fin a los cientos de miles de muertos que inundan
nuestras cunetas y los entregaría a sus familiares para que de una vez por
todas pudieran llorarlos en paz. Solía creer que algún día llegaría la cordura a
España. Que este país seguiría la inevitable senda de las demás naciones
europeas y haría justicia con quienes dieron su vida luchando por la legalidad
vigente, por la República. Ese día no ha llegado. En este país a quienes
lucharon contra un golpe de Estado que se tornó en guerra civil se les ha
premiado con una fosa común con vistas al olvido.
Marcos Ana fue uno de
esos demócratas, uno de eso luchadores. Fue condenado a muerte y vivió
durante años con la sombra de la ejecución persiguiéndolo de cárcel en
cárcel. Le conmutaron la pena pero pasó 23 años en prisiones franquistas. El
preso político que mas tiempo conoció el rencor del dictador.
Marcos Ana era
un poeta, un luchador, un comunista, pero sobre todo era un hombre bueno.
"Siempre he querido ser mas fuerte que el odio de mis enemigos, y lo he
conseguido”. Nunca albergó odio ni rencor y ni deseos de venganza. "Mi única
venganza es conseguir que triunfen nuestras ideas de paz y justicia social,
que además serían buenas hasta para nuestros verdugos”
. Sus versos
transmiten el desgarro de la derrota, un desasosiego suave que no amaga
pero sí emociona. Su libro de memorias Decidme cómo es un árbol es, junto
con Si esto es un hombre de Primo Levi, el relato imprescindible para
entender el horror de los fascismos europeos del siglo XX.
Marcos Ana debería
ser uno de esos referentes que toda nación tiene como incontestables. Ana no
89
es solo patrimonio de la izquierda, debería serlo de todo el país. Al salir de
cárcel se paseó por todo el mundo para que nadie olvidara que en España aún
había presos políticos, que en Europa Occidental había una dictadura cruel
que aplastaba las ansias de libertad de un pueblo entero. Gracias a él miles de
personas en todo el mundo tuvieron una imagen noble de España. Gracias a él
muchos identificaron España con dignidad, cultura, coherencia, decencia. Es
gracias a él y a gente como él que este país puede mirarse al espejo y
sostenerse la mirada. Y sin embargo, no nos engañemos, poca gente sabe
quién fue Fernando Macarro Castillo, alias Marcos Ana. “Rabia, rabia contra la
agonía de la luz” y quizá la rabia que él nunca tuvo nos empuje a pensar que
llegará el día en que “veremos la resurrección de las mariposas disecadas” y
éste sea un país con memoria. Un país orgulloso de su Brigada 9 que liberó
París de los nazis, de sus maestros republicanos que llevaron la cultura a los
pueblos y de Marcos Ana que unas semanas antes de morir se manifestaba
contra el TTIP con la energía de un quincemayista. Habrá que caminar
despacio y seguir creyendo en los hombres buenos. De verdad, gracias
Marcos.
[Fuente: Público]
25/11/2016
Federico Mayor Zaragoza
Fidel Castro, estela duradera
Durante los años de la postguerra europea, al final de la década de los 40s
leía a Albert Camus y pasé luego algunos períodos de tiempo en Paris donde
viví la perplejidad y expectación de los jóvenes que veían su futuro lleno de
pasado.
Más tarde, como Rector de la Universidad de Granada (1968 – 1972) sentí una
gran curiosidad por conocer quién era y qué representaba el Comandante
Castro que, con el Che Guevara, suscitaba tanta admiración en aquellas
generaciones que, no exentas de razón como se ha visto después, se resistían
a dejarse ahormar por los poderes post-bélicos (¡tan “bélicos”!).
También contribuía a mi creciente interés por conocer más sobre este tema el
hecho de que la España franquista fuera la única vía de acceso a la “isla
aislada”: Madrid- La Habana…
Me di cuenta ya entonces —y tuve ocasión de conocerlo más de cerca en la
época de la glasnost y la perestroika— de la enorme influencia de Fidel Castro
90
en una América Latina sometida, para la que los cubanos representaban el
sueño de liberación. En efecto, Cuba fue el único país latinoamericano que no
sufrió el inmenso y culposo “Plan Cóndor”, iniciado en 1975, que sustituyó por
dictadores y juntas militares a los poderes establecidos y asesinó a
mansalva… No se debería reflexionar sobre el castrismo sin tener en cuenta la
trágica realidad de dependencia y sumisión vivida en aquellos países.
Cuando se habla del incumplimiento por parte de Fidel de los Derechos
Humanos, del desmedido tiempo en el poder y la ausencia de pautas
democráticas, pienso en el lupanar que era la isla con Fulgencio Batista… en
la reverencia que profesan los “mercados” a países en los que el poder es
sucesorio por decisión atípica y no expresa la voluntad popular ni se respetan
los derechos humanos más elementales. Produce bochorno pensar que
cuando se va a negociar con China se elimina antes la Ley de Justicia
Universal… y cuando las conversaciones se tienen con Arabia Saudita se
excluyen de la agenda los Derechos Humanos y, en particular, los de la
mujer…
En la actualidad, en las últimas etapas de la deriva de un sistema que cambió
los valores éticos por los bursátiles y a las Naciones Unidas por grupos
plutocráticos (G6, G7, G8, G20), contemplamos estupefactos como tiene lugar
el acoso y derribo de países-alternativa tan importantes como Argentina y
Brasil, a través de auténticos golpes de Estado debidamente “disfrazados”.
En los años 1978-81 en que desempeñé el cargo de Director General Adjunto
de la Unesco, tuve ocasión de apreciar la rápida acción solidaria que Cuba
llevaba a cabo. Pienso especialmente en la caída de Somoza en el mes de julio
de 1979. Llamé al Presidente Adolfo Suarez, de quien era Consejero en aquel
momento, y le dije que sería bueno enviar rápidamente a unos cuantos
maestros y maestras para contribuir a la normalización educativa de
Nicaragua. A los tres días centenares de docentes cubanos llegaban, provistos
de tiendas de campaña, con las manos tendidas. Y lo mismo puede decirse de
Haití, con urgente y eficiente asistencia humanitaria y médica… y en muchos
lugares de África.
Ya entonces puede apreciar el desarrollo comparativo de la educación en
Cuba: frente a intolerables porcentajes de analfabetismo en la mayoría de los
países de América Latina, Cuba estaba en la vanguardia. Y en la atención
sanitaria e investigación biomédica ocupaba también el primer lugar.
He oído voces también muy críticas sobre las ejecuciones y pena de muerte
practicadas durante el castrismo. Como Presidente de la Comisión
Internacional contra esta cruel e intolerable acción del Estado, me uno a esta
crítica… pero atemperada por la decisión que adoptó en 2003: a partir de
91
entonces, Fidel no sólo dejó de ordenar y aceptar ejecuciones, sino que
eliminó los “corredores de la muerte”. En los Estados Unidos, en cambio,
todavía hoy 34 Estados, la gran mayoría de ellos con gobiernos del partido
republicano, siguen siendo retencionistas y manteniendo el horror de los
“corredores” durante muchos años.
En lo que respecta a su homofobia, se trata de otro error sin duda… que
siguen manteniendo en España no pocas personas por motivos ideológicos o
religiosos y, desde luego, en muchos países a los que, por intereses
cortoplacistas, no censuramos. Hablando de fobias y racismos, la realidad
europea y la perspectiva norteamericana son espantosas y merecen una
tajante reprobación de todos los ciudadanos.
He sido testigo del extraordinario afecto que tenían por Fidel Castro los
pueblos latinoamericanos. Recuerdo que en 1991 se celebró en Guadalajara el
“ensayo” del V Centenario del “Encuentro” Iberoamericano. Como Director
General de la Unesco había procurado, junto con el Prof. Urquidi, evitar
reacciones adversas de las riquísimas culturas originarias, invitándolas a
todas ellas a participar en la Cumbre. El Rey Don Juan Carlos y el Presidente
Felipe González se sintieron especialmente confortados por la ensordecedora
exclamación “¡Fidel, Fidel, Fidel!” que se escuchó en todo el trayecto de las
autoridades hacia el Ayuntamiento. Al aparecer en la balconada –yo estaba al
lado de la única mujer, Violeta Chamorro, Presidenta de Nicaragua- la
muchedumbre sólo repetía enfervorizada “¡Fidel, Fidel!”. Ni un piropo a la
dama, ni un agravio o desagravio a los otros mandatarios…
Pasaron los años y en octubre de 1995 se celebró la Cumbre en Bariloche,
Argentina. Yo no había acudido desde Barcelona, 1992. Pero me llamó Enrique
Iglesias diciéndome que era sobre educación y no podría faltar. Viajé a Buenos
Aires desde donde, de madrugada, seguí a Bariloche con el Secretario General
de las Naciones Unidas a la sazón, Boutros Boutros Ghali. Al aproximarnos al
hotel, rodeado de una gran multitud, el adorable Boutros me dijo emocionado:
“Federico, es alentador ver la consideración y aprecio que tiene la gente hacia
las Naciones Unidas”. Sus sentimientos se vieron seriamente contrariados
cuando, al llegar y abrir las ventanillas sólo se escuchó: “¡Fidel, Fidel!”…
En el mes de marzo del mismo año 1995, Fidel Castro viajó a Paris y visitó
oficialmente la sede de la Unesco, para seguir luego hacia la Cumbre de
Desarrollo Social —¡la primera reunión sobre desarrollo “social” que se
celebraba en 50 años!— que tenía lugar en Copenhague. En los registros de la
Organización consta que nunca se acumuló tanto público y expectación,
dentro del recinto y en sus entornos.
Me he entrevistado (siempre en altas horas de la noche) con el Comandante
92
en varias ocasiones. En privado, hay que decirlo, también escuchaba.
Coincidíamos en muchas cuestiones y discrepábamos también en muchas
otras. Una madrugada, discutimos hasta el punto en que me dijo: “Estás
cansado. Prefiero no seguir esta conversación”. Regresé al hotel… y cuando
estaba desayunando se presentó sonriente comentando: “Yo estaba más
cansado que tú. Discúlpame”. Y me acompañó hasta la misma puerta del
avión.
Recuerdo vivamente las veces que coincidí con Gabriel García Márquez,
visitando antes la Escuela de Cinematografía… y con Oswaldo Guayasamín,
“el pintor de Iberoamérica”… y con Eusebio Leal, Alfredo Guevara, Armando
Hart, Héctor Hernández Pardo, Abel Prieto….
Otra faceta que debo destacar del Comandante Fidel Castro es la facilitación
de los Procesos de Paz. Para reiniciar el de Guatemala en 1992, conté, como
había sucedido antes con el Presidente Vinicio Cerezo, que restableció la
democracia en su país, con la intermediación del Comandante y cinco
guerrilleros, presididos por Rodrigo Asturias, hijo del premio Nobel de
Literatura Miguel Ángel Asturias, acudieron a la primera reunión que programé
en los Montes de Heredia, en Costa Rica.
Este mismo año de 2016, asistí a finales de enero en La Habana a una reunión
con las FARC, que habían ya alcanzado acuerdos muy importantes con el
gobierno del Presidente José Manuel Santos, siempre con la recatada acción
de los noruegos a quienes todos debemos especial gratitud por el qué y el
cómo proceden en estos casos…
Fidel Castro protagonista del siglo XX. Todos dejamos de ser. Algunos, como
él, siguen siendo leyenda. La historia hará un día balance y lo juzgará. Es
totalmente improcedente juzgarlo ahora. Y, sobre todo, arrogarse la potestad
de “absolverlo” o no… Se ha escrito que “su muerte despeja el camino hacia
la democracia”. Es muy deseable… pero ¿hacia qué democracia? ¿Hacia la de
Trump? ¿Hacia la de los “mercados” que han tenido la desfachatez de
designar, en Grecia, cuna de la democracia, a un gobierno sin elecciones, sin
urnas? Nos hallamos en plena revolución digital. Por primera vez en la
historia, los seres humanos saben progresivamente lo que acontece a escala
planetaria y pueden expresar libremente sus puntos de vista. Pero, sobre
todo, la mujer —“piedra angular” de la nueva era según el Presidente Nelson
Mandela— adquiere con cierta rapidez el papel crucial que le corresponde en
la toma de decisiones.
A 200 millas de los EEUU, Cuba es David frente a Goliat. Fidel Castro nunca se
hincó y se convirtió en un referente mundial de la resistencia.
93
Fidel Castro ha muerto pero sus ideas permanecen. Ahora es preciso seguir lo
que debe seguirse, aún a contraviento. Y modificar con tino aquello que debe
ser modificado. Porque, aunque los aferrados a la inercia no quieran
reconocerlo, se está iniciando una nueva era en la que serán “Nosotros, los
pueblos…” —como tan lúcidamente establece la Carta de las Naciones
Unidas— quienes tomarán en sus manos las riendas del destino común… y,
con las lecciones, entre otras, del castrismo y del neoliberalismo, releer la
Constitución de la Unesco y la Carta de la Tierra, y la Declaración de los
Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea… para proceder, con audacia, firmeza y rigor a inventar el porvenir
que, por fortuna, está por-hacer. Y hacerlo con urgencia, porque podemos
alcanzar puntos de no retorno, lo que constituiría un pecado intergeneracional
inadmisible.
Sigamos, como hizo Fidel en muchos casos, a José Martí que, dirigiéndose a
los jóvenes, les dijo: “La solución no está en imitar sino en crear”…
[Fuente: Blog del autor]
29/11/2016
Rafael Poch de Feliu
La revolución imperdonable
Yoani Sánchez no representa un consenso básico constructivo entre cubanos,
sino el cambio de régimen que se ha venido promoviendo para Cuba desde
1959. Por eso se la aúpa.
Confieso que acudí escéptico pero curioso a la intervención que Yoani
Sánchez, una “periodista independiente” cubana, ofreció el 8 de mayo en el
Instituto Cervantes de Berlín, un acto organizado por el diario local Die
Tageszeitung.
Sánchez es una joven despierta, bien parecida y de verbo afilado. Describió la
situación en su país en términos muy extremos. Habló de la isla como de una
“perversa jaula” y de su gobierno como “dictadura de un clan familiar”.
Explicó la estabilidad del régimen cubano por “el miedo” que atribuye a su
población. Definió la economía cubana como, “capitalismo de una familia” y
consideró que el sistema cubano “es irreformable”. Sánchez, que se presenta
como una “persona puente” dispuesta a dialogar con todos, dejó claro que es
una abogada de lo que se llama “cambio de régimen”.
94
Su popularidad mediática es enorme. Su blog está traducido a muchísimas
lenguas y goza de apoyos logísticos extraordinarios. Ella reclama su derecho a
criticar. No le discuto a Sánchez el derecho a poner a caldo a quien quiera, ni
a hablar de lo que quiera. Lo que discuto es el papel que se le atribuye, desde
la derechona global, como representante de algo nuevo e incluso como
conciencia del pueblo cubano.
Cuba, ahora junto con Venezuela, es el país que concentra la mayor atención
mediática de América Latina en materia de derechos humanos. Asuntos que
en otros lugares pasan desapercibidos, en Cuba son focalizados y
frecuentemente manipulados para presentarlos en su peor luz. Pero si uno
repasa con un poco de mesura la situación de los derechos humanos en el
mundo y en América Latina, constatará que la situación de Cuba está muy
lejos de las peores. (véase, por ejemplo: Cuba and the rhetoric of human
rights). Eso no impide que cualquier asunto, por ejemplo el suicidio carcelario
del preso Orlando Zapata en febrero de 2010, tenga un impacto y reciba una
atención siempre superior a cualquier otro hecho similar o más grave en otros
países, por ejemplo el descubrimiento, un mes antes del caso Zapata, de 2000
cadáveres de sindicalistas y activistas de derechos humanos asesinados por el
ejército colombiano.
El maltrato de un cubano por motivos políticos siempre será mucho más
noticiable y denunciable, para el mundo mediático occidental que el asesinato
de decenas de activistas políticos en países amigos como Filipinas, con 56
periodistas asesinados en veinte años, como Colombia, cuya cuenta de
eliminación de adversarios es inabarcable, y como muchos otros.
Latinoamérica aporta centenares de ejemplos.
“Que en otros países las cosas estén mal o peor no es motivo para no criticar
a Cuba”, dice Sánchez. Naturalmente que no, pero no es ese el asunto. Se
trata de la política de derechos humanos (no confundir con la defensa
universal de los derechos humanos), es decir de la utilización política y
mediática de los derechos humanos para castigar a adversarios de la que
tanto uso se hace en Occidente.
Sánchez ha sido aupada por el establishment occidental, desde Washington
hasta Madrid, en ese contexto. Y por esa razón se le dan todos los altavoces,
es recibida por los acostumbrados ministros y se le entregan los habituales
premios. También en Berlín ha sido así.
Sánchez, que es una persona inteligente e incluso brillante, no puede ignorar
que el papel que se le hace representar no es más que la continuación,
actualizada, de la vieja campaña imperial contra el gobierno de su país. Ella
tiene todo el derecho a posicionarse contra su gobierno, pero no tiene
95
derecho a ser un recurso propagandístico de ese imperio que lleva 54 años
intentando derrocar al sistema cubano por todos los medios ilícitos y
criminales conocidos. La simple realidad es que Sánchez forma parte de ese
esfuerzo.
El imperio no puede tolerar que a 90 millas de su territorio haya una república
independiente de sus designios. Esa anomalía dura desde 1959 y ha pagado,
y paga, un alto precio por existir. Durante 54 años el gobierno de la República
de Cuba ha sufrido todo tipo de presiones y agresiones, desde una invasión
militar en toda regla, hasta terrorismo de todo tipo para arruinar su economía
y matar a sus ciudadanos con plagas inducidas por la guerra química y
biológica, pasando por el asesinato de sus dirigentes, la subvención del cisma
de su población en bandos irreconciliables y una obstrucción implacable y
sistemática en la arena internacional.
Puede que esas circunstancias no justifiquen todos los defectos que se
atribuyen al régimen cubano, pero no hay duda de que explican muchos de
ellos. La revolución cubana, como por otra parte todas las revoluciones que
desafiaron al imperio, se vio obligada a vestir el uniforme militar desde sus
mismos orígenes, algo que siempre es difícil de compaginar con una
normalidad civil. Tuvo que mantener una férrea vigilancia e incluso renunciar
a parcelas de su independencia por su alianza con la Unión Soviética.
Cuba pagó, sin duda, un fuerte peaje por aquella alianza que vino impuesta
por imperativos de supervivencia y cuya alternativa era, simplemente, la
rendición incondicional y perder toda su dignidad nacional. Pero, gracias a su
lejanía geográfica de Moscú, gracias a la existencia del Océano Atlántico, y
también gracias a su propia personalidad histórica y la de sus líderes, Cuba
nunca fue un vasallo en el bloque del Este, lejanamente comparable a sus
socios del mundo socialista. Cuba fue el único aliado de Moscú plenamente
soberano e independiente.
Muchos dirán que huyendo del fuego del imperio, la isla cayó en las brasas de
un sistema que devaluó gran parte de todo aquello que hizo grande a la
Revolución Cubana. Mi opinión es que, sin todo aquello que le hizo perder
parte de su genuino espíritu liberador inicial, Fidel Castro y la Revolución
Cubana habrían seguido el destino de Jacobo Arbenz en Guatemala, de
Allende en Chile y de tantos otros. Por desgracia la historia no se escribe
sobre la ordenadas y simétricas líneas de un cuaderno impoluto, sino sobre el
caos y las contradicciones más infames. Al final, con todos sus defectos, aún
hay mucho rescatable en la Cuba de hoy, mucho de lo que merece ser
defendido frente a las presiones y cercos de siempre.
Es legítimo que muchos observadores lejanos no estén de acuerdo con este
96
planteamiento general, pero, aparentemente, la mayoría del pueblo cubano lo
está, pues de lo contrario el actual gobierno no se mantendría y habría
sucumbido como auguraban las erradas profecías que siguieron al derrumbe
del bloque del Este en 1990. Cuba era, y es, algo más, mucho más, que aquel
“socialismo real” que se desmoronó en la Europa de entonces. Por eso su
desafío ha sobrevivido a la guerra fría en condiciones mucho más difíciles que
las de cualquier país del Este de Europa.
Sánchez dijo en Berlín que llegó a la adolescencia, “en una época en la que
(en Cuba) no había mucho en lo que creer”, pero incluso desde ese nihilismo
no hay que perder el sentido de la decencia, especialmente cuando se quiere
ser rebelde. En mi humilde caso, llegué a la adolescencia en una época en la
que estaba muy claro para la juventud que al imperio le importan un rábano
los derechos humanos. Desgraciadamente eso sigue siendo así, y no podría
ser de otra manera, pues no hay nada más antihumanista que el propio
imperio.
Lidiando con Cuba se trata, casi siempre y sobre todo, de ese pecado original
revolucionario. Claro que hay otros ámbitos, pero todos, incluso las
vergüenzas del régimen, están envueltas, impregnadas y condicionadas en y
por esa gran revancha histórica. Washington y Bruselas (ésta como capital
colectiva de la Europa neoimperial), se cuentan entre los mayores violadores
de derechos humanos y destructores de vidas del mundo actual. Aunque sea
solo por su belicismo –y no se trata solo de eso–. Hay que continuar
castigando a la República heredera de aquella revolución imperdonable,
especialmente ahora cuando su fatigado cuerpo está encontrando nuevos
apoyos políticos en América Latina capaces de darle nuevo oxígeno. No
seamos ingenuos, Sánchez no es un producto nuevo. No representa ese
necesario consenso básico constructivo entre cubanos, sino el cambio de
régimen que se ha venido promoviendo para Cuba desde 1959. Y por eso se
la aúpa.
[Fuente: La Vanguardia]
11/5/2013
Julio González
Alt-Right, la derecha alternativa que está al lado de Trump
La victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de los EEUU ha
sido el resultado de una confluencia de factores, entre ellos el apoyo que ha
recibido de la denominada alt-right, la denominada derecha alternativa que ha
97
sido, además, la que le ha prestado sustento ideológico en las cuestiones más
polémicas de su campaña. Posiblemente por ello, representantes de esta
forma de entender el pensamiento político han sido parte de los primeros
designados por Trump para cubrir puestos de importancia en su
Administración, como es el caso de Stephen Bannon, el nuevo director de
estrategia de la Administración Trump.
¿Qué es la alt-right, la derecha alternativa?
Alt-right está constituida por un conjunto variado de grupos, de ideología
tradicionalista y conservadora que han determinado la acción política esencial
del Partido Republicano y que han servido para articular el mensaje de Trump.
Disponen, en este sentido, de un aparato ideológico, de una serie de activos
medios de comunicación y de un conjunto de seguidores muy activos en redes
sociales que les han permitido llegar a un amplio espectro de la población;
con un alto nivel de movilización. A diferencia de otros grupos de ideología
similar, sus impulsores están intelectualmente mucho más cultivados.
Ha sido definido, en este sentido, como “un conjunto de ideologías de extrema
derecha en cuyo centro se encuentran la creencia de que la “identidad de la
raza blanca” está siendo atacada por fuerzas multiculturales utilizando la idea
de la “corrección política” y la justicia social, lo que está contribuyendo al
declive de la raza blanca y su civilización. Su acción política se caracteriza por
una utilización intensa de las redes sociales y los memes on line, huyen del
conservadurismo del “establishment” conservador, utilizan a los jóvenes para
este proceder y abrazan el nacionalismo étnico blanco como un elemento
central”.
¿Cuáles son los elementos centrales de su ideología?
Si agrupásemos de forma muy sintética sus planteamientos básicos,
podríamos decir que creen en la superioridad de la raza blanca; del hombre
sobre la mujer, antisemita, contrario a la emigración, favorables a la
deportación masiva de emigrantes ilegales y opuestos a la religión islámica;
favorables a la vuelta a una religión católica anterior al Concilio Vaticano II.
Son antiglobalistas y de alguna forma aislacionistas (por el impacto negativo
que tienen en el mantenimiento de las esencias del grupo blanco).
Obviamente, están en contra del control de armas y de la igualad de derechos
de los homosexuales. Creen, en definitiva, en una sociedad homogénea, en la
estabilidad y en una sociedad organizada de forma jerárquica que elimine
tentaciones igualitarias.
Apoyan a Putin y a Bachar el Asad. De hecho, uno de los elementos que más
están defendiendo en la actualidad es la apertura a la Rusia de Putin,
98
recordando que la guerra fría ha terminado.
Su planteamiento es esencialmente conservador. Un conservadurismo
entendido de la forma más tradicional y retrógrada: su razón esencial no es de
naturaleza económica sino que pretenden la protección de las expresiones
culturales de su colectivo. La uniformidad hace que estén en contra de
cualquier forma de multiculturalidad (al que suelen denominar marxismo
cultural) y, por ello, defiendan el valor de la raza blanca. La multiculturalidad
es sustituida como concepto central de las relaciones por la “biodiversidad
humana”.
El componente racial es relevante en la medida en que consideran que la raza
determina el comportamiento humano y que es uno de los factores relevantes
de la selección natural. Por ello, parten de la necesidad de separación racial
para evitar la relación cultural: la diversidad es un factor que debilita la raza.
En este aspecto, el libro de cabecera es el de Nicholas Wade, A Troublesome
Inheritance: Genes, Race and Human History.*
Es esta defensa de la tradición cultural blanca la que le hace ser al mismo
tiempo masculinistas, en el sentido que consideran negativa la influencia del
pensamiento feminista. En este punto, el libro de Jack Donovan The Way Of
Men constituye el texto de cabecera. La parte más agresiva de este
planteamiento se encuentra en la Manosphere, un conjunto de sitios web de
contenido misógino en donde los hombres son muy agresivos contra las
mujeres. Sintetizando el contenido básico de la Manosphere, el feminismo ha
corrompido la cultura moderna al difuminar las diferencias de género; al
tiempo que hay que recuperar el concepto del macho alfa como elemento
vertebrador de la sociedad, tras el cual la mujer se ponga detrás. Páginas que
se pueden encontrar en redes sociales como Facebook o en la comunidad Red
Pill de Reddit, que toma su nombre de la escena de la película Matrix.
Están en contra del planteamiento tradicional del Partido Republicano, al que
acusan de haber traicionado los ideales, por su apoyo a ciertos
planteamientos liberales y sobre todo por el apoyo a la globalización y el libre
comercio. No es el aumento del PIB lo relevante sino, por el contrario, la
defensa de los valores tradicionales articulados sobre la religión. Tienen una
forma despectiva de dirigirse a ellos: cuckservative, una combinación de
cuckold ("cornudo") y conservative. En este apartado se encuentra, asimismo,
su oposición al establishment.
¿Cuál es el origen del movimiento alt-right?
La expresión alt-right proviene de Richard Spencer, que en 2008, desarrolló
un think tank denominada National Policy Institute, en el que se desarrollaron
99
los planteamientos centrados en la identidad blanca y la defensa de la
civilización occidental. En este sentido, disponen de un medio de difusión muy
activo que es el Radix Journal.
Los origenes de la derecha alternativa se encuentra en ciertos autores como
Oswald Spengler, H. L. Mencken, Julius Evola, Sam Francis. Se vincula,
asimismo, al movimiento paleoconservador que impulsó las campañas
electorales de Pat Buchanan tanto dentro del Partido Republicano como
dentro del denominado Partido Reformado. Es el impulsor de la Fundación The
American House.
Al mismo tiempo, ideológicamente constituye una evolución frente a los diez
principios conservadores de Russell Kirk y que, desde la óptica alt-right se
considera que se han transformado en pensamiento progresista. No hay más
que leerlo para ver el sentido del progresismo que tienen.
¿Constituyen un grupo homogéneo?
No, dentro de sus planteamientos caben diversas facciones.
Posiblemente la más preocupante sea 1488. Un número cuyos dos primeras
cifras dejan claro el objetivo a través de estas 14 palabras: “We Must Secure
The Existence Of Our People And A Future For White Children”. Los dos
segundos reflejan cuáles son sus referentes: 88 hace referencia a la octava
letra del alfabeto, la H, con lo que aparece “Heil Hitler.” Su importancia es
creciente.
El grupo de los neorreaccionarios, también conocidos como #NRx, constituye
otro de los elementos sobre los que se ha vertebrado el movimiento alt-right.
Están agrupados sobre las figuras del filósofo Nick Land y el científico Curtis
Yarvin. Su aportación al pensamiento de la alt-right deriva de su pretensión de
vuelta a un gobierno que defienda la tradición de la civilización occidental.
Vinculados a ellos están los que parten de una vuelta a los valores
tradicionales sin renunciar a los avances científicos (que no obstante son
puestos en duda).
Por último habría que incluir a los cercanos a la posición de la biodiversidad
humana y los autodenominados realistas de la raza, que parten de la ideología
del llamado racismo científico.
Como se puede ver, un amplio espectro de planteamientos ideológicos
coincidentes con las ideas de la extrema derecha.
¿Qué papel juega Donald Trump?
100
Trump se ha servido de la alt-right para llegar a la Casa Blanca. Durante la
campaña electoral ha recibido el apoyo de este grupo, tanto al comienzo para
desprestigiar al resto de candidatos republicanos como con posterioridad
frente a Hillary Clinton. De hecho, dentro de sus primeros nombramientos
destacan dos personas muy vinculadas a la alt-right.
En alguno de los escritos de las personas más representativas de la derecha
alternativa, se puede apreciar la identidad que tienen con el presidente electo
y cómo le consideran el vehículo para llegar a conseguir sus fines.
¿De qué medios de comunicación disponen?
Breitbart News es el medio de referencia. Fundado en 2007 por el fallecido
Andrew Breitbart se caracteriza por ser un medio sensacionalista y agresivo.
Tiene un público llamativamente joven, por comparación a la cadena
conservadora Fox y está dirigido por Steve Bannon, el futuro jefe de estrategia
de la Administración Trump. Partió de ser un periódico que consideraba que
los judíos estadounidenses no eran suficientemente pro Israel.
Taki’s Magazine y Zero Hedge forman parte también de los medios online más
relevantes.
A partir de este medio, ha sido Internet el canal preferido para la difusión de
sus ideas. Su activistas, muy activos, han encontrado en Reddit, 4cham y 8
cham el vehículo predilecto para el desarrollo de su mensaje a través de
canales específicos. Una utilización de las redes sociales para la cual no dudan
en utilizar pseudónimos o mecanismos de esconder su identidad. El ejemplo
de la revista Zero Hedge posiblemente sea el más relevante de esta forma de
proceder. En esta línea, conviene recordar el cierre de cuentas vinculadas a
los grupos alt-right por parte de Twitter el pasado 15 de noviembre.
La amalgama de grupos hace que cada uno de ellos disponga de más medios
de comunicación. El grupo de los neorreaccionarios, por ejemplo, se agrupa
sobre el stio lesswrong.com.
¿Cómo se articula su discurso?
Tras un discurso populista esconde un lenguaje extraordinariamente agresivo
y extraordinariamente activo en redes sociales. De hecho, la juventud y
agresividad de una parte importante de sus miembros ha hecho que
encuentren en las imágenes uno de los medios predilectos. Los memes pasan
a ser así un elemento de fácil difusión tanto si son de componente político
agresivo contra el oponente como si son medios de exaltación de los valores
de la raza blanca tradicional, especialmente los que se encuentran en el grupo
101
de la Traditionalist Youth Network (TYN), fundada en mayo de 2013 por
Matthew Heimbach y Matt Parrott. Para el colectivo joven que secunda sus
planteamientos, el componente transgresor que tiene la actividad política
constituye un elemento complementario para su activa participación en
política.
Como se puede apreciar de las consideraciones anteriores, la llegada de
Trump a la Casa Blanca no es un hecho inocuo; sobre todo teniendo en cuenta
el incremento de los grupos incitadores al odio que se está produciendo en los
EEUU en los últimos tiempos. De acuerdo con las informaciones del New York
Times, las celebraciones de la semana pasada, al grito de “Heil the people!
Heil victory” y con el saludo nazi, resultan especialmente preocupantes, sobre
todo teniendo en cuenta que se desarrollaron en un edificio público de los
EEUU. Posiblemente Trump no pueda aplicar los planteamientos de la derecha
alternativa en su integridad, pero muchas de las medidas que están incluidas
en su ideario resultarán muy dañinas incluso aunque se apliquen diluidas.
Pero más allá del impacto en los EEUU no podemos dejar de pensar en
Europa. Ya desde final del siglo pasado se podían encontrar estudios en los
que se reflejaba la conexión Planteamientos como el de la derecha alternativa
estadounidense han influido, por ejemplo, en la campaña del Brexit impulsada
por el UKIP.
[Fuente: publicación electrónica Global Politics and Law]
* El libro de Wade ha sido traducido al castellano (Una herencia incómoda) por Joandomènec
Ros, presidente del Institut d'Estudis Catalans y profesor de la Universitat Catalana d'Estiu
[N.de la R].
20/11/2016
Manolo Monereo
Triunfo de Trump: el "momento Polanyi"
De nuevo se han vuelto a equivocar. Esta vez masiva y sistemáticamente. Es
una muestra más de la incapacidad de liberales y social-liberales para
entender lo que está pasando. Aquí se juntan todos una vez más. Es la
acusación enésima de populismo, de extrema derecha y de sedicentes
llamamientos a la unidad de todos frente a un rechazo social que crece y se
102
multiplica. En momentos como este, nada hay peor que un progresismo bien
pensante incapaz de conectar globalización capitalista con políticas
neoliberales y pérdida de poder y condiciones de vida de las mayorías
sociales.
Lo vienen repitiendo desde hace meses: son los sectores atrasados del campo
y de la ciudad los que se oponen al progreso, frenan el futuro e ignoran las
leyes irrefutables de la economía del mercado, de la competitividad y el libre
comercio. De nuevo tienen que enfrentarse a lo evidente, que esta
globalización tiene ganadores y perdedores, que en el sacrosanto occidente
euro-norteamericano, las mayorías sociales están perdiendo derechos
laborales y sindicales, que las desigualdades se incrementan salvajemente,
que los jóvenes tienen bloqueado el futuro y que la democracia ha sido
capturada por la plutocracia capitalista. La izquierda liberal, la
socialdemocracia dominante es parte del problema y la gente lo sabe. No hay
que irse muy lejos: en el PSOE de hoy no cabe ni Pedro Sánchez.
Ahora viene el rasgarse las vestiduras, el repetir el mantra de siempre y
descalificar sin más a Donald Trump. Para muchos de nosotros, el resultado
electoral norteamericano no ha sido una sorpresa. Primero, porque Hillary
Clinton representaba lo peor de la política norteamericana, es decir, la
subordinación a los poderes económicos e intervencionismo militar en todas
partes y a gran escala; en segundo lugar, como han venido diciendo autores
nada radicales como Rodrik, Stiglitz y hasta el mismo Krugman, lo que está en
crisis es la globalización capitalista en su conjunto. Por eso, muchos llevamos
años hablando del “momento Polanyi”, es decir, de la reacción de la sociedad
y el Estado frente al creciente control de un mercado “autorregulado” dirigido
por los oligopolios transnacionales capitalistas.
Muchos no sabrán quien era Karl Polanyi, un hombre nacido en 1886 y muerto
en 1964. Recientemente, la editorial Virus ha reeditado La gran
transformación, su libro fundamental, en la venerable traducción de Julia
Varela y Fernando Álvarez-Uría. Polanyi se formó en la mejor cultura
austro-húngara en su momento de mayor esplendor y decadencia; fundador
de la antropología económica, estudió con mucha profundidad las relaciones
entre la economía, la sociedad y el Estado. La tesis fundamental de su libro
–espero que se me perdone el esquematismo– es que lo nuevo que aportaba
el capitalismo, lo que él llamaba la “utopía liberal”, era la tendencia
irresistible de éste a la mercantilización total de las relaciones sociales; el
mercado autorregulado era el medio y el objetivo para subordinar a la
sociedad y al Estado a la lógica de la acumulación capitalista. La clave que
hacía esto factible era convertir en mercancías (pseudomercancías) tres cosas
que realmente no lo eran: la fuerza de trabajo, la naturaleza y el dinero.
103
La “hipótesis Polanyi” es que hay un movimiento cíclico, lo que llamaríamos
un ciclo antropológico-social, caracterizado por la implementación de políticas
radicales promercado y la reacción de la sociedad ante ellas y, sobre todo, a
sus enormes sufrimientos sociales. Habría un ciclo A de ejecución y un ciclo B
de respuesta. La globalización capitalista vive ya en este ciclo. Ha habido una
primera etapa de globalización triunfante, de liberalización progresista y de
una coalición cosmopolita de clases en favor de ella. Desde la crisis del 2007
estamos viviendo una fase B, es decir, una insurrección global plebeya,
nacional popular –de nuevo perdóneseme el esquematismo– contra una
globalización percibida ya como depredadora, alienante y crecientemente
incompatible con los derechos sociales, con la democracia y, más allá, con la
dignidad humana.
La “hipótesis Polanyi” siempre entendió que el socialismo como movimiento
histórico fue, en muchos sentidos, la respuesta de la sociedad al mercado
autorregulado capitalista, pero entendió que el fascismo era también una
respuesta de esa misma sociedad. En el fondo, algo que vemos cada día, la
exigencia de la sociedad, de los hombres y mujeres concretos, de protección
frente a los poderosos, frente a la oligarquía, frente a un mercado que nos
somete a su lógica implacable. El Estado social fue un intento de síntesis entre
un capitalismo regulado y embridado estatalmente y unas aspiraciones
sociales que exigían pleno empleo, seguridad y derechos sociales y sindicales.
Esa etapa terminó con la globalización neoliberal y llevamos casi treinta años
soportando sus consecuencias.
Resumiendo, lo que está en crisis es la globalización capitalista y, como
siempre, esto tiene, al menos, dos salidas: hacia el autoritarismo oligárquico o
hacia la democratización social. En medio, no hay ya nada, solo las
lamentaciones de unas viejas izquierdas sindicales y políticas que se hicieron
neoliberales y que ya no son capaces de entender la sociedad y, mucho
menos, de transformarla. El asunto no ha hecho otra cosa que empezar.
[Fuente: Cuarto Poder]
9/11/2016
Josep Fontana
Les eleccions passades
Les nostres eleccions transatlàntiques ja han passat. De la importància que
tenien és bona mostra el fet que els nostres medis de comunicació els han
dedicat més atenció de la que habitualment donen a les que es celebren pels
104
governs a Madrid. El resultat no l’havia previst ningú; però ara resulta que
tothom escriu articles per explicar-nos per què ha guanyat Trump (en dos dies
n’he arreplegat dotzenes; el que no faig és llegir-los). Cosa que em porta a
preguntar als seus autors: doncs, si ja ho sabíeu, perquè no ens vau avisar a
temps?
Jo també tinc la meva explicació per la victòria de Trump, però no us sotmetré
a un altre exercici de la mateixa mena. Me la guardo. Perquè el que ara
importa és imaginar què passarà a partir del 20 de gener de 2017. De
moment tenim el Contracte amb el votant nord-americà que es va publicar a
finals d’octubre, on Trump anuncia el seu projecte per als primers cent dies,
amb punts com l’expulsió de milions d’immigrants indocumentats, la
supressió del programa d’assegurances mèdiques d’Obama (l’”Obamacare”),
el nomenament d’un jutge reaccionari per al Tribunal suprem, la negativa a
seguir finançant el programa de lluita contra el canvi climàtic de l’ONU,
facilitats per a la indústria del petroli, etc.
El que ens podria afectar més a tots plegats seria el desenvolupament del seu
programa proteccionista, amb la ruptura dels acords econòmics internacionals
existents, que podria comportar tals trastorn en el nostre món globalitzat que
fan comprensiu l’exabrupte de Paul Krugman al matí següent de l’elecció,
quan anunciava “una recessió global sense un final a la vista”.
En un vessant positiu, en canvi, els seus propòsits contra les intervencions
militars nord-americanes a l’exterior podrien evitar-nos els riscos d’una
Tercera guerra mundial, que eren ben presents en els projectes de les forces
bel·licistes que donaven suport a Hillary, convençuts, per la seva trajectòria
personal, que els permetria desenvolupar els seus plans agressius sobre Síria i
contra Rússia que Obama havia tractat de contenir. El que falta saber és si el
nou president aconseguirà d’imposar-se als projectes en curs de les forces
combinades de la Seguretat nacional (FBI, CIA i NSA) i del Pentàgon (amb les
seves connexions amb la indústria de l’armament), que en tantes ocasions
han actuat amb autonomia respecte del poder presidencial.
Una altra novetat és que segurament tornarem a tenir una “primera dama”
amb protagonisme, com Jacqueline Kennedy o Nancy Reagan, en lloc de les
discretes mares de família de les darreres presidències (el cas de Hillary
respecte de Bill Clinton és diferent; Hillary era una còmplice en els negocis
bruts familiars).
En tot cas cal que ens preparem per viure els quatre anys propers sota del
domini del nou emperador, segurs de que hi haurà moltes novetats i no pocs
sobresalts.
105
[Fuente: La Lamentable]
11/11/2016
Ferran Puig Vilar
Modelo ETP: se acaba la energía del petróleo disponible (muy pronto)
Tuvieron que ser, y siguen siendo, algunos ingenieros y altos cargos de las
grandes empresas energéticas, muchos de ellos antiguos directores de
exploración quienes, sólo al jubilarse, se han sentido éticamente llamados a
dar a conocer lo que la industria energética oculta celosamente con toda la
potencia de su maquinaria: peak oil ya claramente superado por lo menos en
términos de crudo estándar y también de energía neta; presiones sobre la
metodología y las conclusiones de los sucesivos informes de la Agencia
Internacional de la Energía; ocultación de conceptos esenciales para la
comprensión cabal de la situación energética mundial; penetración de
economistas (sólo neoclásicos) en el IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change) con su tendencia estructural a aguar el presente y descontar
el futuro... por no hablar del poderoso negacionismo climático, activamente
organizado.
Estos exprofesionales jubilados han mostrado ya con suficiente contundencia
el detalle de cómo, por razones termodinámicas y geológicas esenciales, es
necesario destinar una fracción creciente de energía (y por tanto de capital)
para la obtención de los recursos necesarios para propulsar el inmenso Titanic
económico en el que viajamos, y que ellos saben —mejor que nadie— de
ninguna manera insumergible.
Llevan haciéndolo desde los años noventa, cuando introdujeron nuevos
conceptos, y muy especialmente la Tasa de Retorno Energética (TRE, o EROEI
por sus siglas en inglés: Energy Return on Energy Investment, cantidad de
energía que se obtiene por cada unidad de energía que se emplea en
obtenerla). En definitiva, la primera ley de la termodinámica. Cierto es que, en
sus líneas generales y como tantas otras cosas (gravedad del cambio
climático, huella ecológica máxima, influencia de la termodinámica en el
sistema económico, etc.), estos problemas se conocen desde los años sesenta
del siglo XX. Pero, a pesar de su importancia decisiva para el sostenimiento de
la vida, no se puso en ello —no pusimos— la necesaria atención.
106
Al introducir y cuantificar la TRE (exponencialmente) menguante del conjunto
de los sistemas energéticos estos profesionales daban así crédito, y
reivindicaban indirectamente, las predicciones de un informe que en su
momento fue denostado y vapuleado. Lo fue hasta el punto de que, hoy en
día, personas realmente competentes —pero de racionalidad lateral acotada—
siguen creyendo que aquello fue una payasada contracultural de los años
sesenta perpetrada por ingenieros del Massachusetts Institute of Technology,
y que sus conclusiones eran totalmente erróneas —tal es el poder del
negacionismo, económico en este caso—. Este estudio de 1972 se denominó
Los límites del crecimiento (LLDC).
Pues bien, ocurre precisamente todo lo contrario. Sus predicciones se están
cumpliendo con precisión muy razonable, y desde luego a los grandes rasgos
en que fueron presentadas en su día. Lo han mostrado las sucesivas
revisiones de los propios autores originales (última revisión en 2002) y
también los de otros grupos de investigación que han comparado las
previsiones con los datos econométricos reales hasta fecha muy reciente.
Otros modelos económicos basados en dinámica de sistemas y que tienen en
cuenta las leyes de la naturaleza —de ámbito de aplicación muy superior a las
del mercado— tales como el HANDY (Human and Nature Dynamics) de la
Universidad de Maryland, el del Foreign Office británico, el WoLiM (World of
Limits) de la Universidad de Valladolid…, todos ellos, desde ópticas (solo
levemente) distintas, llegan a las mismas conclusiones: el colapso de la
civilización global se produce siempre antes de 2030, incluso antes de 2020
en algunos casos. Además no parece que sea ya evitable, a pesar de la
retórica oficial. Como mucho, podría ser gestionable en términos de
minimización de daños y desde luego bajo un sistema económico y social
basado en valores muy diferentes a los actualmente predominantes.
Por cierto que el modelo matemático World3, que servía de base a LLDC, en
su versión regionalizada anticipó el colapso de la Unión Soviética con gran
exactitud. También ha anticipado la disminución de la producción por
habitante que se ha iniciado en 2015 a nivel global, tal como señalaba el
escenario "extralimitación y colapso" correspondiente al Business As Usual. O
sea, el de seguir aumentando la huella ecológica por encima de los límites
planetarios, cosa que ocurrió en 1980.
Y muestra que, en este escenario-no-hacer-nada, a partir de la década de
2030 la población mundial comenzará a disminuir a razón de unos 500
millones de personas por década, y así seguirá hasta que la huella ecológica
humana se haya reducido a un valor físicamente soportable por el globo
—habiendo descendido, con gran probabilidad, mucho más abruptamente de
lo que ahora podamos imaginar e incluso de lo que LLDC prevé—. Ugo Bardi,
107
catedrático de la Universidad de Florencia (y muchas cosas más), denomina
efecto Séneca a la mayor velocidad de caída que la de crecimiento que
exhiben los sistemas humanos, por lo demás históricamente demostrada.
Pero esto no es todo. Hace pocas semanas se ha conocido la existencia de un
modelo que calcula la evolución pasada y futura de la disponibilidad de
energía neta procedente del petróleo. Se trata del denominado Modelo ETP
(de Energy Total Production), elaborado por The Hill’s Group. Se trata de un
modelo puramente termodinámico que no sólo tiene en cuenta la primera ley
de la termodinámica, sino también la segunda, cosa que ninguno de los
modelos de uso común entre los economistas contempla ni por aproximación.
Este estudio, finalizado en 2012, ha circulado por un gran número de
organismos y departamentos universitarios especializados en energía y
termodinámica, y no se le ha encontrado mácula. Cabe pues suponerlo
certero. De hecho, fue el único modelo que anticipó la caída de precios del
petróleo que se inició en otoño de 2014.
¿Qué nos dice este modelo? Por lo menos tres cosas:
A partir del hecho obvio de que un barril de petróleo nunca puede tener un
precio (permanentemente) mayor que la unidad de producto económico que
su combustión va a generar, deducen que la frontera se encuentra en los 104
$/barril. Así pues, con el fin de que la energía resulte mínimamente asequible,
el precio del barril de crudo debe ser inferior a este valor, so pena de colapso
financiero inexorable. Recordemos cómo llegó a superar los 160$ en 2008.
La industria del crudo está operando actualmente a una eficiencia energética
de sólo el 17%. Valor que, necesariamente, disminuye con el tiempo.
En 2030 esta eficiencia energética (entiéndase: la energía neta que el sistema
del petróleo en su conjunto entrega a la sociedad) se habrá reducido a cero.
Es, desde luego, un resultado brutal, una conclusión terrible, que ha
enmudecido incluso a aquellos optimistas que soñaban con un futuro "100%
renovable", o por lo menos con una transición energética practicable por la vía
solar y eólica —y nuclear en algunas iniciativas poco creíbles—. ¡No hay
tiempo! Esto significa, simplemente, que en 2030 el petróleo ya no valdrá
nada como fuente de energía. Durante algún tiempo adicional podrá haberlo
para usos no energéticos (como un mineral más), y se intentará apurar el ya
muy escaso e insustituible combustible líquido y de alta densidad. Pero ese
proceso habrá pasado a resultar un sumidero de energía, nunca más una
fuente.
Sabemos además que los biocombustibles no consiguen sino agravar los
108
problemas también por su muy baja TRE. Los petróleos no convencionales
(arenas bituminosas, fracking, etc.) no dan la talla de ninguna manera por
motivos parecidos y han iniciado ya su descenso. Lo que se pueda extraer del
Ártico no resolverá nada significativo —si acaso, más forzamiento climático,
más aceleración térmica y de liquidación de materia viva—. Las renovables no
alcanzan a cubrir las (supuestas) necesidades actuales ni de lejos, contando
además con que sólo entregan electricidad y ésta no es más que el 20% del
consumo mundial. Por su parte, la electrificación masiva consume una energía
adicional imponente, que por ahora debería proceder, principalmente, de los
combustibles fósiles. De donde, por cierto, se obtienen los fertilizantes de
síntesis para la agricultura.
Un último detalle acerca de este estudio, que algunos comienzan a considerar
como el LLDC contemporáneo, por lo menos en su significación. ¿Quién lo
firma o suscribe? ¡Nadie! Es anónimo. ¿Por qué? Porque ha sido realizado, casi
secretamente, por profesionales de distintas empresas del petróleo
actualmente en activo, y que no desean ver peligrar su posición laboral.
Todo esto, en realidad, no debería extrañarnos. A pesar de la retórica oficial,
la mayor parte de las empresas energéticas mundiales se encuentran en
pérdidas (ya lo estaban en 2014) y su subsistencia es soportada por la
imprenta del sistema financiero y altas dosis de contabilidad creativa de cara
a los accionistas. Ha llegado un momento, irreversible, en que la
termodinámica y la geología, tradicionalmente ignoradas por la economía
estándar, impiden que el petróleo tenga un precio "bueno", digamos
equilibrado. Si es demasiado alto, digamos ahora por encima de 104$, la
fracción de capital destinada a la energía es excesiva, la demanda de bienes
disminuye, por tanto también la de energía, y esa disminución produce una
caída de los precios. Esta caída hace entrar a las empresas energéticas en
pérdidas.
Si es usted un economista "estándar", podría creer —aunque para ello solo
podría esgrimir motivos de fe, por definición insuficientemente
fundamentados— en la desmaterialización de la economía global. Es el
famoso "desacoplamiento", insistentemente desmentido desde disciplinas
distintas a la suya —e incluso desde la suya—. También podría tener una fe
ciega en la tecnología, creer que se puede realizar trabajo sin energía, o,
simplemente, creer que las cosas pueden moverse sin ella. Allá usted. Pero,
por favor, no nos arrastre a todos los demás a su precipicio. No nos arrastre a
un colapso que es, principalmente, suyo.
Pues recordemos que, sin energía, nada ocurre. No hay actividad económica:
ni buena, ni mala. Si la energía nos es fuertemente reducida, será ahora
mucho más importante que nunca elegir bien los pasos a dar, pues el espacio
109
de la realidad viable se reduce poderosamente y el margen de actuación se
estrecha mucho más. Por su parte, el margen de error ha prácticamente
desaparecido.
En estas condiciones: ¿llamaríamos estado de emergencia global a muchas
otras cosas más?
[Fuente: Última llamada, eldiario.es]
1/11/2016
Agustín Moreno
Ahora, la prioridad es enterrar la LOMCE
El Gobierno ha pactado con las Comunidades Autónomas una reforma de las
reválidas de la LOMCE con la que prácticamente se come aquel disparate del
ministro Wert. La cosa quedaría así: las de 2º de Bachillerato serán
equivalentes a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Las de 4º de ESO
serán de diagnóstico y sin efectos académicos, sólo de carácter muestral y no
universales sin la obligación de realizarla todo el alumnado; así serán también
las pruebas de 3º y 6º de Primaria. El título de la ESO será único,
independientemente del itinerario (académico o aplicado) cursado y podrá
conseguirlo el alumnado de Formación Profesional Básica a criterio del
profesorado y sin realizar ninguna reválida.
Evidentemente este acuerdo es fruto del rechazo social, de la oposición
parlamentaria y, sobre todo, gracias a contundentes movilizaciones como la
Huelga General de la comunidad educativa del 26 de octubre y la Huelga
estudiantil del 24 de noviembre.
Aunque el Gobierno recule con este tema, queda la batalla por la derogación
de la LOMCE, que es mucho más que las reválidas y lo realmente es
importante y urgente. No se puede olvidar que la LOMCE supone entre otras
cosas: itinerarios tempranos que segregan y expulsan al alumnado del
sistema, la reducción de la educación comprensiva y de la inclusión, nuevos
currículos de asignaturas, privilegios para la religión católica, la
competitividad entre centros, la segregación por sexo pagada con dinero
público, un modelo autoritario que en la práctica suprime la democracia en los
centros educativos y permite imponer direcciones a dedo y el avance en la
privatización de lo público para fortalecer la red privada-concertada.
110
Hay que recordar que el Gobierno acaba de impugnar ante la Mesa del
Congreso el acuerdo aprobado en el Congreso de los Diputados, por amplia
mayoría, de una proposición de ley para la paralización del calendario de
implantación de la LOMCE. Este conflicto de competencias que quiere llevar
ante el Tribunal Constitucional es un intento de dinamitar la iniciativa
parlamentaria. Si cada vez que al Gobierno no le agradan los acuerdos del
poder legislativo recurre al Tribunal Constitucional —donde cuenta con un
(ex)afiliado de presidente para que le dé la razón—, está liquidando la
separación de poderes, pilar fundamental del sistema democrático.
Esta acción demuestra el carácter autoritario del Gobierno y que, como
denuncian Redes por una Nueva Política Educativa, “un gobierno soberbio que
no respeta las instituciones, ni la democracia representativa y busca los
resquicios de la ley para imponer su voluntad, está desacreditado para el
impulso de un pacto educativo que implique la participación directa de la
comunidad escolar, interlocutores sociales y el resto de los partidos políticos.”
Así las cosas, pretender negociar un “gran Pacto de Estado Social y Político
por la Educación” a través de una subcomisión parlamentaria, suena a una
operación de las élites destinada a blanquear la LOMCE y a confundir a la
ciudadanía. Porque no queda claro cómo participará de manera real en las
negociaciones la comunidad educativa: profesorado, familias, estudiantes y
expertos. No auguran nada bueno las presiones de la Iglesia católica para
blindar aún más sus privilegios, la campaña de la red privada-concertada de
mantener una estructura sostenida con fondos públicos para sus beneficios
privados y la segregación social del alumnado y el hecho de que el Gobierno
sólo escuche a sus expertos. De ahí que lo último que debe hacer la
comunidad educativa es olvidarse en estos momentos de la movilización:
después de las reválidas toca enterrar la LOMCE para hacer que la Escuela
Pública asegure la inclusividad escolar y la equidad social.
[Fuente: Cuarto Poder]
29/11/2016
Josep Maria Fradera
Para comprender los nacionalismos
Dioses útiles. Naciones y nacionalismo
José Álvarez Junco
111
Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2016, 336 pp.
Si alguien ha influido en nuestra comprensión del
nacionalismo español contemporáneo, éste es sin duda José Álvarez Junco.
Tras una fructífera trayectoria estudiando movimientos sociales como el
republicanismo o el anarquismo en trabajos de gran mérito, como el de sobra
conocido que dedicó a Alejandro Lerroux o los anteriores sobre la ideología y
cultura del anarquismo español, Álvarez Junco nos entrega ahora un nuevo
libro sobre la nación y el nacionalismo en España y en el mundo. En este
sentido, Dioses útiles es una nueva aportación sobre un fenómeno sobre el
que el autor ya sentó cátedra para un caso particular con Mater Dolorosa
(2001), una contribución esencial a la historia de la formación nacional
española en el siglo XIX. Casualidades de la vida, quien firma esta reseña ya
escribió también en Revista de Libros la correspondiente a aquella obra.
Ahora, quince años después, me corresponde comentar una nueva entrega
del autor, la puesta al día de sus ideas acerca de la formación nacional y el
nacionalismo, pero esta vez no sólo en España, sino como problema general y
en el mundo. Una apuesta arriesgada que Álvarez Junco resuelve de manera
muy satisfactoria, con claridad, concisión y buen estilo.
El esquema del libro es fácil de compendiar. Incluye cuatro partes muy
distintas que se entrelazan en una narración sostenida hasta un final que,
para mí, no es tal, puesto que el libro merecía una reflexión de conjunto.
Conociendo la capacidad polémica del autor, se echa en falta una reflexión
final sobre los usos y abusos de aquellos «dioses útiles» en el debate político y
constitucional contemporáneo, en particular en el español, un debate en el
que Álvarez Junco participó activamente en fecha todavía reciente. Pero
volvamos al esquema del libro. La primera parte es un ágil resumen acerca de
las maneras en que es pensado el nacionalismo desde las ciencias sociales. En
la segunda se analizan algunos casos particulares de construcción nacional,
naciones y nacionalismos europeos y no europeos, desde los ejemplos de
Inglaterra, Francia, Alemania y España hasta las periferias europeas, como el
112
imperios de los zares y el turco-otomano y, finalmente, los casos de las
colonias europeas en América, empezando por los Estados Unidos y siguiendo
con las antiguas colonias de los dos países ibéricos. La tercera se concentra
en el caso español, en el que Álvarez Junco es un reputado especialista, como
ya se ha dicho. La cuarta y última parte se dedica a otros nacionalismos en
España, a «identidades alternativas a la española», porque así se formula en
el libro.
Esta división del libro en cuatro grandes capítulos es coherente con ideas
defendidas por el autor a lo largo de su trayectoria precedente. En este
sentido, no creo ser injusto si trato de sintetizar el esquema interpretativo de
Álvarez Junco a costa de muchos matices del modo que sigue. El énfasis de la
argumentación se sitúa en la capacidad de los grupos dirigentes de cada uno
de los casos analizados para tejer —con la ayuda, por lo general, de las
cohortes eclesiásticas o intelectuales del momento— un conjunto de
referencias, símbolos y lenguaje de lo nacional para legitimar así, dar
cohesión, al marco esencial de soberanía contemporánea, que no es otro que
la «nación». Donde antes se imponía el culto a la monarquía o dinastía, ahora
se impone el culto a la nación, con rituales cívicos que, inaugurados con
entusiasmo en el París revolucionario, se reproducirán con menor carga
revolucionaria pero idéntica intención por Europa y el mundo en el momento
en que la vieja legitimidad cede el paso al nuevo culto colectivo. Este
esquema debe mucho a un momento decisivo en las ciencias sociales: el
conocido viraje del año 1983 de la mano de libros seminales de Eric
Hobsbawm, Ernest Gellner y Benedict Anderson. Con matices y diferencias
notables entre ellos, los tres autores citados entendieron la nación y el
nacionalismo como un fenómeno contemporáneo, congruente con la política
de masas y la quiebra de los valores tradicionales que sustentaron a las
monarquías de antaño. Esta simple afirmación desafiaba de partida la sólida
estructura de las historias nacionales, una visión retrospectiva sólidamente
establecida desde el siglo XIX que permite interpretar cualquier dato del
pasado en el marco de una teleología que conduce de manera inexorable a la
nación. Es la suma de esta determinación derivada del pasado presentado de
esta forma y su representación en símbolos artísticos y literarios, en rituales
repetidos una y otra vez —el plebiscito cotidiano en detrimento de la
veracidad histórica al que se refirió Ernest Renan—, la que concedió y
concede legitimidad en las sociedades contemporáneas. Una legitimidad,
importa señalarlo, inédita hasta muy tarde en el siglo XVIII. Es el nacionalismo
el que articula a la nación y no a la inversa, como podría suponerse si esta
fuese algo dado, un constructo aportado por antepasados que le dieron forma
sin apenas proponérselo. La paradoja que explicita con toda razón Álvarez
Junco radica en la impermeabilidad de la cultura de la nación y los
nacionalismos en presencia de la crítica modernista de la nación y de la falaz
presentación de sus precedentes, la pertinaz defensa y reinvención constante
113
de las historias nacionales como marco de conocimiento ineludible del
pasado, al que otras facetas del mismo deberán doblegarse para ser
fagocitadas en su seno. En este punto, Dioses útiles muestra con su existencia
misma la pertinencia del esfuerzo sostenido del autor, la paradoja de un rigor
hermenéutico que se sabe de entrada derrotado en el espacio cívico. Volveré
sobre este punto.
El paso inexorable de los años permite apreciar tanto la trascendencia de la
desmitificación que se propone como las insuficiencias manifiestas de lo que
convino en conocerse como teoría modernista de la nación y el nacionalismo.
Algunas de ellas pueden detectarse en el libro que comentamos. Mencionaré
tres limitaciones, a mi parecer, del modelo explicativo que propone el autor.
Por este orden: los problemas de las visiones top-down que se sitúan en el
fondo de la interpretación modernista antes mencionada y en la forma en que
la plantea Álvarez Junco para su presentación de los casos históricos que
maneja con mayor atención; la mala resolución que me parece apreciar, en
segundo lugar, del problema de las identidades «nacionales» y «regionales»
complejas, aquellas que sintetizan elementos que no son reducibles a una
sola identidad operativa y reconocible; finalmente, y en tercer lugar, la nula o
escasa percepción de la relación entre formas nacionales e imperiales, puesto
que, por más esfuerzos que uno haga para pensar que 1848 fue la primavera
de los pueblos, la organización imperial siguió dominando el mundo tras el
ocaso de los imperios monárquicos con las revoluciones atlánticas de
1780-1830. La era de las naciones fue al mismo tiempo la era de formación de
los grandes imperios mundiales. Uno y lo mismo, aunque este desarrollo en
paralelo plantea problemas conceptuales para quienes no disponemos de
soluciones contrastadas.
La primera apostilla se refiere a la esencia misma del viraje de 1983 al que
antes nos referimos. La idea de que las naciones son una construcción que se
proyecta desde lo alto de la pirámide social y cultural tiene muchos visos de
verosimilitud. Además, la experiencia se lo confirma cada día al estudioso,
obligado como está a contemplar el espectáculo ininterrumpido de cada
Administración, estatal o regional, por convencer a los propios de la
antigüedad y solidez de las referencias culturales y simbólicas que los
identifican. Peccata minuta, Otto von Bismarck demostró, sobre la base de las
reformas de sus antecesores prusianos Karl Freiherr von Stein y Karl August
von Hardenberg tras la derrota de Jena, que una construcción pensada y
planificada desde arriba era viable, incluyendo en ello el sufragio universal
masculino. El modelo al que nos referimos no es, por tanto, incorrecto, pero
tiene límites: suponer que los receptores recibirán este mensaje con el
beneplácito o con la inconsciencia de almas puras. Y, en efecto, si esto podría
valer para generaciones de incautos escolares atrapados por el discurso
patriótico o religioso imbuido por sus poco escrupulosos tutores o maestros,
114
es un modelo que presenta muchas dudas y no pocas incertidumbres cuando
se trata de poblaciones adultas, sometidas a otros estímulos y sujetos a
múltiples necesidades. Otro ejemplo en este punto: el excelente historiador de
la Revolución francesa Peter McPhee mostró cómo los paisanos del Roussillon
catalán, en Colliure en especial, seguían y practicaban con entusiasmo y
conocimiento los rituales inventados en París a pesar de que sólo los enviados
de otros lugares y algún marino entendían la lengua oficial.
Es esta consideración más amplia la que explica los límites de aquel impulso
nacionalizador desde arriba, que sin duda existió y que persiste inasequible al
desaliento en la tarea de fabricar españoles, franceses, estadounidenses o lo
que sea. La misma continuidad de aquel esfuerzo educador, su aparente
éxito, muestra también sus límites. La educación patriótica no puede
interrumpirse jamás, puesto que esfuerzo tan enorme y repetido no se
imprime, como señalábamos, soplando sobre barro virgen: se imprime sobre
conciencias receptivas a impulsos múltiples, originados en otras ámbitos de la
vida social. Esta consideración puede formularse como paradoja: el arraigo de
símbolos e imágenes representativas de la nación se proyectó sobre
poblaciones fuertemente movilizadas por razones sociales, reactivas por ello a
aceptarlas sin más; al mismo tiempo se proyectó sobre poblaciones en
espacios marginales, poco socializadas, lejanas o reacias a los patrones
culturales que las vehiculaban. Resulta casi innecesario referirse en este
punto al caso francés, donde desde muy pronto el proyecto nacional y ciertas
ventajas sociales se dieron la mano, fabricando dinámicas que explican la
rápida difusión de la simbología revolucionaria de la escarapela tricolor junto
con los árboles de la libertad y demás. En este caso, el problema sigue siendo
comprender al mismo tiempo las coaliciones contrarias a aquel proyecto
—vandeanos y legitimistas—, comprender su capacidad simbólica blanca y
cristológica, refractaria al proyecto nacional que entonces emerge y en el que
al final se sumergirá para condicionarlo. El «francés» sujeto nacional no
existe, obviamente, hasta muy tarde en el siglo XIX, como muy bien señala el
autor, y esto explica la lógica del esfuerzo estatal sostenido, la sostenida
violencia simbólica que se ejerció sobre generaciones de individuos cargados
de historia y nexos sociales. Sí existió la tradición republicana, apoyada en el
uso continuado del capital simbólico acuñado en los años de la Gran
Revolución y enriquecido en décadas posteriores por las ventajas sociales —el
«pacto republicano», en expresión de Gérard Noiriel— que facilitaron la
aceptación del proyecto un siglo después.
Las mismas consideraciones podrían hacerse, con elementos y cronología
distinta, para el caso español. Es el caso de los levantamientos de arraigo
liberal —las bullangas barcelonesas que, desde el verano de 1835,
desbarataron la sucesión monárquica sin cambio político efectivo— y con
otros nombres en las grandes ciudades españolas, donde se entremezclan la
115
autonomía popular (el igualmente imaginado «pueblo» de los liberales) y los
proyectos sociales y de nación de los liberales en sus distintas expresiones. Es
la percepción de proyecto colectivo aquello que da sentido al patriotismo
liberal que muchos comparten. Verlo así facilita comprender los ritmos y
grados de aceptación de la fabricación simbólica que se propone desde arriba
con mayor o menor acierto. Pero Álvarez Junco tiene razón al poner el énfasis
en el poder de los símbolos y en el esfuerzo institucional sostenido para
convertirlos en referencia colectiva. Es la conexión entre ambos planos —la
autonomía relativa de los movimientos sociales y la referencia constante
generada por intelectuales y asociaciones de la sociedad civil— el factor que
explica los niveles de recepción, aceptación y las variantes de manipulación
de símbolos, imágenes y rituales. Y, por la misma razón, sus límites
manifiestos en muchos casos.
Vayamos a la segunda cuestión. Las historias nacionales sobre las que Álvarez
Junco construye algunas de las mejores páginas del libro pugnan siempre por
el valor de la exclusividad. Da grima referirse de nuevo a la teleología
implícita en el nos ancêtres les gaulois, por obvia y repetitiva, pero sin duda
es esta la base de la educación del sujeto nacional, al que, para más lustre, se
le llama «ciudadano», un concepto que, como tal, no aparece hasta muy tarde
y tras muchos procesos de reformas. Si afirmamos su teleología básica,
entonces se nos plantea de inmediato un problema: identificar la
transformación de identidades anteriores sociales o territoriales en aquella
superior —la nacional— que se afirma tardíamente y con la artificiosidad
implicada en la «invención» de las referencias que le dan sentido y cierta
corporeidad. Imaginar que en los mundos precedentes a las sociedades
modernas la lealtad monárquica llenaba por entero el espacio social sería una
temeridad. La tradición jurídica y las formas de acceso a la propiedad o al uso
de los bienes productivos, las mismas estructuras corporativas —gremios y
oficios, cofradías y sociedades benéficas, milicias armadas o de vigilancia— y
el uso de las lenguas particulares o las versiones particulares de religión y
cultura, forjaban sin duda identidad territorial e identidad de grupo. Por esta
razón, una de las cuestiones más delicadas de las versiones modernistas de la
génesis del nacionalismo contemporáneo es explicar la integración o
desintegración de aquellas modalidades asociativas del pasado reciente en la
nueva mística de la nación que, para más inri, siempre supone una
reclamación de exclusividad por el imperativo de la invocada «soberanía
nacional». El problema se torna aún más complejo cuando aquellas formas
alcanzaron en el pasado forma de «nación histórica». Olvidemos por un
momento la península Ibérica y pensemos, pongamos por caso, en Polonia,
como podríamos citar los casos de Escocia o Irlanda. Es esta la cuestión que
plantean Timothy Snyder en The Reconstruction of Nations. Poland, Ukraine,
Lithuania and Belarus, 1569-1999 (2004) o Larry Wolff en The Idea of Galicia.
History and Fantasy in Habsburg Political Culture (2012), cuyo objetivo se
116
sitúa precisamente en explicar el encaje entre el pasado operativo y la lógica
nueva de la nación, y de la nación en competencia con otras, en el marco de
imperios vecinos con los casos polaco, lituano y ucraniano en el punto de
mira. La invención de la nación y de sus referencias básicas no se produce
nunca sobre tabula rasa de identidades no sólo sociales, sino nacionales en
sentido premoderno. Incluso para el exitoso caso francés —una referencia
inevitable—, los trabajos recientes de Anne-Marie Thiesse —citada por Álvarez
Junco— sobre las pequeñas patrias y el regionalismo en el hexágono plantean
una perspectiva nueva desde la que observar la Gran Nación. No se trata,
obviamente, de una lucha de nación contra nación, del darwiniano unas ganan
y otras pierden, siempre tan tentador, sino de añadir variables a un proceso
que todavía no conocemos bien. En esta delicada cuestión, el matiz importa.
Aquello que se refiere a las «naciones históricas», a la identidad local y
comarcal, debe ser introducido en el análisis para explicar las razones que
condujeron a su asimilación o que forjaron reacciones contrarias duraderas. Lo
que sí sabemos es que, en ocasiones, identidades duales, múltiples,
ensambladas —se las llame como se las llame— perduraron durante mucho
tiempo, a modo de peldaños en la historia de la construcción nacional o
coadyuvantes de su fracaso. Ciertamente, un planteamiento de esta índole no
puede gustar al nacionalismo grande o a un protonacionalismo en curso, pero
no son los idearios políticos los que deben guiarnos en la construcción de los
modelos y explicaciones propios de las ciencias sociales. No se trata de
historia au-dessus de la mêlée, sí de una historia que debe pugnar por
mantener las normas y las reglas del debate científico, su libertad
innegociable, en definitiva. Resultaría absurdo hacer reproches a quien más
arriesgó para desentrañar las falacias de la historia nacional. Ninguno de
nosotros dispone de la solución a estos problemas.
Es curiosa la resistencia de un segmento muy amplio de la historiografía
española que se ocupa de estas cuestiones a marginar de una reflexión de
conjunto el factor imperial. Álvarez Junco lo introduce de refilón, raramente
como un elemento conformador genuino que se entrelaza con los aspectos
que hasta aquí hemos tratado. Sobre este punto podrían decirse muchas
cosas, pero me limitaré a ofrecer una lista de objeciones que remiten, en
última instancia, a Dioses útiles, aunque resultarían válidos para otros muchos
excelentes trabajos que sufren de una limitación parecida. La primera
objeción cae por su peso. La heredera de pleno derecho de las monarquías de
los siglos XVII y XVIII no fue la nación sin más en muchos y relevantes casos:
fue la nación con imperio o el imperio con nación en su interior. Fue así en el
caso de los grandes ejemplos que se citan: Francia, Gran Bretaña o Inglaterra;
Estados Unidos (su expansión continental obligó a complejas operaciones
coloniales a lo largo de un siglo, por lo menos hasta 1898, cuando se cierra
una primera fase del proceso), Alemania y los países ibéricos. Aquí la cuestión
no es el tamaño ni el momento ni el éxito de sus empresas coloniales: la
117
cuestión es el modelo. Vayamos al caso español: si las Cortes de Cádiz apelan
a los españoles, es a los de «ambos hemisferios», como de nuevo vuelve a
suceder en el Trienio Liberal. Si de algo discuten a mediados de siglo es del
problema enorme en Cuba, donde, además, la España nacional que la incluye
y excluye al mismo tiempo se enzarza en una guerra de diez años
(1868-1878), y de nuevo en otra en los años 1895 y 1898, cuando un proyecto
nacional fallido a ambos lados del Atlántico sucumbe a sus propias
contradicciones y al empuje o cierre de otro proyecto nacional e imperial
genuinamente americano. ¿Cómo podemos seguir discutiendo de la España
del siglo XIX como si fuese la del siglo pasado, encerrada (relativamente) en
sus fronteras, ajena a la lógica imperial (nacional) que condujo a las dos
guerras mundiales? La España del siglo XIX no es sólo una nación, del mismo
modo que la Castilla o los reinos de la Corona de Aragón de los siglos XIII al
XVIII no fueron sólo reinos medievales sin más, al margen de la enorme
construcción imperial que empieza entonces y se sostiene, empequeñeciendo,
hasta el siglo XX. Esta última observación puede parecer una concesión a las
dedicaciones de quien firma la reseña. No es así.
El fondo del problema se encuentra en otro lado. Aquellas identidades
subalternas, regionales, primigenias, anteriores a la nación madura,
florecieron en el magma que fueron los imperios monárquicos y las naciones
con imperio. Su dimensión, elethos imperial mismo, el divide et impera que los
sostuvo durante siglos, abrió una brecha que permitió a escoceses, canadiens,
irlandeses, bretones, marselleses provenzales y pieds-noirs, vascos, catalanes
y otros tantos, definir sus identidades específicas en la transición a la nación
contemporánea. Tampoco en este punto las ciencias sociales han resuelto
muchos problemas interpretativos, pero sí han aprendido que el marco de
interrogación es más amplio que el que antes encaraban las historias
nacionales. En el citado viraje de 1983, el año en que se publicó la
compilación The Invention of Tradition, los ensayos de Terence Rangers y
David Cannadine (que debe mucho al libro The Sense of Power. Studies in the
Ideas of Canadian Imperialism, 1867-1914, de Carl Berger, en el que se
sostiene que la renovación del imperio victoriano tardío se origina en
sus dominions, en Canadá en particular) pusieron los puntos sobre las íes para
una consideración atenta de las conexiones entre el espacio metropolitano de
la nación y sus obligaciones fuera. Una referencia más no sobrará en este
contexto. Unos pocos años después, en 1989, C. A. Bayly terminaba el
prefacio del renovador Imperial Meridian. The British Empire and the World,
1780-1830 con estas palabras: «Por encima de todo, el imperio debe verse no
sólo como una fase crítica en la historia de las Américas, Asia y África, sino en
la creación misma del propio nacionalismo británico».
Conviene atender a aquellas conexiones si resulta que, además, La Habana,
San Juan y Manila (en menor escala) estaban pobladas por españoles que
118
participaron en las experiencias políticas de acomodar el viejo Estado
monárquico a las nuevas exigencias de la nación. La nación española del siglo
XIX es, en esencia, un delicado equilibrio sostenido por el eje Barcelona
(Valencia)-Madrid (Valladolid)-Cádiz (Málaga)-La Habana (Santiago). Es en
estos nodos donde se decide el futuro colectivo, aquel que después se
comunicara y transmitirá a los demás, aquel que se recubre con el manto
único de nación española, pero que se interpreta desde realidades muy
diversas. No por casualidad, el llamado «incondicionalismo» español que nace
en Cuba, en la coyuntura que abre la Gloriosa (1868), es la primera
manifestación de exasperación nacionalista, el origen de tantas cosas. Su
importancia reside en que, al igual que había sucedido en las guerras
carlistas, no sólo se manejan argumentos ideológicos o culturales, sino que se
movilizan, además, tropas y recursos para afirmarlos en el terreno de los
hechos. Es allí, en Cuba, donde por vez primera se pone en discusión la
continuidad de la provincia como ente administrativo perfecto para el control
desde arriba, ante el desafío que significa la división multiplicada de la isla. Y
es allí donde se discute igualmente la figura autocrática del capitán
general/gobernador: militar, por supuesto. La derrota de 1898 no es un
acontecimiento más y se sitúa, por ello, en el origen mismo de las
elucubraciones sobre la pérdida de «pulso» nacional, de tanta importancia en
la cultura española del primer tercio del siglo XX. Hay diferencias que
importan: el 1871 francés, la dolorosa derrota de Luis Napoleón Bonaparte,
fue ante la gran potencia emergente de la Europa del último tercio de siglo; la
española de 1898 fue en la manigua cubana frente a un movimiento
descolonizador (con ayuda de Estados Unidos). El «hasta el último hombre;
hasta la última peseta» de Cánovas del Castillo, formulado de otra forma en
las Cortes, no se refería sólo a mantener unos intereses, sino a mantener la
idea misma de integridad nacional construida paso a paso a lo largo del siglo,
con España como nación a la vez europea y americana. Era una bofetada
anunciada desde el Congreso de Berlín de 1885, en el que, a pesar de estar
muy orientado hacia asuntos africanos, España formó parte del grupo de
países invitados básicamente a observar. Insisto: la metáfora centro/periferia
no sirve para extrapolar lo que sucede en la capital, del centro castellano de
la Monarquía al resto. Si la nación como cultura y la soberanía nacional como
fundamento político tienen alguna lógica y una fuerza enorme es por su
voluntad unitaria y abarcadora: el abrazo del oso. Todos estaban, entonces,
en el mismo saco. A no ser que claudiquemos antes las visiones sesgadas y
parciales que aportarán los nacionalismos excluyentes del siglo XX.
No es este en absoluto el discurso que marca el tono de Dioses útiles, ni la
flexibilidad que le permite su concepción modernista, constructivista, del
nacionalismo moderno. Una lectura atenta de este libro impide recaer en
aquello de que España es una de las naciones más antiguas de Europa o
pretender que el destino de los españoles viene marcado por alguna
119
particularidad especial de sus antepasados. Lo mismo valdría para sus
competidores peninsulares, tan distintos al parecer y tan iguales en su
obcecación. De tanto mito de los orígenes y de tanta invención interesada no
queda nada después del riguroso ejercicio hermenéutico que se propone
sobre la génesis del nacionalismo contemporáneo, reforzado, además, con el
vasto ejercicio comparativo que se incluye para ilustrarlo. Además, nadie
podrá acusar al autor de «haberse pasado al moro» o, para el caso, trabajar
para otra bandera que no sea la de la ciencia social. José Álvarez Junco nos
sitúa una vez más en el lugar preciso en que debemos discutir y razonar
desde las capacidades interpretativas propias. Es por ello por lo que, desde
una admiración añeja, me atrevo a poner en negro sobre blanco algunas
apostillas a esta nueva y brillante aportación del autor de Mater Dolorosa.
[Fuente: Revista de Libros]
2/11/2016
120
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
© Copyright 2026