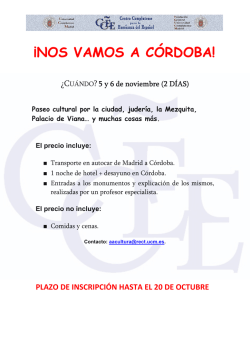Taller de lectura y escritura - Subsecretaría de Promoción de
Diplomatura en la Enseñanza de las Ciencias y la Tecnología en la Educación Secundaria Taller de lectura y escritura El lenguaje se constituye como una expresión intrínsecamente humana. Posibilita diversas experiencias comunicativas, a tiempo que se presenta como constitutivo en la construcción de la propia subjetividad. Esta afirmación es subrayada en el marco del Diseño Curricular para la Educación Secundaria, en ambos ciclos. La inclusión de esta reflexión orienta a su vez en relación con el interrogante sobre qué lugar ocupa el lenguaje en la escuela: ¿se enseña exclusivamente en un espacio curricular determinado?, ¿se orienta su reflexión o su utilización? Una relación posible entre escuela y lenguaje halla su síntesis en la siguiente afirmación: la escuela como comunidad de hablantes, de oyentes, de escritores. Así lo manifiesta la infografía que a su vez subraya esta triple consideración del lenguaje: desde la oralidad, la lectura y la escritura. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2016) Prioridades Pedagógicas. Mejora en los aprendizajes de Lengua, Matemática y Ciencias. Infografía 4. Las escuelas como comunidades de lectores, escritores y hablantes. Prácticas de lenguaje situadas. Córdoba, Argentina: Autor. Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- CBA/Prioridades/Infografias/4%20LENGUA.pdf La consideración de la escuela como escenario para el desarrollo de la oralidad, la lectura y la escritura supone asumirlas como prácticas sociales, entre las cuales se destacan como prácticas letradas. Entre las múltiples perspectivas en torno al lenguaje, esta afirmación privilegia el enfoque sociocultural, que involucra a su vez algunos de sus principios fundamentales. Entre ellos, se destacan particularmente: • Leer = práctica letrada, inserta en prácticas sociales. • Texto = artefacto social y político. • El mensaje se concibe como situado. • Leemos textos multimodales. • Leer = hacer cosas, asumir roles, construir identidades. • Leer = ejercer el poder. • Aprender = apropiarse de las prácticas preestablecidas. Estas afirmaciones, a su vez, encuentran otras expansiones posibles en las palabras de D. Cassanny, quien desarrolla esta perspectiva en su disertación: Cassanny, D. Prácticas letradas contemporáneas Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=lsHc3SWiWEQ Sus afirmaciones orientan la reflexión en torno a nuestro quehacer docente sobre: ¿Qué concepción sobre el lenguaje subyace a nuestras prácticas, a partir de sus características recurrentes? ¿Posibilitamos, en el marco del propio espacio curricular el desarrollo de prácticas de oralidad, de lectura y de escritura? ¿En qué medida estas prácticas del lenguaje desarrolladas en la escuela se vinculan con otras prácticas sociales, más allá de la institución escolar? Concebir a las prácticas de lenguaje como prácticas sociales supone asumir su especificidad, sus características distintivas en cada espacio curricular, aun en el horizonte de una misma escuela. Ello orienta a preguntarnos: ¿Qué prácticas de oralidad, de lectura o de escritura consideramos como distintivos del espacio curricular propio? ¿Participamos a los estudiantes de esta particularidad de las prácticas de lenguaje en el respectivo espacio curricular? Para esta aproximación, nos centraremos en las prácticas letradas de lectura y de escritura. En relación con la primera, conviene recordar el comentario de D. Cassanny sobre la condición transitiva del verbo leer: siempre leemos algo y siempre lo hacemos con un propósito determinado. Qué leemos está condicionado por el para qué lo hacemos. Al respecto caben algunos interrogantes, en vinculación con nuestras prácticas docentes: -¿Qué leen los estudiantes en el espacio curricular propio? ¿Cuáles son los criterios para la selección de este material? -¿Explicitamos a los estudiantes el propósito de la lectura en cada situación presentada? Otros interrogantes, que asedian y complementan los planteados, están incorporados en el siguiente documento: Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2016) Documento de acompañamiento N° 3. Oralidad, lectura y escritura. Acuerdos didácticos institucionales. Córdoba, Argentina: Autor. Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- CBA/publicaciones/PNFP/Asesoramiento/f3-acompanamiento.pdf Tal como se afirma en este documento, la lectura no se concibe desde una perspectiva escolarizada, en el sentido más restringido del término: no se agota en una mera aplicación, ni constituye un ejercicio repetible más allá de la singularidad de cada práctica. El diseño de situaciones de lectura se plantea como un desafío para la práctica docente. A partir de esta decisión fundamental, se reorganizan otros aspectos por considerar en las prácticas de lectura: -La situación de lectura. -Los materiales de lectura. -Los agrupamientos. -Los diferentes modos de leer. -Los espacios y tiempos de la lectura. -Las intervenciones didácticas. -Las estrategias de lectura. Estos accesos diversos invitan a la reflexión sobre cómo los consideramos en el marco de los respectivos espacios curriculares: ¿tenemos en cuenta cada uno de estos aspectos? ¿justificamos su diversificación?, ¿los tenemos en cuenta en la planificación? A la luz de estas reflexiones, la lectura se concibe como una práctica social que escapa a la reducción de una técnica de estudio, repetida en su sola ejecución. El abordaje de prácticas incluye su contextualización, su consideración situada, su significatividad. De allí que el abordaje de estrategias se proponga como una categoría fundamental. En el ámbito de la escuela, la lectura debe tener su propio espacio, como en todo ámbito social. Es precisamente la escuela el escenario propicio para la enseñanza en torno a la lectura, en la medida en que se trata de superar el extendido supuesto de que el estudiante, por haber transcurrido la alfabetización inicial en los primeros años de su escolarización, ya sabe leer. En esta dirección, se trata de formar un lector cada vez más autónomo, vinculado a su vez con abordajes de complejidad creciente. El docente, en tanto mediador, debe enseñar a los estudiantes los quehaceres del lector, es decir, lo que los lectores realizamos cuando leemos, en este caso, en relación con textos en el horizonte del espacio curricular propio. El siguiente documento brinda aportes en relación con esta práctica, en particular vinculación con el desarrollo de las capacidades fundamentales: Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2016) Documento de acompañamiento N° 4. Oralidad, lectura y escritura con foco en alfabetización/comprensión lectora. Conceptos clave, aportes y recomendaciones para revisar y mejorar las prácticas de enseñanza en la escuela. Córdoba, Argentina: Autor. Disponible en:http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- CBA/publicaciones/PNFP/Asesoramiento/f4-acompanamiento.pdf El documento precisa aspectos impostergables a tener en cuenta en lo que respecta a la dimensión sociocultural de la lectura, con particular énfasis en el propósito definido. Por otra parte, también es objeto de abordaje la dimensión motivacional de la lectura, orientada a la vinculación entre lo afectivo y esta práctica. Se considera además la dimensión cognitiva de la lectura, que contempla a su vez un pormenorizado abordaje. En esta dimensión se abordan las estrategias de lectura en el marco del proceso que ella conlleva. Las estrategias se relacionan particularmente con los objetivos que las orientan, a tiempo que se marca su relación con las intervenciones necesarias en el marco de la enseñanza de la lectura. Por otra parte, la insistencia en la consideración de las particularidades de la lectura en cada espacio implica también su abordaje discriminado en razón de las distintas áreas de conocimiento. Esta exploración impone la consideración de convergencias con respecto a la práctica de lectura en la escuela, pero conlleva también la inclusión de sus particularidades distintivas. En esa dirección se orientan los siguientes textos: Aisemberg, B. (2010). “Enseñar Historia en la lectura compartida”. En Siede, I. (comp) Las Ciencias Sociales en la escuela. Criterios y propuestas de enseñanza. Buenos Aires: Grupo Editor. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2016) Documento de acompañamiento N° 5. Desarrollo de la comprensión lectora en Ciencias Naturales, Matemática y Tecnología, Lenguajes y Comunicación y Ciencias Sociales y Humanidades. Córdoba, Argentina: Autor. Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- CBA/publicaciones/PNFP/Asesoramiento/f5-acompanamiento.pdf Sanmartí, N. (2007). “Hablar, leer y escribir para aprender ciencias” Disponible en: http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a27n1/27_01_Espinoza.pdf Por su parte, las consideraciones sobre escritura plantean un desafío fundamental, en la medida en que se las concibe como prácticas situadas y no como meros ejercicios. En vistas a la singularidad de cada práctica de escritura, ésta supone la toma de una serie de decisiones previas. Es esta instancia la que separa su condición de la sola aplicación y propicia así el desarrollo de la capacidad de abordaje y resolución de situaciones problemáticas. Se entiende aquí por problema no a una instancia negativo, sino al desafío que orienta a la toma de decisiones. Un desafío fundamental que conlleva la escritura es la decisión en torno al problema retórico, en la medida en que se plantean interrogantes necesarios para el desarrollo de esta práctica: ¿a quién va dirigido este escrito?, ¿para qué?, ¿qué relación guarda este posible lector con el autor?,¿qué conoce este eventual lector de este tema?, ¿y del género que se empleará? Las respuestas a estos interrogantes condicionan las decisiones siguientes. Asimismo, dan inicio a un proceso que no se entiende como instancias sucesivas, aisladas entre sí, sino que supone volver sobre lo planificado, posibilitar revisiones. La escritura impone sucesivas decisiones, con orientaciones diversas. Al problema retórico se suceden otros desafíos. Así, se imponen consideraciones que en otros contextos se concebirían como excluyentes: qué contenidos se presentarán, qué información se ofrecerá, qué aspectos generales y particulares se brindarán. La información, como las consideraciones siguientes, presentará directa elación con el problema retórico. Por su parte, una reflexión particular amerita la organización que el texto presentará. Las diferentes partes, su recíproca vinculación, los conectores que aseguran esta relación se consideran en esta instancia. La escritura debe atender asimismo otros aspectos, que las decisiones previas contribuyen a definir: el léxico empleado, la estructura oracional, las posibilidades gramaticales, la ortografía de las palabras, los rasgos gráficos del texto. Estas consideraciones no suponen meros añadidos en pasos sucesivos, sino que conllevan revisiones, nuevas miradas. A su vez, estas elecciones propician la reescritura y, en esta dirección, reivindican la condición de los borradores, en la medida en que ofrecen una perspectiva del proceso y de las variadas modificaciones que propiciaron las diferentes consideraciones en torno al texto. En esta dirección, las intervenciones docentes resultan de fundamental importancia, así como la interacción con los pares, orientada por el profesor. La escritura desplaza de esta manera su repetida condición definitiva y exclusivamente solitaria, para recuperar su carácter de proceso, que admite fundadas decisiones compartidas. Al igual que no se lee una única vez, de manera definitiva un texto, la escritura invita también a la posibilidad de versiones provisorias. En este sentido, para ambas prácticas el taller es un formato privilegiado en su posibilidad de articular lo individual y lo colectivo, el hacer y la reflexión sobre lo realizado. Con respecto a esto último, también la escritura precisa de la consideración de los quehaceres del escritor como objeto de enseñanza en la escuela. La frecuente reivindicación exclusiva de la versión definitiva del texto tiende a desplazar esta posibilidad. Como sucede con otras prácticas humanas, cada ámbito condiciona sus características. La escritura en Ciencias y Tecnologías interpela particularmente sobre la necesidad de atención al vocabulario específico, a la remisión a las fuentes, a las peculiaridades del texto expositivo y de opinión, entre otras recurrencias. Algunas orientaciones al respecto pueden encontrarse en: Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2014) Prioridades Pedagógicas. Mejora en los aprendizajes de Lengua, Matemática y Ciencias Fascículo 6. Ciencias Naturales. Segundo Ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria, Ciclo Básico y Orientado. Córdoba, Argentina: Autor. Disponible en: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- CBA/Prioridades/fas_6_final.pdf Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2014). Prioridades Pedagógicas. Mejora en los aprendizajes de Lengua, Matemática y Ciencias Fascículo 7. Ciencias Sociales. Segundo Ciclo de Educación Primaria y Educación Secundaria, Ciclo Básico y Orientado. Córdoba, Argentina: Autor. Disponible en: CBA/Prioridades/fas%207%20final.pdf http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC- Para continuar... A los fines de proponer una continuidad en la reflexión sobre la práctica de lectura, los invitamos a considerar una situación de lectura particular, en el marco de su espacio curricular, en un curso en el cual se desempeñe como docente. En ese horizonte deberá tener en cuenta: situación de lectura, el propósito, los materiales de lectura, los agrupamientos, los diferentes modos de leer, los espacios y tiempos de la lectura, las intervenciones didácticas, las estrategias de lectura. Lo remitimos para ello al ya citado material: Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Educación. Secretaría de Educación. Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (2016) Documento de acompañamiento N° 3. Oralidad, lectura y escritura. Acuerdos didácticos institucionales. Córdoba, Argentina: Autor. Entre las páginas 11 a 13 se consideran interrogantes para las situaciones de lectura en Ciencias Naturales, Educación Tecnológica y Ciencias Sociales, respectivamente. Los interrogantes específicos para cada uno de los espacios se ofrecen como punto de partida para la consideración de propuestas de lectura particulares. Estas preguntas se enmarcan en los Interrogantes comunes a todos los campos de formación y espacios curriculares, de la página 7 a 11. Recomendamos recurrir a ellos, a los fines de ampliar la perspectiva de análisis.
© Copyright 2026