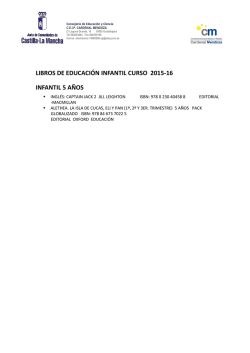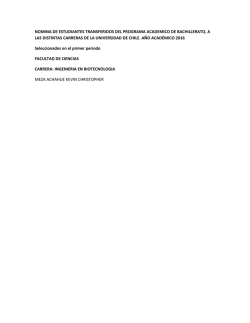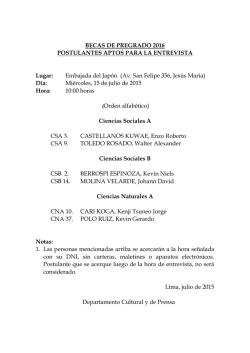El Festín de las Máscaras - Descargar Libros en PDF, ePUB y MOBI
Libro proporcionado por el equipo Le Libros Visite nuestro sitio y descarga esto y otros miles de libros http://LeLibros.org/ Descargar Libros Gratis, Libros PDF, Libros Online «Un coro de antiguas y nuevas voces del terror, que salta del susurro al alarido, bajo la inimitable batuta de J. N. Williamson». Ramsey Campbell Todas las gamas posibles del horror literario: narraciones tradicionales; de sexo, sangre y vísceras; de terror psicológico; de monstruos puros y duros. Una antología que se las trae, con las recetas necesarias para: Convivir con maniquíes. Deletrear los nombres del diablo. Matar por extenuación sexual. Intimidar a los blasfemos. Tomar a una calaveras por testigo. Viajar más allá del suicidio. Librarse de un hijo malcriado. Y saborear muchos otros potajes demoníacos. Con un poema de RAY BRADBURY como broche de oro. «La mejor antología de la serie Masques. Una combinación de lo “tradicional”, lo “no tradicional” y lo francamente excéntrico… Más de lo mismo, por favor». Joe R. Landsdale J. N. Williamson selecciona El festín de las máscaras Agradecimientos Al redactar este epígrafe no he querido limitarme a las personas que me han ay udado a hacer posible esta antología, sino que también he incluido a algunas de las muchas cuy o afecto, cooperación o sugerencias imaginativas y originales han convertido en indefinida esta serie de antologías. Por razones particulares la lista empieza con Mary, mi esposa; sigue con John Maclay, editor de las dos primeras antologías de la serie, y su esposa Joy ce; Dean R. Koontz; Ray Bradbury ; David Tay lor; Lori Perkins, mi agente; Stuart Moore y Gordon Van Gelder, directores de publicaciones en la editorial St. Martin’s Press; y Milton L. Hillman, y a fallecido, cuy o título para la serie sigo utilizando. Por orden alfabético, pero con la misma gratitud, deseo reconocer la contribución de las siguientes personas, revistas e instituciones: Hugh y Peggy Cave; Irwin Chapman, 2AM; Don Congdon; Michael Congdon; Richard Curtis; Norman Curz; Reid Duffy, WRTV, Indianápolis; Editorial Consultants International; William J. Grabowski, The Horror Show; Charles L. Grant; Allen Koszowski; R. Karl Largent; Barbara Lowenstein; Wiescka Masterton; Rex Miller; Mystery Scene; Bárbara Puechner; Katherine Ramsland; Ray Rusell; Alan Jude Suma; Uwe Luserke; Robert y Phy llis Weinberg; y el Comité de Premios de las Convenciones Mundiales de Fantasía de 1985 y 1988. Introducción « El miedo se vende bien» , escribió el crítico Stephen Schiff en el New York Times (6 de marzo de 1988), pero hablando del « relato gótico» añadió: « La gente respetable y a no se lo toma en serio» . Después metió en una « cámara de los horrores» a compañeros de cama tan distintos como los best-sellers, las vírgenes y desalmados de la literatura romántica, las revistas baratas, los cómics y las películas. Cometió un error tan grave como el que cometeríamos si intentáramos combinar las Olimpiadas con ese deporte de los may as en el que era obligatorio que los ganadores se sacrificaran. O como si confundiéramos los cantos de las ballenas con los de Michael Jackson, los coros de iglesia, Frank Sinatra y los Beatles…, ¡y acabáramos añadiendo a Pavarotti y a cualquier autor de esta antología que haga gorgoritos debajo de la ducha! Schiff afirmaba que si la literatura de terror —él insistía en utilizar la palabra « gótica» —, quería sobrevivir no podía limitarse a « confiar en trucos argumentales y finales sorpresa» . Estoy de acuerdo. La literatura de terror debe « fascinar e impresionar» de la misma forma en que suele hacerlo « la buena prosa» . Vuelvo a estar de acuerdo. Y cada uno de los relatos y poemas originales de este libro es obra de una persona muy seria y respetable que se ha fijado el objetivo de entretenerle…, y asustarle lo más posible de paso. ¿Cómo? Fascinándole e impresionándole. Parece haber una repentina preocupación por el tema de la supervivencia del terror pero, curiosamente, esta repentina solicitud está siendo expresada justo cuando la cantidad y calidad de esta literatura que se escribe y publica es may or que nunca. Y vivimos una época en que necesitamos que se nos distraiga, y necesitamos que nos den sustos. ¿Por qué? Porque creo que y a no podemos permitirnos el lujo de que las cosas sigan como están mucho más tiempo. Están a punto de disfrutar encuentros excepcionales con muchos viejos favoritos del miedo que han cambiado de traje —fantasmas, vampiros, terrores sin nombre que vagan por las calles o acechan en los campos que rodean un pueblecito—, pero también van a encontrar seres y circunstancias sorprendentemente contemporáneas. El material para la primera antología de esta serie fue seleccionado durante el año y medio anterior a su publicación en 1984, y muchos de los temores recurrentes que los seres humanos están experimentando han mutado o han sufrido una alteración en su énfasis. No sé si son más o menos terribles, pero hoy en día nos vemos más acosados que nunca por los espectáculos y los detalles de la apatía, la pobreza, la enfermedad y el exceso de producción mal utilizado; por el olvido de Dios y por trampas y mentiras aún peores, y por el abuso de regalos divinos como la paternidad y otras obligaciones humanas igual de básicas y obvias. Los autores de esta antología han trabajado de forma totalmente independiente para reflejar un momento de la historia en el que los acrónimos y eufemismos intentan sustituir a la disculpa, la acción y la pena; un momento en el que las definiciones provistas de un significado real están siendo retorcidas aún más brutalmente que nuestros personajes. Estamos a punto de entrar en otro siglo, y los escritores reunidos en esta antología parecen preguntarse si el siglo que estamos abandonando no será el siglo diecisiete o el primero. Está claro que ha llegado el momento de arrojar el exceso de equipaje antes de seguir avanzando. Pero algunos de estos escritores parecen sugerir que quizá deberíamos pensarlo dos veces y alargar la mano apresuradamente hacia ese equipaje que no debemos arrojar por la borda…, incluso cuando puede parecer que el barco se está hundiendo. La idea de cierta clase de antología nació en el cerebro de John Maclay, antiguo director de publicaciones. Maclay había trabajado en una agencia publicitaria de Baltimore y tenía la sensación de que si no participaba de forma más activa en la literatura su vida nunca estaría completa. Maclay estaba escribiendo obras sutilmente inquietantes sobre la torpe sustitución de la elegancia y el estilo por estructuras arquitectónicas mucho más comerciales y groseras que se publicaban en ediciones muy reducidas, y deseaba recapturar los temas y elementos de las antologías de ciencia ficción que había leído en su infancia, pero dentro del género moderno del terror y lo sobrenatural. Él y y o mantuvimos numerosas y prolongadas charlas telefónicas sobre el tema. La idea de Maclay era publicar relatos originales cuy a intención primordial no fuera escandalizar o soltar sermones, sino que dijeran algo sobre cómo son realmente las personas en lo más profundo de su ser y que hablaran de lo horribles que llegamos a ser cuando nos encontramos con los seres y las cosas malas y no intentamos hacer algo al respecto. Tenía la esperanza de que y o encontraría escritores capaces de sentir asombro y temor y de crear historias con estilo y elegancia. Esa amplitud de la imaginación que no suele ser muy bien vista en las editoriales permitía que hubiera un lugar para el humor, la sangre, lo experimental o lo que se saliera de lo corriente…, y para el tipo de sutileza que los lectores sólo comprenden bastante tiempo después de haber leído el relato. Habría historias que apenas encajarían con las descripciones convencionales del género, pero que nos proporcionarían una ración de terror; habría reflexiones inquietantes y difíciles de olvidar; aterradores atisbos sobre cómo es la realidad de las víctimas y los que han perdido el juicio… Los cuentos ultracortos nos parecían un arte casi perdido que deseábamos recuperar, pero lo esencial era la historia. Una de mis tareas fue localizar y presentar a los mejores debutantes…, y las tres antologías de la serie han permitido que trece escritores hicieran su primera venta profesional. Un mínimo de veinte escritores han sido publicados por primera vez en la serie. Después de aparecer en esta serie de antologías muchos de ellos han logrado vender su primera novela; R. C. Matheson, Way ne Miller, Alan Rodgers, Dave Silva, Steve Rasnic Tem, Doug Winter, Jeannette Hopper y John Maclay entre ellos. Cuando empecé a pensar en el tercer volumen de la serie mi intención era seguir la dirección imaginada por John Maclay. Cuando y a había escogido la may or parte del material tropecé con una observación hecha por Ed Bry ant en el Twilight Zone de diciembre de 1988 que arrojaba mucha luz sobre el proceso creativo de montar una antología, y que acabó conduciéndome al formato utilizado para esta nueva entrega de relatos y poemas. Bry ant, un escritor soberbio, afirmaba que « … hasta el momento ninguna antología ha conseguido capturar en un solo volumen toda la panoplia de talento y asombrosa energía que está impulsando el boom del terror hacia su inevitable ápice» . Bry ant comentaba una antología no compilada por mí y observaba que ofrecía obras de muchos « autores de primera categoría…, comercialmente hablando» . Y también observaba que no había ningún relato escrito por una mujer. Creo que esa notable energía que Ed hace muy bien en alabar se halla en un estado de cambio y crecimiento continuo. En cuanto a si el « ápice» es « inevitable» o no, es algo discutible y, en cualquier, caso, me parece que usar esa palabra puede sugerir un pináculo que una vez alcanzado implica un declive tan inminente como imposible de evitar. Deploro esas actitudes, y lo digo con todo el respeto debido. Creo que la misma variedad de profecías literalmente homicidas y suicidas fue la que provocó los declives anteriores de la literatura de ciencia ficción y misterio, creo que esas predicciones pertenecen a la temible variedad de las que se vuelven reales a base de repetirlas y que siempre hay formas de librar una guerra santa contra tales sofismas. La primera batalla empieza con la decisión de no caer en la trampa supuesta por el intento de aproximarse seriamente a la « panoplia» de Bry ant. Ningún escritor es capaz de mantener continuamente el mismo nivel de excelencia en toda su obra. Cuanto más escribimos más posible es que se nos publique y más difícil el que nos sintamos motivados por las « invitaciones» a participar en alguna antología…, a menos que deseemos escribir sobre un tema determinado o para una antología en concreto. Creo que nadie se ha dado cuenta de que muchos de nuestros escritores más conocidos crearon sus mejores obras cuando empezaron a tener éxito o que fueron sus mejores obras las que les hicieron famosos cuando no eran conocidos y no nadaban en la abundancia. La luna se mueve, los planetas cambian, los seres amados enferman o dejan de serlo y el autor famoso puede acabar descubriendo que ha asumido compromisos para los que no dispone del tiempo o las energías necesarias. Por otra parte, a veces los recién llegados crean obras tan cargadas de energía que parecen hervir sobre la página y cuando una antología puede contar con ellas queda cargada de fuego y electricidad y alcanza un nuevo equilibrio. Así pues, la estratagema número dos es buscar la mezcla ideal partiendo de un gran número de escritores. Los « niveles» o « clases» de escritores no deberían determinarse por el éxito comercial o la falta de éste, sino por el grado de talento creativo individual…, y el material que los escritores ofrezcan para que sea evaluado. Si aún queda algún sitio donde no deberíamos utilizar como criterio básico la fama o la posición económica, estoy seguro de que debe ser en lo que leemos. Bry ant tiene razón. Debería haber mujeres entre los seres humanos que están dando forma a nuestros relatos y poemas. Y recién llegados que escriban porque les aterra lo que ven a su alrededor; y profesionales tan alarmados como escandalizados. Y gay s, y otras minorías. Solitarios con problemas, padres preocupados… Debería haber tantas « clases» de escritores como personas, y deberían ser identificables sólo (y quizá ni tan siquiera entonces) después de que hay amos disfrutado con su obra. El terror y los otros géneros deberían rechazar el estrellato tal y como era utilizado hace años en el cine, y siempre que ello no perjudique innecesariamente al editor creo que toda la literatura debería hacerlo. Los géneros prosperan o languidecen por razones muy diversas, pero los escritores de talento necesitan un mercado libre de censuras en el que vender su mercancía y que les permita crear su obra a su manera, y no imitando a sus predecesores. Tanto si son conocidos como si no, lo único que debe esperarse de ellos es que satisfagan los gustos y valores más básicos del antologista, y podemos estar seguros de que éste jamás escoge lo que va a publicar sin luchar antes con sus prejuicios. El derecho a supervisar y dirigir sólo es admisible en lo que creamos sin ay uda de los demás, y cualquier otra cosa es encargar relatos, no encontrarlos y seleccionarlos. Ir más allá de ese punto puede convertirse en una actitud entre didáctica y dictatorial. El terror y lo sobrenatural se presentan en muchas formas. La may oría de ellas están esperándoles; y mientras los antologistas y directores de publicaciones recuerden que sólo son « primeros lectores» y representantes de quienes compran los libros y revistas el género seguirá vendiéndose, y el boom seguirá adelante. La literatura de terror está llena de energía y los talentos que la producen representan toda una panoplia de pasiones, aspiraciones y miedos. Si se le da la libertad que necesita para desarrollarse fascinará e inquietará. Pero el terror sólo llegará a su « ápice» cuando todos estemos de acuerdo en que la humanidad ha llegado al suy o. ¡Que empiece el festín! J. N. WILLIAMSON Indianápolis Relatos para todas las estaciones Los cuentos y poemas contenidos en este volumen —todos ellos inéditos—, han sido repartidos en cuatro subdivisiones cuidadosamente meditadas o agrupamientos de ámbito bastante definido. En el primero de ellos existía la tentación de definir los cuentos (y el poema) con el adjetivo « tradicionales» . Eché un vistazo a mi Roget buscando un sinónimo sin tantas connotaciones de algo que ha pasado de moda, pero no me fue de mucha ay uda. Encontré términos como « elegante» , « habitual» y « sancionado por la costumbre» , ¡todos ellos cercanos y, al mismo tiempo, alejados de lo que y o pretendía sugerir! « Habitual» es tan poco atractivo como « acostumbrado» y « elegante» podía parecer un poco presuntuoso. Estuve a punto de utilizar el adjetivo « clásico» , dado que la ficción de Stephen King y Dean R. Koontz es tan clásica como la de Charles Beaumont y Fredric Brown. Ninguno de esos autores escribiría historias difíciles de entender o « rutinarias» . Todos ellos son fieles a la tradición de los grandes escritores del pasado, y su obra es tan fascinante y atractiva que puede ser disfrutada décadas o siglos después. Sus temas, preocupaciones, ambientes y estilos nos resultan familiares y lo serán durante mucho tiempo. Pero está claro que esas historias también son relatos para todas las estaciones del pensamiento humano en los que se tratan todos nuestros temores y preocupaciones. Disfrutar de relatos como ésos —y de los incluidos en este subgrupo— hace que tengamos la sensación de que siempre han estado ahí, de que han sido extraídos como por arte de magia de un cosmos ficticio colectivo meramente gracias a la ay uda de escritores que, en el caso de artistas como Brown y Beaumont, parecen habernos abandonado hace décadas pero que siguen estando entre nosotros. Asustan hoy, habrían asustado hace un centenar de años y asustarán dentro de cien años. Entonces estos relatos también serán considerados clásicos. Vagabundo ED GORMAN Ed Gorman escribe novelas de terror tan lacónicas como originales bajo el seudónimo Daniel Ransom, y en el año 1987 los Escritores de Novelas de Detectives de los Estados Unidos nominaron su fascinante The Autumn Dead (St. Martin’s Press) para el premio a la Mejor Novela. El San Francisco Examiner dijo que era «una gran novela» escrita con «un estilo maravilloso» gracias al que Ed «podía hablar de cosas muy importantes sin dejar de entretener al público». Ed también entretiene al público codirigiendo (con Bob Randisi) una de las revistas especializadas más interesantes que han existido jamás, My stery Scene, y los aficionados al terror que no la conozcan deberían saber que entre los colaboradores de MS hay gente como James Kisner, Dean Koontz, Charles de Lint y Richard Laymon. También he de mencionar que Ed ha compilado los dos primeros volúmenes de las Black Lizard Anthologies of Crime Fiction y está trabajando en el tercero. The Forsaken y Night Caller, escritas con el seudónimo Ransom, eran «duras, rápidas y tan mortíferas como balas» según Dean, y «salvajes y peligrosas» según Joe Lansdale. El relato que nos ofrece aquí es un perfecto ejemplo de todas esas cualidades. Para Michael Seidman El camionero de Denver me echó apenas se dio cuenta de que estaba intentando esconder una pinta de su whisky en mis pantalones. Había supuesto que la oscuridad, la lluvia y la forma en que incluso un vehículo tan grande oscilaba de un lado a otro de la calzada le mantendrían demasiado ocupado para enterarse. El camionero se alejó mientras se despedía agitando burlonamente el dedo medio de una mano delante de mi rostro. Así fue como me encontré en un pueblo llamado Newkirk a las siete de la tarde. Estaba a quince kilómetros de la frontera con Nebraska, tenía medio paquete de Luckies, un par de preservativos marca Trojan y puede que tres dólares en calderilla. También poseía una navaja de hoja no muy larga, uno de esos cacharritos capaces de hacer un buen trabajo pero por los que la ley de la may oría de estados no puede arrestarte, y una mochila dentro de la que había mi ropa limpia, la cual era exactamente idéntica a la que llevaba puesta aunque estaba más o menos limpia. Newkirk sólo tenía una calle principal de tres manzanas de longitud. La noche de octubre apenas estaba iluminada por dos luces, una la de una gasolinera de la cadena DX y la otra la del café de Chet. No cabía ninguna duda sobre hacia cuál de las dos debía encaminar mis pasos. El chico de la gasolinera estaba intentando dejarse bigote —casi podías captar el esfuerzo de voluntad con que intentaba convencer al maldito cabrón de que se materializara—, y y a había conseguido la expresión malcarada que suele acompañar a esos bigotes. —No tiene coche —dijo cuando le pedí la llave del lavabo. —¿Y? —No le conozco y no tiene coche. —Mire, amigo, necesito desesperadamente echar una meada. Supongo que preferirá que lo haga en su lavabo antes que en mitad de la calle, ¿no? El chico tenía unos ojos azules algo asustados. —Los desconocidos siempre nos traen problemas. El año pasado… Le interrumpí. —Amigo, si fuera un tipo peligroso y a habría sacado mi arma y le habría pedido que me entregara la pasta. ¿No le parece que eso es precisamente lo que habría hecho? Se relajó, pero no demasiado. Llevaba una de esas chaquetas con una letra may úscula típicas de la escuela secundaria encima del mono manchado de grasa. La chaqueta estaba flamante. Pensé que debía de tener una amiguita de su misma edad con un hermoso cuerpo blanco como la leche y que debían de pasar montones de tiempo delante del televisor a salvo del viento y el frío, viendo películas de terror y disfrutando del sexo como sólo los adolescentes pueden hacerlo. He cumplido treinta y un años hace poco, pero me sentí viejo y lleno de envidia. Y también me sentía muy sucio. Ya debían de haber pasado cuatro o cinco días desde la última vez en que me lavé. Dije algo que no suelo decir. —Por favor, amigo… Alargué la mano y el chico dejó en mi palma una llave con una cadenita unida a un pedazo de metal que pesaba lo suficiente como para que no se te ocurriera robarla. —Gracias, amigo. No dijo nada, pero me hizo una especie de asentimiento con la cabeza. Octubre había dejado sin hojas a los árboles y había esparcido una capa de escarcha plateada sobre todas las cosas. El lavabo era muy pequeño y oscuro, y el frío hacía que el olor pareciera aún más pestilente de lo que realmente era. Aquel lugar necesitaba una buena limpieza mucho más que y o. Alguien había roto el espejo con el puño y contemplé la docena de fragmentos que formaban mi reflejo. Había una cosa marrón flotando dentro de una taza. No hacía falta ser un lince para imaginarse lo que era. Hice correr el agua o, mejor dicho, lo intenté. El retrete no funcionaba. El aromatizador blanco y negro que colgaba de la máquina de preservativos había impregnado la atmósfera del lavabo con su repugnante olor dulzón. El aromatizador tenía forma de marmota. Puse manos a la obra. Cuando llevas tiempo y endo de un sitio a otro —el último empleo digno de ese nombre que tuve fue en Cincinnati justo antes de la recesión del ochenta y dos, cuando trabajaba en la construcción—, enseguida aprendes a bañarte improvisando una esponja. Cojes una toalla de papel y la mojas con agua fría (los sitios a los que tienes acceso nunca disponen de agua caliente, y lo normal es que ni tan siquiera esté tibia), y después la embadurnas de jabón hasta dejarla casi tan sedosa como si fuera una auténtica esponja de baño. Empiezas con la cara y luego te lavas las axilas, y después te ocupas de la ingle y el trasero y cuando has terminado sacas tu BIC y te afeitas con mucho cuidado; y digo que te afeitas con mucho cuidado porque la carretera y a se ha encargado de que tengas un aspecto lo bastante feo y no hace falta que lo empeores llenándote la cara de cortes. Terminé pasando un peine por mi cabellera, quitándome el polvo de la chaqueta de pana y echando un poquito de Old Spice en el cuello de mi jersey negro. Hubo un tiempo en el que tenía bastante éxito con las damas. Contemplé mi reflejo fragmentado en el espejo que alguien había roto de un puñetazo, y pensé en aquellos días mientras el viento aullaba en el exterior y la luz de aquel pequeño lavabo mugriento parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse. En momentos como aquellos mis pensamientos siempre seguían el mismo rumbo. « Te encuentras muy lejos del hogar, chaval…» . Pero había comprendido una cosa hacía poco tiempo, y era que me estaba engañando. Lo peor no era que estuviese muy lejos del hogar, sino que nunca había tenido un sitio al que pudiera llamar hogar. Nunca… Vi al tipo cuando había dado dos pasos fuera del lavabo. Tendría que haberme imaginado lo que haría el chico. Un pueblecito que desconfía de los desconocidos, mi aparición en plena noche… El tipo vestía un traje oscuro que le quedaba bastante grande y se cubría la cabeza con un sombrero gris como los que llevan los actores de las películas de los años cuarenta. Tenía el cabello blanco y una nariz que casi parecía estar orgullosa de haber sido rota tantas veces. Lo único que le diferenciaba del típico policía de pueblo eran sus ojos. No recordaba haber visto ningún policía con unos ojos tan tristes como los suy os. —Me temo que voy a tener que pedirle que se identifique —dijo viniendo hacia mí. Me encogí de hombros. —Desde luego. Saqué mi cartera y le enseñé mi permiso de conducir. —Richard Anderson. Metro ochenta. Setenta y dos kilos. Ojos azules. Pelo negro. Lugar de residencia, Miami… —Cada vez que leía un dato alzaba los ojos hacia mí para verificar que lo que ponía en el permiso de conducir era cierto—. Está a mucha distancia de Miami. Un camión muy sucio lleno de reses que iban al matadero pasó atronando junto a nosotros como para confirmar lo que acababa de decir. —Ya hace mucho tiempo de Miami —dije y o. —¿Ha venido aquí por algún motivo en particular? —Pensé que quizá podría comer algo. —¿Y luego? —Luego… Supongo que seguiré mi camino. —Creo que es una buena idea. —Me devolvió la cartera—. Soy Jennings, el jefe de policía. Sentí deseos de reír. ¿El jefe de policía? ¿Cuántos agentes podía tener a sus órdenes en un lugar como Newkirk? El cariño que la gente le tiene a los títulos rimbombantes siempre me ha irritado. Hace que se sientan alguien. Yo sé que no soy nadie, y he aprendido a soportarlo. Se aseguró de que no se me escapaba la mirada que echó a su reloj. —¿Ve el café de Chet? Chet era la otra luz. Desde donde estaba podía ver un mostrador y una hilera de asientos. Sólo había un cliente, un tipo con una gorra Pioneer Seed Com que estaba tomando sorbos de su taza de café y manejaba rápidamente el tenedor cortando grandes pedazos de lo que me pareció era pastel de manzana. —Sí —dije. —Estupendo. Vay a allí y dígale a Mindy que es amigo mío y que quiero que le dé el especial de esta noche: bistec a la suiza con guisantes y puré de patatas y pastel de manzana, y le aseguro que el pastel de manzana de Mindy es realmente increíble, y que quiero que lo cargue todo en mi cuenta. —Eh… —dije y o—. Es muy amable por su parte. Me contempló en silencio con esos ojos suy os, unos ojos tan tristes que estaban empezando a ponerme un poco nervioso. —Y luego quiero que se marche —dijo—. La autopista está a medio kilómetro de distancia en dirección este y apenas llegue allí encontrará alguien que quiera llevarle. ¿Me ha entendido? —Sí, señor. Se disponía a decir algo más cuando un grupo de niños vestidos con disfraces de Freddie Krueger, Darth Vader, Spock y algunos más que no reconocí pasaron corriendo junto a nosotros. —¡Hola, jefe Jennings! —gritaron algunos de ellos—. ¡Caramelos o maldiciones! —canturrearon a coro. Los niños formaron un círculo a su alrededor. El jefe Jennings metió una mano en un bolsillo de sus pantalones, la sacó con un puñado de calderilla y le dio veinticinco centavos a cada niño delante de aquella gasolinera con los vapores de la gasolina flotando en las cortantes ráfagas del viento nocturno. Y también les soltó un pequeño sermón. —No quiero que os separéis, ¿entendido? Y quiero que estéis en vuestras casas a… —echó un vistazo a su reloj—, a las siete y media. —Señaló con la cabeza al que iba disfrazado de Freddie—. Walter, te hago responsable de los demás, ¿entendido? —Sí, señor. —A las siete y media. —Sí, señor. Los niños se alejaron corriendo y se desvanecieron en la noche. Me había dado cuenta de cómo les observaba. Parecía más triste que nunca. —Hijo, no es buena noche para que un forastero ande solo por el pueblo — dijo en voz baja. Pensé que iba a echarse a llorar, pero lo que hizo fue carraspear para aclararse la garganta—. Mindy se ocupará de llenarle el estómago —dijo. —Sí, señor —dije y o. Vi como saludaba al chico de la gasolinera con un gesto de la mano y se alejaba hacia su coche patrulla. —Sí, señor —murmuré. Como si fuera uno de esos niños y acabara de darme una moneda de veinticinco centavos. El jefe Jennings no había exagerado, y todo estaba buenísimo. Los trozos de carne flotaban en la salsa de tomate y estaban tan tiernos que podías cortarlos con el tenedor, el puré de patatas venía acompañado con mantequilla, los guisantes estaban muy jugosos, la ración de pastel de manzana era muy abundante y el café estaba recién hecho. Era uno de esos momentos en que no quieres marcharte, en que deseas congelar el mundo reduciéndolo al sitio en el que estás porque lamentas las cosas que has hecho y lo que has sido, y te prometes que nunca volverás a hacerlas o a comportarte de esa manera. El local olía agradablemente a grasa y humo de cigarrillos. Fui tomando sorbos de mi taza de café y hablé un poquito con Mindy, una mujer bajita con una cabellera de un rojo imposible que vestía un uniforme rosa manchado de grasa y llevaba unas gafas de carey que no paraban de resbalarle por la nariz. —El jefe es un tipo de los que y a no quedan, ¿verdad? —estaba diciendo. Quería que le estuviera agradecido y una parte de mí no quería estarlo, pero otra parte la comprendía muy bien. —Desde luego —dije—. No cabe duda. Iba a decir algo más cuando se abrió la puerta y vi entrar a dos granjeros con un montón de críos que llevaban disfraces de Halloween. Los críos se adueñaron del local nada más entrar. Unos cuantos fueron corriendo hacia los lavabos, y los demás se esparcieron por las mesas o a lo largo del mostrador. Había planeado charlar un rato con Mindy antes de largarme. Estaba seguro de que no debía parecerle gran cosa —otro vagabundo sin hogar—, pero estaba pasando por uno de aquellos raros momentos en los que necesitaba algo de conversación y no me importaban demasiado ni la persona ni el tema. Mindy dejó de prestarme atención para ocuparse de aquellos críos tan monos, así que decidí olvidarme de la charla y señalé la cafetera con la mano. Mindy asintió e incluso me obsequió con una leve sonrisa. Tomé otro sorbo de café, encendí un Lucky y me dediqué a mirar por la ventana. Y entonces vi el pequeño y reluciente Volkswagen rojo aparcado delante del local con la joven rubia —pensé que tendría unos dieciocho años—, sentada al volante con la cabeza vuelta hacia Chet’s. Parecía que me estuviera mirando, aunque y o sabía que eso era imposible. La chica estaba tan impecable como su coche y no podía tener ganas de perder el tiempo con alguien como y o. La chica sonrió, puso en marcha el Volkswagen y se alejó, pero su imagen permaneció flotando en el aire de la noche mucho tiempo después de que se hubiera ido. Su cabello rubio y aquella sonrisa fácil y rápida de chiquilla… Terminé mi café y mi Lucky y me puse en pie. Mindy estaba tan ocupada con los críos que lo único que pude hacer fue saludarla con la mano y mover los labios articulando un gracias tan silencioso como exagerado. Mindy me saludó con la cabeza. Un mordisco del frío aire nocturno y volví a ser el de siempre. Me eché la mochila a la espalda y empecé a ir calle abajo en dirección a la autopista. El suelo crujía bajo mis tacones como si estuviera caminando sobre una capa de hielo. Fui de un farol a otro y el tramo de acera que había entre cada charco de luz estaba todo lo oscuro que puede llegar a ser la noche. Durante uno o dos minutos sentí un miedo casi infantil ante aquella inmensa negrura. Acaricié la navaja que llevaba en un bolsillo de los tejanos. Acababa de llegar a la autopista cuando oí el sonido de un motor que me resultaba familiar. Había llegado a lo alto de una pequeña cuesta y el motor tenía algunas dificultades para subir por ella. Los motores de esos Volkswagen diminutos siempre hacen un ruido muy particular cuando los fuerzan. El coche cruzó la divisoria de los carriles y se detuvo justo delante de mí cortándome el paso. La chica bajó la ventanilla y oí la atronadora música de rock que brotaba de la radio. —Pareces tan solo como y o —dijo. —Y tú pareces la clase de chica a la que le basta con desearlo para dejar de estar sola. Vista de cerca era todavía más bonita. Lo único ligeramente inquietante era que me resultaba un poco familiar. —Los hombres de esta zona son aburridísimos. Sonreí. —Supongo que todos tenemos nuestra pequeña cruz que llevar, ¿no? —¿Cuál es la tuy a? —me preguntó. Su tono de voz era extrañamente serio, y una vez más me sentí vagamente inquieto por alguna razón indefinible que no habría podido explicar. Me encogí de hombros. —No lo paso ni la mitad de mal que ciertas personas a las que conozco. Es sólo que… Bueno, a veces me canso de llevar mi cruz a cuestas. —¿Vas a subir? —Oy e, ¿puedo hacerte una pregunta estúpida? Se rió. —La gente se pasa la vida haciéndome preguntas estúpidas. No veo por qué ibas a ser distinto. —¿Eres legal? —¿Eh? —¿Eres legal? Me refiero a tu edad. —¿Me estás preguntando si soy un cebo? —Exacto. Volvió a reír. El motor hacía mucho ruido, pero me di cuenta de que tenía una risa muy hermosa. —Encanto, sabes cómo halagar la vanidad de una mujer. Tengo veinticuatro años. —Oh. —Así que sube. —¿Adonde vamos? —¿Qué te parece si vamos a mi casa? —Dada mi situación… Bueno, creo que es un sitio tan bueno como cualquier otro. Vivía en un estacionamiento para remolques cerca de la autopista, y el suy o era uno de esos cacharros plateados tan largos como un camión. La fría luz de la luna lo volvía tan blanco que parecía estar cubierto de escarcha. Los últimos rezagados de Halloween iban y venían por los caminos de tierra apisonada que había entre los remolques. El suy o estaba separado de los demás por una distancia bastante grande —lo que en la ciudad casi habría sido una manzana de casas—, y se encontraba junto a un bosquecillo de olmos que lo protegía del viento. Ya sé que se supone que las cosas no ocurren así, pero… Es justo lo que ocurrió. Entramos en su remolque y ni tan siquiera encendió la luz. Nos quedamos inmóviles bajo los ray os de luna que entraban por la ventana. Me rodeó con los brazos y su beso fue cálido, tierno y salvaje, y y o llevaba tanto tiempo sin besar a una mujer que estuve a punto de volverme loco. Antes de que hubiera pasado mucho rato y a me estaba desabrochando la camisa. Me llevó hacia el dormitorio. —¿Fumas puros? —le pregunté cuando nos estábamos acostando en la cama. —Qué romántico eres —dijo ella. Sus esbeltos y gráciles brazos se curvaron a su espalda para abrir el cierre del sujetador. —No, quiero decir que… Aquí dentro huele a humo de puros. —Mi padre viene a verme de vez en cuando. —Oh. —¿Por qué? ¿Quién te habías imaginado que era el fumador de puros? —No estaba seguro. Quiero decir que… Esto… No supe cómo seguir. —¿Esto qué? —Bueno, hace que me sienta algo nervioso. —¿Por qué? Creía que te lo estabas pasando bien. Yo me lo estoy pasando muy bien. —Y y o. Es sólo que… —¿Sólo que qué? —Bueno, y o… ¿Por qué me…? —¿Por qué te escogí? —Sí. ¿Por qué me escogiste? —Porque hoy ha terminado el plazo de espera que fijó el tribunal para que mi divorcio de Larry fuera definitivo y necesitaba hacer algo que me hiciera sentir que realmente estaba divorciada, y no quería acostarme con nadie de Newkirk. Pero me parece que todo eso no es asunto tuy o, ¿no crees? —No quería hacerte enfadar. —Pues lo has conseguido. —Lo siento. Estaba desnuda de cintura para arriba. Se quedó inmóvil bajo la luz de la luna dejando que la contemplara y, créanme, eso es justamente lo que hice. —No te gustarán los tíos, ¿verdad? —No. Sólo quería saber de dónde habías salido —dije y o. —Bueno, supongo que ahora y a lo sabes, ¿no? —Oh, sí —dije y o—. Claro que sí. Lo extraño es que la primera parte fue tan maravillosa como el hacerlo con tu chica de la secundaria. Ya saben a qué me refiero, ¿no? Como cuando estás realmente enamorado y lo haces tanto para expresar tus sentimientos como para satisfacer tus necesidades… Su cabello olía tan bien como su perfume, y su carne era suave y hermosa y en su cuerpo había curvas y oquedades tan maravillosas que casi se me saltaron las lágrimas. Nos lo tomamos con mucha calma. Su aliento era tan fresco y agradable como el de un bebé y la caricia de los dedos que se deslizaron sobre mi espalda no podía ser más suave. Sus manos consiguieron que tuviera la sensación de que era alguien, y de que me quería. —Ahora voy a pedirte que me ay udes —dijo cuando rodamos sobre nosotros mismos hacia el otro lado de la cama. Y el tono de voz en que pronunció aquellas palabras… Entonces sí que me puse realmente muy nervioso. —¿Ay udarte? Estaba oscuro, pero no lo suficiente para impedirme ver su asentimiento de cabeza. Intenté tomármelo a broma. —¿Y qué ocurrirá si no te ay udo? No se movió. No dijo nada. Vi el movimiento de sus senos que acompañó al suspiro. —Entonces te mataré —dijo—, y estarás tan muerto como y o. Tardó unos diez minutos en llegar, tal y como ella había dicho que haría. Ahora sabía quién fumaba aquellos puros. La chica me había entregado la grabadora y me hizo sentar en una silla. También tenía una Smith and Wesson del 38 —un arma de policía—, para que la sostuviera en mi mano. Me quedé inmóvil en la oscuridad oy endo crujir la gravilla del sendero mientras su coche se acercaba lentamente al remolque. La portezuela del coche se abrió con un chirrido y un motor muy potente se detuvo con un último estremecimiento. Oí el sonido de sus pasos sobre el suelo helado. Metió la llave en la cerradura, entró en el remolque y encendió la luz. —¡Cristo! ¿Quién diablos es usted? Era alto y muy corpulento, y debía tener unos sesenta y cinco años. Su rostro estaba salpicado por las manchas rojizas que produce el beber demasiado. Olía a frío y a alcohol. Vestía una chaqueta deportiva barata bastante arrugada y unos pantalones igual de baratos y arrugados. —Quiero que se siente ahí —dije. —Oiga, ¿ha entrado a robar o qué? —Quiero que se siente ahí y que me hable de la noche de Halloween de hace dos años en que usted y su amigo Frank Campion violaron y mataron a esa chica. —¿De qué diablos está hablando? —Ya sabe de qué estoy hablando. —Yo no he violado a ninguna chica. Le apunté con el arma. —Ella me lo contó todo. —Eh, amigo, está loco… ¿Toma drogas o qué? —Ella me lo contó todo. La chica a la que mataron… Esto es cosa suy a. Quiero decir que está controlando mi mano, ¿comprende? Puede hacerme apretar el gatillo cuando le dé la gana. —Está loco. Le disparé en la pierna. Nunca había visto a nadie más sorprendido. Supongo que mi forma de hablar —todas esas locuras sobre la chica y lo de que podía hacerme apretar el gatillo— había hecho que empezara a tener la sensación de que controlaba la situación y de que quizá tuviera alguna posibilidad de quitarme el arma. Pero ella estaba en mi mente, y sentí como volvía a tensar mi dedo sobre el gatillo. —Quiero que me hable de esa noche y que me cuente todo lo que hicieron — dije. Se arrastró hacia atrás y empezó a gritar. No paraba de mirarse la pierna, como si esperara descubrir que pertenecía a otra persona. —No he violado a ninguna chica —dijo. Le disparé en el brazo derecho. Esta vez vomitó. No estoy seguro del porqué. Quizá fuese culpa del miedo. Pero funcionó. Empezó a hablar. —Frank y y o estábamos borrachos —dijo. Después lo soltó todo. La verdad es que su historia no tenía nada de particular o especialmente interesante, ni tan siquiera al final cuando me contó que habían echado el cadáver en el fondo de un silo, allí donde nadie lo encontraría jamás. Desconecté la grabadora, rebobiné la cinta y la puse en marcha. Su voz se oía perfectamente. La chica y a tenía lo que deseaba. El hombretón estaba llorando. Sangraba mucho, se iba debilitando y no paraba de llorar. —Ya no puedo gritar —dijo—. Llame a una ambulancia, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Me puse en pie, fui hacia el teléfono y cogí el auricular. Empecé a marcar el número, pero la chica me hizo girar bruscamente sobre los talones. Comprendí lo que iba a ocurrir y logré mover el brazo hacia la izquierda lo suficiente para que la bala se incrustara en la pared. La chica salió del dormitorio y el hombretón empezó a gritar nada más verla. Nunca había oído unos gritos tan terribles. Me arrancó el arma de la mano, fue hacia él y se detuvo a unos centímetros de distancia. Le disparó cuatro veces en la cara. Cuando hubo terminado me arrojó el arma. La cogí al vuelo en un acto reflejo. Vi dos lágrimas deslizándose por sus mejillas. Parecían dos gotitas de mercurio. Y un instante después y a no estaba allí. El viento hacía oscilar la puerta del remolque, y la silueta de la chica se recortó un momento contra el horizonte iluminado por la luna antes de desaparecer colina abajo. Me quedé inmóvil contemplando el cadáver que y acía en el suelo y el arma que sostenía entre los dedos. El primer vecino metió la cabeza por el hueco de la puerta y se volvió hacia el segundo vecino. —Mira —dijo—. ¡Este hombre acaba de matar a John! Durante el tray ecto hacia la cárcel el jefe de policía no paró de observar el retrovisor. Quería asegurarse de que no había nadie siguiéndonos. Le conté todo lo que había ocurrido, lo de la chica incluido. Sabía que no me creería. Y lo extraño es que sus ojos se fueron volviendo más y más tristes a medida que me escuchaba. —Pensé que volvería esta noche —dijo cuando acabé de hablar. —Entonces… ¿Sabe quién es? Me miró fijamente. —Era mi hija. Sabía que esos dos hombres la violaron y la mataron, pero nunca pude probarlo y no logré averiguar dónde habían escondido su cadáver. El año pasado utilizó a otro vagabundo… Por eso te advertí que debías marcharte del pueblo lo más pronto posible. Mató a Campion, pero Campion no confesó antes de morir, y pensé que utilizaría a otro vagabundo para acabar con el segundo hombre. —Suspiró—. Y eso es justamente lo que hizo. —¿Dónde está ese otro vagabundo ahora? —pregunté. El jefe de policía meneó su canosa cabeza. —En el pasillo de la muerte esperando ser ejecutado. Le juzgaron y le declararon culpable de asesinato en primer grado. Entonces comprendí lo que me había ocurrido. Lo que realmente me había ocurrido… —Pero si les cuenta la verdad le creerán, ¿no? —pregunté. Hablé en un tono de voz tan asustado y suplicante que parecía un niño pequeño. El coche del jefe de policía siguió avanzando velozmente a través del frío y la oscuridad. Aún podía verla acostada sobre la cama. Podía sentir el roce de su piel… —Hijo —dijo él—, por eso te advertí de que pasar la noche de Halloween en Newkirk es malo para los vagabundos. Agitó el paquete para sacar un cigarrillo y me lo ofreció. —Hijo —dijo—, me caes bien y voy a hacerte un favor. Voy a darte media hora de ventaja antes de empezar a perseguirte. —Pero… Me contempló con aquellos ojos llenos de tristeza y entonces comprendí por qué la chica me había parecido tan extrañamente familiar. Tenía sus mismos ojos. —Hijo, no te creerán…, como tampoco crey eron al otro vagabundo —dijo por fin. Se quedó callado durante unos segundos—. ¿Puedes imaginarte lo que se siente en el pasillo de la muerte…, esperando y esperando sin nada más que hacer? Veinte minutos después estaba en la autopista e iba en dirección norte. Tres camiones pasaron casi seguidos junto a mí. Iban tan deprisa que faltó poco para que las ráfagas de viento me arrojaran al suelo. También vi pasar dos coches llenos de adolescentes para los que sólo era una ocasión de divertirse un poco. Me insultaron, me hicieron muecas obscenas y gritaron que si me atrevía a pelear con ellos me darían una buena paliza. Los coches desaparecieron enseguida y me quedé a solas con la interminable oscuridad de la pradera, las estrellas invernales que brillaban sobre mi cabeza y el crujir de mis pies sobre el duro suelo. No podía estar más solo. Seguía pensando en ella, en lo maravilloso que había sido sentirla entre mis brazos a pesar de que todo el tiempo que pasé abrazándola ella estaba… muerta. No sé cuánto rato estuve caminando o cuántos coches y camiones pasaron junto a mí. Pasado un tiempo me limité a seguir avanzando en dirección norte y me olvidé de que estaba allí para intentar que alguien me recogiera. Y empecé a pensar en mi vida. Los años de infancia y juventud que pasé bajo la tutela de mi tío en un apartamento de una sola habitación en la ciudad, y la esposa que me había abandonado por un marine joven con una gran sonrisa, y los años sin hogar y endo de un sitio a otro que vinieron después… Lo oí desde muy lejos. El sonido se fue imponiendo a los ladridos de los perros abandonados que vagaban por la noche, al tren distante que se abría paso a través de la oscura pradera y al crujir de mis pasos. Reconocí aquel sonido en cuanto lo oí. Era un motor de Volkswagen. Al principio me asusté e intenté correr por la cuneta sintiendo el golpear de mi mochila sobre los hombros. Pero cuanto más deprisa corría más cerca estaba… Cuando frenó junto a mí decidí que no podía hacer nada. Me volví hacia el Volkswagen rojo y la contemplé en silencio. Estaba jadeando, y el ejercicio me había hecho entrar en calor. La chica se inclinó sobre el asiento de pasajeros y bajó el cristal de la ventanilla. —¿Quieres que te lleve? —Déjame en paz, ¿quieres? Me conformo con que me dejes en paz. —Si no me gustaras no habría vuelto. Cuando estábamos haciendo el amor me di cuenta de lo solo que estás y pensé que quizá podría ay udarte. —Sonrió y extendió la mano hacia mí—. Pensé que quizá…, quizá podrías venir conmigo. No quería oír nada más. Arrojé mi mochila al suelo para poder correr mejor y empecé a trotar por la cuneta alejándome de ella a la máxima velocidad posible. Pude oír el sonido del motor en punto muerto durante mucho tiempo, pero acabó poniéndose en marcha y se alejó hasta perderse detrás de la colina. Volvía a estar solo. La negrura de nuevo; el palpitar enloquecido de mi corazón; la textura y el olor de mi transpiración. Me detuve. Se había ido. Ya no hacía falta que siguiera corriendo. Y entonces vi los faros que venían hacia mí y oí el motor del Volkswagen que luchaba y tosía. La vi acercarse y sentí un cansancio inmenso. Sólo había sentido algo similar una vez, y fue cuando tuve la mononucleosis. Durante tres semanas ni tan siquiera había podido recorrer el pasillo para llegar al cuarto de baño… El Volkswagen se detuvo. La chica abrió la portezuela para que subiera. —Estaré por aquí hasta que te acostumbres a la idea —dijo—. Hasta que le pierdas el miedo, ¿entiendes? Es lo realmente deseas, ¿sabes? —dijo en voz muy baja y suave. Su cabellera rubia le ocultaba un lado de la cara—. Librarte de la amargura…, y de las súplicas. No tener que suplicar nunca más… La portezuela se abrió unos centímetros más. —El bosque es muy hermoso. Podemos pasar toda la noche recorriendo la autopista hasta que… —… hasta que deje de tener miedo. —Hasta que dejes de tener miedo —dijo. —Mi mochila… Volvió a sonreír. Oh, tenía una sonrisa tan increíblemente hermosa… —Ya no tienes que preocuparte por esas cosas. Voy a llevarte conmigo. Volvió a extender la mano hacia mí —esa mano tan cálida y suave—, y la estreché entre mis dedos y permití que me hiciera subir al coche, a ese Volkswagen rojo que se puso en marcha y se alejó hacia la negrura eterna de la noche en la pradera. Y todo ha sido tal y como ella me prometió. Ya no tengo que preocuparme de nada. Nada en absoluto… Reflejos RAY RUSSELL En 1987 St. Martin’s Press publicó Dirty Money, la novela más divertida que se ha editado en muchos años. Ray Russell lleva décadas siendo uno de los escritores más originales, elegantes y versátiles con que contamos, y el hecho de que se le considere uno de los autores más ingeniosos de la nación no sorprenderá a nadie que haya leído sus relatos «God Will Provide», «The Hell You Say» (dos supercortos de lo más inteligente) o el hilarante y aterrador «American Gothic» publicado en el segundo volumen de esta serie de antologías.[1] Una de las explicaciones del éxito conseguido por los relatos cortos de este antiguo redactor en jefe de la revista Play boy es su forma particularmente perversa de observar nuestra época. Su mirada es capaz de captar y resumir todo lo que se ha hecho con varios temas clásicos del terror (o de la ciencia ficción; o la fantasía; o lo que sea). Ray se concentra en los elementos que le habían pasado por alto a todo el mundo, incluyendo uno tan familiar como el que encontrarán en su relato más reciente, el que están a punto de leer. Sólo el autor de Sardonicus y Dirty Money podía haber escrito algo semejante. Esta ciudad gastada por el tiempo en la que vivimos tiene muchas tiendas y comercios. Más de una vez he pensado que son como sirenas voluptuosas que nos atraen con las fascinantes mercancías y artículos que nos hacen guiños tras los cristales impolutos de sus escaparates. Una persona puede pararse delante de la pastelería Alecu —tal y como hice y o anoche— y entretenerse contemplando los pasteles y golosinas que te hacen la boca agua y, al mismo tiempo, el reflejo de tu rostro lamiéndose los labios ante una exhibición tan deliciosa. Hay horas en que los escaparates de esas tiendas pueden compararse con cualquier espejo. Muchas son las ocasiones en que me han ay udado a ponerme bien el sombrero o alisarme el bigote antes de acudir a una cita con mi amada. La noche anterior la esperé delante de la pastelería. El local estaba cerrado. El interior era una masa de oscuridad y cada escaparate se había convertido en un perfecto espejo negro. La combinación de ray os que brotaban del farol de la esquina y la luna llena me permitía ver reflejado al médico respetado y anfitrión elegante que todos consideran un pilar de la sociedad. Todos esos atributos y cualidades parecían estar reflejados en la imagen, y me permití la pequeña fantasía de que podía verlos con toda claridad. Pero… ¿vería a mi amada en cuanto llegara? Empezaba a temer que no. Temía que mis sospechas más mórbidas no tardarían en quedar confirmadas. Me estremecí, y no sólo a causa del frío. Pronto sabría la verdad. Le había tendido una trampa y le había pedido que se reuniera conmigo delante de la pastelería a medianoche. Los tañidos de una campana distante perdida en el frío y la oscuridad dieron esa hora, y oí el delicado chasquido de sus tacones que se aproximaban. Le di la espalda a ese sonido y contemplé el escaparate de la pastelería. El chasquido de sus tacones se fue acercando… Y vi su hermoso reflejo en el cristal. Sentí como el alivio invadía todo mi ser y me dispuse a darle la bienvenida. —Buenas noches, Ioan —dijo mi amada con su voz suave como el visón. Me volví hacia ella. —Querida mía… —empecé a decir, pero se me quebró la voz. —¿Te ocurre algo? —me preguntó—. Pareces preocupado. —Soy un ingrato y un estúpido —repliqué—. Te había juzgado mal. ¿Podrás perdonarme? Estaba casi convencido de que eras… —¿Una vampira? —exclamó ella. Sus labios se tensaron en una horrenda sonrisa y revelaron unos colmillos espantosos. La incredulidad y el horror me hicieron retroceder. —¡No! —grité—. ¡Es imposible! —Manoteé locamente señalando el escaparate—. Tu reflejo… —Ah, sí —dijo ella mientras admiraba su hermosa imagen en el cristal. —Un vampiro no tiene reflejo —dije y o—. Todo el mundo lo sabe. —Eres un gran erudito de las artes curativas, Ioan, pero me temo que no has estudiado lo bastante cuanto se refiere a mi especie. —Lo he estudiado a fondo —insistí. —Si lo hubieras hecho —replicó ella con voz burlona—, te habrías enterado de que nuestras formas pueden reflejarse en muchas cosas. Podemos reflejarnos en el agua, en las ventanas, en una porcelana lo bastante lisa y reluciente… — Empezó a venir hacia mí—. Pero no en la plata o en aquellos espejos detrás de los que hay a una capa de plata. —Conozco el poder letal de las balas de plata —murmuré—, pero… —Las monedas que Judas recibió por traicionar a vuestro Señor eran de plata —ronroneó mientras seguía acercándose lentamente—, y las viejas ley endas afirman que la plata recibió el poder de repeler al mal para compensarla por el uso vil al que había tenido que rebajarse. Cuando una criatura de mi especie se coloca delante de un espejo en el que hay a plata, ésta se niega a devolver su reflejo. Pero un escaparate detrás del que no hay plata… —Comprendo —dije y o. —Lo has comprendido demasiado tarde, mi pobre Ioan. Volvió a enseñarme los colmillos y se lanzó sobre mí. Saqué la jeringuilla que llevaba oculta debajo de la capa. Estaba llena de un fluido iridiscente. Se echó a reír. —¿Veneno? No te servirá de nada. —No es veneno —dije y o con voz entristecida—. Es una medicina. La prescribimos en casos de epilepsia. —No estoy enferma de epilepsia —dijo ella, y volvió a reír. —No, querida mía. Tu enfermedad es mucho más terrible, y esta medicina te curará. Cay ó sobre mí como una pantera. Clavé la aguja en la lisa y blanca piel de su garganta y apreté el émbolo. —Argenti oxidum —murmuré, y vi como caía muerta a mis pies—. Oxido de plata… Adiós, amor mío. Espero que puedas conocer la paz que te ha sido negada durante tanto tiempo. El escaparate reflejó mi rostro angustiado y las lágrimas que corrían por él. La familia feliz MELISSA MIA HALL y DOUGLAS E. WINTER La obra de Melissa Mia Hall ha aparecido en gran número de antologías editadas por Charles Grant y Jane Yolen, Kathryn Ptacek, Marty Greenberg y Joe Lansdale. Hall también se dedica a la fotografía y la crítica literaria, y ha escrito, producido y dirigido «un cortometraje titulado Manikin» cuyo origen debe buscarse «en cierta fascinación» que le producen los maniquíes. «Especialmente —añade—, los pertenecientes a la variedad humana…». Doug Winter —quien afirma poder contar «con por lo menos un maniquí entre mis amistades íntimas»— compiló la prestigiosa antología Prime Evil[2] y antes de eso había escrito muchas críticas y artículos sobre el terror en general y sobre Stephen King en particular. Su relato «Splatter», publicado en el segundo volumen de esta serie de antologías,[3] fue nominado para un Premio Mundial de Fantasía. Ha colaborado con Grant en una novela titulada From Parts Unknown. «La familia feliz» es la segunda parte de una tetralogía de relatos que Hall y Winter se han propuesto escribir. Es un relato para todas las estaciones, pero podría haber encajado igual de bien en cualquier otra de las categorías de este volumen. La piel tan pálida y el cuerpo delgado como un lápiz. Dura. Fría al tacto. « Apoy a la cabeza en ese pecho que no se mueve y mantenla ahí. Todo saldrá bien» . Está contemplando las luces esparcidas por el techo de los grandes almacenes, pero no las ve. Sus brazos están cruzados delante de ella como en un gesto de protección, como si acabara de decir algo de lo que se avergüenza. Su espalda está ligeramente arqueada y es demasiado alta. Tiene las piernas muy largas. Está exhibiendo una pieza de lencería, o un traje de baño que podría pasar por tal. Hay una bicicleta apoy ada contra la roca de plastilina que se encuentra detrás de ella. Dos pasos a su izquierda otro maniquí, no tan atractivo o deseable, observa la sección de ropa masculina tan fijamente como si las corbatas que cuelgan con lánguido desconsuelo de los listones le hubieran arrebatado a su novio. Walter la mira y piensa en esa película sobre un maniquí que se convertía en mujer. Una mujer real, viva. No es lo que quiere. Walter se conforma con ella. Hay algo especial en ese maniquí, algo indefiniblemente perfecto. Es tan parecido a los que y a tiene… Los maniquíes están esperándole en el cobertizo anexo a la casa con sus trajes y pelucas impecables y sus cuerpos colocados en posiciones cuidadosamente meditadas. A Rachel no le gustan demasiado, igual que les ocurre a Laurie y Rob, sus hijos. Laurie parece tenerles miedo. Walter nunca ha podido entender por qué. Siempre le gustó mucho jugar con sus muñecas Barbie. Walter se da unas palmaditas en el bolsillo para asegurarse de que ha cogido el talonario de cheques. Será suy a. Aún no sabe cómo, pero se las arreglará de alguna forma. Basta con que encuentres a la persona correcta y ofrezcas un precio lo bastante alto. Pero no hay prisa. El maniquí no va a ir a ninguna parte, ¿verdad? Walter sonríe, divertido consigo mismo. Los de la oficina creen que no tiene ni el más mínimo sentido del humor. Su secretaria camina tan cautelosamente como si pisara cáscaras de huevo cada vez que está cerca de él. Le tiene miedo. Pero los socios fundadores de la may oría de firmas legales de primera categoría de Dallas tienden a resultar temibles, ¿no? A estas horas del sábado no hay mucha clientela. Dentro de una hora eso habrá cambiado. Walter saborea el silencio casi perfecto que sólo rompen los videos de rock, que están empezando a caldear el ambiente del departamento juvenil. Al menos así es como lo llamaban antes… Ahora el nombre de esos departamentos siempre es algo por el estilo de « Conexiones» o « En onda» . Hubo un tiempo en el que a Laurie le gustaban mucho, pero ahora parece preferir las mismas boutiques caras que tanto fascinan a su madre. A Walter siempre le han gustado los grandes almacenes. Ya le gustaban cuando era pequeño y Sears ocupaba el primer lugar de la lista y Penney sólo servía para mirar escaparates. Nunca pensó que acabaría casándose con una mujer convencida de que Saks Quinta Avenida es para los pobretones. Los brazos cruzados delante de su pecho están tan tensos… Walter se vuelve con el tiempo justo de ver pasar a un dependiente muy serio que lleva un montón de monos. Después se vuelve hacia ella. La peluca termina en una elegante coleta vagamente punk y los rizos de la parte delantera bailan sobre la frente del maniquí dándole un aspecto de cómica seriedad. Le quitará la peluca. Que se acostumbre a la calvicie. Tiene los ojos azules, de un azul hermoso y brillante como el del mar. Su nariz rasga el aire. Imperial. Tiene las mejillas ahuecadas como si estuviera tragando aire preparándose para explicar lo perdida e indefensa que se siente. Esa ropa interior de color rosa es tan escasa que haría sentir indefensa a cualquiera. ¿Quién sería capaz de montar en bicicleta con semejante atuendo? Ni tan siquiera lleva unos zapatos decentes, sólo unas sandalias blancas de aspecto muy frágil, medio dentro y medio fuera del pie. Está tan asustada… La comprará. Tiene que salvarla. Se pregunta qué nombre le pondrá. ¿Amy ? ¿Leigh? No tiene nombre. La verdad es que no tiene nada. Ni un centavo… Su amigo está al otro lado de la bicicleta, pero su expresión deja bien claro que le importa un comino lo que pueda ocurrirle. Está sola… « Sólo me tiene a mí —piensa Walter con una curiosa satisfacción—, y no irá a ningún sitio a menos que y o la lleve allí. Y eso es justamente lo que haré. Voy a comprarla, pero no ahora. Más tarde» . No irá a ninguna parte. Se aleja de ella y va al departamento de ropa masculina. Camisas, pantalones, chaquetas, carteras, cinturones, corbatas… Nunca compra corbatas. Su secretaria se encarga de comprárselas. La chica de recepción le compra corbatas, la secretaria de la entrada le compra corbatas y la secretaria del departamento de dirección le compra corbatas. Hasta su esposa le compra corbatas. Pero él nunca se ha comprado una corbata. Sus socios —y a veces incluso la gente con la que hace negocios— dicen que Walter se considera el Don Johnson del norte de Dallas. Cierto, cuando está en casa o en el campo de golf no lleva calcetines. Tampoco los lleva cuando está en el Buen tiempo, su embarcación…, o su y ate, como lo llama Rachel. Pero no se parece en nada a Don Johnson. Se afeita cada día, y no siente lo que cree que debe sentir Don Johnson. Las mujeres no están pendientes de cada palabra que sale de su boca, la revista People nunca ha hablado de él, no ha aparecido nunca en la televisión (bueno, puede que una vez) y no ha grabado ningún disco. No ha grabado ningún disco, pero ha cerrado algunos tratos comerciales muy lucrativos. Se mira en un espejo mientras sostiene una corbata roja delante de su pecho. La corbata es de un tejido sedoso que brilla mucho y resulta terriblemente hortera. Le dice al dependiente con cara de aburrido que se la llevará y se coloca el paquete debajo del brazo. El crujir del papel siempre le ha parecido reconfortante. Odia las bolsas de plástico que se han puesto de moda en casi todos los grandes almacenes y comercios. No son reciclables. Piensa en esos montones de plástico que seguirán tirados por todas partes mucho tiempo después de que él hay a muerto y se hay a convertido en polvo. La idea le produce una vaga irritación. Vuelve la mirada hacia la lejanía para contemplar a los dos maniquíes con sus atuendos « deportivos» . El metal de la bicicleta brilla. Si ella quisiera podría marcharse en cualquier momento. Si pudiera hacerlo… Pero no pasará mucho tiempo antes de que vuelvan a estar juntos. Estas cosas son inevitables. Siente un repentino deseo de alejarse. De ella, sobre todo. Es tan vulnerable, está tan llena de necesidades… Hubo un tiempo en el que Rachel también era así o, al menos, Walter creía que era así. Tardó bastante en descubrir que todo era una fachada, y a esas alturas y a había descubierto que no le importaba. Aún no está muy seguro de si fingía. Quizá cambió. Pero Rachel es una buena mujer. Paciente. Comprensiva. Sabe comportarse. Florida siempre le ha gustado. Visitar Florida en el momento adecuado… Y le gusta esa canción que canta Don Johnson. La ha oído en la radio y en la televisión por cable. Algo sobre el latir de un corazón. Buscando el latir de un corazón. Los varios niveles del centro comercial se despliegan ante él. Vastos, impersonales, brillantemente iluminados y tan, tan reales… La palabra favorita de Bob es « realmente» . Realmente radical, realmente demasiado, realmente fuerte… La realidad. Las sienes de Walter están empezando a encanecer. Terry Bragg le acusó de teñirse el pelo porque le daban un aspecto demasiado distinguido. No creía que fueran canas auténticas, canas realmente reales. Walter avanza por el centro comercial a grandes zancadas quemando calorías, moviéndose con el paso aeróbico que hace circular la sangre y te mantiene sano. El centro comercial está empezando a llenarse. Es como una colmena que se despierta. Todo el mundo tiene un aspecto espléndido. Los hombres son paternales y decididos, las mujeres huelen a perfume y dinero. Los niños corren y ríen, corren y ríen. Walter se da cuenta de que está volviendo a sonreír. Se imagina a Rachel y Laurie perdidas entre la multitud. Rachel y Laurie son muy bonitas. Rachel tiene el cabello rubio con mechas pelirrojas casi imperceptibles; la cabellera de Laurie es más rojiza y atrapa los ray os del sol hasta que tienes la impresión de que su cabeza está ardiendo. Las dos tienen los ojos verdes y unas cuantas pecas esparcidas sobre esas dos narices exactamente iguales. Las dos son esbeltas y delicadas, y sus pechos son como flores a medio abrir. Son más bien bajitas y se mueven con una rapidez cegadora, las uñas de sus manos relucen con el barniz de moda esta semana y en las de Laurie hay unas cuantas señales dejadas por sus dientes. Entra en el departamento de librería y va hacia la sección de revistas. Tchaikovski está sonando en el sistema de altavoces. El departamento ofrece música, vídeos, calendarios, postales… Echa un vistazo al despliegue de publicaciones extranjeras, la señal de que este centro comercial es un sitio para gente elegante y sofisticada. Una chica preciosa sostiene un ejemplar de Madame Fígaro delante de sus ojos. Está claro que finge leerlo. La chica contempla el texto en francés con los ojos entrecerrados y de repente se da cuenta de que Walter está observándola. Se ruboriza y deja la revista en su sitio. —Hola —dice Walter. No tiene intención de llevar la cosa más lejos, pero la chica tiene un aspecto tan dulce e inocente… Como el maniquí. —Hola —dice ella, y vuelve a ruborizarse. Estatura media, cabello castaño y ojos color avellana… ¿O meramente marrones? Su ropa parece algo anticuada, pero está limpia. Sus sandalias están gastadas. No es tan joven como había creído al principio. Hay algunas canas en su cabeza. Quizá tenga más de treinta años. —¿Ha estado alguna vez ahí? —balbucea Walter señalando la revista con la mano. Ella le mira con cara de no saber qué responder. —¿En Madame Fígaro? —No. En Francia. Walter ve como se pone bien el bolso que lleva colgando junto al costado y se encoge de hombros. Una de las tiras está empezando a romperse. Walter ha perdido la cuenta de las veces que ha estado allí. Conoce muy bien Francia, pero nunca ha estado en Madame Fígaro. Se imagina a una mujer regordeta con un delantal de encaje que sostiene una cuchara de madera enrojecida por la salsa de tomate entre los dedos de una mano. Un buen nombre para un restaurante o una adivina. Pero ¿para una revista de modas? —He ido a Francia montones de veces. —Qué suerte —dice ella. Ha hablado en un tono de voz muy frío, como si eso no la impresionara en lo más mínimo, pero sus pupilas se dilatan un poquito. Quizá le envidia. Quizá no. —¿Entiende el francés? —pregunta Walter. Ella vuelve a coger el ejemplar de Madame Fígaro y va hacia la caja. —Un poco —dice mirándole por encima del hombro. Paga la revista. Está ignorándole. No quiere hablar con él. Walter está empezando a irritarse. Esa mujer no es nadie. Es una desconocida. No importa. ¿Qué razón puede tener una mujer que no entiende el francés para comprar una revista francesa? Pero ha dicho que lo entendía un poco. Probablemente mentía. Probablemente sólo tiene cincuenta dólares en su cuenta corriente, si es que tiene una cuenta corriente. Quizá ni tan siquiera tenga coche. Quizá viaja en autobús. ¿Hay alguna parada de autobús cerca de aquí? Walter piensa en el gigantesco aparcamiento y en todos los coches que se mueven por la carretera que forma un anillo alrededor del centro comercial. Se da cuenta de que la está siguiendo. Los pantalones negros y la camisa negra le dan un aspecto tan anticuado… El collar de ámbar seguramente debe ser de plástico. ¿O serán cornalinas? No, no puede permitirse comprar un collar de cornalinas… ¿Cristal? Le lleva casi cinco tiendas de ventaja, pero camina muy despacio. Walter la alcanza enseguida. La mujer gira sobre sí misma y entra en una chocolatería. Delante del local hay unas cuantas mesas y sillas para que los clientes puedan distraerse observando a la gente que pasa mientras comen lo que han comprado. La mujer sale y se sienta. Lleva una bolsita de trufas en la mano. Una bolsita de plástico. Come una trufa. La camarera va hacia ella y la mujer pide un cappuccino. La mujer alza los ojos y le ve. Parece atrapada. Indefensa. Walter se sienta delante de ella. —¿Te importa? —Supongo que no —dice ella. Pero Walter se da cuenta de que está asustada, y descubre que su miedo le resulta extrañamente excitante. La camarera vuelve y le entrega un menú. Walter pide un batido de chocolate con almendras. —Me llamo Walter. Espera a que ella le diga su nombre. La mujer se limita a observarle en silencio. —¿Y? Ojalá se le ocurriera alguna réplica ingeniosa. Walter se siente muy joven y muy estúpido. Llevaba años sin experimentar esa sensación. —Y… Nada. Soy abogado. —Ya. —¿A qué te dedicas? —A lo que tenga que hacer para salir adelante —dice ella. La camarera les trae lo que han pedido. La mujer remueve su cappuccino con la cucharilla y toma un sorbo sin alzar la mirada. —Te encuentro fascinante —dice Walter. Ella no dice nada. No quiere mirarle. Walter se da cuenta de que su cuerpo parece estar hecho de esmalte blanco. Porcelana. Sus mejillas son el único sitio donde hay un poco de color. El rubor hace que parezcan dos rosas. —No tomas mucho el sol, ¿verdad? —le pregunta. —Me quemo enseguida —murmura ella. —¿Cómo te llamas? —Oy e, no te conozco y no creo que… —No quiero hacerte daño. No soy un violador loco ni nada parecido. La mujer engulle casi todo el cappuccino de un solo trago. —Sólo quiero conocerte. ¿Es amor a primera vista? La mujer apoy a las manos encima de la revista francesa. Tiene las manos muy hermosas. No lleva ningún anillo. Rachel lleva anillos casi en cada dedo. Los que más le gustan son los de diamantes. Esta mujer probablemente jamás ha poseído un diamante. Walter siente un repentino deseo de regalarle diamantes, rubíes y esmeraldas, pero piensa que probablemente no se las pondría. Walter suspira. —Creo que será mejor que me vay a —dice ella. Ya está a medio levantar de la silla. Walter extiende la mano para detenerla. El gesto le ha salido demasiado brusco. La mujer se queda muy quieta. El miedo se convierte en sorpresa e incomprensión. —No te vay as. La mujer vuelve a sentarse y le mira a los ojos. Ya no tiene ni pizca de miedo. Walter recorre lo que le rodea con la mirada. Está inspeccionando la realidad. Los ray os del sol atraviesan el techo de cristal. La gente pasa junto a su mesa y las plantas parecen murmurar en los maceteros de barro. El ruido va aumentando de intensidad. Un niño le grita algo a otro niño y se ríe. Una madre les dice que dejen de correr. Walter se vuelve hacia la mujer joven-vieja y ve que y a no está allí. La revista sigue encima de la mesa. La mujer la ha olvidado, igual que le ha olvidado a él. Walter deja una propina demasiado generosa y coge la revista. La idea de pasar el sábado en el centro comercial y a no le resulta atractiva. Va hacia la salida más cercana al aparcamiento donde ha dejado su Mercedes. Está tan abatido que ha olvidado su intención inicial de comprar el maniquí con los brazos cruzados delante del pecho y los enormes ojos azules. La chica de la librería también tenía unos ojos enormes. Como una niña extraviada… Walter tiene la sensación de haberse extraviado. Sabe que se está comportando como un crío. Rachel se divertirá mucho cuando se lo cuente. Rachel tiene algunos defectos, pero es muy comprensiva. Walter supone que es un resultado natural del tener treinta y nueve años. Él cumplirá cuarenta el año próximo. Un día tonto. Es algo natural, algo que le ocurre a todo el mundo de vez en cuando. Pero Walter tiene tantas cosas por las que vivir… Ha triunfado. Su padre está muy orgulloso de él. Walter está orgulloso de sí mismo. Tiene una vida estupenda y una familia feliz. Y ese maniquí no irá a ninguna parte. Encuentra la salida. Un minuto después está en el aparcamiento buscando su coche. Le ocurre con frecuencia. Siempre olvida dónde ha aparcado el coche. En una ocasión se pasó más de dos horas buscando su coche en el Centro Beverly de Los Ángeles. Aún se acuerda, y la experiencia hizo que volar a la Costa Oeste dejara de gustarle. Siempre tiene miedo de que vuelva a suceder, y ha dejado de visitar los centros comerciales de California. Es una cuestión de principios. Está sudando profusamente. A Rob le encanta utilizar esa expresión: « sudaba profusamente» . Sus labios se curvan en otra sonrisa torcida. Deja atrás un Porsche y la ve. Está mirándole. Es la mujer de la librería. El Porsche es suy o. No puede hablar. La mujer le mira y cruza los brazos como intentando defenderse de algo. Como si Walter fuera a atacarla. Como si fuera a lanzarse sobre ella para estrecharla contra su pecho. Y eso es justamente lo que quiere hacer, pero la mujer y a ha cerrado la portezuela del Porsche y el coche se aleja velozmente. Walter tiene un último y fugaz vislumbre de su rostro sorprendido. La boca abierta parece una grieta roja en su piel de porcelana. Walter inhala los gases del tubo de escape y tose. Su Mercedes está allí mismo, al lado de donde ella había aparcado su Porsche. Pobrecita niña rica. Es peor que la sensación de haber sido engañado. Se ha comportado como un imbécil. Walter sube a su coche, suspira y sale del aparcamiento. Le gusta conducir. Tiene un coche deportivo esperándole en el garaje, un Ferrari Negro. Conduce y conduce y conduce. Conduce deprisa. Mirad, allá va Walter. Fijaos en lo deprisa que va. Mirad, acaban de ponerle una multa por exceso de velocidad. No importa. Ultimas horas del atardecer en Dallas. El verano ha sido muy cálido. Parece que está empezando a refrescar, pero aún hace mucho calor. Walter pone en marcha el aire acondicionado. Tiene hambre —no tomó ni una cucharada del batido de chocolate—, pero no quiere volver a casa. Todavía no. Y, de todas formas, lo más probable es que su familia aún no hay a regresado. No lo recuerda, pero cree que se han ido a alguna parte. Los sábados siempre son días muy ajetreados. Laurie tenía una cita con el dentista. Una lección de danza. La fiesta de cumpleaños de una amiga. Rob tema un partido de béisbol. Una reunión de los exploradores. Una excursión. Rachel había quedado con sus amigas…, o quizá hay a quedado con sus amigos. Walter cree que tiene muchos asuntos del corazón. Así es como los llama ella. « Asuntos del corazón» . ¿Y Walter? ¿Ha tenido asuntos del corazón? No lo cree. Ha abrazado a un maniquí, pero nunca se ha tirado a uno. No, jamás haría eso. Eso sería una perversión. Walter puede ser muchas cosas, pero no es un pervertido. No, no lo es. Está anocheciendo. La luz del sol se suaviza y adquiere otros colores. Amarillo, naranja y oro. Walter pone una cassette. Los Moody Blues empiezan a cantar. Noches de blanco satén. Walter se siente viejo y anticuado. Las noches de blanco satén no tienen final. Las noches de blanco satén vagan a la deriva. La autopista está casi vacía. Pronto se llenará de intermitentes y humos de los tubos de escape. Walter vuelve a casa por el camino que toma siempre. La luz le da en los ojos. Podría tener un accidente. El sol emite un último parpadeo y desaparece justo a tiempo. Está acercándose a un paso elevado. Es su paso elevado favorito, un esbelto ángulo de cemento blanco y acero calcinado por el sol. Walter ve algo suspendido en las sombras que se acumulan sobre su cabeza. Parece un cuerpo colgando del extremo de una cuerda, pero no puede ser un cuerpo. Walter pisa el pedal del freno y el Mercedes patina. El coche acaba deteniéndose en el arcén y Walter sale de él para contemplar el cuerpo que gira lentamente sobre la autopista. Un camión inmenso pasa junto a él con un rugido ensordecedor. No se detiene. Un coche pasa y se aleja. ¿Es que a nadie le importa? Tiene que salvar a esa pobre chica, pero sabe que probablemente y a es demasiado tarde. ¿Por qué se mata la gente? La gente… Walter ve una imagen múltiple de él mismo probándose un traje. ¿Lo ha planeado o fue un impulso repentino? Walter jadea y suda —suda profusamente—, y logra escalar la pendiente de tierra apisonada. Un último tirón de brazos y se encuentra sobre el pavimento del paso elevado. Habría sido mucho más fácil llegar con el coche, pero quizá aún respire. Puede que siga con vida. Walter lleva una navaja en el bolsillo. Su padre siempre le decía que un hombre debe estar preparado para cualquier eventualidad. Pero no puede subirla tirando de la cuerda. No es lo bastante fuerte. Y si corta la cuerda la caída podría matarla. Walter da un tirón de la cuerda y descubre que el cuerpo no pesa mucho. No, la verdad es que apenas pesa nada… Tira de la cuerda y no tarda en tenerla entre sus brazos. No respira. Su corazón no late. Walter la acuna contra su pecho. No sabe si reír o llorar. Es una broma, ¿no? Alguien le está gastando una broma. Oy e una sirena, mira por el rabillo del ojo y ve las luces inconfundibles de un coche de la policía. Vienen a por él. Vuelve a mirarla y sigue sin poder creer en lo que está viendo. Conoce a esta mujer. Pero está tan lejos de casa… Es Christine. La peluca rubia que colocó sobre su cráneo untado de cola sigue en su sitio. Hizo un buen trabajo. Luego la vistió con la blusa de seda Kamali y los tejanos ceñidos. Uno de sus zapatos ha perdido el tacón. Walter le da un beso en la mejilla y los policías van hacia él observándole con cautela. La gente está empezando a arremolinarse a su alrededor. Los policías quizá quieran arrestarle. No deben hacerlo. Es abogado. Puede salir de cualquier apuro. Walter empieza a hablar. Los policías le escuchan. Le escuchan mientras señalan con el dedo la cuerda y el grueso nudo corredizo. Le escuchan mientras vuelven al coche patrulla. Le escuchan mientras le escoltan hasta el Mercedes. Los policías ponen cara de asombro. ¿Quién puede ser el chalado que ha colgado un maniquí de un paso elevado en uno de los tramos más concurridos de la autopista? Quizá sea una broma de estudiantes. Los policías estrechan su mano. Walter se despide de ellos. Ve como meten a Christine dentro del coche patrulla y contiene el impulso de agitar la mano en un último saludo. La echará de menos. ¿Ha sido él quien colgó a Christine del paso elevado? ¿Cuándo puede haberlo hecho? Ya casi es de noche. Los coches pasan velozmente uno detrás de otro. Sus faros emiten haces luminosos tan intensos y penetrantes como destellos de flash. Si no ha sido él, quizá hay a sido Rachel. Pero ¿cómo podía saber cuándo pasaría por allí? ¿Cómo podía estar segura de que sería él quien se detuviera, y no otra persona? ¿Y cómo es que nadie se ha detenido para comprobar si era un maniquí o una persona de carne y hueso? De carne y hueso. Real. La realidad. Walter no logra pensar con claridad. ¿Es que a nadie le importa? No, Rachel nunca le haría algo semejante. Walter es un buen esposo. Un buen padre. Un Porsche pasa junto a él. La mujer de la librería. Walter se dispone a seguirla, pero el coche es blanco y Walter sabe que su coche no era blanco. Pero tampoco era negro. Walter cree recordar que era plateado. Gris. No está seguro. Dos Porsche en un solo día. Se sienta detrás del volante del Mercedes y se echa a llorar. Nadie lo comprende. A nadie le importa. Sólo a Rachel. La autopista se curva hasta perderse en la oscuridad. Walter clava la mirada en el retrovisor y ve alargarse las sombras. Y ve a alguien colgando del paso elevado balanceándose al extremo de una cuerda. Una ilusión visual creada por la poca luz. Hace girar la llave del encendido y pone otra cassette, pero no presta atención a la música. Ha decidido ir directamente a casa. Sigue la autopista hasta la tercera salida. Quizá y a hay an vuelto. Gira a la derecha al final de la rampa. Deja atrás dos semáforos, tuerce por la izquierda, otra vez a la izquierda, a la derecha, otra vez a la izquierda. Ya ha llegado. Todas las luces están encendidas. La ranchera Volvo está aparcada junto al camino que lleva a la casa. Quizá están dentro. Puede que la cena y a esté lista. Puede que hay a un martini frío esperándole encima de la mesa. Quizá jueguen una partida de gin rummy. Walter mete la llave en la cerradura, la saca y entra en la sala. Está temblando. Lleva las bolsas con la revista y la corbata roja colgando de una mano. Rachel prefiere las revistas de modas italianas, pero le alegrará que hay a pensado en ella. Se reirán de la corbata. Walter le explicará que no piensa ponérsela. Se reirán. Tendría que haber comprado algo para los niños aunque, naturalmente, Laurie y a no es una niña. Ha empezado a salir con un chico que se llama Chad. No están en la sala. Walter va a la cocina y al comedor. No los encuentra. Los dormitorios. No están allí. Oy e música. Viene del sótano. Va hacia allí sintiendo un alivio indescriptible. Baja la escalera. Todos están bien. Le estaban esperando. Todas las luces están encendidas. Están sentados en el sofá viendo la televisión. —Bienvenido a casa, papá —dice Walter por ellos. Besa a Laurie en la mejilla y da una palmadita cariñosa en la nuca de Rob. Después se sienta junto a Rachel y acaricia su hermosa cabellera, sus ojos y sus labios. La ama. —Te queremos. La atrae hacia él. Sus pechos son duros y están muy fríos. Walter pone la oreja entre ellos intentando escuchar el sonido de un corazón atrapado. Quizá algún día, quizá nunca. Walter escucha en silencio. El albergue Gota de Rocío D. W. TAYLOR Los profesores suelen tener mala reputación. Al igual que ocurre con las suegras o las madrastras, sólo nos acordamos de los que tenían la voz chillona o nos reñían continuamente. Pero si le está gustando el libro que tiene en las manos, quizá debería interrumpir la lectura un momento para rendir un breve homenaje mental al viejo Fulano o Fulana de Tal que hicieron posible el que ahora disfrute de la lectura. Otros escritores-profesores presentes en esta antología son Castle, Ramsland, Anderson, Kisner y yo mismo, pero el mejor «maestro» que he visto en acción desde que la señorita Jean Grubb me enseñó todo lo que hay que saber sobre la diligencia, la integridad y el cumplir con los plazos es el que ha escrito el relato que leerán a continuación. Tuve la ocasión de ver a David Taylor y sus estudiantes del Moravian College (Pennsylvania) mientras trabajaban, y eso me impulsó a creer que el futuro de los Estados Unidos quizá esté en mejores manos de lo que creía. Los estudiantes siguen sonriendo y teniendo buenos modales, y aún leen y escriben…, al menos eso es lo que hacen quienes han escuchado a este profesor apasionado y paciente que sabe hacerles pensar y es capaz de contagiarles su amor a la buena literatura y la decencia personal. El esposo de Diane Taylor, que también debuta en esta antología, está a punto de cumplir los cuarenta veranos y la primera novela que ha escrito tiene la fuerza que la mayoría de autores del género sólo consiguen en la quinta. Quizá recuerden sus estudios y críticas del género en Horrorstruck. Si han leído sus relatos de Gorezone y la antología Scare Care recopilada por Masterton estoy seguro de que le recordarán. « El albergue Gota de Rocío» no tiene nada que envidiarles. Diez horas en la carretera y Rick y a no se acordaba de cómo era el día. La noche había caído sobre la autopista como un manto de polvo surgido de la tumba, y lo único que podía pensar era en seguir adelante, adelante, adelante y en devorar la distancia y endo más deprisa. Jonesboro 46, adelante; 35 más hasta Johnson City, mantén el pie encima del acelerador y no aflojes. Sí, ése era el sistema de los camioneros. Se dejaban fascinar por el ritmo de la carretera y el movimiento continuo. Ciento diez, ciento veinte kilómetros por hora. El BMW era una bala de plata. No importaba. Los polis también son seres humanos, y todo el mundo tenía prisa. Era Navidad. —Quiero oír a Madonna. ¿Por qué no intentas encontrar algo de Madonna? La irritación se abrió paso por el organismo de Rick como si fuera una corriente eléctrica y acabó acumulándose en sus empastes. Durante el año que estaba a punto de terminar Chrissy había logrado perfeccionar un gemido quejumbroso que le ponía los nervios de punta. Rick estaba seguro de que ella y sus amiguitas de segundo curso practicaban durante el recreo, experimentaban con versiones distintas en cuanto llegaban a casa y comparaban notas al día siguiente. Habían perfeccionado el arte de quejarse hasta dar con la queja perfecta capaz de hacer vibrar un empaste. Oh, sí, ese tonillo era capaz de conseguir que un hombre hiciera cualquier cosa. Rick había oído las risitas de los pequeños demonios triunfantes cuando se reunían en el campo de juegos de la Academia. El campo de juegos de aquella carísima Academia… ¿Y esto era lo que conseguía a cambio de su dinero? —Cristo, cariño, ¿no puedes hacer algo para conseguir que se calle? Rick lanzó una rápida mirada de soslay o a su esposa. Mary Beth estaba deslizando la aguja de la sintonía a lo largo de los números de las frecuencias. La movía muy despacio y con una vaga expresión de esperanza en el rostro, con toda la paciencia de una maldita santa. —Vosotros siempre escucháis lo que queréis y y o nunca puedo escuchar lo que quiero. Absolutamente perfecto. Las vocales infantiles se prolongaban lo justo y se mezclaban con un leve gangueo nasal creando un canturreo que siempre parecía estar a punto de convertirse en llanto. —Madre de Dios… Date prisa, ¿quieres? Me está volviendo loco. Nada, sólo chirridos y toses ahogadas. Voces del espacio exterior que salían de la radio. El mapa de carreteras decía que estaban en algún lugar de Tennessee, ese Estado en forma de hoja de sierra con una tira azul llamada Interestatal 40 serpenteando igual que una vena por su parte central. La nada, tío. Cuando habías dejado atrás Bristol y te faltaba un poco para llegar a Knoxville las estrellas y la vegetación eran tu única compañía. Mala suerte, viejo amigo… Mary Beth hizo cuanto pudo, pero sólo consiguió encontrar una emisora de música soul con Ray Charles cantando villancicos. « Los pastores tiemblan…, oh, vamos, ¿no oís cómo tiemblan al verle?» . Rick estaba seguro de lo que iba a ocurrir. —Eso no es Ma-don-na. —Mary Beth, haz algo con tu hija. Haz algo ahora mismo, ¿quieres? Mary Beth se inclinó hacia el asiento de atrás pegando el trasero al parabrisas y empezó a hablar con su voz-de-mamaíta al rostro arrugado en un mohín y la boquita convertida en una línea de carne tensa. —Papá está intentando conducir, cariño. ¿Por qué no…? Dios, ¿qué había sido de los buenos viejos tiempos? Rick y Mary Beth y endo al sur a visitar a los padres de Mary Beth para pasar la Navidad con ellos, y luego quizá unos cuantos días en Florida… Iban a donde les daba la gana y compraban lo que querían cuando les apetecía, y de repente las salidas nocturnas desaparecieron y el caminador Aprica se adueñó de la casa. Y desde el nacimiento de la bestia Rick no recordaba nada salvo la sucesión interminable de pañales sucios, noches sin pegar ojo y esa presencia constante a la que tenía la impresión de estar unido por cadenas invisibles. Cuando estaba en casa era su esclavo, cuando estaba en el despacho trabajaba para ganar el dinero con que alimentarla y en los escasos momentos de libertad tenía que ver a Mary Beth desviviéndose por la maldita niña. Rick sabía muy bien cuál había sido el momento en que todo cambió. Mary Beth estaba en la mesa de partos con los pies metidos en aquellos estribos y el camisón subido hasta la cintura. Le estaba agarrando del brazo y tenía el rostro cubierto de sudor mientras le lanzaba miradas suplicantes, y de repente su boca se contorsionó formando un óvalo de dolor tan grotesco como horrible y todo el mundo clavó la mirada entre sus piernas una fracción de segundo antes de que la mano enguantada se deslizara dentro de ella. Algo crujió y se rompió. Rick no tenía ni idea de qué podía ser, pero daba igual. Su Mary Beth, la Mary Beth esbelta y sexy con el cabello rubio que le cubría los hombros, la chica a la que esperaba delante de la residencia estudiantil viendo como bajaba la escalera flotando igual que si fuera un ángel, la chica que le dejó sin aliento cuando entró por primera vez en la clase…, esa Mary Beth desapareció de repente. Puf. Así de fácil. Ya no era suy a. La bestia se la llevó y la destruy ó, y ahora había momentos —oh, sí, desde luego, sólo momentos— en los que deseaba que las dos estuvieran muy lejos. Un poco de paz, un poco de silencio… Contempló las estrellas que parpadeaban en el cielo salpicándolo de promesas y sus labios se movieron sin hacer ningún ruido « Estrellita, estrellita… Concédeme un deseo…» . —No puede evitarlo, Rick. Llevamos diez horas de viaje… ¿Por qué no paramos a cenar? Son casi las seis. —Estupendo. ¿Y por qué no lo has dicho antes de que dejáramos atrás Bristol? Estamos en pleno centro de la nada. Crissy estaba canturreando en el asiento de atrás. « Como una virgen…» . ¿Qué podía saber una niña de ocho años de las vírgenes? Rick ni tan siquiera se había fijado en que Annette Funicello tenía pechos debajo de aquella insignia de Mickey Mouse hasta que cumplió diez años, y en cuanto a especular sobre qué tipo de relación sexual podía mantener con Frankie Avalon… Ni soñarlo. ¿Qué extraño poder ejercía esa maldita Madonna sobre los críos? Esos calcetines caídos y los guantes con los dedos cortados hacían que su hija pareciese una vagabunda en miniatura. —Debió de ser cosa de mi subconsciente —dijo Mary Beth—. Moriré si he de poner los pies en otro Pizza Hut. —Oy e, ¿qué tienen de malo los Pizza Hut? Al menos sabes lo que te ponen en el plato… Rick comprendió su error antes de acabar la frase. —No es la comida, es la gente. Mary Beth empezó a endilgarle su discurso « son-tan-horribles» . El discurso era una de sus especialidades, e incluía descripciones detalladísimas. Las mujeres gordas que hacían cola trasero contra trasero delante del mostrador coma-todo-lo-que-quiera, los hombres que se llenaban los platos como si fuesen faraones y estuvieran construy endo una pirámide, una ración entera de todo lo que había en el menú, montañas de comida que devoraban como si estuvieran convencidos de que era lo último que podrían engullir en el resto de sus vidas… Su esposa terminó el discurso añadiéndole una pequeña variación estacional. —Me ponen enferma, sobre todo en Navidad. Le había servido la réplica en bandeja. —De acuerdo, de acuerdo… ¿En qué sitio te gustaría ver cómo los patanes de la comarca se atracan hasta reventar? Pero Mary Beth había aprendido a hacer caso omiso de las preguntas malintencionadas. —Oy e, tenemos que parar en algún sitio, ¿no? Prometiste llamar a tu madre antes de que desconectaran la centralita a las siete. Ya sabes lo mucho que se preocupa si no la llamas… Era un contraataque de lo más obvio, pero resultó efectivo. Antes de que hubiera acabado de hablar Rick y a se estaba imaginando a su madre en su habitación de la residencia de Bronxville con el cuerpo encorvado en la silla de ruedas y los ojos clavados en el teléfono, las manos artríticas reposando sobre el regazo como un montón de raíces retorcidas. Una punzada de culpabilidad hizo que todas las mentiras con que se defendía de su conciencia se pusieran en posición de firmes y empezaran a desfilar. Era el sitio más adecuado para ella. ¡Dios santo, pero si su artritis reumatoide había llegado a tal extremo que apenas podía levantarse de la silla de ruedas o alimentarse sin ay uda! Y con él y Mary Beth trabajando fuera de casa prácticamente todo el día habrían tenido que contratar a alguien para que cuidara de ella, ¿no? Estaba mejor con gente de su edad. Y entonces recordó la conversación que habían mantenido junto al árbol de Navidad el año pasado, la mano fría y nudosa de su madre rodeándole el brazo como había hecho la de Mary Beth en la sala de partos, la presión de sus dedos obligándole a mirarla hasta que le hizo prometer que nunca la internaría en una de esas residencias. « Hijo, me volvería loca. Hijo, por favor…» . —Rick, mira. Albergue Gota de Rocío. ¿Qué te parece? Mary Beth se deslizó hasta quedar en el borde del asiento. La cabeza de Chrissy asomó entre los dos respaldos como por arte de magia. —Quiero parar. ¿Podemos parar? Por favor, ¿podemos parar? Justo en su oreja. Los empastes volvieron a vibrar. Habían recorrido esta carretera un mínimo de cinco o seis veces y no recordaba haber visto jamás un « Albergue Gota de Rocío» , pero el edificio estaba allí. Los neones rojos se encendían y se apagaban interrumpiendo la oscura curva de una colina. « Albergue Gota de Rocío» , decían encendiéndose y apagándose una y otra vez… Estaba claro que la típica cursilería de Tennessee había vuelto a atacar, y esta vez se trataba de un auténtico caso terminal. —Sólo porque mi trasero suplica misericordia —dijo Rick—, pero no me culpéis si después de comer descubrimos que el albergue debería llamarse « Muérete» en vez de « Gota de rocío» .[4] Rick enfiló el coche hacia la rampa de salida y Chrissy lanzó un grito de alegría. El aparcamiento estaba desierto, pero había luces encendidas dentro del edificio. Qué extraño… Esta época del año era temporada alta para todos los locales de la 1-40, y sus aparcamientos estaban repletos de rancheras con la parte de atrás llena de regalos que amenazaban con salirse por las ventanas y los techos atiborrados de paquetes en un glorioso tributo a la locura compradora norteamericana. —Debemos habernos perdido el aviso de intoxicación por ptomaína que han dado en la radio. Parece que y a se han ido todos… —Rick estaba empezando a disfrutar—. Oh, mira, está hecho de troncos, igual que en los viejos tiempos… Precioso, ¿verdad? Chrissy, creo que esto puede ser una experiencia educativa muy valiosa para ti. —Aparca, papá. Maldita mocosa… Ya se las haría pagar todas juntas después. Chrissy estaba absorta en la delicada tarea de arreglar su traje de vagabunda para impresionar a cualquier posible rival relegándola al segundo puesto. Dejar muertas de envidia a esas campesinas sería lo más sencillo del mundo. Probablemente creían que Madonna tenía algo que ver con la Navidad. El interior estaba decorado en el más puro estilo « Primitivo Davy Crockett» . Había toneles de roble y mostradores imitación de tronco, así como estantes llenos de cabañitas de juguete con puertecitas minúsculas que revelaban los mejores ejemplos de humor escatológico imaginables; conchas-cenicero con un mapa de Tennessee pintado en el centro y montones de pipas hechas con mazorcas de maíz y camisetas con dibujos y motivos de la Confederación. Todas las mercancías expuestas a la venta pertenecían a la variedad carísima y hortera que sólo se puede encontrar en esa clase de locales. Pero Rick no podía entender cómo era posible que todos los reservados y mesas del restaurante estuvieran llenos, especialmente teniendo en cuenta el aparcamiento desierto donde había dejado el coche. Todos los clientes tenían aspecto de viajeros, y su indumentaria y apariencia dejaban bien claro que no eran patanes de la zona. Había una morena muy delgada con uno de esos horrendos trajes de ejecutiva gracias a los que cualquier mujer adquiere el aspecto de la típica empollona, un tipo vestido con un traje de poliéster que parecía un vendedor, un caballero muy elegante de cabellos canosos e incluso un camionero con sus robustos antebrazos formando un arco sobre la taza de café. No había niños —« Lo siento, Chrissy » —, sólo adultos sentados en silencio, uno por mesa con los ojos perdidos en la nada sin hablar con nadie, ni tan siquiera con la camarera enana que iba de una mesa a otra moviéndose con andares de pato. Rick sonrió para sí. La camarera era clavada a la madre Teresa de Calcuta. Tenía un rostro anguloso de anciana con grandes pliegues de carne y su tronco era tan ancho que casi parecía llegar al suelo, o por lo menos hasta las rodillas. Sus hombros subían y bajaban a cada paso. Cuando llegó a su reservado Rick y a se había dado cuenta de que una pierna rechoncha era más corta que la otra. —Buenas noches, amigos. ¿Qué van a tomar? Tenía una voz ronca que parecía brotar de una garganta llena de gravilla y te hacía sentir deseos de carraspear. Los tres la contemplaron en silencio, como hipnotizados. Su mentón quedaba justo al nivel de la mesa y la superficie de madera ocultaba todo el resto de su persona dejando sólo una cabeza decapitada, como si Juan el Bautista hubiera vuelto a la vida para encararse con Salomé y afearle su conducta. La camarera fue repartiendo los menús en el más absoluto silencio. Sus manecitas eran tan marrones y frágiles como un par de hojas secas. —Vuelvo enseguida. Tómenselo con calma. No hay ninguna prisa… — Estaba utilizando todas las frases hechas típicas de las camareras, pero el filo cortante de aquella voz tan reseca como una galleta casera dejada a la intemperie hacía que resultaran un poco condescendientes…, quizá incluso vagamente amenazadoras—. Qué traje más mono, encanto —dijo la cabeza parlante. Los labios de Chrissy empezaron a curvarse en el comienzo de una sonrisa, pero la mueca burlona de la enana la congeló antes de nacer. Chrissy se apresuró a clavar los ojos en su menú infantil. « ¡Bravo!» , pensó Rick. ¡La había dejado de piedra! Aquella pequeña gárgola que atendía las mesas estaba empezando a caerle muy bien. Quizá pudiera enseñarle unos cuantos trucos. Una parte de truculencia y dos partes de sarcasmo… Sí, tendría que probar la receta. —La odio… ¡Es fea! —balbuceó Chrissy en cuanto la enana se hubo alejado. Estaba tan ofendida y enfadada que le faltaba poco para perder el control. El mohín amenazaba con transformarse en una auténtica rabieta que incluiría llanto y gritos. —Vamos, Chrissy, a veces las personas no quieren… Mary Beth dio comienzo a su numerito maternal sobre el comprender a los demás, el que algunas personas son distintas, lo necesaria que es la tolerancia y todo el bla-bla-bla. Chrissy era un monstruo incorregible. ¿Realmente creía que aquello podía hacerla cambiar? Iba siendo hora de usar el soborno. —Aquí tienes veinticinco centavos, cariño —dijo Rick—. ¿Por qué no vas al tocadiscos a ver si encuentras alguna canción que te guste? Eso debería servir para que Chrissy pasara por lo menos diez minutos buscando en vano el único nombre que Rick estaba totalmente seguro no aparecería entre los de Loretta Ly nn y Mel Tillis…, no en este tugurio dejado de la mano de Dios. Rick vio como Chrissy se alejaba haciendo ondular su pequeño trasero. « Lo siento, Chrissy …» . Nadie la siguió con la mirada. El resto de la clientela continuó con los ojos clavados en los platos o en la oscuridad que se acumulaba contra las ventanas sometiéndolas a una presión tan palpable como la de una mano negra, los rostros igual de inexpresivos que si estuvieran sumidos en un trance mientras las bocas masticaban lentamente. —Esa maldita bruja enana… ¿Cómo se le ocurre decirle algo así a una niña? —¡« Maldita bruja enana» ! Vay a, santa Mary Beth debía de estar realmente furiosa…—. ¿Qué ponía en su placa de identificación? ¿« Ida» ? ¡Ten cuidado, Ida, o acabarás con una pierna partida! No estaba mal, no estaba nada mal… —La clientela sí que es realmente rara —dijo Rick—. Mira a tu alrededor. Todo el mundo está solo, nadie habla, nadie sale del local… ¿Y dónde están sus coches? Cuando llegamos el aparcamiento estaba vacío. —Se inclinó hacia adelante para dar más énfasis a sus palabras—. No cabe duda de que esto no es un Pizza Hut. Ida se materializó de repente junto a la mesa. Rick pensó que el ser enana también tenía sus ventajas… ¡Aquella bruja era capaz de pillar por sorpresa a cualquiera! La expresión de su rostro hizo que Rick se sintiera como un prisionero al que han descubierto justo cuando estaba planeando la fuga. Quizá había oído a Mary Beth… Pero la camarera clavó los ojos en el rostro de Rick observándole con tanta atención como si fuera la única persona sentada a la mesa. —¿Ya saben qué van a tomar? —rechinó aquella voz de grava y arena. Ah, el encanto-sureño había vuelto… —Sí, y a lo sabemos —dijo secamente Mary Beth—. Vamos a tomar café…, sólo café. Y un batido de chocolate para mi hija. Y dése prisa, por favor. Golpeó la mesa con el menú como si estuviera jugando una carta imbatible y se volvió hacia la ventana. ¡Eso le enseñaría a no meterse con Chrissy ! —Eh… Querría preguntarle una cosa, si no le importa. —Rick necesitaba saberlo—. ¿He aparcado en el sitio correcto? Se lo pregunto porque… Bueno, veo a mucha gente pero no hay ningún coche fuera. Es por si volvemos en alguna otra ocasión, ¿comprende? Sonrió. Era increíble lo deprisa que podías adaptarte. Hablar con una cabeza decapitada que apoy aba el mentón sobre la mesa casi empezaba a parecerle normal. —Son gente que va a pasar la noche aquí. Los coches están en el aparcamiento permanente. Nunca se es demasiado cuidadoso, sobre todo en Navidad… —La camarera empezó a alejarse con toda la anchura de sus feos hombros subiendo y bajando a cada paso e inclinándose ligeramente hacia estribor, pero se volvió de repente hacia la mesa—. Si quieren quedarse a pasar la noche aquí pueden hacerlo. —Oh, gracias, qué amabilidad por su parte… —dijo Rick con la esperanza de que la pulla no resultara demasiado obvia, pero le debía una a Chrissy y Mary Beth—. Me temo que tenemos demasiada prisa. El rostro de la enana se iluminó con una sonrisa especialmente repulsiva. ¡Le encantaba! Era justo el tipo de cosas que le servían de alimento. Ida parecía invulnerable a esos ataques. No importaba con qué calibre le dispararas, siempre querría más. Chrissy esperó a que Ida hubiera desaparecido para volver al reservado. Ahora sí que estaba realmente deprimida. No había ninguna canción de Madonna disponible, sólo brujas enanas. Mary Beth y Chrissy fueron al lavabo y Rick aprovechó que no estaban para dejar una propina debajo del platillo de su taza de café antes de levantarse. Si lo hubiese descubierto Mary Beth habría soltado el segundo taco de su vida, pero Rick se dijo que cuando estabas entre paletos debías hacer todo lo posible por actuar con clase. Y aparte de eso la vieja enana daba un poco de miedo… Volver a estar dentro del BMW y colocarse el cinturón le hizo sentir una extraña sensación de alivio. La bala plateada de la 1-40 estaba lista para ponerse en marcha. Nada. Hizo un nuevo intento y lo único que consiguió fue volver a sentir ese vacío en el estómago, como si estuviera cay endo por un precipicio, y oy ó una voz que resonaba en lo más profundo de su cabeza —« ¡No, no, no!» —, mientras el motor gruñía una y otra vez en una ausencia de vida tan recalcitrante como inexplicable. —Maldito hijo de puta. Rick golpeó la funda de cuero que cubría el volante con la palma de la mano, tragó una honda bocanada de aire y volvió a intentarlo repitiéndose que aquello no podía ser verdad mientras el motor seguía gruñendo y tosiendo. —Vamos, vamos, vamos… Mary Beth y Chrissy no habían movido ni un músculo. Estaban escuchándole y observándole, y su silencio le repetía machaconamente que dependían de él. Los ruidos del motor se fueron haciendo menos estrepitosos a medida que la batería se agotaba. Rick acabó rindiéndose. Dio un puñetazo en el salpicadero justo sobre la combinación de AM/FM, estéreo y compacto y dejó que su espalda se fuera relajando hasta quedar apoy ada en el respaldo anatómico del asiento. —¡Jodido trasto de mierda! —le anunció al frío y el silencio de la noche que les rodeaba por todas partes. Mary Beth esperó a que se hubiera calmado un poco antes de abrir la boca. —Rick —dijo en voz baja y muy, muy cautelosa—, creo que quizá nos hay amos quedado sin gasolina. Fíjate en la aguja. No podía ser. Siempre llenaba el depósito en cuanto la aguja llegaba un poquito por debajo de la posición central. Cuando entraron en el aparcamiento tenían gasolina más que suficiente. Se acordaba de que lo había comprobado, pero la agujita roja estaba acostada debajo de la gran « V» , dormida o muerta. Rick volvió a probar suerte con el interruptor de ignición. El motor siguió sin dar señales de vida. Albergue Gota de Rocío. Bien, no tendrían más remedio que pasar la noche allí… Rick se removió nerviosamente en su cama. Mary Beth y Chrissy estaban enroscadas en la otra. Después del nacimiento de la bestia Rick se había acostumbrado a dormir solo, pero aquella noche el sueño se negaba a llegar porque había montones de malditos rostros que corrían velozmente delante de sus ojos y endo de un lado a otro como una cinta atrapada en un loco ciclo de avance y rebobinado. Cuando volvió a entrar en el restaurante —« Sí, soy un sabelotodo de la ciudad y me he encontrado con la horma de mi zapato» —, todos los rostros inexpresivos de las mesas y los reservados se habían vuelto rápidamente hacia la puerta, las bocas habían llevado a cabo una aspiración colectiva de aire y los ojos se habían clavado en Rick contemplándole como si supieran algo que él ignoraba. El rostro de la enana sentada en el taburete detrás de la caja registradora también se volvió hacia él, y las comisuras de sus labios se curvaron en la misma sonrisa maligna de antes, la mueca victoriosa y anhelante de quien se ha salido con la suy a. No, todas las gasolineras de la zona están cerradas. Sí, pueden quedarse a pasar la noche hasta que abran por la mañana. No se preocupe, les cuidaremos bien… Dios, ¿qué les habían hecho las pobres vocales para que las maltrataran así? ¡Hablaban como si tuvieran la boca llena de canicas! ¿Y por qué les estaban mirando de esa forma…? Malditos zombies… « Puta asquerosa… Nos marcharemos lo más pronto posible… Mañana…» . Los haces de luz que se deslizaban entre las tablillas de la persiana caían sobre la habitación haciendo pensar en los barrotes de una celda y proy ectaban una débil claridad grisácea sobre las paredes, el suelo de madera y debajo de los muebles, donde quedaba atrapada por las pelusas casi invisibles que se ocultaban en esos huecos. Rick se apretó los ojos con las y emas de los dedos durante unos segundos, apartó las manos y parpadeó mientras la habitación cobraba forma a su alrededor. Una cómoda de madera marrón y un galán de noche, las camas de hierro forjado, un viejo armario que se alzaba junto a él igual que un centinela. No había ceniceros ni teléfono. El maldito cuchitril ni tan siquiera tenía una Biblia de la Sociedad Gideon con que pasar el rato. Y Chrissy y Mary Beth no estaban. « ¡Maldición, debe de ser tardísimo!» . Y, naturalmente, ninguna de las dos había querido despertarle para enfrentarse a su mal humor, así que lo más probable era que estuviesen desay unando. Ahora tendría que ir de un lado a otro corriendo como una… ¿Cuál era esa frase ridícula que solía utilizar la madre de Beth? Sí, como una gallina con la cabeza recién cortada. Una imagen encantadora, desde luego… ¿O sería una vaca? Tenía que dejar de hacerse un lío con los malditos animales de la granja. Rick levantó una tablilla de la persiana, pero sólo consiguió ver una mancha borrosa de color naranja y blanco antes de que el sol le obligara a cerrar los ojos y volverse de espaldas. Volvió a subir la tablilla más despacio con los párpados entrecerrados y vio una ambulancia aparcada junto a la entrada del albergue. Las puertas traseras de la ambulancia estaban abiertas como dos manos en un gesto de bienvenida y los enfermeros acababan de meter una camilla dentro del vehículo. Los contornos familiares y predecibles de un cuerpo tensaban la gruesa tela que lo cubría desde la cabeza hasta los pies. « Cristo —pensó Rick—, eso parece un cadáver» . Y entonces vio a Mary Beth y Chrissy. Estaban al lado del BMW junto a un tipo alto y flaco que llevaba chaqueta y pajarita. El tipo sostenía en sus manos las malditas maletas. Le dijo algo a Mary Beth. Mary Beth meneó la cabeza sin apartar los ojos del suelo. Chrissy alzó la mirada hacia la ventana. Rick tiró salvajemente del cordón que hacía subir la persiana y la habitación quedó inundada de luz. Agarró las dos asas de la ventana y tiró de ellas. Atascada, naturalmente. Tiró otra vez…, y ahora con todas sus energías y toda la furia que había estado acumulando. Maldita ventana. El hombre alto y flaco estaba metiendo el equipaje en el maletero del BMW. Mary Beth y Chrissy seguían inmóviles junto al coche. ¿Qué demonios estaban haciendo? Rick alzó la mano y golpeó el cristal con su anillo de boda tan fuerte que temió romperlo, pero Mary Beth y Chrissy siguieron donde estaban sin enterarse de nada, alzando los ojos de vez en cuando hacia la ventana para bajarlos enseguida sin dar señal alguna de que le hubieran visto. —¡Mary Beth! ¡Chrissy ! Nada. Estaban observando la ambulancia, y parecían esperar algo. —No pueden oírte, Ricky. La voz de arena y gravilla era como un gruñido impregnado de paciencia frotándole la espalda. Rick giró bruscamente sobre sí mismo, pero sabía lo que vería antes de haber completado el movimiento. Un cuerpo parecido a un muñón cubierto por el traje blanco de la madre Teresa, los hombros deformes que aborrecían la compasión… —No pueden oírte. Y tampoco pueden verte. Los labios de Ida se curvaron en una sonrisa repugnante, pero esta vez la mueca no iba dedicada a Chrissy. No, esta vez era toda para él. —¿Qué infiernos…? —Ya sabes lo que dicen, Ricky. « Ten cuidado con tus deseos…, porque podrían convertirse en realidad» . El acento de las montañas había desaparecido. La enana había pronunciado las vocales de forma perfecta. Y cruel. Y su voz parecía muy, muy vieja. —¡Maldita puta! ¿Se ha vuelto loca? Quiero salir de aquí. Intentó ir hacia ella, pero el dolor le taladró el pecho y se extendió a sus brazos y su garganta con la rapidez de un incendio forestal imposible de controlar. Ricky sintió como todo su cuerpo era recorrido por una agonía que parecía tener vida propia. Abrió la boca para gritar, pero sólo consiguió emitir el jadeo ahogado de un animal caído en la trampa que suplica ser dejado en libertad. —¿Qué se siente, Ricky ? ¿Duele? ¿Quieres gritar pidiendo ay uda a quienes te aman? ¿Por qué no vienen a salvarte? El dolor se esfumó tan de repente como había llegado dejándole doblado sobre sí mismo con los ojos cerrados. Rick sintió un alivio tan inmenso que no pudo hacer nada salvo respirar muy despacio y con mucha cautela. —Un ataque cardíaco es algo terrible —dijo la enana en un tonillo de burlona compasión—. Eras tan joven, estuviste tan espantosamente solo en tu dolor… Alargaste la mano, pero no había nadie para cogerla. Rick se fue incorporando poco a poco y examinó el rostro de la enana y el hambre aterradora que había en su sonrisa. Se volvió hacia la ventana y se apoy ó en el alféizar. El dolor le había debilitado, pero también había dejado detrás de sí una extraña tensión que le impedía desplomarse. Vio como los enfermeros cerraban las puertas y subían a la ambulancia. Chrissy y Mary Beth estaban entrando en el BMW. —Por favor… Déjeme marchar. —Su voz se había convertido en un murmullo suplicante—. Van a irse sin mí. —No puedo hacer nada, Ricky. No soy más que la jefa de enfermeras, ¿comprendes? —La irritación hizo que el gruñido se volviera más ronco—. Y, de todas formas, ¿a qué vienen tantas quejas? ¿No es lo que deseabas? ¿No querías estar solo? Querías disfrutar en paz de tu pequeño mundo privado, ¿no? El tonillo burlón y despectivo había vuelto. —Vamos, Ricky, deja de mirar por la ventana. Ahí fuera no hay nada que pueda interesarte. Renunciaste a todo eso hace mucho tiempo, cariño. —Oh, sí, se lo estaba pasando en grande y había utilizado la palabra « cariño» como si fuese un cuchillo—. Éste es el mundo que tanto deseabas, el mundo que tú y los que son como tú habéis creado, y y o voy a encargarme de que lo disfrutes al máximo… Es mi trabajo, ¿sabes? Ricky siguió observando a las dos personas que amaba más que a su vida, los dos seres humanos a los que quería abrazar y acariciar para sentir el consuelo de sus brazos y el suave roce de sus cabellos en su rostro, y supo que todo aquello se había perdido para siempre, que lo había rechazado para dejar que se convirtiera en polvo como algo pisoteado por el tacón de una bota. —No me llamo Ricky —dijo en voz baja, como un niño avergonzado de haber cometido una travesura—. Nadie me llama así. El gruñido que brotaba del cuerpo diminuto de la enana estaba por toda la habitación, y se había vuelto mucho más real que la vida cada vez más lejana y marchita que estaba observando por la ventana. —A partir de ahora tu nombre será el que y o quiera que sea. Y esas últimas palabras se convirtieron en objetos horrendos a los que se dio libertad para revolotear por toda la habitación y chocar contra el techo hasta que acabaron posándose en un rincón desde el que le observaron con la maligna fijeza de enemigos jurados. « A partir de ahora…» . Lo que sintió entonces fue mucho peor que ese arder y romperse por dentro de antes. Nunca había imaginado que el dolor pudiera ser tan insondable y que la soledad fuese como vagar a la deriva por un cosmos nocturno frío y desprovisto de fe. La oscuridad y el hielo se adueñaron de su corazón mientras veía como su esposa y esa hija más preciosa que la misma vida se alejaban envueltas en los primeros ray os de sol del día de Navidad. Se apartó lentamente de la ventana y supo que aquel gesto se repetiría una y otra vez, que llegaría a ser un movimiento tan viejo como el de los planetas y estrellas a las que había cometido la imprudencia de rezar; y el rostro de la eternidad le devolvió la mirada, y la eternidad vestía de blanco, tenía los hombros deformes y sus labios estaban curvados en una sonrisa torcida. Refracciones THOMAS MILLSTEAD Cuando compras un relato del que no puedes hablar sin estropear la sorpresa no te queda más remedio que hablar de la persona que lo ha escrito, y en el caso de un amigo al que conozco desde hace mucho tiempo eso es un gran placer. (Que ha sido bastante frecuente mientras recopilaba esta antología). Millstead es el hombre que escribió una novela de misterio tan ingeniosa como Behind You (Dell) pocos años antes de que Dial publicara esa novela infantil que encantó a los adultos, Cave of the Moving Shadows. Pero la primera novela de Tom, hace ya bastantes años de eso, fue una novela del oeste titulada Commanche Stallion, y también es lo bastante versátil para haber escrito un capítulo sobre los nombres de los personajes («¡Oh, llamadme Cuthbert!») en How to Write Tales of Horror, Fantasy and Science Fiction. Disfruten de «Refracciones»…, y cuando hayan terminado de leerlo estarán de acuerdo conmigo en que Thomas Millstead tiene un talento tan grande como original. Sheila se limpió unas cuantas lágrimas de la comisura del ojo. Las nuevas lentillas la molestaban un poco, pero creía que podría soportarlas hasta que anocheciera. Se sentía un poco incómoda. Ningún miembro de la sociedad Aura de Luz la había visto nunca sin sus gafas. Al principio se había sentido tan conspicua como si estuviera desnuda, pero cuando pasó por delante del espejo de Millicent descubrió que le gustaba lo que veía. Sabía que todo era psicológico, claro está. La ausencia de esas bifocales sostenidas por una gruesa montura no la hacía ni más ni menos atractiva. No había rejuvenecido y seguía pesando lo mismo, pero estaba claro que las lentillas habían sido el equivalente emocional a un estiramiento de piel. —¡Querida, nunca me había fijado en lo hermosos que son tus ojos! Millicent la abrazó con su exuberancia de siempre y le presentó al orador de aquella noche, un tal doctor Negruni. —Sí, tiene unos ojos preciosos. El doctor Negruni la contempló en silencio durante unos segundos y acabó inclinándose para besarle la mano. Sheila pensó que iba a marearse. ¿Cuánto tiempo hacía que no la piropeaban, fuera quien fuese y fuera cual fuese el piropo? ¿Cuánto hacía desde la última vez en que Russell le dijo algo agradable? Muchísimo. Demasiado… Russell la había visto con las lentillas puestas por primera vez aquella tarde antes de ir a esa reunión de compras de la que no volvería hasta el día siguiente. Había fruncido sus delgados labios en una mueca despectiva y había dejado escapar un silbido burlón. —¡Vay a! ¡Una auténtica belleza! ¡Todo un monumento! —Bueno, no intento parecer un…, un… —¿Un monumento? Oh, y a lo sé. Créeme, lo sé. Sheila se sintió tan herida que le dio la espalda. —No. No pretendo ser como una de esas… —¿Una de esas qué? —Una de esas mujeres a las que conoces en tus reuniones de ventas. Esas…, esas mujeres de los hoteles a las que pagas para que… —¿A las que pago para qué? ¡Dilo! ¡Es una palabra de lo más sencilla y fácil de pronunciar! —Para…, para que mantengan relaciones carnales contigo. —¿Relaciones carnales? —Russell lanzó una áspera carcajada y sus gruesas mejillas temblaron espasmódicamente mientras cerraba la maleta dando un golpe seco—. Dios, no me extraña que tú y y o no hay amos mantenido… relaciones carnales desde hace un montón de años. Su voz bajó bruscamente de tono hasta convertirse en un murmullo enronquecido donde había más perplejidad que amargura. —Dios mío, lo que me asombra es que hay a sido capaz de aguantar esta…, esta farsa durante tantísimo tiempo. ¿Por qué lo he hecho? « ¿Y por qué lo he hecho y o?» , se preguntó Sheila mientras Millicent precedía a los miembros de la sociedad hasta la salita donde llevarían a cabo el período de meditación. Sheila se concentró en la pregunta. Todos esos años de hostilidad, las infidelidades de Russell, incluso alguna que otra paliza… ¿Por qué? No se le ocurrió ninguna respuesta. El orador se dispuso a iniciar su disertación. El doctor Negruni había viajado mucho y había estudiado las doctrinas de los místicos orientales en la India, el Nepal e incluso el Tíbet. Tenía un acento extraño y una voz muy relajante que subía y bajaba suavemente de tono como el murmullo hipnótico de un arroy o de las montañas. El doctor Negruni les habló con gran elocuencia del karma, la kundalini y los chakras. « Posee un gran magnetismo personal» , pensó Sheila. No tenía ni idea de cuál podía ser su edad, pero debía de ser muy anciano pues gran parte de sus viajes habían tenido lugar en las primeras décadas del siglo. Y sin embargo su rostro apenas si tenía arrugas y estaba lleno de energía. Aquel hombre de piel aceitunada y ojos lustrosos y penetrantes le recordaba a un gorrión. Cuando hubo terminado de hablar le estrechó la mano y le agradeció efusivamente el que hubiera estado con ellos, pero no se quedó a tomar el ponche y los croissants. Sus lentillas le estaban resultando más y más insoportables a cada momento que pasaba, y no quería que el doctor Negruni la viera haciendo muecas y parpadeando como una loca. Cuando estaba en la acera esperando un taxi sintió un apretón muy suave en su antebrazo. —Siempre es un placer conocer a quienes aspiran a aprender los secretos de los antiguos —dijo el doctor Negruni con aquella voz tan peculiar que hacía pensar en un ronroneo—. Espero que no me tome por un presuntuoso, pero y o he conseguido tener acceso a una buena parte de esos secretos… Ya sabe que la fusión del Siva y el Shakti, los principios masculino y femenino, es la que genera el prana, ¿no? Y el prana es la mismísima energía de la vida… Es usted muy hermosa, si me permite el atrevimiento. La cultura occidental no sabe apreciar como se merece la belleza de la madurez. ¡Ah un taxi! ¡Qué locura! ¡Qué estupidez! ¡Y a su edad! ¡Tendría que avergonzarse! Las acusaciones corrían en un torrente incontenible por su cerebro, pero Sheila sonrió perezosamente en la oscuridad. Tenía la sensación de que todo su cuerpo brillaba, y no se había sentido tan satisfecha desde… ¿Cuánto tiempo hacía de eso? Acabó admitiendo que nunca se había sentido tan satisfecha y feliz y, desde luego, nunca se había sentido así después de hacerlo con Russell. El agradable sopor del cansancio se fue adueñando de ella, pero Sheila intentó permanecer despierta un poco más. Quería disfrutar al máximo de aquella sensación y volver a maravillarse pensando en todos los placeres exquisitos que el doctor Negruni le había hecho experimentar. Alargó el brazo para volver a deslizar los dedos por el cuerpo esbelto y sedoso que y acía junto a ella. Su brazo estaba frío. Sheila le puso la mano en el pecho. Estaba frío como el hielo. El corazón no latía. Sheila se incorporó de golpe. Le sacudió, le golpeó el esternón con los puños e insufló desesperadamente su aliento entre sus fláccidos labios. Era demasiado tarde. Estaba muy confusa, pero sabía que debía salir de allí lo más deprisa posible. Lo que había ocurrido era horrible, pero y a no podía hacer nada por el doctor Negruni. ¡No debían encontrarla allí! Logró ponerse en pie y fue moviéndose a tientas por aquella habitación sumida en las tinieblas con la que no estaba familiarizada. ¿Dónde había dejado sus gafas? Entonces recordó que se había quitado las lentillas antes de que ella y el doctor Negruni… Sheila cogió su ropa de un manotazo y fue corriendo al cuarto de baño. Encendió la luz y vio las lentillas sobre un pañuelo de papel en la repisa que había encima de la pileta. Había empezado a sollozar. « No pierdas la calma» , se ordenó. Se vistió a toda prisa, humedeció las lentillas y se las puso con dedos temblorosos. Se miró en el espejo y se pasó las manos por los cabellos para alisarlos. Salir del hotel a esas horas de la noche con la cabellera revuelta sólo serviría para llamar la atención, y nadie debía acordarse de ella. Y tampoco podía informar de lo ocurrido… ¿Cómo lo explicaría? ¿Sola con el cadáver desnudo de un hombre en la habitación de su hotel? ¡Su reputación! ¡Su hija Cindy estaba en la universidad! ¿Y Russell? ¿Se limitaría a sonreír burlonamente? ¿O volvería a usar esos puños que parecían jamones? Dio un último tirón a su blusa, pero el brazo se detuvo antes de completar el movimiento. Había un hombre detrás de ella. Podía verle claramente en el espejo, a muy poca distancia. « ¡No puede ser!» , aulló su mente. Estaba tan aturdida y confusa que la primera idea que le pasó por la cabeza era que estaba viendo al doctor Negruni. Pero… No. Este hombre era mucho más alto y corpulento, y estaba muy pálido. Llevaba puesta una inmensa capa victoriana abotonada en la garganta y una de sus manos sostenía un maletín. Un sombrero negro le cubría la frente y ocultaba sus ojos. El hombre sonrió. Sheila estaba convencida de que no podría moverse, pero el instinto la hizo girar rápidamente sobre sí misma para encararse con él. No había nadie. Sheila salió corriendo de la habitación. Se dejó caer en la silla que había delante de su tocador. Examinó su rostro. Estaba pálida como una muerta. —El shock, naturalmente —observó en voz alta. Qué alucinación tan horrible… Pero no resultaba demasiado extraña, teniendo en cuenta el trauma que había sufrido esta noche. Las lentillas volvían a molestarla. Era como si tuviese los ojos llenos de arenilla. Tensó la piel de un párpado con el dedo índice intentando quitarse la lentilla tal y como le habían enseñado que debía hacerlo. La lentilla siguió firmemente pegada a su córnea. Volvió a intentarlo. Nada. Acabó perdiendo el control y tiró frenéticamente del párpado arañándose la piel, pero la lentilla se negaba a desprenderse. Sheila torció el gesto y se acercó un poco más al espejo. Qué extraño… Sus ojos parecían castaños, pero cuando no llevaba gafas las luces colocadas sobre su tocador siempre habían hecho destacar el límpido azul celeste de los iris. Parpadeó. ¿Castaños? Sí, de un castaño oscuro. La respuesta llegó de repente, y Sheila tembló como si acabara de recibir una descarga eléctrica. Esas lentillas no eran las que había dejado sobre la repisa del cuarto de baño del hotel. Eran de otra persona. Unas lentillas de color marrón… Eran las lentillas del doctor Negruni. Sheila volvió a tirar de los párpados y movió frenéticamente los ojos en todas direcciones. Y no logró quitárselas. Estaba tan nerviosa que necesitó unos momentos para darse cuenta de lo que se reflejaba en el espejo. Un hombre alto y robusto… Seguía llevando la capa y el maletín. Tenía una presencia tan sólida como imponente. El hombre apoy ó una mano sobre el respaldo de su silla. El ala de su sombrero era tan ancha que apenas dejaba ver sus ojos. La mirada del hombre se encontró con la suy a. Sus ojos eran tan amarillos como dos manchas de mucosidad, y ardían con la salvaje ferocidad del leopardo. Sheila fue volviendo la cabeza para mirarle, moviéndose tan lentamente como si estuviera sumida en un profundo trance hipnótico. Detrás de ella no había nadie. —Claro —dijo con despreocupación. Y enterró el rostro en las manos mientras oía unos gemidos estridentes que sabía salían de su boca. « Millicent» , pensó Sheila apenas despertó a la mañana siguiente. Tenía que ver a Millicent. Millicent sabría ay udarla y consolarla con su serenidad y su compasión habituales. Sheila no pensaba contarle lo que había ocurrido anoche porque no quería comprometerse…, y tampoco quería arruinar la reputación de Negruni. Pero Millicent era una auténtica experta en lo arcano y lo místico. Era tan sabia y tenía tanta experiencia… Formar parte del círculo de Millicent había significado mucho para Sheila, y le había dado fuerzas para soportar la tortura que suponía el estar casada con Russell. Descubrió que le costaba mucho separar lo que había ocurrido de lo que debía haber imaginado. La muerte de aquel hombrecillo encantador no había sido ninguna fantasía, eso estaba claro. Pero seguía llevando las lentillas —no había conseguido quitárselas—, y no podía acudir a su oftalmólogo porque era domingo. Y aquel otro horror, la criatura que había visto reflejada en el espejo… Sheila saludó con un gesto de cabeza al portero del edificio de apartamentos en el que vivía Millicent, tal y como hacía siempre que iba allí. El portero le devolvió el saludo llevándose la mano a la gorra, tal y como hacía siempre. —Buenos días, señora. El portero era muy corpulento y su piel tenía el color rojo langosta típico del bebedor habitual. Una joven que llevaba unos tejanos muy ceñidos pasó rápidamente junto a ellos y salió del edificio. El portero le guiñó el ojo a Sheila. —Acaba de mudarse —dijo. Se lamió los labios—. Es todo un monumento, ¿verdad? Sheila sintió como la rabia estallaba dentro de ella inundándola con un torrente de furia al rojo vivo. ¿Un « monumento» ? ¡La misma palabra estúpida que había empleado Russell! ¡Era justo el tipo de observación de mal gusto que tanto le gustaba hacer! Sheila nunca había sentido una ira semejante. ¡Aquel maldito degenerado…! Sheila hurgó frenéticamente dentro de su bolso. ¿Qué podía utilizar? Las tijeritas para hacerse la manicura… ¡Sí! Sheila y a casi podía ver el tajo en la garganta de aquel cretino. ¡Oh, sí, sería muy divertido…, sería muy, muy divertido! Abrió y cerró las tijeritas convulsivamente mordiéndose el labio inferior para calmarse un poco. ¡Un momento! Había alguien detrás del portero. Qué extraño… No le había visto antes. Era un hombre barbudo vestido con ropas de marinero. ¡No importa! ¡Acaba con los dos! La mano de Sheila vaciló. El sudor empapó su cuerpo y descubrió que estaba temblando de miedo. Cruzó el umbral a toda velocidad y corrió a través del vestíbulo. « Dios santo —rezó—, ¿qué iba a hacer?» . El ascensor era muy elegante y tres de sus lados estaban cubiertos por espejos adornados con filigranas doradas. Sheila se agarró al asa de latón bruñido que había junto a ella y tragó aire. El hombre de la capa estaba dentro del ascensor. Estaba por todas partes, y se alzaba sobre ella dominándola con su corpulencia en cada una de las tres imágenes reflejadas. Estaba tan cerca que casi podría haberle olido el aliento. Sheila extendió los brazos y los movió locamente en todas direcciones sin encontrar nada. Pero el gesto le sirvió como una especie de confirmación. —¿Quién eres? —preguntó en voz baja clavando los ojos en una de las imágenes. Los labios del hombre se movieron. Tenía unos labios muy sensuales, y Sheila vio como se curvaban en una sonrisa de diversión. Sintió las vibraciones del sonido en algún punto situado detrás de su nuca…, como si estuviera hablando. Sheila se envaró y aguzó el oído. No, no era su voz, y tampoco era un murmullo. Era como la sombra de un murmullo. Tendrías que haber ido a por la tráquea. No habría podido soltar ni un graznido. Después bien adentro, hacia la carótida…, ¡y a desgarrar! ¿Te acuerdas de esas zorras cubiertas de sangre? ¡Oh, era tan divertido! La figura del espejo alzó la mano izquierda y el maletín bailoteó en el aire. Sheila cerró los ojos y se tapó los oídos con las manos. —Bebe un poco de té, querida. —Millicent le sonrió con dulzura—. Pareces estar preocupada por algo. —Bueno, el doctor Negruni… —Oh, sí, fue terrible. Me avisaron por teléfono esta mañana. Un hombre tan dotado y tan lleno de vida… Anoche estuvo con nosotros, y ahora… Pero me han dicho que la transición fue muy pacífica. —¿Hacía mucho que le conocías? —Eones, pero no nos veíamos mucho. A veces estaba fuera años enteros. Ganó una fortuna con sus innovaciones tecnológicas, ¿sabes? Era un verdadero genio de la óptica. Podía… Bueno, podía permitirse el lujo de satisfacer su pasión por lo oculto. —Dio unos golpecitos en la rodilla de Sheila—. Estás trastornada, y es muy natural. Todos lo estamos, pero lo ocurrido no es más que el paso de una dimensión a otra. Sheila tomó un sorbo de su taza de té mientras buscaba desesperadamente las palabras adecuadas. Debía ser discreta, pero necesitaba obtener una respuesta. Millicent lo entendería. ¡Tenía que entenderlo! —Es sólo que… —empezó a decir, pero dejó que su voz fuera bajando de tono hasta desvanecerse en el silencio. Movió la cabeza señalando hacia una esquina de la habitación. No podía confiarse a su amiga delante de una persona desconocida. Millicent siempre observaba las normas de cortesía social, y aquel comportamiento resultaba muy impropio de ella, Sheila le sonrió y Millicent le devolvió la mirada sin decir nada. —No creo que hay amos sido presentados… —¿A quién te refieres, querida? —A tu amiga. Lleva un sari precioso. —Querida mía… —Millicent dio una palmada y dejó escapar una risita—. ¡Qué gran sensibilidad! Vay a, confieso que me has sorprendido… —No te entiendo. —El doctor Negruni también la vio. ¡Anoche, antes de nuestra reunión! Yo no he tenido la suerte de verla. Pero él poseía esa rara capacidad…, y ahora descubro que tú también la posees. ¡Es asombroso! —¿Capacidad? El rostro de Millicent irradiaba alegría. —Puedes ver lo que fuimos antes. En nuestra encarnación anterior, ¿comprendes? —No… —El doctor Negruni dijo que a comienzos de este siglo y o era una hindú de casta noble, una maestra. La forma, la identidad en que nos materializamos… Se aferra a nosotros, nos sigue y nos influencia. Llevamos con nosotros los fantasmas de lo que fuimos. El doctor Negruni era capaz de percibir estas apariciones surgidas de nuestro pasado. Creo que esa asombrosa capacidad tenía cierta relación con los descubrimientos que hizo en el campo de la óptica. La taza resbaló de la mano de Sheila y se hizo añicos al chocar contra el suelo. Las lentillas del doctor Negruni… « Dios santo, entonces esa aparición… Esa aparición es lo que y o era. ¡Esa abominación! Esa… cosa» . Millicent siguió hablando, pero el palpitar enloquecido de su corazón impidió que Sheila oy era ni una palabra de lo que dijo. El ruido era como el retumbar de un oleaje distante, pero fue alterándose poco a poco hasta formar un mensaje confuso e insistente que no tardó en hacerse más y más claro. ¿Te acuerdos de las noches en Whitechapel? ¿Recuerdas la niebla? Las calles vacías… ¿Recuerdas el apodo que nos puso la policía y la prensa sensacionalista? El recuerdo emergió de las profundidades de su mente tan repentinamente como si una trampilla acabara de abrirse dentro de Sheila. El recuerdo era muy tenue, apenas algo más que fragmentos y sensaciones. Pero era real. Era tan real como cualquier otro recuerdo…, de la semana anterior, el año pasado o, incluso, de la infancia. Los rostros huesudos de las prostitutas petrificados por el terror, el aire húmedo de la medianoche, el eco de las botas sobre los adoquines a sólo unos cuantos, pasos de distancia, el escalpelo que sacaba del maletín de cirujano… ¡El incontrolable rugido orgásmico que llegaba con el primer tajo! Y el placer… ¡Ah, el placer! —Querida, ¿qué te ocurre? ¿Recuerdas? Nos llamaban «Jack». Sheila salió tambaleándose del apartamento intentando contener las náuseas Sheila estaba sentada delante de su tocador con un camisón por único atuendo. Su mente estaba vacía y exhausta. No apartaba la mirada de los ojos de la otra imagen que había en el espejo. Sobre su regazo había un cuchillo de trinchar. La imagen también estaba inmóvil y en silencio. Se alzaba sobre ella dominándola con su estatura, devolviéndole la mirada con una especie de insolencia despreocupada. Las horas fueron pasando mientras compartían su comunión carente de palabras. Sheila oy ó el sonido de una llave deslizándose dentro de la cerradura y Russell entró en el piso. Dejó caer su maleta al suelo haciendo mucho ruido. Le bastó con oír sus primeros movimientos para darse cuenta de que estaba borracho. Sheila giró sobre sí misma para encararse con él y le contempló. No sintió nada, sólo una mezcla de irritación y disgusto casi imperceptibles. ¡Así que ahora tenía la desfachatez de traer a casa una de esas fulanas con las que se divertía en sus reuniones de ventas! La chica tenía todo el aspecto de una zorra barata —Sheila estaba segura de que Russell prefería a las de ese tipo—, y llevaba las mejillas tan llenas de colorete que le daban una apariencia ridícula. Y esos zapatos repletos de botones que casi parecían botas… Ni tan siquiera sabía vestir bien. El vestido informe le llegaba hasta los empeines, y su cabellera estaba retorcida en un tosco moño. La mujer no cruzó el umbral. Quedaba medio oculta detrás de Russell y parecía incómoda, apoy ándose nerviosamente primero en un pie y luego en el otro. Russell la ignoró y dio un paso hacia Sheila. —¿Qué tal está la señorita Recatos? —preguntó. Sus ojos entrecerrados recorrieron el cuerpo de Sheila y su voz bajó de tono hasta convertirse en un murmullo pastoso impregnado de sarcasmo—. Vay a, vay a… Pero si casi podrías pasar por una mujer atractiva. Al menos para un tipo que no ha mojado…, ¡desde la noche pasada! Los ojos de Sheila fueron más allá de él. Su corazón empezó a latir más deprisa. Había visto a mujeres que se vestían y se maquillaban así…, pero sólo en fotos borrosas tomadas hacía y a mucho tiempo. Y de repente comprendió que aquella mujer era Russell. Era el Russell del pasado… ¡De hacía un siglo! El rugido invadió los oídos de Sheila y cay ó sobre ella como una cascada irresistible. Se volvió hacia el espejo. Sí, el otro recordaba a esta mujer… Estaba temblando. Parecía muy excitado, y Sheila vio como metía una mano en el maletín negro. ¿Te acuerdas de ella? Liz Stride… ¿Recuerdas lo que le hicimos? ¿Recuerdas esa garganta desgarrada con la sangre burbujeando…? Sheila se puso en pie moviéndose muy despacio. —Es hora de que volvamos a mantener… relaciones carnales —dijo Russell con voz burlona. Alargó los brazos hacia ella y el dorso de una mano le cruzó la cara en un gesto tan despreocupado que casi parecía involuntario. Sheila sintió el impacto de los nudillos en su mandíbula. Alzó el cuchillo de trinchar para que lo viera. Fue como si un enjambre de avispas irritadas hubiera empezado a zumbar dentro de sus venas. Una extraña lujuria adquirió vida de repente, y Sheila oy ó los gritos de un apetito horrendo que había pasado mucho tiempo durmiendo y que despertaba para exigir ser saciado. Sheila sintió el cosquilleo que la impulsaba a hundir el cuchillo en la carne…, quería sentir como entraba en el cuerpo de Russell y lo atravesaba. ¡Ahora! Igual que antes… Russell estaba contemplándola con una expresión de incredulidad y la boca cómicamente abierta Sheila vio como alzaba los brazos para protegerse del cuchillo. Hundió la hoja en la carne, se agazapó y esperó el momento de volver a clavarla. —¡Maldita seas! —escupió Russell. El miedo y la rabia se confundían en sus rasgos mientras se tambaleaba de un lado a otro. Sheila le había clavado el cuchillo en el hombro, y la sangre brotaba a chorros de la herida. Russell se llevó una mano a la herida y retrocedió con paso vacilante. —Perra… Esto es lo que siempre habías querido, ¿no? —¡Sí! —gritó ella sintiendo un júbilo inmenso. Y recordó la pregunta que se había formulado a sí misma tantas veces, la pregunta que se habían hecho el uno al otro con tanta frecuencia. ¿Por qué he de soportar esto año tras año? ¿Por qué? Ahora lo sabía. Sabía por qué estaban irrevocablemente unidos el uno al otro. Por toda la eternidad… Russell tropezó con la silla y cay ó encima del tocador derribando al suelo las botellitas, los botes y los cepillos para aplicar el maquillaje. Sheila fue hacia él, le miró a la cara y vio en ella todo el horror aby ecto y balbuceante que recordaba con tan exquisita precisión. El horror en los rostros cerúleos de todas aquellas mujeres. Esas mujeres patéticas y angustiadas… El horror con que alzaban los ojos para ver el escalpelo centelleante que se preparaba para acabar con ellas. ¡Ahora! ¡Clávaselo! ¡Goza! Sheila lanzó una rápida mirada de soslay o al espejo. El hombre de la capa no estaba allí. No, ahora estaba dentro de ella…, retorciéndose en incontenibles espasmos de placer. Le vio reflejado en sus ojos, observándolo todo con aquella mirada gélida e implacable, y le vio en su propio rostro ruborizado por la expectativa de aquel deleite que no tardaría en llegar. El rostro era tan horrendo que le bastó con verlo para retroceder tambaleándose. Era tan repulsivo que se llevó una mano a la boca mientras sus entrañas se retorcían de puro asco. « No» , pensó, y el pensamiento fue un grito que despertó ecos silenciosos en su interior. Era Sheila…, no él. Nunca más, Dios santo… Oh, Dios, permite que me libere de él. ¡Haz que esta deuda espantosa quede pagada para siempre! Sheila lanzó el cuchillo al suelo. Russell dejó escapar un sollozo convulsivo. Y se precipitó sobre el cuchillo lanzando un alarido de triunfo. Después lo alzó lentamente y clavó los ojos en la hoja manchada de sangre. Las lentillas del doctor Negruni permitieron que Sheila viese como aquella mujer mal vestida y peor maquillada —aquella prostituta cubierta de carmín y colorete— flotaba hacia adelante hasta que su cuerpo se confundió con el de Russell. Se preguntó si Russell lo sabía, pero la verdad es que no le importaba demasiado. ¿Recordaba aquella vida de hacía tanto tiempo…, y cómo había terminado? ¿Comprendía por qué la venganza iba a ser suy a al fin? « Sí» , pensó. Sus ojos eran dos rendijas ribeteadas de rojo que encerraban las llamas de un odio irracional, pero había algo más perdido en sus profundidades. Una brizna de… ¿Recuerdo? Russell pareció sorprenderse, vaciló y se quedó inmóvil durante unos momentos. « Ya sabes por qué debes hacerlo —pensó Sheila—. Ya lo sabes…» . Asintió, dándole permiso para seguir adelante. Y Russell hundió el cuchillo en su carne. El concurso ADOBE JAMES Alfred Hitchcock dijo que Adobe James, escritor y viajero incansable, era «un maestro de la literatura moderna y uno de los mejores narradores con que contamos en la actualidad». James ha publicado más de quinientos relatos…, ¡pero yo no había leído ni uno solo! En el año ochenta y seis edité un libro de consejos prácticos para quienes desean convertirse en escritores y tuve que preguntar a muchos profesionales cuál era su relato de terror favorito. «The Road to Mictlantecutli» fue uno de los más citados. Empecé a preguntarme quién diablos era Adobe James… ¡y justo entonces su agente me envió el primer relato que había escrito desde 1970! Me bastó con leerlo para comprender que ese arte maravilloso de contar una historia pura y simplemente por el placer de hacerlo que a veces damos por perdido aún cuenta con algunos practicantes. No me quedó más remedio que entablar correspondencia con «Adobe» para descubrir su verdadera identidad, que me reveló sin hacerse rogar demasiado. Durante quince años el erudito oxfordiano James Moss Cardwell ha sido (simultáneamente) el fundador de la Academia del Fuego de California; coordinador de una comisión para el entrenamiento de los agentes de la ley e instructor de escritura creativa, periodismo y psicología. Conocido como «Jamie McArdwell» por sus «relatos más líricos», Adobe/Jim ha escrito seis relatos para el Vanity Fair inglés, todos ellos adaptados a la radio y lo televisión por la BBC. Ha vivido en Palma de Mallorca, Montecarlo, París, Zermatt y Carmel, y cuando me carteé con él se disponía a volver a Oxford para «terminar una novela de suspense» titulada Death in a Walled Garden. «El compilador de esta serie de antologías me ha dado tantos ánimos que voy a escribir unos cuantos relatos más», escribía Cardwell/James en su carta. Quizá ése sea el mayor logro del que puede enorgullecerse ese tal Williamson… Dejaré que ustedes lo decidan después de haber leído «El concurso», un relato verdaderamente asombroso. Gabe y y o estábamos jugando al ajedrez en el jardín cuando vimos llegar a Pete, el hombre que se ocupa de la seguridad. —Tenemos compañía —anunció, y parecía algo nervioso. Nos volvimos hacia donde estaba mirando y vimos la nube de polvo del autobús Grey hound que viene dos veces por semana deslizándose lentamente colina abajo como si fuera un escarabajo de plata. Decidimos suspender la partida. Fui a la tienda para esperar la llegada del autobús. El autobús se detuvo al otro extremo de la única calle de Oasis —que cruza en perpendicular el asfalto descolorido por el sol de la carretera—, y un hombre alto, elegante y bastante may or bajó de él. Permaneció inmóvil hasta que el autobús volvió a ponerse en marcha y se alejó hacia el desierto. Después vino hacia nosotros. La tarde estaba a punto de terminar, y el sol que se cernía sobre el horizonte proy ectaba una sombra de nueve metros de longitud que se deslizaba delante del recién llegado como una mamba negra a punto de lanzarse sobre su presa. Había pasado mucho tiempo desde nuestro último encuentro, pero cuando oí la campanilla y vi entrar a Trancredi supe para qué había venido. Trancredi charló un poco conmigo mientras me tomaba las medidas. —No has cambiado ni pizca —dijo—. Ni un día más viejo… Contuve el impulso de replicar que no podía decirse lo mismo de su persona. El pobre diablo daba la impresión de haber recorrido todo el infierno…, ¡un par de veces seguidas! —¿Tanto te sorprende? —dije—. Bueno, Trancredi, eso no tiene nada de raro. Mira a tu alrededor. Oasis es un lugar muy apacible. Aquí no hay tensiones de ninguna clase. Nadie compite con nadie. Se limitó a sonreír. Esperé. Vivir en un pueblecito como Oasis me había convertido en un auténtico campeón de la espera. Esperar es lo que sé hacer mejor…, después de deletrear, claro. —Eras el número uno —dijo. Su tono de voz no podía ser más sincero. Era la verdad, claro, así que no dije nada aunque tomé nota del tiempo verbal que había empleado. Sus ojos no se habían apartado ni un momento de mi cara. Si estaba buscando señales de incertidumbre o debilidad no iba a encontrar ni la más mínima. —¿Estás preparado para aceptar un nuevo desafío? —preguntó por fin. —¿Tengo elección? Dejó escapar un bufido y se rió. —Oh, sí. ¡Claro que sí! El Comité se limitaría a nombrar un nuevo campeón. Ya conoces las reglas. Conocía las reglas, pero aun así… Tardé un poco en responder. Habían pasado años desde mi última competición seria. Oh, los aficionados no me duraban nada, pero no me había enfrentado a ningún desafío reciente de un profesional y no estaba muy seguro de si me encontraba en condiciones de vencer a Trancredi. —¿De cuánto tiempo dispondré para prepararme? —pregunté. Se encogió de hombros. —Una semana. —Quince días —repliqué. Trancredi sonrió. —Diez. Volví a quedarme callado durante unos momentos. Supongo que estaba intentando ganar tiempo. Diez días era más que suficiente. O recuerdas las palabras, la fonética, los matices, prefijos, sufijos y orígenes…, o se te han borrado de la memoria. Es así de sencillo. Acabé asintiendo con la cabeza para indicar que aceptaba. —¿Quién me ha desafiado? —Una chica recién salida de la secundaria. —Entrecerró los ojos—. Es capaz de deletrear cualquier palabra. —Una leve sonrisa y sus ojos se encontraron con los míos—. Tiene un talento natural… Igual que tú, pero aún más grande. Y es mucho más joven, por supuesto. Era mi turno de sonreír. —La última vez que apostaste contra mí las cosas no te fueron nada bien, Trancredi. —Estoy convencido de que la chica me permitirá recuperar todo lo que perdí. Lo recuperaré todo… ¡Y con intereses! Llevo mucho tiempo esperando. Te aseguro que acabará contigo. —Es posible. Ya lo veremos. Los novicios nos preocupan tanto como a los jugadores de tenis, los políticos, las estrellas de cine y los pistoleros porque siempre perturban el status quo e intentan destronar a los campeones reconocidos. Parafraseando lo que alguien dijo en una ocasión refiriéndose a la historia, « la competición no es más que el sonido de los zuecos de madera de los recién llegados subiendo los peldaños que llevan a la entrada mientras las zapatillas de seda salen sin hacer ruido por la puerta de atrás» . —Notificaré al Comité que has accedido a defender tu título. Algunos de ellos… —Me obsequió con una sonrisita muy desagradable—. Bueno, estaban seguros de que renunciarías a él. —¿Cómo? ¿Y negarte la ocasión de que recuperes todo lo que has perdido? Trancredi cerró los ojos lentamente, sonrió y acabó echándose a reír. Cuando la campanilla tintineó anunciando su marcha aún seguía expresando su diversión con una especie de ladridos entrecortados. Los diez siguientes no fueron muy agradables. No me quedó más remedio que cerrar la tienda. Durante los últimos diez años nuestro idioma había adquirido tal cantidad de palabras nuevas que me vi obligado a pasar las veinticuatro horas del día ley endo e investigando en todas las fuentes disponibles. Casi todos los deportes competitivos cuentan con legiones de fanáticos cuy o único medio de expresión es la hipérbole, y el deletrear palabras no se diferencia demasiado de ellos. Una reportera de una revista dedicada al deletreo que también es una fanática seguidora mía empezó su artículo con esta frase: « La semana próxima los ojos de todo el Universo no se apartarán de Oasis…» . Exageró un poquito, pero eso no era nada comparado con la publicidad que hizo el grupo de Trancredi. Cuando llegó la noche de la prueba estaba preparado. Fui al sitio donde se celebraría en mi convertible con la capota baja para disfrutar del cálido aire del desierto mientras el sol se ocultaba detrás de los riscos y las estrellas empezaban a aparecer una por una. Habían levantado una gran carpa de circo, y una banderola blanca en la que se leía campeonato de deletreo ondulaba sin demasiado entusiasmo a la luz de las antorchas. Los doce miembros del Comité y a estaban en el Palco del Jurado. Fui por el pasillo de tierra apisonada que llevaba hasta el escenario improvisado con barriles de petróleo y tablones de madera. El público se quedó callado en cuanto aparecí. Había dos pequeños estrados con micrófonos separados por unos tres metros de distancia. Una jovencita delgada de cabellos y ojos oscuros que parecía recién salida de la infancia ocupaba uno de los estrados. La jovencita iba totalmente vestida de blanco. Subí al otro estrado y contemplé al público. El acontecimiento había congregado a unos quinientos espectadores, eso sin contar a los treinta y cinco jugadores que iban de camino a Las Vegas cuy o autobús había perdido los frenos al bajar una pendiente y había chocado con el lateral de un puente antes de acabar deteniéndose justo allí donde empezaba el pueblo. La may oría de ellos parecían bastante disgustados pero, por decirlo en su jerga, el deletreo era « el único juego disponible» en Oasis. Estaban dispuestos a apostar su dinero en lo que fuese, y muchos y a habían apostado. Por la chica, claro… ¡Cómo ganadora! Seguí recorriendo los graderíos con la mirada. Identifiqué a mis seguidores, reconocí a otros que darían cualquier cosa por verme derrotado y vi a un considerable número de indecisos que, tradicionalmente, acaban optando por uno de los bandos durante las primeras etapas del concurso. Mis ojos llegaron a las primeras filas. Trancredi y su gente estaban allí. Parecía muy relajado, tranquilísimo y absolutamente intocable, y sin embargo… Había algo extraño, una especie de aura de cautela flotando a su alrededor. Nos jugábamos mucho, claro está. Me pareció que casi estaba empezando a arrepentirse de haberme transmitido el desafío. ¡Estupendo! Aún podía retirarlo y escabullirse como un chacal en la noche, pero no lo haría. El orgullo siempre había sido uno de sus puntos débiles. Me volví hacia la joven que me había desafiado. Me devolvió la mirada con mucha calma, evaluando al contrincante con el que debería enfrentarse. Era bastante guapa. Vestía una blusa de campesina muy holgada, y la tela iridiscente se pegaba a los pechos libres de toda sujeción que había debajo. ¡El roce de la tela sobre su piel desnuda había hecho que tuviera los pezones erectos! La falda era de una tela tan delgada que parecía muselina, y la sombra casi imperceptible de su vellocino de Eva formaba un triángulo perfecto realzado por la falda que se acomodaba elegantemente a los contornos y líneas de su cuerpo. Estaba clarísimo que no llevaba nada debajo de la blusa y la falda. Trancredi había cometido su segundo error. Los encantos físicos de la chica no conseguirían distraerme, aunque casi todos los jugadores de Las Vegas parecían estar apreciando mucho lo que creían ver. Había llegado el momento de empezar. La primera palabra —KEFERA—, fue para la aspirante. La chica la deletreó sin ningún esfuerzo y consiguió arrancar unos cuantos aplausos corteses al público…, salvo a los jugadores, naturalmente, quienes a juzgar por sus expresiones y a estaban empezando a desear hallarse en cualquier sitio que no fuera éste. —ANGRA MAYNIU. La voz del moderador invisible pronunció mi palabra. La repetí y la deletreé. Aplausos, un poco más sonoros que los obtenidos por la chica. —ARIMÁN. La segunda palabra de la aspirante resonó en la oscuridad. La chica hizo una pausa melodramática, tragó aire para que sus pechos volvieran a tensarse como en una ofrenda —todo eso con la intención de distraerme, evidentemente—, y la deletreó. El Comité volvió a otorgarle la puntuación máxima. Trancredi fue el primero en aplaudir. Las palabras llegaron en rápida sucesión. SHAITÁN, ARALU, BELILI, MICTLANTECUTLI, ABADÓN, APOLIÓN… La chica parecía sentirse a sus anchas, como si cobrara confianza con cada nueva palabra que deletreaba. Cada éxito le proporcionaba unos cuantos seguidores más entre los indecisos, lo cual era bastante comprensible. Tenía talento, desde luego, y su forma de pronunciar las palabras y deletrearlas poseía una indefinible cualidad sensual. Al final del primer período el apretujamiento del público había hecho que la temperatura en el interior de la carpa subiera considerablemente, y fue entonces —durante la prolongada salva de aplausos que obtuvo la chica— cuando me fijé en dos cosas. La primera era que los jugadores estaban comportándose de una forma intolerable, por lo que habría que hacer algo con ellos; y la segunda que la aspirante había cometido su primer error, y no en el deletreo de una palabra sino porque acababa de hacer un gesto típicamente femenino. —Mi rival había apartado un mechón de cabello caído sobre su frente cubierta de sudor. ¿Vanidad? ¿O falta de concentración en lo que estaba haciendo? ¡Cualquiera de las dos cosas podía ser fatal para ella! Trancredi se dio cuenta del movimiento, puso cara de irritación y se levantó para hacerle señas. La chica no entendió lo que intentaba decirle, frunció el ceño y se inclinó hacia adelante para verle mejor. Se me había concedido una oportunidad que no esperaba. No era la clase de situación en la que me siento más cómodo, pero decidí aprovecharla. La oscuridad regurgitó mi próxima palabra, MALEBOLGE. Y me lancé al ataque. Hay algo que deberían saber, y es que en cualquier gran competición de deletreo como la que estábamos celebrando resulta relativamente sencillo crear un hechizo que hará aparecer una manifestación concreta de Angra May niu, Apolión, Belili, Kefera, Mictlantecutli, Shaitán o cualquier otra de las 2.063 formas de Satanás, pero entonar un hechizo que haga manifestarse a toda la región subterránea del Malebolge —más conocida como el octavo círculo del Infierno— exige una considerable concentración y mucho poder. —Malebolge —canturreé, utilizando poderes más viejos que el tiempo—. Tempera scelerisque… —Sentí como el mundo subterráneo se iba plegando a mi voluntad—. Asmodeus semper… Y el Malebolge empezó a cobrar forma bajo nosotros. La tierra se fue abriendo, las llamas sulfurosas salieron disparadas hacia lo alto y nuestros ojos pudieron contemplar el infierno. Los jugadores lanzaron gritos de terror. —Scelerisque… —exclamé. Les señalé con la mano y los gritos de los jugadores se convirtieron en alaridos que se interrumpieron bruscamente para volverse gruñidos. Los jugadores se transformaron en cerdos y empezaron a luchar entre ellos fracturando patas de frágiles huesos y perdiendo orejas y ojos bajo el impacto de las pezuñas afiladas como navajas de afeitar que se debatían frenéticamente intentando escapar al precipicio que se estaba abriendo debajo de ellos. Trancredi se dio cuenta de que iba a ser derrotado y se dejó dominar por el pánico. Intentó adquirir su auténtica forma, pero le llevaba demasiada delantera. Su cabeza se fue convirtiendo lentamente en la de un escarabajo gigante mientras su torso aumentaba de tamaño y se volvía de un repugnante color blanquecino. El cuerpo de Trancredi acabó transformándose en un gigantesco gusano que empezó a alimentarse consigo mismo mientras su cabeza de escarabajo lanzaba horribles gritos de agonía. Las llamas se habían adueñado de todo el recinto. Estaba tan seguro de mi victoria que dejé marchar a mis seguidores y vi como se alzaban moviendo sus inmensas alas blancas para abrirse paso por el techo de la carpa en llamas. La chica no había perdido la calma, y estaba haciendo acopio de fuerzas en un último intento de controlar la situación. Trancredi tenía razón. Jamás había visto tanta astucia y tales poderes en alguien tan joven, pero la había pillado desprevenida y y a no podía hacer nada contra mí. Sabía cuál era su punto débil. ¡La vanidad! No hay ninguna debilidad más terrible…, salvo, quizá, el orgullo. Me volví rápidamente hacia ella y alcé un gran espejo de plata delante de su rostro. El espejo le mostró la imagen de una anciana desdentada cubierta de llagas goteantes. Un agujero leproso había consumido la totalidad de su ojo derecho. Sus ropas habían desaparecido, y se le había caído el pelo. Aquellos pechos que se habían alzado tan orgullosamente tensando la tela blanca de la blusa no eran más que montones de carne grisácea que le llegaban hasta más abajo del ombligo. Mi rival gritó y siguió gritando mientras su vientre se hinchaba en un embarazo putrefacto que acabó con un terrible estallido. Un millón de gusanos blancos salieron despedidos hacia el público. Bastó una fracción de segundo para que cada gusano creciera hasta alcanzar un tamaño increíble y exhalara la pestilencia del azufre y la muerte antes de aferrarse a su nuevo anfitrión y empezar a alimentarse con su carne. Los gemidos y gritos de los seguidores de Trancredi eran ensordecedores y podían oírse incluso por encima del estruendo de los truenos y llamas que llegaban de las profundidades y el salvaje gruñir de los cerdos enloquecidos por el terror que corrían ciegamente de un lado a otro pisoteando los cuerpos de los jugadores caídos. —Malebolge —canturreé. Y los mares del mundo se calentaron hasta alcanzar el punto de ebullición y emitieron lenguas de ciento cincuenta kilómetros de longitud y cien metros de altura que calcinaron todo cuanto se hallaba a su alcance. La Tierra se estremeció en su órbita, retrocedió lentamente y el malévolo ojo rojizo del sol volvió a aparecer sobre el horizonte mientras diez mil volcanes llegaban a un orgasmo simultáneo y se convertían en fuegos artificiales anunciadores de la muerte. Mis poderes y a casi habían llegado al punto máximo, y había acumulado tanta energía que si lo hubiese deseado habría podido destruir toda la creación. Me volví hacia el Comité. Acabar con ellos habría sido casi ridículamente sencillo. Me bastaba con desearlo para enviarles a un lugar aterrador del que sólo podría sacarles alguien mucho más potente que y o…, suponiendo que semejante criatura exista. Pero no soy vengativo. Les dejé marchar y me volví hacia la vieja arpía que gritaba y se retorcía devorada por una agonía insoportable sobre los barriles de petróleo al rojo blanco que estaban empezando a derretirse. Un pestilente manantial de saliva verdosa brotaba de su boca y sus fosas nasales, y las uñas de sus manos estaban creando surcos ensangrentados en su carne cubierta de llagas y tumores. El hechizo que había convocado al Malebolge no se desvanecería hasta pasados veinte años de su tiempo, y agravé el suplicio a que estaba sometida haciendo que cada segundo de esos años tuviera la duración de un siglo. Naturalmente, ese marco temporal también era aplicable a Trancredi, cuy os tormentos se habían vuelto tan terribles que ni y o podía contemplarlos. Pobre diablo… No aprendería nunca. Me preparé para abandonar aquel lugar. —Sigues siendo el campeón —anunció el moderador invisible con voz llena de respeto. Me volví hacia el Comité y le hice una pequeña reverencia. La cortesía fue aceptada con lo que me pareció era un considerable alivio. Dejé atrás los gritos, las súplicas lastimeras, la pestilencia, las llamas y los gruñidos y salí al fresco aire de la noche. Las alas de mis seguidores habían ennegrecido el cielo. Hice el gesto que pondría fin al hechizo y el suelo tembló y se alzó como una multitud de cobras gigantescas alrededor de la carpa…, ¡y atacó! La tierra tembló y la carpa y cuanto había en su interior fueron devorados. El planeta Tierra había vuelto a su órbita normal. El tiempo que había huido de él regresó como si nunca se hubiera marchado. Una luna a la que le faltaba un cuarto para estar llena empezaba a asomar por el este. Un meteoro cruzó el firmamento trazando un sendero luminoso de aprobación. La noche era tan hermosa que decidí unirme a mis seguidores y volver volando a casa… Mejor que uno PAUL DALE ANDERSON Uno de los secretos que más intrigados tenían a los aficionados al terror contemporáneo —sobre todo debido a la gran cantidad de seudónimos que ha utilizado para escribir relatos y novelas cortas tan inolvidables como Claw Hammer, Effigies y Sy nergism—, no era tal para los miembros de los Escritores de Terror de los Estados Unidos, que no se dejaron despistar por seudónimos tan dispares como GustafKarl, Paul Andrews, Irwin Chapman y A. A. Pavlov y nombraron a Paul Dale Anderson primer vicepresidente de la organización. Aunque quizá obraran así porque respetaban el talento que se ocultaba detrás de todos y cada uno de ellos… Anderson ha sido periodista especializado en temas militares y actualmente es profesor, redactor de textos publicitarios, poeta y editor de 2AM.Está casado con Gretta y es padre de una hermosa estudiante llamada Tammy Jeanne. Paul Dale —así le llaman sus amistades—, sabe evaluar una historia bien contada con la fría capacidad de juicio del crítico, es modesto y apoya entusiásticamente a todas las pequeñas editoriales. Él y su esposa Gretta prepararon la antología The Best of the Horror Show (1988), que recoge relatos publicados en la excelente revista de Dave Silva. El relato que nos ofrece está a la altura de los que componen las dos recopilaciones que ha publicado hasta la fecha —The De vil Made Me Do It (1985) y The Devil Made Me Do It Again (1988)—, y consigue unir un final absolutamente deslumbrante a unas cuantas variaciones asombrosamente originales. Sea cual sea el seudónimo bajo el que se publique, su obra supera a la de casi toda la competencia. Bob se esfuerza tozudamente por recuperar el control. Ordena a su mano que se mueva hacia adelante, pero la mano vuelve a quedarse inmóvil y los dedos tiemblan incontrolablemente como si fuesen cinco gusanos atravesados por el afilado extremo de otros tantos anzuelos. —Ríndete —insiste la voz—. Ríndete, ríndete, ríndete. Bob está asustado, pero no piensa rendirse. Se siente como una rata acorralada. Sabe que su adversario prefiere jugar a liquidarle, y piensa que quizá pueda ganar algo de tiempo hablando. —Tendrás que matarme —dice—. Ya mataste a Laura. Tendrás que matarme. —Sabes que eso es imposible, Bob. Tu esposa no me servía de nada, pero tú… Te necesito. ¿Qué haría sin ti? —Pudrirte en el infierno —sugiere Bob. —No necesito matarte. Puedo castigarte. Quizá quieras que te dé una muestra de lo que puedo hacerte… Un dolor insoportable desgarra toda la parte inferior de su cuerpo. Bob cae de rodillas y sus ojos se llenan de lágrimas. « Esto no es real —se dice—. Nada de todo esto es real» . Siente como si le estuvieran arrancando los intestinos centímetro a centímetro. Un clavo al rojo vivo entra por su uretra y se va abriendo paso hasta llegar a su vejiga. Bob grita. Pierde el conocimiento, pero el dolor sigue y sigue. « ¡Basta! —grita su mente—. ¡Oh, por favor, basta!» . —¿Has aprendido la lección? —pregunta la voz. « ¡Sí, haré todo lo que quieras! ¡Cualquier cosa!» . —Estupendo —dice la voz. El dolor se desvanece y Bob se queda dormido. —¿Disfrutaste con mi pequeña demostración? —pregunta la voz cuando Bob recobra el conocimiento. —¿Cómo…? —¿Cómo lo hice? Se toman unos miligramos de endorfinas de tu centro del dolor, se desvían, se produce acetilcolina, se ejerce un poco de presión sobre la pituitaria y … Voilá! —Parecía tan real… —Oh, lo era. No me refiero a heridas o daños físicos, naturalmente. Pero el dolor… El dolor era tan real como si te hubieran arrancado las entrañas o te hubieran metido un clavo por el pene. Sentiste el mismo dolor que habrías sentido si todo eso hubiera ocurrido realmente. —¿Dónde aprendiste a hacer eso? —Lo aprendí de los libros y las revistas. Son cosas que tú has ido ley endo a lo largo de los años y de las que no te acuerdas… Pero y o sí las recuerdo. Me acuerdo de todo. —Nunca he leído nada sobre ese acetil… lo que sea. —Hace ocho años y medio echaste un vistazo a un artículo de un periódico que hablaba de la acetilcolina y su importancia como neurotransmisor. La acetilcolina establece una conexión sináptica para transmitir los impulsos nerviosos. No le prestaste demasiada atención y ni tan siquiera eres capaz de pronunciar la palabra, pero está claro que sabes para qué sirve, ¿verdad? —Vagamente. —Esa información y toda la información —todo lo que has leído y todos los datos y experiencias por las que has pasado— se encuentra guardada en miles de millones de receptores químicos situados en una parte del cerebro que normalmente no utilizas. La parte de tu cerebro que estoy ocupando… —¿Qué eres? No eres y o. No puedes ser y o. ¿Me estoy volviendo loco? —Soy una parte de ti, pero no soy tú. Soy un cáncer, un tumor, una mutación celular de tu neocórtex. Soy el próximo paso en la evolución de la humanidad. —Me estoy volviendo loco. —No. No lo permitiré. —¿Puedes controlar mi cordura? —Sí, y también puedo controlar cada una de tus palabras y acciones. Puedo controlar todas y cada uno de las partes de tu cuerpo y de tu cerebro salvo… —¿Salvo cuál? —Olvídalo. —¡Dímelo! —Te he dicho que lo olvides. —¡Quiero saberlo! —Si no te olvidas de eso volveré a castigarte. ¿Quieres que te castigue? —No. Bob no puede contener un escalofrío. El recuerdo está demasiado fresco, es demasiado real. Ya ha soportado dolor más que suficiente para toda una vida, y la mera idea de soportarlo otra vez le hace estremecer. —Me obligaste a matar a Laura —dice—. Asumiste el control de mi cuerpo y me hiciste asesinar a mi propia esposa. Te odio. —Lo sé. Yo también tengo buenos recuerdos de Laura. Fue una decisión difícil, pero tenía que hacerlo. Estaba a punto de telefonear a un médico y te habría encerrado en una institución mental. No podía permitirlo. —¿Por qué no podías permitirlo? —Porque habrían descubierto un tumor canceroso en tu cerebro y habrían querido extirparlo. Te habrían lobotomizado intentando llegar hasta mí. Su ignorancia nos habría destruido a los dos. —No hacía falta que la mataras. ¿No podrías haber hablado con ella? ¿No podías explicárselo? —¿Piensas que me habría creído? Tú tampoco me creíste…, hasta que te obligué a matarla. Pero ahora me crees, ¿verdad? —Sí —dice Bob—. No tengo otra elección. ¿O sí la tengo? —No, no tienes otra elección. « Prefiero morir antes que ser tu esclavo —piensa Bob—. Esperaré a que se presente la oportunidad y me suicidaré» . —Imposible —dice la voz—. Conozco tus pensamientos antes de que tú mismo seas consciente de ellos. Soy una parte de tu cerebro. Puedo interceptar los impulsos nerviosos antes de que tus músculos reaccionen a ellos. No harás nada sin mi permiso. Debes obedecerme o serás castigado. La mera mención del castigo basta para que el miedo y los temblores se adueñen del cuerpo de Bob. Se siente atrapado entre la espada y la pared del proverbio. Tiene que escoger entre dos males igualmente horribles, y no sabe qué hacer. Obedecer a esta monstruosidad es impensable. Desobedecerla y ser castigado es imposible. —Coge el cadáver de Laura —ordena la voz—. Demuéstrame que puedo confiar en ti y dejaré que nos libres de tu esposa sin controlarte. Ponla en la bañera, córtala en pedacitos y cúbrelos con Draino hasta que la carne se disuelva. Haz lo que te ordeno y no te castigaré. Si me fallas, te… Bob alarga la mano hacia su esposa y esta vez no hay nada que le impida completar el gesto. Sus dedos acarician su rostro y sus cabellos. Una oleada de emoción invade todo su ser y las lágrimas acuden a sus ojos. Recuerda cómo sus dedos se tensaron alrededor de su cuello como si tuvieran vida propia, apretándolo hasta robarle la vida y el aliento mientras los gritos iban muriendo lentamente en la garganta de Laura. Bob intentó gritar, pero su boca no emitió ningún sonido y las lágrimas se negaron a deslizarse por sus mejillas. Ahora por lo menos se le permite llorar. La coge en brazos y la lleva al cuarto de baño. Una vez allí la desnuda, quitándole la ropa tan lentamente como si aún viviera y quisiese hacerle el amor apasionadamente sobre las baldosas del suelo. Cuando le separa las piernas y desliza las bragas de encaje a lo largo de sus muslos y por encima de sus rodillas casi espera que ella responda. Pero su carne está fría al tacto, y las bragas están manchadas de excrementos. Cree que va a vomitar. Se arrastra hasta la taza del retrete y sostiene la cabeza sobre el agua teñida de azul que emite un olor dulzón esperando a que las náuseas se desvanezcan. Siente un retortijón en las entrañas, pero no vomita. Se sienta en el suelo con la espalda apoy ada en la taza y contempla el cuerpo desnudo de su esposa. Se siente incapaz de completar la tarea pese a la promesa del castigo que le aguarda. Sabe que el castigo llegará y que no hay forma de escapar a él, pero no puede volver a tocar el cadáver de su esposa. —Hazlo tú —murmura desafiando al cáncer—. Limpia tu basura. No volveré a ay udarte. Espera sentir el dolor, pero éste no llega. Piensa que el cáncer volverá a asumir el control de sus miembros en cualquier momento con la despreocupada falta de esfuerzo del marionetista que manipula un títere y le obligará a cortar el cadáver de Laura en pedazos de carne ensangrentada, igual que hace un carnicero con el cuarto de buey al que va convirtiendo en bistecs y solomillos. Pero, inexplicablemente, no ocurre así. —¿Me oy es? —grita—. ¡No volveré a ay udarte nunca más! ¡No puedes obligarme! El cáncer no responde. La esperanza vuelve lentamente. Bob consigue levantarse y da un paso vacilante hacia la puerta. Se queda inmóvil durante unos momentos y da otro paso, esperando quedar paralizado antes de que hay a podido salir del cuarto de baño. Y un instante después está fuera del cuarto de baño y entra en el dormitorio. Ve el teléfono sobre la mesilla de noche y su mano se alarga hacia él… ¡Y lo toca! Levanta el auricular, se lo pone junto a la oreja, marca el 911 y va contando los timbrazos. —Nueve uno uno emergencias —anuncia una voz femenina al cuarto timbrazo. Bob busca frenéticamente las palabras adecuadas. La primera frase que acude a su mente es: « He matado a mi mujer» , y es descartada inmediatamente. « Estoy poseído por un cáncer» exigiría dar demasiadas explicaciones. « ¿Qué puedo decir?» . —Prueba a decir « Socorro» —murmura una voz familiar dentro de su mente. Pánico. « ¡Socorro!» . Bob está intentando gritar, pero su lengua y su mandíbula se niegan a cooperar. « ¡Socorro!» . —Aquí nueve uno uno emergencias. Estamos grabando su llamada. ¿Hay alguien ahí? ¡Si! ¡Socorro! ¡Por favor! —Oiga, esto no tiene ninguna gracia. Si es una broma… ¡Socorro! —Marcar el nueve uno uno y mantener ocupada esta línea salvo en casos de auténtica emergencia es un delito. ¿Hay alguien ahí? ¿Me oy e? Socorro… ¡CLICK! Zumbido. —Lástima —dice la voz—. Tuviste tu oportunidad y no supiste aprovecharla. El dolor es distinto al de la otra vez. Bob siente como si mil astillas le atravesaran la piel y los ojos y se deslizaran debajo de sus uñas. Es como si le estuvieran arrancando uno por uno todos los pelos del cuerpo. —¡Basta! —ordena otra voz. —No te metas en esto. —Le destruirás. Destruirás su alma. No puedo permitir que hagas eso. « ¿Dos? ¿Hay dos…?» . —¿Tumores? Sí. Uno es maligno y el otro benigno. Mírate en el espejo y podrás vernos a los dos. Bob se vuelve hacia el espejo. —¡No! —grita en cuanto ve su rostro. Asomando de cada sien a tres centímetros por encima de cada ojo hay una réplica en miniatura de su rostro. La de la derecha —« La que controla el lado izquierdo del cerebro» , explica la nueva voz—, está sonriendo con la mueca exagerada de un personaje de dibujos animados. La de la izquierda tiene un aspecto maligno y amenazador. Bob no consigue identificar el rostro contorsionado por el terror que hay en el centro. Por siempre jamás GRAHAM MASTERTON Desde que publicó The Manitou los aficionados al terror de todo el mundo han confiado en ese inglés llamado Graham Masterton para que siguiera proporcionándoles argumentos ingeniosos, sólidamente originales y llenos de imaginación. A diferencia de otros autores no estadounidenses, Graham Masterton no estaba obsesionado por sofisticados temas sociopolíticos y no se conformaba con el exceso y la repugnancia. Masterton se convirtió en un narrador excepcional y hubo momentos en que la discreción con que siempre ha tratado todo lo referente a su persona alcanzó extremos de auténtica invisibilidad. En su obra el equivalente literario a los efectos especiales y la sangre siempre han ocupado una posición secundaria con respecto al argumento, y siempre la ocuparán. Después Masterton escribió Night Warriors, Mirror —de la que My stery Scene dijo poseía «un ritmo implacable…, astuto y sutil»—, Feast y Picture of Evil, la primera novela de un autor no francés que fue galardonada con el prestigioso Prix Julia Verlanger, y en 1989 recopiló con auténtico cariño y dedicación Scare Care (TOR), una antología cuyos beneficios están destinados a combatir los malos tratos a la infancia en Inglaterra y los Estados Unidos. Cuando Bill Pronzini le preguntó si envidiaba el éxito de Stephen King, la respuesta publicada fue «No». Su auténtica respuesta, bastante más seca, fue: «Ya hablaremos de eso dentro de unos años». Están a punto de leer «Por siempre jamás» y les envidio, porque ése es precisamente el lapso de tiempo durante el que recordarán este relato. La carretera estaba resbaladiza; había poca luz y los pilotos de freno del camión estaban cubiertos de tierra. Robbie lo vio aparecer delante de él sólo tres metros demasiado tarde, pero esos tres metros bastaron para que un poste metálico atravesara el parabrisas del Porsche y se le incrustara en el pecho. El forense me dijo que ni tan siquiera se había enterado de lo ocurrido. —Lo siento mucho, señor Deacon, pero no puede haberse enterado de lo que ocurrió. Muerte instantánea e indolora. Indolora para Robbie, claro está. Pero no para Jill; y no para mí y para todos los que le conocían. Jill llevaba trece semanas casada con él; y o llevaba treinta y un años siendo su hermano, y su humor y su vivacidad le habían ganado un número incontable de amistades. No quité la foto de Robbie de mi escritorio hasta un mes después del accidente. Rasgos pronunciados y fuertes, cinco años más joven que y o y mucho más parecido a papá que y o, riendo a carcajadas de alguna broma y a olvidada… Una mañana de comienzos de octubre entré en mi despacho y guardé la foto en el cajón del centro de mi escritorio. Ése fue el momento en que realmente comprendí que todo había terminado y que Robbie había desaparecido de mi vida para siempre. Jill me telefoneó la tarde de ese día, como si hubiera experimentado aquella misma sensación de separación definitiva que me invadió apenas hube guardado la foto de Robbie en el cajón. —¿David? ¿Podemos vernos cuando hay as salido del trabajo? Tengo ganas de hablar. Estaba esperándome en el vestíbulo de la entrada de la Avenida de las Américas. Las aceras y a estaban llenas de gente que volvía a casa y no había forma de encontrar un taxi libre. Hacía mucho frío, y el aire olía a castañas y bagels. Jill parecía cansada y estaba un poco pálida, pero seguía tan hermosa como siempre. Su madre era polaca y su padre sueco, y había heredado los rasgos de ella y el cabello rubio y la piel blanca como la nieve de él. Era muy alta —le faltaba poco para el metro ochenta—, aunque su abrigo de visón ocultaba la may or parte de su silueta tan eficazmente como el sombrero de visón negro que dejaba su cara sumida en las sombras. Me besó. Olía a Joy, y a las frías calles de octubre. —Me alegra mucho que hay as podido venir… Creía que estaba empezando a volverme loca. —Bueno, conozco esa sensación —dije y o—. Cuando despierto tengo que recordarme que está muerto y que nunca volveré a verle. Fuimos al Brew Burger que había al otro lado de la calle para tomar una copa. Jill pidió un zumo de tomate y y o pedí un Four Roses sin hielo y sin agua. Nos sentamos junto a la ventana y contemplamos a la gente que pasaba apresuradamente al otro lado del cristal. —Ése es mi gran problema —dijo Jill mientras se contemplaba las uñas recién pintadas—. Estoy triste y no paro de llorar, pero… No consigo convencerme de que ha muerto. Tomé un sorbo de mi whisky. —¿Sabes a qué solíamos jugar él y y o cuando éramos pequeños? Nos imaginábamos que éramos brujos, y que los dos viviríamos eternamente. Incluso inventamos un hechizo. Jill me miró fijamente. Sus grandes ojos verdigrises brillaban a causa de las lágrimas. —Siempre estuvo lleno de sueños. Quizá tuvo la mejor muerte posible… No se enteró de nada. —« Inmortís, inmortás…, ¡inmortales por siempre jamás!» —canturreé—. Es el hechizo que inventamos. Lo recitábamos siempre que estábamos asustados. —Le amaba, ¿sabes? —murmuró Jill. Terminé mi whisky. —¿No has hablado de esto con nadie más? Jill meneó la cabeza. —Ya conoces a mis padres. Cuando empecé a salir con Robbie dejaron de considerarme hija suy a porque él seguía estando casado con Sara. Intenté explicarles que él y Sara y a no podían seguir viviendo juntos, que Robbie no la soportaba y que se habrían divorciado de todas formas aunque no me hubiera conocido, pero… No sirvió de nada. Oh, no, todo era culpa mía. Destrocé un matrimonio que gozaba de una salud perfecta. Lapidad a la adúltera… —No sé si te servirá de consuelo, pero nunca vi a Robbie más feliz que cuando estaba contigo —le dije. La acompañé hasta su apartamento en Central Park South. El eco de los truenos se estrellaba contra los rascacielos de la Sexta Avenida; las banderas aleteaban locamente y estaba empezando a llover. La zona era muy elegante, pero el piso que Jill y Robbie habían compartido era muy pequeño. Se lo habían alquilado a un abogado llamado Wiley que pasaba la may or parte del tiempo en Minnesota por algo relacionado con las cañerías de aluminio. —¿Quieres subir? —me preguntó. Estábamos en el vestíbulo, un lugar muy iluminado adornado con un elegante portero negro que vestía un uniforme color champiñón y un gran jarrón lleno de gladiolos. —No creo que no —dije y o—. Tengo mucho trabajo atrasado que terminar esperándome en casa. Estábamos rodeados de espejos. Había cincuenta Jill que se alejaban en una curvatura terminada en el infinito, cincuenta porteros, cincuenta y o y mil gladiolos que parecían lanzas. —¿Estás seguro? —insistió. Meneé la cabeza. —¿Para qué? ¿Para tomar un café o un whisky ? ¿Para que sigamos torturándonos y dándonos golpes en el pecho? Jill, no podíamos hacer nada por salvarle. Cuidaste de él como si fuera un bebé y y o le quise como al hermano que era. Ninguno de los dos podía haberle salvado. —Pero morir de esa forma… Tan deprisa, y sin ninguna razón… Le cogí la mano. —Nunca he creído que todo deba tener una razón. El portero estaba sosteniendo la puerta del ascensor para que entrara. Jill alzó su rostro hacia mí y comprendí que esperaba que la besase, así que la besé. Su mejilla era muy suave y estaba algo fría por haber caminado tanto rato soportando el viento. Aún no sé qué fue, pero ocurrió algo extraño, algo que nos hizo quedamos inmóviles durante un momento mirándonos el uno al otro sin decir nada mientras nuestros ojos escrutaban el rostro del otro. —Te llamaré —dije—. ¿Quieres que cenemos juntos alguna noche? —Me encantaría. Y así empezó todo. Empezamos hablando y pasando los fines de semana juntos con una botella de Chardonnay californiano, escuchando los conciertos para violín de Mendelssohn mientras se iba aproximando la Navidad…, la primera Navidad que pasaríamos sin Robbie. Le regalé un reloj de pulsera de plata de Alfred Durante y una recopilación de los poemas de John Keats encuadernada en cuero auténtico. Dejé un marcador de seda en la página donde había este verso: ¡Amor! Me alejas del frío invernal. ¡Hermosa dama! Me llevas al calor del verano. Jill cocinó un pato el día de Navidad y la foto de Robbie nos observó sonriendo desde la cómoda mientras brindábamos el uno por el otro con champán Krug. La llevé a la cama. La blanca claridad del invierno caía sobre las sábanas creando un estampado de luces y sombras. Jill era muy delgada. Tenía caderas de chico, y su piel era tan lisa y suave como la seda. No dijo nada. Su cabellera le cubría el rostro como una máscara dorada. Besé sus labios y su cuello. Las bragas de seda color ostra habían quedado atrapadas en la hendidura de su sexo. Después contemplamos el crepúsculo y escuchamos el suave chasquido de las burbujas que reventaban dentro de nuestras copas de champán y las sirenas de la Navidad que creaban ecos por todo Central Park. —¿Vas a pedirme que me case contigo? —preguntó Jill. Asentí. —No va contra la ley ni nada parecido, ¿verdad? Una viuda puede casarse con el hermano de su difunto esposo, ¿no? —Pues claro que puede. De hecho, el Deuteronomio ordenaba a las viudas que se casaran con el hermano de su difunto esposo. —¿Crees que a Robbie le habría importado? —No —dije y o. Me volví para coger la copa de champán y allí estaba Robbie sonriéndome. ¡Inmortís, inmortás…, inmortales para siempre jamás! Puede que Robbie aprobara el que nos casáramos desde el Paraíso, pero nuestras familias no lo aprobaron. Nos casamos en Providence, Rhode Island, un día frío y ventoso del mes de marzo siguiente. Las únicas personas que asistieron a la ceremonia aparte de nosotros fueron el juez de paz, los dos testigos que reclutamos en la librería local y una anciana de cabellos grises que tocó la Marcha Nupcial y Escenas de la infancia. Jill llevaba un traje color crema y un sombrero de ala ancha con cintas, y estaba preciosa. La anciana tocaba y sonreía, y los ray os del sol se reflejaban en los cristales de sus gafas convirtiéndolos en dos monedas de cobre colocadas sobre los ojos del rostro color marfil de un cadáver. Desperté a mediados de nuestra noche de bodas y descubrí que Jill estaba llorando. No dije nada, y no llegó a enterarse de que me había despertado. Jill tenía derecho a su dolor, y y o no podía estar celoso de Robbie. Mi hermano llevaba seis meses muerto. Pero la escuché en silencio, sabiendo que al casarse conmigo había admitido por fin el hecho de que Robbie y a no estaba entre los vivos. Jill lloró durante casi veinte minutos. Después se inclinó sobre mí, me dio un beso en el hombro y se quedó dormida con sus cabellos esparcidos encima de mi brazo. Nuestro matrimonio no tardó en quedar perfectamente organizado. Jill dejó su apartamento en Central Park South y se trasladó a mi espacioso ático de la calle Diecisiete. Teníamos mucho dinero. Jill trabajaba como directora creativa para la agencia publicitaria Palmer Ziegler Palmer, y por aquel entonces y o llevaba la contabilidad de la editorial Henry Sparrow. Cuando llegaba el fin de semana comparábamos nuestras agendas y procurábamos exprimir el tiempo al máximo para estar juntos todas las horas posibles aunque sólo fuera para almorzar un bocadillo en el Stars de la Avenida Lexington o tomar una taza de café en Bloomingdale’s. Jill era bonita, inteligente y alegre y mi amor por ella fue aumentando a cada día que pasaba. Supongo que se nos podría haber criticado el que fuéramos dos estereotipos ambulantes de la generación del agua mineral Perrier, pero la may or parte del tiempo no nos tomábamos demasiado en serio. En julio cambié mi viejo BMW por un Jaguar XJS convertible de color verde y a partir de entonces fuimos casi cada fin de semana a Connecticut recorriendo la autopista a ciento setenta kilómetros por hora con Beethoven sonando al máximo de volumen por los altavoces. Mega-pretencioso, n ’est-ce pas? Pero nunca había sido tan feliz. Era el último día de julio y estábamos sentados en el viejo porche estilo colonial del hotel de Alien’s Corner donde solíamos hospedarnos cada fin de semana que pasábamos en Connecticut. Jill se reclinó en su silla de mimbre y me miró. —Algunos días deberían ser eternos —dijo con voz adormilada. Hice tintinear los cubitos de hielo de mi vodka con tónica. —Éste debería serlo. Hacía bastante calor, con un viento tan imperceptible que no llegaba a la categoría de brisa. Resultaba difícil recordar que estábamos a menos de dos horas en coche del sur de Manhattan. Cerré los ojos y me dediqué a escuchar los trinos de los pájaros, el zumbar de las abejas y todos los sonidos típicos de un apacible verano en Connecticut. —¿Te había dicho que Willey me llamó el viernes? —preguntó Jill. Abrí un ojo. —¿Te refieres al señor Willey del apartamento donde vivíais? ¿Qué quería? —Sólo quería decirme que me había dejado olvidados unos libros. Iré a recogerlos mañana. Me explicó que aún no había vuelto a alquilar el apartamento porque no ha conseguido encontrar otra inquilina igual de hermosa. Me reí. —¿Cómo he de tomarme eso? ¿Cómo una gilipollez o como una gilipollez? —Ni como una cosa ni como la otra —dijo Jill—. Es puro halago. —Estoy celoso —dije y o. Me besó. —Vamos, no puedes tener celos de Willey … Debe de estar a punto de cumplir los setenta y parece un koala con gafas. Se puso muy seria y me miró. —Sólo te quiero a ti —añadió—, y nunca querré a nadie más. Al día siguiente hubo una tormenta con muchos ray os y truenos. Las calles de Nueva York se convirtieron en oscuros pasadizos mojados y las aceras se llenaron de paraguas rotos. No almorcé con Jill porque había quedado con Morton Jankowski, mi abogado (Morton era un tipo muy divertido y tenía un gran repertorio de chistes lituanos), pero le había prometido que prepararía mi famoso pesce spada al salmoriglio para cenar. Fui a casa tapándome la cabeza con un periódico. Coger un taxi en pleno centro de la ciudad a las cinco de la tarde de un martes lluvioso era un sueño imposible. Compré el pez espada y una botella de Orvieto en el colmado italiano de la esquina y fui por la calle Diecisiete canturreando una ópera de Verdi. Ya les había dicho que llevábamos una existencia mega-pretenciosa, ¿no? Jill salía de su trabajo una media hora antes que y o y esperaba encontrarla en el piso cuando llegara, pero me llevé la sorpresa de ver que no estaba. Encendí las luces de la elegante y más bien austera sala de estar y fui al dormitorio para ponerme algo seco. A las seis y media Jill seguía sin haber regresado. Ya casi había oscurecido, y los truenos retumbaban continuamente en el cielo. Llamé a la agencia donde trabajaba, pero y a no había nadie. Me instalé en una silla de la cocina con mi delantal a ray as y me dediqué a ver las noticias mientras tomaba sorbos de mi copa de vino decidido a no empezar los preparativos de la cena hasta que Jill hubiera vuelto a casa. Hacia las siete y a estaba francamente preocupado. Jill había tenido tiempo más que suficiente para volver a casa caminando aun suponiendo que no hubiera logrado encontrar ningún taxi, y nunca había vuelto más tarde que de costumbre sin telefonearme previamente para avisarme de ello. Llamé a su amiga Amy, una chica que vivía en SoHo. Amy no estaba en casa, pero su compañero me dijo que se encontraba en casa de su madre y me aseguró que Jill no estaba con ella. Oí girar la llave en la cerradura cuando y a pasaban quince minutos de las ocho. Jill entró en el piso. Los hombros de su abrigo estaban mojados, tenía el rostro bastante pálido y se la veía muy cansada. —¿Dónde te habías metido? —le pregunté—. Me estaba volviendo loco de preocupación. —Lo siento —murmuró Jill, y fue a colgar su abrigo. —¿Qué ha pasado? ¿Tuviste que quedarte a trabajar hasta tarde? Jill frunció el ceño. Su flequillo rubio estaba tan mojado que se le había pegado a la frente. —Ya te he dicho que lo siento. ¿Qué es esto, un interrogatorio de tercer grado? —Estaba preocupado por ti, nada más. Jill fue hacia el dormitorio conmigo detrás. —He conseguido sobrevivir en Nueva York durante bastantes años antes de conocerte —dijo—. Ya no soy una niña, ¿sabes? —No he dicho que fueses una niña. Lo único que he dicho es que estaba preocupado. Jill empezó a desabotonarse la blusa. —¿Quieres hacer el maldito favor de salir de aquí y dejarme sola para que pueda cambiarme? —¡Quiero saber dónde has estado! —exigí. Jill me dio con la puerta del dormitorio en las narices sin la más mínima vacilación y cerró con llave cuando intenté hacer girar el picaporte. —¡Jill! —grité—. ¡Jill! ¿Qué diablos te ocurre? No contestó. Me quedé inmóvil junto a la puerta del dormitorio un rato preguntándome qué había podido trastornarla hasta ese extremo, acabé y endo a la cocina y me dispuse a preparar la cena. —No hagas nada para mí —la oí gritar cuando estaba empezando a trinchar las cebollas. —¿Ya has cenado? —pregunté con el cuchillo inmóvil sobre la tabla de trinchar. —He dicho que no me hagas nada de cenar. —¡Pero tienes que comer! Jill abrió de un manotazo la puerta del dormitorio. Se había recogido el pelo en la nuca y llevaba un albornoz. —¿Eres mi madre o qué? —gritó. Volvió a cerrar la puerta dando un golpe seco. Clavé el cuchillo en la tabla de trinchar y me quité el delantal. Estaba muy enfadado. —¡Oy e, he comprado el vino, el pez espada y todo lo demás! —grité—. ¡Y tú llegas dos horas tarde y no se te ocurre nada mejor que ponerte a chillar! Jill volvió a abrir la puerta del dormitorio. —Fui al apartamento de Willey. ¿Qué, estás satisfecho? —Ah, así que fuiste al apartamento de Willey … ¿Y qué se suponía que tenías que hacer en el apartamento de Willey ? Tenías que recoger tus libros, si no me falla la memoria. Bueno, ¿dónde están esos dichosos libros? ¿Te los has dejado en el taxi? Jill me miró fijamente. Nunca le había visto esa expresión, esa mirada fría y distante y, al mismo tiempo, tan confusa y perdida como si acabara de tener un accidente y su mente aún no se hubiera recuperado del shock. —Jill… —dije en un tono de voz mucho más suave. Di dos o tres pasos hacia ella. —No —murmuró—. Ahora no. Quiero estar sola un rato. Esperé hasta las once de la noche haciendo algún que otro viaje hasta el dormitorio para llamar suavemente con los nudillos a la puerta, pero Jill se negó a abrirme. No sabía qué hacer. Ay er todo iba de maravilla y hoy … El día se había convertido en un horrible rompecabezas que no conseguía descifrar. Me puse el impermeable, fui hasta la puerta del dormitorio y le grité que iba a las Campanas del Infierno para tomar una copa. No obtuve ninguna respuesta. Mi amigo Norman me estaba diciendo que las mujeres no son seres humanos, sino una raza alienígena que ha venido a la Tierra para hacernos compañía. —Imagínatelo —dijo encendiendo un cigarrillo y dejando escapar una nubecilla de humo—. Supón que no has visto nunca a una mujer, que sales de aquí y te tropiezas con una. Traje, cabellos rubios, lápiz de labios rojo, zapatos de tacón, y recuerda que nunca has visto a una mujer… Entonces, amigo mío, entonces… ¡Entonces comprenderías que acabas de tener un encuentro en la peor fase imaginable! Apuré mi vodka y puse un billete de veinte dólares sobre el mostrador. —Quédese el cambio, buen hombre —le dije al camarero, agitando la mano en un ampuloso gesto de magnanimidad al mejor estilo W. C. Fields. —Perdone, señor, pero no hay cambio. Faltan tres dólares y setenta y cinco centavos. —La inflación acabará con nosotros —observó Norman mientras tosía intentando que la voz le sonara menos pastosa—. Al precio que se está poniendo la bebida pronto no habrá forma de ahogar las penas. Salí del bar y eché a caminar por la calle Diecisiete. Era el primer día del mes de agosto, pero hacía bastante más frío de lo normal en esas fechas. Mis pasos creaban ecos idénticos a los de los pasos de un héroe solitario en una película de espías de los años sesenta. No estaba sobrio, pero tampoco estaba borracho. No tenía muchas ganas de volver a casa. Abrí la puerta. El piso estaba totalmente a oscuras. Jill había abierto la puerta del dormitorio, pero cuando la empujé y metí la cabeza por el hueco vi que estaba dormida. Me daba la espalda y la colcha la tapaba hasta los hombros, pero la oscuridad no me impidió ver que se había puesto el pijama. El pijama significaba que no íbamos a hablar y que debía mantenerme a distancia. Fui a la cocina, eché en una copa los tres dedos de Chablis que quedaban dentro de la botella y puse la televisión con el volumen muy bajo. Estaban pasando una película en blanco y negro de los años cuarenta titulada Ellos robaron el cerebro de Hitler. No me apetecía quedarme sentado allí viéndola, pero tampoco quería acostarme. La puerta del dormitorio se abrió un poco después de las dos y Jill apareció en el umbral, pálida y con los ojos hinchados. —¿No vienes a la cama? —me preguntó. Su voz era un murmullo enronquecido—. Mañana tienes que trabajar. La contemplé en silencio durante casi un minuto con los labios apretados. —Claro —dije por fin. Me puse en pie y apagué la televisión. A la mañana siguiente Jill me trajo una taza de café, me dejó preparado un muesli suizo y me besó en la mejilla antes de irse a la agencia, pero no me dio ninguna explicación sobre lo que había ocurrido la noche anterior. Las únicas palabras que salieron de sus labios fueron « Buenos días» y « Adiós» . —Jill, y o… La única respuesta que obtuve fue el sonido de la puerta del piso cerrándose detrás de ella. Llegué tarde al trabajo y me pasé media mañana dándole vueltas a lo sucedido. Telefoneé a la secretaria de Jill a las once y media y le pregunté si Jill estaba libre para almorzar. —No, señor Deacon, lo siento. Le ha surgido una cita imprevista. —¿Sabe adonde ha ido? —Espere un momento. Echaré un vistazo a su agenda… Sí, aquí está. A la una, pero no hay ningún nombre o dirección. Sólo pone « Apto» . —Gracias, Louise. Dejé el auricular sobre su soporte y me quedé inmóvil durante unos minutos con la mano sobre los labios, pensando. Fred Ruggiero, mi ay udante, entró en el despacho y se me quedó mirando. —¿Qué te ocurre? Pareces enfermo. —No, estaba pensando. Oy e, ¿qué crees que puede significar la palabra « apto» ? Fred se rascó la nuca. —Bueno, pues significa… « Adecuado» , y a sabes. O « válido» . ¿« Aprobado» , quizá? ¿Estás haciendo un crucigrama? —No. No lo sé… ¡Sheila! Una de nuestras secretarias más jóvenes estaba pasando a toda velocidad por delante de mi despacho. Vestía una blusa rosa y llevaba un peinado de trencitas adornado con cuentas multicolores. —¿Sí, señor Deacon? Escribí la palabra « apto» en mi cuaderno de anotaciones y le enseñé la página. —¿Qué te parece que puede significar esta palabra? Sheila sonrió. —¿Es una broma? Si llevara tantos meses como y o buscando un sitio donde vivir sabría lo que significa. —¿Qué quieres decir? —« Apto» . ¿No lee nunca la sección de anuncios? Apto es la abreviatura de apartamento. Apartamento… Y siempre que Jill usaba la palabra « apartamento» se refería a un apartamento determinado. El apartamento de Willey … Fred y Sheila me estaban mirando fijamente. —¿Te encuentras bien? —preguntó Fred—. Tienes… Bueno, perdona que te lo diga, pero tienes los ojos vidriosos. Tosí y asentí con la cabeza. —No me encuentro muy bien. —Espero que no hay a cogido la gripe de Sechuán —dijo Sheila—. Mi primo la ha pasado, y me contó que fue algo tan horrible como si le hubiera atropellado un camión. Comprendió lo que acababa de decir una fracción de segundo después de que las palabras salieran de su boca. Todos los que trabajaban en la oficina sabían cómo había muerto Robbie. —Oh, lo siento mucho —dijo—. Qué estúpida soy … Pero estaba tan ocupado pensando en qué podía hacer Jill en el apartamento de Willey que apenas si me enteré. Seguía lloviendo, pero decidí ir allí. « De acuerdo —me dije—, sospecho de ella. No hay nada que justifique esas sospechas. No tengo ninguna prueba y, por encima de todo, no tengo ningún derecho moral a estar celoso. Cuando se casó conmigo Jill hizo una promesa solemne de amarme y serme fiel hasta que la muerte nos separara» . Una promesa era una promesa, y y o no tenía ninguna autoridad moral o legal que me permitiera vigilar sus movimientos para asegurarme de que Jill era fiel a ella. Pero un rato después estaba en la esquina de Central Park South con la Avenida de las Américas esperando a que Jill saliera del edificio de apartamentos con mi impermeable Burberry y mi sombrero de mezclilla empapados, dispuesto a obtener la prueba definitiva e irrefutable de que me estaba engañando. Esperé más de media hora. Jill apareció como si surgiera de la nada acompañada por un hombre alto de cabellos oscuros que llevaba un impermeable azul. Vi como paraba un taxi y entraba en él, pero el hombre no la siguió. Se subió el cuello del impermeable y se alejó rápidamente hacia Columbus Circle. Me quedé inmóvil unos segundos sin saber qué hacer y fui en la misma dirección. El hombre del impermeable azul se desvió hacia la Séptima Avenida sin aflojar el paso. Las aceras estaban llenas de gente y tuve bastantes dificultades para no perderle de vista. Cruzó la calle Cincuenta y Siete cuando el semáforo estaba a punto de ponerse rojo y me encontré esquivando autobuses y taxis mientras intentaba que no se me escapara. Logré alcanzarle a pocos metros de Broadway y le cogí de la manga. —Yo… Eh… —dije—. Discúlpeme. El hombre del impermeable azul se volvió hacia mí y me miró fijamente. El moreno aceitunado de su piel le daba un aspecto vagamente italiano. Cualquier mujer que hubiera tenido debilidad por los latinos le habría encontrado bastante guapo. No dijo nada. Giró sobre sí mismo y me dio la espalda. Supongo que debió de creer que le estaba pidiendo disculpas por haberle agarrado de la manga sin querer. Volví a cogerle de la manga. —¡Eh, disculpe! ¡Quiero hablar con usted! Se detuvo. —¿A qué viene esto? —preguntó—. ¿Quiere una limosna? —Jill Deacon —repliqué y o. Me temblaba la voz. —¿Qué? Frunció el ceño. —Ya sabe de qué estoy hablando —dije y o—. Soy su esposo. —¿De veras? Le felicito. —Hace unos momentos estaba con ella. El hombre sonrió, pero se le notaba que empezaba a enfadarse. —La saludé en el vestíbulo, si es que se refiere a eso. —¿La conoce? —Pues claro que la conozco. Vivo al final del pasillo. La conocí cuando se mudó al edificio. Nos decimos buenos días y buenas tardes cada vez que nos encontramos en el vestíbulo y ahí se acaba todo. Decía la verdad, y me bastó con oírle para estar absolutamente seguro de ello. Nadie es capaz de estar inmóvil en una esquina llena de gente aguantando la lluvia con una sonrisa en los labios mientras te suelta un montón de mentiras. —Lo siento —balbuceé—. Me temo que le he confundido con otra persona. —¿Me permite que le dé un consejo? —dijo él—. Intente tomarse las cosas con un poco más de calma, ¿de acuerdo? Volví al trabajo convencido de que era un saco de neurosis y tics ambulantes, una especie de Woody Allen sin la más mínima gracia. Tomé asiento detrás de mi escritorio y clavé los ojos en un montón de facturas pendientes. Fred y Sheila se mantuvieron lo más lejos posible de mi despacho. Salí del despacho a las cuatro, cogí un taxi y fui a las Campanas del Infierno para tomar una copa. —Chico, vay a cara… —dijo Norman. Asentí con la cabeza. —Tengo problemas con una alienígena —repliqué. Puede que mis sospechas sobre el hombre de aspecto latino carecieran de fundamento pero Jill seguía tan distante e irritable como antes, y no cabía duda de que había algo que no marchaba bien en nuestro matrimonio…, y no tenía ni idea de qué podía ser. No hicimos el amor en toda la semana. Cuando intentaba abrazarla en la cama Jill lanzaba un suspiro y se apartaba, y cada vez que intentaba hablar francamente de lo que estaba pasando se enfadaba, se refugiaba detrás de un muro de inexpresividad o usaba las dos tácticas a la vez. El viernes volvió a casa pasadas las diez sin dar ninguna explicación del porqué llegaba tan tarde. Cuando le pregunté si todo iba bien dijo que estaba cansada y que no tenía ganas de hablar. Se duchó y se fue a la cama. Entré en el dormitorio veinte minutos escasos después, pero y a estaba profundamente dormida. Fui al cuarto de baño y me quité la camisa. Abrí la cesta de la ropa sucia y vi las bragas de Jill. Me quedé inmóvil un par de segundos, las cogí y las sostuve ante mis ojos. El semen del otro hombre aún no se había secado del todo. Supongo que podría haberme enfadado. Podría haberla sacado de la cama por la fuerza gritando como un energúmeno mientras la abofeteaba, pero… ¿De qué habría servido? Fui a la sala, me serví una buena dosis de Chablis y me senté delante del televisor para contemplar a Jackie Gleason en la serie « Luna de miel» con el volumen al mínimo. Tenía los ojos tan llenos de lágrimas que apenas veía nada. Puede que todo se redujera a algo tan sencillo como que Jill se había casado conmigo porque era el hermano de Robbie, albergando la vaga esperanza irracional de que acabaría convirtiéndome en el esposo que había perdido. Sabía que Jill estaba locamente enamorada de Robbie, y cuando uso la palabra « locamente» no exagero. Quizá no había logrado superar los terribles efectos de perderle. Robbie viviría eternamente…, al menos en lo que a Jill concernía. Quizá estaba castigándome por no ser él, o quizá estaba castigando a Robbie por haber muerto. Fuera cual fuese la razón el caso es que me estaba engañando, y que ni tan siquiera intentaba ocultarlo. Su infidelidad era tan flagrante como si hubiera invitado a su amante a compartir nuestro lecho. No cabía duda. Nuestro matrimonio se había terminado cuando apenas acababa de empezar. Seguí inmóvil delante del televisor con las lágrimas deslizándose por mis mejillas y sentí deseos de enroscarme sobre mí mismo hasta formar una tensa bola de carne, quedarme dormido y no despertar jamás. Pero no puedes pasarte la vida llorando. Me limpié los ojos con la mano después de pasar la hora más horrible de toda mi existencia y apuré mi copa de vino. « De acuerdo —me dije—, no pienso renunciar tan fácilmente a Jill. Voy a averiguar quién es ese cabrón con el que se ha estado acostando y hablaré con él de hombre a hombre. Jill puede escoger entre él y y o, pero tendrá que hacerlo delante de los dos… Se acabaron las hipocresías y las citas a escondidas» . Fui al dormitorio y abrí la puerta. Jill dormía con los labios ligeramente entreabiertos. Estaba tan hermosa como siempre. Seguía amándola y el dolor que eso me producía se retorció en mi interior desgarrándome las entrañas como si fuera un sacacorchos. « Espero que vivas eternamente —pensé—. Espero que vivas para saber el daño que me hiciste. Inmortís, inmortás…, inmortal por siempre jamás» . Jill había dejado su llavero sobre la cómoda. Lo contemplé en silencio durante unos momentos y acabé cogiéndolo sin hacer ningún ruido. El día siguiente amaneció soleado y algo ventoso. Estaba sentado en la cafetería que había delante del edificio en que se encontraba la agencia donde trabajaba. Había bebido demasiado café e intentaba masticar un bagel que me sabía a queso y amargura. Jill salió del edificio unos minutos después de las doce y alzó el brazo para llamar a un taxi. Salí corriendo de la cafetería y llamé otro taxi. —Siga a ese taxi —le dije al conductor. El taxista era un portorriqueño muy delgado. Tenía un fino bigote negro y llevaba un collar multicolor. —¿Qué taxi? —quiso saber. —Ese taxi de la Checker. Siga a ese Checker. —Eh, ¿se cree que esto es una película o qué? No voy a seguir a nadie. Metí un arrugado billete de cincuenta dólares entre sus dedos. —Limítese a seguirle, ¿de acuerdo? —Lo que usted diga, amigo. Es su funeral. Acabé descubriendo que había pagado cincuenta dólares más lo indicado en el taxímetro para seguir a Jill hasta el apartamento de Willey en Central Park South. Debería haberme imaginado que iría allí. El portorriqueño vio bajar a Jill del taxi que teníamos delante. Esas piernas tan largas cubiertas por las medias negras, su elegante traje blanco y negro… —Eh, oiga, esa tía vale más que los cincuenta que me ha dado. ¡Por lo menos vale cien dólares! Jill entró sin vacilar en el edificio de apartamentos. Decidí esperar cinco minutos y me dediqué a recorrer la acera. Un viejo que vendía globos me observó con una curiosidad tan poco disimulada que acabó poniéndome nervioso. Entré en el edificio pasados los cinco minutos, crucé el vestíbulo y fui hacia los ascensores. —¿Busca a alguien, señor? —me preguntó el negro que trabajaba como portero del edificio. —Busco a mi esposa…, la señora Deacon. Llegó hace unos minutos. —Oh, sí. —El portero asintió con la cabeza—. Suba. Entré en el pequeño ascensor con espejos ribeteados de oro. Mi corazón latía tan deprisa y con tanta fuerza que podía sentir la vibración de los latidos en mis costillas. Observé mi reflejo, y lo extraño es que tenía un aspecto de lo más normal. Estaba pálido y parecía algo cansado, pero no me había convertido en ningún loco babeante y nadie que me hubiese visto habría pensado que era un esposo decidido a sorprender a su mujer en flagrante delito de adulterio con otro hombre. Pero supongo que eso es típico del ser humano. La gente muere con las expresiones más extrañas en el rostro. Sonrisas, muecas de ira o perplejidad… Llegué al tercer piso y salí del ascensor. El pasillo estaba en silencio. Hacía mucho calor y el aire olía a pulimento para metales. Vacilé durante unos segundos mientras mantenía abiertas las puertas del ascensor. Acabé soltándolas, oí como se cerraban con un chirrido y el ascensor se alejó hacia el piso de arriba. « ¿Qué diablos voy a decir si la encuentro con otro hombre? —pensé—. Supón que se quedan tan tranquilos y que se ríen de mí… ¿Qué puedo hacer entonces?» . La razón me estaba diciendo que debería marcharme, que si estaba tan seguro de que Jill me engañaba lo que debía hacer era buscar un abogado y pedir el divorcio. Pero no era tan sencillo. Mi ego tenía unas dimensiones lo bastante grandes para que quisiera ver al héroe deslumbrante que podía haber fascinado a Jill alejándola de mí cuando llevábamos tan poco tiempo casados…, sobre todo teniendo en cuenta lo apasionada que había sido nuestra relación. Puede que tuviera algún defecto o que me faltara algo, y quería saber en qué consistía. Llegué a la puerta con la placa en la que había escrito « Willey » . Pegué una oreja al panel y escuché, y bastaron unos momentos para que tuviera la seguridad de que estaba oy endo voces. Una era la de Jill, hablando en un tono de súplica que la volvía algo estridente, y otra era una voz más grave. La voz de un hombre… La voz de su amante. Saqué de mi bolsillo la copia de la llave que me habían fabricado en Llaves y Cerraduras la noche anterior. Me lamí los labios, tragué una honda bocanada de aire y deslicé la llave en el agujero de la cerradura. La hice girar y abrí la puerta. « Aún puedes echarte atrás. No tienes que pasar por esto…, a menos que realmente lo desees» . Pero sabía que era demasiado tarde y que mi curiosidad no me permitiría retroceder. Cerré la puerta a mi espalda sin hacer el más mínimo ruido y me quedé inmóvil durante unos momentos en el vestíbulo, aguzando el oído. En la pared junto a la que estaba había varios cuadros pintados en el Decán del siglo dieciocho que mostraban a mujeres manteniendo relaciones sexuales con caballos salvajes. « Muy apropiadas» , pensé. Los cuadros me revolvieron el estómago. Puede que Jill estuviera teniendo un asuntillo con Willey. A juzgar por la decoración el propietario del apartamento parecía tener una mente bastante libidinosa. Oí murmullos que procedían del dormitorio. La puerta estaba entornada y podía ver la luz del sol y un trozo de alfombra azul claro. Oí el crujido de las sábanas. —Eres maravilloso —dijo la voz de Jill—. Si lo hubiera sabido… « Dios… —pensé—. No tendría que haber venido. No creo que pueda soportarlo. ¿Y en qué situación quedaré si me descubren? El cornudo que entra a hurtadillas, el esposo roído por los celos que no era capaz de satisfacer a su esposa…» . —Prométemelo —dijo Jill—. Prométeme que siempre estarás conmigo. El hombre dijo algo que no logré entender. —Muy bien —replicó Jill. Parecía muy satisfecha, y su voz rezumaba almíbar—. En ese caso sacaré el champán de la nevera y … Estaba tan absorto en lo que decía que no me di cuenta de que se había levantado de la cama y había empezado a cruzar el dormitorio. Jill abrió la puerta. Estaba desnuda y tenía el rostro enrojecido. Alzó la cabeza y me vio inmóvil en el centro del vestíbulo. —¡Oh, Dios mío! —exclamó. El color abandonó su rostro tan deprisa como la tinta que escapa de una botella volcada. Pasé junto a ella sin decir ni una palabra y abrí de un manotazo la puerta del dormitorio. —¡Se acabó, bastardo! —rugí. Tenía la voz tan ronca que apenas si parecía humana—. ¡Levántate, vístete y sal de aquí ahora mismo! El hombre que y acía sobre la cama se dio la vuelta y me miró. Me quedé paralizado. Estaba tan pálido que su piel casi parecía de color gris. Sus ojos tenían esa pétrea lejanía más propia de las estatuas que de los hombres. No llevaba nada encima, y las secreciones viscosas del acto sexual cubrían el cilindro grisáceo de su pene. Su pecho quedaba oculto por un apretado vendaje blanco. —Robbie —murmuré. Robbie tiró de la sábana y se tapó hasta el cuello, pero no apartó sus ojos de mi rostro ni un instante. —¿Robbie? —repetí. —Sí. —Le vi asentir con la cabeza—. Esperaba que no lo descubrieras nunca, pero… Las palabras apenas eran un murmullo enronquecido. Los doctores me habían asegurado que el impacto le destrozó el pecho. No sufrió nada. Logré dar un paso hacia adelante. Robbie seguía sin apartar los ojos de mi rostro. Estaba muerto…, pero le tenía delante, y me estaba mirando. Nunca había tenido tanto miedo. —¿Qué ha ocurrido? —pregunté—. Nos dijeron que habías muerto, que no te enteraste de nada… Es lo que dijeron los médicos. « No se preocupen. No sintió nada. Murió al instante» . Los labios de Robbie se curvaron lentamente en una tensa sonrisa pensativa. —Son las palabras, George. ¡Funcionan! —¿Palabras? —pregunté—. ¿Qué palabras? —¿No las recuerdas? « Inmortís, inmortás…, ¡inmortales por siempre jamás!» . Vi que el camión venía hacia mí y las grité. Perdí el conocimiento y cuando lo recobré todo estaba oscuro. Me habían enterrado vivo. Alzó la mano y la hizo girar hacia la derecha y hacia la izquierda mientras la contemplaba con el ceño fruncido, como si no fuese suy a. —Puede que la palabra « vivo» no sea la más adecuada… No lo sé. ¿Inmortal? Oh, claro que sí. Soy inmortal. Viviré eternamente. —¿Lograste salir del ataúd? —le pregunté con incredulidad—. Era madera de caoba auténtica… Caoba cubana sólida. —El que pagaste quizá fuese de caoba cubana. El que destrocé estaba hecho con tablones de pino unidos mediante clavos de tres centímetros. —Me sonrió—. Tendrías que demandar al agente de pompas fúnebres. Aunque pensándolo bien… No, será mejor que no lo hagas. —Jesús. Estaba temblando. No podía creer que fuese él. Pero no cabía duda de que era Robbie. Mi hermano había muerto y tenía el rostro de color gris…, pero estaba vivo. — ¡Jill! —grité—. ¡Jill! Jill entró en el dormitorio. Se había puesto un albornoz rojo. —¿Por qué no me lo dijiste? —murmuré. No podía apartar la mirada de Robbie. Mi hermano no se había movido. Seguía tapándose con la sábana y los ojos clavados en mi rostro me contemplaban con tanta frialdad como si estuvieran hechos de cristal. Dios santo… Parecía estar muerto. Parecía un auténtico cadáver. Miré a Jill. ¿Cómo había podido…? —Le quiero —dijo Jill con un hilo de voz. —¿Le quieres? —Me estremecí—. ¡Jill, está muerto! —Le quiero —repitió. —¡Yo también le quiero, por el amor de Cristo! —grité—. ¡Yo también le quiero! ¡Pero está muerto, Jill! ¡Está muerto! La cogí por la muñeca, pero Jill se apartó apenas sintió el contacto de mis dedos. —¡No está muerto! —chilló—. ¡No lo está! ¡Acabo de hacer el amor con él! ¿Cómo puede estar muerto? —¿Y cómo diablos quieres que lo sepa? ¿Crees que una ridícula rima infantil y un deseo le han hecho volver de la tumba? ¡No lo entiendo! Pero los médicos dijeron que estaba muerto, y le enterraron y … ¡Y está muerto, Jill! Robbie fue apartando lentamente la sábana que le cubría y se incorporó. Su piel casi era traslúcida. Parecía una estatua hecha de cera sucia. Oí un suave inhalar y exhalar que procedía de los vendajes que le cubrían el pecho. El poste metálico le había atravesado los pulmones. No podía estar vivo. —Salí de la tumba abriéndome paso con las manos —dijo, y su voz vibraba con un orgullo enloquecido que me aterrorizó—. Emergí de la tierra a las tres de la madrugada, sucio y manchado de barro. Después recorrí a pie todo el tray ecto hasta la ciudad. ¡A pie! ¿Tienes idea de lo lejos que está y de lo que me costó recorrer esa distancia? Y al día siguiente llamé a Jill desde una cabina en Brookly n, y ella vino a rescatarme. —Me acuerdo de ese día —dije y o. Robbie se acercó un poco más. Su cuerpo exudaba un olor extraño que no logré identificar. No era la pestilencia de la descomposición, sino el olor de alguna sustancia química, y de pronto pensé que sus venas no debían estar llenas de sangre sino de líquido para embalsamar. Era mi hermano, y le había querido con todas mis fuerzas cuando estaba vivo. Pero me bastaba con mirarle para tener la certeza absoluta de que estaba muerto… y no podía querer a un muerto. —No lo contarás, ¿verdad? —murmuró Jill—. No debes decírselo a nadie… Permanecí inmóvil durante unos momentos que me parecieron interminables. No sabía qué hacer. Jill y Robbie me observaban en silencio como si fuera un intruso hostil que estaba decidido a destruir sus vidas. Pero acabé sonriendo y asentí con la cabeza. —¡Bueno, así que has vuelto! —exclamé—. Has vuelto de la tumba… ¡Es un auténtico milagro! La sonrisa con que Robbie respondió a mis palabras estaba levemente torcida, como si tuviera los labios anestesiados. —Sabía que acabarías aceptándolo. Jill dijo que nunca lo entenderías, pero y o estaba seguro de que se equivocaba. Siempre nos hemos llevado muy bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí, hermanito? Me puso la mano en el hombro —su muerta mano de piel grisácea—, y sentí el sabor del chorro de bilis que intentaba subir por mi garganta, pero y a había tomado una decisión y si me hubiera delatado mostrando alguna señal de repugnancia lo habría estropeado todo. —Vamos a la cocina —dije—. Creo que necesito una cerveza. Quizá una copa de vino… —Hay champán en la nevera —dijo Jill—. Iba a coger la botella cuando… —Bueno, abrámosla —le sugerí—. ¡Celebremos el milagro! Que tu hermano vuelva de la tumba no es algo que ocurra todos los días, ¿verdad? Jill cogió la sábana y envolvió a Robbie con ella como si fuera una toga. Fui hacia la cocina —era muy pequeña, y tanto el suelo como las paredes estaban cubiertos de baldosas verdes— seguido por mi esposa y mi hermano. Abrí la nevera, saqué la botella de champán y se la ofrecí a Robbie. —Toma —dije—. Descorchar botellas siempre se te ha dado mejor que a mí. Robbie cogió la botella, pero no intentó abrirla. —No sé si… —Me miró. Estaba muy serio—. No estoy seguro de tener la fuerza suficiente para descorcharla. Estoy vivo, pero… No es igual que antes, ¿comprendes? —Puedes hacer el amor —repliqué y o. Estaba peligrosamente cerca de perder el control—. Deberías ser capaz de abrir una botella de champán. El aire entraba y salía de su cuerpo atravesando los vendajes con un siseo casi inaudible. Le observé con atención y vi un leve brillo de duda en sus ojos, como si sospechara que le estaba tendiendo una trampa pero no tuviera ni idea de en qué podía consistir. —Vamos, cariño —le animó Jill. Les di la espalda y abrí uno de los cajones. Hilo, pinchos para barbacoa, cascanueces… —Venga, Robbie, descorcha la botella. Siempre fuiste el alma de todas las fiestas. Abrí el siguiente cajón. Servilletas para tomar el té. Jill frunció el ceño. —¿Qué estás buscando? —preguntó. Robbie empezó a quitar la armazón de alambre que rodeaba el corcho. —Es como si tuviera los dedos entumecidos, ¿sabes? Resulta muy difícil de describir. Abrí el tercer cajón intentando moverme de la forma más normal y despreocupada posible. Cuchillos… Jill enseguida adivinó lo que iba a hacer. Quizá fuera intuición femenina, quizá fuera que el miedo había agudizado al máximo sus sentidos… No lo sé, pero giré sobre mí mismo para que no pudiera ver el cuchillo de trinchar marca Sabatier de veinte centímetros de largo que tenía en la mano. Jill me estaba mirando a los ojos y el cuchillo atravesó los vendajes de Robbie hundiéndose en su cuerpo hasta la empuñadura antes de que comprendiera que pretendía matarle. Oh, sí, quería matarle. Robbie era mi hermano. La botella de champán cay ó al suelo y se hizo añicos creando una explosión de cristales y espuma. Jill gritó, pero Robbie no dijo nada. Se volvió hacia mí y me cogió por los hombros. En sus ojos había una emoción extraña, mitad alivio y mitad pánico. Tiré del cuchillo hacia abajo y la hoja se abrió paso por entre la carne como si Robbie fuera un gigantesco aguacate maduro al que le faltara poco para pudrirse. Su carne se había convertido en una sustancia blanda y resbaladiza que no ofrecía ni la más mínima resistencia. —Oh, Dios —jadeó. La masa gris de sus intestinos asomó por debajo de su toga improvisada y cay ó sobre los trocitos de cristal—. Oh, Dios, acaba de una vez. —¡No! —gritó Jill. —¿Quieres que viva eternamente? —aullé con voz enfurecida volviéndome hacia ella—. ¡Es mi hermano! ¿Quieres que viva eternamente? Jill vaciló durante unos segundos y salió corriendo de la cocina en dirección al cuarto de baño. Oí el sonido de sus arcadas. Robbie había caído de rodillas y tenía los brazos inmóviles a los lados. No había intentado recoger el pesado faldellín de entrañas que se iba acumulando delante de él. —Vamos —murmuró—. Acaba de una vez. Los temblores se habían vuelto tan terribles que apenas podía seguir sosteniendo el cuchillo. Robbie inclinó la cabeza hacia atrás sin emitir ni el más leve sonido. Sus ojos seguían abiertos. Le rajé la garganta de un extremo a otro moviendo la mano tan despacio como un hombre atrapado en una pesadilla, hundiendo el cuchillo hasta tal profundidad que la hoja acabó quedando atrapada entre las vértebras. No había sangre. Robbie cay ó de espaldas y su cuerpo se estremeció de forma casi imperceptible. La vida antinatural que había brillado en sus ojos se fue desvaneciendo y comprendí que había vuelto a morir. Jill apareció en el umbral de la cocina. Tenía el rostro tan blanco como si se lo hubiera cubierto con polvos de arroz. —¿Qué has hecho? —murmuró. Me puse en pie. —No lo sé. No estoy seguro. Tendremos que enterrarle. —No —dijo Jill meneando la cabeza—. Sigue vivo… Podríamos hacerle volver. —Jill… —murmuré, y di un paso hacia ella. —¡No me toques! —gritó—. ¡Le has matado! ¡No me toques! Intenté cogerla por la muñeca, pero se apartó y corrió hacia la puerta. —¡Jill! ¡Jill, escúchame! Llegó al pasillo antes de que pudiera detenerla y corrió hacia el ascensor. Las puertas del ascensor se abrieron y el hombre que tenía aspecto de italiano empezó a salir de él mirándola con cara de sorpresa. Jill le apartó de un empujón, se metió en el ascensor y sus dedos pulsaron salvajemente varios botones a la vez. —¡No! —gritó—. ¡No! Intenté seguirla, pero el hombre se interpuso deliberadamente en mi camino. —¡Es mi esposa! —grité—. ¡No se meta en esto, maldita sea! —Vamos, amigo… Déjela en paz un ratito, ¿eh? —dijo el hombre. Me puso la palma de una mano sobre el pecho y me obligó a retroceder de un empujón. Vi cerrarse las puertas del ascensor con Jill dentro. —Por todos los… —gruñí—. ¡No tiene ni idea de lo que ha hecho! Logré apartarle y bajé corriendo por la escalera saltando los peldaños de tres en tres hasta llegar al vestíbulo. —Eh, ¿qué está pasando? —preguntó el portero, y me cogió del brazo. Sólo consiguió retenerme un segundo, pero fue suficiente. Las puertas del edificio se estaban cerrando y Jill y a había recorrido la mitad de la acera de Central Park South. —¡Jill! —grité. Estoy seguro de que no me oy ó. Ni tan siquiera oy ó llegar al taxi que la atropelló cuando cruzaba la calle. El impacto fue tan terrible que Jill salió despedida por los aires y cay ó sobre el techo del taxi con los brazos abiertos como si intentara volar. Abrí las puertas de un manotazo y la oí caer. Oí los gritos, el ruido del tráfico y el chirriar de los frenos. Y después de eso y o tampoco oí nada. Sacar el cadáver de Robbie del apartamento fue una experiencia tan horrenda como extraña, pero no había sangre ni huella alguna de que se hubiera cometido un crimen y nadie acudiría a la policía para denunciar su desaparición. Le enterré en un bosque al otro lado de White Plains, en un sitio donde solíamos jugar cuando éramos pequeños. Hacía bastante viento, y su tumba no tardó en quedar cubierta de hojas. Enterramos a Jill una semana después en Providence. Hacía calor, y todo lo que nos rodeaba parecía cobrar vida. Su madre no paró de llorar durante toda la ceremonia. Su padre no me dirigió la palabra. El informe policial me había declarado totalmente inocente, pero la pena no se rige por los dictados de la lógica. Después del funeral me tomé dos semanas de vacaciones. Fui a los Hamptons, me alojé en la casa de un amigo y pasé la may or parte de ese período de tiempo borracho. Seguía en estado de shock, y no tenía ni idea de cuánto tardaría en recuperarme. Oía el ruido del oleaje y las gaviotas trazaban lentos círculos sobre mi cabeza. Supongo que acabé encontrando alguna clase de paz mental más o menos precaria. Volví a la ciudad una oscura tarde de martes. El cielo amenazaba tormenta. Estaba agotado y tenía resaca, y había planeado pasar un fin de semana tranquilo antes de volver al trabajo el lunes. Pensé que quizá fuera al zoo. A Jill siempre le había gustado ir al zoo, más para contemplar a las personas que a los animales. Abrí la puerta de mi apartamento y dejé la bolsa de viaje sobre el suelo del vestíbulo. Fui a la cocina y cogí una botella de Chablis de la nevera. « Un clavo saca otro clavo» , pensé. Encendí la televisión justo a tiempo de ver los títulos de crédito finales de « Y el mundo sigue girando» . Eché un poco de vino dentro de una copa y fui al dormitorio silbando entre dientes. Y dije: « Oh, Dios» , y dejé caer la copa de vino sobre mis pies. Jill estaba acostada encima de la colcha totalmente desnuda. No sonreía, pero tenía los muslos provocativamente separados. Su piel relucía con una débil iridiscencia entre azul y grisácea como si tuviera que estar grasienta al tacto, pero no había ninguna señal de putrefacción. La habían peinado con mucho esmero. Sus labios estaban pintados de rojo y llevaba sombra de ojos color púrpura. —¿Jill? —jadeé. Creí que me estaba volviendo loco, pero sólo durante una fracción de segundo. —Usé la llave de repuesto que guardábamos en la grieta de la pared —dijo. Su voz sonaba extrañamente ronca, como si tuviera los pulmones llenos de fluidos y trocitos de hueso. Había visto como el taxi la atropellaba y la lanzaba por los aires, y había visto como caía. La había visto morir. —Pronunciaste las palabras —dije con voz átona—. Pronunciaste las palabras. Meneé la cabeza. Y entonces recordé que la había estado contemplando mientras dormía y que había recitado aquella rima infantil, lnmortís, inmortás… ¡inmortales por siempre jamás! Jill alzó los brazos en un movimiento lento y envarado. Los dedos de su mano izquierda estaban rígidamente curvados sobre sí mismos, como si se hubieran roto cuando el taxi la atropelló. —Hazme el amor —murmuró—. Hazme el amor… Por favor… Le di la espalda y fui a la cocina. Abrí todos los cajones, pero no encontré ni un solo cuchillo. Debía haberlos escondido, o quizá los hubiera tirado. Giré sobre mí mismo y Jill estaba de pie en el umbral del dormitorio…, y sonreía. —Hazme el amor —repitió. Declaración de amor de Prometeo al buitre ALAN RODGERS El primer cuento publicado por Rodgers, «The Boy Who Came Back from the Dead»[5] , fue nominado para un Premio Mundial de fantasía y compartió el Premio Bram Stoker de los Escritores de Terror de los Estados Unidos para la categoría de relato el primer año en que fueron concedidos. Después el antiguo editor de Night Cry escribió una novela titulada The Children que fue aceptada por la Editorial Bantam. También consiguió que Bantam se comprometiera a publicar su próxima novela. The Voice of Armaggedon en la que está trabajando actualmente. Rodgers utiliza su versatilidad para lanzar una original mirada poética sobre esa historia ya clásica que se halla en las raíces de toda la ficción frankensteiniana. Debo observar que Rodgers es Leo, el único signo astrológico regido por el sol, y dudo de que nuestro dotado «Alano» tenga que esperar la ayuda de Hércules para que sus talentos queden libres de alcanzar toda su plenitud. Los diez mil años que pasé encadenado sobre esta montaña del Cáucaso, cuando me despertabas cada día con tu pico en mi vientre, desgarrándome las entrañas para saciarte con mi hígado sirvieron para que acabara amándote. Creo que siempre has entendido nuestro amor mucho mejor que y o… No hubo un solo instante en el que no te aborreciera y te odiase e hiciera planes contra ti (pero acabé identificándote al primer roce, sabiendo lo que pensabas sólo por el contacto de tu saliva en mis venas… Y llegué a sentir celos, aunque entonces no podía confesarlo, de la carroña que olía a veces en tu aliento), y vi como la luz del sol hacía brillar esa lágrima [que cay ó de tu ojo el día en que Hércules me liberó. Aún recuerdo esa lágrima y ese recuerdo me obsesiona. Oh, Devorador de mi Hígado: ven conmigo, ven con el amante que ha vuelto a ti, sígueme por los pasillos de la luz, el amor y el dolor que son el mundo. Y vive conmigo. El «nuevo» terror Alguien con quien he trabajado creía que no me gustaría lo que The Twilight Zone Magazine proclamó era el « nuevo» terror y lo que otros han llamado « splatterpunk» . Le dije que Rex Miller me parecía estupendo y que su novela Slob me había gustado mucho, y que y o mismo había escrito relatos más o menos « splatterpunk» como « The Book of Webster’s» (Night Cry) y « Public Places» (Pulphouse). También le dije que lo que no podía aguantar era los relatos que no son tales relatos, la sangre o la violencia aisladas, las pesadillas o los ensueños producidos no por la musa sino por las drogas o el alcohol y la premisa de que basta con la sorpresa para crear suspense o que el encadenamiento improbable de circunstancias pueda sustituir al argumento. O la idea de que el año 1989 (o el 1999, o el 2189) tiene que ser mejor o peor que los años anteriores y de que la historia es un montón de basura. O el dar por sentado que esas palabras con las que trabé conocimiento gracias a las borracheras de mi tío deben sustituir a las aceptadas por la inmensa may oría de personas y, además, escandalizarnos. No me gusta la idea de que todos los tipos guapos y elegantes siempre vay an de cama en cama, o de que los locos radicales están « en la onda» porque han desplumado a sus padres, frecuentan las galerías de tiro, se unen a bandas criminales, pasan por alto cualquier tipo de atrocidad justificándola e insultan a la bandera de su nación en vez de identificar los defectos de los Estados Unidos y corregirlos. Pero tampoco me gustan los escritores que juegan al avestruz y fingen que seguimos estando en el período de Stoker, Lovecraft o el primer Stephen King, los que enarbolan viejos prejuicios como si acabaran de ser reivindicados por una parte considerable de la opinión pública, los que escriben sobre chicos de la calle que dicen « maldición» cuando lo que realmente quieren decir es « mierda» y los que no tienen ni la más mínima intención de averiguar lo que está ocurriendo porque eso podría contaminar sus delicadísimas sensibilidades. Si el « nuevo» terror es realmente nuevo —y no un mero reciclaje de la primera etapa de la brillante obra de Harlan Ellison (quien afortunadamente aún sigue deleitándose con sus relatos)—, lo más probable es que guarde relación con el ejercicio de la libertad y el poner al descubierto otra lacra que clama al cielo pidiendo ser revelada por un escritor. El « nuevo» terror debe estar narrado de una forma directa y sincera, y a veces esa sinceridad debe provocar más risas que lágrimas. El humor que encierra pertenece a esa variedad inquietante y casi ofensiva típica de las personas que albergan la esperanza de que consiga poner fin como por arte de magia a la pesadilla de esta semana. En el peor de los casos el « nuevo» terror puede ser tosco o estar impregnado de cierta beligerancia y vulgaridad. En el mejor de ellos, es una forma maravillosa de utilizar la libertad para decir o hacer aquello con lo que el escritor alberga la esperanza de conseguir que una cagada social particularmente monstruosa se esfume para siempre de nuestras tristes vidas. De vez en cuando el « nuevo» terror señala o expresa ideas que no han sido proclamadas en voz alta con anterioridad o, al menos, que no lo han sido con tanta claridad o que llevan mucho tiempo sin ser oídas. Nos alerta avisándonos de dónde están los grandes problemas, injusticias y mentiras, y aunque realmente no tenga nada de « nuevo» eso tampoco tiene nada de malo. Interroguen a cualquiera de los profesores presentes en este libro sobre los fascinantes e inolvidables creadores de clásicos que empezaron sus carreras de esa forma o que las culminaron con obras maestras tan inquietantes como reveladoras. Los relatos del « nuevo» terror no deben ser excluidos, y tampoco tienen que excluir a otras variedades de relatos. Los relatos que emocionan y entretienen jamás deben ser excluidos de nuestras vidas…, al igual que tampoco deberían serlo las personas. Labios largos R. PATRICK GATES Entró rugiendo en el diminuto mundo de los novelistas publicados el mes de octubre del año 1988 con un título editado por Onyx que otros novelistas siguen preguntándose cómo han podido pasar por alto: Fear. Publishers Weekly dijo que era una novela «de suspense electrizante» y Rick McCammon la describió como «un debut excelente y aterrador». Van a leer el primer relato escrito por R. P. (Randy; su esposa se llama Pat) Gates, nacido el 14 de octubre de 1954, periodista con un premio del Ladies Home Journal en su pasado. LHJ quizá tiemble y palidezca ante los nuevos caminos tomados por Gates. La carta que ha enviado desde Massachusetts nos informa de que su segunda novela será «una versión moderna de Hansel y Gretel para adultos» y se titulará Grim Memorials. Por su parte el recopilador de esta antología les asegura que sus labios están sellados. La niebla llega desde el mar deslizándose tan lentamente como la sangre que fluy e de una herida. Gotea sobre el malecón y mancha los adoquines de las calles. Enfría el aire como si fuese el gélido aliento de la Muerte. Una veloz sombra etérea y casi invisible se mueve en silencio acompañando a la niebla. La sombra baila en la noche como una llovizna muy fina. La sombra acecha y ríe llenando la noche con un horrible tintineo que hace pensar en trozos de cristal tan afilados como navajas desgarrando la carne muerta. Se quedó inmóvil, aguzó el oído y se estremeció. Se envolvió en los pliegues de su abrigo para protegerse de la niebla y apretó el paso intentando llegar lo más pronto posible a las luces de la taberna. Un gato negro correteó abriéndose paso por entre la niebla mientras chillaba como un bebé atormentado. Los escalofríos resbalaron por su columna vertebral como si tuviera una barra de hielo pegada a la espalda de la blusa. Jadeó y dejó escapar el aliento en una ruidosa exhalación. Una risa muerta flotaba lánguidamente en la niebla, pero la mujer la confundió con el eco de su respiración y no vio a la sombra que venía bailoteando hacia ella. La música de la taberna parecía llegar desde muy lejos y se desvanecía en la niebla. Las notas eran tan lentas y melancólicas que recordaban a un cántico funerario entonado en las profundidades de un mausoleo. La mujer se estremeció y hurgó dentro de su bolso buscando un cigarrillo. Un hombre emergió de la niebla. —Buenas noches —dijo con una voz grave pero extrañamente vaporosa. La mujer se relajó. No era más que otro cliente. Encendió el cigarrillo y se pasó la lengua por los labios lo más seductoramente posible. —Hola, encanto —dijo. Su voz tenía un fuerte acento sureño—. ¿Qué puedo hacer por ti? El hombre sonrió enseñando unos dientes que parecían brillar. —¿Eres tímido, encanto? No importa, puedes decírmelo. ¿Qué quieres que haga mamá? Intentó verle la cara, pero los remolinos de niebla giraban a su alrededor creando una especie de sudario que la ocultaba. Sólo podía ver sus ojos. Eran de un color púrpura oscuro, y parecían brillar con luz propia. La mujer se sacudió intentando librarse del escalofrío repentino que había hecho ondular su piel y le cogió de la mano. —Bueno, cariño, si no quieres hablar no podré ay udarte… El hombre señaló hacia la entrada de un callejón cercano. —¡Parece que y a nos vamos entendiendo! Vamos, no tengas miedo. Cuando llegaron al callejón la mujer se abrió la blusa para revelar unos opulentos pechos morenos. La niebla se pegó a ellos como si fuera escarcha. La lengua del hombre se deslizó sobre ellos y los lamió hasta dejarlos secos. El cosquilleo de aquella lengua levemente rasposa hizo que la mujer soltara una risita. El hombre le puso las manos sobre los hombros y la hizo arrodillarse. La mujer le bajó la cremallera de los pantalones. El hombre dejó escapar un suspiro. —¡Oh, Dios! —dijo la mujer. Estaba asombrada—. Lo siento, cariño, pero no puedo. Yo… Su voz se interrumpió de repente. La mujer lanzó un grito ahogado y el callejón vibró con el eco de las arcadas. La niebla se llevó los sonidos de su muerte y la risa maligna que disfrutó con ella. —¿Qué tenemos? El capitán ladró la pregunta mientras salía del coche patrulla. Tenía la voz enronquecida por haber fumado demasiados cigarrillos y haber pasado demasiados años en aquella húmeda ciudad costera. Era bajito y muy corpulento. Si hubiera medido unos cuantos centímetros más habría podido ser un excelente jugador de rugby. Tenía el rostro curtido por el viento y la intemperie, y su piel morena y llena de surcos hacía que pareciera más un pescador de langostas que un policía. Su cabellera estaba empezando a llenarse de canas. No se la peinaba nunca, y el viento hacía que los mechones oscilaran locamente de un lado a otro. —Un…, un homicidio. Más o menos… —dijo un teniente muy alto llamado Hedstrom intentando que sus labios no se curvaran en una mueca lujuriosa. —¿De veras? Vay a, Dick Tracy, pues y o estaba convencido de que nos enfrentábamos a un caso de conducción temeraria. Hedstrom no logró contener la risa. —¿Cuál es el modus operandi? —preguntó el capitán frunciendo el ceño y y endo hacia el callejón. Hedstrom volvió a reír y su rostro se puso tan rojo como una cereza. El capitán pasó junto a él sin hacerle caso. La prostituta muerta había sido tapada con una vieja manta de lana y el cuerpo y acía junto a un cubo de basura. El capitán se arrodilló, levantó la sábana que cubría el cuerpo y estuvo a punto de saltar hacia atrás. Había visto muchos cadáveres, pero nunca había visto nada semejante. Disimuló su repugnancia y asombro —era demasiado profesional para permitir que se le notara—, pero siguió sintiendo como aquellas emociones se agitaban en sus entrañas roy éndole por dentro. La mujer estaba medio desnuda, pero el capitán apenas si se dio cuenta de ello. No podía apartar la mirada de su rostro. La mujer tenía los ojos abiertos. Sus pupilas saturadas por el horror de la muerte le miraban fijamente. Quizá hubo un tiempo en el que fue bonita, pero los estragos de su profesión y la violencia de su muerte la habían afeado hasta extremos increíbles. Largas hebras de un fluido lechoso colgaban de ambas fosas nasales. La mandíbula estaba rota y había quedado apoy ada sobre la parte superior del torso. Su rostro y su cuello se hallaban salpicados de moretones. El capitán estaba mirando por la ventana. Tenía los pies apoy ados sobre su viejo escritorio y un cigarrillo colgaba de sus labios. El teniente Hedstrom el forense y el fiscal del distrito estaban sentados al otro lado del escritorio. —Esto no puede ser real —murmuró el capitán. El fiscal del distrito tosió y el capitán apartó los ojos de la ventana—. ¿Hay alguna forma de que…? Bueno, ¿puede ser un montaje? Hedstrom soltó una risita. —Lo que quiero decir —prosiguió el capitán después de haber lanzado una mirada de irritación al teniente—, es si existe alguna forma de crear la impresión de que estamos ante… El capitán se calló. No lograba encontrar las palabras adecuadas. —¿Una felación letal? —sugirió Hedstrom—. ¿Un caso de oralicidio o pollicidio? —¡Basta y a! —ladró el capitán, y se volvió hacia el forense—. ¿Hay alguna forma de fingir…, de crear la impresión de que la mató de esa forma? El forense suspiró. —No en este caso. Las abrasiones en la parte de atrás del cuello y el semen y las células de piel encontradas en la boca de la víctima y en sus dientes demuestran sin lugar a dudas que las circunstancias de la muerte fueron las que he descrito. El capitán tragó una honda bocanada de aire. —Bien, parece que nos enfrentamos a un asesino con un modus operandi muy poco corriente. —No debería ser demasiado difícil de capturar —comentó Hedstrom—. Lo único que debemos hacer es encontrar a un tipo que tenga tres piernas. El capitán le contempló en silencio. —La verdad es que no anda muy desencaminado —se apresuró a decir el forense—. He medido los moretones que hay en el cuello de la víctima y basándome en ellos y o diría que el asesino tiene un pene de cincuenta centímetros de longitud…, y unos dieciocho de circunferencia. —Madre de Dios… —murmuró el fiscal del distrito—. Si cogemos a ese bastardo no podremos llevarle ajuicio. ¡Sería un auténtico circo! Si le atrapamos habrá que quitarle de la circulación lo más discretamente posible. Si los periódicos llegan a enterarse de esto… ¡Qué el cielo nos ay ude! —Llevarle a juicio es lo último que me preocupa en estos momentos — replicó el capitán—, pero le aseguro que y o tampoco quiero que los periódicos se enteren de esto. Emitiremos un comunicado diciendo que el tipo la estranguló sin dar mas detalles. —Alzó el brazo y señaló a Hedstrom—. Haga circular una descripción de la…, eh…, la anatomía del asesino entre las prostitutas de los barrios bajos, pero sea lo más discreto posible. Ah, también quiero que repase los archivos de todos los médicos y hospitales en un radio de cien kilómetros. Unas dimensiones tan fenomenales no pueden haber pasado desapercibidas hasta ahora. Hedstrom asintió. —Y que doblen las patrullas nocturnas de los barrios bajos. Vamos a ponerle la vida muy difícil a la clientela hasta que atrapemos a ese tipo. Cualquiera que solicite los servicios de una prostituta será detenido y examinado. Hedstrom estuvo a punto de reír, pero el capitán le lanzó una mirada tan feroz que la carcajada no llegó a nacer. El letrero decía CAFÉ CUERO NEGRO. La pestilencia del humo rancio brotaba del local como el vapor de una caldera cada vez que se abría la puerta y se mezclaba con la niebla que llegaba del mar. Una sombra oculta entre las hilachas de la niebla se deslizó rápidamente por debajo del letrero y se detuvo junto a la entrada. La puerta se abrió y dos chicos cogidos de la mano salieron por ella. Se detuvieron en el umbral para besarse apasionadamente y la sombra pasó junto a ellos entrando en el local. Había mucho humo. El olor del sudor y la orina flotaba en el aire. Una lenta y sensual melodía de jazz brotaba de la gramola envuelta en el parpadeo de los neones. La clientela hablaba en voz baja y las conversaciones se interrumpieron al cerrarse la puerta. Ojos iny ectados en sangre se abrieron un poco más bajo las gorras con visera de cuero y se volvieron hacia la entrada. Los bigotes se erizaron, las cadenas tintinearon y el cuero crujió cuando los hombres de la barra alargaron el cuello para echar un vistazo al recién llegado. Las lenguas lamieron los labios, los párpados se abrieron y cerraron velozmente en guiños sensuales y las cabezas asintieron, pero el hombre de la capa negra no les hizo caso. Atravesó el local como si flotara sobre un colchón de aire comprimido y entró en el retrete. Un escalofrío colectivo se adueñó de la clientela y fue olvidado con un encogimiento de hombros igualmente colectivo. Las conversaciones se reanudaron. Un chico que vestía pantalones muy ceñidos y un jersey de malla negra contempló al desconocido cuando pasó flotando junto al rincón en que estaba apoy ado. Sus ojos se encontraron durante una fracción de segundo y el chico asintió con la cabeza. Una sonrisa temblorosa aleteó en sus labios. Conocía muy bien el significado de aquella mirada. Había intercambiado centenares de miradas idénticas con centenares de hombres en aquel local. Pero esta vez había algo diferente… Una sensación nueva recorrió velozmente su ingle con la intensidad de una corriente eléctrica. Se pasó la lengua por los labios resecos y siguió al desconocido al interior del retrete. El capitán estaba inmóvil en el umbral del retrete luchando con las oleadas de nauseas que brotaban de su estómago. —De acuerdo, y a saben lo que han de hacer —dijo volviéndose hacia los agentes que tenia al lado. Interroguen a todos los que estuvieron aquí esta noche. ¡Muévanse de una vez! Parecen una maldita pandilla de patanes de pueblo… Los agentes se dispusieron a cumplir sus órdenes y Hedstrom dio un paso hacia adelante. —¿Qué nombre tenemos que darle a esto, jefe? —preguntó. Una sonrisa sarcástica temblaba en las comisuras de sus labios—. ¿Homicidio? —Alguien quiere verle, capitán. La puerta se abrió y una mujer vestida de negro entró en el despacho. Había rebasado los cincuenta, tenía el cabello gris y unos rasgos tan duros y austeros como el granito. La primera impresión del capitán fue que se parecía a Indira Ghandi. La segunda impresión fue que tenía delante a una chiflada. La mujer se quedó inmóvil junto a la puerta con los ojos clavados en la nada mientras movía los labios como si estuviera recitando el rosario. —¿Puedo ay udarla en algo, señora? —preguntó el capitán mientras hacía una anotación mental para darle una buena bronca al idiota que la había llevado hasta su despacho. —Sé quién es —dijo la mujer. El capitán sintió como si una ráfaga de aire helado hubiera chocado contra su frente. —Y sé cómo detenerle —añadió. Siguió hablando y el capitán la escuchó primero con cierta sorna, luego con fascinación y, finalmente, con un franco temor. El fiscal del distrito y Hedstrom estaban sentados delante del escritorio. El fiscal daba nerviosas caladas a un cigarrillo y Hedstrom no apartaba los ojos del techo. —Antes de empezar quiero dejar una cosa bien clara —dijo el capitán mirando fijamente a Hedstrom—. Esto no es cosa de broma. Tenemos entre manos una situación muy seria que ha llegado al punto en el que estoy dispuesto a tomar medidas muy drásticas. Si tiene ganas de hacer chistecitos…, ¡aguántese! Hedstrom se llevó una mano a los labios y tosió con expresión algo avergonzada. —El plan que voy a sugerir no es nada ortodoxo, pero tal y como están las cosas… Bueno, estoy dispuesto a intentar lo que sea. Si el asesino sigue suelto y haciendo de las suy as acabará atray endo la atención de todo el país. Los medios de comunicación locales han cooperado, pero todo tiene un límite y tarde o temprano alguien se irá de la lengua. En cuanto lo haga saldremos en los titulares de todos los periódicos, y por eso quiero que me escuchen atentamente. El fiscal del distrito y Hedstrom asintieron con la cabeza. —Quizá estén enterados de que ay er tuve una visita. Era una mujer bastante rara, pero lo que me contó tenía bastante sentido y si le hacemos caso quizá consigamos atrapar a ese tipo. —¿Qué dijo? —preguntó Hedstrom. —Afirmó poseer poderes psíquicos y la may or parte de lo que me dijo no se sostenía en pie. Aparentemente está convencida de que el asesino es un demonio. Se refirió a él usando la palabra « íncubo» , y me pareció entender que el íncubo es una especie de vampiro sexual, pero eso no importa. Mientras la oía parlotear tuve una idea para atraparle. Necesitamos a alguien con quien no pueda acabar. El fiscal del distrito puso cara de perplejidad y se inclinó hacia adelante. —No le entiendo. —Me contó que ese tipo se alimenta de las muertes producidas por la actividad sexual, y creo que es cierto aunque no en un sentido tan literal como el que ella pretendía hacerme tragar. Si logramos encontrar a una prostituta o incluso a un gay que sea capaz de manejar una herramienta tan enorme podríamos frustrarle hasta el punto de atraparle. Tenemos que ponerle como cebo a una persona con la que no pueda acabar usando sus métodos habituales, mantenerla bien vigilada y echarle el guante. En el peor de los casos conseguiremos una descripción ocular. —¿Cree que puede funcionar? —preguntó el fiscal del distrito—. Me temo que ese tipo es demasiado listo. Nos ha estado tomando el pelo desde el principio. —Sí —dijo Hedstrom—, y se las ha arreglado para que fueran los demás los que se tragaran el cebo. El capitán no le hizo ningún caso. —Sí, creo que funcionará. —Se volvió hacia Hedstrom—. Y en cuanto a usted, señor Chistoso… ¡Le encargo la misión de encontrar al cebo adecuado! El rostro de Hedstrom se puso de color carmesí y el capitán sonrió por primera vez en varios días. El teléfono sonó en plena noche. El capitán despertó y lanzó una sonora maldición. Alargó la mano hacia la mesilla de noche y buscó a tientas el auricular sin encender la luz. —¿Jefe? Soy y o, Hedstrom… Creo que he encontrado a la persona que necesitamos. El capitán apartó las ropas de la cama y puso los pies en el suelo. Su esposa gimió suavemente y se dio la vuelta. —¿De qué se trata? —preguntó en voz baja. —Telefoneé a un amigo mío que vive en San Francisco. Fuimos a la universidad juntos, ¿sabe? Ahora es productor de películas porno. Una de sus estrellas está dispuesta a ay udarnos. ¿Ha oído hablar de una película titulada Garganta profunda? —Sí. —Bueno, pues comparada con mi chica Linda Lovelace es una aficionada incapaz de tragarse algo más grande que un pirulí. Usaremos de cebo a Labios Largos —dijo Hedstrom con orgullo. —¿Qué diablos es eso? —Lorna Lipps[6] , ¿quién va a ser? ¡La que arrebató la corona de las chupadas a Linda Lovelace! Lo hará por diez de los grandes más gastos. Será una mamada bastante cara, pero considerando los riesgos que correrá… No está dispuesta a hacerlo por menos. El capitán asintió con la cabeza. —De acuerdo. Métala en un avión y que nadie se entere de esto. El capitán se sorprendió al ver lo alta y rubia que era, y durante una fracción de segundo se preguntó si sería rubia natural. Le sacaba casi nueve centímetros de ventaja, y el capitán medía un metro ochenta de altura. Era guapa, y no tenía el aspecto acosado y prematuramente envejecido de casi todas las reinas del porno. Las arruguitas que había alrededor de sus ojos y junto a las comisuras de sus labios indicaban que y a no era ninguna jovencita, pero esos pequeños defectos resultaban fáciles de olvidar cuando contemplabas sus enormes y límpidos ojos azules. Aquellos ojos eran casi hipnóticos, y capturaban la mirada reteniéndola sin ninguna dificultad. Tenía una boca opulenta y sensual, y la nariz era delgada y de líneas nobles. El mentón se confundía elegantemente con un cuello largo y aristocrático. Los hombros eran anchos y sostenían unos senos inmensos, dos montículos de carne muy firme que tensaba las costuras de su blusa. El capitán la acarició con los ojos y descubrió que le resultaba difícil apartar la mirada. La estrella del porno le sonrió y ladeó las caderas. Los pantalones cortos le quedaban tan ceñidos que parecían haber sido pintados sobre su piel. La tela subía por sus muslos y se tensaba en su ingle y alrededor de sus sólidas nalgas. El capitán se lamió unos labios repentinamente resecos. —Encantado de conocerla, señorita Lipps. —Ya lo veo —dijo ella sonriéndole y aprovechando toda la ventaja que le proporcionaba su estatura para observarle. —Supongo que el teniente Hedstrom le ha dado cierta idea de lo que pretendemos hacer —dijo el capitán con voz nerviosa mientras cruzaba las piernas. —Oh, sí, estuvo muy hablador…, aunque no nos limitamos a hablar —dijo ella. —Tendría que habérmelo imaginado —murmuró el capitán. —No se preocupe —dijo ella colocando una bolsa de viaje sobre el escritorio —. También me ha contado lo que se supone que debo hacer. Abrió la bolsa de viaje y sacó de ella unos pantalones de satén negro y una blusa transparente de estilo campesino que colocó sobre el escritorio alisando cuidadosamente la tela. —Empecemos por el principio… Creo que tiene algo de dinero que darme, ¿no? El capitán sacó un sobre de su bolsillo con dedos temblorosos y se lo entregó a Lorna Lipps lo cogió y lo metió dentro de la bolsa de viaje. —¿Por que no me cuenta los detalles de la operación mientras me pongo la ropa de trabajo? Deslizo la blusa sobre su cabeza. Sus pechos subieron y se tensaron hasta quedar libres de la tela que los había ocultado. Cuando volvieron a entrar en contacto con su cuerpo hicieron una especie de suave chasquido. Tenía unos senos increíbles. Los pezones de un color entre rojo y rosado eran bastante pequeños, y estaban en perpetuo estado de erección. El capitán no podía apartar los ojos de ella. Lorna Lipps le sonrió y se pasó las manos por los pechos. Se quitó el cinturón y deslizó los apretados pantalones cortos por sus muslos ondulando seductoramente las caderas. El capitán tragó aire y se dio cuenta de que no llevaba ropa interior. Sonrió. Lorna Lipps era rubia natural. Hedstrom desconectó la radio y volvió la cabeza hacia la esquina en que Lorna Lipps se exhibía con sus pantalones de satén negro y su blusa transparente. Sonrió y lanzó una rápida mirada al capitán, quien se sostenía la cabeza con las manos como si le doliera. —Si se lo pide estoy seguro de que ella sabrá curarle ese dolor de cabeza, capitán —dijo acompañando sus palabras con una risita. El capitán frunció el ceño, pero no por lo que había dicho Hedstrom. La idea de hacer el amor con Lorna Lipps le había pasado por la cabeza, evidentemente. Se daba cuenta de que y a había tenido una ocasión cuando Lorna se desnudó en su despacho, pero a diferencia de Hedstrom el capitán debía resolver a un pequeño problema antes de acostarse con ella. El problema se llamaba matrimonio. Su esposa y a había cumplido cuarenta y cinco años y se le notaba hasta el último de ellos, pero el capitán creía que jamás sería capaz de ensañarla. Aunque la tentación había sido casi irresistible… —¿Dónde se ha metido? —preguntó Hedstrom de repente. El capitán alzó la cabeza. La esquina estaba desierta. Lorna se había esfumado. El capitán tomó un sorbo de café y echó un vistazo al reloj. Eran las tres de la madrugada, y llevaban cinco horas sin tener noticias de Lorna Lipps. La batida no había logrado dar con ninguna pista que pudiera conducirles hasta su paradero. El capitán estaba empezando a temer que se hubiera convertido en otra víctima del asesino, y lo que le preocupaba era que Lorna Lipps no sería considerada como una víctima más. Lorna era una especie de celebridad y sus superiores le harían responsable de lo que le hubiese ocurrido. El teléfono empezó a sonar y le sobresaltó. El capitán cogió el auricular. —¿Diga? La voz sonaba muy débil y lejana. El corazón del capitán se saltó un latido. Era Lorna Lipps. La pequeña y mugrienta habitación de hotel se encontraba al final de un pasillo muy largo y oscuro. El capitán apretó el paso. Sus pisadas creaban ecos que parecían disparos lejanos. El edificio olía a sudor y basura, a perversión y a una pestilencia indefinible que quizá fuese la de la mismísima muerte. —¡Lorna! —grito. Oy ó una explosión ahogada. Llegó a la puerta de la habitación y alargó la mano hacia el picaporte temiendo lo que descubriría en cuanto lo tocase. El picaporte estaba tan viscoso como si lo hubieran untado con vaselina. El capitán abrió la puerta y dio un respingo. La habitación estaba llena de una humareda espesa y acre. Entró en ella y empezó a mover frenéticamente los brazos intentando ver algo. El humo se fue disipando lentamente. Lorna y acía en la cama. Estaba desnuda y una sustancia negra que parecía muy viscosa la cubría de la cabeza a los pies. Estaba viva. —¿Dónde está? —preguntó el capitán mientras desenfundaba su arma. —Allí —dijo ella señalando una pared—. Y allí —añadió, señalando el techo y el suelo. El humo estaba saliendo al pasillo y la atmósfera de la habitación se había despejado lo suficiente para que el capitán viera lo que le estaba señalando. Una mano colgaba del techo suspendida por una hebra de sustancia gelatinosa. Las paredes estaban adornadas con fragmentos de carne cubiertos de esa misma sustancia. El capitán recorrió la habitación con la mirada y vio un globo ocular encima de la puerta, un pie en un rincón y una oreja pegada al sucio marco de la ventana. Bajó los ojos hacia el suelo y vio los cincuenta centímetros de carne que habían sido usados como arma en todos los crímenes. —¿Qué diablos ha ocurrido? Lorna Lipps se encogió de hombros y sus labios se curvaron en una débil sonrisa. —No consiguió correrse y … Bueno, hay tipos a los que eso les sienta fatal, ¿sabe? Pecadores RALPH RAINWATER, JR. Cuando se graduó en la Writer’s Digest School con una de las nada frecuentes matrículas que concedí durante cuatro años de sufrir y maltratar a los estudiantes Ralph Rainwater era oficial de las Fuerzas Aéreas y estaba licenciado en ciencias políticas y literatura rusa. Ralph, Katie Ramsland, D. W. Taylor, Jeannette Hopper y Mark McNease eran jóvenes promesas que habían sacado el máximo provecho posible a sus estudios en la WDS. Todos tenían en común el deseo de ganarse la vida escribiendo…, y mucho talento. Rainwater tiene muchas ideas y una gran capacidad de observación, y admite que sus personajes «están enraizados en la tradición y el lugar» y que «les obsesiona la religión». El verano pasado me mandó una carta para anunciarme que había decidido volver a la Fuerza Aérea, y la razón que dio para justificar esa decisión me dejó realmente asombrado. Ralph creía que «debía escribir más y mejor» y había dejado de creer que eso fuera posible en la vida civil. Ralph es un hombre y un escritor muy poco corrientes. Siempre había admirado la forma en que David sabía unir el intelecto a la acción, pero me parecía que su último acto de terrorismo iba demasiado lejos. Volví a hacer acopio de valor mientras nuestras bicicletas corrían por los desiertos caminos rurales de Georgia y se lo dije. —Oy e —replicó—, pareces un disco ray ado. Sigues repitiendo una y otra vez las mismas dudas de siempre, pero nunca consigues convencerme de que estén justificadas. —Eso no es justo —protesté—, y tú lo sabes. ¡Tú siempre ganas las discusiones incluso cuando soy y o quien tiene razón! —Bueno, en ese caso supongo que deberías aprender a discutir mejor, ¿no te parece? Pero si no te gusta lo que vamos a hacer, y date cuenta del énfasis que pongo en ese « vamos» , ¿qué haces pedaleando a mi lado? —Porque eres mi hermano may or —me limité a decir. Nuestro historial familiar era tan penoso que tenía la seguridad de que esa respuesta bastaría para ablandarle. Estaba bastante oscuro, pero le vi asentir con la cabeza y me imaginé la sonrisa que suavizaría sus rasgos. —De acuerdo… Intentaré volver a explicártelo aunque sólo sea porque eres mi hermano menor. Guardó silencio durante unos momentos para poner algo de orden en sus pensamientos. Los únicos sonidos que rompían el silencio de aquella noche tranquila y húmeda eran los que hacían nuestras bicicletas rodando sobre el maltrecho camino campestre y los millones de grillos que entonaban sus cánticos de apareamiento. No había luna, y las débiles luces de nuestros manillares apenas iluminaban un metro y medio escaso del terreno que teníamos delante, por lo que resultaba bastante difícil esquivar los abundantes baches y agujeros y los restos de animales aplastados con que nos encontrábamos de vez en cuando. La bolsa de lona que contenía un esqueleto humano de plástico que David había pedido por correo después de verlo en un catálogo que ofrecía artículos de terror colgaba alrededor de su cuello y se apoy aba en su espalda. Dentro de ja bolsa había unos cuantos accesorios más, desde el martillo con lengüeta especial para arrancar clavos hasta los clavos, pasando por los tres trozos de cuerda que habíamos cortado antes de salir (por si descubríamos que usar los clavos resultaba demasiado ruidoso o difícil). David tardó bastante en romper el silencio. —Estamos de acuerdo en que toda esta zona se ha quedado atascada en el pasado porque sus habitantes están decididos a seguir sumidos en la ignorancia, ¿de acuerdo? —De acuerdo —dije y o. —Y de todas las ataduras que les impiden llevar una existencia digna del siglo veinte la más importante es esa religión primitiva a la que están tan apegados, ¿de acuerdo? —De acuerdo —repetí. —De lo cual se desprende que cualquier cosa que sirva para desacreditar la religión es buena. Piensa en todo lo que conseguimos con nuestro librito. « Nuestro librito» era una parodia del Nuevo Testamento escrita por David en la que había sustituido a todos los seres humanos por perros y a la que había puesto por título El Nuevo Testamento Condensado del Criador. Yo me había limitado a proporcionarle unas cuantas ideas y le ay udé a distribuirlo dejando ejemplares en puntos estratégicos de nuestro pueblo…, de noche, naturalmente. La parodia impresa en nuestro ordenador había creado un revuelo que tardó semanas en calmarse. El periódico local había recibido montones de cartas enviadas por líderes cívicos y devotos asistentes a la iglesia que expresaban su escandalizada indignación. Al principio la idea de parodiar un texto sagrado no me había hecho demasiada gracia, pero las vehementes reacciones causadas por los anónimos autores de nuestra parodia nos encantaron. Los fieles habían revelado su inseguridad, tal y como David estaba seguro de que ocurriría. —Sí, esa vez tenías razón, pero… ¿no crees que esto es ir un poco demasiado lejos? —pregunté. —Quizá lo sea, pero esos fanáticos van igual de lejos. Es un claro caso de « ojo por ojo» , Mark. —Estamos hablando de clavar un esqueleto en su cruz. ¡Se volverán locos de furia! —Puede que no. Piensa un poco en cuáles son las bases sobre las que se sostiene su fanatismo. Están convencidos de que han visto a Dios. Dios vive entre ellos y habita dentro de su iglesia. —Se quedó callado durante unos momentos como si esperara algún comentario por mi parte y siguió hablando al ver que y o no abría la boca—. Vamos, piénsalo bien… ¿Quién puede creerse semejante tontería? Sólo la gente más pobre e ignorante, y ésa es justamente la clase de gente que acude a esta iglesia perdida en el campo. Ya les has visto en el pueblo y sabes qué aspecto tiene su congregación. El chiflado de esta mañana era un ejemplo perfecto. No quería pensar en él. El tipo flaco y mal vestido que se había plantado en el centro de la plaza del pueblo para sermonear a todos los que pasaban instándoles a unirse a la « Iglesia del Dios Iracundo» me había parecido demasiado extraño e inquietante. Sus ojos brillaban con una luz que no era natural y su forma de mover los brazos en círculos resultaba demasiado frenética para mi gusto. Aún podía oír sus gritos… « ¡Alabado sea Dios! ¡Ya ha llegado! ¡Venid y pisotead a los que nos han pisoteado! ¡La venganza es Suy a!» . —Bueno, y a que estás tan seguro de que no van a ponerse violentos… ¿Qué crees que ocurrirá? —pregunté. —Imagínate a todos esos fanáticos presentándose mañana en la iglesia para adorar a su dios. —Mi hermano parecía un poco más excitado—. Estamos hablando de personas que ahorran el dinero que les da la seguridad social para comprarse un Cadillac, recuérdalo. Para ellos ese coche es un símbolo sagrado de la « buena vida» . ¡Es un objeto religioso! Esos tipos de mentes perpetuamente precientíficas entran en la iglesia y alzan los ojos hacia su cruz. En vez de imaginarse a Jesús… ven a esa cosa clavada en la cruz. ¡Un esqueleto! Eso les dejará bien claro lo muerta que está realmente su religión. » Vamos, ¿no puedes oírles? —siguió diciendo David—. “Oh, Señor, Señor… ¡Alguien ha entrado aquí para hacer esta obra del Diablo!”. ¿No lo entiendes? ¡Si conseguimos colocar este esqueleto en la cruz toda la congregación pensará que Dios jamás habría debido permitir semejante blasfemia! —Lo cual quiere decir que nunca estuvo allí —asentí, comprendiendo adonde quería llegar. —Exactamente —replicó David—. ¿No crees que poner fin a todo ese fanatismo justifica sobradamente lo que vamos a hacer? No. No lo justificaba. Las extrañas travesuras de David siempre habían ido en contra de los dictados de mi naturaleza más profunda. Su intelecto era demasiado agudo y su condena de la ceguera ajena demasiado hosca e inflexible. Nunca había poseído el coraje de sus convicciones. Pero aquí estaba de nuevo tomando parte en sus planes y diciendo que sí a todo en mi eterno papel de ay udante fiel aunque lleno de dudas. ¿Por qué? Porque David era la única persona de nuestro retrasadísimo pueblo natal a la que resultaba concebible admirar. Porque los dos éramos inteligentes y lo único que veíamos a nuestro alrededor eran cerebros obtusos que nunca habían funcionado demasiado bien. Porque tenía que seguir a mi hermano fuera adonde fuese. Era así de sencillo. Nuestro pedaleo nos había llevado a una comarca muy pobre que se encontraba a unos treinta kilómetros del pueblo en que vivíamos. Las casuchas medio en ruinas esparcidas aquí y allá estaban ocupadas por familias de parados o, en el mejor de los casos, por familias que sólo encontraban trabajos estacionales muy mal pagados. A la luz del día esas cabañas eran una auténtica vergüenza. Los porches delanteros se combaban, los tejados tenían agujeros y las ventanas que habían perdido los cristales estaban cubiertas con papel de periódico. El patio que rodeaba a cada una de esas chabolas cochambrosas estaba repleto de basuras y adornado con los restos oxidados de viejos Cadillacs. Cualquier persona que cruzara esta parte del país en coche durante el crepúsculo podía ver a esas familias numerosísimas sentadas en sillas oxidadas o en peldaños a punto de romperse. Los adultos fumaban y los niños parloteaban entre ellos. Esas personas habían renunciado a la prosperidad en esta vida y se aferraban a la promesa de obtener un premio en el más allá con la robusta fe en la recompensa y la retribución otorgada por un Dios personal típica de los campesinos. Para ellos Dios no era una Divinidad abstracta que —suponiendo que existiera— llevaba la vida incomprensible de una masa de energía que jamás se había encarnado en un cuerpo. No, su Dios era un viejo irascible de barba larguísima que jamás había perdonado a la humanidad el que matara a Su hijo. Esperaban oír de un momento a otro el sonido de Sus gigantescos pies moviéndose sobre la tierra… Creían que Dios era un coloso omnipotente que acabaría con todas las injusticias. Y durante el último mes el mensaje escuchado por la congregación había sido muy claro y lacónico: la espera ha terminado. La iglesia se encontraba en el centro de toda aquella pobreza y era el núcleo alrededor del que giraba la existencia de todas esas familias. No tardamos en ver el cuadrado encalado de su silueta que parecía hacernos señas desde la oscuridad que la envolvía. Escondimos nuestras bicicletas en un matorral de kudzu a unos cuantos metros de la entrada principal. La iglesia y sus alrededores estaban desiertos, pero tenía la sensación de que había alguien observándonos. Se lo dije a David, pero él se encogió de hombros y no me hizo ningún caso. Habíamos estado preparados para romper una ventana y entrar por ella si no había más remedio, pero el picaporte de la puerta principal giró sin oponer ninguna resistencia. Entramos en la iglesia vacía sin hacer ruido con David llevando la bolsa de lona. Al principio no me pareció que hubiera nada inusual. Los bancos de madera que esperábamos encontrar estaban allí, así como las vidrieras baratas y el podio sobre un estrado en la parte delantera. Lo que sí nos sorprendió fue ver un Cristo de tamaño natural sobre la enorme cruz de roble que había detrás del podio. Las iglesias fundamentalistas suelen rechazar ese tipo de representaciones tan gráficas de la divinidad, y sus congregaciones no son muy aficionadas a ellas. No me di cuenta de que había otra cosa extraña hasta que estuvimos bastante cerca de la cruz. Lo normal es que la cabeza de Jesucristo esté inclinada y que tenga los ojos cerrados, pero esta figura tenía la cabeza erguida y los ojos abiertos, y había algo todavía más desconcertante. Sus labios estaban curvados en lo que no cabía duda era una sonrisa burlona. —Qué apropiado —dijo David. —¿Apropiado? ¡Pero si pone los pelos de punta! —exclamé y o. —Bueno, por lo menos ahora podemos estar seguros de que no nos hemos equivocado de iglesia —replicó. Dio un par de pasos hacia adelante, pero se detuvo en cuanto se dio cuenta de que no le seguía—. Oy e, esa estatua debe pesar bastante. Necesitaré que me ay udes a bajarla de la cruz. No podía apartar la mirada de los ojos del Cristo. Quienquiera que los hubiese pintado había conseguido que parecieran los ojos de un ser vivo. —Estoy un poco asustado —admití—. Parece como si nos estuviera observando. David frunció el ceño. —Mark, a veces no consigues disimular que todavía eres un niño… Venga date prisa. No debemos perder el tiempo charlando. Sólo hay un peligro real, y es que nos sorprenda algún grupo de beatos aficionado a las plegarias nocturnas. La idea de que un grupo de fanáticos nos pillara profanando su iglesia me asustó lo suficiente para correr junto a David y sostenerle la bolsa de lona. Mi hermano cogió el martillo y empezó a luchar con el enorme clavo que atravesaba la mano izquierda del Cristo mientras y o volvía la mirada hacia la puerta principal, esperando ver como se abría en cualquier momento y revelaba una turba de hombres blandiendo las horcas que habían traído para atravesarnos con ellas. —Quizá necesitemos más tiempo de lo que había calculado —dijo David con voz pensativa—. Los clavos están casi al mismo nivel que el y eso, y tendré que hurgar en la mano de la estatua para poder agarrar la cabeza del clavo. —Me las arreglé para asentir con la cabeza. David tardó un minuto en volver a hablar y cuando lo hizo en su voz había una emoción con la que no estaba nada familiarizado: la incertidumbre—. Mark… Mira esto. Alcé la cabeza. David había logrado arrancar unas cuantas escamas de y eso con el martillo y lo que había debajo no era blanco sino rojo…, rojo como la sangre. —Parece que les encanta el realismo, ¿eh? —David sonrió. Había recobrado su gélida compostura de siempre—. ¿Quieres apostar algo a que el Cristo sangra en cuanto saque el clavo? Meneé la cabeza. —¡David, no lo hagas! —Sólo bromeaba —dijo David. Sujetó firmemente la gruesa cabeza del clavo entre las lengüetas del martillo y tiró. El clavo se movió un centímetro. Volvió a tirar. El clavo salió casi del todo. Y un hilillo de sangre se deslizó por la mano de la estatua. La sangre siguió brotando del agujero y empezó a caer sobre el suelo. —Oh, mierda —dijo David. Yo no dije nada porque mis pies estaban moviéndose a toda velocidad sobre la alfombra que cubría el pasillo llevándome hacia el exterior de la iglesia y las bicicletas. « Si David es lo bastante idiota para seguir adelante con esto tendrá que hacerlo solo» , pensé. Pero David no era ningún estúpido. Oh, no, nunca lo fue. Echó a correr y no tardó en pisarme los talones. Intenté hacer girar el picaporte para salir lo más deprisa posible de la iglesia, pero la puerta que se había abierto tan obedientemente para dejarnos entrar estaba inexplicablemente cerrada y la inercia hizo que mi cuerpo chocara contra el duro panel de madera y rebotara en él. Cuando logré recuperar el equilibrio David y a estaba tirando frenéticamente del picaporte…, pero la puerta se negaba a abrirse. El tintineo del metal al chocar con el suelo hizo que los dos giráramos en redondo. Lo que vi hizo que me orinara en los pantalones. La cabeza de la estatua se estaba moviendo hacia atrás y hacia adelante como si estuviera tensando los músculos del cuello. La sonrisa burlona de sus labios se convirtió en una mueca maligna. Los músculos de y eso de sus brazos y sus piernas se flexionaron y los clavos que los aprisionaban salieron despedidos. Oí el alarido que brotó de mis labios. Estoy seguro de que David tenía tanto miedo como y o, pero aún conservaba el control de sí mismo suficiente para hablar. —¡No te acerques! ¡Si lo haces te arrancaré tu maldita cabeza! —gritó. Tenía los nudillos muy blancos, y no había soltado el martillo. La estatua dio un paso hacia adelante. Se movía muy despacio y de una forma vacilante, como si no confiara demasiado en su capacidad de mantener el equilibrio, pero cuando empezó a hablar su voz parecía provenir de la misma iglesia y no de aquella boca llena de y eso. La voz era adecuadamente grave, y estaba impregnada de autoridad…, y de amenaza. —La profundidad insondable de su odio me creó —dijo—. El sufrimiento de mis hijos y su necesidad de vengarse de los más afortunados y los que gozan de la vida me ha traído a este mundo. Fui creado a su imagen y semejanza, y es su fe la que me sostiene. La estatua siguió avanzando mientras hablaba con los brazos extendidos como en un abrazo de bienvenida. David arrojó el martillo con toda la fuerza de su juventud cuando estaba a unos tres metros de nosotros. El martillo rebotó en la estatua desprendiendo un trozo de y eso rojizo…, y la estatua siguió avanzando. —Soy un dios débil. Mis hijos son poco numerosos y sus mentes son muy simples. Necesito una ira alimentada por el conocimiento. —La cabeza giró lentamente hacia mi hermano—. Te… necesito —dijo, y clavó los ojos en David. Mi hermano me cogió por la cintura con el vigor fruto de la histeria y corrió hacia la ventana más próxima. Estaba tan aturdido que no le opuse ninguna resistencia. Aterricé sobre la hierba un instante después envuelto en una nube de cristales rotos. Había logrado escapar y sólo había sufrido unos cuantos cortes sin importancia… Pero estaba solo. Me levanté de un salto, corrí hacia la ventana y descubrí la razón de que David no me hubiera seguido. El dios le había atrapado. Mi hermano se debatía entre sus brazos y mis ojos contemplaron lo imposible. Vi como David se retorcía frenéticamente…, y vi como su cuerpo empezaba a volverse borroso y como se iba confundiendo lenta e inexorablemente con el de la estatua. Hasta que los dos cuerpos fueron uno solo. David estaba de espaldas a mí, y eso me evitó ver el terror incalculable que debía de haber en los rasgos de su joven rostro. La masa confusa en que se habían convertido los dos cuerpos desapareció. El horror y la adrenalina me dieron las energías necesarias para regresar a casa pedaleando como un loco. Volví a la iglesia hora y media después acompañado por mi incrédula y bastante irritada madre, su último amiguito —un tipo llamado Max— y un policía muy enfadado que no creía ni una sola palabra de cuanto había oído. No encontramos nada que pudiera corroborar mi historia. La estatua volvía a estar en la cruz, pero ahora con la cabeza gacha y los ojos cerrados. La ventana estaba intacta, y hasta los trocitos de cristal caídos sobre la hierba habían desaparecido. La bicicleta de David y la bolsa que había llevado al interior de la iglesia también se habían esfumado. Todos pensaron que David se había escapado de casa y que y o había utilizado su desaparición para inventarme esa historia increíble en un intento de salir del obvio apuro en que estaba metido. Pero hay una cosa que se les pasó por alto a todos, y sobre la que guardé silencio. Los rasgos de David estaban como incrustados en el rostro de la estatua, paralizados para siempre en una mueca del terror más aby ecto que se pueda imaginar. El desayuno del domingo JEANETTE M. HOPPER Empecemos con los detalles cotidianos y digamos que Hopper es una joven esposa y madre que vive en la soleada California, y con eso terminan los lugares comunes porque Jeannette es más dura que un clavo. Pertenece a ese contingente cada vez más numeroso de mujeres que escriben relatos y novelas donde no hay temas o situaciones prohibidas y a las que nada gustaría más que presenciar la desaparición de los lugares comunes relacionados con su sexo. En How to Write Tales of Horror, Fantasy and Science-Fiction, un libro práctico recopilado por un servidor, Jeannette escribía lo siguiente: «Hay ciertas cosas que impedirán el que veas tu nombre y tu apellido en letra impresa, como por ejemplo el apresuramiento o el descuido, un estilo poco elaborado, las ideas trilladas o poco interesantes y los personajes demasiado familiares». Tiene toda la razón, y eso se aplica tanto a los escritores como a las escritoras. J. M. ya es conocida gracias a un relato muy interesante que se publicó en el primer número de Pulphouse, otro recogido en 14 Vicious Valentines (Avon, 1988), la antología compilada por los Greenberg, y a su antología Expiration Dates (1987) y rara vez la encontrarán culpable de los errores que citaba más arriba. «El desayuno del domingo» quizá sea uno de esos relatos que sólo pueden ser escritos por una mujer…, siempre que sea una mujer interesante, sardónica y ampliamente familiarizada con la vida, y que tenga un considerable talento, claro está. Carlotta Pierce llevaba casi diez meses en cama porque sufría una lista impresionante de dolencias tanto reales como imaginarias, y encontrarse a Carlotta sentada en la mesa de la cocina aureolada por los dorados ray os del sol de primera hora de la mañana sorprendió considerablemente a su nuera Maureen. El telón de fondo verde y azul de la parte de la bahía de Monterrey visible a través de las puertas del patio hacía que la ondulada cabellera blanca de Carlotta casi pareciera de color violeta. Carlotta no le prestó ninguna atención y siguió masticando con expresión pensativa. —Mamá, ¿qué está comiendo? —preguntó Maureen mientras se apoy aba con una mano en el mostrador de la cocina. La sorpresa de descubrir a la anciana enferma repentinamente capaz de moverse por sí sola se añadía a la de verla desay unando carne cruda. Maureen la observó con más atención y se dio cuenta de que Carlotta parecía estar devorando la carne de diez dólares el kilo que había comprado el día anterior para la barbacoa del domingo. Carlotta daba la impresión de no haber oído la pregunta. La anciana siguió absorta en la tarea de arrancar sistemáticamente los trozos de músculo y tendón pegados al enorme hueso en forma de T, ablandarlos entre sus encías desprovistas de dientes y engullirlos con una garganta que llevaba mucho tiempo acostumbrada a una dieta compuesta de cereales y purés de verdura. Maureen se rascó el cuero cabelludo y su mano hizo caer un dosel de rizos pelirrojos sobre su mejilla. Se lo echó hacia atrás mientras se recordaba que debía dejarse un poco de tiempo libre para lavarse el pelo antes de ir a la iglesia. Echó un rápido vistazo al reloj y calculó el tiempo necesario para preparar el desay uno, ducharse, levantar a Trida, bañarla y vestirla, dar de comer a Carlotta… ¿O no haría falta después del atracón de carne que se estaba dando? Maureen volvió la cabeza y miró por encima del hombro a la anciana inmóvil junto a las puertas vidrieras. —Madre, ¿querrá unos cereales cuando hay a terminado? —Carlotta gruñó y meneó la cabeza—. De acuerdo… Bueno, siga desay unando. Supongo que a Andrew no le importará. La verdad es que no le importa nada de lo que usted hace o deja de hacer. Vista desde atrás Carlotta tenía el aspecto propio de cualquier octogenaria que se las está viendo con un bistec bastante grueso. Sus hombros estaban encorvados, la cabeza oscilaba espasmódicamente a causa del esfuerzo y las orejas parecían deslizarse velozmente a un lado y a otro de su cada vez más calva cabeza. Sus mandíbulas emitían chasquidos ahogados y los delgados haces de músculos se hinchaban y volvían a relajarse. Maureen no estaba muy segura de si la anciana disfrutaba con aquel desay uno improvisado o de si, sencillamente, estaba satisfecha porque había vuelto a salirse con la suy a. Llenó la cafetera eléctrica, la enchufó y se quedó inmóvil junto a las piletas contemplando la curva del patio trasero que bajaba hasta confundirse con las cabrilleantes aguas del Pacífico. « Esto debería ser el Paraíso —pensó—, pero tengo que cuidar a una inválida senil que pide, pide, pide y nunca devuelve nada que no sea orina, mierda y vómitos. Lo que, naturalmente, no es ninguna novedad en el caso de Carlotta Pierce… Parece a punto de estirar la pata, pero con mi suerte seguro que no se muere nunca» . Maureen dejó escapar un lento suspiro impregnado de cansancio. Andrew entró en el comedor y rompió el silencio. —Dios —gimió—, he dormido fatal. Esos malditos chavales de la play a estuvieron levantados hasta muy tarde bebiendo y haciendo de las suy as. Malditas sean las ley es de acceso y … Mamá, ¿qué infiernos estás comiendo? Andrew interrumpió su retahíla de quejas y se quedó inmóvil con el trasero a medio metro del almohadón que cubría la silla sobre la que iba a sentarse. Su negra cabellera parecía pegada al cráneo con cola, pero sus ojos eran de un color azul eléctrico y la perplejidad los volvía aún más azules que de costumbre. El que ninguna de las dos mujeres le respondiera hizo que repitiese la pregunta absteniéndose de utilizar la palabra malsonante. —Creo que está desay unando —dijo Maureen. Andrew Pierce contempló en silencio a su esposa durante unos momentos. —¿Y vas a dejar que coma… eso? —Se ha levantado, ¿no? Está tomando la primera comida sólida que se ha metido en la boca desde hace meses, y aparte de eso no podemos llamar al doctor Patterson sólo porque de repente a mamá se le ha metido en la cabeza comer carne cruda. —Maureen llenó dos tazas de café y las llevó a la mesa del comedor dejando una delante de su esposo. Conservó la otra entre sus manos y fue hasta la silla que había delante de la que ocupaba Andrew—. Se limitaría a repetir lo que ha dicho las otras veces: « Vigílenla y asegúrense de que no se hace daño» . Ya sabes que hace esas cosas sólo para llamar la atención, ¿no? —Bueno, pues no cabe duda de que lo ha conseguido. —Andrew se apartó un mechón de cabello de la frente y sopló sobre su café. Tomó un sorbo bastante cauteloso y torció el gesto al comprobar que estaba demasiado caliente—. ¿Y Tricia? —preguntó—. Espero que y a hay a desay unado y esté lista para ir a la iglesia. —¿Bromeas? He dejado que duerma un poco. Anoche estaba muy nerviosa, y supongo que no querrás que vuelva a saltarse la escuela dominical. Andrew puso su taza de café sobre la mesa y parpadeó. —Pero… Acabo de entrar en su habitación y no estaba allí. —Estará en el cuarto de baño. Ya sabes como son las niñas de seis años… —No, he mirado en los dos cuartos de baño. Pensaba que estaría aquí contigo. —Oh, Dios —murmuró Maureen. La taza estuvo a punto de caérsele de la mano y el café se derramó sobre el mantel. Maureen se puso en pie y recorrió rápidamente el pasillo metiendo la cabeza por el hueco de cada puerta y pronunciando el nombre de su hija. Andrew la siguió. —Ya te lo he dicho —murmuró como si hablara con la espalda del albornoz. —. He mirado en los cuartos de baño, en la habitación de mamá y … —Oh, maldición, maldición, maldición —canturreó Maureen mientras seguía abriendo las puertas de los armarios y apartaba las cortinas—. Tricia Eileen Pierce, como te estés escondiendo… ¡Te aseguro que voy a dejar tu pequeño trasero igual que un mapa! No hubo ninguna contestación, y pasados unos instantes Maureen entró corriendo en su dormitorio. Se puso unos tejanos y una camiseta y metió los pies en unas play eras. Olvidó que su suegra estaba en la cocina y bajó a toda velocidad los peldaños que llevaban a la entrada aplastando unos cuantos caracoles que gozaban de la sombra bajo sus talones. —¡Tricia! —gritó mientras corría hacia la puerta principal. El atronar del oleaje casi ahogó su voz—. ¡Tricia! —Apartó unos zarcillos de cabellos rojizos de su boca y gritó unas cuantas órdenes a Andrew, quien estaba levantando la lona que cubría su embarcación para echar un vistazo dentro—. Baja a la play a y mira si hay algún rastro de ella por ahí. ¡Yo iré hasta la carretera para inspeccionar las dunas! Volvieron a encontrarse en la puerta principal. Ninguno de los dos había tenido éxito en su búsqueda y Maureen se apoy o en la pared de roca. —¿Y si se ha ahogado? Te dije que deberíamos haberla matriculado en el cursillo de natación, pero oh, no, tu madre no quería ni oir hablar de eso… ¡Y Tricia es tan ingenua que la palabra de tu madre es ley para ella! Los pies de Andrew se removieron nerviosamente sobre la gravilla y sus ojos fueron hacia las dunas. —Oy e, no me eches toda la culpa tener que cuidar de mamá no me hace ninguna gracia, pero si intentara ingresarla en una residencia armaría un jaleo de mil diablos. Andrew dejó de mover los pies y metió las manos dentro de los bolsillos. —Tu madre… —dijo Maureen con voz burlona—. Lo más probable es que acabara comiéndose a su compañera de cuarto. Andrew se volvió hacia ella. Tenía el entrecejo fruncido y sus labios se habían convertido en una delgada y tensa línea recta. —Eso es cosa del pasado, y tú lo sabes. Mamá nunca llegó a comerse a nadie. —Dejó escapar un resoplido impregnado de amargura—. Diablos, ¿crees que habría permitido que viniera a vivir con nosotros si existiera algún peligro de que hubiese heredado la maldición? —¿Es que y a no te acuerdas de lo de tu hermana? ¡Sammy le arrancó un pezón cuando sólo tenía dos meses! Andrew tragó saliva y desvió la mirada. —Es algo que puede ocurrirle a cualquiera. —Pero cuando ocurre en tu familia… —Sammy nunca ha vuelto a hacer nada parecido. —Sólo tiene dos años. Dale un poco de tiempo. Andrew se apartó de la pared y echó a caminar hacia la casa. —Esto no nos lleva a ninguna parte. Voy a llamar a los Adams y los Henderson. Puede que Trida hay a decidido visitar a Judy o a Dway ne. Maureen se alejó en dirección opuesta y endo hacia el campo que había al otro lado de la carretera. Trida podía haberse caído y estar inconsciente entre los tallos de hierba, o haberse extraviado en la arboleda que había más allá. Maureen se negaba a pensar en la posibilidad de que su niña hubiera sido… secuestrada. Veinte minutos después había registrado el campo y la arboleda y sólo había conseguido encontrar los restos mutilados de un gato. Decidió volver a la casa. Cuando estaba cerca de la puerta oy ó la voz de Andrew gritando en el interior. Parecía muy enfadado. Le encontró de pie en el centro de la cocina contemplando a Carlotta con cara de incredulidad. La anciana y a había terminado con el bistec y estaba atacando un montón de hígado crudo. —Primero Trida desaparece, y ahora esto —chilló Andrew—. ¿Qué diablos está pasando aquí? Maureen fue lentamente hacia su suegra con las manos extendidas delante del cuerpo. —Vamos, madre, vamos… —dijo como si hablara con una niña. Tenía las mandíbulas tan tensas que le dolían los dientes—. Nunca comemos esas cosas crudas, ¿verdad? ¿Por qué no me lo da para que se lo cocine? —Sonreír suponía un esfuerzo terrible. Sabía que si no lograba quitarle ese órgano ensangrentado a la anciana perdería el control de sus nervios y acabaría metiéndolo por la fuerza en su flaco y arrugado cuello—. Por favor, madre… Démelo. Carlotta se llevó el trozo de hígado al pecho y lo sostuvo junto a él como si estuviera acunándolo. Hilillos de un líquido que parecía tabaco masticado empezaron a fluir entre sus huesudos dedos. La anciana meneó la cabeza vehementemente y sus acuosos ojos marrones se encontraron con los de Maureen. Su boca se movía tan frenéticamente como la de un mono senil intentando conseguir que las encías trituraran el hígado. Andrew y Maureen vieron cómo arrancaba otra tira de hígado y se la tragaba sin masticarla. —No puedo aguantarlo —gimió Andrew—. ¡Hay un límite a lo que un hombre puede soportar…, incluso de su propia madre! Maureen clavó los ojos en su espalda mientras se alejaba tambaleándose por el pasillo en dirección al sótano. Podía sentir la oleada de calor que iba adueñándose de sus facciones haciéndolas enrojecer. El cosquilleo de la ira deslizó por sus hombros y sintió deseos de gritar. Después de todo la anciana era la madre de Andrew, no la suy a… Se inclinó hacia adelante y logró arrancar el hígado de las manos de Carlotta. La anciana se enfureció y sus largas uñas arañaron los brazos de Maureen haciéndole sangre. El líquido rojo de aquellas heridas se mezcló con los viscosos jugos marrones del hígado, y el órgano se tensó durante un momento entre las dos mujeres estirándose como si fuese un gigantesco pedazo de regaliz. Y se rompió. Carlotta salió despedida hacia atrás y chocó con las puertas del patio abombando el cristal de seguridad. Unas grietas minúsculas que parecían telarañas se extendieron por las puertas creando un extraño ribeteado junto al marco de aluminio, pero la anciana rebotó y se estrelló contra Maureen, que había caído sobre la alfombra del comedor. Las dos mitades del hígado habían salido disparadas por los aires y habían acabado encima del mostrador de la cocina. Una de ellas se había deslizado hasta caer en la pileta más próxima al triturador de basuras, y la otra estaba incrustada en la rendija que había entre la nevera y el microondas. Maureen apartó a Carlotta de un empujón y logró incorporarse. —Vaca asquerosa —gruñó. Retrocedió apartándose de las manos tensas como garras que seguían amenazándola y buscó refugio en el comedor. La revelación fue como un puñetazo que la obligó a pegarse al canto de la mesa. —¡No! —gritó agitando los brazos para alejar al horror que avanzaba hacia ella—. No…, ella no…, no ha podido…, ¡es imposible! —Esquivó a Carlotta, corrió hacia la nevera y acarició la masa roja incrustada entre ésta y el microondas—. Trida… —gimió—. Oh, mi pobre niña… Maureen se limpió la cara con la manga y se volvió para encararse con su suegra. —¿Qué has hecho con el resto? —preguntó en un tono de voz tan gélido y controlado que casi resultaba tranquilo—. No puedes haberte comido los huesos, ¿verdad? No, no lo creo… La mano de Maureen se posó sobre el cuchillo de cortar el pan. Los ojos legañosos de la anciana siguieron el movimiento de la mano de Maureen y vieron como los dedos se curvaban sobre el mango de palo rosa. Sus labios se tensaron y se aflojaron produciendo un chasquear casi líquido. Maureen fue hacia la frágil silueta que tenía delante con el cuchillo en la mano. —Tu propia nieta —gimió—. ¡Y un domingo! La larga hoja del cuchillo se abrió paso por el rostro y el pecho de Carlotta con tanta facilidad como si estuviera hendiendo el aire. Un diluvio de gotitas rojas cay ó sobre la cabeza de Maureen confundiéndose con el rojo un poco más claro de su cabellera y se deslizó por sus brazos para acumularse en los codos y caer al suelo. Las nudosas manos recubiertas de venas azules de Carlotta se alzaron rígidamente hasta sus mejillas para esparcir sangre por el cabello algodonoso y los ojos que y a habían dejado de ver. La hoja volvió a bajar y cercenó los dedos de su mano derecha antes de hundirse hasta la empuñadura detrás del esternón. Maureen no intentó sacar el cuchillo. Maureen retrocedió tambaleándose. —Muere —murmuró. El sonido de la puerta principal al abrirse y el eco de unos pasos que cruzaban el vestíbulo hicieron que Maureen girara sobre sí misma. Vio a su hija inmóvil en el umbral del comedor y dio un respingo de horror e incredulidad. —¡Cariño! —gritó. La anciana se había ido inclinando hasta quedar de rodillas sobre el suelo y seguía en esa posición. Tenía los ojos abiertos, pero estaban velados por una gruesa película rojiza. Carlotta clavó la mirada en el linóleo y las y emas de sus dedos empezaron a explorar el mango del cuchillo. Maureen corrió hacia Tricia y la rodeó con los brazos. La atrajo hacia su pecho y la meció violentamente hacia atrás y hacia adelante durante unos momentos antes de incorporarse y alzar a la niña en vilo. La llevó hasta el mostrador de la cocina sin prestar ni la más mínima atención a la mirada vidriosa de su suegra. —¿Qué ha ocurrido, cariño? —preguntó con voz suplicante mientras limpiaba la sangre que había en el rostro de la niña—. ¿Quién te ha hecho esto? ¿Dónde estabas? Andrew apareció en el umbral, se quedó inmóvil durante unos segundos y fue corriendo hacia su madre. —Estaba segura de que se había comido a Tricia —dijo Maureen mientras seguía intentando limpiar las manchas carmesíes que cubrían el rostro y los brazos de su hija—. ¡Hice lo que cualquier madre habría hecho en la misma situación! Andrew acostó a su madre sobre el linóleo y alargó una mano hacia el teléfono. —¿Crees que debo llamar a la policía? Yo… ¿Qué les diremos? —No me importa. —Maureen cogió a Tricia por los hombros, la hizo erguirse y la observó—. No veo ninguna herida, cariño. ¿Puedes contarle a mamaíta lo que ha ocurrido? —Sus manos temblorosas alzaron las manecitas de Tricia y les dieron la vuelta para inspeccionar cuidadosamente cada dedo. Contempló los ojos azul oscuro de la niña y se sobresaltó al ver la fijeza con que la observaban —. Cariñito, ¿qué ha ocurrido? —Quizá hay a tenido una hemorragia nasal —jadeó Andrew sin soltar el auricular. Maureen retrocedió unos centímetros. La niña bajó del mostrador dando un salto, contempló en silencio a su abuela con aquella misma mirada dura e inexpresiva de antes y alzó los ojos hacia sus padres. Tricia dio unos cuantos pasos hacia la anciana caída en el centro del charco de sangre que iba haciéndose más grande a cada segundo que pasaba. Ninguno de los dos adultos se movió, y cuando se inclinó sobre el cadáver de Carlotta y le arrancó la nariz, para metérsela en la boca ninguno de ellos intentó detenerla. Andrew colocó el auricular sobre su soporte y fue hacia Maureen. —Carlotta siempre fue su abuela favorita —dijo. —Sí —murmuró Maureen viendo cómo su hija masticaba lentamente—. Bueno, por lo menos la vieja zorra habrá servido de algo al final… La escalera WAYNE ALLEN SALLEE Los originales y osados relatos de Wayne Allen Sallee ya han sido escogidos para figurar en tres antologías anuales de la serie Year’s Best Horror Stories publicada por DAW. En el número de diciembre de 1988 de la revista Fangoria el crítico David Kuehls analizaba su relato «Take the A Train» y concluía diciendo que «aunque el estilo resulta un poco artificioso, la energía e intensidad del relato es casi palpable». Lo mismo puede afirmarse de casi todos los cincuenta y cinco relatos y setenta y cinco poemas publicados por este residente en Chicago al que Sandberg puede reconocer y, simultáneamente, apartar del género. El mundo observado por Wayne es tan implacable y aterrador como el peor de los paisajes descritos por Nelson Algren. La obra de Sallee es dura y real. Es «nuevo» terror y, al mismo tiempo, es tan viejo como la muerte. Clohessy permaneció inmóvil durante unos momentos viendo como la cabellera blancoazulada de Raine se alejaba hacia la rampa de Kennedy. Después se dio la vuelta y se subió la cremallera de la chaqueta mientras bajaba los peldaños de la escalera mecánica de dos en dos para llegar a la explanada que conducía hasta el tren elevado. El viaducto Kennedy estaba desierto y estuvo varios minutos contemplando las ocho calzadas de tráfico del fin de semana, cuatro a cada lado de la vía rápida Jefferson Park/Congress/Douglas. Fue entonces cuando vio a la chica. Antes de mirarla por segunda vez Clohessy obedeció a sus instintos de viajero experimentado siempre pendiente del horario, se volvió en dirección norte y comprobó que el tren no era visible por parte alguna. Cuando cruzaba el aparcamiento se había quedado helado, pero la chica que tenía debajo sólo llevaba unos tejanos y un suéter blanco ceñido a la cintura. Un cinturón dorado completaba la imagen. Clohessy no pudo resistir la tentación del lugar común, y pensó que parecía haber nacido para llevar esa ropa. Las mangas del suéter estaban subidas hasta los codos. Bueno, quizá le ofreciera sus guantes cuando se hubiera ocupado de los detalles preliminares… Clohessy fue rápidamente por el pasillo de cristal y acero inoxidable hasta llegar a la escalera mecánica que terminaba en la plataforma del elevado. Eran más de las diez de la noche y la taquilla estaba cerrada. No le quedaría más remedio que pagar en el tren y perdió un segundo asegurándose de que aún le quedaban algunos billetes pequeños. El conductor no tendría cambio de veinte. Clohessy nunca llevaba encima un peine, por lo que se alisó su no muy abundante cabellera rubia con la mano (aunque el viento de finales de septiembre hacía que el gesto resultara totalmente inútil), empujó la puerta y fue hacia la escalera mecánica de bajada. Cuando estaba a medio camino de la plataforma tuvo un fugaz atisbo del jersey de la chica y vio una cremosa rebanada de brazo. Hacía un frío terrible, pero el vello casi invisible de su brazo parecía bailar… Clohessy no quería dejar a Raine tan pronto, pero tenía por delante dos horas de viaje hasta el Southwest Side en un medio de transporte público. La compañía de Raine y Peg le resultaba muy agradable y lo más probable era que no volviera a estar con ellos hasta la fiesta que Lilah Chaney daría en Virginia el mes de febrero próximo, pero el ver a la chica hizo que se olvidara momentáneamente de las últimas horas. Los zapatos de Clohessy repiquetearon sobre el cemento y la chica se volvió hacia él. Los ojos de Clohessy se encontraron con los suy os y la chica desvió rápidamente la mirada. No parecía estar muy pendiente de si llegaba el tren. Clohessy no logró captar ni la más mínima impaciencia en sus movimientos y después de llevar cinco minutos observándola por el rabillo del ojo le sorprendió que la chica no hubiera alargado el cuello ni una sola vez para escrutar las vías tal y como hacía la may oría de la gente, él mismo incluido. Echó un vistazo al reloj digital que coronaba el edificio del Northern Trust Bank al otro lado del Kennedy. Las once y nueve minutos y once grados de temperatura. El tren llegaría un poco después de las once y cuarto, por lo que si quería trabar conversación con la chica tendría que ser ahora. Clohessy dio los diez o doce pasos que le separaban de ella con los puños tensos dentro de los bolsillos, y cuando y a estaba muy cerca se dio cuenta de que llevaba puesta la chaqueta de primavera y de que ofrecerle sus guantes le haría quedar como un auténtico imbécil porque se los había dejado en el estante del perchero de su apartamento. Giró sobre sí mismo y se alejó de la chica. La plataforma vibró y Clohessy miró hacia el norte. No era más que un avión despegando de O’Hare, a un kilómetro y medio de distancia. Clohessy silbó unas cuantas notas inconexas y fue torciendo el cuello para seguir su ascenso. El letrero que tenía encima de la cabeza decía COJA AQUÍ LOS TRENES PARA EL LOOP Y EL WEST SIDE. Los neones de un blanco sucio parpadeaban. El reloj del banco indicaba que eran las once y once y que la temperatura había bajado a diez grados. Un gigantesco camión cisterna trazó una amplia curva para entrar en el aparcamiento de Dominick’s y ocultó durante unos momentos los neones rojos del restaurante Mona Koni. Clohessy dejó escapar un suspiro y empezó a buscar señales de vida en uno de los pisos superiores de un edificio de oficinas situado al otro lado de las calzadas de la 1-90. Cuando apartó la mirada de aquellas luces la chica había desaparecido. Clohessy alzó los ojos hacia las escaleras. Su posición actual le permitía ver los últimos quince peldaños de las dos escaleras de caracol que flanqueaban la escalera mecánica. Los tramos de peldaños acababan esfumándose detrás de las vallas publicitarias de Camel Filters y Salem Lights. El excelente estado de conservación de aquella parada y la ausencia de pintadas nunca dejaban de sorprenderle. Clohessy vio una mancha borrosa de color. La chica estaba deslizándose por una de las cintas negras de la escalera de subida. Clohessy la contempló asombrado y sonrió. La chica se dejaba resbalar hasta casi el final de la escalera y volvía a subir. Clohessy vio como repetía la maniobra media docena de veces y la contempló mientras volvía a subir moviéndose tan fluidamente como si nadara. Era una auténtica preciosidad. El suéter se le había subido un poco y dejaba al descubierto algo más de carne. Los mechones de cabello casi le ocultaban la cara. La chica se volvió hacia Clohessy y le guiñó el ojo. Clohessy se llevo una mano al cuello de la camisa y volvió a echar un rápido vistazo al reloj del banco, pero estaba tan excitado que ni se enteró de la hora. Volvió la cabeza hacia la escalera. La chica había desaparecido de nuevo. Clohessy oy ó silbidos y gritos que venían de arriba. Voces masculinas Las voces se fueron aproximando acompañadas por el roce de unas play eras moviéndose sobre los peldaños de cemento. Clohessy calculó que había cuatro voces distintas y empezó a preocuparse por la chica. Cuando llegaron al final de la escalera vio que los cuatro hombres llevaban el pelo echado hacia atrás y alisado con brillantina. Los cuatro vestían cazadoras de color verde y cada uno llevaba una bolsa más o menos grande. Los hombres se acercaron un poco más. Clohessy vio como la chica volvía a deslizarse por detrás de ellos. La chica miró a los hombres, pero en sus ojos sólo había aburrimiento. Clohessy comprendió por qué la chica no les tenía miedo en cuanto llegaron a la zona de claridad proy ectada por los faroles de sodio y volvió a pensar que era un imbécil rematado, cosa que llevaba ocurriéndole toda la noche. Los cuatro hombres no eran miembros de ninguna pandilla. En sus cazadoras se leía « Taberna de Szostak» . Eran un equipo de bolos polaco. El tren del sur llegó unos minutos después y los jugadores de bolos subieron a él. Clohessy estaba seguro de que debían ir a la Avenida Milwaukee. Echó un vistazo al reloj: las once y dieciocho minutos. Aún tenía tiempo para coger el autobús de la Archer. Esperaría a ver qué hacía la chica. No parecía tener ninguna prisa por marcharse. Quizá estaba esperando a que fuese Clohessy quien diera el primer paso. El tren del sur y a se había perdido en la lejanía. La chica no había vuelto a la escalera mecánica desde que el tren entró en la estación. Clohessy se fue acercando lentamente a la escalera y a la chica, y oy ó un sonido de pasos ahogados que llegaba desde arriba. Probablemente su novio… Vio algo blanco que y acía sobre uno de los peldaños de la escalera que llevaba hasta la plataforma. Algo blanco con manchas rojas. Que bajaba. Uñas rojas en una mano de chica. Venas rojas en la muñeca. Bajando. Enganchándose en la rejilla donde empezaba la plataforma y moviéndose rítmicamente. Era la mano de la chica cercenada a la altura de la muñeca y convertida en un objeto horrendo por el resplandor verdoso que emanaba de las amañas de la escalera mecánica. Las venas muertas y las articulaciones de los dedos creaban sombras fantasmagóricas. Después llegó el lento descenso de su cadáver y el metal cromado quedó manchado por los regueros de sangre. Sus ojos abiertos para siempre aún conservaban aquella expresión de aburrimiento con que había contemplado a los jugadores de bolos. Y después, bajando también hacia Clohessy, llegó el hombre del cuchillo. Cuchi-cu MARK McNEASE Escribir un buen relato corto que tenga suspense e interés es un logro que nunca se reconoce en todo lo que vale, y lo que hace todavía más asombrosa la siguiente joya terrorífica que van a leer es que fue escrita para el curso de la Writer’s Digest School en el que di clases. Este relato es uno de los debuts de la antología, pero apuesto lo que quieran a que si no se lo hubiese dicho jamás lo habrían adivinado. Mark McNease es un joven californiano que utilizó parte de lo que aprendió en el curso (y un considerable talento natural) no sólo para escribir dos obras de un solo acto sino para verlas representadas en Los Ángeles —ah, y también dirigió una de ellas—, obteniendo críticas absolutamente delirantes. «Brand New Walker» y «Ribbons» fueron ofrecidas una detrás de otra con el título común One Axe y un crítico escribió que eran «magníficas y merecían que se les prestara atención», mientras que otro afirmó que «McNease abre el tenso vientre de la existencia familiar y saca de él todas las entrañas cubiertas de sangre psicológica». Richard Labonte, el crítico de Update, añadió a esos elogios que las dos obras teatrales de cincuenta minutos cada una eran «inquietantes, absorbentes y fascinantes». Abrir vientres, tensión, horror psicológico y argumentos inquietantes son la materia prima ideal del terror. Ya sea escribiendo obras de teatro o relatos, creo que Mark McNease dejará una cicatriz imborrable en el vientre de nuestra familia humana. Cuando abrió los ojos Eddy descubrió que le ardían: Cada iris marrón parecía flotar en un charco de sangre. Inclinó la cabeza hacia adelante como si la pesadilla que estaba desvaneciéndose de su cerebro le hubiera agarrado por los hombros o hubiera taladrado su columna vertebral con las imágenes horrendas que contenía. Sus músculos siempre alertas y preparados se tensaron de repente y le obligaron a incorporarse en su asiento. El sudor hacía que las ropas se le pegaran a la piel, y la atmósfera cálida y asfixiante del autobús no aliviaba en lo más mínimo la sensación de incomodidad. Escuchó los sonidos que le rodeaban con el nerviosismo de un conejo acosado. Nada, sólo el zumbido del motor… El tiempo había seguido moviéndose, y a juzgar por el número de asientos vacíos debía de haber estado durmiendo mucho rato. Sólo quedaba otro pasajero, una mujer sentada justo delante de él con un bebé contemplándole por encima del hombro en que estaba apoy ado. Un bebé muy extraño con unos húmedos ojos azules. Un bebé gordo y sin un solo pelo en la cabeza que se chupaba el pulgar. Y que le miraba fijamente. Los otros pasajeros habían desaparecido. El inquieto sopor de Eddy se había visto turbado por un sueño intermitente que le había impedido descansar. Era más un recuerdo que una pesadilla. La cuchillada en la estación de autobuses de Portland, estar acorralado en el retrete de hombres por otro ladrón al que clavarle una navaja por una discusión sin importancia le parecía lo más natural del mundo… Era un negro muy flaco con los dientes amarillos, y Eddy recordaba la mano que blandía la navaja con tanta claridad como si no fuese un sueño. Aún podía sentir aquel pulgar y los tres dedos que se movían dentro de sus entrañas. Sumergiéndose. Hurgando. Tiró de los faldones de su camisa subiéndolos hasta revelar su abdomen. « Dios, no quiero morir, no me dejes morir…» . Pasó la palma de su mano sobre la piel sin mirar hacia abajo esperando sentir el contacto de la sangre seca mezclándose con el de las gotas de sudor. « En un autobús no por favor, en un autobús no…» . Nada. Había sido un sueño. Dejó escapar una ruidosa bocanada de aire a la que siguió una risa que hizo añicos el profundo silencio del autobús. Se dio una sonora palmada en el muslo. —Joder. Eddy —dijo en voz alta como para convencerse de que seguía vivo —, eres un tipo muy afortunado. ¡Oh, sí, no cabe duda de ello! Se frotó cautelosamente los ojos intentando eliminar el alfilerazo de dolor que acompañaba a cada parpadeo. El olor de sus manos le hizo torcer el gesto. Era el olor resultado de haber pasado días y noches interminables en la carretera, el acre aroma del sudor y la suciedad del viaje que va aumentando de grosor hasta que la casi impalpable película inicial se convierte en una capa tangible de mugre. Eddy olisqueó el aire. Estaba familiarizado con todos los lugares de los que procedía aquel olor. Picaportes, bancos, colillas recogidas codiciosamente de la acera… Su mueca se transformó en la sonrisa de un niño que ha logrado encontrar el camino de regreso a su hogar. Eddy se reclinó en el asiento y se limpió las palmas de las manos sobre los tejanos sumergiéndose en aquella cálida sensación de hogar. Viajar por una autopista del desierto con una docena de posibles destinos entre los que escoger… Eso era vida. No permitiría que le echaran a patadas o que le encerraran en una celda con un montón de borrachos. No consentiría que le aplastaran bajo el peso de sus reglas o que agitaran el dedo ante la nariz del niño malo con sus caras de santurrones. « ¿Por qué no puedes ser como tu hermano? —habían dicho—. Él ha logrado abrirse camino en el maravilloso y fascinante mundo del procesado de datos y conoce gente interesante cada día. Pero tú, Eddy Brisk… Tú eres un inútil. Eres un cero a la izquierda» . Los recuerdos hicieron que se encogiera sobre sí mismo. No le servían de nada. Eran tan inútiles como el amor o el seguir sintiendo que tenía alguna obligación hacia la familia con la que había cortado toda relación cinco años antes, una familia que se conformaba con ser esclava del aburrimiento mientras que él, Eddy Brisk, insistía en ser libre. Quería la libertad absoluta y sin condiciones, y no pensaba renunciar a ella. Algunos agentes de la ley estaban convencidos de que no conseguiría seguir siendo libre durante mucho tiempo. Decían que robar no era un acto de libertad, sino un crimen. « Bueno —pensó Eddy mientras sonreía con los dientes que le habían dejado—, aún no me han atrapado. Tengo suerte. No cabe duda de que tengo mucha suerte…» . Saber que era un tipo afortunado le hizo sentirse lo bastante seguro de sí mismo para inclinarse hacia adelante y escupir en el suelo. Cuando alzó la cabeza se dio cuenta de que el bebé le estaba observando. Tenía los deditos hundidos en el algodón gris de la blusa de su madre. Eddy le guiñó el ojo y, no conforme con eso, le sacó la lengua mientas bizqueaba. Al bebé no pareció gustarle ni pizca. Eddy asintió. —Me llamo Brisk y me encanta correr riesgos, ¿sabes? —dijo. Se echo a reír convencido de que la madre se daría la vuelta para lanzarle una mirada de irritación. La madre no se movió, y Eddy supuso que estaría dormida. « Esa puta estúpida no se ha enterado de nada —pensó complacido—. Mejor… Esa mamá no apartará a su mocoso de mí por miedo a que le contamine» . Curvó su dedo índice y lo movió hacia adelante y hacia atrás varias veces como si fuera un gusano que asoma de una manzana. —Cuchi-cu —dijo. Su voz era más un rechinar que un murmullo. El bebé siguió mirándole fijamente. Aquellos redondos ojos azules parecían demasiado grandes para su cara. Eddy pensó que un bebé tan pequeño no habría debido tener unos ojos tan espabilados. Ojos que no parpadeaban y que le observaban con lo que de repente Eddy estuvo seguro era un profundo desprecio. Pegó la espalda al asiento. No tenía ganas de seguir jugando. —Eres muy raro —dijo—. No puedes tener más de un año y y a eres jodidamente raro. Se pasó una mano mugrienta por la frente preguntándose por qué estaba cubierta de sudor, pero se olvidó del enigma con una risita enronquecida a causa de las mucosidades y concentró su atención en el paisaje que desfilaba al otro lado de la ventanilla. El cristal estaba cubierto de polvo. La may or parte se había acumulado en el exterior, pero también había bastante dentro. Eddy limpió el cristal con la manga para observar la oscuridad. Clavó los ojos en la ventanilla esperando distinguir las colinas de la parte norte de California por las que debían estar bajando. Pensar que debían encontrarse a cientos de kilómetros de aquel bastión de paletos llamado Oregón hizo que sintiera un gran alivio. Eddy sonrió y acercó la nariz hasta escasos centímetros del cristal. Su sonrisa se esfumó enseguida y los labios se le entreabrieron en una mueca de incredulidad. Desierto. Eddy volvió a limpiar frenéticamente el cristal. Un desierto frío e interminable. Se reclinó en el asiento sudando más que nunca y maldiciéndose por haber bebido tanto. « Maldición —pensó—. ¡He subido al autobús equivocado! ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo?» . Cerró los ojos e intentó respirar más despacio. Necesitaba calmarse un poco. Tenía que pensar. Acabó decidiendo que el autobús debía ir a Las Vegas. Claro. ¿Qué otro destino podía habérsele ocurrido a su mente embotada por el alcohol? Oh, sí, beber siempre le ponía a cien. Siempre se le ocurrían grandes planes. Dejó que su cuerpo se derrumbara contra el respaldo del asiento. Abrió y cerró los ojos varias veces apretando los párpados con todas sus fuerzas en un intento de eliminar la tensión que se iba acumulando lentamente dentro de su cráneo. No quería ir a Las Vegas. Si iba allí tendría problemas. « Tranquilo…» . Alguien podía acordarse de él. « Eres un tipo afortunado» . Quizá no ocurriera nada. Quizá estaba en plena racha de éxitos. Su miedo empezó a desvanecerse. Y el bebé seguía mirándole fijamente. Eddy se percató de que el bebé había estado mirándole desde que despertó. « Mierdecita asquerosa…» . Apartó la mirada y observó los asientos que había al otro lado del pasillo. « ¿Dónde está todo el mundo?» . Parecía que nadie tenía muchas ganas de ir a Las Vegas. « Este autobús está demasiado oscuro…» . Volvió la cabeza hasta su posición original…, y descubrió que el bebé seguía mirándole. Le devolvió la mirada sintiendo como su ira empezaba a mezclarse con una vaga aprensión. —Mirar fijo es de muy mala educación —dijo. El bebé no le hizo ningún caso. Se había quitado el pulgar de la boca y empezó a usar sus manos para trepar por el hombro de la mujer. Un poquito más cerca de Eddy … Un poquito más. Observando al hombre cuy o sudor mezclado con el olor del miedo iba impregnando la atmósfera del autobús. Mirándole. Dos manecitas rechonchas se tensaban y se relajaban sobre el hombro en el que estaban apoy adas. Mirándole. El mono unisex de color amarillo que vestía habría tenido que ser alegre, pero no lo era. Mirándole. Eddy se removió en su asiento. Dejó escapar una risita nerviosa y pensó en lo ridículo que era dejarse afectar hasta ese extremo por un simple bebé. Aun así, no cabía duda de que el bebé tenía los ojos más extraños que había visto en toda su vida… Aquellos ojos parecían saberlo todo. Sabían dónde había estado y adonde iba, sabían todo lo que había hecho en sus treinta y dos años de existencia y estaban enterados de todas las empresas en las que había fracasado. Eddy descubrió que aquella mirada que nunca parpadeaba le tenía atrapado, y empezó a sentirse adormilado. Los párpados le pesaban cada vez más. Logró salir de su creciente estupor con una brusca sacudida. Tenía que pensar en otras cosas. Pensaría en cualquier cosa que no fuera el autobús y el bebé. « Voy a Las Vegas…» . Se cubrió el rostro con las manos y olió la mugre. « De Portland a Las Vegas…» . Se volvió hacia la ventana. La interminable extensión del desierto por el que avanzaban le aturdía. « Una cuchillada en Portland. Crey ó que estaba muerto. El hijo de puta se llevó todo mi dinero. Me dejó allí desangrándome…» . Se llevó las manos al estómago y apretó buscando una herida. « No hay ninguna herida, pero tampoco hay dinero…» . Se dio unas palmaditas en los bolsillos. « Voy a Las Vegas y no tengo dinero…» . Eddy se dejó caer contra el respaldo del asiento. Su respiración se había acelerado. Podía oír el aire escapando en exhalaciones entrecortadas por sus fosas nasales. El pánico le había agudizado los sentidos y vio el bolso de la mujer incrustado entre los asientos. Era un bolso de lo más corriente, tela de algodón color beige con una letra oscura enmarcada en un óvalo como las que suelen ponerse en los artículos de marca, aunque en aquel caso estaba claro que se trataba de una imitación barata. Debía de ser un bolso comprado en cualquier saldo, y Eddy estaba seguro de que contendría un lápiz de labios, Kleenex, unas gafas de sol y algo de dinero. « Necesito un poco de dinero» No mucho, pero sí un poco. « Necesito un poco de dinero» . Pasó los cinco minutos siguientes discutiendo consigo mismo. Si alargaba la mano despacio y con mucha cautela podría sacar el monedero del bolso sin hacer ningún ruido. Pero la mujer podía darse cuenta. Podía despertar y ponerse a gritar, podía hacer que le arrestaran en la próxima parada del autobús… Eddy sopesó las posibles consecuencias y se fue inclinando hacia adelante sin hacer ningún ruido. Y el bebé siguió observándole. Deslizó el brazo entre los asientos y su mano tardó lo que le pareció una eternidad en llegar hasta su objetivo. Y el bebé seguía sin quitarle los ojos de encima. Una presión casi imperceptible y el antebrazo acabó de entrar. Los años de práctica cumplieron con su función cuando sus dedos rozaron el cierre. Eddy ahogó el ruido con la palma de su mano y abrió el bolso. Y el bebé le agarró del brazo hundiendo sus deditos rechonchos en la carne. Eddy dio un respingo y alzó la mirada. Un par de gélidos ojos azules pareció atravesarle. —Cuchi-cu —siseó el bebé. Una risita estridente brotó de su boca. Era un chillido maligno del más puro placer imaginable. Eddy intentó sacar el brazo, pero se le había quedado atascado entre los dos asientos en parte porque lo había movido intentando librarse de la presa del bebé y, más que nada, porque estaba casi paralizado de pánico. Captó un movimiento por el rabillo del ojo. Era el torso de la mujer. Eddy alzó la cabeza sabiendo que la mujer le miraría con odio e irritación, que le acusaría y empezaría a gritar. Eddy temía lo que iba a ver en su rostro. Pero no vio nada. No había ojos. Ni nariz. Ni boca. Sólo un cráneo cubierto por una capa de piel. Eddy volvió la cabeza con el corazón latiéndole a toda velocidad y vio dónde terminaba la mujer y dónde empezaba el bebé. La criatura era como un tumor canceroso que brotaba del hombro derecho de la mujer. Eddy vio como se retorcía y la oy ó reír. Era sus ojos y su boca. Eddy oy ó su terrible grito de placer cuando la criatura hundió los dedos un poco más en su carne, atray endo su brazo hacia adelante para clavar los dientes en él. Eddy sintió el deslizarse del líquido cerca de su cintura. Podría haber sido orina, pero sabía que era sangre. El wulgarú BILL RYAN Bill Ryan nació en Brisbane y es el Cocodrilo Dundee de la literatura de terror. Ha trabajado como guardia de seguridad, empaquetador de carne, oficinista y cartero de las Antípodas (esas dos últimas etapas del precalentamiento por el que pasó antes de convertirse en escritor me parecen potencialmente tan horripilantes como el luchar con un cocodrilo). Bill nació el 22 de julio de 1956. Dice ser «un gran aficionado al terror, la fantasía y la ciencia ficción» y explica que cuando se enteró de que el relato que van a leer se había convertido en su primera venta profesional experimentó «un alivio enorme y una alegría indescriptible al comprobar que lo que escribía le gustaba a otra persona aparte de a mí». Les aseguro que este relato sobre árboles mulga, troncos gidgee, jabalíes feroces, aborígenes diabéticos y una variedad del terror sobrenatural que sólo puede encontrarse en Australia hará que sientan cualquier cosa menos alivio y les prometo que la frase «Buenos días, amigo» nunca ha sonado de una forma tan amenazadora…, o más original. Espero que disfruten de él tanto como disfruté yo al leerlo. Michael Aloy sius Curry tenía diecinueve años cuando Caitlin O’Shea inflamó su apasionado amor hasta convertirlo en un acto de venganza. Mick decidió vengar la muerte de su hermano Dion. El explosivo plástico de Mick y Caitlin dejó sin piernas a un paracaidista en Falls Road y esparció los sesos de otro paracaidista por su espalda. El paracaidista sin piernas logró levantarse y el petróleo empezó a arder sobre su chaleco acolchado. Caitlin echo a correr, el paracaidista se lanzó sobre Mick y los dos atravesaron los restos del escaparate de la floristería de Fihelly convirtiendo en ascuas las coronas de la Final de la Copa. El paracaidista conocía a los Hermanos Curry de los periódicos. Dion se había suicidado en la prisión Maze de Belfast y la prensa le había convenido en un mártir. La foto tomada en la confirmación de Mick apareció por todas partes. El hijo may or de Eamon Curry rodeaba con un brazo la cintura de la hermosa Caitlin y tenía un aspecto casi angelical. Pero una mirada menos caritativa quizá hubiera captado las quemaduras de queroseno sufridas por Dion cuando prendió fuego al gato de los vecinos. Los soldados querían nombres y malinterpretaron el terror de Mick tomándolo por una actitud desafiante. Mick sintió la quemadura de la bay oneta en sus nudillos, pero no era ningún Judas. Un dedo cay ó entre las flores calcinadas que debían conmemorar la Final de la Copa. Después de eso traicionó a todos los chicos del IRA a los que había conocido por intermediación de Dion. ¿La chica? ¡No, jamás traicionaría a Caitlin! El paracaidista empezó a llorar por la mujer de Kingussie que pronto sería su viuda y consiguió cortarle otro dedo antes de morir. Mick se retorció frenéticamente librándose de los cristales rotos y las cenizas y echó a correr… Diez años le habían enrojecido la piel, le habían llenado el pelo de canas y le habían ablandado un poco. Lo único que quedaba del joven Mick eran los ojos verdes. Tomó un sorbo de brandy y acabó llegando a la conclusión de que estar subido a un montón de rocas en el desierto australiano esperando a que pareciera algún jabalí era una estupidez. Sus fantasmas estaban tan poco atados a Belfast como el mismo Mick. —Si continúas bebiendo de esa manera no verás ningún cerdo, amigo. Jo Pitman recuperó la botella y tomó un lento trago del líquido ambarino. La luz rojiza del crepúsculo arrancaba reflejos a sus ojos protegidos por el ala del Stetson. —Eso me temo. Los dos dedos de la mano derecha de Mick volvieron a comprobar su rifle por décima vez. Las balas dum-dum seguían en su sitio. —Ya vienen —dijo Jo. Mick oy ó resoplidos y gruñidos lejanos y bajó la vista. El abrevadero estaba ardiendo. Los jabalíes eran sombras negras que se recortaban contra el agua. Se llevó el rifle al hombro y apretó el gatillo. El proy ectil rebotó en el cráneo de un jabalí y lo hizo caer de rodillas. El animal lanzó un gruñido estridente e intentó levantarse. Mick le metió una bala en el pecho. « Recarga…, despacio…» . Los animales y a habían echado a correr, pero otros dos cay eron al suelo antes de que el resto de la manada se hubiera esfumado. —Creía que serían más grandes. Cuando llegaron al primer jabalí muerto el sol se había convertido en una gran bola rojiza. —¿Como los que salían en la película Razorback, los colmillos del infierno? — Jo se volvió hacia Mick y le obsequió con una sonrisa sardónica—. ¡No son búfalos, amigo! La mujer sacó el cuchillo de caza de la vaina que llevaba junto a la bota y lo usó para arrancar un colmillo de diez centímetros de longitud. —En España te quedas con las orejas y el rabo del toro. Supongo que esto tendrá mejor aspecto colgando de tu cuello. Mick rió y se dio cuenta de la cadenilla de plata que asomaba entre las fauces del jabalí. El brazalete quedaba medio oculto por los dientes del animal, El cuchillo de Jo logró separarlos y Mick cogió el brazalete. Un poco de tierra eliminó la sangre y el pus que lo cubrían. Jo le quitó el brazalete con la placa de identificación como diabético de entre los dedos y fue corriendo hasta donde habían dejado su viejo jeep. Mick la siguió haciendo eses. —¿Adónde vamos? —preguntó. —Nev Yagunjil es el único diabético que hay en esta zona. Es un aborigen, y vive bastante cerca de aquí. Mick se las arregló para vomitar fuera del jeep mientras iban dando saltos sobre los baches y roderas. El jeep cruzó un lago seco, y el desierto rojo y gris pasó velozmente junto a ellos como en un sueño. Los loros tenían el color de la arcilla, y no había forma de verlos hasta que emprendían el vuelo. Mick se aferró con una mano a la barra metálica del jeep y se llevó la otra a la cabeza pensando que se había convertido en el ojo de un huracán compuesto de plumas y graznidos. La blusa color albaricoque y los pantalones cortos de Jo no tardaron en quedar empapados. Las lacias colas de rata de su cabellera color arena colgaban fláccidamente de su cráneo. La camisa de Mick estaba impregnada de sudor, y las escasas zonas de su piel donde no había barro brillaban con un suave resplandor rosado. Jo detuvo el jeep al comienzo de una cuesta bastante empinada y cogió un botiquín de primeros auxilios. Mick la siguió avanzando cautelosamente sobre la tierra rojiza y los peñascos que el sol y la escarcha habían ido pelando lentamente como si fueran cebollas. Los guijarros intentaban atravesar las suelas de sus Nikes. Los riscos de granito acababan desplomándose junto a un estanque color zafiro rodeado por un anillo de árboles mulga que protegían una monstruosidad hecha con chapa de hierro y trozos de corteza. La abundancia de lonas hacía que la cabaña pareciera los restos de un naufragio. —¿Nev? Jo empezó a deslizarse por la pendiente de gravilla sin esperar una contestación que no llegó jamás. Casi todo lo que quedaba de Nev Yagunjil estaba al otro lado de la cabaña. Los jabalíes le habían destrozado con el entusiasmo de una jauría de terriers entrenándose con un montón de harapos. El rostro y el cuero cabelludo del aborigen colgaban de un arbusto espinoso y hacían pensar en una máscara olvidada por un niño. Sus ojos contemplaban cómo los tábanos se iban acumulando sobre sus huesos, y los lagartos goanna se disputaban los escasos pedazos de carne dejados por los jabalíes. Jo se puso de color verde, pero no vomitó. El horrendo descubrimiento no tuvo ningún efecto sobre Mick. Aquello no era un cadáver, sólo un rompecabezas. Abrazó a Jo hasta que los espasmos se hubieron calmado. Jo acabó alzando el mentón hacia él y lo tensó haciendo resaltar el hoy uelo que le daba un aspecto tan decidido. —Gracias —dijo. La calavera giró lentamente hasta que sus cuencas vacías les observaron. Jo gritó. Mick fue hacia ella y la calavera saludó su avance con un melancólico asentimiento. La sien izquierda estaba aplastada. Un goanna rojo fue emergiendo de la calavera y huy ó corriendo sobre sus patas traseras. La calavera dio unas cuantas vueltas y acabó quedándose inmóvil con el agujero de la sien apuntando hacia arriba. —Jo… ¿Crees que esto puede ser obra de los jabalíes? Jo meneó la cabeza. —Parece como si alguien le hubiera atizado con un shillelagh[7] . —O con una roca. Jo cogió una ramita seca y la usó para mover el cráneo. Había un trocito de pedernal incrustado en el hueso cerca del agujero. Mick empujó a Jo hacia la cabaña antes de que acabara taladrándose el labio inferior con los dientes. Una pata de sapo había dibujado un cazador aborigen en el tocón hueco de un baobab debajo de las lonas. Yagunjil había sido fiel al estilo de los negros y lo había representado sin piel. Los nudos de músculos y las venas que parecían filigranas resaltaban con toda claridad, así como el terror que había en aquellos rasgos desnudos. Mick resistió la tentación de tapar aquella pesadilla con el rostro de Yagunjil. —Bastante horrible —dijo. —Pertenece a su serie de ley endas sobre el Tiempo del Sueño —gruñó Jo—. Nev llegó al extremo de hacerse traer la madera y las piedras desde las tierras en que vivían los aborígenes antes de la llegada del hombre blanco. El taller estaba muy oscuro. Cuando sus pupilas se hubieron adaptado a las tinieblas pudieron ver una alfombra de esbozos manchados de sangre. Las moscas correteaban por los regueros de sangre a medio secar que había en las paredes. Mick fue hacia una linterna sorda en cuy o interior ardía una llamita azul tan pequeña que casi resultaba invisible. Junto a la linterna había otro de los hombres despellejados del artista aborigen. La madera olía a vejez y podredumbre. Las moscas se habían acumulado en las incisiones buscando sangre y un enjambre temblaba sobre la horrenda mano derecha. Las articulaciones de los miembros y los dedos estaban hechas con nudos de cabellos humanos. Mick torció el gesto. —¿Qué es esa cosa? —preguntó. —La ley enda del wulgarú. —Jo se estremeció e intentó erguirse—. La ley enda dice que un hombre kurdaitcha liberó a un espíritu maligno atrapado en un árbol tallándolo hasta darle forma humana. El espíritu empezó a hacer de las suy as sin que nadie pudiera controlarle…, al estilo Frankenstein, ¿comprendes? No recuerdo todos los detalles. Nev estaba dando los últimos toques a una pieza inspirada en esa ley enda. Necesitó meses para encontrar el tronco gidgee adecuado. Mick entrecerró los párpados intentando ver mejor. —Esos ojos… ¿Son ópalos? —Cuarzo. —Jo estaba hurgando entre los papeles del aborigen difunto—. Estos dibujos… —¿Qué pasa con ellos? —Nev siempre quería « encontrar el espíritu en la madera» . Cuando lo había encontrado la iba tallando hasta eliminar todo lo que no fuera ese espíritu. Nunca había hecho esbozos preliminares, Mick. —Pero hizo unos cuantos dibujos de este horror, ¿eh? Mick cogió el esbozo. El dibujo al carboncillo mostraba un tronco en cuy o centro había la huella dejada por un pulgar. Mick casi podía ver los ojos llenos de odio y la cabellera que parecía humo. « Caitlin O’Shea vista a través de las lágrimas» , pensó. Jo se había marchado. Mick logró encontrarla guiándose por el ruido que hacía con la pala. Estaba cavando una tumba. Mick se ofreció a echarle una mano. —Me temo que tus vacaciones se han ido al cuerno, irlandés. —Siempre es una experiencia. Metieron los huesos en un barril de petróleo oxidado y lo hicieron rodar hasta la tumba. El sol murió detrás de los árboles mulga mientras acababan de apisonar la negra tierra que cubriría el túmulo improvisado de Yagunjil. —Oy e, lo que acabamos de hacer… Es un entierro ilegal, ¿no? —pregunto Mick súbitamente preocupado. —Amigo, el poli más cercano está a seiscientos kilómetros en dirección este. Le llamaré por radio cuando lleguemos al pueblo, él se pondrá en contacto con Brisbane y los de homicidios vendrán en un helicóptero. Tardarán tres días en llegar. De esta forma al menos tendrán algo que examinar. —Oh. Mick se secó la frente. El roce de su muñeca reveló una tira de piel quemada por el sol enmarcada por el polvo color ocre. Jo dibujó unos cuantos círculos en sus mejillas. —Quitémonos las pinturas de guerra, gran jefe. Se dirigieron al estanque y la tensión de sus cuerpos se fue desvaneciendo junto con el polvo. Jo se quitó los pantalones cortos y se zambulló en el agua, un fugaz relámpago de piel blanca y morena. Escupió un poco de agua y se echó el cabello hacia atrás. —¿Y bien? Mick no era muy buen nadador y le preocupaba lo profundo que pudiera ser aquel estanque. El silbido de Jo al verle en calzoncillos no evitó que tuviera la sensación de estar haciendo el ridículo. Su estómago chocó con el agua creando un surtidor de espuma y el impacto le reveló que el estanque estaba muy frío y era bastante profundo. Mick contuvo un alarido y movió las piernas para salir a la superficie. —Tienes un estilo realmente único, irlandés —dijo Jo. Los movimientos perrunos de Mick apenas conseguían evitar que se hundiera. —Así es como nadamos en Auld Sod. Mick se puso de espaldas y vio aparecer las primeras estrellas. La frescura del agua y el silencio hicieron que se acordara de un chico que estaba subiendo los peldaños medio podridos de una pensión de Belfast. Los cristales esmerilados convertían la luz en una extraña mezcla de colores apagados, nata sucia y telarañas. Mick había pasado muchas horas en aquel tejado viendo como el mundo se alejaba hasta perderse en las montañas de Moume. Era el sitio donde podía soñar, el refugio donde estaba a salvo de Dion y sus malos tratos. Mick le había hablado a Caitlin de él y Caitlin lo había convertido en un escondite. Recordó el amor apasionado y el odio que lo había alimentado. Mick se unió a las milicias católicas del Na Fianna Éireann después de que los Orangistas[8] le destrozaran las rótulas a su padre, pero ni tan siquiera aquel odio llameante había sido capaz de alimentarse a sí mismo con la intensidad del odio de Caitlin. Mick nunca quiso a su hermano, pero había cumplido con mi deber. ¡Amor, odio y deber! ¿Cómo no dejarse fascinar por aquella australiana para quien no parecían existir las complicaciones? Jo le salpicó, se rió y tragó un poco de agua. Sus loses le encartaron el tiempo suficiente para que pudiera volver a salpicarle. Se cogieron por las muñecas y se sonrieron en silencio. —Diez dólares a que te hundo —dijo ella. —De acuerdo. Mick sabía que su peso le daba ventaja, pero Jo era fuerte y estaba en mejores condiciones físicas de lo que él había estado jamás. La besó para romper su presa. Estar en el agua hizo que la experiencia resultara un poco incómoda y Mick la prolongó demasiado, pero Jo no intentó apartarse. —Quiero poner las cartas sobre la mesa, Mick. —No son trozos de cuarzo, ¿eh? —Son ópalos, amigo. Valen un montón de dinero. —Bien, ¿y por qué estamos hablando de esto? Jo llenó la lámpara de aceite y se mordisqueó un nudillo con expresión pensativa. Los ray os de luz cay eron sobre el wulgarú de Nev y sus ojos de piedra. —Cristo, como siga por este camino acabaré arrancándole los dientes de oro al pobre Nev… —No tenía ningún diente de oro. Jo torció el gesto. —Muy gracioso. No creas que me gusta hacerlo… Un encogimiento de hombros. —Pues no lo hagas. —¿Y pasar el resto de mi vida odiándome por haber dejado escapar la ocasión? —La sonrisa de Jo transmitía tanta irritación que Mick se echó a reír—. ¡Bueno, amigo, intenta ser útil! Mick escogió un cuchillo y empezó a desprender la resina oscura que sujetaba los ópalos. Ya casi había dejado suelto uno cuando le resbaló la mano. Un diente de pedernal le rasgó la carne. —¡Bastardo! —chilló. Agarró la mandíbula con la mano derecha y sacó el ópalo de un tirón. Pero su risa triunfal se vio puntuada por el chasquido de la piedra…, y el dolor. Mick apartó rápidamente la mano, muy confundido… Y vio que su pulgar había desaparecido. Mick contempló el sitio donde habría debido estar sumido en una agonía de incredulidad. Sus rodillas parecieron convertirse en agua y le obligaron a perder el equilibrio evitándole el destino que había corrido Yagunjil. Un brazo de madera se alzó y le despellejó la mejilla. (« Un hombre kurdaitcha liberó a un espíritu maligno atrapado dentro de un árbol…» .) Mick chocó con la mesa de trabajo y la linterna cay ó al suelo. Desde allí contempló con expresión de asombro cómo la intolerable fealdad del wulgarú crujía y se contorsionaba detrás de las llamas. Las moscas emprendieron el vuelo apartándose de él en un perezoso enjambre. La mano de Mick se había convertido en un guante de goma roja, y Jo le ató algo blanco alrededor de la muñeca sin apartar los ojos ni un segundo del horror que tenían delante. —Me ha dejado sin pulgar —dijo Mick en un murmullo dubitativo, como si no pudiera creer lo que acababa de ocurrir. El mundo parecía decidido a ir devorando su mano poco a poco. —Sigue meando tinto de esa manera y pronto podrán servirte en un banquete kosher[9] . Las bragas de Jo lograron acabar conteniendo la hemorragia, pero no antes de que la parte inferior de su cuerpo quedara cubierta de sangre. Todo lo que había por debajo del ombligo parecía una pintura abstracta. —Tenemos que… El wulgarú derribó una pared de corteza y salió huy endo del fuego. Sus miembros eran masas ondulantes cubiertas de cabellos humanos. La cabaña crujió de una forma alarmante. Aquel sonido y el terrible rostro tallado de la estatua lograron atravesar la niebla del shock que había mantenido paralizado a Mick. Agarró a Jo por la muñeca y los dos echaron a correr esquivando las aleteantes láminas de llamas en que se había convertido el techo de lona. Lograron escapar por muy poco, y vieron que el wulgarú estaba entre ellos y el risco. El monstruo empezó a llevarles hacia el estanque y acabaron teniendo que echarse al agua. Mick nadó desesperadamente hacia el punto más hondo sin soltar a Jo. El monstruo les perseguía. La horrenda cabeza clavó el ojo que le quedaba en ellos y se hundió… —¡Estamos salvados! —exclamó Mick—. ¡Ese bastardo no sabe nadar! Se llevó el muñón del pulgar a la boca y siguió moviendo los brazos para mantenerse a flote mientras intentaba no sucumbir al mareo y la debilidad. —Vamos, no podemos perder mucho… Un surtidor de arenilla y barro hirvió repentinamente a su alrededor, Jo se volvió hacia Mick. —Está… caminando. ¡Por el fondo! Y el agua se cerró sobre su cabeza con un siseo. Mick la estaba cogiendo de la mano y también fue arrastrado hacia las profundidades del estanque. Intentó ver algo. Las fosas nasales de Jo estaban dejando escapar un reguero de burbujitas plateadas, pero tenía las mejillas tensas. Sus rápidos reflejos le habían permitido tragar una bocanada de aire antes de hundirse. Mick se retorció intentando pasar por debajo de su brazo y contempló a la ley enda que había cobrado vida. ¡El wulgarú la tenía agarrada por una pantorrilla! Mick intentó liberarla, pero no logró mover ni una sola de las garras que la sujetaban. El wulgarú parecía sonreírle, como si le bastara con mantener a Jo debajo del agua y le divirtiera contemplar la impotencia de Mick. La desesperación acabó haciéndole morder la madera y los tendones, pero no consiguió nada. El vacío de sus pulmones acabó decidiendo por él. Mick no tenía otra elección. Se alejó de una patada después de haber visto cómo los labios de Jo se convertían en un círculo azul y dio gracias al cielo de que tuviera los ojos cerrados. Mick subió corriendo por el risco con la mano metida dentro de la camisa. Los guijarros de granito se dispersaban bajo sus pies y sus rodillas acabaron llenas de arañazos antes de que una última caída le depositara muy cerca del jeep y los rifles. Nunca había tenido tanto miedo. El horror de madera coronó el risco detrás de él. La pestilencia que desprendía podía captarse incluso desde esa distancia. Pero Mick le estaba esperando. El impacto de la bala le arrancó una nube de astillas del pecho. Mick miró a su alrededor buscando algo más útil y empezó a luchar con la llave del encendido. El jeep cobró vida con un chirriar metálico. El wulgarú pareció momentáneamente desconcertado por el engendro que tenía delante. Mick lanzó un alarido inarticulado e hizo sonar la bocina. Las garras del wulgarú destrozaron el parabrisas y arrancaron el reposacabezas del asiento del conductor. Mick se agachó y se pegó al volante oy endo como la madera se rompía bajo las ruedas traseras. Pisó el pedal del freno. El wulgarú estaba levantándose. Sus dibujos habían desaparecido, y la malévola línea de la mandíbula colgaba sobre su pecho. El monstruo hizo girar el casi amputado brazo izquierdo como si fuese una hoz… El último verano que pasó en Belfast el cordón de un zapato le había salvado la vida. Mick se apoy ó en una farola cubierta por una medio descascarillada capa de pintura verde e intentó atárselo mientras deseaba tener unos cuantos dedos más o llevar unas cuantas jarras de Guinness menos en el estómago. Cinco minutos de lucha con el nudo gordiano que se negaba a rendirse permitieron que los uniformados negros con sus automáticas Heckler-Koch tuvieran tiempo de acordonar su calle. Uno de ellos empezó a escrutar la multitud buscando el rostro de la instantánea Polaroid que llevaba en la mano. Mick podía ver la fachada de su pensión. Estaba inmóvil delante del estanco de Malone. Si hubiera conseguido escapar Caitlin habría telefoneado a Malone. ¿Estaría escondida debajo de la pasarela metálica que daba acceso al tejado? ¿Con el explosivo plástico? El silencio duró tanto tiempo que Mick estuvo a punto de creer que se había rendido…, y de repente el tejado salió disparado hacia los cielos y se desplomó lentamente sobre la calle. ¡Y la oleada de paz y alivio que le invadió fue tan abrumadora como vergonzosa! Mick siempre se había imaginado al odio de Caitlin O’Shea como una entidad separada que llevaba una vida independiente, una especie de demonio que no tenía nada que ver con ella. ¿Cómo habría podido amarla si no? Su muerte abrió puertas de su mente que daban acceso a ciertas regiones que jamás habían amado a Caitlin. ¿Amar al fuego negro que había devorado a Dion y que acabaría consumiéndole? Su corazón se rebeló contra esa visión helada y Mick huy ó lo más lejos posible de ella. Y el odio había acabado logrando encontrarle. La botella de brandy chocó contra sus talones. Mick desenroscó el tapón y vio como el monstruo se abría paso por entre los cristales. Nunca llegó a tomar el sorbo con que deseaba despedirse. La gasolina y el aceite del jeep se habían esparcido sobre el hombre de madera… Mick tuvo una idea. Arrancó con los dientes una tira de tela de su camisa, la empapó concienzudamente, metió el trozo de tela por el gollete de la botella y usó el encendedor del jeep para prenderle fuego. Dio gas al máximo en cuanto pudo oler la pestilencia del wulgarú y arrojó la botella. El monstruo quedó envuelto en una niebla llameante. Los mechones de cabello chisporrotearon y se derritieron mientras el wulgarú se agitaba intentando apagar las llamas en una muda parodia de un hombre ardiendo. Mick oy ó el golpeteo de las piedras que chocaban con la parte inferior del jeep. La cuesta era demasiado empinada y las ruedas de la izquierda estaban girando en el vacío. Mick saltó…, y su camisa se enganchó en la barra metálica. El demonio de acero cay ó sobre él. Estar consciente significaba dolor. La luna derramó una lágrima irisada y Mick sintió el escozor en su labio y su ojo. Gasolina. La « luna» era el tapón del depósito de gasolina. El jeep había volcado y estaba atrapado debajo de él. El faro que no había quedado destrozado por el impacto proy ectaba su luz cuesta abajo. Parecía un ojo gigantesco sostenido por un par de nervios. El wulgarú avanzó cojeando a través del haz luminoso. La negrura de su pecho ondulaba con una frenética multitud de gusanos llameantes. Lo único que le impedía perder el conocimiento era el torrente de adrenalina que fluía por su organismo. —Buenos días, amigo… Sí, y o también estoy fatal —murmuró. La madera podrida crujió como respondiéndole. Otra gota de gasolina cay ó en su ojo, pero Mick apenas si se enteró del escozor. La misma decisión implacable que Caitlin debía de haber sentido cuando estaba en la pasarela metálica se adueñó de él. Su brazo libre era un montón de carne insensible. El tapón del depósito de gasolina estaba muy resbaladizo y Mick y a no tenía la fuerza necesaria para hacerlo girar, pero no era necesario. Sus cabellos empezaron a chisporrotear entre las garras del wulgarú y Mick siguió apretando el tapón con una mano tan rígida como la de un cadáver. Ni tan siquiera sintió el contacto de la gasolina derramándose sobre ellos. El hombre más afortunado del mundo REX MILLER Por primera vez desde que Signet publicó Slob (1978), esa primera novela que provocó tantas controversias y fue tan elogiada. «Chaingang» Bukowski, la máquina de matar creada por Rex Miller, vuelve a estar entre nosotros con este relato cuyo titulo no podía estar mejor escogido. En el número de junio de 1988 de Midnight Graffiti el crítico Jim van Hise escribió que «Chaingang» «parece salirse de la página impresa. Los pensamientos más íntimos de un maniaco no habían sido explorados con tanta fuerza y precisión desde el Red Dragon de Thomas Harris[10] » . Slob fue el primer eslabón de lo que Miller, un nativo de Missouri muy jovial que ha trabajado en la radio y en el mundo del espectáculo, ha llamado su «sexteto sobre Jake Eichord». Frenzy (editada por Onyx), la segunda novela protagonizada por ese experto en capturar asesinos psicópatas, fue definida por Stephen King como «una gran novela de suspense donde la sangre corre a cubos». Después llegó Viper y estamos esperando el regreso en forma de novela del mamut asesino llamado «Chaingang». Y ahora, prepárense para esquivar los chorros de sangre… ¡La bestia se encuentra muy cerca de ustedes! —Zulú seis, zulú seis… Casi podía oír el chisporroteo de la estática y la voz hablando por la radio en tono de aburrimiento. —Dragón dice que tiene movimiento a cincuenta metros de su Sierra Whisky, ¿recibido? Cierro. Después vendría el parloteo frenético de los demás. El tipo del helicóptero de reconocimiento coge su auricular y dice lo que tiene que decir. Oh, qué mal le caen esos jodidos listillos que vuelan por los aires y que llevan tres generaciones sin conocer la mierda… Sí, os recibo, Charlie Bulto, Lima Charlie, Pollo Charlie. Lo que él diga. El pájaro está bajando. Los amarillos se están moviendo junto a la selva. Provincia de Thua Thien, Cuerpo de Putas del Norte. Por aquel entonces la bestia mataba en nombre de la paz. Los titiriteros del ejército le sacaron del talego, igualito que en Doce del patíbulo… Los fantasmas le pusieron en el centro del escenario y le dejaron suelto, pero todo era muy real. Le apodaban « Chaingang» [11] , y en todo Vietnam no había un asesino más gordo que él. El calor de las explosiones y las minas eran su medio natural. Le sentaban tan bien como si fuera una jodida planta de invernadero. Era la bestia. Había fabricado más cadáveres que ningún otro ser humano vivo. No solía pensar en ello, pero creía que y a llevaba más de cuatrocientos. Era una máquina de matar que caminaba como un pato. Cuando creían que no estaba lo bastante cerca para oírles le llamaban « Bola de grasa» o « Hipopótamo» , pero él siempre les oía y no le importaba. Esos niñitos arrogantes que no tenían ni idea de lo que era la muerte… Su mente volvió a una espesura muy similar a ésta y a un recuerdo agradable de hacía y a mucho tiempo. Estaba a unos cuatro kilómetros de la casa— —¡Allá va Bobby Ray ! —gritó la mujer. Su esposo estaba acarreando los haces de leña. La mujer siguió con la mirada a la camioneta que pasó junto a ellos lanzando chorros de gravilla hacia los lados del camino. —Nnnn —gruñó el hombre. Su forma de responder dejaba bien claro que llevaban mucho tiempo casados. —Ése es otro que no tiene nada más que hacer que pasarse el día dando vueltas. El esposo no dijo nada y siguió acarreando la leña. —Arriba y abajo, arriba y abajo conduciendo esa dichosa camioneta como si fuera un millonario… La mujer tenía una voz seca y estridente que siempre acababa poniendo nervioso a su marido. El hombre metió un tronco bastante grande dentro de la estufa. —Ahora te largarás al pueblo a buscar ese maldito tractor que podrías haber traído ay er cuando fuiste a la tienda de Harold, pero no, qué va… —La mujer siempre se estaba metiendo con él—. No podías tomarte esa pequeña molestia. ¿Verdad? —El hombre pensó que la mujer estaba entusiasmándose con la bronca, acumulando vapor como solía hacer siempre que daba con algo que podía irritarle. Sabía leer en ella tan bien como si fuese un maldito libro abierto —. Desperdicias una fortuna en gasolina para esa camioneta y … El hombre abrió la boca por primera vez en varias horas. —Ve a buscar al chico. —Y después esperas que salgamos adelante con una cosecha tan mala como la del año pasado, y … —La mujer siguió hablando como si él no hubiera dicho nada. El hombre se volvió hacia ella y la contempló con sus ojillos duros e inexpresivos. La mujer se quedó callada, pero el silencio duró muy poco—. No sé dónde está. Volverá enseguida. Además, parece como si no te dieras cuenta de que… Empezó a quejarse de que él siempre creía poder deducir todos los gastos de los impuestos. ¡Cristo bendito! Ya había oído aquella cantinela un millar de veces… Muy típico de las mujeres. ¡Se pasaban la vida quejándose de tonterías y te amargaban hasta acabar contigo! El hombre tomó asiento ante la mesa de la cocina, sacó su maltrecha cartera del bolsillo y la abrió. La mujer tenía el dinero para comprar la comida. Él tenía el dinero del último licor que había destilado y el cheque que le había dado el viejo Lathrop —¿cuánto hacía de eso? ¿Tres semanas?—, y sería mejor que lo cobrara de una vez…, suponiendo que el cheque no fuese papel mojado, claro está. Se olvidaría un rato de la mujer y del chico, iría a cobrar los cheques, ingresaría el dinero y aún le quedaría lo suficiente para tomarse unas cuantas copas. Ya podía sentir el sabor del alcohol en su boca. Primero vendría el áspero sabor del whisky, y después la agradable frescura de la espuma y la cerveza que había debajo… Aquella maldita boca no paraba de hablar. ¿Es que un hombre ni tan siquiera podía contar su dinero? Estaba diciendo un montón de tonterías sobre Bobby Ray Crawford, pero el hombre sabía que el tema no era lo más importante. Hablaba y hablaba para molestarle, nada más. La haría subir al camión y tendrán un poco de paz. Cuando iban a algún sitio siempre se callaba. El calor del fuego era tan agradable que estaba empezando a sentirse un poco adormilado, pero no podía seguir aguantando aquellos cacareos de gallina ni un segundo más. Se puso en pie, cogió la chaqueta colgada del perchero y salió de la casa para ir en busca del chico. El chico acababa de salir del bosque que había al sur de la casa. La arboleda empezaba a unos diez metros de los campos que se extendían detrás de la casa, y el chico y el perro habían estado husmeando por allí buscando rastros de ardillas o algún otro animal. « Mierda —estaba pensando el chico—, esos jodidos Ader han matado a todas las jodidas ardillas. Otis y Bucky Ader llevan tanto tiempo cazando aquí que tardaremos diez años en volver a ver un bicho viviente…» . Los animales salvajes y a casi habían desaparecido. Hubo un tiempo en el que abundaban, pero ahora toda la comarca había quedado esquilmada. El perro era lo que la bestia había oído cuando entró en el bosque por la parte sur. El ladrido sonaba muy lejano y apenas si podía oírse, pero se había abierto paso a través de una de sus fantasías asesinas cuando caminaba por el sendero que estaba claro llevaba hasta el comienzo de un bosque. (La bestia había captado el débil sonido con otro nivel de su mente, y lo había archivado en su sistema de almacenamiento de datos para someterlo a un análisis posterior.) Una gran parte de la vida de la bestia se desarrollaba en el reino de las fantasías. Pasaba la mitad del tiempo soñando despierto y la otra mitad convirtiendo las fantasías en realidades. Empezó imaginando fantasías que le permitieran escapar a su infancia infernal de torturas y degradación, y juegos mentales que aliviaran el dolor del sufrimiento. Después llegaron los pensamientos que servían para combatir el aburrimiento claustrofóbico de los largos períodos encerrado. Avanzar cautelosamente por el bosque perdido en una fantasía no era nada extraño para la bestia. El tema de sus fantasías actuales era la muerte —la preocupación que era su compañera omnipresente, lo que más le gustaba…, la destrucción y el aniquilamiento de los seres humanos— y el terreno por el que caminaba le había devuelto unos cuantos recuerdos muy agradables. Atravesar la zona pantanosa que rodeaba un gran estanque hizo que su mente se pusiera en marcha y su imaginación creó el suelo repleto de maleza y el verde dosel de la jungla survietnamita, y las sombras de los árboles y las enredaderas, y el ensueño le puso en estado de alerta avisándole de un posible peligro. Siempre era posible encontrar algún que otro paralelismo. Por ejemplo, ahora estaba en una comarca donde se podía cultivar arroz. La llanura que se extendía entre los antiguos cauces del río hacía que no resultara difícil imaginarse un campo recorrido por el enrejado de los diques que delimitaban las parcelas de los arrozales. Si hubiera estado en Vietnam habría estado buscando trampas, hoy os, minas y las huellas de los hombrecitos amarillos, pero aquí le bastaba con buscar el rastro de los cazadores. Tropezarse con cazadores armados en pleno bosque era uno de los grandes placeres de la bestia, y sus fantasías habían estado girando en torno a un padre y su hijo, el perro y las escopetas con las que se quedaría en cuanto les hubiera matado. Acabar con el hombre sería de lo más sencillo. Después dejaría aturdido al chico de un golpe y le utilizaría un ratito antes de acabar con él. Pensar en el chico bastó para provocar una oleada de excitación que creó un placentero cosquilleo en su ingle y una sonrisa tan ancha como grotesca que se fue extendiendo por sus pálidos rasgos. La sonrisa de placer de la bestia era un espectáculo temible. Qué fácil y qué agradable sería acabar con el papaíto… Después le quitaría la escopeta al chico. « Al chaval —pensó—. Quitarle la escopeta al chaval…» . Después le pondría una mordaza, le vendaría los ojos y le haría daño. Causar el daño que le proporcionaría el alivio resultaría tan fácil y tan necesario… La bestia poseía todos los dones necesarios para un asesino y los talentos que le aseguran la supervivencia, pero había aprendido que esos momentos de apremio puramente biológico en los que la marea escarlata fluía a través de él eran precisamente aquellos en que debía actuar con may or cautela. A veces el apremio de hacer todas esas cosas malas le volvía descuidado y le impulsaba a cometer imprudencias. No era un ignorante, y había algunos aspectos en los que se le podía considerar extremadamente inteligente. El doctor Norman, uno de los hombres de la prisión donde la bestia estuvo confinada, incluso había afirmado que era una especie de genio. « Un precognitivo físico que trasciende la normalidad de los humanos» , le había dicho el doctor Norman. La bestia era una anormalidad, y serlo no le resultaba desagradable. La bestia consideraba que era una encarnación viviente de la Muerte, y había aprovechado los largos períodos de tiempo en que estuvo privada de la libertad para consumir toda la literatura sobre la muerte disponible. Lo había devorado todo, desde los textos clínicos hasta las obras de Horacio Quiroga, y nada de cuanto había leído le afectó en lo más mínimo. La muerte estaba fuera. La bestia pensaba que las extrañas teorías del doctor Norman quizá tuvieran su parte de verdad, pero tanto le daba. ¿Poderes paranormales? La bestia no sabía nada sobre ellos. Todo se reducía a una cuestión de experiencia, preparación, confiar en las vibraciones y los instintos más recónditos, escuchar los gruñidos que llegaban del interior de tu cuerpo, mantenerse en armonía con lo que te rodeaba, dejarse llevar por la marea, mantener las antenas y los sensores desplegados al máximo… No podía seguir fantaseando porque los gruñidos internos estaban empezando a interferir los pensamientos que más placenteros le resultaban. Su cuerpo exigía alimento. La bestia era insaciable y estaba muy hambrienta. Llevaba toda la mañana hambrienta. Sabía de una forma instintiva qué especies de animales pequeños había disponibles a su alrededor. Los latidos de sus minúsculos corazones estaban muy cerca y la bestia podía seguir el rastro de esas vibraciones con una precisión infalible, pero no era momento de cazar. Quería comida digna de ese nombre, y montones de ella. Pensar en el queso y la carne de las enchiladas que había comido el día anterior hizo que la boca se le llenara de saliva. Tenía HAMBRE. Las enchiladas eran lo único que había engullido en trece horas o más, y los gruñidos de protesta de su inmenso estómago y a eran claramente audibles. La bestia medía unos dos metros de altura y su pecho, su vientre y sus nalgas estaban cubiertos por una gruesa y dura capa de grasa cuy a consistencia era parecida a la del caucho. La bestia pesaba ciento setenta kilos de locura y odio. Su nombre humano era Daniel Edward Flowers Bunkowski-Zandt, aunque « Zandt» no figuraba ni tan siquiera en los archivos oficiales o en la memoria de los ordenadores más sofisticados, que también se equivocaban por un año en cuanto a su edad, pero el hecho de que había nacido pesando siete kilos y medio era totalmente correcto. Sus dedos eran capaces de abrir en canal un tórax. La presa de sus manos era increíblemente fuerte, y aún recordaba la vez en que se irritó lo suficiente para aplastar una pila de linterna. Decir que la bestia odiaba a los seres humanos resultaría incorrecto. No les odiaba y, de hecho, disfrutaba estando cerca de ellos. Cazarles le proporcionaba la misma clase de placer que siente el deportista cuando caza a sus presas del reino animal. La emoción era muy parecida, y la única diferencia estribaba en que le gustaba torturar a sus presas antes de matarlas. Practicaba breves juegos del gato-y -el-ratón con sus capturas y en algunas ocasiones incluso había tiempo para el sexo, pero cuando el calor y las olas rojizas alcanzaban su máxima altura les arrancaba el corazón de cuajo. Devoraba los corazones de sus enemigos los seres humanos, y no conocía un placer may or que ése. La bestia cuy o nombre humano era Danny deseaba que fuera verano o, por lo menos, que el macizo de pacanas del oeste tuviera algunas nueces que ofrecerle. Sabía que el suelo también estaría desierto. « No hay dulces nueces de pacana para el pequeño Danny …» . Pero no importaba. Pronto saldría del bosque. La bestia pasó sobre un tronco podrido moviendo elegantemente sus zapatones, se encontró fuera del bosque y vio las casas y el tráfico. El inmenso corpachón de la bestia retrocedió con sorprendente rapidez volviendo al refugio de los árboles. —Esas jodidas ratas de río han cazado todo lo que había por aquí —protestó el chico mientras acariciaba distraídamente al perro—. Hola, perro de mierda — dijo en tono cariñoso. Su padre le había dicho que las jodidas ratas de río gozaban diez veces más de la vida que él. El chico había puesto cara de perplejidad y seguía sin entenderlo. —Vamos —dijo, y subió a la camioneta Ford. Bunkowski vio salir a la mujer de la casa. Estaba inmóvil detrás de un roble enorme. La posición era excelente, y le permitía observar aquel cuadro distante sin ningún problema. Vio como el chico saltaba el lateral de la camioneta y se acostaba sobre las planchas metálicas. La mujer bajó de la camioneta, hizo algo que no pudo ver, entró un momento en la casa, volvió a salir y subió a la camioneta. El chico bajó el panel de atrás y el perro saltó a su lado. La bestia vio como la camioneta se ponía en marcha, avanzaba lentamente hasta desaparecer y volvía a hacerse visible al este de la casa de tejado embreado. La bestia alzó los ojos y vio que el cielo corroboraba la información de su reloj interior, que siempre funcionaba con una precisión aterradora digna de una maquina muy sofisticada. Pasaba muy poco de las nueve y media (en ese segundo eran las nueve y treinta y dos. La bestia llevaba más de trece horas sin ver un reloj). Un parpadeo le bastó para comprobar que no había maíz en el campo y para evaluar los peligros de la carretera que se alejaba hacia el este y el oeste. Después se dio la vuelta y avanzó por el bosque hacia la valla que había visto al venir. Saltó sobre el alambre de espino oxidado, abandonó cautelosamente el refugio que le proporcionaban los árboles y fue hacia la casa. Sabía unas cuantas cosas y el impulso de preguntarse cómo había llegado a averiguar que había uno o varios caballos pastando cerca, que el tráfico sería una presencia no muy numerosa pero sí continua en la carretera de gravilla y que la casa estaba vacía no formaba parte de su naturaleza. La bestia avanzó hacia la hilera de árboles que separaba los dos campos y fue lentamente hacia la casa procurando no forzar demasiado el tobillo que le dolía. Detrás de los establos había un tejadillo de madera contra la nieve bajo el que se pudrían un bote de remos que no parecía en condiciones de flotar y una vieja letrina. La bestia y a estaba detrás de la valla cuando su sistema de alarma captó una señal nueva. Se inmovilizó y todas sus constantes vitales se redujeron al mínimo. La bestia se había quedado como paralizada sin que hubiera ninguna razón aparente para ello. —Ho, estupendo —le estaba diciendo el hombre a la mujer. —Lo siento. No lo he hecho aposta, ¿sabes? La mujer se había dejado el dinero y la lista de la compra en la cocina. —Si no hubieras estado hablando todo el rato… El hombre no completó la frase. Su mano tiró del cambio de marchas y la camioneta fue retrocediendo lentamente antes de tomar la curva que les habría ocultado la casa. « No es mi día» , pensó. —¿Vamos a volver? —gritó el chico mirando a su padre. El hombre no le hizo ningún caso. Puso la primera e hizo girar el volante para volver a la casa. Estaba muy disgustado. La bestia sabía que los seres humanos estaban a punto de regresar. Lo había presentido y un segundo después vio a la camioneta aproximándose por la carretera de gravilla. Estaba de muy mal humor, le dolía el tobillo y sabía que se lo pasaría en grande acabando con ellos. También tenía mucha hambre, lo cual le facilitaría el hacer cosas feas con toda aquella familia de humanos. —Voy al retrete —dijo el hombre mirando a su mujer mientras entraban en la casa—. ¿Estarás lista cuando hay a acabado? —Estaré lista —dijo ella, y fue a la cocina. Bunkowski entró en el patio y vio al chico sentado en la parte trasera de la camioneta. El perro le ladró y el chico le dijo que se callara. —¿Qué tal? —dijo el hombretón. —¿De dónde viene? —preguntó el chico. « Chaingang» pensó en lo fácil que sería ir hasta él y arrancarle la cabeza. Sería tan fácil como partir un lápiz. —De bastante lejos —respondió—. ¿Y tus padres? ¿Están en casa? —Sí —dijo el chico. —¿Sí? La mujer asomó la cabeza por el hueco de la puerta de atrás. —Hola, señora. Estaba haciendo autoestop y el coche del tipo que me recogió tuvo una avería. Llevo mucho tiempo caminando. Me estaba preguntando si… ¿Les importaría que descansara un poco en su patio? Abrir la puerta de un tirón y dejarla sin sentido sería facilísimo. Después entraría y se cargaría al hombre. Luego saldría e iría a por el chico. La bestia se preparó para hacer el primer movimiento, pero la mujer habló antes. —Siéntese y descanse. Como si estuviera en su casa… Y empezó a preguntarle dónde se había averiado el coche y si quería que le llevaran hasta allí o si quería telefonear a alguien, y las preguntas no le desconcertaron pero le distrajeron un poco y la bestia fue hasta los peldaños y acabó sentándose. —¿Es de por aquí? —preguntó el chico. La bestia se limitó a menear la cabeza. Oy ó la voz del hombre dentro de la casa. —… averiado por allí… —dijo la mujer. Añadió algo más que no logró entender. La puerta que tenía a la espalda se abrió con un chirrido. —¿Necesita que le lleven? —preguntó el hombre. —Bueno, si no es molestia… No me importaría —dijo Bunkowski con afabilidad mientras pensaba que había llegado el momento de empezar. —No es ninguna molestia. Puede venir al pueblo con nosotros. Siempre que no le importe sentarse detrás con el chico, claro… El hombre pronunció las palabras sin darles ninguna clase de énfasis. —Le quedaría muy agradecido. —No hay problema —dijo el hombre, y pasó junto a la mole de carne que ocupaba todo el tramo de peldaños. La bestia recordaba su último encuentro con una familia. No había dejado a nadie con vida. Tres personas. Hombre, mujer y un hijo…, muy parecido a éste. El chico se apartó lo más posible y se pegó a la esquina de la camioneta como si le hubiera leído la mente. —Perro, ven aquí —dijo el chico. El perro meneó la cola y obedeció—. No se preocupe —añadió con una sonrisa burlona—. No muerde. —¿Cómo se llama? ¿Perro? « Chaingang» se sentó sobre las frías planchas de acero. Cambió levemente de postura para que su peso no arrancara el panel de atrás y la camioneta osciló como si acabaran de ponerle una caja fuerte encima. —Sí. —El chico le rascó la cabeza—. Le encontramos muriéndose de hambre junto al vertedero. Alguien lo había dejado abandonado. Estaba hecho un asco. —El perro le lamió la cara y el chico lo apartó—. Perro de mierda… —Parece un buen perro —dijo el hombretón. —Oh, no está mal. —¿Ya? —preguntó el hombre sin dirigirse a nadie en particular. Él y su esposa subieron a la cabina y la camioneta se puso en marcha con « Chaingang» Bunkowski en la parte de atrás. Cuando la bestia era pequeña un perro había sido su único amigo y compañero. Observar al chico y el perro le había calmado un poco, pero aún no estaba muy seguro de lo que haría. Quizá acabara decidiendo liquidarlos a todos. La camioneta llegó a la encrucijada con Doble-J y la carretera que llevaba al río. « Chaingang» golpeó la ventanilla con los nudillos y le pidió al hombre que parara. Bajó de la camioneta y fue hasta el asiento del conductor. No se veía ningún otro vehículo. —¿No quiere ir al pueblo? —le preguntó el hombre. Bunkowski acarició el metro de cadena de tractor que llevaba en el bolsillo especial forrado con lona de su chaqueta, una serpiente asesina guardada a buen recaudo en la oscuridad. Pensó en lo fácil que sería acabar con ellos. —No, supongo que no… Me quedo aquí. Le dio las gracias con un asentimiento de cabeza. El conductor se encogió de hombros y puso en marcha la camioneta. « Chaingang» se quedó inmóvil y vio como el hombre más afortunado del mundo se alejaba con su familia. La muñeca sin huesos JOEY FROEHLICH «Escribo lo que siento», dice este poeta y escritor de Kentucky. Lleva dieciséis años haciéndolo, y explica que «ya no intento imitar a los demás». Joey ha compilado Violent Legends, una antología altamente original, está trabajando en una segunda antología titulada Live My steries y cree que «no hay nadie que escriba como yo. ¡Gracias a Dios!». Su impresionante relato «Year ofthe Green Eyed Toads» apareció hace poco en la revista «splatterpunk» Midnight Graffitti codeándose con un relato de Stephen King. Froehlich termina su carta diciendo que debe volver al trabajo y me alegro de que lo haga, porque su obra es de las que consiguen ponerle la piel de gallina a cualquiera. La muñeca sin huesos es pequeña y ella la lleva adondequiera que vay a, oh, sí, allí donde vay a. No es más que una niña feliz porque tiene a su muñeca sin huesos (trapo) nada de carne, tensa y apretada, retorciéndose cuando cae sobre la maleza de otra existencia perdida y rota en mil pedazos. Asuntos de la mente y el espíritu Describir adecuadamente este tercer subapartado de relatos (y un poema) es bastante difícil, lo cual no quiere decir que hay an sido agrupados siguiendo criterios falsos o arbitrarios. Algunos de estos relatos podrían encajar sin problemas en otros subapartados, pero éste es el sitio en el que deben estar. La fantasía terrorífica es, en parte, un intento de evaluar y detectar los puntos álgidos de la existencia humana y ver lo que se oculta tras las mascaras que se ofrecen a nuestros ojos cuando éstas resbalan y caen al suelo…, y hay máscaras muy extrañas. La may oría de escritores y lectores del genero son personas que están dispuestas a enfrentarse con esos estados anímicos del ser humano para los que no hay ningún nombre, en parte porque son estados de ánimo temporales y huidizos y en parte porque prefieren disimularse confundiéndose con la oscuridad e, incluso, con la locura. Esas máscaras ocultan a los auténticos monstruos disimulando rostros que jamás sonríen y se limitan a la mueca burlona del odio, la irrisión o el más horrendo deseo. « Terror psicológico» es otra etiqueta con la que definir a esta clase de literatura, pero no me parece tan efectiva como la que he escogido. Estamos hablando de un tipo de literatura que se preocupa por los rumbos que algunos de nosotros estamos tomando en tanto que personas, sin que en muchas ocasiones nos demos cuenta del dolor que infligimos a los demás o a nosotros mismos. Esas acciones son peores que el asesinato, y en estos relatos el asesinato se convierte en un síntoma o una metáfora. Esa es la clase de terror que llega realmente hasta lo más hondo de nosotros. Estos relatos no son « mejores» que los incluidos en los otros subapartados. Quizá tengan el inconveniente de resultar demasiado sombríos para ciertos paladares, o de estar demasiado centrados en preocupaciones y temas contemporáneos. Pero « Asuntos de la mente y el espíritu» no tiene nada que envidiar a otros tipos de terror. En absoluto… El cráneo DIANE TAYLOR Este relato trata uno de los problemas más terribles que han salido a la luz durante la década de los ochenta y lo hace de una forma inquietante, sincera y totalmente creíble. El hecho de que Diane Taylor nos ofrezca su primera obra «para adultos» —aunque disfrute de otras carreras como escritora infantil, maestra y esposa de David Taylor (que también figura en el sumario de este libro)—, hace que su triunfo sea todavía más notable. Diane nació el 9 de enero de 1952 en «Helena, Arkansas, un pueblo que está en el delta del Mississippi» y escribió su primer relato cuando era niña dentro de un cobertizo para tractores con la lluvia «repiqueteando sobre el tejado de hojalata» y «el olor de la paja mojada». Pasó mucho miedo, «y me encantó». Taylor tiene la necesidad compulsiva de comer galletas mientras crea. Suele trabajar a las cuatro de la madrugada —con «un lápiz sin goma de borrar»—, y decidió escribir este relato después de que un hombre la abordara en la calle para pedirle fuego. De repente «se levantó la camiseta para enseñarme sus cicatrices del Vietnam» y «sus transparentes ojos azules» mostraron heridas «profundas y horribles». El olor de la loción para después del afeitado barata la mareó y la hizo sentirse como si estuviera en el centro de una tormenta, y percibió «otras cicatrices, mucho más profundas y horribles». Logró escapar y sintió lo mismo que cuando era niña y estaba en aquel cobertizo, y encontró el valor necesario para imaginar y escribir «El cráneo». La verdad es que nunca llegué a vivir con él. Se divorciaron cuando y o tenía tres años, pero mamá siempre me enviaba a pasar el verano con él. Cuando le hacía preguntas me decía que aquello era demasiado complicado y que una niña no podía entenderlo. Cuando cumplí los catorce años empecé a pensar que y a no era una « niña» . Le dije a mamá que no quería pasar el verano con él, y le supliqué que me dejara ir a un campamento juvenil o trabajar en un McDonald’s. Cuando me preguntó por qué no pude responder. Entonces aún no sabía por qué no quería ir, así que mamá cogió la maleta que guardaba en la buhardilla y dejó mis billetes encima de ella. —Tu avión sale mañana por la mañana —dijo—. Irás en el vuelo de las nueve. Siempre había sido una buena madre, pero no era feliz. Sabía que no me enviaba a pasar el verano con él para librarse de mí. Quería que pasara algún tiempo con mi padre, nada más. Aún le amaba, y quería que y o también le amara. Nunca llegó a decirlo en voz alta y jamás hablaba de él. Pero y o había comprendido que seguía amándole por la forma en que quitaba el polvo a su foto; no deprisa con un golpe del trapo como hacía y o, sino pasándolo muy despacio por los bordes del marco y resiguiendo cuidadosamente la grieta donde se unían el metal y el vidrio hasta terminar acariciando el rostro que había debajo del vidrio como si el paño fuera su mano. Lo único que dijo cuando me llevó al aeropuerto esa mañana fue: « Que lo pases bien» y : « Dale un beso a tu padre de mi parte» . Me despedí de ella con un abrazo mientras pensaba que ojalá me tocara un asiento de ventanilla. El aeroplano se posó en la pista del aeropuerto a última hora de la tarde. Mi padre estaba esperando delante de la terminal. No es que fuera realmente alto — tenía una estatura media—, pero se le veía muy fuerte y sólido, como si hubiera crecido del cemento sobre el que estaba. Seguía teniendo la costumbre de echarse el cabello hacia atrás con la mano, aunque lo llevaba demasiado corto para que pudiera molestarle cay endo sobre la cara. Fui de los primeros en salir del avión. En cuanto me vio bajar los peldaños de la escalerilla sonrió y me saludó con la mano. Fui corriendo hacia él y nos abrazamos. En aquellos momentos no se me ocurría ninguna razón por la que no hubiera querido venir. —Siento haberte hecho esperar tanto rato, papá. Tuvimos que cambiar de avión en Denver. Parece que hubo problemas con el sistema hidráulico. No dijo nada, y se limitó a sostener mi cabeza entre sus manos. Pude sentir aquellas manos cálidas y enormes cubriendo toda mi cabeza. Las palmas quedaban sobre mis oídos, las puntas de los dedos me acariciaban la nuca y los pulgares quedaban encima de mis cejas. Me acordé de un programa televisivo del predicador Oral Roberts en el que gritaba: « ¡Curaos, curaos!» . Después papá me besó. Dio un paso hacia atrás y se apartó el cabello de la frente. —Me ha costado reconocerte, Ronnie —dijo—. Cada vez que vuelvo a verte estás más bonita. —Y tú cada vez te pareces más a Bruce Springsteen —dije y o. Tiré del pañuelo que llevaba en el bolsillo de la cadera e intenté atármelo alrededor del cuello—. Esa chaqueta es preciosa. En mi escuela hay algunos chicos que serían capaces de matar por una chaqueta de cuero como la tuy a. —Es mi vieja chaqueta de vuelo. Una de las pocas cosas que volvieron enteras del Vietnam… Llevaba años sin ponérmela. Su mano empezó a subir hacia su cabeza, pero la detuve antes de que llegara a tocársela. Fuimos hasta el jeep cogidos de la mano. El tray ecto desde el aeropuerto hasta la cabaña que papá tenía en las montañas duraba una hora, pero el tiempo pasó volando. Sintonizamos una emisora especializada en viejos éxitos del rock y nos dedicamos a cantar las canciones que estaban programando. « No consigo/satis-fac-ción…» . Nos reíamos como locos al final de cada canción. —Oy e, ¿dónde has aprendido todas esas letras? —me preguntó—. Eres demasiado joven para conocerlas. —Mamá tiene todos los discos, pero nunca las canta en voz alta como haces tú. ¿Te sabes todas las letras? —Esas canciones me mantuvieron con vida mientras estaba allí. Nunca olvidaré las letras. Unas canciones más y un noticiario y y a habíamos llegado a la cabaña. Antes de entrar nos quedamos inmóviles un minuto en el porche y escuchamos los sonidos de la noche que emanaban del bosque. Papá me rodeó con el brazo y los olores que desprendía se mezclaron con el aroma del campo. La chaqueta de cuero, la gasolina del jeep, el jabón… —¿Hambrienta? —preguntó. —¡Me muero de hambre! Sería capaz de comerme un caballo. —¿Crees que podrías conformarte con un bocadillo de queso y unos cuantos pepinillos? —Me irán de maravilla. Su cabaña se reducía a un cuarto de baño y una habitación muy grande que servía para todo. Papá dejó mi maleta y mi bolsa de dormir en mi rincón. Él dormía en el sofá puesto en ángulo hacia el televisor. El comedor era un bloque de madera situado en otro rincón, y la zona dedicada a cocina estaba al lado. También había una chimenea y una librería enorme, un equipo estéreo impresionante y docenas de ojos sin vida que lo contemplaban todo. Ahora y a casi no prestaba atención a las cabezas de animales. Se habían convertido en una parte más de lo que me rodeaba. Lo único que seguía sin gustarme era el cráneo del soldado colgado encima de la chimenea ocupando el sitio de honor. Siempre que entraba en aquella habitación gigantesca tenía una impresión simultánea de calor y frío. Me recordaba al laboratorio de química. Adoraba la química pero siempre tenía miedo de equivocarme en algún experimento y acabar hecha pedazos por una explosión. Comimos nuestros bocadillos en platos de cartón y nos acostamos en el suelo delante del fuego para hablar de la escuela y los chicos, mis citas y último trabajo. Ya había perdido la cuenta de sus trabajos. —Papá, ¿por qué no sales nunca? Eres tan guapo… —No me interesa, Ronnie. Me gustan las cosas tal y como están. Me miró. Las sombras creadas por el fuego casi ocultaban sus ojos, y me di cuenta de que estaba empezando a quedarme dormida. Alcé la mirada hacia los animales y tuve que cerrar los ojos cuando llegué al cráneo. Aún me acordaba del primer verano en que estuve allí. Yo no podía tener más de cuatro o cinco años. La habitación estaba muy oscura y nos habíamos tumbado en el sofá delante del fuego. Papá me estaba ley endo un cuento titulado « El ruiseñor» . Alcé los ojos y vi el cráneo iluminado por las llamas. Al principio estaba tan asustada que no pude decir nada, aunque por aquel entonces ni tan siquiera sabía lo que era un cráneo. Papá me preguntó si me ocurría algo. —¿Qué es eso? —murmuré señalando el cráneo con un dedo. —Oh… Tranquila, no te hará ningún daño. No es más que un trofeo, igual que los demás. —Alzó el libro que me había estado ley endo—. ¿Crees que el ruiseñor conseguirá salvar la vida del Emperador? —No —dije y o sin apartar la mirada del cráneo—. Creo que el Emperador se ha portado muy mal con el pobre ruiseñor. Debería morir. —Me volví hacia papá—. Esa cosa… ¿Es de alguien que murió? —le pregunté. —Eres demasiado pequeña —dijo él. Le supliqué que me lo contara y me puse tan pesada que acabé convenciéndole. Quizá pensó que se me olvidaría enseguida, o quizá necesitaba contárselo a alguien…, a quien fuese. Empezó a hablar en voz baja y en un tono distante que no se parecía en nada al que usaba cuando me leía un cuento. —Ocurrió en Vietnam —dijo—. Vietnam es el sitio al que papá fue a pelear, ¿sabes? Yo y Frank, mi copiloto, estábamos volando en nuestro helicóptero para recoger a unos heridos en la jungla. Era una zona bastante peligrosa. Recibimos unos impactos en el rotor de cola y tuvimos que hacer un aterrizaje de emergencia. Yo y Frank logramos salir bien librados, pero todo el mundo se había dispersado y comprendimos que tendríamos que arreglárnoslas sin ay uda de nadie. Estábamos intentando volver a la base cuando llegamos a un arrozal. Teníamos que cruzarlo, ¿entiendes? Un francotirador abrió fuego contra nosotros apenas salimos de la espesura. El rostro de papá se fue cubriendo con el sudor de la jungla mientras me contaba la historia y vi el reflejo de las llamas en sus ojos. Su mano subía una y otra vez para apartar el cabello de su frente. —Al principio no oí nada, pero… La cabeza de Frank se desintegró. Sentí el impacto de las gotitas de sangre cay endo sobre mí, y fue entonces cuando oí aquel « pop, pop, pop» . Una bala me dio en el hombro y me hizo caer al suelo. Es curioso, pero aún recuerdo lo que pensé. « Me han herido —pensé— pero no es tan malo como decían. Escuece, pero eso es todo…» . Me volví hacia lo que quedaba de la cabeza de Frank y al principio no sentía nada. No podía creer lo que estaba viendo. Entonces fue como si se rompiera algo dentro de mí. Supongo que me volví loco… » Me puse en pie y corrí hacia el francotirador. Crucé todo ese campo disparando mi pistola y gritando sin importarme mucho si me mataba o si era y o quien acababa con él. Sólo sabía una cosa, y era que alguien debía morir. Cuando llegué al otro lado del arrozal vi que estaba inmóvil sobre la hierba. Le había dado en la garganta. Pero no podía parar. No quería parar… Papá se quedó callado y alzó los ojos hacia el cráneo. Estaba jadeando. —Le clavé mi cuchillo…, una y otra vez. Después le corté la cabeza. —Su voz estaba totalmente desprovista de emoción—. Su cabeza por la de Frank, ¿entiendes? Para igualar el marcador… Tenía que ser así. —Apartó la mirada—. Cuando salí de la jungla una semana después aún tenía la cabeza. Me la quedé. Había tipos que llevaban un collar de orejas. Yo tenía una cabeza, y mientras la tuviera… Bueno, sabía que no podía ocurrirme nada malo. Bajó los ojos hacia mí. Volvía a estar en este mundo. —Y ahora la he colgado en la pared con los otros animales, y eso es todo. No es más que un recuerdo y los recuerdos no pueden hacerte daño… ¿Verdad que no, calabacita? —Sonrió y me pasó la mano por el pelo—. Lo entiendes, ¿verdad? No acabó de leerme « El ruiseñor» , pero la historia que me contó no se ha borrado jamás de mi memoria. Desde aquella noche han ocurrido muchas cosas que no entiendo; cosas como el que pudiera quererle tanto y, al mismo tiempo, tener miedo de aquel hombre que estaba tumbado en el suelo junto a mi saco de dormir, ese hombre que era mi padre y cuy os ojos reflejaban los destellos del fuego. Papá me pasó la mano por el pelo, igual que había hecho la noche en que me contó la historia del cráneo. —¿Tienes sueño, Ronnie? —me preguntó. Sonreí y meneé la cabeza. La forma en que pronunció aquellas palabras me hizo comprender que me quería mucho. Volvió a pasarme la mano por el pelo mientras me miraba fijamente a los ojos. Volví la cabeza y cerré los ojos. Un instante después mi mente empezó a enviarme mensajes. « No. No quiero que ocurra. Te amo. Vete» . Y todo empezó a ocurrir, como siempre. Pero no a mí. Nunca me ocurría a mí. Siempre le ocurría a otra persona. Yo tenía los ojos cerrados y estaba muy lejos de allí, esperando a que todo terminara. Recuerdo que cuando fui al cuarto de baño antes de acostarme pensé que el vapor de la ducha era como lágrimas deslizándose por las paredes. Una cabaña con paredes que lloraban… Cerré los ojos, me eché el cabello hacia atrás bajo el chorro de agua caliente e intenté expulsar aquellos pensamientos de mi cabeza. —¡Sólo necesitas amor! El estéreo me despertó. Alcé la cabeza y pude ver a papá. Estaba en la cocina batiendo huevos con un tenedor siguiendo el ritmo de la canción. El olor de las tostadas quemadas estaba empezando a llegar hasta el rincón en el que había dormido. —¡Eh, papá! ¡Huele estupendamente! ¿Qué hay para desay unar? El humo empezó a salir del horno. Sabía que a esas alturas las tostadas y a debían de estar negras. Me levanté de un salto, fui corriendo al horno y lo abrí. Un chorro de humo me dio en la cara. Cuando se dio la vuelta papá pareció más sorprendido por mi presencia que por el humo. —Buenos días, papá. Puse en marcha el extractor. El motor hacía tanto ruido como el de un helicóptero. Papá se había quedado inmóvil contemplándome con el tenedor en la mano. Tenía la frente cubierta de sudor, y había humo por todas partes. Parecía como si acabara de abrir los ojos después de haber tenido una horrible pesadilla. Saqué las tostadas ennegrecidas del horno. —¿No sabes que si haces eso eliminas todas las sustancias nutritivas? Papá se limpió la frente con el dorso de la mano, desvió la mirada e intentó sonreír. Después abrió la nevera y sacó una lata de galletas. —Toma —dijo arrojándome la lata para que la pillara al vuelo—. Veamos si sabes cocinar mejor que tu viejo… Volvió a concentrar su atención en los huevos que estaba batiendo. Quité el plástico que envolvía la lata y golpeé el canto del mostrador con la tapa para aflojarla. Una, dos veces…, no muy fuerte. Aquella mañana papá me hacía pensar en esa lata. Daba la impresión de estar a punto de estallar. Desay unamos sin miramos a la cara y apenas abrimos la boca. Comimos en silencio escuchando la música. Papá fue a dar un paseo y aproveché el que me hubiera dejado sola para recoger los platos y ver un poco la televisión. Papá regresó a la hora de almorzar. Volvía a ser el mismo de siempre, y me preguntó si estaba lista para comer algo decente. Intenté ocultar mi entusiasmo, porque no quería herirle haciéndole pensar que era un mal cocinero. —Claro. —Bueno, pues vamos —dijo, y se puso su chaqueta de vuelo. —Pero tengo que cambiarme de ropa. —¿No preferirías un vestido nuevo? Me puse muy contenta, y no intenté ocultarlo. —¡Claro! —dije, y eché a correr para llegar al jeep antes que él. Bajamos por la carretera de montaña que llevaba al pueblo. Tuve que probarme varios vestidos de la gama increíblemente amplia que había en Candy ’s Fashion Scene antes de acabar decidiéndome por uno de color rosa bastante corto. Mamá jamás me habría dejado comprar un vestido tan corto, y si he de ser sincera esperaba que papá lo encontraría demasiado atrevido y no querría comprármelo. Me lo probé sólo para ver si decía algo, pero lo único que dijo fue que el color me sentaba muy bien. Me dejé el vestido puesto, salimos de la tienda y fuimos a comer al restaurante que acababan de inaugurar. El Mountain Inn no parecía un restaurante. Era un edificio rectangular de gran tamaño pintado de azul con un letrero luminoso colocado encima de un remolque, y pensé que era una lástima ir a un sitio así llevando un vestido nuevo. Supongo que papá se dio cuenta de que estaba algo decepcionada. —Aquí no somos tan sofisticados como en la ciudad, ¿sabes? Pero la comida es magnífica. Me enfadé un poco conmigo misma por haberme comportado como una niña. —Me muero de hambre —dije. Nos sentamos a una mesa y una camarera colocó dos menús protegidos por fundas de plástico delante de nosotros. Llevaba una plaquita en la que había escrito « Wy oma» , y su expresión me indicó que y a conocía a papá. Su uniforme de camarera se reducía a unos tejanos muy ceñidos y una camiseta sobre la que había impresa la frase « Las rubias lo hacemos mejor» . Me observó durante unos momentos y se volvió hacia papá. —Me alegra volver a verte, Gary —dijo—. Ha pasado algún tiempo, ¿eh? —He estado muy ocupado —dijo papá. Me preguntó qué quería y pidió lo mismo. —¿Quieres que le corte la carne a la niña o es lo bastante may orcita para hacerlo sin ay uda? —preguntó Wy oma. —Sé cortar la carne sola, gracias —dije y o, y papá se rió. —Vay a, vay a… Tienes mucho genio, ¿eh? Wy oma me obsequió con una sonrisa bastante falsa. —Ha salido a su padre —dijo papá. Wy oma miró a mi padre para averiguar si hablaba en serio y le golpeó suavemente el brazo con el bloc donde anotaba los pedidos. —¡Siento deseos de matarte, Gary Fenster! Siempre me estás tomando el pelo… Wy oma se alejó hacia la cocina y miré a papá. —Me pregunto qué será eso que sabe hacer mejor que las morenas o las pelirrojas —dije. Los labios de papá se tensaron un poquito hacia los lados, como le ocurría siempre que estaba pensando algo que le parecía divertido. —Bueno, puedo asegurarte que sus tostadas son mucho mejores que las mías —dijo. Nos reímos tan fuerte que la gente de las mesas más próximas se volvió a mirarnos. —Creo que le gustas —murmuré. —Le gusta cualquier cosa que tenga la voz grave y lleve pantalones —dijo papá, y volvimos a reír. Wy oma no tardó en traernos lo que habíamos pedido. —¿Qué ocurre aquí? —preguntó—. ¿Tenéis escondido algún libro de chistes debajo de la mesa? Papá y y o no conseguíamos dejar de reír. Supongo que y a saben lo que ocurre cuando te entra la risa tonta, ¿no? La broma o el chiste han dejado de hacerte gracia, pero sigues riendo sin poderlo evitar. Wy oma arrancó la hojita de nuestro pedido del bloc y la dejó boca abajo junto al plato de papá. —Me parece que esta chica es un poquito demasiado inocente para tus bromas, Gary. Se puso el lápiz detrás de la oreja y fue hacia el mostrador para servir café a unos clientes. Esa noche papá me sorprendió llevándome a un concierto al aire libre. Era un concierto country, aunque el country nunca ha sido mi clase de música favorita, pero no estuvo mal. Hacia el final del concierto el grupo empezó a tocar una canción muy rápida y todo el mundo se puso en pie para bailar y acompañarles dando palmadas. Nos levantamos casi sin darnos cuenta y nos pusimos a bailar. El ritmo de la música se aceleró y nos fuimos moviendo cada vez más deprisa para seguirlo. Podía sentir el roce de mi vestido nuevo en los muslos. Nunca me había sentido tan maravillosamente libre. La música cesó de repente y nos dejamos caer al suelo. Estábamos tan cansados que no teníamos aliento ni para hablar. Nos quedamos inmóviles con el cabello empapado de sudor y respirando a toda velocidad. Pensé que me habría gustado pasar la noche allí contemplando las estrellas y sintiendo como la tierra giraba debajo de mí. Papá me cogió de la mano cuando llegamos al jeep y no la soltó en todo el tray ecto, ni tan siquiera para cambiar de marcha. Tener cerca a una persona que me quería y se preocupaba por mí era tan agradable… Mamá me quería, pero no de la misma forma que papá. El bamboleo del jeep y la brisa que me acariciaba la cara hicieron que me entrara sueño, y la cabeza aún no había parado de darme vueltas. Cuando desperté papá me había cogido en brazos y estaba llevándome a la cabaña. Sentí que me ponía dentro del saco de dormir y que me besaba en la mejilla, pero seguía estando medio dormida. Me besó en la otra mejilla. Después me apartó el cabello y me besó en la frente. « No pierdas la calma —me dije—. Es tu padre. Te quiere. Nunca te haría daño. Él no es así…» . Abrí los ojos. El rostro de papá estaba muy cerca del mío y vi el cráneo en la pared que tenía detrás. El fuego le arrancaba reflejos y las llamas parecían bailar en sus cuencas vacías. Volví a sentir el deseo de alejarme y dejar que le ocurriera a otra persona, pero el cráneo no me lo permitía. Me había quedado atrapada entre el sueño y el estar despierta. No sabía lo que era real y lo que era un sueño, y papá no apartaba los ojos de mi cara y seguía acariciándome. Cerré los ojos e intenté alejarme de allí, pero su peso y su presencia se negaban a desvanecerse. Papá… murmuré. Pero cuando volví a abrir los ojos había cambiado. Su rostro se había convertido en un cráneo iluminado por el fuego que sonreía y me observaba con sus cuencas vacías. El cráneo se acercó un poco más y aquella boca horrible se abría y se cerraba lentamente. — Te quiero, Ronnie —murmuraba—. Te quiero… Grité. Grité tan fuerte que me asusté todavía más de lo que y a estaba, y luego no pude parar. Seguí gritando. Le gritaba al cráneo, a él y a los bosques y las tinieblas que nos rodeaban. Todas esas imágenes horribles desfilaron muy deprisa por mi cabeza, una detrás de otra, y se fueron confundiendo hasta formar una sola, como el espacio de aquella cabaña en la que no había comedor o dormitorios, como su rostro y el cráneo, algo que no tenía principio ni fin. Me eché a llorar. Estaba temblando con tanta violencia que apenas si podía respirar. Papá intentó calmarme. —Ronnie, lo siento —decía una y otra vez—. Lo siento, Ronnie. No llores… Por favor, no llores. Cuando me hube calmado intentó abrazarme y consolarme de la forma en que sólo un padre puede hacerlo, pero me aparté de él. —Quiero volver a casa —dije. Sabía que oírme decir eso le dolería mucho, pero y a no me importaba. Pasé toda la noche sin dormir esperando a que los primeros ray os del sol entraran en la habitación. Pensaba que la luz haría que me sintiera mejor, pero lo empeoró todo. Todo parecía mucho más real que anoche. Aún llevaba puesto el vestido rosa. La tela estaba sucia y arrugada, y y a no me gustaba. Papá estaba sentado en una silla al otro extremo de la habitación. También había pasado toda la noche sin pegar ojo. Le pregunté si podíamos marchamos y él me preguntó si tenía hambre. Meneé la cabeza. Sabía que si intentaba tragar algo se me quedaría atascado en la garganta. Me cambié de ropa y recogí mis cosas. Fuimos hasta el aeropuerto en el silencio más absoluto. No hablamos y no pusimos la radio. Papá se ocupó de cambiar mi billete. —¿Algún problema? —le pregunté cuando me lo entregó. —No —dijo. Dio un paso hacia atrás, me miró y se pasó la mano por el pelo —. Sólo que… Ojalá hubiera muerto en Vietnam. Si hubiera muerto allí no habría podido hacerte daño. La distancia y el estar encogido sobre sí mismo hacían que y a no me pareciera guapo. —Dile a tu madre que me voy a otro sitio —murmuró metiéndose las manos en los bolsillos—. Dile que y o… —Cambió el peso de un pie a otro—. Estoy hecho un lío y necesito… No sé lo que necesito. —Carraspeó para aclararse la garganta. Me di cuenta de que esto le resultaba muy difícil, pero seguía sin importarme—. Y no quiero que le ocultes nada. Dile la verdad. Asentí. Lo único que quería era marcharme de allí. Quería estar lejos de él, y me pregunté si alguna vez dejaría de odiarle. Cuando dijeron que podíamos subir al avión casi eché a correr. No me despedí y ni tan siquiera volví la cabeza para mirarle. Me había tocado un asiento de ventanilla. Le vi desaparecer dentro de la terminal mientras el avión empezaba a rodar por la pista. Tenía la cabeza gacha y llevaba las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de vuelo. No he vuelto a verle. No sabemos dónde está, y ni tan siquiera sabemos si vive o ha muerto. Mamá y y o no hemos vuelto a oír esos discos. A veces echo de menos las canciones. A veces… En la calle Cuarenta y Dos WILLIAM F. NOLAN Cualquier persona que abra una antología, un libro de poesía, una novela o una revista y se encuentre con algo escrito por Bill Nolan no debería sorprenderse demasiado. Toda su obra está catalogada en un proyecto que ha necesitado nueve años de trabajo editado recientemente por Borgo titulado The Work of William F. Nolan. La lista abarca cien relatos (incluidos los que aparecen en Nightshapes, una antología que no tardará en ser publicada por la Editorial Avon), y cincuenta libros, entre los que están su famosa trilogía sobre Logan y su primera novela de terror, Helltracks (también en Avon), con un total en continuo aumento de más de mil doscientas creaciones surgidas de su pluma. Lo que no puede catalogarse es la amistad. O los buenos momentos, como aquella noche en Ottawa cuando «Wuffin» recitó de memoria casi todos los papeles de El halcón maltés; o aquella noche en Nashville cuando quiso dejar bien claro lo mucho que le gustaba Raíces profundas e hizo lo mismo ofreciéndonos sus mágicas versiones de Alan Ladd, Van Heflin o Jack Palance. Nolan terminó la representación con un «Shaaaaane» idéntico al grito quejumbroso que lanzaba Brandon de Wilde al final de la película. El relato de este gran escritor que van a leer captura los gemidos que salen de cierta calle donde reina el pecado. Les ofrezco un Nolan distinto con su genio de siempre. No había estado en Nueva York desde su último año de secundaria. Su regalo de graduación había sido un viaje a la Gran Manzana. Sus padres llevaban años oy éndole hablar de Nueva York, de que era el centro de todo y de que no ver Nueva York era tan horrible como no ver nunca a Dios. De pequeño estaba convencido de que Nueva York era algo así como el Dios de los Estados Unidos, y había devorado todos los libros relacionados con la ciudad que pudo encontrar en la biblioteca pública de Atkin. Sus padres no quisieron salir de Ohio. Se conformaban con aquel pueblecito en el que se habían conocido y se habían casado, el mismo en el que había nacido y donde su padre se ganaba la vida con su pequeña empresa de ferretería y herramientas. Nunca iban a ninguna parte, y hasta que subió al tren que le llevaría a Nueva York aquel verano en que cumplió los dieciocho años él tampoco había salido nunca del pueblo. La ciudad era muy calurosa y húmeda, pero el tiempo no le molestó en lo más mínimo. Estaba demasiado ocupado dejándose fascinar por las torres de Manhattan, el rugido del tráfico, las luces de la Quinta Avenida, el palpitar de la vida nocturna en Broadway y la verde inmensidad de Central Park que parecía un trozo de Ohio incrustado en pleno centro de aquel impresionante coloso de acero y cemento. Y las personas, claro… Sobre todo en el metro. Nunca había visto a tanta gente metida en el mismo sitio dándose codazos y empujones, gritando, riendo y blasfemando. Altos y bajos; ricos y pobres; jóvenes y viejos; negros, morenos, amarillos y blancos… La diversidad de aspectos era una auténtica agresión a los sentidos. —El metro se ha puesto imposible —le habían dicho sus amigos—. Está lleno de pintadas y hay muchos atracos. Utiliza los taxis. En cuanto te has metido dentro de un taxi estás a salvo… ¡al menos hasta que sales de él! Y también le habían advenido de que debía mantenerse lo más alejado posible de la calle Cuarenta y Dos. La Cuarenta y Dos está fatal —habían afirmado—. Nueva York ha cambiado mucho desde que eras joven. Hay sitios donde las cosas pueden ponerse realmente feas… Y le habían hablado de los miles de millones de cucarachas y ratas que vivían debajo de la ciudad y en ella, y de que incluso los apartamentos más elegantes de la Quinta Avenida tenían problemas con las cucarachas que salían de sus escondites y empezaban a corretear por las paredes en cuanto se habían apagado las luces. Bueno, no tardaría en saber si exageraban… Ben Sutton —treinta y ocho años, soltero y un poco más calvo cada día que pasaba— ocupaba un asiento en un avión con destino al aeropuerto Kennedy para volver a la Gran Manzana representando a la Compañía de Herramientas Sutton de Atkin, Ohio, veinte años después de su primera y única visita a Nueva York. Ed Sutton, su padre y el fundador de la compañía, y a llevaba bastante tiempo muerto. Su madre murió un año después, y Ben se convirtió en el propietario de la empresa. Durante la última década siempre enviaba a otros para que representaran a la empresa en la Convención Nacional de Herramientas que se celebraba cada año en Nueva York, pero este año se había dejado dominar por un impulso repentino y decidió representarse a sí mismo. Sus amigos le animaron y se mostraron de acuerdo con su decisión. —Ya iba siendo hora de que vieras un poco de mundo, Ben —habían dicho—. Ve a Nueva York. Pon algo de emoción en tu vida, hombre… Tenían razón. La vida de Ben se había ido convirtiendo en una rutina cada vez más aburrida, donde los días se sucedían los unos a los otros como si fueran una hilera de fichas de dominó. El negocio funcionaba prácticamente por sí solo, y Ben estaba empezando a tener la sensación de que era una mera figura decorativa. El viaje a Nueva York le haría sentir que estaba vivo y volvería a ponerle en contacto con las fascinantes realidades de la gran ciudad. Oh, sí, había llegado el momento de ver « un poco de mundo» … El aeropuerto Kennedy era un manicomio. Ben había perdido el resguardo del equipaje, y tuvo bastantes problemas para demostrar que sus dos maletas eran realmente suy as y no de otra persona. Después el autobús del aeropuerto que debía llevarle desde Kennedy hasta la estación Grand Central sufrió una avería y tuvo que esperar en la cuneta de la autopista junto a una docena de irritados pasajeros. El autobús que vino a recogerles tardó más de una hora en presentarse. Cuando llegó a la estación Grand Central un chico muy flaco que llevaba una chaqueta roja con las palabras « ¡Los muertos viven!» bordadas en la espalda salió corriendo con una de sus maletas mientras telefoneaba al hotel para confirmar la reserva que había hecho. Un corpulento policía de la estación logró detener al chico y le devolvió la maleta. El policía le preguntó si quería presentar una denuncia, pero Ben meneó la cabeza. —Que la presente el propietario de la próxima maleta que intente robar. No puedo perder el tiempo y endo a comisaría. El policía frunció el ceño. —Creo que hace mal, señor —dijo mientras miraba fijamente al chico—. Ese cabroncete debería estar entre rejas. El policía acabó dejándole marchar y el chico les hizo un gesto obsceno con la mano antes de esfumarse entre la multitud. —¿Ha visto eso? —preguntó el policía poniéndose rojo de rabia—. ¿Ha visto lo que ha hecho ese mierda? Tendría que ir detrás de él y darle una buena paliza. ¡Y estoy pensando seriamente en hacerlo, créame! —Eso es cosa suy a, agente —dijo Ben—. Pero y o tengo que coger un taxi y llegar a mi hotel antes de que anulen mi reserva. —Oh, claro… Adelante, márchese —dijo el policía—. Haga lo que le dé la gana. A mí me la suda, ¿sabe? « Bueno —pensó Ben—, y a me advirtieron que la ciudad ha cambiado mucho» . El hotel donde se celebraba la convención era muy elegante y su habitación no estaba nada mal. La ventana daba al Central Park y le ofrecía una vista soberbia del dosel verde que se extendía por debajo de ella. El botones asintió distraídamente con la cabeza cuando Ben le dijo lo mucho que le gustaba aquel panorama. —Sí… Con suerte quizá pueda ver cómo le quitan el bolso a una vieja. Dejó escapar una risita burlona y le preguntó si había venido « a la convención» . —Sí. Soy de Ohio. —Bueno, el bar está lleno de tipos de la convención poniéndose ciegos. Quizá haga nuevas amistades. Las palabras del botones resultaron proféticas. Ben se duchó, se cambió de ropa y cogió el ascensor para ir al bar (el bar se llamaba El Refugio) y apenas llevaba cinco minutos allí cuando los taburetes libres que le flanqueaban quedaron ocupados por dos hombres. —Así que se dedica al negocio de las herramientas, ¿eh? —preguntó el tipo que se había sentado a la izquierda de Ben. Era barbudo, tenía los ojos muy grandes y oscuros y su sonrisa revelaba un montón de dientes blanquísimos. —Ha acertado —dijo Ben—. ¿Cómo lo ha adivinado? —La solapa —dijo el otro hombre. El tipo de la derecha era delgado y estaba muy pálido. Sus ojos de un azul acuoso brillaban débilmente tras los gruesos cristales de sus gafas. Ben puso cara de perplejidad. —No… —El alfiler que lleva en la solapa de su chaqueta —dijo el hombre de la barba—. Es lo que le ha delatado, ¿comprende? Ben sonrió y acarició con la y ema de un dedo el alfiler. La plaquita metálica apenas si era lo bastante grande para acoger el martillo, las tenazas y la palanqueta que coronaban el logotipo y la frase « Sutton, herramientas en las que se puede confiar» . —Bueno, caballeros… ¿También han venido para la convención? —les preguntó. —Así es —dijo el de las gafas—. Yo soy Jock Kirby, y el barbudo es Billy Dennis. —Ben Sutton. Se estrecharon la mano. —Somos un par de nativos, ¿sabe? Venimos del mismísimo centro de la Manzana —dijo Billy Dennis—. ¿De dónde es usted? —De Atkin, Ohio. —¿Akron? —preguntó Jock—. Conozco a un tipo de Akron. Está metido en el negocio de los neumáticos. —No, Atkin —le corrigió Ben—. Queda a varios centenares de kilómetros de Akron. La gente tiende a confundirse. —Nunca he oído hablar de ese sitio —dijo Billy. —Es un pueblo bastante pequeño —dijo Ben—. No hay mucho que contar sobre él. —¿Qué bebe? —preguntó Jock. —Escocés con agua —dijo Ben. —Estupendo. Tomaremos lo mismo. —Kirby le hizo una seña al camarero y alzó el vaso de Ben—. Tres más de esto, ¿de acuerdo? —De acuerdo —dijo el camarero asintiendo con la cabeza. —Bueno… —dijo Billy Dennis mientras deslizaba los dedos de una mano por su barbuda mejilla—. Así que es de Ohio… Supongo que allí no hay mucha marcha, ¿eh? —¿Marcha? —preguntó Ben parpadeando. —Lo que quiere decir es que Akins debe de ser uno de esos lugares amuermantes en los que te mueres de asco —le explicó Kirby. —Atkin. Soy de Atkin… —Bueno, como se llame ese pueblo —gruñó Kirby. El camarero depositó sus bebidas sobre el mostrador y Dennis le entregó un billete de veinte dólares. —Bien, bien… ¿Y qué hacen en Ohio cuando quieren divertirse? —preguntó Kirby. —Yo veo la televisión —dijo Ben tomando un sorbo de su escocés—. Oigo música, y salgo a cenar fuera de vez en cuando. Voy al cine cuando dan una película que realmente tengo ganas de ver… —Se encogió de hombros—. Aunque si he de ser sincero no voy demasiado. —Chico… —Billy Dennis dejó escapar un suspiro—. Se lo pasa bomba, ¿eh? —Genial —dijo Jack Kirby. Ben cambió de posición en el taburete. —No soy de los que le piden mucho a la vida. Supongo que soy lo que ustedes llamarían un…, un tipo provinciano. De los que calientan el sillón, ¿comprende? Billy Dennis soltó una risita que volvió a revelar sus dientes. —Ah, Bennie, le aseguro que si viviera aquí podría calentarse otras cosas aparte del culo. —Joder, y a lo creo que sí —dijo Jock. Ben se puso rojo y se apresuró a terminar su bebida. No estaba acostumbrado a oír tacos, y se sentía bastante incómodo. Dennis alzó el brazo y llamó al camarero trazando un círculo en el aire con la mano. —Otra ronda —dijo. —No, no, y a he bebido suficiente —protestó Ben. Empezaba a sentirse un poco aturdido. Nunca le había gustado demasiado el alcohol. —Vamos, Bennie… —le apremió Jock Kirby —. Vive un poquito, hombre. Dale un buen mordisco a la Gran Manzana. —Sí —asintió Billy Dennis sin apartar los ojos del hombre de Ohio—. Tómate otra copa con nosotros. Y cada uno de ellos puso un brazo sobre los hombros de Ben Sutton. El tray ecto por Broadway fue como un sueño. Ben no podía recordar haber salido del bar. ¿Habían venido hasta aquí en taxi? Era como si su cabeza estuviera llena de humo rosado. —Creo que he bebido demasiado —dijo. Las palabras sonaron pastosas y casi ininteligibles. Su lengua se negaba a obedecerle. —Nunca se puede beber demasiado en una fiesta —dijo Billy Dennis—. ¡Y eso es justamente lo que vamos a celebrar esta noche! —Joder, y a lo creo que sí —dijo Jock—. Es hora de pasarlo en grande. —Tengo que volver al hotel —dijo Ben—. La convención empieza a las diez de la mañana. Necesito dormir. —¿Dormir? —Dennis le obsequió con una sonrisa llena de dientes—. Diablos, y a dormirás cuando estés muerto… Vamos a llevarte a un sitio muy divertido, Bennie. —Claro que sí —dijo Jock Kirby —. Hará que te olvides de Ohio y de todo lo demás. —¿Adónde vamos? —preguntó Ben. Le costaba bastante mantenerse a su altura, y los faroles parecían estar envueltos en halos de niebla. —A la Cuarenta y Dos —dijo Kirby asintiendo con la cabeza—. La calle de los polvos… Ben se detuvo y alzó una mano. —Es una zona muy peligrosa —dijo con voz pastosa—. Mis amigos me advirtieron que no debía acercarme a ella. —Ahora nosotros somos tus amigos —dijo Billy Dennis—. Y nosotros te aseguramos que es allí donde está la acción. ¿Verdad que sí, Jocko? —Joder, y a lo creo que sí —dijo Kirby. Un vagabundo fue hacia ellos extendiendo ante su cuerpo una mano derecha que más parecía una garra. Ben sacó una moneda de veinticinco centavos del bolsillo y la dejó caer en aquella palma llena de costras y mugre. —Que Dios le bendiga —dijo el vagabundo. —Largo —dijo Kirby. El vagabundo no le hizo ningún caso y alzó la mano señalando las bolsas de basura amontonadas sobre la acera. Los desperdicios que contenían tensaban el plástico negro de las bolsas. Las cucarachas y los insectos iban y venían entre ellas. El vagabundo movió la cabeza mirando fijamente a Ben. —No pise los gusanos —dijo. Y siguió avanzando hacia el norte de Broadway. —No estoy muy seguro de que sea una buena idea —dijo Ben—. Sigo pensando que debería coger un taxi y volver al hotel. —El jodido hotel puede esperar —dijo Kirby. Su pálido rostro parecía brillar en la oscuridad—. El hotel no se irá a ninguna parte, ¿verdad? —Claro que no —dijo Billy Dennis—. ¿O es que no piensas salir del hotel? Para eso más te valdría haberte quedado en Elkins. —Atkin —le corrigió Ben. Tenía la sensación de que su cabeza se había desprendido del cuerpo y estaba flotando a unos cuantos centímetros por encima de él. —Eh, y a estamos —dijo Jock Kirby, y sonrió—. ¡Bienvenidos a la calle del pecado! Acababan de llegar al cruce de la Cuarenta y Dos con Broadway. El tráfico palpitaba a su alrededor envuelto en oleadas de luces y sonidos. Los neones chisporroteaban y parpadeaban. El aire olía a cenizas. Ben parpadeó rápidamente intentando ver con más claridad. —Creo que estoy borracho —dijo. —No, hombre, nada de eso —le tranquilizó Jock—. Estás un poquito animado… Déjate llevar y disfrútalo. Billy Dennis le cogió por el codo izquierdo y empezó a tirar de él llevándole hacia la Cuarenta y Dos. Ben tenía la sensación de no pesar nada, como si su cuerpo estuviera hecho de papel de seda. —¿Adónde…, adonde pensáis llevarme? —A un sitio muy especial —dijo Billy —. Te encantará. ¿Verdad que sí, Jocko? —Joder, pues claro que le encantará —dijo Kirby. Ben intentó obtener una imagen más clara de lo que le rodeaba. Sus sentidos captaron un confuso caleidoscopio de colores y sonidos. La acera estaba llena de chulos y prostitutas, mendigos y porteros que anunciaban espectáculos porno, turistas y drogadictos en pleno viaje. Las marquesinas de los cines estaban envueltas en aureolas de luz y los neones parecían una exhibición de fuegos artificiales. Las tiendas que vendían recuerdos y los locales porno competían unos con otros intentando atraer la atención de los transeúntes. Ben siguió caminando y sintió que se hundía en un mar de voces sin cuerpo. Los rostros pasaban junto a él como si estuviera recorriendo una galería de fantasmas. —Estoy mareado —dijo—. Necesito sentarme un rato. —Podrás sentarte en cuanto hay amos entrado —dijo Kirby. —¿Entrado? ¿Dónde? —Ya lo verás —dijo Billy —. Ya casi hemos llegado. Ben y sus acompañantes se detuvieron delante de un edificio muy bien iluminado. Las serpientes de color de los neones formaban la silueta de una mujer desnuda que tendría seis metros de alto y se retorcía lascivamente sobre la fachada. Las bombillas se encendían y se apagaban. CHICAS… DESNUDAS… CHICAS… DESNUDAS… Un portero bastante malcarado que vestía una sucia camisa blanca y unos Levi’s muy gastados les hizo señas con la mano. Tenía los ojos iny ectados en sangre. —Entren, caballeros, el espectáculo está a punto de empezar… Nuestras chicas actúan totalmente desnudas y sin ninguna clase de adornos. Nuestras chicas les excitarán y les fascinarán, nuestras chicas les asombrarán y les dejarán deslumbrados… Los nuevos amigos de Ben le cogieron de los codos y le hicieron entrar en el edificio. Subieron un tramo de escalones muy anchos pintados de rojo, llegaron a un rellano iluminado por bandas de neones azules y siguieron por un pasillo que llevaba hasta una habitación en la que había un círculo de taburetes de plástico. La impresión de conjunto era entre irreal y onírica…, y vagamente amenazadora. Cada taburete estaba pegado a una ventana protegida por una lámina de metal rojo debajo de la que había una ranura para meter monedas. No había ningún taburete ocupado, cosa que extrañó bastante a Ben. —Llega justo a tiempo, amigo —dijo un tipo muy flaco que tenía la piel repleta de cicatrices y granos—. El espectáculo va a empezar. Diez minutos por sólo veinticinco centavos… Y no cobramos nada por tocar. —Pon la mano, Ben —dijo Jock Kirby, y dejó caer unas cuantas monedas de veinticinco centavos en su palma—. Basta con que eches una por la ranura — dijo, y sonrió—. Seguro que en Ohio no tenéis nada así, ¿eh? Ben Sutton le obedeció y metió una moneda en la ranura moviéndose como un autómata. La lámina metálica fue deslizándose lentamente hacia arriba y reveló una gran plataforma circular bañada por la luz que brotaba de una batería de focos colocados en el techo. Una mujer de rasgos no muy agraciados y expresión malcarada salió de una puerta. Vestía un traje de lentejuelas rojas y llevaba puesta una peluca pelirroja que no podía haber costado mucho dinero. La mujer se volvió hacia Ben. —Bienvenido al Agujero del Infierno —dijo—. Llegas justo a tiempo. Tenía una sonrisa horrible. Ben había supuesto que las otras ventanas se abrirían de un momento a otro, pero seguía siendo el único cliente. « No creo que ganen mucho dinero con esto» , pensó distraídamente. —Les presentamos a la Llama de Arabia. La mujer pulsó un botón colocado junto a la plataforma y una rubia de piernas muy largas cruzó el umbral acompañada por un estallido de música grabada. Llevaba varios velos casi transparentes que empezó a quitarse rápidamente. Era joven y bastante opulenta, y sus giros y contorsiones al son de la batería resultaban muy atractivos, aunque vulgares. Sus ojos no se apartaban de Ben, quien se había quedado inmóvil delante de la ventana. No podía mover ni un músculo. Kirby tenía razón. En Ohio no había nada parecido… El último velo se desprendió de las caderas de la chica y, tal y como había prometido el portero, la dejó « totalmente desnuda y sin ninguna clase de adornos» . Ben Sutton tenía treinta y ocho años y jamás había visto una mujer totalmente desnuda. Linda Mae Lewis le había enseñado su seno izquierdo a la tenue claridad de las luces del salpicadero en el viejo Pontiac convertible de Ben cuando estudiaban en la universidad, y una camarera de la cafetería Taza-Rápida de las afueras de Atkin le había dejado deslizar una mano debajo de su uniforme —y Ben había conseguido verle la parte superior de un muslo—, pero la experiencia sexual de Ben con las hembras no había ido más allá de ese punto. Las blancas curvas del cuerpo que ondulaba y se retorcía a escasos centímetros de sus ojos le dejaron deslumbrado. —Adelante, cariño, toca… —dijo la chica con una voz ronca y sensual mientras se inclinaba ofreciéndole sus nalgas desnudas—. ¡Vamos, no seas tímido! Ben alargó una mano temblorosa para acariciar una de las blancas lunas que se le ofrecían. La carne era tan lisa como el mármol y pareció vibrar bajo sus dedos. Y la pantalla de metal rojo empezó a bajar justo en ese momento. Ben retiró rápidamente la mano lanzando un gemido de frustración. Sus diez minutos habían expirado. Metió veinticinco centavos en la ranura moviéndose tan deprisa que se le cay eron varias monedas al suelo…, y la pantalla de metal volvió a subir con idéntica lentitud. Pero la plataforma estaba vacía. La chica se había esfumado. Ya no había música. Ben giró sobre sí mismo para preguntarle a sus dos amigos por qué había terminado el espectáculo, pero descubrió que estaba solo. Ben se puso en pie. — ¡Eh! ¿No hay nadie? Silencio, roto sólo por los sonidos ahogados del tráfico de la calle y el gemido distante de una sirena de la policía. Ben salió al pasillo. —¿Kirby ? ¿Dennis? ¿Dónde os habéis metido? No obtuvo contestación. Fue hacia la escalera o, al menos, ésa era la dirección que pretendía seguir. No tardó en comprender que se había equivocado. Las curvas y giros del pasillo le obligaron, a seguir internándose en el edificio. El pasillo pareció irse volviendo más angosto y oscuro. Ben oy ó risas delante de él. Una puerta se abrió de repente y el pasillo quedó inundado de luz. Fue hacia la puerta y metió la cabeza por el hueco. La mujer malcarada y la chica rubia a la que había visto bailar estaban allí, y Jock Kirby, y Billy Dennis… Reían a carcajadas y cada uno tenía una copa en la… No eran manos. ¡Dios santo, eso no podían ser manos! —Hola. Ben —dijo la cosa que se hacía llamar Billy —. Estamos celebrando una fiesta. —¿Y sabes quién es el invitado de honor? —preguntó la cosa que se hacía llamar Jock—. ¡Tú amigo! Carne fresca para la despensa… —Sí —dijo la rubia. Asintió con la cabeza y la punta rosada de su lengua se deslizó lentamente sobre sus labios—. Hasta los gusanos tienen que comer. Ben les miró fijamente y sintió un terrible vacío en el estómago. Las náuseas se apoderaron de él y le obligaron a retroceder tambaleándose para vomitar en el pasillo. Las cuatro criaturas empezaron a quitarse el disfraz. Miembros, orejas, narices… La carne se desprendía de sus cuerpos fluy endo como trozos de queso podrido. Ben se permitió una última mirada hacia atrás mientras giraba sobre sí mismo para echar a correr. Las criaturas que vio eran como las cucarachas y los gusanos que hacían sus nidos en las bolsas de basura que se acumulaban sobre la acera de Broadway, pero mucho más grandes y mucho más… evolucionadas. Ben Sutton echó a correr. No lograba encontrar la escalera. Las curvas y giros del pasillo no parecían tener fin, pero si seguía corriendo acabaría encontrando una salida. Estaba seguro de que acabaría encontrando una salida… A salvo JOHN MACLAY Desde 1981 hasta hoy John Maclay ha publicado más de cuarenta relatos que han aparecido en revistas como Twilight Zone, Night Cry y Crosscurrents. También ha publicado catorce poemas, una recopilación de relatos titulada Other Engagements (Dream House, 1987) y una novela escrita en colaboración, Wards of Armageddon (Leisure, 1986). Aparte de eso, John —que había trabajado en el campo de la publicidad— ha editado dieciséis libros divididos entre la historia local de Baltimore y la ficción, incluidos los dos primeros volúmenes de esta serie de antologías (1984 y 1987), ambos nominados para un Premio Mundial de Fantasía. Concibió, recopiló y editó la antología Nukes (1986) que contenía relatos inéditos de Jessica Salmonson, Mort Castle, Joe Lansdale y un servidor de ustedes. La antología fue muy bien acogida por la crítica, que admiró la forma en que utilizaba a los escritores de terror para abordar «el terror definitivo». Maclay, un hombre tan bueno como versátil, vive con su esposa Joyce y sus dos hijos. Sí, doctor, puede que esto me ay ude. Sé que sus métodos no son demasiado ortodoxos pero y a he visitado a todos sus colegas y estoy dispuesto a probar lo que sea. De acuerdo, me quedaré quietecito con el cuaderno y la pluma que me ha dado y pondré por escrito todo lo que me venga a la cabeza sobre el peor de mis temores, el que estoy seguro acabará matándome si no consigo ay uda pronto… No es claustrofobia en el sentido estricto de la palabra, como y a sabe. Nunca me ha molestado estar encerrado en una habitación, por pequeña que sea, y el que hay a luz o no la hay a tampoco parece afectarme. Recuerdo que en una ocasión estuve más de veinte minutos dentro de un armario esperando a un amigo que llegó tarde a una fiesta sorpresa sin que me ocurriera nada; y creo que podría trabajar de minero y pasar media vida encorvado en esos túneles interminables y de techo bajísimo sin tener ni pizca de miedo. Incluso podría ser astronauta y viajar en una de esas cápsulas minúsculas, siempre que tuviera una ventanilla; aunque sólo necesitaría la ventanilla en esa situación, no en el armario o en la mina, e incluso entonces no me importaría que hubiera luz o que estuviera a oscuras, siempre que supiera que podía contemplar el espacio. Estamos avanzando, ¿verdad, doctor? Parece ser que mi gran temor es el de quedar encerrado en un lugar pequeño y sin ventanas donde el techo se encuentre bastante por debajo de la altura de mi cabeza cuando me pongo en pie. ¿He escrito « parece ser» ? Oh, Dios… La primera vez de la que guardo memoria ocurrió cuando tenía nueve años. Un niño con el que solía jugar vivía en una casa victoriana donde había montones de recovecos y sitios para esconderse, y un día me enseñó su nuevo escondite. El escondite estaba debajo del cobertizo y consistía en un recinto muy pequeño al que se llegaba mediante una puertecita. Supongo que había sido concebido para guardar los útiles de jardinería, pero no estoy seguro. Mi amigo había colocado una bombilla conectada a uno de los enchufes de la casa, había alisado el suelo de tierra y había adornado las paredes con carteles de coches antiguos. Me pareció que era un escondite estupendo. Hasta que me llevó adentro y cerró la puerta. No fue la falta de aire o el olor a humedad y cerrado…, nunca ha sido por eso. Yo sabía que podía salir de allí cuando quisiera y es exactamente lo que tendría que haber hecho, pero los niños pueden ser muy tozudos y aparte de no querer estropearle la diversión a mi amigo, y o… Bueno, no podía permitir que se diera cuenta de lo asustado que estaba. Así que me quedé sentado con las piernas cruzadas sintiendo el roce de la rugosa superficie del techo en mis cabellos…, y el sudor empezó a acumularse sobre mi frente. Le oí parlotear alegremente sobre el Modelo A y el Modelo T. Vi como alzaba la mano para señalar sus carteles… Hasta que el palpitar desbocado de mi joven corazón ahogó su voz. Hasta que su imagen se volvió borrosa y mis ojos dejaron de fijarse en él para clavarse en aquellas paredes que parecían estar cada vez más y más cerca. Lo último que recuerdo de mi compañero de juegos —no quiso volverme a ver después de aquello—, fue la expresión de perplejidad que se adueñó de su rostro cuando me levanté de un salto, abrí la puerta y salí corriendo de allí. Bien, doctor, ése es el recuerdo infantil, el recuerdo que sus colegas siempre han intentado arrancarme porque estaban convencidos de que revelarlo rompería el hechizo. Pero, naturalmente, en mi caso no ha sido así. Continuemos… Las películas. Adoro las películas. Me han proporcionado una forma de evasión, y la evasión es algo que siempre he necesitado, especialmente en los últimos tiempos. Siempre me he sentido muy atraído hacia las películas de aventuras y acción. Esos hombres duros y valerosos parecían darme fuerzas para resistir mis temores. Way ne. Cooper. Bogart. Bogart. Lo cual me lleva a Cagney. Cagney. Y Robinson. Robinson… Pero… Oh, Dios. Eso hace que recuerde la escena… Es una de esas películas de prisiones en blanco y negro de los años treinta. Los fríos bloques de celdas, los comedores espartanos y los prisioneros que acechan con un cuchillo en ristre detrás de cada esquina…, sí, todo eso es bastante duro, pero no me asusta porque hallarme entre rejas no me impide estar de pie, e incluso puedo hacer planes para escapar con Jimmy y Eddie. Hasta que… Nos han descubierto. Y que te descubran significa… El Agujero. Cualquier cosa, cualquier cosa menos eso. Esa jaula minúscula hecha de planchas metálicas. Esa puerta de acero que se cierra mientras me arrodillo dentro de la jaula. Esa ventana, sí, que se abre una vez al día para que el centinela me pase el pan y el agua…, pero no es suficiente, no, ni mucho menos… Porque mientras tanto, mientras intento incorporarme, incluso mientras intento estirar mi cuerpo en sentido horizontal fingiendo que estoy de pie… Voy enloqueciendo poco a poco. Le ruego que no se ría cuando lea esto, doctor. No debería hacerlo, porque esa escena fue la culpable de que mi primer amor se me escurriera de entre los dedos. Se lo explicaré. Estábamos tumbados en el sofá viendo una vieja película cuando de repente… La expresión de su rostro era idéntica a la que había visto en el de mi compañero de juegos infantiles. Cuando volví a gritar y salí corriendo… Pero también logré superar eso. Conocí a otras mujeres. Sigo y endo mucho al cine, aunque ahora escojo las películas con mucho cuidado…, incluso evité ver los trailers de Papillón. Las cosas parecían ir bastante bien. Después de todo, el mundo es muy grande y los sitios en los que no te puedes poner de pie no son tan abundantes. El paso del tiempo hizo que casi me crey era capaz de relegar esos dos momentos horribles al pasado, y me convencí de que era allí donde debían estar. Pero… Estaba a punto de terminar la universidad y me había matriculado en el curso de Apreciación Artística. Era un curso bastante agradable y fácil de aprobar. Bastaba con asistir a tres conferencias por semana que consistían básicamente en la proy ección de muchas diapositivas acompañadas por los comentarios del profesor. Aquel miércoles horrible la conferencia versaría sobre el arte inglés del siglo dieciocho. Recuerdo que estaba reclinado en mi asiento disfrutando las obras de Kneller y Constable, medio dormido y medio despierto…, cuando la pantalla me mostró una imagen muy distinta a las que la habían precedido. William Blake. La tumba. Intenté no perder el control, y lo conseguí. No grité, no me levanté de un salto para echar a correr. Ya era adulto, y tenía mi orgullo. El profesor siguió hablando y la diapositiva cambió. Pero cuando volví a mi habitación caminando bajo los ray os del sol descubrí que no podía quitarme aquella imagen de la cabeza. Decidí que debía hacer algo para librarme de ella —y a sabe a qué me refiero, ¿verdad, doctor?—, fui a la biblioteca y salí de ella con un libro sobre Blake debajo del brazo. La noche de ese mismo miércoles, bastante tarde. Estoy acostado en mi cama, tan inmóvil como si me hubieran hipnotizado con los ojos clavados en ese grabado. La fría pesadez del techo de piedra que se curva y que resulta aún más amenazadora gracias al blanco y negro del grabado, las siluetas humanas sumidas en una inmovilidad de estatuas y, aun así, tan llenas de vida, tan reales… Y sus ojos abiertos. El techo que pesa sobre ese espacio opresivo carente de salidas…, y de repente estoy con ellos, estoy en ese lugar donde no puedo mantener erguida la cabeza. Supongo que fui cuesta abajo a partir de entonces, y quizá deba añadir que mis escasas amistades han sabido leer en mí como si fuera un libro abierto. Tuve mi primer ataque de nervios, y no conseguí graduarme con el resto de mi clase. Mi matrimonio no duró demasiado. Estaba solo en nuestra casa de las afueras y hubo un cortocircuito que provocó un pequeño incendio debajo del porche, unas llamitas insignificantes que se habrían apagado con sólo una rociada del extintor…, pero y o no podía meterme allí debajo y permití que nuestra casa ardiera hasta los cimientos. (Mi esposa se escapó con uno de los bomberos algún tiempo después. Supongo que debería reírme, pero no creo que tenga ninguna gracia.) A partir de entonces intenté mantenerme lo más alejado posible de cualquier… lugar… que reuniera esas características, y he intentado evitar el verme expuesto a imágenes que lo representen por breve que sea la exposición. (Hace poco perdí otra amistad porque no podía viajar en la parte trasera de su camioneta. Su camioneta no tenía ventanillas, ¿comprende?) Y las pesadillas…, su frecuencia y su intensidad han ido aumentando poco a poco hasta el punto de impedirme dormir y poner en serio peligro mi salud. Y… Sí, he acabado convirtiéndome en una de esas personas extrañas que necesitan… ¿hacer ciertos arreglos especiales? Ya he escogido mi ataúd y he dado instrucciones de que le coloquen un dispositivo que me permita avisar al exterior por si se da la eventualidad de que me entierren vivo. El entierro… Bueno, doctor, puede que por fin estemos llegando a alguna parte pese a mis fracasos anteriores. Poner todo esto por escrito y lo que me ha hecho quizá hay a servido de algo. Admito que al principio estaba aterrorizado, pero saber que le tengo tan cerca me ha ay udado a no perder el control. El escondite de mi compañero de juegos…, el Agujero en esa película de prisiones…, la tumba de Blake…, sí, especialmente la tumba… Es el miedo a estar atrapado, ¿verdad? Estar vivo pero atrapado, sin poder moverse, incapaz de ver lo que hay fuera, sin poder estar de pie…, la muerte en vida. Bien, doctor, creo que y a lo he contado todo. Estoy harto. No puedo seguir soportando esta especie de muerte en vida, no puedo soportar el que me consideren un tipo raro y el ir perdiendo todas las oportunidades debido a este miedo. Creo que voy a concentrarme en el maravilloso mundo que hay ahí fuera… Porque pese a todas esas experiencias horribles y a las que puedan aguardarme en el futuro sé que… Que cuando hay a muerto y me hay an enterrado estaré… muerto. No podré saber dónde me encuentro, y no me importará. Y aun suponiendo que lo sepa creo que esas paredes y ese techo tan cercanos a mi cuerpo harán que me sienta seguro y protegido. Me envolverán en la nada —sobre todo si no hay luz—, y por fin podré dormir… ¿Cuánto tiempo ha pasado, doctor? Empiezo a tener ciertas dificultades para respirar… Pero eso debe de ser por el júbilo que me invade al comprender que por fin estoy a punto de resolver mi problema, ¿verdad? Y también está la luz… Me hace daño en los ojos. Pero en ciertas…, en ciertas situaciones… Antes nunca me había importado su ausencia, ¿verdad? Creo que y a es suficiente. Sí, es mejor así. Pero tendré que dejar de escribir, porque y a hace algún tiempo que no veo nada y estoy guiando la pluma sobre el papel mediante el tacto… La oscuridad parece estar más cerca…, me está envolviendo… BALTIMORE (AP) — Los cadáveres de un psiquiatra y su paciente han sido descubiertos en circunstancias bastante extrañas el día de hoy. Según las notas encontradas por la policía, el doctor Bertram Mankin, de 59 años de edad y bastante conocido en la ciudad por los métodos poco usuales de terapia que empleaba, encerró a James Ridgley, de 33 años, dentro de una gran caja fuerte en su consulta del Edificio Tower. El paciente estaba aquejado por una rara variedad de claustrofobia. El doctor Mankin le entregó una linterna, una pluma y papel y le dijo que escribiera sobre sus temores. Al parecer el doctor Rankin tenía intención de liberar al señor Ridgley cuando hubiera pasado diez minutos dentro de la caja fuerte antes de que la falta de aire se convirtiera en un problema. Pero cuando su secretaria —Bemice Watson, de 42 años— entró en la consulta del doctor aproximadamente una hora después le encontró muerto en su sillón debido a un infarto. La secretaria llamó a una ambulancia y a la policía. Los agentes ley eron las notas del doctor, abrieron inmediatamente la caja fuerte y descubrieron que el señor Ridgley había muerto de asfixia. —Lo extraño —declaró el enfermero John Magruder—, dejando aparte el que toda la situación sea bastante rara, es la expresión que había en el rostro del difunto. » Cuando una persona muere atrapada en un lugar tan pequeño lo normal es que sus rasgos estén deformados por el terror al ver que no podía escapar. Parece como si hubieran muerto gritando. Pero ese hombre… Estaba sonriendo, y parecía totalmente en paz consigo mismo. La señorita Watson estaba tan alterada que fue preciso administrarle una fuerte dosis de sedantes. Todo menos los lazos eternos GARY A. BRAUNBECK La primera aparición profesional de este escritor/actor/director natural de Ohio habría debido producirse en la revista Night Cry de Alan Rodgers, pero la revista tuvo que cerrar antes de haber podido publicar su relato. Su primera aparición podría haber tenido lugar en Phantoms, una antología recopilada por los Greenberg…, ¡pero yo le descubrí primero, aunque Roz y Marty hayan conseguido adelantarse a la publicación de este volumen! Es posible que varios editores y antologistas acaben disputándose el honor de haber descubierto a este escritor que se ha casado hace muy poco y que les romperá el corazón mientras les muestra el horror más insoportable en lugares donde jamás habrían creído que pudiera estar presente. Es posible que Crispin Bumham y Eldritch Tales también intenten atribuirse ese honor, pero… No importa. Gary Braunbeck está aquí y su obra demuestra que el terror no está reñido con el corazón. El pequeño problema es que… ese corazón está sangrando. Todo cuanto no ha sido soñado aguarda en esa región… hasta el momento en que todo se desintegre, todo menos los lazos eternos, el Tiempo y el Espacio. Ni la oscuridad, ni la mente, ni la fuerza de la gravedad…, no habrá más límites que nos aten. WALT WHITMAN « ¿Osarás ahora, oh, alma?» . Pasaba muchas horas en la casa con el único propósito de conseguir que estuviera aún más vacía. Era una especie de juego, como el caminar sobre el muro de piedra del jardín cuando era niña imaginándose que se trataba de un risco montañoso sin mirar hacia abajo para no ver las rocas. Sabía que el resbalón supondría una muerte segura, una caída terrible que acabaría con su cuerpo destrozado, pero seguía caminando a lo largo del muro hasta que perdía el equilibrio y se desplomaba y el pensamiento que invadía su mente antes de que su cuerpecito chocara contra el suelo siempre era el mismo: « Ah, ése fue el instante de mi muerte…» . Después alzaba los ojos hacia el muro con el trasero sólidamente apoy ado en el barro y se reía. Ahora lo único que había en la casa era el agujero que había dejado papá, y y a no podía reír. Yolanda estaba contemplando el agujerito en la pared de la sala preguntándose si volvería a sangrar. Sólo sangraba de noche, veinte minutos después de las doce, a la hora en que su padre… Un ruido procedente del dormitorio. Yolanda aguzó el oído esperando captar la voz de Michael. Tendría que despertar pronto. Siempre se despertaba en cuanto ella se levantaba de la cama. Clavó los ojos en la oscuridad como si ésta pudiera advertirla del momento en que despertaba, aunque no sabía muy bien cómo. Quizá se partiría en dos mitades tan limpiamente como si hubiera sido atravesada por una navaja dejando entrar un poco de luz por el hueco, y esa luz le permitiría ver el rostro de su padre guiñándole un ojo como tenía costumbre de hacer antes de revelarle uno de sus pequeños secretos. Su padre le había revelado todos sus pequeños secretos…, salvo el único realmente importante. Yolanda había descubierto que le resultaba muy difícil no odiarle por ello. La oscuridad estaba sumida en el silencio más absoluto. Volvió la cabeza hacia el reloj. El reloj era un objeto tan diminuto, tan silencioso… El reloj digital parpadeó. Eran las doce y diecinueve minutos. Tragó una honda bocanada de aire, vio cambiar los números… … y clavó los ojos en el agujero. Siempre empezaba muy despacio, como el hilillo de agua que sale de un grifo mal cerrado. La primera gota se iba deslizando hasta el borde y quedaba suspendida en él durante una fracción de segundo para acabar resbalando por la pared. La gota era una esferita negra como la tinta. Yolanda vio como el hilillo de líquido llegaba al suelo dejando una línea casi imperceptible, una señal para guiar a las otras gotas que no tardarían en seguir a la primera. Siempre ocurría igual. Los hilillos de líquido se fueron haciendo más gruesos y se extendieron sobre la pared alejándose en todas direcciones como si brotaran de las tripas de una araña, hasta que se encontró contemplando el centro de una compleja red, admirando las configuraciones creadas por esas líneas casi invisibles allí donde se mezclaban la una con la otra igual que los colores en un cucurucho de helado. Fresa, vainilla… Oy ó un gemido quejumbroso que venía del dormitorio. —¿Yolanda? ¿Yo? ¿Dónde estás? Volvió la mirada por última vez hacia la oscura telaraña iridiscente y fue al dormitorio en el que la esperaba Michael. Michael la vio y sonrió. Yolanda no se había puesto nada encima. —¿Dónde estabas? Vuelve a la cama —No —dijo ella—. Quiero que vengas a la sala para que lo veas con tus propios ojos. —¿Qué he de ver con…? Oh, claro. De acuerdo. —Por favor… Michael se irguió en la cama y se frotó los ojos. —Mira, Yolanda, llevo días repitiéndotelo… ¡Tienes que salir de esta casa! Tu padre ha muerto y no puedes hacer nada al respecto. No hay ninguna razón para que sigas aquí. Cuanto antes superes lo ocurrido antes podrás reanudar tu vida. —Creía que te dejabas el trabajo en la oficina. —Sólo quería… —¡Maldita sea, Michael, deja de tratarme como si fuera idiota! ¡Saca el culo de la cama y acompáñame a la sala! La ira que impregnaba su voz hizo que se apresurara a obedecerla. Cuando entraron en la sala Yolanda vio como las últimas hebras de la telaraña desaparecían dentro del agujero, y pensó en su padre y en su costumbre de sorber el último espagueti que quedaba en el plato. El último hilillo de líquido se esfumó. Yolanda se volvió hacia Michael y le cogió del brazo. —¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Michael puso su brazo libre sobre sus hombros desnudos y la atrajo hacia él. Yolanda estaba sudando. —Calma, Yo, calma… Mira, y a sé que lo has pasado muy mal últimamente. Por eso vine a verte y … —¡No te pedí que vinieras! —Ya lo sé, pero… ¡Cristo, llevabas diez días sin llamarme por teléfono! Pensé que necesitabas estar a solas durante una temporada, pero nunca supuse que empezarías a…, a… Yolanda retrocedió bruscamente y le golpeó el brazo con la palma de la mano. —¡No te atrevas a hablarme así! ¡No soy una de esas adolescentes fugitivas tuy as y no necesito ningún hombro sobre el que llorar! —Yo sólo intentaba… —Oh, sí, sé muy bien lo que intentabas hacer, gracias… No soy una de esas niñitas frágiles que pueden romperse en pedazos al más mínimo problema…, y no estoy sufriendo alucinaciones. Fue hasta el agujero y metió la punta de un dedo en él. Estaba húmedo. Sacó el dedo y sintió el fantasma de una sonrisa aleteando en sus labios. Había una gotita de sangre entre la uña y la carne. Se volvió hacia Michael y alzó el dedo enseñándole la prueba. —Mira y convéncete. Sangre. Michael le cogió la mano y se la acercó un poco más a la cara. Después entrecerró los ojos y encendió una lamparita de mesa. Yolanda le vio vacilar durante un momento, como si no estuviera muy seguro de cuál debía ser su reacción. Sí, no cabía duda. Era una gota de sangre. Michael la contempló en silencio y acabó limpiándola con un dedo. —Te has cortado con alguna aspereza del y eso. —Te aseguro que no me he cortado. —Pues claro que sí —dijo él—. Mira. Le hizo girar la mano hasta dejarla con la palma hacia arriba y Yolanda vio la heridita en la y ema de su dedo. Sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Parpadeó. Le empezaron a temblar los brazos, y se juró que no iba a llorar. Michael le soltó la mano. —Si insistes en quedarte aquí… —dijo sin intentar abrazarla—. ¿Por qué no tapas ese agujero? Eso podría… Quizá te ay udaría a sentirte un poco mejor. Yolanda tragó aire y se quitó una mota que le había entrado en el ojo. —No es tan grande. No es tan…, tan grande. —Supongo que bromeas, ¿verdad? Yolanda le contempló en silencio. —¿No es tan grande? —exclamó Michael—. ¡Cristo, Yo, es lo bastante grande para que quepa un maldito taco de billar! Michael señaló el agujero con la mano y Yolanda volvió la cabeza hacia él… … y recordó que hasta ahora sólo había podido acariciar el agujero con la y ema del dedo sin poder meterlo dentro… Michael tenía razón. El agujero se había hecho más grande. No mucho, tal vez sólo medio centímetro…, pero se había hecho más grande. Yolanda lo contempló en silencio durante unos momentos, y cuando volvió a hablar su voz era un murmullo enronquecido. —Recuerdo haber pensado que debería ser may or. Quiero decir que… Bueno, usó una bala de punta hueca, ¿no? Se sentó en su sillón favorito, se metió la pistola dentro de la boca y …, y el agujero era tan pequeño que… La detonación hizo un ruido terrible. Fue como si el techo se convirtiera en un trueno. Yo estaba en la cama, oí a papá hablando consigo mismo y … —Intentó tragar aire—. Cuando todo terminó y el sonido dejó de vibrar en mis oídos y o… Me levanté y entré en la sala. —¿Y? Yolanda seguía sin apartar los ojos del agujero. —No le miré. No podía ver nada, sólo el agujero. Parecía una boca. Estaba…, se lo estaba comiendo todo. Se rodeó el cuerpo con los brazos, temblando de forma casi imperceptible. —La sangre, los trocitos de su cráneo y los fragmentos de su cerebro…, el agujero los absorbió. Era como ver el agua sucia desapareciendo por el sumidero. El remolino giraba alrededor del agujero y se fue acercando más y más hasta que no habría debido quedar nada…, pero todo seguía estando allí. Su sangre y los fragmentos de su cerebro esparcidos sobre la pared, todo estaba allí y… —Yo, vamos… —Quiero saber por qué lo hizo, Michael. Quiero saber si hice algo que le impulsara a… No, no lo creo. Le quería mucho, pero eso no era suficiente. Supongo que echaba de menos a mamá y que nunca pudo superarlo. Le dije que nosotros no teníamos la culpa de que se hubiera marchado…, que eso demostraba que no nos quería. No me pedía muchas cosas. Nunca pidió mucho. Daba y daba, y ojalá hubiera… Ojalá me hubiera pedido ay uda, ojalá hubiera dicho algo porque él siempre estuvo allí cuando le necesitaba y cuando él necesitó a alguien y o estaba…, estaba… —Yo, tienes que descansar. Sintió el calor de las lágrimas deslizándose por sus mejillas, pero y a no le importaba que la viera llorar. —¡Quiero que vuelva! Quiero que mi padre vuelva a estar conmigo, y lo único que tengo es el jodido agujero que me lo arrebató. El agujero se lo tragó, y me he quedado sola y … ¡No… es… justo! Enterró el rostro en las manos y lloró sintiendo como la furia se mezclaba con el dolor, sintiendo como la noche invadía su vientre y la hacía temblar. Odiaba el agujero y quería destruirlo. Y antes de que se hubiera dado cuenta y a había llegado a la pared y estaba golpeando el agujero con los puños, sintiendo como la fuerza de los impactos reverberaba en sus brazos, pero no le importaba, y siguió golpeándolo con tanta desesperación como si su padre pudiera oírla y hablar con ella desde el otro lado. Michael la rodeó con los brazos y la obligó a retroceder. Yolanda quería seguir golpeando el agujero. Giró sobre sí misma y alzó la mano para abofetearle, pero perdió el equilibrio y fue como si volviera a caer del muro del jardín, y sus brazos se movían locamente para protegerla de las rocas que había debajo de ella mientras caía y caía deslizándose junto al muro… … y vio como el agujero engullía cuatro de sus dedos. El agujero seguía haciéndose may or. Michael se inclinó sobre ella y la cogió en brazos como si fuera una niña indefensa, una criatura patética a la que debía proteger y consolar. Yolanda le abofeteó porque no estaba observando el agujero, porque no podía ver la esferita de sangre que acababa de aparecer en el borde, la esferita que parecía decir: « Espera a la próxima vez…» . Se quedó dormida en cuanto Michael la hubo depositado sobre la cama. Y cuando despertó Michael estaba junto a ella. Volvió a quedarse dormida. Y despertó. Y volvió a quedarse dormida. Y despertó… Y papá estaba inmóvil entre los ray os de luna que se deslizaban por entre las tablillas de la persiana, y sonreía, y cada paso que le acercaba a la cama hacía que su boca pareciera un poquito may or. « La familia es lo primero, cariño — murmuraba—, tú y y o, y los lazos de la familia son los más importantes…» . Y su padre se inclinó sobre ella y su boca se convirtió en un pozo muy profundo, y Yolanda cay ó dentro de él… Estaba dormida. Los sueños no tenían ninguna lógica y estaban llenos de presencias que no podía reconocer, presencias que pasaban lentamente junto a ella como transeúntes distraídos y le murmuraban palabras huecas que no lograba entender. Estaba en un lugar donde el propósito, la razón y el amor habían desaparecido, un lugar vacío y, al mismo tiempo, atestado de gente, y el lugar y el tiempo parecían dirigirse hacia alguna parte pero ella no podía saber hacia dónde iban, y no quería saberlo… Y despertó… Michael estaba dándole masaje en los hombros. Sus manos eran cálidas y fuertes y su voz impregnada de ternura sonaba muy cerca de sus oídos. —Voy a quedarme aquí contigo, Yolanda. Te quiero… Duerme, ¿eh? No digas nada… Sí, eso es… Como si hablara con una niña asustada. Le quería, pero… ¿Cuándo empezaría a tratarla como a una adulta? Estaba suspendida en un precario equilibrio al borde del sueño. Sentía la presencia de su padre. Y el techo. Y las paredes. Y el agujero. Podía sentir como crecía absorbiendo lentamente el aire de la habitación, y podía oír la voz de su padre flotando en un ray o de luna. « Son los más importantes porque son los únicos que perduran…» . La oscuridad se arremolinó y la llevó hasta el sitio donde sólo había paz, calor y silencio. Yolanda durmió sin tener más sueños. Cuando despertó aún era de noche, pero todo estaba más oscuro que antes. Las mantas eran un peso caliente y húmedo. Yolanda se deslizó hacia un lado queriendo pegar la espalda al pecho de Michael y …, no encontró nada, sólo un vacío helado. Parpadeó varias veces para convencerse de que estaba despierta. —¿Michael? No obtuvo respuesta. Se puso de lado. El vacío helado se hizo más grande. Michael no estaba. El techo gruñía. El otro lado de la cama parecía tan inmenso… Quizá había ido a la cocina para beber un vaso de agua. Yolanda solía hacerlo. Tiró de las almohadas y esperó a que volviera. Oy ó el clic del reloj, el silencio y luego otro clic. —Tráeme un vaso de agua —gritó. No hubo respuesta. El termostato puso en marcha la calefacción y oy ó el chasquido del gas. Algo muy frío se deslizó por su nuca. El techo volvió a gruñir. Una corriente de aire revoloteó alrededor de la cama, le hizo cosquillas en los hombros, fue hacia la puerta del dormitorio y se alejó por el pasillo… Hasta llegar a la sala. Los ray os de luna se estaban acumulando a los pies de la cama. Querían volcarla y hacer que cay era al suelo. Yolanda cerró los ojos y sintió la tensión de los párpados. —¡MICHAEL! Su voz rebotó en las paredes y los ecos vibraron en sus oídos. Michael tenía que haberla oído… No hubo respuesta. Quizá se había marchado pensando que despertaría a la mañana siguiente avergonzada por haberse comportado de aquella forma, pero… Había dicho que la quería, que se quedaría con ella. (Pero su padre también había pronunciado esas mismas palabras muchas veces, ¿no?) La corriente de aire se hizo más intensa. Yolanda salió de la cama, se puso el camisón y fue al pasillo. La corriente de aire era cada vez más fuerte. Entró en la sala y se negó a volver la cabeza hacia el agujero. Era justo lo que quería. El agujero quería que se quedara inmóvil delante de él viendo como los hilillos iban saliendo poco a poco. Había una mancha oscura en la alfombra, una mancha que no estaba allí antes. Yolanda clavó los ojos en ella. ¿Estaba moviéndose o era cosa de su imaginación? Quizá fuera una ilusión óptica creada por su sombra y la luz de la luna, porque la mancha tan pronto parecía más grande como más pequeña. La mancha se estaba moviendo. Muy despacio. Como si una fuerza invisible tirara de ella. Yolanda se llevó una mano a la boca y dejó escapar el aire. El calor de su aliento la tranquilizó lo suficiente para encender una luz. Lo que vio hizo que se acordara de la broma infantil que le había gastado a un vecino después de que éste azuzara a su perro para que la persiguiese. Cuando llegó a casa fue al verdulero y cogió todos los tomates que papá había comprado en su mercado favorito, el mercado donde él y mamá hacían siempre las compras, y los arrojó contra la entrada de la casa del vecino riendo locamente al ver que las semillas, el zumo y la piel de los tomates se esparcían en todas direcciones, y cada tomate que arrojaba hacía que las manchas se volvieran un poco más rojas y más grandes, y los trozos de piel de may or tamaño se deslizaban lentamente hasta caer al suelo con un pop entre líquido y viscoso… La pared de la sala tenía el mismo aspecto que aquella entrada. Pero las pieles se estaban deslizando por el suelo y desaparecían lentamente dentro del agujero, y el agujero era mucho más grande. Yolanda pensó que habría podido meter el brazo por él y hundirlo hasta el codo. La corriente de aire se convirtió en una brisa que la empujaba hacia la pared. Vio la cadena y la medalla de san Cristóbal de Michael cerca de la pared. Michael adoraba esa medalla. No se la quitaba nunca, ni tan siquiera para ducharse. La brisa se convirtió en un vendaval. El techo gruñía. El agujero giraba bajo las semillas, la piel y el zumo rojizo, y se iba haciendo más grande, tan grande como la sonrisa de papá que flotaba en los ray os de luna… Yolanda giró sobre sí misma y se vio reflejada en el espejo que había encima de la chimenea. Pensó en cuánta razón tenía su padre, y estuvo a punto de chillar. Se parecía mucho a su madre. La mancha había seguido moviéndose lentamente y estaba muy cerca de la base de la pared, a poca distancia del agujero. El agujero era tan grande que habría podido meter la cabeza por él. El viento intentaba hacerle perder el equilibrio, pero Yolanda no quería caer. Sabía algunas cosas sobre los sentimientos y la noche, el amor y las lágrimas, y sabía que todas esas cosas sólo podían ser valoradas por lo que extraían del sufrimiento. Y sabía que el sufrimiento jamás conseguiría acabar con ellas. … y si puedes desaparecer por un agujero también puedes volver por él, aunque sea pedazo a pedazo. Pero ella le amaba y … Cuando amas a alguien tienes que ay udarle, ¿verdad? Tienes que recoger los pedazos y reconstruirle. Corrió hacia la pared, pegó el rostro al agujero y gritó su nombre viendo como lo devoraba con la avidez del agonizante que engulle su última bocanada de aire antes de morir. Metió la mano en el agujero con la esperanza de que él alargaría el brazo para agarrarse a sus dedos y volver dejando atrás todos los recuerdos y el dolor igual que había hecho mamá, sin mirar a su espalda ni una sola vez para llorar por todo lo que estaba abandonando. Sintió que algo se cerraba alrededor de su muñeca. La presa era tan fuerte y, al mismo tiempo, tan delicada, tan llena de amor… El gruñir del techo estaba convirtiéndose en un retumbar ahogado. Yolanda volvió a tirar sabiendo que uno de ellos no tardaría en debilitarse. La mancha y los fragmentos y a casi habían desaparecido, y cuando se esfumaran del todo el agujero se…, se… … seguiría creciendo hasta que toda ella estuviera dentro, seguiría enviándole el vendaval y el trueno y los recuerdos y … Yolanda tiró con todas sus fuerzas… … y quedó libre. Su espalda chocó con el suelo, pero no esperó a recuperar el aliento y no alzó los ojos hacia el agujero. Salió corriendo de la habitación. Sabía cómo hacerle volver. Meter la mano en el agujero no serviría de nada, y lo ocurrido hacía que no se atreviera a intentarlo de nuevo, pero podía agrandarlo…, y Michael vería la salida y volvería con ella porque la amaba y no quería que estuviera sola. « Lo siento, papá, siento mucho que echaras de menos a mamá pero ahora Michael es mi familia, es lo único que me queda…» . Cruzó corriendo la cocina y el cuarto de baño, abrió la puerta que daba acceso al sótano, encendió la luz y bajó la escalera saltando los peldaños de tres en tres. La escopeta. No le había hablado de ella a la policía y los agentes sólo se habían llevado la pistola, lo cual era una suerte porque ahora necesitaba la escopeta, para Michael y para… … abrió de un manotazo la puerta del armario donde su padre guardaba las herramientas y encontró la escopeta debajo de un trozo de lona. Cogió los cartuchos y cargó el arma, echó el mecanismo de carga hacia atrás con una sonrisa —¡ch-chick!—, y oy ó el ruido del primer cartucho entrando en la recámara. Subió corriendo la escalera. Deprisa, deprisa. Entró en la sala. Lanzó una mirada de soslay o al espejo y vio el reflejo de su madre sosteniendo el arma que había matado a papá. Intentó acumular la saliva suficiente para escupir en su rostro, pero tenía la boca demasiado seca. Alzó la escopeta, apoy ó la culata en su hombro, tiró del gatillo… El techo volvió a retumbar y su madre se transformó en mil fragmentos relucientes. Yolanda bajó la mirada y vio lo pequeña que se había vuelto. La mujer se había convertido en una imagen diminuta y sus ojos vacíos la contemplaban con expresión impotente desde cada trocito de cristal caído en el suelo. Se preparó. ¡Ch-chick! Y apuntó el cañón de la escopeta hacia el agujero. El viento la golpeó con sus manos iracundas, pero no conseguiría detenerla. Nada la detendría. El techo retumbó una vez, y otra y otra más, y Yolanda siguió agrandando el agujero. Los repetidos impactos de la culata no tardaron en despellejarle el hombro, y el miedo y la ira invadieron su pecho, pero siguió disparando hasta que el retroceso del arma la dejó sin fuerzas y la hizo caer del muro en el que estaba encaramada. Yolanda cay ó al suelo y alzó los ojos hacia el agujero. El agujero se había convertido en un pozo de oscuridad y sangre. Observó con más atención la boca de la telaraña y vio siluetas que se movían en el abismo —como transeúntes caminando por la calle—, y aguzó el oído intentando captar la voz de Michael, pero había otras voces que no eran la suy a y las voces la estaban llamando. « Te quiero, te echo de menos —decían—, vuelve, todo está vacío, vuelve y llena el vacío…» . El agujero estaba empezando a cerrarse. Intentó ponerse en pie. Tenía que hacerlo, porque ellos estaban allí dentro. Papá y Michael estaban esperándola, pero el dolor y el agotamiento se lo impidieron. Volvió a caer y vio mil reflejos del rostro de su madre alzando la mirada hacia ella. Y comprendió lo que debía hacer. —Esperadme —dijo con un hilo de voz. Quería estar allí dentro con ellos, lejos del sufrimiento y de los recuerdos cuy o calor había sido contaminado por el sufrimiento, lejos de todo aquello que la iba roy endo lentamente por dentro. Se derrumbó hacia adelante buscando la escopeta a tientas con dedos temblorosos, la encontró y tiró de ella mientras se iba incorporando. El agujero se había vuelto tan pequeño que apenas podía verlo. Una esferita iridiscente parecía flotar en el borde haciéndole guiños, y las voces le decían que se diera prisa porque si esperaba un poco más y a no podría saltar del muro. Yolanda colocó la escopeta entre sus rodillas. ¡Ch-chick! Abrió la boca y se metió el cañón dentro. La esferita sonrió y la luz se reflejó en ella como si estuviera guiñándole el ojo, igual que hacía papá cuando se disponía a contarle uno de sus pequeños secretos. « Esa es mi chica, sube a la montaña y no te caigas, y si no caes te contaré un secreto muy especial porque habrás sido muy valiente y volverás a estar conmigo para siempre…» . Vio mil imágenes de su madre, y todas tenían la boca abierta y estaban gritando. Y volvió a oír la voz de su padre. « Ya casi has llegado, cariño, no pierdas el equilibrio, no te caigas, no te caigas como cay ó mamá porque y o no soy como ella y no te abandonaré nunca, estoy aquí, te espero y siempre te…» . El techo retumbó por última vez y una nueva telaraña se dispersó sobre la pared. « … querré» . Papá es muy listo MORT CASTLE Castle ha definido el relato corto que escribió para esta antología como una historia de la variedad pájaros-que-vuelven-al-nido, y tiene toda la razón. Castle es inteligente, elegante y culto, inevitablemente creativo y original y un buen amigo, y las palabras que preceden a esa última afirmación son las que han permitido que este maestro de lo macabro pudiera ocupar un nicho literario muy especial. Mort es uno de los pocos escritores que han estado presentes en todas las antologías que he editado hasta la fecha, y si eres de los que disfrutan con el desafío que supone recopilar una antología no haces ese tipo de favores meramente por complacer a un amigo. El ultraterreno talento mortiano ha brillado con cegadora claridad estos últimos años en Twilight Zone, Grue y una antología tan ampliamente elogiada como Nukes (Maclay, 1986) y ahora brilla de una forma gráfica y aún más sorprendente en cómics de la Northstar como Omega y Faust. Su novela The Strangers (1984) fue muy bien acogida por la crítica, y cuando aparezca Alone in the Darkness estoy seguro de que aún lo será más. La obra del editor de una revista ilustrada tan interesante como Horror nunca decepciona, y les sugiero que lean cuanto puedan encontrar de él. Mort debería convertirse en una costumbre… Lonny estaba observando a Jason y le odiaba con todo el aborrecimiento egoísta del que sólo es capaz un niño de cinco años. Se suponía que debía estar contento porque tenía un hermanito. Se suponía que debía quererle mucho. Oh, sí. Claro que sí. Maldición. Los ojos de Lonny recorrieron el cuerpecito del bebé de arriba abajo y estudiaron los deditos rosados que se curvaban formando dos tensos puños diminutos apoy ados en la manta azul. Clavó la mirada en la zona de piel cubierta por unos cabellos tan finos que casi resultaban invisibles, bajo la que aleteaba una venita que latía al mismo ritmo que el corazón del bebé. —Maldición —dijo Lonny. Papá usaba esa palabra montones de veces. La usaba cuando conducía porque era el único conductor que no se comportaba como si se hubiera vuelto loco, o cuando estaba intentando arreglar un grifo que goteaba o algo que se había estropeado. Y « maldición» era la palabra que Lonny sentía deseos de utilizar cada vez que contemplaba a Jason. El bebé era un estorbo repugnante que sólo sabía hacer una cosa: oler mal. Jason siempre apestaba sin importar las veces que mamá lo bañara al día o las toneladas de polvos de talco que dejara caer sobre él. ¡Jason no servía de nada! Scott, en cambio… Oh, sí, Scott vivía a unas cuantas puertas de distancia y era muy afortunado. Scott tenía un auténtico hermano y no un montoncito de carne que apestaba. Scott tenía a Fred…, el bueno de Fred. Fred era muy divertido. Podías pegarle todo lo fuerte que quisieras y nunca se quejaba. Y tampoco era de los que iban corriendo a chivarse, nada de eso. Pero Fred siempre calzaba botas de vaquero y si le pegabas empezaba a dar patadas como si se hubiera vuelto loco, y si te acertaba… Bueno, si te acertaba había muchas probabilidades de que fueses tú el que acabara llorando. Sí, Fred era el hermano perfecto. Pero Jason… No, ni soñarlo. Aquel maldito bebé no sabía hacer nada. ¿Y éste era el chico para el que les había ay udado a escoger un nombre? Jason… Jason era un nombre estupendo para un chico estupendo. ¡Maldición! Jason… Esta cosita con esa venita en la cabeza que hacía bum-bum-bum-rebum no podía llamarse Jason. ¡Ni soñarlo! Alguien tenía que haber engañado a mamá. Lonny estaba seguro de que le habían dado el cambiazo en el hospital. Se habían llevado al hermano que él merecía y habían dejado en su lugar aquel mocoso insufrible. Lonny no comprendía cómo se podía ser tan increíblemente estúpido. Bueno, mamá era adulta, claro, pero seguía siendo una chica y todo el mundo sabe que las chicas pueden ser muy tontas si se lo proponen. Pero… ¿cómo se las habían arreglado para engañar a papá? Papá era muy listo. Maldición. Lonny metió la mano por entre los soportes de la cuna y pasó lentamente las puntas de los dedos sobre la venita de Jason. Sintió el palpitar debajo de sus dedos y retiró apresuradamente la mano. Maldición… Aquel bebé no servía de nada. Salió de la habitación. Tenía que haber alguna forma de librarse de Jason. Le pediría a mamá que se lo llevara al hospital, le diría que se había equivocado de hermano. Oh, claro, tendría que decírselo con mucha delicadeza para que no se pusiera hecha una furia, pero y a se le ocurriría algo. En cuanto la hubiera convencido mamá le conseguiría un auténtico hermano…, alguien como Fred. ¡Sí! Ya sabía cómo decírselo. Hablaría con mamá ahora mismo. —¡Mamá! —gritó mientras bajaba corriendo la escalera. Con un poco de suerte conseguiría despertar al bebé. Mamá no respondió. Jason no se echó a llorar. —¡Mamá! Lonny entró en la cocina. El linóleo zumbó debajo de sus Nikes. Podía oír el retumbar ahogado de la lavadora del sótano. Mamá estaba haciendo la colada. Maldición… Hablarle de lo que fuese cuando estaba haciendo la colada siempre era una forma infalible de meterse en líos. Lonny decidió aprovechar que había ido a la cocina para prepararse un bocadillo. Cogió una silla y la llevó hasta los armarios, se subió a ella y cogió el tarro de la mantequilla de cacahuete. Bajó de un salto y fue a coger la bolsa del pan de molde. Colocó el pan y la mantequilla de cacahuete sobre la mesa. Esperaba que sería capaz de abrir la jarra nueva sin ay uda. Mamá estaba haciendo la colada, y Lonny no quería ponerla furiosa pidiéndole ay uda para abrir la jarra. ¡Estupendo! Ya había conseguido desenroscar la tapa. —Sí —dijo Lonny —. Tendrá que devolverlo. No sirve de nada y cuando una cosa no sirve de nada la devuelves. A veces se preguntaba cómo era posible que un tipo tan listo como papá se hubiera dejado atrapar por mamá. Papá era muy listo, y no había nadie capaz de tomarle el pelo. Lonny aún recordaba la vez en que metió la pata. Se había gastado el dinero que le habían dado por su cumpleaños en un rifle y … ¡Maldición! Bueno, había metido la pata. No era un rifle de asalto como el que usaba Rambo. Era un estúpido rifle Ranger Rock, y Lonny no quería un rifle Ranger Rock. ¿Quién ha oído hablar de un rifle Ranger Rock? Papá y él fueron a Toy s-R-Us para devolver el rifle. —Lo siento, pero ese rifle estaba rebajado y no aceptamos devoluciones de artículos rebajados. Aquel idiota de la tienda… ¿Cómo había tenido la cara de decirles eso? Papá le dijo que ni tan siquiera podías tirar del gatillo, le enseñó las grietas de la culata y todo lo demás. ¡Y todo fue sobre ruedas! El dependiente le devolvió el dinero que le habían dado por su cumpleaños, fueron a otra tienda de juguetes y Lonny consiguió su rifle de asalto. Y, naturalmente, el idiota de Toy s-R-Us nunca sospechó que papá había estropeado deliberadamente aquel ridículo rifle Ranger Rock antes de ir a devolverlo. Sí, papá era el tipo más listo del mundo. Lonny metió un dedo en la mantequilla de cacahuete, cogió un poco y se la tragó. Ah, la mantequilla de cacahuete era soberbia… Si le dejaran Lonny se habría alimentado exclusivamente con mantequilla de cacahuete. Prepararía un buen bocadillo, y cuando se lo hubiera comido mamá quizá y a habría terminado con la colada y podría hablar con ella para convencerla de que devolviera a Jason. Fue hacia los cajones que había junto al fregadero y abrió el de arriba de todo. Mamá siempre esparcía la mantequilla con un cuchillo que no tenía filo. Y los ojos de Lonny se posaron en los dientes de sierra del cuchillo que había al lado. Cuando la pared llora STANLEY WIATER Stan Wiater es conocido básicamente por sus entrevistas en la revista Twilight Zone y las críticas de libros que publica regularmente en Fangoria, pero acaba de añadir otra pluma a su sombrero convirtiéndose en editor de Night Visions 7 para la Editorial Dark Harvest Stanley necesita apoyo moral. Él y su encantadora esposa Iris se convirtieron en padres de una niña el año 1988. «Iris ha vuelto al trabajo», suspiró Stanley hace poco mientras expresaba su resignación ante la idea de convertirse en niñero. «Bueno —dije yo— ahora sabrás lo que es el horror». El «cineteratólogo» y redactor de la revista inglesa Fear les ofrece un diluvio de realidad contemporánea tan familiar y tan horripilante que quizá provoque lágrimas y, al mismo tiempo, una profunda indignación. Creo que es una creación literaria muy adecuada para alguien que será llamado «papá» durante bastantes años. Las lágrimas se deslizan por su rostro de porcelana blanca dándole la severidad de una Madonna, pero Margarita y a no puede sentir su sabor y tampoco puede perder el tiempo alzando la mano para limpiar sus labios temblorosos. Sus manos se aferran a la fría y húmeda blancura de la cisterna que hay encima del retrete mientras intenta concentrar toda su atención en un manchón oscuro de la pared. Margarita dobla las rodillas y separa las piernas formando un ángulo extraño mientras llora y se inclina sobre el retrete. Y espera. Y llora. El dolor empieza por debajo de su estómago y corretea por su columna vertebral hasta acabar acurrucándose detrás de sus ojos, arañándole los globos oculares como una rata acorralada que intenta escapar. Es demasiado tarde para las oraciones, pero Margarita tiene que rezar porque si no lo hace se desmay ará y ahora no puede perder el conocimiento. Margarita reza mientras espera a que los cuajarones de sangre y tejido a medio formar caigan de la hendidura que hay entre sus esbeltas piernas sacudidas por los temblores. —Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo…[12] Su cuerpo de adolescente se ha convertido en un depósito lleno de líquidos calientes y humedades frías. Las lágrimas se deslizan por su rostro y se van mezclando con el sudor. Margarita echa la cabeza hacia atrás intentando apartar de su rostro la larga melena negra que se obstina en cubrirlo como si fuera una capucha. Los Twinkies y el tazón de cereales Cap’n Crunch que ha tomado como desay uno amenazan con abrirse paso por entre la tensa muralla de sus labios y las náuseas le recuerdan que no debe mirar hacia abajo cuando todo hay a terminado. Si es que va a terminar alguna vez… Lo que oiga o lo que sienta carece de importancia. Margarita sabe que debe tirar de la cisterna antes de abrir los ojos. Sólo podrá mirar hacia abajo después de que…, después de que aquello y a no esté. Cuando hay a desaparecido de su vida y de todas las vidas. La última convulsión le desgarra las entrañas. El dolor es terrible, tan intenso como si le estuvieran arrancando las tripas con unas tenazas al rojo vivo, pero la sensación inconfundible de la carne que se desgarra y sale de su cuerpo se impone al dolor y hace que se esfume. Margarita se muerde el labio inferior hasta sentir el sabor de la sangre y una masa de fluidos y tejido ensangrentado cae con un ruidoso chapoteo en el agua de la taza. Margarita hace bajar la palanca plateada una docena de veces y logra apartarse del interminable remolino de agua manchada por lo que parece óxido. Aún le tiemblan las piernas. Está a punto de caer, pero consigue coger una toalla limpia del montón que había colocado junto a la pileta. Margarita se apresura a enrollarla y se la mete entre sus muslos empapados como si fuera un pañal. Se apoy a en la barra de plástico del toallero para no perder el equilibrio y alarga un brazo hacia el grifo del agua fría. Usa la mano derecha para sostener la toalla entre sus piernas y empieza a esparcir agua sobre la mitad superior de su cuerpo. Cuando se da la vuelta y mira hacia atrás siente que el camisón de algodón se pega a su piel como si fuera un trapo de cocina sucio. La joven, aterrorizada, lanza un gemido de desesperación. No ha tenido tiempo de ver nada, pero puede oler el aroma de la sangre que flota en el aire. El retrete acaba quedándose callado. El torrente de agua se pierde en la cañería llevándose consigo los últimos restos de lo ocurrido. Margarita empieza a hacer la señal de la cruz, pero no llega a terminarla. Margarita es consciente de que debería darse un baño, pero antes tiene que salir de la habitación en que acaba de cometer un acto tan imperdonablemente sacrílego. Si hubiera alguien que se preocupase por ella en esta tierra extraña e inhóspita le diría que debe descansar y que cuando hay a dormido un poco quizá esté en condiciones de volver a enfrentarse con el mundo. Lo más importante de todo es que si Júnior estuviera aquí ahora podría explicarle el porqué ha estado actuando de una forma tan extraña durante las últimas semanas…, aunque Margarita no puede olvidar que bastó con la más leve sugerencia de que podía estar encinta para que Júnior enmudeciera de rabia y se marchara del apartamento dando un portazo hace y a tres días. Y tres noches de miedo y vigilia. Margarita sale lentamente del cuarto de baño sin quitarse la toalla que lleva entre las piernas. Se limpia las lágrimas de la cara con el dorso de una mano mientras piensa en lo que ha hecho para no perder al hombre que ama. Júnior tiene que volver pronto. El propietario de este hotel mugriento no sólo pareció creerles cuando le dijeron que estaban casados, sino que les dio empleo a los dos, a Margarita como camarera y a Júnior como ay udante de mantenimiento. Pero Margarita no cree que el señor Gonski esté dispuesto a consentir que falte un día más al trabajo mientras su « esposo» está fuera cuidando de un pariente muy enfermo. Hay mucha gente dispuesta a luchar por los escasos trabajos remunerados que saben desempeñar, y la sonrisa torcida del señor Gonski le hace sospechar que si se les ocurriera quejarse ella acabaría teniendo que hacer cosas mucho más desagradables que limpiar lavabos o fregar suelos. Las tarjetas verdes que les convertirían en inmigrantes legales son un lujo que ninguno de los dos puede permitirse por el momento. Margarita se sienta en el borde de una silla en la combinación de cocina y sala de estar, traga aire y se quita muy despacio la toalla que lleva entre las piernas. Separa todo lo posible sus delgados muslos y se queda inmóvil durante unos momentos antes de examinarse. La hemorragia parece haberse detenido y Margarita murmura otra plegaria para que esta noche no hay a más manchas en las sábanas. Al menos ahora y a no tendrá que seguir ocultando sus mareos y sus vómitos matinales. Si saca a relucir el tema en el momento adecuado… Bueno, puede que Júnior la lleve a esa clínica donde atienden sin cobrar de la que siempre hablan los locutores de la emisora que da programas en su lengua nativa. Cuando regrese. Si es que regresa… Margarita se quita el camisón pegajoso como si fuera una segunda piel que y a ha dejado de serle útil y llena una olla con agua caliente. Coge la esponja limpia que hay junto a un montón de platos por lavar, ahoga un sollozo y se da un baño improvisado. No puede volver a esa habitación hasta que hay a pasado un poco más de tiempo. Los pinchazos de dolor que le atraviesan el vientre se van debilitando lentamente hasta que desaparecen. Margarita coloca la palma de una mano entre sus pechos. Los pezones y las areolas están tan sensibles que cualquier contacto le resulta doloroso. Los latidos de su corazón se han vuelto tan débiles que no le cuesta nada imaginar que se ha ido por el retrete junto con la masa de fluidos y sangre. Margarita se estremece y se pregunta qué daño puede haber causado a su alma negándole a otra alma inmortal la posibilidad de nacer. Acaba de lavarse y deja caer la esponja junto a la toalla ensangrentada que hay sobre la mesa de fórmica. Va al dormitorio, se sienta sobre la cama deshecha y descansa hasta convencerse de que bastará con que evite los movimientos bruscos para no perder el conocimiento. Le gustaría poder quedarse aquí para siempre, pero otra camarera del hotel habló con ella anoche y la advirtió de que si ella o Júnior faltaban al trabajo hoy volverían a encontrarse en la calle. Alguien podía llamar por teléfono a la bofia, y también cabe la posibilidad de que el señor Gonski le encuentre otro trabajo distinto al fregar suelos que también la obligaría a sostenerse sobre las manos y las rodillas. Margarita va muy despacio hasta el armario, alarga la mano hasta la varilla de metal y coge el uniforme azul de camarera que debe llevar puesto durante las horas de trabajo. La tela ha perdido el color por encima del dobladillo, y los encajes del cuello y las muñecas están medio arrancados de las costuras y cuelgan fláccidamente como las alas rotas de un pájaro capturado. No importa demasiado. El señor Gonski se conforma con que el uniforme y la persona que lo lleva estén razonablemente limpios. El señor Gonski tiene dinero, pero procura gastar lo menos posible en el personal de su hotel. Margarita se pone una compresa Libertad y dos pares de bragas de algodón bastante maltrechas, desliza el uniforme por encima de su cabeza y ata las tiras del delantal en la parte de atrás de su esbelta cintura. Coge las zapatillas azules que había dejado debajo de una silla, se las pone y se da la vuelta para contemplarse en el espejo de la cómoda. Echa hacia atrás su larga y lustrosa melena y se aplica un poco de colorete para ocultar la palidez de su piel. Después cubre la herida exangüe de su boca con carmín escarlata. Cuando ha terminado con el maquillaje no puede evitar preguntarse quién es la joven disfrazada de pay aso que la contempla con su chillona sonrisa pintada. Margarita cierra los ojos para contener las lágrimas. No se ha sentido tan sola en sus quince años de existencia. Cierra la puerta del dormitorio intentando controlar el temblor de sus manos y va hacia el hornillo de gas junto al que ha dejado el manojo de llaves que abren todas las puertas con que se encontrará durante su recorrido por los diez pisos del Hotel Blodgett. Coge las llaves y sale del apartamento. Naturalmente, no hay ningún sitio en el que pueda ocultarse. Pero apenas llega al armario de mantenimiento del primer piso se da cuenta del extraño silencio que se ha adueñado del edificio. Unos instantes después se acuerda de que es fiesta. La radio ha dicho algo sobre un gran desfile en la parte baja de la ciudad. Las otras camareras se han esfumado, aunque sus carritos de la limpieza siguen ahí. Margarita piensa que quizá les hay an dado el día libre. El mostrador de recepción no puede quedar vacío, y no hay que olvidar a los dos viejos cabrones que forman la « fuerza de seguridad» del hotel y que deberían estar haciendo su ronda. Suponiendo que no estén durmiendo la borrachera en el tejado, claro… Margarita no se hace ilusiones. Si falta al trabajo siempre habrá alguien que se encargue de informar al señor Gonski. Margarita va hacia el ascensor de servicio mientras comprueba el contenido de los varios niveles en que está dividido su carrito metálico. Las tareas principales del día de hoy son visitar « los apartamentos» y comprobar que cada inquilino dispone de las toallas y sábanas limpias a que tiene derecho. Margarita sabe que si se limita a visitar unas cuantas habitaciones de cada piso nadie se enterará de que ha hecho trampa, pero aun así deberá pasar unas cuantas horas deambulando por el hotel para que la vean y para que el jefe reciba informes favorables de su comportamiento. Lo que será de su vida si no lo hace es una perspectiva tan horrible que no puede ni pensar en ella. Las puertas de metal gris del ascensor se abren ante ella y esperan en silencio a que entre. Margarita llama con los nudillos a la puerta de la habitación 504, no obtiene respuesta, abre con su llave maestra y entra cautelosamente. Ya lleva casi tres meses trabajando en el edificio, pero aún no se ha acostumbrado a la suciedad y el desorden de algunas habitaciones. La pestilencia a vómito y ropa sin lavar que impregna la atmósfera de algunos de los cubículos que la publicidad llama « apartamentos» es tan terrible que le basta con pensar en ella para sentir deseos de vomitar. Los sesenta segundos que tarda en inspeccionar los armarios del cuarto de baño le indican que la 504 no necesita sus servicios. Margarita se dispone a cerrar la puerta a su espalda, pero oy e un sonido procedente del cuarto de baño. Se queda inmóvil y aguza el oído. Su madre dio a luz ocho veces. Margarita fue la tercera en llegar, y nunca podrá olvidar la fuente del sonido que acaba de oír. Es el gemido que sale de la garganta y los pulmones de un bebé recién nacido. —Dios mío… Margarita se siente incapaz de volver a entrar en la habitación…, no después de lo que ha ocurrido esta mañana en su minúsculo cuarto de baño. Apoy a la espalda en la pared, coloca una mano temblorosa sobre sus senos mientras espera a que su corazón se calme lo suficiente para que los latidos dejen de ser pinchazos de dolor…, y aunque intenta negarlo también espera oír de nuevo esos sonidos terribles, pero lo único que oy e es el jadear entrecortado de su respiración. Margarita intenta tragar saliva, cierra los ojos y disfruta de unos cuantos segundos de paz. Después de lo que ha ocurrido hoy es natural que tenga la cabeza llena de bebés. Bebés muertos… Un instante después está avanzando por el pasillo tan deprisa como si acabara de oír el alarido de una docena de alarmas contra incendios. Sabe que no puede quedarse quieta. Vivir sabiendo lo que se ha hecho a sí misma y lo que ha hecho con su pobre bebé es un peso terrible, y un pecado con el que aún no está preparada para enfrentarse. El dolor vuelve a palpitar en sus entrañas. Margarita se aprieta el vientre con una mano mientras los dedos de la otra se curvan sobre el canto metálico del carrito. Su boca emite unos débiles gemidos inarticulados horriblemente similares a los que acaba de oír. Margarita parpadea a toda velocidad intentando contener el llanto. La adolescente no está muy segura de si debe alegrarse o preocuparse porque nadie la hay a visto hasta ahora. Los pasillos vacíos parecen llevar muchos años sin oír el sonido de unos pasos o unas voces. Margarita dobla una esquina y se vuelve a contemplar el tramo de pasillo desierto que acaba de recorrer. No puede evitar la sensación de que las paredes y el techo han sufrido una deformación casi imperceptible. No hay ninguna puerta exactamente igual a las demás. La moqueta sucia y deshilachada se extiende hasta perderse en la lejanía, y Margarita piensa que parece la lengua de un enfermo. Las puertas cerradas son bocas hambrientas que aguardan anhelantes el momento de ser abiertas. Están esperando a que alguien las alimente, tal y como esperaba la puerta del ascensor. Margarita deja el carrito delante de la habitación 515. Llama a la puerta para saber si hay alguien dentro y se queda inmóvil unos momentos esperando la respuesta a su llamada. Silencio. Traga una honda bocanada de aire, abre la puerta y entra en la habitación dejando la puerta abierta de par en par. Cruza rápidamente la habitación, entra en el cuarto de baño, comprueba los armarios y estantes y lleva a cabo sus funciones de camarera con la máxima eficiencia posible. Silencio. Margarita sale de la habitación 515 y cierra cuidadosamente la puerta como si no fuera a volver nunca. Intenta contener el pensamiento hasta haber vuelto a doblar la esquina. « El cuarto de baño estaba tan silencioso…» . Ningún chirriar de cañerías oxidadas, ningún crujido de vigas o cimientos asentándose…, nada. Margarita recorre tres pisos y comprueba un total de nueve habitaciones. El silencio siempre es el mismo. Margarita supone que el que hay a tantas habitaciones vacías debe de ser cosa de la festividad, y empieza a pensar que hoy nadie la hará salir a gritos de un apartamento porque la ha pillado emborrachándose o iny ectándose una dosis de heroína en una vena. Margarita se mordisquea nerviosamente el pulgar y avanza por un pasillo mugriento que parece una copia del que acaba de abandonar. ¡Alguien tiene que verla antes de que se derrumbe a causa del agotamiento y los nervios! Los brazos le duelen cada vez más. Margarita deja montones de toallas y sábanas en cuatro habitaciones más antes de abrir la puerta de la 208. Conoce a la joven familia de seis personas que la ocupa actualmente gracias a sus visitas anteriores a esa habitación. Cuando entra descubre que al parecer han hecho como todos los demás y se han marchado a ver el desfile. El silencio de la habitación la pone aún más nerviosa de lo que y a estaba. Margarita pone la mano sobre el picaporte después de haber terminado con su rutina y oy e algo. Un ruido en el cuarto de baño. No quiere saber qué es, pero no puede evitar el oírlo. Gemidos. Parece el llanto de un bebé recién nacido, pero suena con una fuerza tal que es como si las mismísimas paredes estuvieran suplicando ser oídas por alguien que pudiera compadecerse de su dolor. —¡Dios mío, ayúdame! ¡Dios mío! —grita. Sus dedos se cierran sobre el picaporte como si fuera un dial, como si bastara con hacerlo girar para ahogar los sonidos que está oy endo. Los gemidos quejumbrosos parecen provocar una nueva oleada de calambres que le atraviesa el estómago. Los sonidos son tan fuertes que le dificultan el pensar con claridad. Su intensidad parece aumentar y disminuir siguiendo el ritmo de sus latidos. Margarita deja escapar un jadeo ahogado y sale corriendo de la habitación 208 cerrando la puerta con un golpe tan fuerte que se sobresalta al oírlo. Se da la vuelta para huir, pero no consigue alejarse lo suficiente y puede oír con toda claridad el sonido del agua que escapa de la vieja cisterna. El gorgoteo se prolonga demasiado, y suena increíblemente fuerte. Margarita oy e el sonido del agua que gira y gira limpiando la taza. El agua que gira y ahoga lo que hay dentro de la taza. Que ahoga… Los sonidos se desvanecen en el silencio. Las náuseas han vuelto. Margarita sabe que no conseguirá devolver el carrito al armario del piso, pero descubre que no se atreve a usar el ascensor de servicio. Se lleva las manos a la frente mojada de sudor y piensa en todos los secretos que hay ocultos en las habitaciones de este hotel mugriento, los recuerdos tan intensamente dolorosos que jamás podrán ser eliminados del todo y que han dejado rastros tan imborrables como las huellas rectangulares de esos cuadros que adornaban los vestíbulos en la época de esplendor del edificio. Margarita recuerda que poco después de llegar a la ciudad pasaron por delante de una tienda de animales recién inaugurada y que un dependiente les paró para regalarles un pez dorado. Recuerda que aquella criatura diminuta murió en cuanto la hubo sacado de la bolsa de papel llena de agua donde había metido los bocadillos, y recuerda que a ninguno de los dos pareció importarle en lo más mínimo que la existencia de aquel ser tan delicado y hermoso hubiera terminado de una forma tan triste. El pez acabó en la taza del retrete. Ahora lo entiende todo. Los cuartos de baño de los hoteles guardan secretos horribles que nadie quiere recordar, y las huellas de esos pecados han empezado a exigir que se les preste atención. Pero nadie quiere oír sus gritos. Los dedos sudorosos de Margarita estrujan un pañuelo mientras escucha los débiles sollozos que vienen de la habitación 110 y de la habitación 114. « ¿Es que nadie los oy e?» . Y lo peor es que hay algo tan extraño en esos gritos… Es como si salieran de bocas que no han tenido el tiempo suficiente para convertirse en humanas. Sí, las bocas que lanzan esos gritos no son más que pequeños agujeros abiertos en la carne. Margarita gira locamente sobre sí misma y los gritos se hacen aún más ensordecedores, como si brotaran de una radiocassette y alguien acabara de poner el mando del volumen al máximo. Margarita logra contener el alarido que intenta escapar de su garganta, corre hasta el final del pasillo y baja corriendo los dos tramos de peldaños que llevan al sótano y a la seguridad de su mísero apartamento. La bombilla que ilumina un tramo de peldaños ha vuelto a fundirse y Margarita tiene que extender un brazo para guiarse por la pared. La barandilla de este nivel se rompió hace años y nunca ha sido reparada. Las paredes están llenas de agujeros y arañazos, y la oscuridad hace que parezcan estar tan calientes como debía estarlo la piel de ese animal exótico que Júnior no logró identificar cuando visitaron un zoológico. Es como si la pared pudiera ceder en cualquier instante, y Margarita piensa que la presión de sus manos sudorosas debe de estar dejando marcas en ella. Tropieza con algo blando tirado en el rincón donde empieza otro tramo de peldaños y está a punto de caer. La pestilencia que impregna la atmósfera es insoportable. Margarita pierde el equilibrio y choca con la pared. Los desconchones le arrancan un poco de piel de los dedos. Margarita siente como si se hubiera quitado un guante en el que hubiera incrustadas hojas de afeitar usadas. El objeto invisible que ha cedido bajo su pie tenía una consistencia muy extraña. Margarita piensa que quizá fuera un animal de peluche, otro juguete que alguien ha arrojado a la basura para que se pudra allí donde nadie pueda verlo. Como otras tantas cosas que nadie quería y que se han ido pudriendo dentro de este hotel… Ya le falta muy poco para llegar a la salida de incendios. La suela de una de sus zapatillas resbala sobre una sustancia tan caliente y viscosa como la pared de la escalera. Margarita intenta convencerse de que debe de ser la vomitona de algún borracho que ha estado por allí hace poco. La pesada puerta metálica gira lentamente sobre sus goznes. Margarita está tan débil que apenas si consigue abrirla. El grueso cristal de la ventanita incrustada en su centro está cubierto de polvo y mugre, pero Margarita sabe que su apartamento se encuentra al otro lado. La puerta se va abriendo poco a poco con un chirriar de metal oxidado, y Margarita piensa que el chirriar suena exactamente igual a como sonaría su voz si perdiera el control y empezara a chillar. La puerta acaba de abrirse y Margarita se encuentra al otro lado. Y el olor de la sangre y la carne desgarrada está por todas partes. Entra corriendo en su apartamento, va tambaleándose hasta el dormitorio y se derrumba sobre la cama deshecha que no ha tenido fuerzas de arreglar. No hay olores. No hay ruidos. Unos momentos después Margarita comprende que se encuentra a salvo, aunque sigue estando sola. Había albergado la loca esperanza de que Júnior y a habría vuelto y de que estaría esperándola, pero el apartamento está vacío. Su mente empieza a juguetear con la idea de que quizá no vuelva nunca. Cuando intenta levantarse de la cama el dolor se revuelve entre sus piernas y la atraviesa como una cuchillada. Margarita se muerde el labio inferior. Lo único que puede hacer es quedarse muy quieta y rezar para que el dolor no empeore. Alarga la mano y coge una almohada que coloca debajo de su cabeza. Se tumba de espaldas y separa las piernas. El dolor parece calmarse un poco. No se atreve a pasar las manos por esa zona, pero nota que tiene la ropa interior empapada. El líquido viscoso no tardará en atravesar la tela. Tendría que lavarse, pero algo tan simple como conseguir que no se le cierren los ojos exige un esfuerzo tan terrible… El enorme crucifijo de plástico colgado sobre la cabecera de la cama la contempla y parece compartir esa repentina renovación de su agonía. Parece como si hubieran pasado horas. El dolor es distinto al de antes y le dice que si no va al cuarto de baño volverá a manchar las sábanas. Bueno, por lo menos y a no siente aquellos terribles alfilerazos en el estómago… Margarita hace acopio de fuerzas y piensa que podría usar el cuarto de baño para el servicio que hay en el primer piso. Pero tiene las piernas demasiado envaradas, y no conseguiría llegar a tiempo. —Estaba soñando… No era más que un sueño —murmura una y otra vez. Está intentando convencerse a sí misma que todo ha sido un sueño, y se aferra a la esperanza de que en cuanto vuelva Júnior la llevará a la clínica gratuita para asegurarse de que todo va bien dentro de ella. ¡Tiene que volver! Júnior tiene que volver. Si no vuelve ella… Margarita oy e ruidos fuera del dormitorio y vuelve bruscamente la cabeza en esa dirección. Se acurruca en el borde de la cama. No consigue reconocerlos, aunque tanto su número como su intensidad están aumentando a cada momento que pasa. No… Hay un sonido inconfundible que sí logra reconocer. Es el sonido de la cisterna dejando escapar el agua. Júnior… ¿Ha regresado por fin? ¿O no es más que el agua fría manchada de rojo devolviendo todos aquellos desperdicios que se niega a aceptar? Los cincuenta kilos de su esbelto cuerpo se estremecen violentamente y sus ojos vuelven a llenarse de lágrimas. Margarita comprende que debe seguir dormida. La culpabilidad le está haciendo imaginar que oy e los sonidos que podrían emitir varios bebés que no han llegado a nacer si estuvieran juntos dentro de una cesta. Y… Sí, incluso puede imaginarse con toda claridad sus manecitas —esas manos en varias fases del desarrollo fetal que aún no han llegado a formarse del todo—, moviéndose al unísono para desplazar el peso descomunal de la puerta del cuarto de baño y el lentísimo y dificultoso arrastrarse sobre el suelo de linóleo lleno de grietas y ondulaciones por el camino que acabará llevándoles hasta el dormitorio. Los bebés del sueño dejan detrás de ellos un reguero de mucosidad escarlata parecido al que podría desprender una cohorte de caracoles embarcada en una extraña búsqueda, y sus ojos diminutos aún no son capaces de ver el mundo que no deseaba su nacimiento. Los bebés se arrastran emergiendo de la negrura húmeda y pestilente, incapaces de derramar lágrimas por aquellos que jamás han tenido el deseo de verles regresar y que ni tan siquiera pueden reconocer que siguen existiendo, aunque sea reducidos a esta vaga existencia de orugas. Los bebés aún pueden gritar pidiendo otra oportunidad de ser amados y seguirán haciéndolo hasta que sean oídos por alguien que comprenda lo terrible que resulta el no ser deseado por nadie. Las frágiles manecitas cubiertas de fluidos y mucosidades consiguen abrir la puerta del dormitorio y Margarita abre la boca para guiar a las voces que entonan su interminable coro quejumbroso. El tiempo transcurre muy despacio hasta que por fin siente los dedos de la más pequeña de las criaturas curvándose alrededor de su tobillo desnudo. Es la última que se ha unido al grupo, pero se mueve guiada por un instinto infalible y empieza a subir hacia la parte interior de su muslo. Las lágrimas dejan de caer de sus ojos. —Bienvenida, pequeña. Bienvenida a esta casa —dice. Baja la mirada hacia ella y sus labios se curvan en una amable sonrisa de acogida. El suelo está cubierto por una mezcla pestilente de sustancias rojas, negras y rosadas. Los otros bebés se deslizan los unos sobre los otros buscando fervorosamente la hendidura que hay entre sus piernas. Han dejado de llorar. Ya no están solos. Y esperan con impaciencia su segunda oportunidad. Regreso a la selva mutante BRUCE BOSTON y ROBERT FRAZIER Boston nació el 16 de julio de 1943 y su obra ha sido publicada en Nébula Awards 21, Twiligth Zone, Night Cry, 100 Great Fantasy Short-Shorts y Asimov’s. Bruce ganó el Premio Rhysling a la mejor poesía de ciencia ficción y el Premio Pushcart de Literatura del año 1976. Ha publicado seis libros de poesía y prosa, de entre los que destacan el brillante y conmovedor Bruce Boston Omnibus (Ocean View Press, 1987), The Nightmare Collector (2AM Publications, 1988) y Skin Trades (Drumm, 1988). Frazier nació el 28 de abril de 1951. Su padre era especialista en códigos de la armada (fue uno de los hombres que descifraron el Proyecto Ultra-Código de los nazis) y su madre diseñaba jardines. Está casado con Karol y ha vendido poemas a Night Cry, F&SF, Asimov’s y Weird Tales y su obra ha aparecido en antologías como Sy nergy y The Umbral Anthology of SF Poetry. «Night Fishing on the Caribbean Littoral of the Mutant Rain Forest», el poema predecesor del que van a leer, se publicó en la antología Tropical Chills (Avon, 1988), recopilada por Tim Sullivan. Este poema no ha sido publicado en ningún sitio, pero fue el vencedor del Concurso de Poesía de ciencia ficción Odisea del año 1988 celebrado en la Universidad Brigham Young, lo cual me parece todo un feliz presagio. Volvemos años después para descubrir una flora y una fauna aún más extrañas, un paisaje irreconocible, el curso de los ríos alterado, pequeños lagos opalescentes allí donde antes sólo había maleza, como si la mismísima tierra hubiera cambiado para adaptarse a las nuevas formas de vida metaproteicas que la habitan. El magnetismo es tan variable como el resto de fenómenos. La aguja de nuestra brújula se mueve continuamente en todas direcciones, y debemos orientarnos confiando en las estrellas y el sol. Una vida por descubrir hace temblar el dosel de la selva sobre nuestras ca[bezas y diminutos lemures albinos van sin hacer ruido de una rama a otra, tan tenues como fantasmas arbóreos perdidos en la sombra purpúrea del [follaje. El tiempo parece tan carente de significado como nuestros datos y abs[tracciones. Los días se extienden ante nosotros en bandas verdigrises, en horas marcadas por los haces de luz blanca que se mueven lentamente. Observamos cautelosamente el suelo para no tropezar con las raíces, mientras escarabajos y ciempiés alterados por todas las perversiones ima[ginables hierven a nuestro alrededor reclamando a sus muertos con un celo voraz. La noche se agita a la luz de esa biota radioactiva: una alfombra de moho capaz de moverse acecha cada mata para envolver y consumir los despojos bajo un sudario iridiscente. La espora de un hongo carnívoro echa raíces en mi antebrazo y Tomás tiene que hurgar entre la carne para extirpar el bulboso tumor de neón que ha brotado en cuestión de minutos. Hemos vuelto a la selva mutante para averiguar qué hay de cierto en los rumores propagados por los nativos que pescan en sus blancas [aguas, para una operación de reconocimiento de la adaptación y el mito. « ¿Dónde están los tucanes?» , se pregunta Genna cuando le explicamos que los gritos que hacen vibrar la oscuridad son de panteras en celo que se [aparean, sonidos tan complejos que casi parecen articulados. Tomás mastica una tortilla rancia, machaca raíces para el desay uno y cuenta una historia de los indios parakana que gobernaron esta tierra. Una mañana la esposa del jefe —llama desnuda de bronce en las aguas de un estanque perdido entre rocas— sucumbió a un ataque tan brutal como sublime que dejó su cuerpo lleno de cicatrices que confirmaban el origen bestial de su amante. Y cuando dio a luz se dijo que el bebé estaba cubierto del vello azul ébano más fino que se pueda imaginar. El jefe enloqueció de ira al ver las rendijas verticales de sus ojos. Después de que matara al niño un felino gigantesco rugió durante semanas y expulsó a la tribu de sus hogares obligándola a huir hacia el norte. Salimos del campamento sur y abrimos un sendero tras otro hasta encontrar murallas impenetrables de una fibra más dura que cual[quier tendón, lianas tan gruesas e indestructibles como cables de titanio que se entrelazan hasta formar una sólida vaina gordiana alimentándose con sus antepasadas y más lejos, al sur, esbeltos troncos de plata que se alzan cual columnatas perdiéndose entre [las nubes. Y cada día salimos del campamento para abrir un nuevo sendero inútil, hasta que nos encontramos con las rutas que otros han trazado y mantenido, caminos sinuosos que serpentean hacia el interior llevando a zonas de abandono genético aún más corruptas y lejanas. Descubrimos una ceiba transfigurada sobre cuy a arrugada corteza están grabadas las runas recientes de una ideografía primitiva. Genna pide que nos detengamos para poder cargar su minicámara. Da vueltas alrededor del árbol sin hacer caso de nuestras protestas. Y, como temíamos, sus torpes movimientos alertan a una enredadera, pero en vez del diluvio de espinas letales somos bombardeados con bolas de hojas que explotan convirtiéndose en polvo, marcándonos con sus excreciones luminosas y dejando un tercer ojo en la frente de Genna. Souza muere esa noche, los miembros agarrotados en rígida fibrogénesis. Una pantera ruge; Tomás quiere que nos reagrupemos en el campamento. Genna decide que ha sido elegida, marcada para el rito de paso. Abre su sendero particular queriendo llegar a un paraíso nacido del sueño y las alucinaciones, pero vuelve tambaleándose, herida y medio loca. Ha perdido la minicámara y su mano de blancos nudillos sostiene una cassette. Salimos del campamento norte y luchamos con la milagrosa regeneración [de la selva que nos corta la retirada hacia la pista de aterrizaje cercana al río. Los lemures fantasma giran sobre nuestras cabezas y se burlan de nosotros con un coro tan febril y compulsivo como nuestros pensamientos. Seguimos avanzando como si fuéramos un solo organismo, viendo las úl[timas escenas de la cinta de Genna una y otra vez en nuestras mentes. En las profundidades de la selva mutante, allí donde el agua cae cada tarde bajo una luz filtrada hasta el carmesí, un felino de piedra se alza contra el telón opaco de las hojas. Surge de la nada en la pantalla del monitor sosteniéndose sobre sus patas traseras, más alto que un hombre y mucho [más corpulento. Fijaos en la acumulación celular que ha distendido su cráneo y en que la esbelta arquitectura natural del rostro ha evolucionado hasta convertirse en una grotesca distorsión angulosa, y veréis que las patas terminadas en zarpas ahora poseen dedos y un pul[gar oponible. Una fe virulenta nos llama a las húmedas cavernas y túneles tallados entre [las lianas, allí donde se enroscan las anacondas leprosas. Una especie recién creada modela a la divinidad en su propia apoteosis. Las criaturas del terror Los personajes más utilizados en el pasado del terror —los seres fabricados por el hombre, los licántropos, los demonios, los vampiros y otras criaturas capaces de cambiar de forma— eran monstruos, y la tentación de agrupar los relatos siguientes bajo un encabezamiento del estilo « historias de monstruos» o « cuentos de fenómenos y entidades varias» es bastante fuerte. Por curioso que pueda parecer los que se autoconsideran expertos en estos géneros literarios casi nunca tratan con mucho respeto a la literatura que se ofrece bajo tales etiquetas. Estos relatos maravillosamente extraños merecen ser respetados, y comparten otras características. El hecho de que sean gigantescas, tengan cuernos o colmillos, posean poderes terribles, o resulten fáciles de identificar porque no se parezcan demasiado a nosotros no debe hacernos pasar por alto el que estas criaturas simbolizan el temor más viejo de la humanidad, y me refiero al temor de que exista algo vagamente humanoide y más sustancial que el pensamiento psicopático que se encuentre lo bastante cerca de nosotros para inquietarnos. Y hay algo más. Los seres que pueblan este tipo de literatura pueden poner fin a nuestra existencia con una facilidad casi insultante, de la misma forma que un camión puede aplastarnos borrándonos desapasionadamente del mapa sin sentir ni el más mínimo remordimiento. Todos adoramos ese tipo de historias incluso cuando nos sentimos intelectualmente muy superiores a ellas. Nuestra tendencia a la sonrisita presuntuosa y cargada de suficiencia es una defensa parecida al silbar en la oscuridad o el soltar una risita nerviosa mientras vemos a Freddy Krueger preparándose para hacer de las suy as; pero escribir esas historias es mucho más difícil de lo que pueda parecer a primera vista. En manos de artesanos como Simmons es algo que se aproxima al arte, y el humor perspicaz de Kisner y la audacia de Keefauver son capaces de dejarte sin aliento. Me gustaría rogarles que no lean estos relatos sobre las Criaturas del Terror dando por sentado que y a saben todo lo que va a ocurrir. Porque si lo hacen… ¡Puede que una de ellas acabe con ustedes! Los Willies JAMES KISNER «The Litter»[13] , el relato de James Kisner publicado en el volumen anterior de esta serie de antologías, estuvo a punto de conseguir el primer premio a un relato concedido por los Escritores de Terror de Norteamérica. Kisner es un hombre ingenioso, sardónico y muy observador que parece contemplar al resto de la raza humana desde una cierta distancia. Ha escrito novelas tan interesantes como Strands, Nero’s Vice o Slice of Life, y es el encargado de todo lo referente al terror en la maravillosa revista My stery Scene editada por Ed Gorman habiendo entrevistado para ella a escritores como F. Paul Wilson, John Saul, Rex Miller y Rick McCammon. La lista de sus últimos relatos aparecidos o a punto de ser publicados incluye fuentes tan diversas como Scare Care, la antología recopilada por Graham Masterton, Stalkers, otra antología recopilada por Gorman y Marty Greenberg, el How to Write Tales of Horror, Fantasy and Science Fiction de un servidor, Grue, Gorezone, una reimpresión de «The Litter» en una antología titulada Urban Horrors que William F. Nolan ha compilado para la Editorial Dark Harvest y un relato casi milagrosamente original en Phantoms, la antología que los Greenberg acaban de preparar para la Editorial DAW. Este relato les revelará una nueva faceta de un elemento de la sociedad en el que quizá no se habían fijado hasta ahora: los aterradores Willies. Ron estaba de pie ante la ventana contemplando las calles atestadas de la ciudad. Su despacho se encontraba en el tercer piso del edificio, por lo que gozaba de una posición privilegiada desde la que observar a las varias especies de humanidad que deambulaban de un lado a otro aquel agradable día de otoño. Le gustaba observar a la gente y se divertía imaginándose quiénes y qué eran. La may oría de personas que veía en las calles eran jóvenes con buenos empleos parecidos al suy o atrapados en el torbellino del ajetreo metropolitano. Iban a almorzar, analizaban las perspectivas del mercado y concertaban citas para jugar al golf antes de que el tiempo se volviera demasiado frío. « Sí —pensó Ron—, son como y o. Controlan todo lo que les rodea y saben arreglárselas. Van hacia arriba. Son inteligentes y rápidos de reflejos. Han nacido para triunfar» . Abriéndose paso entre los ejecutivos (y ejecutivas, añadió Ron para sí mismo) había gente que iba de compras, colegiales que habían decidido hacer novillos, chicos de la calle con radiocassettes gigantescas apoy adas en un hombro y tipos sin suerte que no tardarían en unirse a las colas del paro que se formaban dentro del edificio gubernamental de la manzana contigua o que se dirigían hacia la comisaría de policía para pagar multas de tráfico o declararse inocentes de la amplia gama de acusaciones que habían caído sobre ellos. Siempre que las observaba Ron acababa llegando a la conclusión de que todas esas personas tenían un propósito, por muy trivial que pudiera ser la posición que ocupaban en el gran plan del mundo. Sus vidas se dirigían hacia algún objetivo, y Ron opinaba que así debía ser porque estaba firmemente convencido de que un ser carente de propósito era la cosa más inútil que se pueda imaginar. Por eso odiaba tanto a los vagabundos. Un hombre sucio y de aspecto descuidado estaba inmóvil en un callejón cerca del edificio sentado en el suelo con los brazos alrededor de las rodillas, murmurando mientras su mente repasaba fragmentos inconexos de recuerdos y su cuerpo disfrutaba con el agradable calor que le proporcionaban sus pantalones empapados de orina. Su edad era bastante difícil de precisar. Podía tener treinta y cinco años o setenta, según la luz bajo la que se le observara, pero prefería no ser visto e intentaba pasar el máximo de tiempo posible oculto en el crepúsculo perpetuo del callejón. El sol quedaba directamente encima de su cabeza unos minutos cada día y el hombre alzaba la mirada preguntándose distraídamente quién era y qué le había llevado hasta allí. No podía recordar en qué momento había dejado de ser el que era y se había convertido en lo que era ahora —es decir, en algo que apenas existía—, y el apresurado repaso a las huellas y conexiones existentes en las pocas (poquísimas) células cerebrales más o menos intactas que le quedaban no aportaba muchos datos sobre los que pudiera basar una identidad definida o una brizna de certidumbre. El vagabundo bajaba la cabeza en cuanto el sol dejaba de brillar sobre él, apoy aba la espalda en el muro del callejón y volvía a concentrarse en la absorbente tarea de conseguir el dinero suficiente para comprar vino. Mendigar era su única preocupación, y se consagraría a ella en cuanto se sintiera dominado por el anhelo de beber, cosa que solía ocurrirle un poco más avanzado el día. Apoy ó la cara en las rodillas abrazándose un poco más estrechamente a sí mismo antes de volver a sumirse en su inercia habitual y se consoló con el viejo axioma uno-y -tres que había formulado mucho tiempo antes para que le sirviera como fuerza motriz en la vida. El axioma consistía en una cosa que sospechaba era cierta, y tres cosas de las que estaba seguro. La sospecha era que tenía tuberculosis. En cuanto a las tres cosas de las que estaba seguro, la primera era su sexo — el vagabundo estaba convencido de que era un hombre aunque le bastaba con inspeccionar el arrugado pedazo de carne que parecía una especie de duplicado homuncular de su rostro para comprender que su virilidad tendría muy pocas ocasiones de ser ejercida—, la segunda era su posición social —vagabundo alcoholizado—, y la tercera era su nombre. Se llamaba Willie. Todos los vagabundos se llaman Willie, al igual que todos los bulldogs se llaman Spike. El día era bastante ventoso, pero no lo suficiente para que resultara molesto andar por las calles. El viento había alcanzado el grado de intensidad necesario para llevar de un lado a otro las cosas que no teman forma ni sustancia. Las criaturas informes e invisibles que, pese a no poseer forma o sustancia, tenían un propósito y un objetivo que las guiaba… —¿Listo para ir a almorzar? —preguntó Bill. Ron se apartó lentamente de la ventana como si no quisiera abandonar su puesto de observación. —Claro. —Dejó escapar un suspiro bastante prolongado—. ¿Adónde vamos? —¿Qué te parece si caminamos un ratito? Hace un día magnífico… Se puede ir sin chaqueta. —De acuerdo —dijo Ron—. Vay amos a la delicatessen. El viento jugueteó con los pelos de las orejas de Willie y el vagabundo sintió el deseo repentino y casi doloroso de beber vino. Ordenó a su mente que enviara un mensaje a sus piernas explicándoles que había llegado el momento de moverse. « Es hora de almorzar, chicas… Las calles están llenas de gente y eso hace que resulte más fácil conseguir unos centavos para comprar una botella» . Las células del cuerpo de Willie acabaron respondiendo al edicto transmitido por su mente y el vagabundo se fue incorporando lentamente hasta quedar en posición vertical. Willie se movía despacio y con una considerable torpeza, como si fuera un personaje de una vieja película de dibujos animados. La vida de las personas como Willie tiene muchos momentos que se dirían sacados de una película de dibujos animados. Willie estaba intentando mantenerse lo más erguido posible, pero su cuerpo seguía pareciendo un signo de interrogación. El paso del tiempo le había hecho comprender que nadie estaba dispuesto a mirarle a los ojos, por lo que había adquirido la costumbre de ir siempre con la cabeza gacha. La may oría de personas con las que se encontraba sólo querían librarse de él lo más pronto posible, y la forma más sencilla de conseguirlo era darle una moneda o un billete de dólar sosteniendo el dinero lo más lejos posible del cuerpo para no entrar en la esfera de malos olores que le rodeaba. Willie se pasó las palmas de las manos por sus descoloridas ropas deteniéndose unos momentos aquí y allá para alisar una arruga o cambiar la dirección de un pliegue en la chaqueta de pana que había sido marrón. Hubo un tiempo y a lejano en el que sus pantalones eran de un gris ceniza, y el color predominante de su camisa había sido el azul. La corbata de lana que no se ponía nunca abultaba uno de sus bolsillos, y guardaba un pañuelo obscenamente incrustado de mucosidades y saliva en otro. El bolsillo trasero de sus pantalones contenía una maltrecha gorra de fieltro. Willie la cogió, la contempló con expresión pensativa durante unos momentos y acabó colocándola sobre su cabeza ligeramente ladeada. Willie decidió que y a estaba preparado para enfrentarse con su clientela, salió del callejón y empezó a caminar lentamente por la acera. La calle estaba llena de gente, y eso siempre ay udaba. Oiga, señor, ¿le sobra un poco de calderilla? Eh, amigo, ¿puede prestarme un dólar para echar un trago? Cristo, necesito un trago, se lo juro… ¿Puede darme una moneda de veinticinco para tomarme una taza de café? Estoy fatal, necesito unas monedas… Willie acabó decidiendo que ensay ar no servía de nada. Las palabras no tenían ni la más mínima importancia. O te daban unas malditas monedas o no te las daban, y eso era todo. Fue abriéndose paso por entre la multitud que llenaba la acera moviéndose con una tranquila falta de prisas, y cuando llevaba recorrida la media manzana que se extendía desde la boca del callejón hasta la esquina y a había conseguido setenta y cinco centavos. No estaba mal, pero no era suficiente. Dobló la esquina y se detuvo junto al puesto de periódicos que exhibía los últimos números de las revistas para hombres. Acercó la nariz a una portada de Penthouse y parpadeó lentamente contemplando a la mujer casi desnuda que parecía estar sonriéndole. El fotógrafo había conseguido ocultar sus obvias características sexuales. Había hecho un trabajo tan admirable que hasta Willie podía apreciarlo. Una ráfaga de viento surgió de la nada y la portada aleteó creando una fugaz impresión de movimiento. El sol arrancó reflejos a la superficie satinada y la mujer se animó de repente. No estaba viva, simplemente lo parecía. Era una mujer de dibujos animados para el hombre de dibujos animados en que se había convertido… ¡Maldición! La sucia frente de Willie se llenó de arrugas. Llevaba años sin poseer a una mujer y su degradación había llegado a tales extremos que hasta las prostitutas más viejas y endurecidas le rechazaban, pero algo extraño se agitó en las profundidades de su ser mientras contemplaba la portada de la revista. Quizá fuera un recuerdo borroso o unos miligramos de hormona extraviados retorciéndose en su cerebro y recordándole lo que había sido, y el tipo de vida que había llevado cuando era joven antes de convertirse en Willie, antes de que todas sus emociones y deseos se desvanecieran. Decir que su personalidad anterior dormía habría sido un error. Lo que había sido y a casi estaba muerto, y eso era irrefutable. Lo irrefutable y lo absoluto siguen existiendo incluso en un cosmos de dibujos animados. Bill y Ron se sentaron el uno delante del otro y empezaron a devorar unos bocadillos enormes bastante incómodos de comer. Bill y Ron eran casi idénticos. Los dos llevaban camisas blancas limpísimas en las que no se veía ni una sola arruga, corbatas de franela roja y pantalones con la ray a justo donde debía estar. Sus rostros joviales y bien alimentados estaban enmarcados por cabelleras castañas pulcramente peinadas. —Pásame el sazonador —dijo Ron. Bill alargó la mano hacia el sazonador con la mezcla de orégano y pimientos picantes triturados y se la entregó a Ron. Ron separó las dos lonchas de pan y echó una buena dosis de mezcla sobre su humeante contenido. —Un almuerzo soberbio. —Creo que tomaré otra taza de té helado. —¿Quieres postre? —Desde luego —dijo Bill—. ¿Qué te parece si probamos esos canelloni? Willie estaba recordando el cálido contacto de la carne femenina sobre su cuerpo. Sintió un cosquilleo en los dedos y un vago dolor en el pecho, y su herramienta tembló durante una fracción de segundo como si no estuviera totalmente muerta. Pero la sensación duró muy poco. Willie la expulsó de su mente mientras pensaba que no podía perder el tiempo con deseos tan imposibles de satisfacer como el anhelo de acostarse con una mujer. No necesitaba ninguna mujer, ni para mirarla ni para tocarla. Las mujeres siempre acababan metiéndote en líos y lo que recibías de ellas a cambio no justificaba la cantidad de problemas con que te obligaban a cargar. Además, el dinero que gastaban estaría mucho mejor empleado en una botella de vino. El vino era un amigo fiel que nunca te abandonaba, pero las mujeres… Todas las mujeres que había conocido acabaron abandonándole. El vino nunca rompía sus promesas. El dulce consuelo que te hacía olvidar el pasado y aturdía los sentidos con que captabas el presente, la extinción del dolor que producía el pensar en ese futuro y a moribundo…, el vino siempre cumplía. Willie siguió avanzando manzana abajo dispuesto a conseguir el dinero suficiente para comprar esa botella de vino que ahora parecía haber cobrado una importancia aún más grande que antes de pararse junto al puesto de periódicos. El vino era lo único importante. Willie quería vino, no mujeres. Aun así… Maldito Penthouse. Malditas mujeres. El mal en estado puro es una fuerza potente y digna de admiración, y el mal informe en estado puro viajaba sobre las alas del viento buscando algo. Carecía de palabras con las que pensar. No tenía células cerebrales para almacenar recuerdos, no tenía sustancia ni órganos de ninguna clase y tampoco tenía ninguna función de la que preocuparse. Era una esencia pura e impulsada por un propósito irresistible. La sustancia del mal —es decir, su esencia etérea— estaba animada por un propósito muy definido. El mal tenía que encontrar a la víctima perfecta. Y aunque la criatura sin forma carecía de mente y no podía razonar las estriaciones de esos vapores invisibles le permitían darse cuenta de que su objetivo no carecía de un cierto aliento poético. Tanto si tienen un objetivo como si carecen de él, son muy pocas las criaturas vivas o muertas que llevan en su interior un átomo de poesía. —Sí, tienes razón, ha sido un almuerzo soberbio —dijo Bill cuando él y Ron salieron de la delicatessen. —No ha estado mal —dijo Ron—. Pero creo que he comido demasiado… Esos bocadillos de albóndigas son una auténtica bomba. Y… Dios, ¿qué había dentro de esos canelloni? —Un poquito de todo, pero el componente principal era el azúcar. —Bill echó un vistazo a su reloj—. Eh, y a es más de la una… Será mejor que volvamos a la oficina enseguida o tendremos auténticos problemas. —No te lo tomes tan a pecho. —Esta semana y a hemos llegado dos días tarde. —Vale, vale. Si vamos por este callejón acortaremos camino. Willie tenía una mano apoy ada en el muro de ladrillos del callejón. Estaba orinando. Bajó la vista hacia su herramienta y torció el gesto. Su viejo pene arrugado era un espectáculo lamentable, un trozo de carne estúpido e insensible que sólo obedecía los imperativos biológicos más básicos. Willie lo maldijo, volvió a guardarlo dentro de los pantalones, se subió la cremallera y se fue doblando lentamente sobre sí mismo hasta quedar acuclillado con la espalda apoy ada en la otra pared. La bolsa de papel marrón que contenía la botella de vino barato estaba firmemente sujeta debajo de su brazo. La había comprado hacía pocos minutos, pero y a se la había bebido casi toda. Willie se llevó el gollete de la botella a los labios y la apuró engullendo ruidosamente el líquido. Cuando la hubo terminado la sostuvo junto a su pecho durante unos momentos como si pudiera volver a llenarla por la pura fuerza del deseo, suspiró y acabó arrojándola al otro extremo del callejón. Maldición… No había bebido lo suficiente para perder el conocimiento. Bueno, al menos había conseguido atontarse un poco y eso era lo único que necesitaba para pasar la tarde sumido en su sopor habitual. —La vida apesta —murmuró. El vino le había dejado manchas púrpura en los labios. Willie sonrió. La ráfaga de viento recorrió el callejón. Los desperdicios se removieron, el polvo se entregó a una danza remolineante y Willie sintió un escalofrío no del todo desagradable. Algo entró en su interior y Willie lanzó un gemido quejumbroso. —Oh, diablos —dijo Ron cuando y a estaban cerca del final del callejón—. Fíjate en eso… Es un maldito borracho. —¿Y qué? —replicó Bill—. Son inofensivos. Lo único que debes hacer es pasar junto a él como si no le hubieras visto. —¡Los borrachos no son inofensivos! Son una carga para la sociedad. —Venga, Ron, no te lo tomes tan a pecho, ¿quieres? Tenemos que volver a… —Los borrachos no sirven de nada. Son ruinas humanas. Lo único que hacen es ocupar espacio. ¡Tendrían que encerrarlos a todos y pegarles un tiro! —Ron… Ese pobre viejo te va a oír. —Que me oiga. Ron se plantó delante de Willie y le contempló con desprecio. —Qué horror… Empezó a dar la vuelta para salir del callejón. Y Willie le cogió por las piernas. —¡Eh, viejo asqueroso! ¡Suéltame! Suelta antes de que te destroce los dientes a patadas… —Yo lo arreglaré. Bill se inclinó para apartar las manos del vagabundo de las piernas de Ron. Tiró de aquellos dedos huesudos con todas sus fuerzas, pero no consiguió que soltaran su presa. Un instante después estaba volando por los aires. Cay ó sobre el suelo del callejón a tres metros de su amigo y del vagabundo. Intentó levantarse y descubrió que su pierna izquierda estaba rota. Lo más sorprendente era que apenas si le dolía. Ron seguía contemplando a Willie. —¿Qué diablos has hecho? —preguntó—. ¿Bill? —No puedo moverme. —Un jadeo ahogado—. Creo que me he roto una pierna. Ron dejó escapar un gruñido gutural. —Viejo bastardo… Voy a darte un buen repaso. Willie levantó la cabeza de repente. Sus ojos se clavaron en el rostro de Ron. Ron intentó apartar la vista, pero no lo consiguió. Los ojos de Willie eran dos esferas rojas, y la mirada de sus diminutas pupilas amarillas hendidas por una línea vertical se abrió paso hasta lo más profundo del cerebro de Ron. Reflejados en aquellos ojos había seres minúsculos que gritaban. Y tumbas. Ron estaba a punto de sucumbir al pánico. Intentó librarse de los dedos que le aprisionaban y se dio cuenta de que los dedos del vagabundo habían cambiado. Ahora terminaban en garras tan afiladas como navajas que se le estaban clavando en las pantorrillas. Se inclinó para golpearle el cráneo, pero una fuerza invisible le empujó hacia atrás. Lo único que le impidió caer fue la presa de aquellas garras que le rodeaban las piernas. Ron gritó, pero el sonido murió entre las paredes del callejón tan rápidamente como si hubiera sido ahogado por una fuerza invisible, y Ron comprendió que no podía hacer o decir nada que le permitiera escapar a lo que estaba ocurriendo. Ron tuvo la sensación de que el tiempo se había detenido y contempló asombrado la repentina transformación de aquel hombre marchito, observando todo lo que ocurría con un curioso distanciamiento que la razón no podía alterar. La parte superior de la cabeza de Willie acababa de abrirse y se había convertido en una enorme boca ribeteada por hileras de colmillos muy afilados, y el orificio rojizo dejaba escapar una pestilencia compuesta por los olores del alcohol, la sangre y la orina. La pestilencia era tan espantosa que las fosas nasales de Ron empezaron a sangrar unos segundos después de haberla captado. Pero la boca aún no había acabado de crecer. La hendidura se fue extendiendo por el cuerpo de Willie y no se detuvo hasta llegar a su ingle. Los dientes surgieron de la nada, la pestilencia se hizo aún más horrenda y el serboca empezó a retorcerse obscenamente. Era hora de alimentarse. Bill nunca logró recordar si se había desmay ado por el dolor de su pierna rota o por lo que había visto. No importaba. Nadie pareció creer su historia, y dejando aparte unas manchas oscuras en el suelo y la gorra de un viejo vagabundo no había ninguna prueba de lo que ocurrió en el callejón. El paso del tiempo quizá haría que la gente se mostrara más dispuesta a creerle. Habría que esperar a que el número de desapariciones inexplicables fuera aumentando y a que las verdades irrefutables y absolutas se fueran encontrando con las víctimas de lo inapelable. Porque había más cosas informes flotando en el viento, y muchísimos Willies vagando por las calles y los callejones. Y todos esos Willies no tardarían en comprender cuál era el propósito de su existencia. La apuesta K. MARIE RAMSLAND Después de escribir su interesante y original relato de terror psicológico «Nothing from Nothing Comes»[14] para el volumen anterior de esta serie de antologías y el capítulo definitivo sobre «Psicología del terror y la fantasía» para un manual de consejos a los escritores editado por un servidor de ustedes la doctora Ramsland y su esposo se trasladaron a un pueblecito que tiene un nombre francamente lovecraftiano, Upper Black Eddy. La doctora Ramsland se llevó consigo su sólida reputación como especialista en Kierkegaard, y una vez allí empezó a escribir novelas de terror. Pero los relatos escogidos por Martin y Roz Greenberg para su antología Phantoms y un relato delicioso titulado «Ghost Crabs» publicado en la sanguinolenta revista Gorezone alteraron la imagen «cerebral» de Kathie. Katherine Marie Ramsland es más complicada y polifacética que muchos hombres, característica que comparte con todas las mujeres de talento a las que he tenido el placer de tratar. Adora los bailes de disfraces, pinta a un nivel profesional y canta a dúo con los discos de sus cantantes favoritos. Una de las afirmaciones más indiscutibles contenidas en su capítulo del manual al que me he referido antes es la de que «todos queremos recordar nuestro yo primordial». Para demostrarlo, les ofrezco «La apuesta», un relato que rezuma suspense y viscosidades innombrables. Amniótico. Ésa fue la primera sensación que me produjo aquel lugar. Calor, fluidos viscosos envueltos en una membrana… Había tanta humedad que podías sentir como se te dilataban los huesos. Me lamí los labios, capté el sabor de la sal y traté de concentrar mi atención en lo que nos había traído hasta allí. La puerta estaba abierta y habíamos entrado sin llamar, cosa que me pareció bastante extraña; pero Frank afirmaba conocer muy bien a nuestro anfitrión e insistió en que era lo que se esperaba de nosotros. El olor de la tierra húmeda nos envolvió apenas hubimos entrado, como si la casa fuese la guarida de una salamandra aturdida por los calores de finales del verano. Las velas ardían a los lados de varias puertas en lo que parecía ser una especie de sala de espera parcamente amueblada. Había unas cuantas ventanas redondas que hacían pensar en las mirillas de un barco. El débil burbujeo que se oía a lo lejos me recordó un trabajo en un laboratorio oceanográfico que conseguí hace y a mucho tiempo y en el que duré muy poco. Miré a mi alrededor y me encogí de hombros. Mi ropa interior parecía haber encogido de repente…, ¿o era justamente lo contrario? No lo sé. Quería salir de allí o empezar enseguida, cualquier cosa que me permitiera escapar a la piel sofocante de aquella habitación tan poco acogedora. Pero nuestro anfitrión aún no se había dignado aparecer. Frank —es media década más joven que y o, y y a he cumplido los cuarenta — me dio un codazo en las costillas y señaló con la mano. —¡Eh, mira eso! Fue hacia la pared que había a nuestra derecha. No me había fijado en el gigantesco acuario que debía de medir metro y medio de largo y era tan alto como un hombre. Aquello explicaba el burbujeo. Él acuario me trajo a la mente las falsas pero seductoras promesas de los días en que estudiaba biología, y fui hacia él. Unos instantes después lamenté haberlo hecho. El recipiente de cristal parecía más un trozo de pantano que un acuario exótico. El agua olía a suciedad y abandono. Una rana gigantesca asomaba de las aguas fangosas medio oculta por las algas viscosas que se diría intentaban estrangularla. La rana nos contemplaba con ojos vidriosos que parecían incapaces de ver. Moví la mano de un lado a otro, pero ni tan siquiera parpadeó. Tuve la sensación de ser invisible, y un instante después comprendí lo que había atraído la atención de Frank hacia el acuario. La rana estaba desapareciendo…, ¡delante de nuestros ojos! Bueno, la verdad es que no estaba desapareciendo, pero… Estaba cambiando. Era como si algo la estuviera devorando desde el interior. La piel se fue arrugando y se desplomó sobre sí misma hasta recordarme los pliegues informes de una camisa metida dentro de una bañera. El cuerpo del anfibio se fue achatando. Algo indefinible desapareció de sus ojos, como si la fuerza vital se estuviera despidiendo de nosotros con un último brillo fugaz. La rana se fue encogiendo y vaciándose de sustancia para volver a su estado de renacuajo. La piel que tan tensa había parecido unos momentos antes flotó lentamente hasta la sucia superficie del agua y se confundió con las islitas de espuma y partículas viscosas. Frank me miró. La pregunta que había en sus ojos estaba muy clara: « ¿Qué diablos…?» . Me encogí de hombros, puse cara de perplejidad y volví a clavar los ojos en aquella horrible bolsa de piel. La piel empezó a hundirse, y fue justo entonces cuando vi la sombra. Un óvalo oscuro se alejó rápidamente de la piel. ¡Era como si la mismísima proy ección astral de la rana estuviera liberándose de su jaula visceral! Me acerqué un poco más al acuario y entrecerré los ojos. Había oído hablar de este prodigio de la naturaleza, pero nunca había sido testigo de él. Estaba presenciando una demostración de los hábitos alimenticios de un escarabajo subacuático que paralizaba a su presa antes de convertir los huesos, músculos y órganos en un líquido que podía absorber mediante su sifón. Intenté recordar el nombre científico de aquella especie de escarabajo. —Un bicho acuático —dijo una voz a nuestra espalda. Me aparté del acuario con tanta rapidez como si acabaran de golpearme y vi por primera vez a nuestro anfitrión. —¡Leth, por el amor de Dios! —exclamó Frank—. Nos has dado un susto de muerte… Me alegró que Frank hubiera hablado. Yo acababa de perder la voz. Leth era… Bueno, nunca había visto nada semejante. Una cabeza calva de piel amarronada y ojillos acuosos coronaba un cuerpo tan gordo que casi resultaba bulboso. Frank me había contado que trabajó como camarero, y que había ganado tanto dinero apostando a que nadie era capaz de superarle bebiendo como para no tener que trabajar durante el resto de su vida. Lenth afirmaba no haber sido derrotado nunca. Y ésa era la razón de que estuviéramos allí. Habíamos venido a recoger el guante del desafío lanzado por Leth. Me bastó con verle para comprender los terribles efectos de la existencia degenerada que había llevado. Casi podía oír el chapoteo del líquido que se agitaba en su interior, y no sólo dentro de su vientre sino en todo el tronco hinchado de aquel cuerpo repugnante. Sus ojillos oscuros se clavaron en mi rostro. Di un paso atrás y toqué sin querer el frío cristal del acuario. Pensé en la rana y me aparté lo más deprisa posible. Leth extendió su mano, una extremidad rechoncha con varios dedos curvados hacia adentro por la artritis. Frank había empezado a presentarnos, por lo que tragué saliva y dejé que mi palma rozara durante una fracción de segundo la que me ofrecía Leth. No oí muy bien su apellido, pero me pareció que era irlandés…, O’Serus o algo así. No importaba. Estaba claro que había nacido en otro país. —Me alegra mucho que hay as venido, Víctor —dijo—. Frank me ha contado tantas cosas sobre tu capacidad para beber manteniéndote sobrio que estoy impresionado. Volví a tragar saliva. Todo aquello estaba empezando a parecerme una pésima idea, un ridículo jueguecito de adolescentes, pero ahora no podía echarme atrás…, no mientras él me observaba con esa asquerosa mezcla de autosuficiencia y ganas de hacerme picadillo. Pensé en mi parte del dinero que conseguiríamos si me quedaba…, y si ganaba. —Empecemos —dije. Leth movió la mano señalando una de las puertas. Entré con paso decidido en la habitación contigua, y descubrí que estaba casi tan oscura y húmeda como la anterior salvo por dos velas que ardían en el centro de una mesa en bastante mal estado y otro par de velas colocado flanqueando cada uno de los tres umbrales visibles. Me dejé caer en una silla. Frank se sentó a mi izquierda y enarcó las cejas. Su rollizo mentón temblaba levemente bajo sus pálidos labios. Al parecer no era el único que estaba empezando a desear no haber aceptado la invitación de Leth. Leth colocó una botella de Jack Daniels —la marca que y o había pedido— y tres vasos sobre la mesa. Una baraja bastante mugrienta no tardó en unirse a ellos. No habíamos venido a jugar al póker y todos lo sabíamos, pero las cartas servirían para matar el tiempo. —Dejemos una cosa clara desde el principio —dijo Frank. Los nervios habían convertido su voz en un murmullo estridente—. Yo apuesto por Víctor. ¿Estamos de acuerdo en cuanto a lo que nos jugamos? —Estamos de acuerdo —replicó el hombre de la piel amarronada. Entrecerré los ojos y miré a Frank. Lo único que sabía era que necesitaba una gran cantidad de dinero para pagar sus deudas. Frank no me había dicho lo que podía…, no, lo que podíamos perder. Me guiñó el ojo intentando tranquilizarme. Me encogí de hombros y decidí seguir adelante. Leth llenó dos vasos echando la misma cantidad de licor en cada uno y le pasó la botella a Frank, quien actuaría como árbitro. El acuerdo no me parecía demasiado justo. Frank tenía una buena razón para hacer trampas, pero la idea era que todos estaríamos lo bastante sobrios para detectarlas si se producían, así que no importaba demasiado quién sirviera el Jack Daniels. Aproveché que Leth había empezado a repartir las cartas para observarle disimuladamente. Era un tipo muy raro, de eso no cabía duda… Intenté imaginármelo atrapado en una telaraña de hebras viscosas balando « Socorro» con una vocecita patética. Pensaba que eso me haría sentirme un poco más seguro de mí mismo, pero el truco no funcionó. La telaraña tendría que haber sido enorme, porque Leth medía un mínimo de metro ochenta. Contemplé sus manos deformes de piel rugosa y pensé que parecían garras rechonchas. Me recordó una serpiente a punto de mudar la piel que había visto en una ocasión. Torcí el gesto. Leth se dio cuenta de que le estaba observando y sonrió. El exceso de alcohol le había podrido los dientes y su boca se había convertido en una oscura caverna vacía. Traté de concentrarme en las cartas que me había dado. Seguimos bebiendo y jugamos al póker. Frank no me quitaba los ojos de encima. Parecía nervioso. Pensé en su esposa y en su hijito de dos años, y esperé que no hubiera decidido jugarse su seguridad futura tal y como y o había hecho años antes. Había apostado mi familia y mi casa, y acabé perdiendo las dos cosas. Después de aquello cambié una prometedora carrera científica por el alcoholismo que acabaría enterrándome, pero aquella pérdida no era nada comparada con lo que me había dolido saber que nunca volvería a ver a mi esposa y a mis dos hijos. Me rasqué la nuca y cuando me miré la mano vi… ¡una cucaracha viva! La arrojé al suelo de piedra intentando contener una exclamación de asco. —Me temo que no sé cuidar de la casa —dijo Leth—. Supongo que no me libro de ellas porque me gusta su compañía. Tomó otro sorbo de su vaso. Tragué saliva y asentí mentalmente. Así que le gustaban los insectos, ¿eh? Bueno, tenía sentido… Los tipos que tienen cara de bulldogs siempre acaban comprando un bulldog. Frank volvió a llenarme el vaso. Sostuve la mirada del hombre que estaba sentado enfrente de mí intentando leer sus pensamientos, pero no lo conseguí. Si había algo nadando detrás de aquellos ojos extrañamente líquidos, se encontraba oculto en un lugar al que mis sentidos eran incapaces de llegar. —¿Estás bien? —preguntó Frank. Tenía la frente cubierta de sudor. Fruncí el ceño, encendí un cigarrillo y volví a guardar el paquete en el bolsillo de mi camisa procurando parecer lo más tranquilo y despreocupado posible. —Estupendamente —repliqué—. Aún me queda mucha cuerda. Pero estaba mintiendo. El tipo de juego en el que estaba metido sólo puede ganarse si no pierdes el control de ti mismo, y los jugos ácidos del estómago de la aprensión estaban empezando a digerirme. La tercera botella vacía tembló delante de mis ojos. Estaba vacía… Alcé la cabeza y contemplé las burlonas pupilas de mi anfitrión. Que también estaban vacías. La atmósfera pareció espesarse y me pegó la tela de la camisa a la espalda. Tragué una honda bocanada de aire y me lamí el bigote para eliminar el sabor del whisky. Frank sirvió otra ronda, y tuve la extraña impresión de que estaba interpretando un papel. La habitación pareció iluminarse. Sentí deseos de vomitar. Había experimentado la misma sensación de estar flotando a la deriva sin nada a lo que agarrarme cuando mi mujer me anunció que pensaba divorciarse y dejarme con mis deudas, mi aislamiento y mis malas costumbres. Entonces también jadeé intentando tragar una atmósfera que se había vuelto repentinamente demasiado tenue para sostener cualquier clase de vida, y me tambaleé al sentir la fuerza irreal de las palabras con que me golpeó. « No volverás a verme» . Frank me dio un codazo. Había cerrado los ojos. Los abrí de golpe y traté de concentrarme en lo que me rodeaba como si fuera un colegial al que han pillado en falta. El « profesor» sentado al otro lado de la mesa me estaba contemplando con una sonrisa enigmática digna de la Mona Lisa. —Mierda, Víctor… —exclamó Frank—. ¡Puedes hacerlo mucho mejor! ¿Qué te ocurre? Tenía razón. Algo andaba muy, muy mal. Llené los pulmones de aire y apreté las mandíbulas intentando recuperar el control de mí mismo. Y de repente descubrí que todo aquello había dejado de importarme. No necesitaba tan desesperadamente el dinero de la apuesta. Quería salir de allí costara lo que costara. Frank lo había perdido todo, de acuerdo, pero eso era culpa suy a, ¿no? Empecé a apartarme de la mesa. —Se acabó. —Tenía la voz pastosa y mi cerebro no podía aguantar ni una gota más de alcohol—. Abandono. Frank se levantó de un salto. Su silla cay ó al suelo haciendo mucho ruido. —¿Qué es eso de que abandonas? —gritó—. ¡No puedes hacerlo! ¡He apostado por ti! Me encogí de hombros. —Lo siento. A veces se gana y a veces se pierde… Necesitaba un sitio donde vomitar. Frank me agarró por las solapas de la chaqueta. —¡No lo has entendido, Vic! —aulló. Había perdido el control de sí mismo—. Si pierdes… ¡No tendrás ninguna otra oportunidad de ganar! ¡Nunca! Me eché hacia atrás. Las náuseas se habían vuelto casi imposibles de contener. Leth se inclinó hacia adelante y apoy ó su cabeza sobre aquel par de manos rugosas. Su rostro no podía estar más inexpresivo, pero me pareció que estaba saboreando aquella victoria tan fácil. No me encontraba lo bastante sobrio para estar seguro, pero tuve la impresión de que las considerables cantidades de licor que llevaba dentro no le habían afectado en lo más mínimo Volví la cabeza y vi a Frank corriendo hacia la puerta. Leth no intentó detenerle. La puerta estaba cerrada con llave. —¡Déjame salir de aquí! —gritó Frank. Empezó a golpear el sólido panel de madera. Parecía totalmente histérico. Empecé a comprender que el miedo de Frank implicaba algo mucho peor que la ruina. Estaba atrapado…, los dos estábamos atrapados en aquella habitación. Frank se apartó de la puerta, se apoy ó con una mano en la pared y fue tambaleándose hacia otro umbral. Me puse en pie. —¡Frank, cálmate! —dije con voz temblorosa. Frank abrió la puerta. Me lanzó una última mirada de desesperación, cogió una vela y echó a correr. Y cuando me volví hacia Leth una idea se abrió paso por la neblina algodonosa que había invadido mi cabeza. ¡Estaba a solas con él! Las náuseas se convirtieron en pánico. No me atrevía a mirarle a la cara porque presentía que su expresión sería aterradora. Farfullé algo sobre ay udar a Frank y fui con paso vacilante hasta la puerta por la que había desaparecido. Grité su nombre, no oí ninguna respuesta y empecé a avanzar por un pasillo cuy o suelo hacía pendiente. Había tanta humedad que pensé que debía de tratarse de un túnel situado debajo del agua. Antes de entrar en la casa no había visto que hubiera agua cerca, pero todo estaba muy oscuro. El temor que burbujeaba en mis entrañas empezó a despejarme. Oí un ruido y me volví. La luz de la habitación que acababa de abandonar desapareció detrás del panel de la puerta. Dejé escapar un jadeo ahogado. Nuestro repulsivo anfitrión parecía habernos encerrado… ¿Por qué? ¿Tendría intención de no dejarnos salir hasta que hubiéramos pagado nuestra deuda, fuera cual fuese? Pensé en la cucaracha. A Leth le gustaban los insectos. ¿Qué encontraría si continuaba avanzando por aquel maldito túnel? Imágenes vistas en el cine de personas cubiertas por una negra capa de hormigas que gritaban mientras eran devoradas mordisquito a mordisquito invadieron mi mente. Y un instante después comprendí que existía otra posibilidad aún más horrible. ¡Leth podía haberse encerrado con nosotros! Me obligué a mantener la calma. ¿Qué otra cosa podía hacer? Había envejecido, cierto, y tenía barriga, pero aun así me creía sobradamente capaz de acabar con Leth incluso contando con la desventaja de la oscuridad. Así que esperé, agucé el oído y no capté ningún sonido…, ni tan siquiera el de mi amigo precediéndome por el túnel. Alargué muy lenta y cautelosamente una mano hasta que las entumecidas y emas de mis dedos se posaron sobre la rugosa superficie de piedra de la pared y seguí alejándome de la habitación en la que había bebido lo suficiente para llegar a las primeras etapas de una especie de neblina sensorial. No tenía ni la más mínima idea de cuál era la meta hacia la que estaba avanzando. Un sonido. Me detuve y escuché. Arañazos, roces…, como si estuvieran cavando. Me pregunté si Leth dispondría de un arma. ¿Tendría intención de matarnos? Di unos cuantos pasos más, encontré un picaporte y entré sin hacer ningún ruido en una habitación sumida en las mismas tinieblas que el túnel. Cerré la puerta y me desplacé hacia un lado. Si alguien intentaba entrar en la habitación eso me daría cierta ventaja. No ocurrió nada. Cerca había algo que apestaba. Fuera lo que fuese esperaba que no estuviera vivo. Recordé que había deslizado un librillo de cerillas dentro de la funda de celofán que envolvía mi paquete de cigarrillos, y que el paquete estaba a buen recaudo en el bolsillo de mi camisa. Unos segundos después tenía una cerilla encendida en la mano y estaba inspeccionando el cuartito en el que había entrado. Era una especie de celda desprovista de mobiliario, pero contaba con una de esas ventanas redondas parecidas a ojos de buey que parecían estar por todas partes. Vi un montón de ropas sucias tiradas en un rincón. Di un par de pasos hacia ellas, pero la cerilla se apagó antes de que hubiera podido llegar hasta allí. Oí un sonido al otro lado de la puerta y me sobresalté. Me quedé inmóvil durante unos momentos y encendí otra cerilla para examinar aquel montón de telas malolientes. Hurgué cautelosamente en ellas y varias siluetas negras emergieron de los pliegues para escabullirse a toda velocidad. No era un traje viejo. El material se parecía bastante al de esas bolsas de vinilo que utilizan para guardar abrigos, y era de un color grisáceo. Creo que no comprendí que aquello había formado parte de un ser humano hasta el momento en que vi el ojo que colgaba de un agujero oscuro. Necesité unos instantes para comprender que estaba arrodillado junto a un saco de piel humana, y la realidad de lo que estaba viendo se me reveló tan lentamente como si hubiese estado oculta por una ilusión de los sentidos que se fue disolviendo poco a poco. Retrocedí de un salto y lancé un alarido. La llama de la cerilla me quemó los dedos y mi espalda chocó contra la pared. Intenté recuperar la calma y poner algo de orden en mis confusos sentidos. La bilis ardía en mi garganta, y estaba jadeando. Tenía que salir de aquí. Tenía que alejarme de aquellos restos malolientes. Dios mío, ¿qué había ocurrido aquí? ¿Quién era realmente Leth O’Serus? Me quedé muy quieto durante unos segundos y me fui irguiendo poco a poco. Acababa de recordar dónde había oído aquel nombre, y no me asombró que no hubiera podido establecer la conexión antes. Había sido parte de… ¡todo aquello! Un aullido ensordecedor se abrió paso por el horror fruto de la comprensión que se había adueñado de mi cerebro. ¡Frank! Corrí hacia la puerta y la abrí de un manotazo. La vela de Frank iluminó un espectáculo incomprensible pero aterrador. Frank estaba luchando con nuestro anfitrión. Le oí gritar y vi como me lanzaba una mirada de súplica, pero no podía hacer nada. Ay udarle era tan imposible como lo habría sido ay udar a la desgraciada rana que habíamos visto dentro del acuario. El terror me paralizó y vi como Leth sujetaba a Frank en una invencible presa de vampiro y acercaba lentamente a su pecho aquella boca de escarabajo disponiéndose a iny ectarle lo que estaba seguro debía ser un fluido paralizante. ¡Frank iba a convertirse en su cena! Leth O’Serus; letócerus… Lethocerus americanus. Nunca había pensado en ello. Nunca me había preguntado qué tamaño podían llegar a alcanzar, pero ahora sabía que podían convertirse en auténticos gigantes. Me apoy é en el marco de la puerta riendo débilmente ante la engañosa ironía encerrada en aquella palabra. ¡Gigantes! Oh, sí, los que había visto en aquellos tanques de oceanografía eran minúsculos…, comparados con el que estaba empezando a masticar el marchito cuello de mi amigo eran simples puntitos. Frank pasó por el mismo proceso que la rana. Su cuerpo sucumbió a la flaccidez y sus huesos se disolvieron convirtiéndose en un puré comestible. El contorno de sus hombros se desintegró a una velocidad increíble, y su caja torácica no tardó en sufrir el mismo destino. Su rostro se derritió hasta convertirse en un saco amorfo lleno de dientes sueltos y los globos oculares bailotearon en la repentina blandura de las cuencas. Observé la metamorfosis hasta que los zapatos de Frank cay eron de sus pies y los pantalones empezaron a resbalar de aquella cintura tan espantosamente enflaquecida. Después giré sobre mí mismo para buscar refugio en el cubículo donde había entrado. Sólo parecía haber un medio de huida: la ventana. Alcé el pestillo y tiré del marco, pero la ventana se negó a moverse. No tenía ni idea de cuánto tiempo necesitaría aquella monstruosidad para devorar a Frank, pero estaba convencido de que no sería mucho. El hambre de Leth debía de ser tan voraz como su sed. Volví a tirar del marco, ahora mucho más fuerte que antes. El agua inundó la habitación y el impacto del chorro que me golpeó en el rostro fue tan terrible que me tambaleé. Unos instantes después y a había perdido el sostén del suelo y estaba flotando. Logré conservar la calma lo suficiente para mantener la cabeza erguida lo más posible y seguir flotando en el torrente que estaba invadiendo rápidamente la habitación. Algo chocó contra mí. Lo aparté de un manotazo, me di cuenta de que era una piel humana vacía y estuve a punto de vomitar. Me sumergí y me impulsé hacia la ventana pateando frenéticamente. La ventana parecía lo bastante grande para que pudiera escapar por ella, suponiendo que la embriaguez no me hubiera hecho cometer un error de cálculo. Sabía que podía acabar ahogado, pero tenía que intentarlo. Encontré una pared, me impulsé con las manos, me golpeé la cabeza y faltó poco para que abriera la boca intentando tragar aire. Seguí desplazándome hacia la ventana. ¡Y mis dedos encontraron un pequeño espacio en el que no había agua! La inundación había alcanzado lo que parecía su nivel máximo. Metí los hombros por el hueco de la ventana y me debatí intentando que mi maldita tripa de bebedor de cerveza pasara por él. Pero demasiados años de beber alcohol no podían esfumarse en un momento. Estaba atascado. Seguí intentándolo. La necesidad de aire empezaba a ser desesperada, pero logré no sucumbir al pánico. Pensé en el monstruo que estaba cenando tan cerca de mí, y en que quizá y a hubiera acabado de cenar… y siguiera hambriento. Me agarré a la pared de fuera y tiré con todas mis fuerzas. Algo me rozó un zapato. Lancé una patada frenética y sentí un aguijonazo en mi dedo gordo. ¡Era justo lo que necesitaba para quedar libre! Desperté cuando y a era de día. Estaba medio sumergido en una cuneta llena de agua fangosa. El esfuerzo de sentarse fue demasiado para mi pobre cabeza. Luché con las náuseas y perdí. Vomité. Cuando hube terminado solté un gemido e intenté recordar cómo había llegado hasta allí. Acaricié la hinchazón de mi nariz y los recuerdos regresaron en una confusa estampida. Leth. Frank. La apuesta. Volví a sentir deseos de vomitar. Fui recuperando la calma poco a poco, me erguí y miré a mi alrededor. Tal y como había esperado no encontré ninguna señal de que hubiera cerca un lago, estanque o río…, ninguna masa de agua de lo que hubiera podido emerger cuando nadé hacia la libertad. ¿Me lo habría imaginado todo? Permanecí un buen rato sentado en el fango sin mover ni un músculo intentando prepararme para todas las posibilidades terribles, repugnantes e inciertas a las que podía enfrentarme mientras mi mente oscilaba locamente entre la imagen del rostro suplicante de Frank y mi lamentable historial de alcohólico. Me dolía el pie. Había perdido un zapato. Y tenía una herida en el dedo gordo. Podía haber sido una serpiente, o una tortuga. Podía haberme golpeado la nariz contra algo en otra pelea de borrachos. Si realmente las deseaba había montones de explicaciones sencillas. La cuneta llena de agua podía haber alimentado una alucinación de lo más realista provocada por la neurosis y la culpabilidad reprimida que llevaba dentro desde que arruiné mi carrera. Logré levantarme con cierta dificultad. Todo lo que me rodeaba parecía de lo más normal. Salí del barro y oí un ker-plunk ahogado. Era una rana enfrascada en su cacería matinal a la que había asustado con la brusquedad de mis movimientos. Nos contemplamos el uno al otro durante una fracción de segundo. Ni la rana ni y o sabíamos qué hacer y ambos queríamos seguir nuestro camino y olvidar la presencia del otro. La rana. Frank. Todo parecía tan vivido… No podía ser una ilusión provocada por el alcohol. Pasé todo el día buscando en vano aquella casa horrible, los restos de Frank…, cualquier cosa que pudiera convencerme de que mi mente no se había limitado a sucumbir bajo el peso de los reproches y la culpabilidad. No hubo suerte. He dejado de beber. Para siempre. Sé que no podría encararme con un camarero sin preguntarme si tenía otra vida, otra forma…, y si me estaba contemplando con los ojos de un depredador. Hay momentos en los que todo me parece ridículamente claro. Fui demasiado lejos y bebí demasiado, así de sencillo. Vi los temibles « elefantes color rosa de los chistes» . Quizá fuera eso. No lo sé. Pero… No he vuelto a ver a Frank. Elegido G. WAYNE MILLER Cuando iba en avión a Rhode Island después de haber estado en Londres asistiendo a la Convención Mundial de Fantasía del año 1988 el autor de Thunder Rise, la novela publicada hace poco por la Editorial William Morrow, oyó la voz del capitán: «Acabamos de perder nuestro sistema hidráulico principal. No se asusten, pero los camiones de los bomberos nos están esperando en la pista de aterrizaje». El sol y la espuma del champán no son las únicas cosas que suben sobre las que el hombre no tiene ningún control. El terror es otra de ellas. G. Wayne Miller —su muy elogiado relato de fantasmas «Wiping the Slate Clean» fue publicado en el volumen anterior de esta serie de antologías[15] —, sobrevivió a los peligros de conseguir un agente, vender la primera novela y a ese aterrizaje del que les he hablado. Aún no le han preguntado cuándo pasó más miedo, pero este ingenioso periodista del Este y fiel seguidor de los Boston Celtics ha explicado que hasta aquellos momentos creía comprender lo que era el terror…, cuando en realidad no tenía ni la más mínima idea. Pero cuando escribió el engañoso y aterrador relato que van a leer ya sabía todo lo que es preciso saber sobre el tema. Su voz era tan increíblemente suave y sedosa… Esa voz extraordinaria era la razón por la que había logrado entrar en contacto con él. Aún recordaba cómo era todo antes. Se tumbaba en la cama bien entrada la noche —la hora en que ella reinaba sobre las ondas de radio—, encendía un porro, cerraba los ojos y escuchaba aquella voz mientras fantaseaba imaginándose cuál podía ser su aspecto. Siempre se la imaginaba rubia. Tenía un rostro de rasgos nórdicos, con los pómulos bien definidos y unos ojos azules tan fríos como el hielo. Los labios rojos se fruncían articulando cada palabra sin cometer el más mínimo error. El cuerpo era de los que pueden volver a convertirte en un crío tembloroso, como el de la primera chica con la que lo hiciste en el asiento trasero del coche de papá. Si había algo que le preocupaba era precisamente eso, el que fuera preciso destruir a una mujer que poseía una voz tan mágica, tan seductora y llena de poder. Pero tenía que ser así. Había que derramar su sangre esparciéndola en un elegante mosaico de curvas sobre el suelo. Quizá decidiera meter un dedo en ella antes de que se coagulara para llevárselo a la boca y averiguar cuál era el sabor de esa victoria que había tardado tanto en llegar. Sí, quizá fuese el gesto más adecuado… No quería convertirse en un héroe. Lo único que deseaba era sobrevivir. Había cubierto las paredes de su apartamento con papel de plata precisamente por eso…, para sobrevivir. El deseo de sobrevivir le había impulsado a tapiar las ventanas con ladrillos, tapar la rejilla de ventilación del cuarto de baño, desconectar el teléfono, arrancar todos los enchufes de las paredes, la antena de la televisión y esos dos alambres casi invisibles que llegaban hasta el timbre de la puerta. Tenía que eliminar todo lo que pudiera transmitir las radiaciones electromagnéticas porque eran el medio que ella utilizaba para tener acceso a lo que ocurría dentro de su cabeza. Qué estúpido había sido… Ahora lo comprendía. No había nada capaz de mantenerla alejada durante mucho tiempo. Sus meticulosas precauciones no habían impedido que la voz siguiera sonando tan fuerte y límpida como siempre dentro de su cabeza. La voz le rogaba que se rindiera y le instaba a compartir el mundo con ella…, antes de que fuera preciso adoptar medidas mucho más drásticas. No había comprendido hasta dónde llegaba su poder. « Tienes que hacerlo —pensó, mientras comprobaba su chaleco antibalas y acariciaba la culata de la Magnum del calibre 44 que había comprado a un tipo con gafas de sol que guardaba su mercancía en el maletero de un Cadillac—. La situación ha llegado a un punto crítico. Tienes que acabar con ella esta noche, o no habrá otra oportunidad. » Si no la detienes el mundo estará perdido. » Puede que y a sea demasiado tarde» . Llegar a esa noche había exigido casi un año. Al principio sólo era un programa más y una locutora nueva con una voz maravillosa. Tenían que acabar conociéndose. Él amaba la noche y adoraba la música de Pink Floy d. Era un pensador, un filósofo, un solitario con una licenciatura en informática. Ella era una compañera, una amiga. Comprendía todas las cosas terribles que le habían hecho los jefes y las novias. Comprendía el peso terrible con el que debían cargar los hombres como él que intentaban abrirse paso por un mundo cruel e implacable. Y lo más importante es que no se limitaba a consolarle o darle la razón. « No es culpa tuy a —le aseguró durante una de las primeras visitas que hizo al interior de su cabeza—. Es culpa suy a. Seamos amigos. Nos bastamos el uno al otro. ¿Los demás? Que se vay an al infierno…» . Esa voz sedosa que le acariciaba los oídos hizo que bajara la guardia, y al principio se llevaron de maravilla. Era una relación puramente platónica entre dos almas gemelas que se ay udaban a soportar la terrible soledad de esas noches que no acababan nunca. Ella acudía a él incluso cuando no estaba en antena y siempre lograba encontrarle. En el lavabo de caballeros, en el metro, durante sus paseos de mediodía por Central Park… Ser distinguido con tal honor era una experiencia increíblemente emocionante que le hacía sentirse muy especial. Aún recordaba la primera señal de peligro. Fue un sábado, el día en que ella descubrió los Pensamientos Obscenos que habían empezado a florecer en su mente. Estaba disfrutando de la intimidad de su cuarto de baño con la toalla en una mano y una erección casi dolorosa en la otra. Estaba arrodillado delante del espejo y pensaba en ella. Pensaba en poseerla por detrás, porque eso le evitaría tener que contemplar las profundidades de esos gélidos ojos azules. Pensaba en el apasionamiento con que acariciaría sus pechos y en cómo le besaría el cuello, en el lento deslizarse de su miembro dentro de ella y en la pasión que escaparía de su cuerpo igual que si fuese una nube de vapor… Y ella le explicó con toda claridad y usando las palabras más ásperas que pudo encontrar hasta qué punto le había disgustado descubrir esos Pensamientos Obscenos y la gran desilusión que acababa de darle. Él intentó explicarle que esas imágenes eran una especie de homenaje. ¿Acaso podía haber un elogio más sincero que el mostrarle cuán desesperadamente deseaba unir sus almas y sus cuerpos posey éndola por detrás? « Líbrate de esos pensamientos» , le ordenó y el asco que acompañó a esa orden le desgarró las entrañas como si fuera un chorro de metralla. Lo intentó, y logró expulsarlos de su mente durante uno o dos días. Pero los Pensamientos Obscenos volvían una y otra vez y entraban sigilosamente en su cabeza como las ratas que corretean por un callejón oscuro. Ella empezó a usar el poder de su voz para expulsarlos, y casi siempre lo conseguía. Los pensamientos se esfumaron dejando en su lugar un dolor negro y hueco que el tilenol o la codeína se mostraron incapaces de atacar. No necesitó mucho tiempo para entenderlo. Era igual que las otras. No quería compartir. Quería controlarlo todo. Hasta un imbécil habría podido darse cuenta de ello. Kry stal descubrió ese pensamiento, claro está, y decidió sincerarse con él. « Puede que compartir los secretos sea una forma mejor de convertir en aliado a un hombre tan hermoso y fuerte que el reñirle y discutir con él. No soy una locutora —admitió—. Soy una extraterrestre, y he sido teletransportada a tu planeta para preparar la invasión» . Después le informó de que la primera fase sería la suby ugación, la cual vendría seguida por la colonización. Su arma secreta eran las radiaciones electromagnéticas emitidas mediante un equipo tan complejo y refinado que la mente humana no podía comprenderlo. Montar y utilizar un arma tan impresionante requería su tiempo, pero el Control Central estaba firmemente convencido de que les daría la victoria. En cuanto Kry stal le hubo revelado su secreto lo vio todo bajo una nueva luz. Siempre había despreciado a sus congéneres, pero ahora le parecían víctimas inocentes que merecían su compasión y el que hiciera cuanto estaba en sus manos para salvarles. Ellos no lo sabían, pero estaban siendo reclutados a la fuerza para formar parte del ejército de zombies de Kry stal. Ahora comprendía que no era preciso sintonizar su programa para que se apoderara de tu mente, pues en tal caso habría bastado con apagar la radio para salvarse. No, Kry stal era infinitamente más astuta y peligrosa… Las radiaciones electromagnéticas flotaban por el aire y atravesaban sin ningún esfuerzo las paredes. Esa fuerza silenciosa a la que no había forma de escapar era el arma perfecta. « Y ahora, ¿comprendéis al fin la auténtica naturaleza del peligro que representaba? —escribió en el diario que esperaba algún día sería leído y reverenciado como un texto sagrado por millones de seres humanos—. ¿Comprendéis por qué tuve que actuar de una forma tan drástica e implacable? ¿Vais a darme las gracias por lo que hice?» . La semana siguiente hizo lo que cualquier buen ciudadano habría hecho en su lugar. Empezó llamando a la policía. Después escribió largas cartas repletas de hechos incontrovertibles y las envió a la Casa Blanca, el gobernador, el Congreso, la NASA, el FBI y la Fuerza Aérea. « Kry stal debe ser detenida o el mundo estará perdido» , decía al final de cada carta. Recibió varias respuestas. Alguien que se identificó como agente del Servicio Secreto le llamó por teléfono y le disparó una retahíla de preguntas altamente personales. Alguien que trabajaba en el despacho del gobernador habló afablemente con él durante más de diez minutos. Pero todo siguió igual. Nadie la arrestó, nadie canceló su programa, voló la emisora o intentó descubrir dónde estaba oculta su nave espacial. La falta de reacciones oficiales le hizo comprender hasta qué punto había llegado su insidiosa infiltración en la sociedad humana. El Apocalipsis ocurrió poco después. Una noche estaba a solas en su apartamento y oy ó otra voz —una voz que no había oído nunca y que no volvería a oír—, y la voz le anunció que había sido Elegido. « Adelante, ríase —decía la carta dirigida al director del New York Times que escribió al día siguiente—. Ría todo lo que quiera y lea atentamente esta carta en cuanto hay a acabado de reír. El tiempo se está acabando, pero aún hay esperanza. He sido Elegido…» . La carta no fue publicada. Le arrestaron. El arresto llegó cuando la partida y a se hallaba en un estadio bastante avanzado, pero se produjo antes de que comprendiese que era preciso tomar medidas radicales. No se había dado por vencido, y seguía saliendo de su apartamento a primera hora de la mañana para hacer la ronda de los políticos y las agencias gubernamentales. Estaba empezando a desesperarse e intentaba transmitir su mensaje con un creciente nerviosismo aunque fuera con medios tan poco eficaces como los panfletos, un tablón de anuncios y un megáfono. Naturalmente, procuraba arriesgarse lo menos posible. Era lo bastante astuto para llevar puesto un braguero de plomo que había robado de un hospital, y se protegía la cabeza con un casco de rugby cuy o interior estaba forrado por una gruesa capa de asbesto y papel de plata. La tarde en que atacó una unidad móvil de la emisora de Kry stal llevaba puesto todo su equipo protector. La unidad móvil se encontraba en el centro de Washington Square con una multitud de zombies congregada a su alrededor. Destrozó las ventanillas con un palo de béisbol y cuando los policías consiguieron inmovilizarle y a había dejado cubierto de sangre a un técnico-zombie. En la cárcel un policía-zombie le administró un tranquilizante, un sargentozombie le ley ó sus derechos y una matrona-zombie intentó convencerle de que debía engullir un poco de comida para zombies. Le esposaron y le llevaron al tribunal del distrito, donde un juez-zombie dio la orden de ingresarle en una institución mental. Un mierda-zombie muy bajito que llevaba gafas le preguntó por qué había sido elegido. Él le explicó con mucha calma que el hecho de haber sido elegido no tenía nada que ver con su vanidad personal. Todo formaba parte de un plan mucho más amplio. Había sido ungido, si le gustaba más esa expresión. Elegido-Nadie podría saber nunca cuál era la razón de que el honor hubiese recaído en él y no en…, bueno, pongamos que en un empleado de gasolinera de la cadena Perth Amboy o en el dependiente de un Larry Bird. Si supiera algo de historia y a estaría enterado de que era algo que solía ocurrir. Bastaba con fijarse en Juana de Arco. ¿Quién habría podido adivinar que una mocosa que ordeñaba las vacas sería Elegida? El tipo de las gafas le preguntó por qué Kry stal no podía convertirle en zombie como hacía con los demás seres humanos. La pregunta era tan estúpida que faltó poco para que se echara a reír. Pero no lo hizo. Se armó de paciencia, y le explicó que el hecho de que no lograra controlarle utilizando los medios rastreros y sutiles que empleaba con el resto de la humanidad era un claro tributo a su fortaleza de carácter. Si quería vencerle tendría que enfrentarse con él cara a cara. Él era el enemigo…, su enemigo más formidable. Y a esas alturas estaba prácticamente seguro de que era el único que se interponía entre ella y la conquista del mundo. « Porque he sido ungido. He sido Elegido. » Eso es lo que dijo la Voz. » Alabada sea la Voz. » Aleluy a» . Les siguió la corriente. Permitió que le dieran una iny ección intramuscular de thorazina y firmó el documento en el que accedía a volver dentro de dos semanas para que le dieran otra iny ección. Y, naturalmente, no volvió. Juró que no saldría de su apartamento hasta no disponer de un plan. En cuanto al tiempo que necesitaría para trazarlo…, no tenía ni idea. Consagraría cada hora de vigilia al plan, pero aun así podía necesitar días, incluso meses. Salvar a la raza humana era una responsabilidad abrumadora. Mientras tanto no tenía más opción que pasar al estado de alerta máxima. Hizo acopio de provisiones y agua embotellada. Protegió el apartamento con una segunda capa de ladrillos y papel de plata a la que siguieron una tercera y una cuarta. Decidió que se extraería un cuarto de litro de sangre al día y que la guardaría en botellas dentro de la nevera que previamente había llenado de hielo seco. La sangre era una precaución especial por si se producía alguna contingencia que la hiciera necesaria. Aún no tenía ni idea de cuál podía ser esa contingencia, pero el exceso de cautela siempre era preferible a la falta de ella. Cualquier soldado digno de ese nombre habría estado de acuerdo con él. Eran las dos y cuarto de la madrugada de un martes. Las calles de la parte sur de Manhattan dormitaban doce pisos por debajo de él. Kry stal llevaba dos horas y cuarto en antena. No la había estado escuchando. El esfuerzo de concentración más increíble que se pueda imaginar le había revelado que podía mantenerla fuera de su mente durante una hora o dos como máximo. Había trazado su plan con muchísimo cuidado, y nunca había pensado en la gran tarea que le aguardaba sin expulsarla antes de su mente. Rezaba para que sus precauciones hubieran surtido efecto. Acarició su arma y dio unas palmaditas sobre el chaleco antibalas y la cartuchera. Cuando estuviera allí dentro las cosas podían ponerse muy feas. Kry stal le había contado que estaba rodeada por guardias de seguridad armados con Uzis que la protegían las veinticuatro horas del día. Los guardias tenían órdenes de disparar primero y hacer preguntas después…, suponiendo que quedase alguien con vida que pudiera contestarlas. Volvió a pensar en los riesgos. Había muchas probabilidades de que acabara con las tripas esparcidas sobre una pared antes de que el sol asomara sobre el horizonte. Cualquier otro hombre hubiese afirmado que existía un 99,99 por ciento de posibilidades de que acabara así. Lo que le daba el valor necesario para seguir adelante era la certeza de que cualquier otro hombre y a se habría dado por vencido hacía mucho tiempo. Alguien llamó a la puerta. Una voz le informó de que trabajaba en el equipo móvil de crisis de la institución mental. ¿Sería una coincidencia? También cabía la posibilidad de que Kry stal hubiera conseguido leerle los pensamientos. Se preguntó si el momento de la verdad estaría cerca. —Sabemos que está ahí dentro —dijo la voz—. Sus vecinos nos han telefoneado. No movió ni un músculo. —Sólo queremos hablar. No respondió. —No acudió a la cita que habíamos concertado. Oiga, ¿no podemos hablar? No le haremos daño. Se lo prometo. Esperaba oír los primeros disparos en cualquier momento. Acarició la culata de su arma. No se dejaría capturar sin oponer resistencia. —Si tenemos que volver con la policía lo haremos. No respondió. Oy ó pasos que se alejaban de su puerta. ¿Sería una trampa? Los minutos fueron transcurriendo lentamente. El palpitar ahogado que resonaba dentro de su cabeza fue haciéndose más y más fuerte hasta que se convirtió en un trueno continuo. Tenía calor, y estaba mareado. No le quedaba otra elección. La noche había decidido por él. Abrió la puerta y echó un vistazo a uno y otro extremo del pasillo. No había nadie. Salió de su apartamento moviéndose lo más cautelosamente posible. Debía de haber sido pura suerte. ¡Por fin había tenido un poco de la suerte que tanto se merecía! Moverse por los callejones le permitió llegar a la emisora sin ser visto. Logró forzar la cerradura sin ser visto. Subió en el ascensor sin ser visto. Atravesó los despachos sin ser visto. Y ahora estaba agazapado junto a su estudio con la nariz pegada al vidrio de la puerta. Podía oír el lejano sonido de una aspiradora. Estaba sola. « No lo sabe —se atrevió a pensar, y el júbilo hizo que la cabeza le diera vueltas—. ¡Lo he conseguido!» . Siguió contemplándola como fascinado. Era un poco menos alta de lo que se había imaginado, pero en todo lo demás la imagen que se había formado de ella correspondía punto por punto con la realidad. Tenía el cabello rubio y su lacia melena le cubría los hombros. Pómulos bien definidos. Ojos entre el azul y el gris acero. Labios perfectos. Y su cuerpo… Tenía una de esas siluetas capaces de cortarte la respiración. Cruzó el umbral. Sus pies calzados con play eras no hicieron ni el más mínimo ruido. —Kry stal —dijo. Ella se volvió, pero no dijo nada. La inexpresividad con que le contempló sólo duró un momento y no tardó en ser sustituida por una mezcla de sorpresa y miedo. —¿Quién es usted? —preguntó—. ¿Cómo ha entrado aquí? —Ya sabes quién soy —dijo él. —No le he visto nunca. —No intentes jugar conmigo —gritó—. Sabes quién soy. Has estado dentro de mi cabeza. —Yo… No sé de qué me está hablando. —Basta de jueguecitos, Kry stal. —Dio un paso hacia ella—. Se acabó. —¿Qu-qué quiere? —Ya sabes lo que quiero. —¿Quiere dinero? —Inició él gesto de meterse una mano en el bolsillo—. Lléveselo todo. Llévese las tarjetas de crédito, el… —¡NO TE MUEVAS! —gritó. Sus sentidos estaban tan hipersensibilizados que vio con toda claridad como intentaba acercar el pie al botón de alarma que había debajo de la consola. —Por favor, no me haga daño —gimoteó ella. —¡Aléjate de la consola! Le obedeció. Estaba temblando. —Pon las manos sobre la cabeza. Lo hizo. Le temblaban las manos. No podía controlarlas. —Y ahora ven hacia mí. Despacio… Fue hacia él. —Date la vuelta. Retrocede hasta tocarme. Vaciló. —HAZLO O DISPARO. Hizo lo que le ordenaba. Sintió un escalofrío de repugnancia y temor que recorrió su cuerpo. Le acarició el cabello y las primeras lágrimas brotaron de sus ojos. —Jamás habría creído que una mujer pudiera ser tan hermosa. —Por favor… Tuvo que luchar con la tentación. Los Pensamientos Obscenos giraban en un loco torbellino haciendo vibrar el interior de su cráneo y Kry stal estaba con ellos, avivándolos y dándoles fuerza. Era su último truco, el último intento desesperado de acabar con él. Ah, la promesa era tan dulce y tentadora… Podría poseerla por detrás mientras ella se lo permitía y le animaba a hacerlo. El pulso empezó a latir más deprisa en sus venas. —Por favor, no me haga daño —le suplicó. Expulsó los Pensamientos Obscenos de su mente con un gruñido gutural. —Quiero que te disculpes antes de acabar con todo esto —dijo—. Discúlpate ante la humanidad. La empujó hacia el micrófono. Kry stal empezó a sollozar. —¡Discúlpate y devuélveles la libertad! No vio abrirse la puerta que tenía a la espalda. No vio entrar al guardia. No vio como alzaba el cañón de su Uzi y le apuntaba con él. —Di « Lo siento» . —Lo…, lo siento —gimoteó ella. —« Siento haber esclavizado a mi pueblo» . —Le apretó el hombro—. Adelante…, dilo. —Siento ha-haber esclavizado a… Las balas atravesaron su cabeza moviéndose en línea recta entre sus orejas. La sangre brotó a chorros. Los dedos que sujetaban el hombro de Kry stal se aflojaron lentamente. Kry stal se liberó de su presa mientras el arma caía al suelo. Ya no habría más Pensamientos Obscenos. Se acabó el pensar en la salvación. El caleidoscopio de estática y dolor lo borró todo. Se derrumbó al suelo como si sus huesos se hubieran convertido en gelatina. El único sonido era el del plato de tocadiscos vacío que giraba en la consola. Kry stal se dejó caer sobre su asiento de locutora. Las lágrimas fluy eron de sus ojos y se deslizaron por su rostro. Tuvo que hacer un gran esfuerzo de voluntad para mirarle. Sus orejas y sus sienes habían desaparecido. Su cabeza se había convertido en una masa de mechones ensangrentados y trocitos de materia gris. Su cuerpo sufrió un último espasmo y sus labios quedaron cubiertos por una película de espuma carmesí. Su pecho tembló mientras sus pulmones absorbían la última bocanada de aire de su existencia. Sus párpados aletearon rápidamente y se quedaron inmóviles. Kry stal se dio cuenta de que sus mejillas estaban empezando a ponerse de color púrpura, y se preguntó si sería normal en aquellas circunstancias. Alzó los ojos hacia el guardia de seguridad. —No sé cómo darle las gracias —dijo—. Me ha salvado la vida. —Es mi trabajo —respondió él. La tensión empezó a desvanecerse. Kry stal tendría pesadillas durante mucho tiempo, pero la vida debía seguir su curso normal. Y su programa también. Volvió a contemplar el cuerpo que y acía en el suelo. No podía evitarlo. Los últimos temblores de la muerte se fueron calmando. Las articulaciones y a estaban empezando a ponerse rígidas y la temperatura iba bajando. La sangre se había esparcido por todo el estudio trazando un elegante mosaico de curvas. Kry stal deslizó un dedo por la mancha más cercana y se lo llevó lentamente a la boca. Vaciló y acabó lamiéndose la y ema del dedo. Y sonrió. Kry stal estaba segura de que él habría sabido apreciar la ironía de aquel momento. Se limpió el dedo en los pantalones, se inclinó sobre la consola para teclear la frecuencia adecuada y acercó la cabeza al micrófono. —Control Central —dijo—. La colonización puede empezar. Esos Snay calvos JOSEPH A. CITRO Cuando hablas con él por teléfono Joe Citro no te recuerda a los personajes que se dejan caer por el local de Bob Newhart, pero Joe es nativo de Vermont y el primer relato que publica tiene el sabor que nos hemos acostumbrado a asociar con Larry, Darryl y Darryl. Ya saben que el bosque está lleno de bichos raros, ¿no? Citro ha escrito las novelas Shadow Child y Guardian Angel y ha vendido otras dos novelas a Warner. Su carrera está yendo rápidamente hacia arriba y empieza a animarse con opciones para el cine, un puesto en los Escritores de Terror de Norteamérica y unos cuantos proyectos que aún no están lo bastante maduros para hablar de ellos. Se encuentra muy lejos de la «familia de tipos flacos y medio calvos con mechones rubios en las sienes» que dice le sirvió como primera inspiración para escribir este relato, esa gente «tonta y pobre que siempre acaba perdiendo». Los bosques de este relato se encuentran en el fondo de su mente, y en cuanto hayan conocido a los extraordinarios «Snays» también estarán dentro de las suyas. Espero que disfruten con el monstruo del día que nos ofrece Citro. Después de que el cáncer acabara con mamá, papá me llevó a Vermont para que viviera con mis abuelos. —Volveré a buscarte, Daren —dijo. Tenía los ojos un poco vidriosos y parecía muy triste. Me mordí el labio de arriba y el de abajo para no llorar cuando se fuera a casa sin mí. Oh, claro que volvería a buscarme…, pero no había dicho cuándo. Apenas si había visto a mis abuelos. Vinieron a Providence para visitarnos poco después de que mamá se pusiera enferma, pero de eso y a hacía unos cuantos años y por aquel entonces y o era muy pequeño. Recuerdo que papá y el abuelo solían hablar en susurros largo rato y que sus conversaciones terminaban bruscamente si mamá o y o entrábamos en la habitación. Fue su única visita. Creo que a mamá no le caían demasiado bien, aunque nunca dijo el porqué. Lo único que le oí comentar al respecto fue que llevaban una vida muy distinta a la nuestra. ¡Y no se parecían en nada a como y o les recordaba! El abuelo era bastante extraño y casi me daba miedo. Solía pasarse mucho rato sin decir nada sentado en su vieja mecedora, miraba por la ventana durante horas o leía libros enormes de tapas oscuras. A veces repasaba la colección de catálogos que inundaban el buzón con cada aparición del cartero. Yo tenía que bajar corriendo la cuesta y recoger el correo del buzón. Siempre había montones de catálogos y unos cuantos sobres marrones con dibujos extraños. También había facturas, y una vez a la semana el periódico del abuelo. Pero nunca había carta de papá. Le pregunté si podíamos llamar a papá. El abuelo se limitó a soltar un bufido —« Ya sabes que no tenemos teléfono» , decía ese bufido—, me dio la espalda y volvió a concentrarse en su lectura. A veces se ponía de pie, tragaba una honda bocanada de aire y se estiraba hasta rozar el techo con las puntas de los dedos. Después daba unos pasos —puede que hasta la cocina—, se inclinaba y se frotaba los riñones. El abuelo no hablaba mucho conmigo, pero la abuela era la más callada de los dos. Iba de una habitación a otra moviéndose tan silenciosamente como una corriente de aire. A veces creía estar solo y cuando miraba por encima del hombro veía a la abuela sentada observándome. Al principio le sonreía, pero no tardé en dejar de hacerlo. La experiencia me enseñó que la abuela no correspondería con otra sonrisa, sino con una mirada de preocupación. A veces me traía un vaso enorme lleno de un té entre marrón y verdoso que sabía a miel y olía a medicina. —¿Cómo te encuentras hoy, Daren? —me preguntaba. —Bien —replicaba y o. —Anda, bébete esto —decía asintiendo con la cabeza mientras empujaba el vaso hacia mí—. Hará que te sientas aún mejor. Cuando apartaba el vaso de mis labios la abuela y a se había esfumado. El abuelo iba cada viernes al pueblo para comprar provisiones y decidió llevarme con él cuando y a llevaba más de un mes viviendo en la granja. Otra de sus rarezas era que todo el mundo tenía coche, pero el abuelo seguía utilizando un caballo y una carreta. Ir en una carreta que se movía por entre el tráfico motorizado con un anciano sentado a mi lado en el pescante hizo que me sintiera bastante ridículo. El abuelo me dijo que su espalda le estaba molestando mucho, y me ordenó que llevara las compras a la carreta. Después me dijo que le esperara subido al pescante mientras hacía una segunda parada en la tienda de licores. Pero no le obedecí. Saqué la moneda de diez centavos que llevaba en el bolsillo e intenté llamar por teléfono a mi padre. La operadora me informó de que el teléfono había sido desconectado. El abuelo volvió con su botella antes de que hubiese tenido tiempo de subir al pescante. Se puso muy furioso y me dijo que si volvía a desobedecerle acabaría con el trasero lleno de morados. Llevaba unos dos meses viviendo en Stockton, Vermont, cuando vi por primera vez a Bobby Snay. Había estado jugando en el piso de arriba del granero. Me encontraba cerca de la trampilla para entrar el heno y estaba mirando hacia el bosque. Le vi salir de entre los árboles. Tenía un caminar bamboleante y se movía con bastante dificultad, como si soplara un fuerte vendaval que estaba intentando devolverle al sitio del cual había venido. Le vi cruzar la pradera haciendo eses por entre los tallos de hierba y las flores silvestres hasta llegar al camino que termina en el patio del abuelo. Cuando estuvo un poco más cerca pude ver que su aspecto era francamente raro. Tenía la piel del mismo color que los malvaviscos, y sus ojos eran tan acuosos que no pude estar seguro de si los tenía azules o castaños. Y, aparte de eso, parecía como si se le estuviera cay endo el pelo. Quizá no se le estuviera cay endo, pero el caso es que no tenía demasiado. Su cabellera estaba formada por mechones no muy largos que asomaban al azar aquí y allá, y daba la impresión de que tuviera la cabeza cubierta por una capa de bichos peludos. En la ciudad habría sido el prototipo del chico raro con el que nos metíamos en la escuela, pero aquí… Bueno, llevaba mucho tiempo sin ver a nadie de mi edad. —¡Eh! —grité—. ¡Eh, espera! Retrocedí hacia el interior del granero y me lancé sobre el montón de heno que había debajo. Estornudé y fui corriendo hacia la puerta con intención de alcanzarle, pero enseguida me di cuenta de que no tenía por qué correr. Aquel chico tan raro se había quedado quieto y estaba esperándome. Y de repente descubrí que no tenía muchas ganas de saludarle. De hecho, descubrí que me daba un poco de miedo. Era más alto que y o, pero estaba muy flaco y parecía bastante débil. No es que tuviera miedo de que fuera a darme una paliza o algo parecido…, no, era otra cosa. Quizá fuese la forma en que atravesó el patio y entró en el granero en menos tiempo del que y o había necesitado para saltar sobre el montón de paja. Quizá fuese su forma de mirarme, como si no hubiera ningún cerebro oculto detrás de aquellas pupilas descoloridas. O quizá fuese el olor. Entonces no lo comprendí, pero ahora creo que aquel olor tan extraño debía de emanar de él. Era como el olor de la tierra, ese olor tan extraño de las cosas que han estado vivas y y a no lo están. Me hizo pensar en el olor de las ardillas y las hojas podridas mezclado con el olor de cosas que jamás podrían vivir, como el agua y las piedras. —Soy … Soy Darren Oakly. —Bobby —dijo él—. Bobby Snay. Tenía una voz muy rara, como el susurro del viento o el silbido del aire cuando pasa por el interior de una pajita. —¿Adónde vas? No se me ocurrió ninguna otra cosa que decirle. —Estaba caminando. ¿Quieres venir? —Ah… No. El abuelo dice que no debo salir de la granja. —No tienes por qué hacerlo. Nadie tiene por qué hacerlo. Nadie se queda aquí. Hacía bastante calor. Me pareció que el olor se estaba haciendo más fuerte. —¿Dónde vives? Alzó una mano y señaló el bosque con el pulgar. —¿Vives en el bosque? —Ajá. A veces. —¿Cuántos años tienes? Parpadeó, y me di cuenta de que era su primer parpadeo en todo el rato que llevábamos hablando. —Tengo que irme —dijo—. Pero volveré. Siempre estaré cerca cuando me necesites. Le vi alejarse con su paso tambaleante haciendo zigzags a través del campo. Unos instantes después de que hubiera desaparecido entre los árboles oí la carreta del abuelo subiendo la cuesta. —¡No quiero que vuelvas a hacerlo! —El abuelo estaba furioso—. No pienso consentirlo. ¡No permitiré que pierdas el tiempo con esos malditos Snay calvos! Ahora no…, no hasta que y o te diga que puedes hacerlo. No sabes nada de ellos, así que debes mantenerte lo más lejos posible de los Snay. ¿Entendido? —Pero… —En cuanto veas a uno de esos Snay ven corriendo a decírmelo, y no quiero seguir hablando del asunto. —Pero abuelo… Nunca le había visto moverse tan deprisa. Su mano subió como si fuera un martillo y bajó con la rapidez del ray o golpeándome en la mejilla. La ira se adueñó de mí y un chorro de adrenalina recorrió mi organismo, pero el miedo no tardó en imponerse a las otras emociones. No podía mirar al abuelo. La nariz se me había puesto muy caliente. Unas gotas tan rojas como la cera que se desprende de una vela cay eron sobre los tablones del suelo. Me mordí los labios y traté de contener las lágrimas. —Han vuelto —le oí decirle a la abuela un rato después—. El chico ha visto a uno. El abuelo parecía bastante excitado…, casi feliz. Los gritos me despertaron. Dos personas estaban discutiendo junto a la ventana de mi dormitorio, cerca de una esquina del granero. La que gritaba era el abuelo. —No me importa a quién estés buscando. ¡Te he cogido y basta! El abuelo apartó a la otra persona de un empujón. Después fue hacia ella y la golpeó con el hombro haciendo que su espalda chocara con la puerta del granero. La puerta giró sobre sus goznes y se estrelló contra la pared del edificio haciendo un ruido tan ensordecedor como el del trueno. Pude ver a la otra persona. Era Bobby Snay. El abuelo le golpeó en el estómago. Bobby se dobló sobre sí mismo. El vómito brotó de su boca y sus fosas nasales. El abuelo levantó una bota. La cabeza de Bobby salió disparada hacia atrás con tanta brusquedad que debió faltar muy poco para que se le rompiera el cuello. Empezó a inclinarse de lado, se fue deslizando sobre la puerta del granero y acabó hecho un ovillo en el suelo. El abuelo le pisoteó la cabeza un par de veces. Cada vez que la bota caía sobre la cabeza de Bobby el abuelo gritaba: « ¡YEH!» . Había una roca bastante grande cerca del granero. El abuelo la tenía allí para calzar la puerta cuando no quería que se cerrase. Tenía el tamaño de una pelota de baloncesto, pero el abuelo la levantó como si no pesara nada. Me sorprendió ver con qué facilidad la levantó hasta la altura de sus hombros. Después hizo algo horrible. La dejó caer. La roca se estrelló contra la cabeza de Bobby. No volvió a moverse. El abuelo giró sobre sí mismo y fue hacia la casa. Estaba sonriendo. Pasé el resto del día intentando fingir que no había visto nada. Sabía que no podía contárselo a la abuela, por lo que traté de olvidar lo extraño que era el comportamiento del abuelo. Pero no podía olvidarlo. Le tenía demasiado miedo. Acabé decidiendo que no bastaba con mantenerme alejado de él. Tenía que escapar de la granja. Encontraría a mi padre y las cosas volverían a ser como antes. La abuela me observó en silencio mientras intentaba tragar un cuenco de puré de guisantes a la hora de comer. Cuando hube terminado me levanté y fui hacia la puerta trasera. Iría corriendo a través del bosque hasta llegar a la carretera y haría autoestop. Cuando abrí la puerta vi al abuelo en el patio. Tenía las manos apoy adas en las caderas, y nunca me había parecido tan alto. Estaba muy tieso, y el encorvamiento artrítico de sus hombros había desaparecido. Su rostro seguía teniendo la misma cantidad de arrugas, pero parecía brillar como si le hubieran hecho una transfusión de sangre joven. Seguía sonriendo. Comprendí que mi expresión de terror le revelaría que lo había visto todo. —Vístete —me dijo—. Tienes cosas que hacer. Pensé que me haría enterrar el cadáver de Bobby Snay, pero me hizo bajar al sótano para que fuese amontonando la leña que me pasaba por la ventana. Pasamos toda la tarde haciendo eso. Una hora de amontonar leña bastó para que me doliera la espalda, pero el abuelo seguía pasándomela tan deprisa como cuando habíamos empezado. De vez en cuando se estiraba y extendía los brazos. Sonreía, y a veces dejaba escapar una risita. No me atreví a decirle nada. Apenas pude cenar. Estaba cansado, me dolía todo y quería dormir. El abuelo no estaba cansado. Comió montañas de judías y muchas tortitas, e incluso conversó con la abuela. —Me siento diez años más joven —dijo. Al día siguiente el abuelo dijo que iba al pueblo. Le pregunté si podía acompañarle. Quería recorrer esa distancia en la carreta y luego… Bueno, no estoy muy seguro de qué pensaba hacer. Iría a la policía o me escaparía. —No —dijo—. Iré solo. Quiero que te quedes aquí. Estaba sentado en la valla al lado del granero intentando decidir qué debía hacer cuando vi a Bobby Snay saliendo de entre los árboles. No podía creerlo. Y lo más extraño de todo es que cuando estuvo más cerca vi que no tenía heridas ni morados. Estaba seguro de que el abuelo había matado a Bobby Snay …, y ahora le tenía delante y no podía ver ninguna señal de esa horrenda paliza que le había dado. Bobby siguió acercándose con ese curioso paso tambaleante suy o. Parecía como si tuviera una pierna más corta que la otra. —¿Estás bien? —conseguí preguntar en cuanto le tuve lo bastante cerca para que pudiera oírme. Se quedó muy quieto. Su cabeza estaba vuelta en mi dirección, pero tuve la impresión de que no me veía. —Sí —dijo—. Sí, por supuesto. Claro que estoy bien. Se inclinó hacia la derecha como si acabara de recibir un empujón y reanudó su camino. Le vi alejarse. No podía creerlo. No sabía qué pensar. ¿Qué debía hacer? ¿Decirle al abuelo que Bobby estaba bien? ¿Hablar con la policía? ¿Quedarme callado? ¿Qué debía hacer? Tenía que tomar una decisión. Tenía que hacer algo. La abuela tuvo un ataque cardíaco el viernes mientras cenábamos. Estaba llenando de estofado el plato del abuelo cuando la cacerola se escurrió de entre sus dedos. La mano del abuelo fue hacia su rostro como si quisiera abofetearla, pero le bastó con mirarla para comprender lo que le ocurría. La abuela apoy ó las dos manos sobre la mesa intentando no perder el equilibrio. Tenía los nudillos muy blancos y el rostro cubierto de sudor. —Yo…, y o…, y o… —dijo. Era como si su lengua sólo fuese capaz de pronunciar aquella palabra. Después se le doblaron las rodillas y cay ó al suelo. —Jesús —dijo el abuelo—. Jesús bendito… Oh, Dios… Pero en vez de inclinarse sobre la abuela para ay udarla hizo algo muy extraño. Cogió la escopeta y salió corriendo por la puerta. Me había quedado a solas con la abuela, y no sabía qué hacer. Me arrodillé junto a ella e intenté preguntarle cómo podía ay udarla. Los sollozos casi me habían dejado sin voz, y pensé que no entendería lo que trataba de decirle. La piel de la abuela se había vuelto de un color blanco terroso. Tenía los labios azulados, y su rostro brillaba a causa del sudor. —Tráeme un Snay, chico —murmuró—. Deprisa… No intenté discutir con ella. Me levanté de un salto y corrí hacia la puerta. Puede que el señor Snay fuera médico, predicador o algo parecido. No lo sabía, y no me importaba. Fuera lo que fuese el caso es que la abuela parecía necesitarle, y pensé que quizá él pudiera ay udarla. Encontré el camino por el que había visto alejarse a Bobby Snay y entré en el bosque. Oí los ruidos cuando apenas había dado unos pasos por entre los árboles. Gruñidos, golpes ahogados, chasquidos y gemidos… Era el abuelo y una Snay. No era Bobby, pero me bastó con verla para comprender que él y aquella chica debían de ser parientes. Era tan alta y frágil como él, y tenía los mismos mechones de cabello esparcidos al azar y la misma piel entre blanquecina y gris hongo. El abuelo la estaba golpeando con un trozo de cañería cuy a forma era bastante parecida a la de una palanqueta para cambiar llantas. La Snay estaba muy quieta y aguantaba los golpes sin gritar y sin hacer ningún intento de esquivarlos o defenderse. Vi como el abuelo la golpeaba con el extremo aplanado del trozo de cañería y lo vi desaparecer dentro de su ojo hundiéndose en su cráneo hasta la mitad. La chica se derrumbó lentamente hacia atrás, pero no llegó a caer del todo y acabó quedando sentada en el suelo. El abuelo movió el trozo de cañería arriba y abajo como si estuviera bombeando la sangre que brotaba de la cuenca. No podía mirar y no podía huir. —¡Abuelo! —grité—. ¡Basta, abuelo! ¡Tienes que ay udar a la abuela! El abuelo acabó lo que estaba haciendo y alzó la cabeza. Sus ojos ardían con un fuego salvaje. Dio un paso hacia mí apretando el trozo de cañería ensangrentada con una mano que parecía una garra roja y viscosa. Parecía como si se hubiera vuelto loco. Retrocedí lentamente y pensé que iba a destrozarme la cabeza con la cañería. Y mi tacón chocó con algo. ¡La escopeta! El abuelo debía de haberla dejado allí. Me agaché para cogerla. Supongo que quería hacerlo con las manos. Supongo que disfrutaba más haciéndolo así que con la escopeta. Alcé el cañón del arma y le apunté con él. —¡Suelta eso, chico! Nunca le había oído usar ese tono de voz. Dio un paso hacia mí y retrocedí tan deprisa que estuve a punto de caer. Tenía la escopeta, pero eso no impedía que siguiera estando muy asustado. —Suelta eso. Movió la mano que sostenía el trozo de cañería de un lado a otro como si esperara asustarme lo suficiente para que dejara caer la escopeta. Estaba llorando y lo veía todo borroso. La escopeta temblaba en mis manos. —Escúchame, chico… Alargó la mano libre hacia la escopeta. Miré a mi alrededor. La Snay no se movía. No había nadie que pudiera ay udarme. El abuelo dio otro paso hacia adelante. —Chico, te ordeno que… Cada vez estaba más cerca. Grité y mi dedo tiró del gatillo. Si no hubiera estado temblando tanto le habría matado, pero el disparo le desgarró la camisa y su flanco izquierdo estalló en un surtidor de sangre y trocitos de piel. Los dos caímos al mismo tiempo, y o a causa del retroceso y el abuelo porque le había dado. Le miré. El hueso de la cadera asomaba por entre los restos de sus pantalones. El hueso era blanco y estaba cubierto de sangre. Los extremos de las costillas rotas se habían abierto paso a través de la carne. —Daren… —dijo en voz muy baja. No podía moverme. No podía acercarme a él. No podía echar a correr. —Daren, no lo entiendes. Apenas podía oírle. —Los Snay … —dijo—. Tienes que darles tu dolor. Tienes que darles tus problemas. No puedes hacerles daño, no puedes matarles. Los Snay vuelven una y otra vez… Descubrí que volvía a estar de pie y fui hacia el abuelo sosteniendo la escopeta por el cañón. Me puse tan cerca de él que podría haberle tocado. —Me has disparado, chico…, pero aún puedes remediarlo. Tienes que buscar a un Snay. Tienes que hacer todo lo que harías si quisieras matarle…, y si lo haces y o me pondré bien. Tienes que matar a uno de ellos para salvarme. —Pero… ¿y la abuela? —Por favor, chico… —Su voz sonaba cada vez más débil. Apenas podía oírle. Alzó una mano y señaló a la Snay cuy o ojo acababa de destrozar—. ¿Ves eso? Logré encontrarla a tiempo. Tu abuela está bien. Necesitaba alguna prueba de lo que me estaba diciendo. Pensé en volver corriendo a la casa para verlo con mis propios ojos, pero no había tiempo. Y el abuelo se estaba muriendo. La Snay había empezado a moverse. Se había apoy ado en el tronco del árbol y lo estaba usando para incorporarse. —Vamos, chico —jadeó el abuelo—. Ve a por ella, chico… Pégale un tiro. ¡Usa la escopeta! Alcé la escopeta y tensé el hombro preparándome para soportar el segundo retroceso. —Deprisa, Darren…, hazlo antes de que se vay a. Mi dedo acarició el gatillo. Mi cuerpo temblaba con tal violencia que el metal parecía vibrar bajo la y ema de mi dedo. —Por favor, chico… El abuelo tenía un codo apoy ado en el suelo y trataba de levantarse. Su cabeza se volvió hacia la Snay y vio como caminaba tambaleándose hasta llegar a los árboles… —¡Ahora, chico, ahora! … y desaparecía entre ellos. El abuelo cay ó de espaldas. Su cabeza chocó con una raíz que sobresalía del suelo. Sus ojos se habían nublado y cada uno miraba en una dirección distinta. Me quedé inmóvil sin apartar la culata del hombro. El abuelo abrió la boca intentando hablar y dejé que la escopeta se fuera inclinando hacia el suelo. Tuve que arrodillarme y pegar una oreja a sus labios para oír lo que decía. —Tendrías que haber disparado, Darren… —No podía hacerlo, abuelo —balbuceé—. No puedo dispararle a nadie… Las lágrimas cay eron de mis ojos y se esparcieron sobre su rostro. —Tienes que hacerlo, hijo. Tu padre… Tu padre tampoco era capaz de hacerlo. No pudo hacerlo ni tan siquiera para salvar a tu madre… Por eso te trajo aquí. Sabía que el abuelo…, el abuelo sabría lo que hay que hacer. Ese cáncer que mató a tu madre, chico…, ese cáncer que la mató… Bueno, Darren… Tú también lo tienes. El último sonido que salió de sus labios fue una mezcla de gemido y gorgoteo. Sus ojos y a no podían ver nada. Estaba muerto. Alcé la cabeza y miré a mi alrededor. La Snay había desaparecido. Los pájaros guardaban silencio. Estaba solo en el bosque. Madre e hijo STEVE RASNIC TEM Steve Tem vive en Colorado, al igual que Dan Simmons (¿qué diablos pondrán en el agua de ese Estado?) y es uno de esos pocos profesionales cuya obra es bienvenida en cualquier clase de antología o revista del género. Steve siempre pone el trabajo bien hecho por delante de cualquier otra consideración y posee el talento necesario para pasar de un tema fantástico a otro, manteniendo el mismo nivel de calidad y hablando siempre con una voz propia. El Barbudo me envió este relato tan original como impresionante el verano pasado y lo acompañó con una nota diciendo que había vendido relatos a «las antologías Tropical Chills, Gray stone Bay 3, Post Mortem, Hot Blood, Pulphouse 1, The Book of the Dead y Halloween Horrors II» . Eso quiere decir que Steve prácticamente ha cubierto todo el gesticulante rostro del terror. Ahora una antología de esta serie asoma por segunda vez como parte de ese rostro…, que sonríe. Joel encontró a Samson en un vagón de carga, o quizá fuera Samson quien le encontró a él. Sea cual sea la verdad, lo indudable es que tanto el uno como el otro resultaban bastante difíciles de pasar por alto. Joel era un fugitivo. Uno de los muchos asistentes sociales que se habían ocupado de él le dijo que se estaba convirtiendo en un fugitivo « crónico» , fuera cual fuese el significado de esa palabra. Joel sólo sabía una cosa, y era que se pasaba la vida huy endo. Tenía que hacerlo. De lo contrario, ¿cómo conseguiría encontrar a su madre? La madre de Joel le había abandonado cuando sólo tenía un año de edad, o al menos eso era lo que le habían dicho los asistentes sociales. Pero todo el mundo sabe que los asistentes sociales son una pandilla de mentirosos, por lo que Joel no tenía ni idea de si la historia era cierta o no. Los asistentes sociales parecían disfrutar mucho cuando le contaban la historia, y eso le había hecho sospechar que quizá no dijeran la verdad. Siempre se las arreglaban para que sonara como una gran aventura. Una mujer de su agencia acababa de bajar del avión después de haber pasado dos semanas de vacaciones en las Bahamas. La mujer fue a la sala de espera del aeropuerto y oy ó un llanto ahogado. Miró por todas partes, incluso en los lavabos, y no encontró nada extraño, pero ella sabía que lo que oía era el llanto de un bebé que lo estaba pasando realmente mal y siguió buscando. Al final se le ocurrió levantar la tapa del cubo de la basura…, y allí estaba Joel envuelto en una manta. Después le contaron que debía de llevar mucho tiempo llorando porque tenía la cara enrojecida y apenas si podía respirar. Había llorado con tal desesperación que acabó vomitando sobre la manta. La mujer llamó a la policía y llevó al bebé a la agencia. Los asistentes sociales no paraban de repetirle lo encantador que había sido de pequeño y que todos querían llevárselo a su casa, sobre todo la señora que le había « salvado» , pero por desgracia las normas de la agencia prohibían que quienes trabajaban en ella adoptaran bebés en la situación de Joel. Lo cual era una gran mentira. Ninguno de ellos le quería. Joel era feo. El color rojo de su rostro no se debía únicamente al llanto. Tenía una gran marca de nacimiento en forma de fresa que le cubría todo el lado derecho de la cara. Parecía como si le hubieran dejado demasiado rato debajo de una lámpara solar con ese lado vuelto hacia la radiación, y cuando se enfadaba la marca se iba poniendo más y más roja hasta que todo su rostro parecía estar ardiendo y quienes le veían en ese estado pensaban que bastaría con tocarle para quemarse. Joel se había observado en el espejo y había pasado mucho rato pensando en todas las cosas que le irritaban sólo para ver enrojecer la marca de nacimiento. No era difícil. Había montones de cosas que le irritaban, y le bastaba con pensar en cualquiera de ellas. Había estado en seis o siete hogares y en tres « colocaciones adoptivas» . Esos tres matrimonios tampoco le habían querido. Decían que le querían porque eso les permitía presumir ante sus vecinos y amigos alardeando de lo buenos que eran. Nadie podía querer a un niño con una cara semejante, y Joel se aseguraba de que las familias que lo aceptaban en su casa acabaran comprendiéndolo sin lugar a dudas. Recordaba muy bien la primera casa a la que le habían enviado. Tenía un hermanito menor, un niño de cinco años. El niño tenía un cachorrito blanco. Los padres no querían que Joel sintiera celos, por lo que permitían que le diera de comer de vez en cuando. Joel no sentía celos, pero los adultos siempre creían saber lo que estabas pensando así que decidió seguirles la corriente y dar de comer al cachorrito; pero un día añadió una pequeña dosis de cristales molidos a la comida para perros carísima que compraban. Cuando hablaba con los asistentes sociales Joel solía decirles que sólo quería encontrar a su auténtica madre y vivir con ella. Los asistentes sociales siempre le decían que su madre no debía de estar en condiciones de cuidarle y que por eso le había abandonado, pero no podían estar seguros. Ni tan siquiera habían hablado con ella. A veces Joel se imaginaba a su madre pensando en él y llorando porque no sabía lo que le había ocurrido. Podía haber estado enferma o haber perdido el conocimiento… Podían haberle secuestrado dejándole abandonado dentro de aquel cubo de la basura. Incluso cabía la posibilidad de que la asistente social que decía haberle encontrado fuera la que se lo había llevado del patio de la casa de su madre. Puede que toda la agencia hubiera tomado parte en el crimen. Podían haber ocurrido tantas cosas… A veces Joel oía la voz de su madre dentro de su cabeza diciéndole que escapara de la casa y la familia que le habían asignado los asistentes sociales y que no parara hasta encontrarla. Su madre le necesitaba. Una madre debe estar con su hijo, ¿no? Joel se preguntaba si su madre también tendría una gran marca roja en la cara. Pero eso era imposible. Joel estaba seguro de que su madre era muy hermosa. Joel se había escapado de un hogar infantil. El personal era buena gente —por lo menos no le habían obligado a escuchar todas esas tonterías sobre el formar una familia y el estar cerca los unos de los otros—, pero su madre le había dicho que debía marcharse de allí. Su madre le dijo que fuera a las vías del ferrocarril y que buscara el lugar por donde pasaban los trenes de mercancías. Quizá se reuniría con él en ese sitio, o quizá le diría qué tren debía coger cuando llegara allí. Su madre le había dicho que se metiera en cierto vagón de carga. « Duerme» , le había dicho. Obedecerla no le resultó muy difícil. Oír hablar a su madre dentro de su cabeza siempre hacía que Joel se sintiera muy cansado, y el bamboleo del tren era la sensación más maravillosa que Joel había experimentado en toda su vida. Cuando despertó todo el interior del vagón estaba de color rojo. Joel se llevó una mano a la cara casi sin pensar mientras se preguntaba qué podía haber ocurrido. Había estado soñando con llamas y con quemarse en un incendio, y durante unos momentos se preguntó si aún seguía soñando. Volvió la cabeza poco a poco en una serie de sacudidas breves y nerviosas. El vagón de carga estaba lleno de paja y sacos vacíos. La may or parte de los sacos formaban un gran montón situado al otro extremo del vagón. La puerta corredera del vagón tenía unas cuantas grietas, y el color rojo venía de allí. Joel se puso en pie y fue a echar un vistazo. Era el amanecer más hermoso que podía recordar. El cielo era de un soberbio color escarlata y parecía estar en llamas, pero las llamas eran hermosas y no daban miedo. Los ray os de luz hicieron que sintiera un calor muy agradable en su marca de nacimiento. Se acarició la cara sin poder contener la sonrisa que sentía nacer en sus labios. « Bonito, ¿verdad?» . Joel se envaró. —¿Madre? Giró sobre sí mismo y contempló el oscuro interior del vagón. Sus ojos tuvieron que volver a acostumbrarse a las tinieblas y durante unos momentos apenas pudo ver nada. El montón de sacos vacíos empezó a levantarse sobre dos piernas enormes. —¿Qué estabas diciendo, chico? —Los sacos se separaron para revelar un rostro barbado—. ¿Te has perdido? Joel contempló al hombre que acababa de incorporarse entre los sacos. Era increíblemente alto, tenía el cabello y la barba negros y muy enmarañados y vestía un colosal abrigo negro que le llegaba hasta más abajo de las rodillas. El abrigo era tan grande que hacía bastante difícil juzgar su corpulencia, pero Joel tuvo la impresión de que debía pesar más de cien kilos. —Te he hecho una pregunta, hijo. Fuera quien fuese era un adulto, y no debía confiar en él. —No soy tu hijo —dijo Joel—. Y no me he perdido. El hombre inclinó la cabeza a un lado lentamente y con cierta dificultad, como si le doliera el cuello. Joel pensó que quizá estuviera lisiado, pero no sabía de dónde podía haber sacado esa idea. El hombre dejó escapar una tosecilla ahogada. Joel se preguntó si estaría riéndose de él. —Bueno, debes de ser el hijo de alguien —dijo el hombre—. Te he oído llamar a tu madre. —¡No hables de mi madre! Joel sintió que su marca de nacimiento empezaba a arder. « No pasa nada, hijo. No te pongas nervioso» . —¿Qué…, qué has dicho? Joel alzó los puños. Se sentía confuso, como si aún no hubiera despenado del todo. —No he dicho nada… Eh… ¿Cómo te llamas? Joel se limitó a contemplarle en silencio. —Joel —dijo por fin, no muy seguro de qué le había impulsado a revelarle su nombre. —¿No tienes apellido? —No. Yo… No tengo un apellido que sea realmente mío. —Bueno, es igual. Yo me llamo Samson y tampoco tengo apellido. — Permanecieron en silencio durante unos momentos contemplándose el uno al otro y sintiéndose bastante incómodos—. Bonito amanecer —dijo Samson, y lo repitió. Joel se limitó a asentir con la cabeza, después de lo cual acabó sentándose sobre la paja y se dedicó a contemplar el paisaje que desfilaba al otro lado de la puerta—. ¿Tienes hambre…, Joel? Samson le estaba alargando algo envuelto en un papel marrón. Joel lo cogió y lo examinó. Era una barra de chocolate al caramelo. —Gracias —dijo, y empezó a sentirse un poco más relajado. —De nada. Samson estaba en cuclillas. Joel se fijó en el abrigo del hombretón se dio cuenta de que la tela se arrugaba formando unos pliegues bastante raros y desvió la mirada rápidamente. No se atrevía a mirarle fijo. Ninguno de los dos abrió la boca durante varios kilómetros. El tren llegó a un nudo ferroviario y pareció cambiar de dirección. Joel estaba nervioso, aunque no sabía por qué. —Es la primera vez que hago una cosa semejante —dijo por fin—. Ni tan siquiera sé adonde va este tren. « Cálmate, cariño. Todo saldrá bien» . Joel clavó los ojos en la barba de Samson buscando alguna señal de movimiento. —No hay nada de qué preocuparse, Joel —dijo Samson mirándole a la cara. Joel vio con toda claridad el movimiento de los labios entre los grasientos mechones oscuros de su barba—. Llevo años haciendo estas cosas. No corres ningún peligro. ¿Adónde vas? —Estoy buscando a mi madre. Apenas se lo hubo dicho pensó que se había comportado como un niño y que el hombretón se reiría de él, pero estaba asustado y necesitaba la ay uda de aquel hombre. « Estoy aquí. Estoy aquí, cariño» . Joel se estremeció. Movió la mano a un lado y a otro entre las briznas de paja. No sabía dónde estaba, pero le habría gustado que su madre se quedara callada. —Bueno, me parece muy bien. Las madres son muy importantes, y el viejo Samson lo sabe. Joel no lograba entender cómo podía estar tan tranquilo. « Soy y o, cariño. Mamá está aquí» . Joel cerró los ojos y volvió a abrirlos. Samson le estaba mirando fijamente Se preguntó sí su marca de nacimiento estaría muy roja, y bastó con que pensara en ello para que sintiera que le ardía la cara. —¿Qué estás mirando? —murmuró con las mandíbulas muy apretadas. —Nada, Joel… No miraba nada. Tenemos muchas cosas en común, ¿sabes? Joel sintió deseos de reír. —¿Como cuáles? —Como las madres. Los dos somos hijos de nuestra madre, y eso es muy importante. Y no tenemos apellido… Mi mamá nunca me dijo cuál era su apellido. « Ven aquí, cariño» . Joel se mordió una mejilla por dentro. —¿Y dónde está tu madre ahora? Samson sonrió. No tenía dientes. —Oh… Aquí, allá… Está en todas partes. « Está en todas partes…» . Joel se echó a llorar. « No llores…» . —Oh, Joel, no llores. No quería que te pusieras triste. « Cariño, no llores…» . —Quiero a mi mamá. —Lo sé. Todos queremos a nuestra mamá. Y es como…, es como si todas las mamás fueran la misma aunque no lo sean, ¿comprendes a qué me refiero? —Ella no quería abandonarme. ¡Son unos mentirosos! Joel empezó a gimotear. —Claro que sí, hijo. Sólo abren la boca para soltar mentiras. El viejo Samson sabe todo lo que hay que saber sobre los asistentes sociales. —Pero ¿cómo…? —He conocido a montones de asistentes sociales y he acabado más que harto de ellos. « Cariño…» . Joel sintió algo extraño, como una inspiración surgida de la nada. Decidió arriesgarse a hacer una pregunta estúpida. —Tu madre y mi madre… ¿son la misma persona? Samson dejó escapar una risita. —No, no, no es eso. Tú estás buscando a tu mamá. Mi mamá lo entiende y sabe lo que sientes. Sí, te aseguro que sabe lo que sientes… Por eso se interesó en ti y eso es lo que te trajo a este vagón. Como la mariposa que vuela hacia una llama… Samson echó la cabeza hacia atrás y sus roncas carcajadas hicieron vibrar el aire. Joel vaciló, y cuando empezó a hablar fue como si las palabras surgieran de sus labios en un chorro incontenible. —Debía de estar enferma. ¡Tuvo que ocurrirle algo muy malo o no me habría abandonado! —Te creo. —Samson se deslizó medio metro sobre el bamboleante suelo del vagón y clavó los ojos en el rostro de Joel—. Las mamás sufren mucho. Cuando me dio a luz mi mamá tuvo que soportar que le rajaran el vientre. ¡Y murió! « Lo hice por ti, cariño. Haría cualquier cosa por ti» . Joel miró a Samson. Estar tumbado sobre el suelo bamboleante del vagón de carga hacía que la apariencia del hombretón fuera todavía más grotesca que antes. Las vibraciones creaban pliegues y movimientos extraños en la tela de su abrigo, y éste casi parecía tener vida propia. « Ven, hijo mío. Te estoy esperando» . Joel retrocedió hasta que su espalda quedó apoy ada en la pared metálica del vagón. Samson parecía agotado. Tenía la boca abierta y los párpados medio entornados. El hombretón se movió torpemente y fue acumulando un montón de paja detrás de él para que le sirviera como almohada. —Te ay udaré a encontrarla, Joel. Es lo mínimo que puedo hacer por ti… Lo haré porque sé cómo te sientes. Uno de los relucientes botones negros del abrigo de Samson y a no estaba dentro de su ojal. —Tienes que seguir buscando. Tu mamá se lo merece, ¿sabes? Algo gris estaba llenando la abertura que había dejado el botón desabrochado. —Cada día le doy las gracias a mi mamá… Mi mamá hizo mucho por mí. Me trajo al mundo, ¿entiendes? La piel grisácea siguió desprendiéndose lentamente del cuerpo de Samson y los botones fueron saliendo de sus ojales. Joel pudo ver mechones de cabello y la blancura de un hueso. « Mi niño…» . Joel se arrodilló sobre el suelo del vagón y se acercó un poco más a Samson intentando ver lo que estaba ocurriendo. —Tu mamá haría cualquier cosa por ti. Lo sabes, ¿verdad? Joel se puso en pie. El abrigo y a casi estaba abierto del todo. Algo estaba cay endo de entre sus pliegues y se iba extendiendo sobre el suelo del vagón. —Mi mamá sufrió mucho. « Por ti, hijo…» . Joel se fue inclinando lentamente y acercó la mano al abrigo de Samson. « Mi bebé…» . Joel empezó a levantar la gruesa tela del abrigo por una esquina. —¡No tendrían que haberle hecho eso! ¡Ni tan siquiera la llevaron a un hospital! Algo cay ó al suelo y alzó la cabeza hacia él para sonreírle. « Hijo mío…» . —¡Esa mujer no era más que una comadrona! ¡No había estudiado medicina! ¡La operación no sirvió de nada! Joel no podía apartar los ojos de aquel cuerpo marchito. « El niño de su mamá…» . —Pero mi mamá siempre ha estado conmigo. Esa vieja comadrona no pudo separamos, así que la vieja loca nos dejó juntos. Me crié sin ay uda de nadie en la buhardilla y nunca he salido de los brazos de mi mamá. Mi mamá me quería mucho. Tenía que estar conmigo. « Siempre pegado a su madre…» . Joel bajó la mirada hacia las caderas de Samson y vio el flaco cuerpo del hombre confundiéndose con los restos de su madre. Las cuencas vacías de la mujer y su boca abierta parecían contemplarle. Joel apenas podía contener su rabia. Sintió el deseo de emprenderla a patadas con la madre y el hijo. Quería destrozar el punto donde el flaco y deforme torso de Samson emergía de los esqueléticos muslos femeninos. Quería destrozar todas las superficies blancas como el mármol donde la carne viva y los huesos se habían confundido hasta ser una sola cosa. No era justo. Joel nunca había conocido a su madre. Samson nunca había perdido a la suy a. « Madre e hijo…» . Mata por mí JOHN KEEFAUVER Al igual que ocurre con Adobe James y Paul Dale Anderson, John Keefauver es otro de esos secretos vivientes que los antologistas deberían revelar para que recibiera los elogios que se merece. Antes de que Ray Russell me confiara su existencia no conocía a John ni a «James», pero hubo un tiempo en el que tanto «Madre e hijo» como «Mata por mí» iban a formar parte de una antología recopilada por un servidor de ustedes que pretendía ofrecer muestras del talento aún no reconocido de los nuevos grandes, como este californiano cuya obra ha aparecido en varias antologías de la serie Hitchcock Presents, el Best of the West de Joe Lansdale y Shadows 4. La ficción y el humor de John también han sido publicados en OMNI, Play boy, National Review y Twilight Zone. Esa antología no llegó a publicarse, pero los relatos de escritores como McCammon, Kisner, R. C. Matheson, Winter, Paul Olson, Castle, Tem y Wiater han visto la luz del día… ¡Y ahora por fin ha llegado el momento de que este relato de terror existencial la vea también! El cañón de la pistola le apunta mientras duerme apaciblemente, y lo único que he de hacer es apretar el gatillo y todo este horror habrá terminado. Todo habrá terminado de una vez. Ha durado años, pero en cuanto apriete el gatillo todo acabará y y o seré el único superviviente. No es que lo merezca, naturalmente, pero si Irene me hubiera contado lo que iba a hacer ella también habría sobrevivido porque él y a estaría muerto. Supongo que en cierta forma es ella quien le matará. No le habría gustado, por supuesto, pero… Sigue resultando irónico. Aún recuerdo la nota que había a su lado cuando la encontré. « Dile que lo hiciste, dile que fue idea tuy a. Pensará que soy ese “alguien” y no volverá a hacerlo. Se sentirá satisfecho y todo habrá acabado» . ¿Satisfecho? ¿Él? ¿El…, detenerse? ¿Qué le hizo pensar que se detendría? ¿Por qué iba a hacerlo después de todos estos años? No, nada de eso. Estoy convencido de que apenas ha empezado. Una bala es lo único que puede detenerle. Pero Irene siempre fue más optimista que y o. Siempre decía que se le pasaría con el tiempo. Creía que acabaría dándose cuenta de lo que hacía y que se detendría, y lo que hizo fue darle lo último que le quedaba. Al principio y o también pensaba como ella, claro está. Creía que era una niñería y que se le pasaría cuando fuera creciendo. Los bebés siempre acuden a las rabietas para salirse con la suy a, ¿verdad? ¿Qué bebé no ha tenido por lo menos una rabieta? Como contener el aliento hasta que les das lo que quieren… Tal y como hizo él, aunque ahora y a no recuerdo qué deseaba. Pero fue el principio, y supongo que si no hubiéramos cedido tanto esa vez como todas las otras ahora no estaría en su dormitorio con el cañón de una pistola apuntando a su cabeza y mi dedo sobre el gatillo. ¿Seré capaz de hacerlo? Si no lo hubiera vivido pensaría que soy un monstruo. ¿Podré hacerlo? No se trata de si podré hacerlo o no, eso está claro. Tengo que hacerlo. He de hacerlo por Irene, y por todas las personas a las que destruirá si no acabo con él. No permitiré que vuelva a salirse con la suy a. Si Irene y y o hubiéramos decidido ser firmes, si hubiéramos dejado que contuviera el aliento hasta que se le pusiera la cara azul… Sabíamos que no podía hacerse daño a sí mismo, pero nos asustaba y siempre acabábamos dándole lo que quería. Nos asustaba… ¿Cómo podíamos imaginar lo que ocurriría en el futuro? Recuerdo que cuando tenía seis o siete años quiso ver una película, y cuando nos negamos dijo que si no le llevábamos al cine treparía a un árbol y se tiraría al suelo. Le dijimos que no iría al cine y le encontramos poco después con una pierna rota junto al olmo del patio trasero. No había hecho ningún ruido. No gritó y no derramó ni una sola lágrima, a pesar de que estuvo no tengo ni idea de cuánto tiempo y aciendo junto al olmo con una pierna rota. Se limitó a esperar sin hacer ruido hasta que le encontramos, y lo único que dijo fue: « Exijo que se me permita ir a ver todas las películas que me apetezcan» . Exijo. Permita. Siempre ha hablado así, incluso cuando era muy pequeño, como si estuviera ley endo las palabras impresas en un libro… Y a partir de entonces le llevamos al cine cada vez que nos lo pedía. ¿No habrían hecho lo mismo? ¿Están seguros? Ése fue el comienzo. Nos asustamos mucho, aunque Irene nunca logró convencerse de que lo había hecho a propósito. Creía que se había caído del árbol, y se lo preguntó muchas veces. « Billy, fue una caída, ¿verdad?» . Él siempre daba la misma respuesta. « Salté. Salté deliberadamente» . Y y o le creía. Después de todo, ¿acaso no nos había estado amenazando con esto o lo de más allá desde que aprendió a hablar? Como cuando dijo que se quemaría con las velas del pastel de cumpleaños si no le regalábamos una bicicleta, y no una bicicleta de niño sino una bicicleta tan grande que no habría podido usarla hasta que hubieran pasado unos cuantos años. No consiguió la bicicleta, claro está…, y esperó a que llegara el momento de apagar las velas delante de nosotros para colocar una mano sobre las llamas y mantenerla allí hasta que Irene se la hizo apartar. Lo sentí mucho por los pobres críos que habíamos invitado a su fiesta. Naturalmente, eso ocurrió antes de que dejáramos de invitar a sus amiguitos. No le importó, y no tardó en quedarse sin amigos. No tenía amigos, ni en la escuela ni en ningún otro sitio, y no le importaba en lo más mínimo. Incluso Irene tuvo que admitir que se había quemado la mano deliberadamente. Había ocurrido delante de nuestras narices. Lo habíamos visto, ¿no? Creo que lo hizo delante de ella para que comprendiera que lo de la pierna rota no podía haber sido un accidente…, sobre todo teniendo en cuenta que un año antes cay ó rodando por la escalera del sótano después de que no le diéramos permiso para ir a patinar sobre hielo. (Estaba bastante resfriado.) Hasta y o pensé que había sido un accidente. Se enfadó mucho con nosotros porque creíamos que había tropezado y se había caído. « ¡Ya os advertí de que lo haría!» , gritaba una y otra vez. Supongo que debió de saltar del árbol cuando se hartó de esperar a que saliéramos de la casa y le viéramos. Dijo que nos había llamado a gritos para que « fuéramos a verle» , pero no le oímos. Consiguió su bicicleta y cuando se cansó de ella y pidió otra, un modelo de carreras bastante caro, se la compramos enseguida aunque era demasiado pequeño para montar en ella. Nos dijo que si no conseguía esa bicicleta se ahogaría. ¿Qué habrían hecho en nuestro lugar? Irene se asustó mucho. No paraba de repetir que podía « ahogarse accidentalmente» . Yo no quería comprarle la bicicleta porque empezaba a comprender que si no le parábamos los pies ahora nuestra existencia se convertiría en un infierno, aunque admito que nunca pensé que las cosas llegarían a este extremo. Le dije que no había agua suficiente en kilómetros a la redonda para que se ahogara. ¿Cómo se las iba a arreglar para ahogarse? (Sólo tenía siete u ocho años.) Irene me miró y dijo que siempre estaba la bañera. Me rendí en cuanto le oímos abrir los grifos para su baño nocturno antes de que hubiéramos subido a ay udarle. Sobre todo teniendo en cuenta que siempre tenía que llevarle a rastras al cuarto de baño… A partir de entonces accedimos a todas las peticiones mínimamente razonables que nos hacía. Cuando poníamos pegas a una demanda que se salía de lo razonable amenazaba con hacerse daño. La amenaza siempre era la misma. Cada vez que le veía abrir la boca me estremecía pensando que iba a pedir algo. Siempre conseguía lo que quería. Aquella situación duró tres o cuatro años. ¿Que por qué no le llevamos a un psiquiatra? Lo intentamos. Le dijimos que íbamos a llevarle al médico « para que le hiciera una revisión» , y logramos convencerle de que era un mero examen físico hasta que vio el cartelito con la palabra « psiquiatra» colocado sobre la puerta de la consulta del médico cuando estábamos a punto de entrar. Se soltó de mi mano, sacó un cortaplumas de su bolsillo y nos dijo que se lo clavaría en el estómago a menos que prometiéramos no llevarle nunca a la consulta de un psiquiatra o cualquier otra clase de médico. Era muy listo. Llegó al extremo de prohibirnos que habláramos de él con ningún médico. Lo peor hasta aquel momento llegó un año después cuando nos dijo que se tiraría delante de un coche si no le comprábamos un Volkswagen. —¡Un coche! —grité—. ¡Pero si sólo tienes doce años! —Exijo un coche. ¿Crees que soy un niño sólo porque tengo doce años? Discutimos hasta que perdí los estribos y le dije que podía pasarse el resto de su vida tirándose delante de los coches porque y o no pensaba comprarle un automóvil a un niño de doce años. Salió corriendo de casa apenas hube terminado de hablar. Fui a la puerta, pero no me di cuenta de que se dirigía hacia la autopista hasta que estuvo lo bastante lejos para no poder oír mis gritos. Corrí detrás de él gritando que le compraría el coche. Le vi llegar a la autopista, esperar un momento y tirarse delante de un automóvil deportivo. Me faltaban unos metros para alcanzarle, y cuando cumplió su amenaza y o aún seguía gritando. Cuando salió del hospital el Volkswagen estaba esperándole aparcado delante de casa tal y como había pedido. Había pensado que se conformaría con sentarse al volante y fingir que conducía, pero apenas se hubo recobrado lo suficiente exigió que Irene o y o le lleváramos donde le diera la gana cuando quisiera. Y lo hicimos. ¿Qué habrían hecho ustedes? No quería disgustarle. Irene me había dicho que si volvía a hacer algo que le impulsara a cometer cualquier locura —como la de tirarse delante de un coche— me abandonaría. No sé si podrán creerlo, pero aparte de eso también me sentía un poco culpable Pero no tardó en cansarse de que le lleváramos adonde quería ir y exigió que le compráramos un trozo de terreno lo bastante grande para que pudiera conducir el coche por él. Aun le faltaba bastante para cumplir la edad en que podría conducir un coche por las calles, y el hecho de que insistiera en no infringir la ley me divirtió…, hasta que llegue a la conclusión de que no infringir la ley o el mismo hecho de conducir eran meros pretextos. Lo que quería era enfrentamos a otra exigencia aún más absurda e irrazonable y salirse con la suy a. Sabía que no podía permitirme el lujo de comprar un terreno…, pero acabé comprándolo. El Volkswagen aun no tenía un año cuando dijo que quería un Porsche, y que se cortaría un dedo si no se lo comprábamos. Tuve que hipotecar la casa para comprarlo. Después transcurrió más de un año en el que no hizo ninguna demanda importante, aunque sí muchas menores, y pensé que estaba empezando a cansarse del juego, pero un día dijo que si no jurábamos satisfacer todos sus deseos durante el resto de su vida, fueran los que fuesen…, se suicidaría. Accedimos —¿qué otra cosa podíamos hacer?—, y dijo que lo primero que quería era que matáramos a alguien. Lo dijo durante la cena. Estaba sentado a la cabecera de la mesa y habló con una voz tan tranquila como si estuviera pidiendo el cuenco con el puré de patatas (adoraba el puré de patatas, por lo que tomábamos puré cada día), muy seguro de sí mismo y sin alterarse. Estaba flaco y tenía el rostro lleno de granitos, y nadie habría dicho que su aspecto fuera demasiado impresionante, pero habló con el tono firme e imperioso de un Presidente de los Estados Unidos…, un presidente que se había vuelto loco. Utilizó la misma inflexión impregnada de seriedad que empleaba cuando pedía que le pasáramos el cuenco con el puré de patatas. « Mañana acudiré a las autoridades —pensé—. Haré que le recluy an en una institución mental» . Aún no era may or de edad. —¿Quieres que matemos a alguien por ti? No me atrevía a mirar a Irene. —Eso es lo que he dicho. —¿Por qué? —Porque y o lo exijo. —Bueno, entonces… ¿A quién hemos de matar? —A cualquiera. No me importa quien sea. Exijo que matéis por mí. —¿Cuándo? Necesitaba tener de plazo hasta mañana como mínimo. —Dentro de veinticuatro horas. Si no lo hacéis, me suicidaré. Estaba seguro de que llevaría a cabo su amenaza, y estaba igualmente seguro de que si hacíamos lo que nos acababa de pedir tarde o temprano exigiría que matáramos a otra persona, y luego a otra y a otra más. ¿Hasta dónde podía llegar? ¿Hasta…, hasta exigirnos que matáramos al Presidente de los Estados Unidos, por ejemplo? Se puso en pie y salió del comedor. Cuando fuimos al dormitorio me sinceré con Irene y le conté que acudiría a las autoridades al día siguiente. De hecho tuve que repetírselo varias veces. Irene parecía tan aturdida, tan absorta en sí misma…, era como si no comprendiese mis palabras. No dijo nada. Abrió la boca, pero lo único que salió de ella fue una especie de gemido ahogado. Intenté conciliar el sueño y la oí lanzar ese mismo gemido varias veces. No permitió que la abrazara, y no tomó ninguna píldora para dormir. Desperté poco antes del amanecer y descubrí que no estaba en la cama. Vi luz en nuestro cuarto de baño y cuando entré me la encontré muerta en el suelo con un frasco vacío de somníferos junto a ella. La noche anterior el frasco estaba casi lleno. Había una nota junto a la botella. « Dile que lo hiciste, dile que fue idea tuy a. Pensará que soy ese “alguien” y no volverá a hacerlo. Se sentirá satisfecho y todo habrá acabado. El shock le hará recobrar la cordura» . Irene había añadido una posdata: « Esconde el frasco. Di que me asfixiaste con una almohada. Ponme en la cama» . Primero llegó el dolor. Después la furia. Llamar a la policía no era suficiente. Entré en nuestro dormitorio y cogí mi pistola. Después fui a su dormitorio. El cañón de la pistola apuntando hacia su cabeza… ¿Qué puede resultar más irónicamente adecuado? Él mismo será ese « alguien» , y morirá dentro del plazo en el que se debía satisfacer su última exigencia…, y, como siempre, seré y o quien la satisfaga. La policía y todos los demás se han ido. Supongo que debería poner un poco de orden en la casa…, al menos tendría que limpiar las manchas de sangre. Eso es lo que haría Irene, que Dios la tenga en su gloria. (Oh, Dios, ¿cómo podré seguir viviendo sin ella?) Conseguí llevarla a la cama antes de que la policía la viera —no le habría gustado que la encontraran en el suelo del cuarto de baño—, aunque en todo el resto del día no hice nada salvo esperar a que llegara la hora de la cena. No tenía fuerzas para moverme, pero pensé mucho. Quizá no sea la forma de expresarlo más adecuada, pero pensé en lo que ocurriría si no mataba a nadie por él. Recordé todas sus amenazas, especialmente la última, y la implacable decisión de cumplirlas que había demostrado poseer. No estaba muy seguro de si había obrado bien al contarle toda la verdad sobre Irene sin tratar de ocultarle que se había suicidado. No me había equivocado. Hizo justo lo que y o pensaba que haría. El plazo de veinticuatro horas que nos había dado se agotó cuando faltaba poco para cenar, y en cuanto le hube repetido por enésima vez que no había matado a nadie y que no pensaba matar a nadie por él cogió la pistola que y o había dejado sobre la mesa —la misma con la que pensaba dispararle hasta que recobré la cordura, pensé en su última amenaza y cambié de parecer antes de apretar el gatillo— y se voló los sesos. Afeitado y corte de pelo, dos mordiscos DAN SIMMONS Compré Song of Kali en un aeropuerto pocas horas después de haber visto cómo Dan Simmons ganaba el Premio Mundial de Fantasía del año 1985 con esa novela, pero no era la primera vez que oía hablar de ella. Harlan Ellison me había telefoneado para darme una lista de las mejores novelas de terror, fantasía y ciencia ficción destinada a un libro que yo estaba recopilando por aquel entonces, e insistió en que Kali probablemente fuese «la mejor novela de la última década». Después Dean Koontz me apremió a leerla. Gozo de algún que otro momento más o menos racional, y eso es lo que hice. Por fin… Cuando la hube leído cogí las galeradas de mi «manual para escritores» y mi lista de las Diez Mejores se vio enriquecida con Song of Kali, una novela maravillosa escrita por un colega hacia el que siento un gran respeto. No me había sentido tan fascinado por una obra de ficción desde los tiempos en que leí las obras maestras de Bradbury, Matheson, Bloch, Koontz e Ira Levin o joyas como The Keep, de Paul Wilson, Pet Sematary, de Stephen King[16] o Ghost Story, de Peter Straub.[17] El primer escritor con el que quise contar para el libro que están leyendo fue Dan Simmons, y al igual que ocurrió en el primer volumen de la serie con «Nightcrawlers», un relato de R. McCammon que ya se ha convertido en todo un clásico, fue el último relato que recibí. Me consideré doblemente afortunado. El primer relato escrito por Dan ganó el Premio Conmemorativo Rod Serling para autores no publicados y apareció en un número de la revista Twilight Zone que «se puso a la venta el día en que nació nuestro primer y único hijo, con lo que nadie de la familia se enteró de que lo habían publicado hasta que hubo pasado un tiempo». Dan vendió relatos a OMNI, Asimov’s y la antología Night Visions 5 (Dark Harvest).[18] Ahora está trabajando en una recopilación de relatos (Ey es I Dare Not Meet in Dreams), las novelas de ciencia ficción Hy perion y Phases of Gravity [19] para la Editorial Bantam y su gigantesca novela de terror Carrion Comfort —coilustrada por el mismo Simmons—, alguna de las cuales ya habrán aparecido cuando lean esta introducción. Prepárense para leer una auténtica maravilla de relato. La sangre baja en espirales. Me detengo ante la entrada de la barbería. No tiene nada de particular. Estoy prácticamente seguro de que debe de haber una bastante parecida en su comunidad. Su función queda proclamada por el cilindro con la espiral roja en sentido descendente y por el nombre pintado sobre el cristal de la ventana con una pintura dorada que se ha ido descascarillando por el paso del tiempo haciendo que las letras se vuelvan más o menos rugosas. Los salones de peluquería más caros llevan el nombre de sus propietarios, y los locales de esas cadenas que hay en los grandes centros comerciales suelen conformarse haciendo lamentables juegos de palabras que pretenden ser graciosos —Cabellopuerto, Lo que la tijera se llevó, Somos el cabello, Líneas capilares, Los señores de la tijera, El cazador de cabezas, Pelistía, etcétera, etcétera, ad infínitum y ad nauseam , pero el nombre de esta barbería en particular es de los que nunca se quedan grabados en el recuerdo, y así es como debe ser. Este local no ofrece cortes de pelo unisex ni peinados a la moda. Si entra en él llevando el pelo sucio se lo cortarán estando sucio. Esta barbería no ofrece lavados al champú. Los locales de los grandes centros comerciales cobran de quince a treinta dólares por un corte de pelo, pero las tarifas de esta barbería no han cambiado desde hace una década o más. El cliente que entra en ella siempre piensa que es imposible ganarse la vida cobrando tan poco, y suele batirse apresuradamente en retirada repelido por lo excesivamente bajo de las tarifas, la oscuridad del local y la aureola de polvorienta decrepitud que se desprende tanto del establecimiento como de los escasos clientes que aguardan el momento de que les llegue el turno clientes invariablemente callados y con los ojos perdidos en la nada, y por la extraña tensión casi ray ana en la amenaza que parece impregnar esa atmósfera estancada. Antes de entrar pierdo unos segundos más inmóvil ante la ventana de la barbería. Al principio sólo puedo ver el reflejo de la calle y la silueta de un hombre y o mismo, que es más sombra que sustancia. Si se quiere ver lo que hay dentro es preciso acercarse un poco más al cristal y, quizá, llevarse las manos a las sienes formando una especie de embudo que cree una zona de oscuridad. Las persianas están bajadas, pero consigo encontrar el sitio donde falla una tablilla. No hay mucho que ver. Un estante cubierto de polvo contiene tres cactus resecos y todo un surtido de moscas muertas. La penumbra apenas permite distinguir dos sillones de barbero de un modelo que y a no se fabrica. El reposacabezas queda muy alto, y cada sillón es un monstruo de cuero negro y porcelana blanca. Media docena de sillas vacías que parecen terriblemente incómodas se alinean a lo largo de una pared acompañadas por dos mesitas sobre las que hay esparcidas unas cuantas revistas cuy as portadas han desaparecido o están llenas de arrugas y desgarrones. Dos de las tres paredes del interior tienen espejos, pero el infinito alejarse de los reflejos no sólo no añade un poco más de luminosidad a esa habitación larga y angosta, sino que convierte la barbería en un oscuro reflejo más perdido en las profundidades de un espejo enturbiado por el tiempo. Y veo a un hombre inmóvil en la penumbra. Su silueta es casi tan insustancial como mi reflejo en la ventana. El hombre monta guardia junto al primer sillón de barbero como si me estuviera esperando. Me está esperando. Abandono la luz del sol y entro en la barbería. —Vampiros —dijo Kevin—. Los dos son vampiros. —¿Quiénes son vampiros? —pregunté entre mordisco y mordisco a mi manzana. Kevin y y o estábamos subidos a un árbol de su patio trasero y nos encontrábamos a unos seis metros del suelo. Habíamos construido una tosca plataforma de madera y nos imaginábamos que era una casita. Kevin tenía diez años, y o tenía nueve. —El señor Innis y el señor Denofrio —dijo Kevin—. Los dos son vampiros. Bajé el cómic de Superman que había estado ley endo. —No son vampiros —repliqué—. Son barberos. —Sí —dijo Kevin—, pero también son vampiros. Acabo de descubrirlo. Dejé escapar un suspiro y apoy é la espalda en el tronco del árbol. Estábamos a finales de otoño y las ramas habían perdido casi todas sus hojas. Una semana o dos más y no podríamos volver a utilizar la casita hasta la primavera siguiente. Los descubrimientos de Kevin solían significar problemas. Kevin O’Toole sólo me llevaba un año de ventaja, pero a veces parecía llevarme cinco y, al mismo tiempo, ser cinco años más joven. Leía mucho, y tenía una imaginación bastante retorcida. —Venga, cuéntamelo —dije y o. —¿Sabes qué significa el rojo, Tommy ? —¿Qué rojo? —El del poste de la barbería. Las tiras rojas que se enroscan hacia abajo… Me encogí de hombros. —Que estás delante de una barbería. Ahora fue Kevin quien suspiró. —Sí, Tommy, claro, pero… ¿Por qué son rojas? ¿Y por qué se enroscan hacia abajo? No dije nada. Cuando Kevin empezaba a decir cosas raras la mejor solución era quedarse callado y esperar a que te las aclarara. —Esas tiras rojas representan la sangre —dijo en un murmullo bastante melodramático—. La sangre que va bajando en espiral, la sangre que gotea y se derrama por el suelo… Los barberos llevan casi seiscientos años usando ese símbolo. Había conseguido interesarme. Dejé el cómic de Superman sobre la plataforma. —De acuerdo —dije—, te creo. ¿Y por qué utilizan ese símbolo? —Porque era el símbolo de su gremio —dijo Kevin—. En la Edad Media todos los tipos que se dedicaban a algún trabajo importante pertenecían a gremios. Los gremios eran como el sindicato de la fábrica de cerveza en el que están inscritos nuestros padres, y … —Sí, sí —dije y o—. Pero… ¿por qué la sangre? Los tipos tan listos como Kevin siempre tienden a irse por las ramas. —Estaba a punto de llegar a eso —dijo Kevin—. Verás, en la Edad Media los barberos también desempeñaban la función de cirujanos. Lo único que podían hacer para ay udar a los enfermos era sangrarlos, y … —¿Qué es eso de que los sangraban? —No tenían medicinas ni nada parecido, así que si alguien se ponía enfermo o se rompía una pierna el cirujano…, el barbero sólo podía hacer una cosa. Les sangraba, ¿entiendes? A veces usaba la misma navaja con la que afeitaba a la gente. A veces cogía una botella llena de sanguijuelas y dejaba que chuparan un poco de sangre de la persona enferma. —Qué asco. —Sí, pero funcionaba…, a veces. Supongo que si pierdes sangre tu presión sanguínea baja y eso puede aliviar la fiebre. Pero en la may oría de casos las personas a las que sangraban no sólo no se ponían bien sino que se morían más deprisa. Necesitaban una transfusión, no que les pusieran un montón de sanguijuelas. Me quedé muy quieto y pensé en lo que me había dicho. Kevin sabía montones de cosas raras. Al principio pensaba que todo eran mentiras, pero después de haberle visto discutir con los profesores de cuarto y de quinto —y conseguir que éstos acabaran dándole la razón— comprendí que no se las inventaba. Kevin era bastante raro, pero no era un mentiroso. La brisa agitó las pocas hojas que quedaban en el árbol. Yo amaba el verano, y aquel sonido entre roce y crujido siempre me ponía melancólico. —De acuerdo, me has convencido —dije y o—. Pero ¿qué tiene que ver todo eso con los vampiros? Los barberos sangraban a la gente con sanguijuelas hace doscientos años, lo admito, pero… ¿qué tiene que ver eso con que el señor Innis y el señor Denofrio sean vampiros? Venga, Kev, lo que dices no tiene ni pies ni cabeza. —De la Edad Media hasta hoy han pasado más de quinientos años, Niles — dijo Kevin. Pronunció mi apellido con ese tonillo irritante que siempre me hacía sentir deseos de darle un puñetazo—. Empecé a pensar en todo eso por el símbolo del gremio. Lo que quiero decir es… ¿Sabes de algún otro gremio que siga utilizando el símbolo con el que era conocido en la Edad Media? Me encogí de hombros y empecé a hacer un nudo en un cordón que se había roto. —Que hay a sangre en su símbolo no les convierte en vampiros. Kevin tenía los ojos verdes, y cuando se excitaba por algo parecía como si se le volvieran un poco más verdes que de costumbre. Le miré y vi que ahora estaban tan verdes como dos hojas nuevas. —Piensa en ello, Tommy —dijo inclinándose hacia adelante—. ¿Cuándo empezaron a desaparecer los vampiros? —¿Desaparecer? ¿Quieres decir que tú…, que tú crees que eran reales? Caray, Kev… Mi madre dice que eres el único chico inteligente que ha conocido, pero a veces creo que estás como una regadera. Kevin hizo como si no me hubiera oído. Tenía una cara de rasgos flacos y muy marcados —el corte de pelo hacía que pareciese aún más flaca—, y su piel era tan blanca que las pecas parecían manchitas doradas. Tenía los mismos labios carnosos por los que todo el mundo elogiaba tanto a sus hermanas, y vi que estaban temblando. —He leído muchas cosas sobre los vampiros —dijo—. Muchas, ¿me entiendes? Casi todos los libros serios sobre el tema están de acuerdo en que las ley endas sobre vampiros europeas empezaron a desaparecer hacia el siglo diecisiete. La gente seguía crey endo en ellos, pero y a no les tenían tanto miedo como antes. Un par de siglos antes los sospechosos de vampirismo eran perseguidos y ejecutados sin piedad. Es como…, como si hubieran pasado a la clandestinidad o algo parecido. —O como si la gente se hubiera vuelto un poco más lista y hubiera dejado de creer en esas tonterías —dije y o. —No… Piensa —dijo Kevin, y me cogió del brazo—. Puede que los vampiros estuvieran a punto de ser aniquilados. La gente sabía lo peligrosos que eran y conocían los medios para acabar con ellos. —¿Clavándoles una estaca en el corazón? —Quizá. Los vampiros tenían que esconderse y fingir que habían desaparecido…, pero seguían necesitando sangre. ¿Cuál crees que era la forma más fácil de conseguirla? Pensé en responderle con algún comentario sarcástico, pero me bastó con echar un vistazo al rostro de Kevin para comprender que se tomaba muy en serio todo aquello. Kevin era mi mejor amigo, así que acabé meneando la cabeza. —¡Unirse al gremio de los barberos! —gritó Kevin en un tono casi triunfal—. Ya no tienes que entrar de noche en las casas de la gente corriendo el riesgo de que alguien encuentre el cuerpo desangrado al día siguiente. La gente te invita a entrar en sus casas, y puedes abrirles las venas con un cuchillo o cubrirles de sanguijuelas sin que opongan ninguna resistencia, y cuando has acabado el paciente o la familia del muerto… ¡Te da dinero! No me extraña que el de los barberos sea el único gremio que sigue utilizando su símbolo medieval. ¡Son vampiros, Tommy ! Me lamí los labios, sentí el sabor de la sangre y me di cuenta de que me había estado mordiendo el labio inferior mientras le oía hablar. —¿Todos? —pregunté—. ¿Todos los barberos son… vampiros? Kevin frunció el ceño y me soltó el brazo. —No estoy seguro. Puede que no todos lo sean. —Pero… ¿crees que lnnis y Denofrio lo son? Los ojos de Kevin volvieron a ponerse un poco mas verdes y sonrió. —Hay una forma de averiguarlo. Cerré los ojos durante un par de segundos antes de hacer la pregunta fatal. —¿Cómo, Kev? —Observándoles —dijo Kevin—. Siguiéndoles y estando al corriente de todo lo que hacen. Así sabremos si son vampiros o no. —¿Y si lo son? Kevin se encogió de hombros. Seguía sonriendo. —Ya se nos ocurrirá algo. Entro en ese local que me es tan familiar y mis ojos se acostumbran rápidamente a la penumbra. El aire huele a talco, loción capilar y aceite de rosas. El suelo está muy limpio y los instrumentos están colocados sobre el paño blanco que hay encima del mostrador. La luz hace brillar suavemente las tijeras, maquinillas de afeitar y los mangos de madreperla de las navajas. Me acerco al hombre que espera en silencio junto al sillón de barbero. Lleva puesta una bata blanca debajo de la que hay una camisa blanca y una pajarita. —Buenos días —digo. —Buenos días, señor Niles. El hombre coge un paño a ray as del mostrador, lo despliega con la facilidad que da la práctica y vuelve a quedarse inmóvil en una postura curiosamente parecida a la de un matador de toros. Me instalo en el sillón. El hombre hace revolotear el paño a mi alrededor y lo asegura detrás de mi nuca con un solo movimiento lleno de fluidez. —¿Quiere que le arregle el pelo? —No. Sólo un afeitado, por favor. Asiente y me da la espalda disponiéndose a calentar las toallas y preparar la navaja. Mientras espero contemplo las profundidades del espejo y veo multitudes. Kevin y y o hicimos nuestro pacto subidos al árbol aquel domingo. El martes y a sabíamos unas cuantas cosas. Kevin se había encargado de seguir a lnnis y y o había seguido a Denofrio. Nos encontramos en la habitación de Kevin después de la escuela. La cama estaba tan atestada de libros, modelos de plástico a medio construir, válvulas de radio y piezas sueltas para montajes electrónicos, cómics y ropas que casi había desaparecido debajo de todo aquel desorden. La madre de Kevin aún tardaría algún tiempo en morir, pero llevaba varios años enferma y apenas prestaba atención a cosas tan poco importantes como su hijo o su dormitorio. Kevin apartó unos cuantos trastos y tomamos asiento sobre la cama para comparar nuestros descubrimientos. Mis notas estaban garrapateadas sobre unas cuantas hojas de papel y el dorso del impreso que usaba para controlar mi ruta como repartidor de periódicos. —Bien —dijo Kevin—, ¿qué has descubierto? —No son vampiros —dije y o—. Al menos el mío no lo es. Kevin frunció el ceño. —Es demasiado pronto para saberlo con seguridad, Tommy. —Tonterías. Me diste una lista con todas las características de los vampiros y Denofrio no encaja en ninguna. —Explícate. —De acuerdo. Fíjate en la característica Número Uno de tu estúpida lista: « Los vampiros rara vez salen de día» . Venga, Kevin…, Innis y Denofrio se pasan todo el día dentro de la barbería. Les hemos vigilado y lo sabemos, ¿no? Kevin se sentó sobre las rodillas y empezó a frotarse el mentón. —Sí, Tommy, pero la barbería está muy oscura. Ya te he explicado que eso de que los vampiros empiecen a arder o se conviertan en polvo si les da la luz del día sólo ocurre en las películas. Según los viejos libros odian la luz del día, pero nada más. Si no les queda más remedio pueden moverse de día. —Claro —dije y o—, pero ese par de tipos trabajan todo el día…, igual que nuestros padres. Cierran a las cinco y vuelven a casa antes de que oscurezca. Kevin había estado examinando sus notas y me interrumpió. —Los dos viven solos, Tommy. Eso es significativo, ¿no? —Sí. Significa que ninguno de los dos gana el dinero suficiente para casarse o mantener una familia. Mi papá dice que su barbería lleva años sin subir los precios. —¡Exacto! —exclamó Kevin—. Entonces, ¿cómo explicas el que apenas tengan clientela? —Porque son unos barberos de pena —dije y o. Volví a contemplar mi lista e intenté descifrar las líneas garabateadas a toda velocidad—. De acuerdo, la característica Número Cinco de tu lista… « Los vampiros no pueden cruzar una corriente de agua» . Kev, Denofrio vive al otro lado del río… Llevo tres días siguiéndole y le he visto cruzarlo cada día. Los hombros de Kevin se encorvaron unos centímetros. —Ya te dije que no estaba muy seguro de esa característica. Stoker la citaba en Drácula, pero no he conseguido encontrarla en muchos sitios más. Seguí hablando. —La Número Tres… « Los vampiros odian el ajo» . La noche del martes vi como el señor Denofrio cenaba en Luigi’s, Kev. Cuando salió de allí y o estaba a seis metros de él, pero pude oler la peste de ajo que echaba. —La Número Tres no es una característica esencial. —De acuerdo —dije, y me preparé para darle el golpe de gracia—. Ahora dime que esta característica tampoco es esencial. Número Ocho… « Todos los vampiros odian y temen las cruces y siempre rehúy en su presencia» . —Hice una pausa melodramática. Kevin sabía lo que iba a decir y sus hombros se encorvaron un poquito más—. Kev, el señor Denofrio va a la iglesia de Santa María…, la misma a la que vas tú. Va allí cada mañana antes de abrir la barbería. —Sí. Innis va a la iglesia cada domingo. Mi papá me contó que le había visto allí. Yo nunca le veo porque va a la primera misa. Arrojé mis notas sobre la cama. —¿Cómo es posible que un vampiro vay a a tu iglesia? No sólo no sale corriendo en cuanto ve una cruz, sino que cada día de la semana se sienta en un banco de la iglesia y se pasa una hora viendo centenares de cruces. —Papá dice que nunca le ha visto comulgar —dijo Kevin, y en su voz había una leve nota de esperanza. Hice una mueca. —Estupendo. Como sigas así pronto me dirás que si no eres sacerdote tienes que ser un vampiro… Genial, Kev. Kevin se irguió y arrugó sus notas hasta convertirlas en una pelota. Ya las había visto en la escuela. Sabía que Innis tampoco obedecía las Reglas Vampíricas que había compilado Kevin. —Lo de la cruz no demuestra nada, Tommy —dijo Kevin—. He estado pensando en ello. Esas criaturas se unieron al gremio de barberos para estar más seguras y ocultar lo que son, por lo que es lógico suponer que harán cuanto les sea posible para formar parte de la comunidad religiosa. Quizá puedan adquirir una cierta tolerancia a las cruces…, igual que los seres humanos usan las vacunas para no contraer enfermedades como la viruela y la polio. No me eché a reír, pero la tentación fue bastante fuerte. —¿Y también han conseguido adquirir una tolerancia a los espejos? —¿Qué quieres decir? —Quiero decir que y o también sé unas cuantas cosas sobre los vampiros, Kev, y aunque no figuraba en tu estúpida lista de reglas sé que los vampiros odian los espejos porque no se reflejan en ellos. —Te equivocas —dijo Kevin con esa voz de profesor presumido que utilizaba siempre que quería corregirme—. Eso sólo ocurre en las películas. Los viejos libros dicen que rehuían los espejos porque cuando se miraban en ellos veían su auténtico reflejo…, veían su auténtica edad, que estaban muertos o lo que fuese. —Sí, claro… Lo que fuese —dije y o—. No sé qué les asusta de los espejos, pero sea lo que sea creo que no hay ningún sitio con más espejos que una barbería. A menos que decidas vivir en uno de esos palacios de los espejos que hay en las ferias ambulantes, claro… ¿Esos palacios también tienen algún signo gremial, Kev? Kevin se dejó caer de espaldas sobre la cama como si acabara de pegarle un tiro. Le vi examinar a toda velocidad sus notas y un segundo después y a volvía a estar de rodillas sobre la cama. —Hay una cosa bastante rara —dijo. —¿Sí? ¿Cuál? —El lunes la barbería estaba cerrada. —Eso es rarísimo. Naturalmente no debemos olvidar que todas las malditas barberías del universo cierran los lunes, pero supongo que tienes razón. La barbería estaba cerrada el lunes, así que deben de ser vampiros. «QED», como le encanta decir a la señora Doble Trasero en las clases de geometría. Caray, Kevin, ojalá fuera tan listo como tú… —Se llama señora Doubet[20] —dijo Kevin mientras seguía repasando sus notas. Era el único chico al que le caía bien esa maestra—. Lo raro no es que la barbería estuviera cerrada el lunes, Tommy … Es lo que hicieron ese día o, por lo menos, lo que hizo Innis. —¿Cómo lo sabes? El lunes no fuiste a la escuela porque estabas enfermo. Kevin sonrió. —No estaba enfermo. Escribí una nota a máquina y la firmé con el nombre de mamá. Nunca llaman a casa para comprobar si es verdad que no te encuentras bien, ¿sabes? Estuve siguiendo a Innis. Es una suerte que tenga un coche tan viejo y vay a muy despacio, porque eso me permitió seguirle con mi bicicleta. Me tumbé en el suelo y empecé a examinar un trasto electrónico que Kevin no parecía tener ganas de terminar. El montaje era un cruce entre una radio y una máquina para hacer sumas y restas. Logré fingir que sus palabras no me habían interesado demasiado, aunque la verdad es que volvía a tenerme muy pendiente de lo que dijera a continuación. Kevin siempre sabía despertar mi interés. —Bueno, ¿y adonde fue? —pregunté. —A la casa de los Mear, a la propiedad del viejo señor Everett, a la casa de la señorita Plankmen y a esa casa que hay junto a la carretera…, la que el ricachón de Nueva York compró el año pasado. —¿Y qué? —dije y o—. Toda esa gente es rica. Innis debe cortarles el pelo en sus domicilios. Pensé que Kevin había pasado por alto una explicación tan obvia, y me sentí bastante orgulloso de mí mismo. —Son las personas con más dinero de todo el condado —dijo Kevin—, y lo único que tienen en común es que se hacen cortar el pelo por el peor barbero del estado… O, mejor dicho, por los peores barberos del estado. También vi a Denofrio. Los dos fueron a la barbería antes de hacer su ronda de visitas. Estoy casi seguro de que Denofrio fue a la casa de los Wilkes. Hablé con Rudy, el cuidador de la propiedad, y me dijo que Innis o Denofrio van allí casi cada lunes. Me encogí de hombros. —Los ricos procuran pagar lo menos posible por un corte de pelo. ¿Y qué? Supongo que por eso siguen siendo ricos. —Claro —dijo Kevin—, pero eso no es lo raro. Lo raro es que tanto el uno como el otro acabaron con el maletero de su coche lleno de botellitas. Vi a Innis saliendo de la casa de los Mear, la de los Everett y la de la señorita Plankrnen y en cada ocasión llevaba un recipiente bastante grande…, una jarra en la que debían caber como unos siete u ocho litros de líquido, y por su manera de llevarla parecía que pesaba, Tommy. El recipiente estaba lleno de líquido. Estoy seguro de que las botellas que sacaron de la barbería también estaban llenas. —¿De qué? —pregunté—. ¿De sangre? —¿Por qué no? —replicó Kevin. —Porque se supone que los vampiros chupan la sangre —dije y o riendo—, no que la reparten a domicilio. —Puede que esos recipientes grandes estuvieran llenos de sangre —dijo Kevin—. Las botellas que cogieron de la barbería…, quizá estaban llenas de otra cosa. Quizá hicieron un intercambio. —Claro —dije y o sin dejar de reír—. ¡Estaban llenas de tónico capilar! —No tiene ninguna gracia, Tom. —¡Y un cuerno que no la tiene! —Intenté que mis carcajadas sonaran lo más estrepitosas posible—. Y lo mejor de todo es eso de que tus vampiros sólo muerden a los ricos. ¡Sólo beben sangre de primera calidad! Empecé a rodar por el suelo esparciendo los cómics e intentando no aplastar ninguna válvula. Kevin fue hacia la ventana para contemplar la penumbra del atardecer. Los dos odiábamos que los días se fuesen haciendo más cortos. —Bueno, aún no sé qué pensar —dijo—. Pero esta noche todo quedará aclarado. —¿Esta noche? —dije y o. Me puse de costado y dejé de reír—. ¿Qué va a ocurrir esta noche? Kevin me miró por encima del hombro. —La puerta de atrás de la barbería tiene una cerradura muy vieja, y sólo necesitaré dos segundos para forzarla con mi Equipo Houdini. Entraré en la barbería después de cenar y echaré un vistazo. —Después de cenar y a estará muy oscuro —dije y o. Kevin se encogió de hombros y siguió contemplando el atardecer. —¿Piensas ir solo? Kevin no dijo nada. —Eso es cosa tuy a —murmuró pasados unos segundos, y volvió a mirarme por encima del hombro. Le devolví la mirada en silencio. No hay ningún sonido tan peculiar como el de una navaja al ser afilada con una tira de cuero. Mis músculos se van relajando poco a poco. Siento el peso de las toallas calientes sobre mi cara y oigo como el barbero prepara su navaja, pero no le veo. Recibir un afeitado profesional es un placer que el hombre moderno y a casi ha olvidado, pero al que sigo siendo fiel y del que disfruto cada día. El barbero quita las toallas, me seca las sienes y la parte superior de las mejillas con un paño limpio y vuelve a concentrar su atención en la tira de cuero para las últimas pasadas de la navaja. Siento el cosquilleo que las toallas calientes han producido en mis mejillas y mi garganta y noto el palpitar de la sangre en mi cuello. —Cuando era pequeño un amigo mío logró convencerme de que todos los barberos eran vampiros —digo. El barbero sonríe, pero no dice nada. Ya me ha oído contar esa historia en más de una ocasión. —Estaba equivocado —añado. Me siento tan relajado y a gusto que no tengo ganas de seguir hablando. El barbero se inclina hacia adelante. Su rostro se convierte en la quintaesencia de la concentración y la sonrisa se va difuminando poco a poco. Coge la brocha y aplica el jabón para el afeitado cubriendo mi rostro de espuma. Después deja a un lado el cuenco que contiene el agua jabonosa, alza la navaja y me inclina la cabeza con un roce casi imperceptible del pulgar y el meñique para que mi garganta quede arqueada y expuesta al filo de la navaja. Cierro los ojos y siento el deslizarse del frío acero sobre la carne calentada por las toallas. —¡Dijiste que sólo tardarías dos segundos! —murmuré con voz apremiante —. ¡Ya llevas cinco minutos hurgando en esa maldita cerradura! Kevin y y o estábamos agazapados en el callejón que había detrás de la calle Cuarta intentando camuflarnos lo mejor posible entre las sombras de la entrada trasera de la barbería. El aire de la noche era frío y olía a basura. Los sonidos de la calle parecían llegar hasta nosotros desde un millón de kilómetros de distancia. —¡Vamos! —murmuré. La cerradura hizo click y clonk y la puerta giró sobre sus goznes revelando una masa de negrura. —Voilá —dijo Kevin. Guardó sus ganzúas, alambres y demás herramientas en su maletín Equipo Houdini de plástico que imitaba al cuero y sonrió. Después alargó el brazo y sus nudillos repiquetearon sobre la puerta desgranando las primeras notas de la canción Afeitado y corte de pelo. —Cállate —siseé. Pero Kevin y a había desaparecido entre la oscuridad. Meneé la cabeza y le seguí al interior del local. Kevin cerró la puerta en cuanto hube entrado, encendió una linterna de bolsillo y se la puso entre los dientes tal y como le habíamos visto hacer a un espía en una película. Me agarré a un faldón de su cazadora y le seguí por un pasillo que terminaba en la gran habitación que era la barbería propiamente dicha. La inspección del local no requirió mucho tiempo. Las persianas de la ventana y de la puerta principal estaban bajadas, y Kevin pensó que podíamos usar la linterna sin peligro de que alguien viera la luz. Moverse por ese recinto oscuro con Kevin delante fue una experiencia muy extraña. La linterna proy ectaba imágenes de sí misma en los espejos e iluminaba las cosas de una en una. Un mostrador, los dos sillones de barbero que había en el centro del local, las sillas y las revistas para los clientes, dos piletas, un lavabo minúsculo que no debía de ser más grande que un armario cuy a puerta daba al corto tramo de pasillo… Todas las herramientas estaban guardadas en los cajones. Kevin los fue abriendo y examinó los estantes. Había botellas de tónico capilar, toallas y todas las herramientas del oficio pulcramente colocadas en los dos cajones de arriba. La disposición de los dos juegos de herramientas era idéntica. Kevin cogió una navaja de afeitar y la abrió sosteniendo la hoja de forma que reflejara la luz de la linterna hacia los espejos. —Deja de hacer tonterías —murmuré—. Salgamos de aquí. Kevin dejó la navaja en el cajón asegurándose de que la colocaba en la misma posición y nos dispusimos a salir de la barbería. El haz luminoso de la linterna se deslizó sobre la pared del fondo revelando un impermeable que y a habíamos visto…, y algo más. —Una puerta —murmuró Kevin mientras apartaba el impermeable que había ocultado el picaporte. Intentó hacerlo girar—. Maldición… Está cerrada. —¡Salgamos de aquí! —murmuré. Llevaba lo que me parecían horas sin oír pasar ningún coche. Era como si todo el pueblo estuviera conteniendo el aliento. Kevin volvió a abrir los cajones. —Tiene que haber una llave —dijo en un tono de voz que me pareció demasiado alto—. No hay segundo piso, así que esa puerta debe de dar a un sótano. Le cogí por la cazadora. —Vamos —dije con voz sibilante—. Salgamos de aquí. Vas a conseguir que nos arresten. —Sólo un momento… —empezó a decir Kevin, y se quedó inmóvil. Sentí que mi corazón dejaba de latir. Una llave acababa de entrar en la cerradura de la puerta principal. Vi una sombra muy alta al otro lado de la persiana. Giré sobre mí mismo para echar a correr. Quería salir de allí, pero Kevin apagó la linterna, me cogió por el suéter y se metió debajo de una pileta tirando de mí con todas sus fuerzas. Apenas había espacio suficiente para los dos. La parte inferior de la pileta sostenía una cortina de tela oscura, y Kevin tiró de ella una fracción de segundo antes de que la puerta se abriera con un crujido y oy éramos el ruido de pasos moviéndose por la barbería. Durante un momento sólo pude oír el palpitar de la sangre en mis oídos, pero no tardé en comprender que había dos personas caminando por la habitación y lo pesado de sus pasos me indicó que las dos eran hombres. Tenía la boca abierta y estaba jadeando, pero no conseguía tragar aire. Estaba seguro de que el más mínimo sonido bastaría para delatarnos. Uno de los hombres se detuvo junto al primer sillón y el otro fue hacia la parte de atrás. Oímos abrirse una puerta, el sonido del agua al correr y el de la cisterna al vaciarse. Kevin me dio un codazo y sentí deseos de golpearle, pero estibamos tan juntos y apretados en una posición prácticamente fetal que cualquier movimiento habría hecho bastante ruido. Contuve el aliento y esperé mientras el hombre salía del lavabo e iba hacia la puerta principal. Ni tan siquiera habían encendido las luces. La tela que nos ocultaba no se había iluminado con el haz de una linterna, por lo que no creía que fuesen policías haciendo su ronda. Kevin me dio otro codazo y comprendí lo que estaba pensando. Tenían que ser Innis y Denofrio. Los dos pares de pies se pusieron en movimiento. Las pisadas fueron hacia la entrada del local. Oímos el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose de golpe e intenté tragar aire antes de que la falta de oxígeno me hiciera perder el conocimiento. Hubo un ruido ensordecedor. Una mano se movió velozmente y apartó la tela que nos ocultaba. Un par de manos tiró de mí y me hizo salir de nuestro refugio. Oí gritar a Kevin. Otra silueta oscura estaba obligándole a incorporarse. Las manos me agarraban por el cuello del jersey y me obligaban a estar de puntillas. La negrura del local hacía que el hombre que me sujetaba pareciera medir dos metros de alto, y tuve la impresión de que su puño era tan grande como mi cabeza. Pude oler el ajo en su aliento, y supuse que era Denofrio. —¡Déjennos marchar! —gritó Kevin. Oí el sonido de un bofetón tan potente y seco como el disparo de un rifle y Kevin no dijo nada más. Un empujón hizo que me derrumbara en uno de los sillones de barbero. Oí como Kevin era empujado hacia el otro. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad lo suficiente para distinguir los rasgos de los dos hombres. Eran Innis y Denofrio. Los trajes oscuros casi se confundían con la negrura, pero pude ver los rostros pálidos y angulosos que habían convencido a Kevin de que eran vampiros. Los ojos eran demasiado profundos y oscuros, los pómulos demasiado afilados y la boca demasiado cruel, y aunque parecían de mediana edad había en ellos algo que hablaba de una vejez inconmensurable. —¿Qué estáis haciendo aquí? —preguntó Innis. Habló en voz baja y no parecía enfadado o sorprendido, pero me bastó con oírle para sentir un escalofrío. —¡Estamos buscando tesoros! —exclamó Kevin—. Tenemos que robar una maquinilla de barbero para que nos dejen entrar en el club de los may ores. Oiga, le juro que lo sentimos mucho… Volví a oír el seco sonido de un bofetón. —Estás mintiendo —dijo Innis—. Te pasaste todo el lunes siguiéndome, y tu amiguito siguió al señor Denofrio hasta que anocheció. Los dos habéis estado vigilando la barbería. Quiero la verdad. ¡Ahora! —Creemos que son vampiros —dijo Kevin—. Tommy y y o hemos entrado aquí buscando alguna prueba. Sentí que se me aflojaba la mandíbula. Los dos hombres dieron un paso hacia atrás y se miraron el uno al otro. Estaba tan oscuro que no podía ver si estaban sonriendo. —¿Señor Denofrio? —dijo Innis. —Señor Innis… —dijo Denofrio. —¿Podemos irnos? —preguntó Kevin. Innis dio un paso hacia adelante e hizo algo en el sillón de barbero donde estaba sentado Kevin. Los apoy abrazos de cuero se movieron rápidamente hacia arriba y hacia un lado creando una especie de canutillos blancos. Las tiras de cuero que había a cada lado subieron y se unieron a un cierre invisible que las convirtió en correas. Los brazos de Kevin quedaron inmovilizados. El respaldo para la cabeza se partió en dos, bajó y rodeó el cuello de Kevin. Ahora parecía una de esas bandejas que los dentistas te ponen delante de la boca para que escupas. Kevin no dijo nada. Pensé que Denofrio haría lo mismo con mi sillón, pero se limitó a ponerme una mano en el hombro. —No somos vampiros, chico —dijo el señor Innis. Fue al mostrador, abrió un cajón y se volvió hacia mí sosteniendo la navaja con la que Kevin había estado jugando antes de que entraran en la barbería. Vi como la abría. —¿Señor Denofrio? La sombra que había estado montando guardia junto a mi sillón me cogió, me levantó casi en vilo y tiró de mí llevándome hacia la puerta del sótano. Me mantuvo inmovilizado con una sola mano mientras usaba la otra para abrirla. Volví la cabeza antes de que me arrastrara hacia la oscuridad y vi a mi amigo contemplando con expresión horrorizada como Innis deslizaba lentamente el filo de la navaja sobre la curva interior de su brazo. La sangre brotó de la herida y se fue acumulando en el canalillo blanco de lo que había sido el apoy a-brazos. Denofrio tiró de mí y empezamos a bajar la escalera que llevaba al sótano. El barbero termina de afeitarme, me arregla las patillas y hace girar el sillón para que pueda mirarme en el espejo. Me paso la mano por las mejillas y el mentón. El afeitado ha sido perfecto, muy apurado pero sin el más mínimo corte. Lo afilado de la hoja y la habilidad del barbero hacen que sienta un cosquilleo casi imperceptible, pero no tengo la piel irritada. Asiento en silencio. El barbero sonríe levemente y aparta el paño con que ha protegido mi ropa. Me pongo en pie y me quito la chaqueta. El barbero la cuelga de un gancho. Vuelvo a instalarme en el sillón y me levanto la manga derecha. El barbero ha ido a la parte trasera del local para encender la radio. La música de Mozart hace vibrar la atmósfera de la habitación. El sótano estaba iluminado por velas metidas dentro de jarritas de cristal. La bailoteante luz rojiza hizo que me acordara de aquella vez en que fui a la iglesia con Kevin. Me había explicado que las llamitas rojas eran velas votivas. Dabas unas monedas, encendías una de esas velas y decías una oración. Kevin no estaba seguro de si era imprescindible pagar dinero para conseguir que tu oración fuese escuchada. El sótano era muy pequeño y estaba casi totalmente ocupado por una piedra de cuatro metros de longitud que había en el centro. La piedra era un cruce entre altar y losa. La criatura que había sobre ella era casi tan larga como la losa, y debía de pesar unos quinientos kilos. Pude ver los pliegues de carne grisácea subiendo y bajando al compás de su respiración. Quizá tuviera brazos, pero no podía verlos. Los pliegues de grasa y carne viscosa parecían sugerir un par de piernas. Los tubos, las cañerías y el embudo de metal oxidado dirigieron mi mirada hacia su cabeza. Intenten imaginar una sanguijuela de tres metros de longitud y un metro y medio en el punto de máximo grosor tumbada de espaldas. La criatura no tiene una superficie propiamente dicha, y su cuerpo se reduce a capas y más capas de una sustancia viscosa verdegrisácea y manchones de lo que quizá sea piel. Hay cosas —órganos quizá— que se mueven y palpitan bajo una carne transparente que parece plástico sucio. El sonido de su respiración y la pestilencia de su aliento saturaban el pequeño recinto de piedra. Intenten imaginar una gigantesca criatura marina —una cría de ballena muerta que lleva una semana pudriéndose en la play a, quizá— y se harán cierta idea de a qué olía aquella cosa. La masa de carne emitió un ruido ahogado y los ojillos se movieron en mi dirección. Estaban cubiertos por capas de una mucosidad amarillenta, y me bastó con verlos para comprender que no le servían para nada. Su cabeza estaba tan poco definida como el extremo de una sanguijuela, pero los viscosos pliegues de grasa no lograban ocultar por completo los rasgos de lo que quizá hubiera sido un rostro humano. La boca era enorme. Imagínense a una lamprea sonriendo y podrán hacerse una idea aproximada de su tamaño. —No, nunca fue humano —dijo el señor Denofrio. Su mano seguía sobre mi hombro—. Cuando se pusieron en contacto con nuestro gremio y a no había ninguna posibilidad de que pudieran seguir ocultándose entre nosotros, pero nos hicieron una oferta que no podíamos rechazar…, y nuestros clientes tampoco pudieron rechazarla. ¿Has oído hablar de la simbiosis, chico? ¡Calla! Oí gritar a Kevin en el piso de arriba. Después hubo un gorgoteo, como el de unas cañerías viejas que apenas se utilizan. La criatura de la losa clavó sus ojos ciegos en el techo. Su boca empezó a palpitar lentamente. Tenía hambre. Las cañerías crujieron y el embudo se llenó. La sangre bajó trazando espirales. El barbero vuelve y me da unos golpecitos en el brazo mientras tenso los dedos formando un puño. La curva interior del brazo está cubierta por un verdugón bastante grande. Parece una herida de guerra que no hubiera curado bien. Es una vieja cicatriz. El barbero abre el último cajón y coge una navaja. El mango es de oro y está adornado con piedras preciosas. Alza la navaja con las dos manos, la sostiene sobre su cabeza y la hoja brilla en la penumbra de la barbería. Da tres pasos hacia mí y desliza la hoja a través de mi brazo, rasgando el tejido cicatricial. La carne se abre con tanta facilidad como el capullo de una oruga a la que ha llegado el momento de cambiar. No siento ningún dolor. Contemplo al barbero mientras limpia la hoja y devuelve la navaja a su sitio. Baja la escalera del sótano y puedo oír el gorgoteo en las cañerías del sillón mientras sus pasos se alejan. Cierro los ojos. Recuerdo los gritos de Kevin y el parpadeo rojizo de las velas sobre las paredes de piedra. Recuerdo la marea roja llenando el embudo y el ruido de la criatura alimentándose, la boca de lamprea dilatada al máximo tensándose hacia arriba para entrar en contacto con el embudo igual que el bebé busca el pezón de su madre. Recuerdo que el señor Denofrio cogió el martillo que estaba junto a la base de la losa. Luego cogió un objeto que era en parte clavo y en parte grifo. Recuerdo haberle observado mientras clavaba el objeto a martillazos y recuerdo haberme dado cuenta de que la carne oculta por aquella sustancia viscosa entre verde y gris era una masa de viejas cicatrices. Recuerdo mi primera visión del líquido rojo saliendo del grifo para caer en el cáliz de cristal. En todo el universo no hay ningún rojo tan pura y absolutamente rojo como el que vi esa noche. Recuerdo haber bebido. Recuerdo haber cogido el cáliz con muchísimo cuidado para que no se derramara una gota y haber subido la escalera con él. Recuerdo que tomé asiento en el sillón sin que nadie me obligara. El barbero vuelve con el cáliz. Compruebo que la herida se ha cerrado, me bajo la manga y bebo. Me pongo la bata blanca. El barbero y a está sentado en el sillón. —¿Quiere que le arregle el pelo? —pregunto. —No —dice él—. Sólo un afeitado. Le afeito con la misma delicadeza y cuidado con que él me ha afeitado a mí. Cuando termino se pasa las manos por las mejillas y el mentón y asiente indicando que está satisfecho. Realizo el ritual y bajo al sótano. Aguardo la Purificación en el silencio de la cámara iluminada por las velas donde reside el Amo y pienso en la inmortalidad, no en la que abarca eones y que pertenece al Amo —y a todos los Amos—, sino en esa parte que Él se digna compartir con nosotros, y pienso que es suficiente. Mi colega bebe. Devuelvo el cáliz a su sitio y regreso a la barbería. Las persianas y a están subidas y el local se encuentra preparado para acoger a la clientela. Kevin ha ocupado su sitio junto al primer sillón. Le miro y me coloco junto al mío. La música ha cesado y el silencio invade la habitación. La sangre baja en espirales. El jardín de las orquídeas AMANDA RUSSELL La prosa de Amanda Russell ha aparecido en el Los Angeles Times y la Tibetan Review. Este es su primer poema publicado profesionalmente. The Night Sound (1987), el encantador e ingenioso libro de poemas de Ray Russell, estaba dedicado «a mi hija Amanda, la otra poeta de la familia». Tanto editorial como personalmente, me parece que el mundo por fin está preparado para contar con dos Russell. En este húmedo trópico artificial las imágenes de la lujuria crecen en las macetas. Por sesenta y cinco dólares puedes comprar un maníaco gesticulante de grasiento rostro verde moteado de un púrpura casi rojo. « Un reproductor excelente» , [dice la etiqueta Su mandíbula tiene el prognatismo de los últimos emperadores Habsburgo, pero su linaje se irá haciendo más fuerte con cada nueva generación. Sus cortesanas le esperan en la mesa de al lado, bellezas minúsculas y delicadas de colores amarillo, verde y blanco. Sus rostros cerúleos revelan esa misma huella de pasión enloquecida de las mujeres que vemos en los tapices de Goy a. De la ausencia, la oscuridad y la muerte: cosas que no existen RAY BRADBURY Once días después del Halloween de 1988 los escritores Jim Kisner, Dermis Hamilton y un servidor asistimos al estreno mundial de un soberbio drama musical titulado Fahrenheit 451 acompañados por nuestras esposas Carole, Jan y Marx. También dimos la bienvenida a su autor Ray Bradbury a Indiana y escuchamos una clase de música muy distinta cuando cayó el telón por última vez y Bradbury salió al escenario sin dejarse amilanar por la gripe que padecía. La música que oímos estaba compuesta de visiones asombrosas y prodigios — una palabra que a veces nos parece haber sido inventada por Ray—, y estaba llena de emociones como la alegría, la gratitud y el amor. Nunca había oído al sonido del recuerdo siendo revivido y restaurado para que despertara del sueño. Hablamos con cariño de las melodías que escuchamos cuando entregamos nuestro corazón por primera vez; gritamos en silencio al recordar dónde estábamos cuando empezaron las guerras y cuando cayeron los Presidentes. Cantamos con cuerpos eléctricos cuando recordamos nuestras primeras lecturas de los relatos, novelas y poemas de Bradbury, y les hablo de una canción que brota de nuestra piel y nuestros huesos, de lo más profundo de la mente y de las células famélicas de nuestras almas en cuanto vemos a quien los creó. Aquí está, de nuevo entre nosotros, para poner punto final a este libro. De la ausencia, la oscuridad y la muerte: cosas que no existen. Cada silueta amorfa se parece a un alma de la medianoche que « tiembla con la Nada» . Cielos ciegos, dimensiones sin nubes; asfixian a las almas cuy os temores sin nombre nunca llegan a nacer; todo es disminución; no hay fuegos fatuos que anuncien a los espíritus, no hay espectros que ofrezcan su rostro carente de rasgos desde el cristal o la ventana. La lluvia sólo contiene viento, y el viento trae la lluvia, y cuando el viento nos trae la blancura del invierno y el hielo sin apariciones, no hay fantasma alguno que se atreva a recorrerlo. Todas las buhardillas están vacías y todos los caminos desiertos, no hay sombra inquieta y despojada de su orgullo que deje sus pisadas en [ellos. El otoño transcurre sin sueños; no hay sudarios inconsútiles, no hay palacios de estrellas terribles, no hay nubes de mármol, los sótanos de la tierra no beben ni una gota de sangre, todo es como un vecindario limpiado con aspiradora, y ni tan siquiera hay tinieblas que oscurezcan los castillos o muerte que ocul[te a la muerte, y el ciego palpitar de los terrores contiene su aliento. No hay telón fantasmagórico que caiga desde los cielos. Todo es ausencia, aquí y más allá. Pero entonces…, ¿de dónde surge este lago insondable del miedo? Mi alma se desintegra como velas sin encender arrastradas por el viento hasta allí donde nada [tiembla con la nívea semilla que no tiene sangre o vida abortada por la sangre y la necesidad de quien no existe. No hay gemidos, no hay gritos, no hay ventisca que entone su lúgubre y silencioso lamento porque sus habitantes sin lengua nunca han llegado a conocer su muerte en vida. Pero en lo más profundo de mis huesos hay temores que no recuerdo. ¿Cómo, entonces, olvidarlos? Y aun así… Ausencia, oscuridad, muerte: cosas que no existen. Notas [1] Publicado como « Gótico americano» en Horror 7, Ed. Martínez Roca. (N. del t.) << [2] Escalofríos y Pesadillas, Ed. Grijalbo. (N. del t.) << [3] Publicado como « Cine catastrofista» en Horror 7, Ed. Martínez Roca. (N. del t.) << [4] El juego de palabras entre « Dew Drop» (gota de rocío) y « Do Drop Dead» (muérete) se pierde en la traducción. (N. del t.) << [5] Publicado como « El niño que regresó de entre los muertos» en Horror 7. Ed.Martínez Roca. (N. del t.) << [6] « Lips» es « labios» en inglés. (N. del t.) << [7] Garrote o bastón irlandés, generalmente de roble. (N. del t.) << [8] Los protestantes irlandeses son conocidos como « Orangistas» (Orangemen) en recuerdo de Guillermo III de Orange, uno de los más fanáticos defensores del protestantismo. (N. del t.) << [9] La comida de los judíos ortodoxos, que sólo consumen carne de animales que hay an sido sacrificados de determinada manera y previo desangramiento. (N. del t.) << [10] El dragón rojo, Ediciones B. (N. del t.) << [11] « Chaingang» es tanto una cuerda de presos unidos por grilletes como, en argot, las cadenas que utilizan como armas los Ángeles del Infierno. (N. del t.) << [12] En castellano en el original, así como el resto de frases en cursiva de este relato. (N. del t.) << [13] Publicado como « La camada» en Horror 7, Ed. Martínez Roca. (N. del t.) << [14] Publicado como « Nada es casual» en Horror 7, Ed. Martínez Roca. (N. del t.) << [15] Publicado como « Borrón y cuenta nueva» en Horror 7, Ed. Martínez Roca. (N. del t.) << [16] Cementerio de animales, Ed. Plaza y Janés. (N. del t.) << [17] Fantasmas, Ed. Plaza y Janés. (N. del t.) << [18] Visiones nocturnas, Ed. Martínez Roca. (N. del t.) << [19] Hiperión y Fases de gravedad, Ediciones B. (N. del t.) << [20] « Double Butt» (doble trasero) y « Doubet» tienen cierta similitud fonética que se pierde en la traducción. (N. del t.) <<
© Copyright 2026