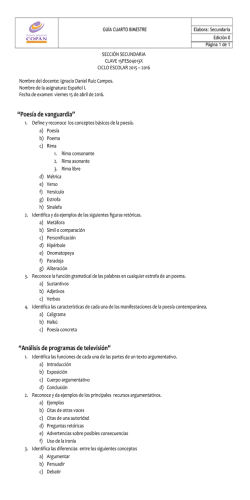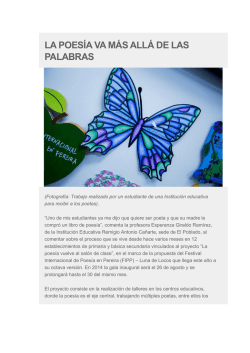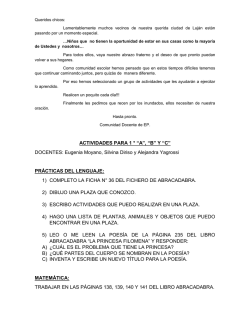Leer - Revista Crítica
1 2 3 4 el sueño de la aldea Sobre Voltaire G. K. C hesterton Traducción de Armando Pinto Toda historia cristiana comienza con aquel gran evento social en el que He rodes y Pilatos se estrecharon las manos. Hasta ese momento, como todo mundo en los círculos sociales sabía, no esta ban en buenos términos. Algo llevó a cada uno a buscar el apoyo del otro, una vaga sensación de crisis social, aun que poco sucedía, salvo la ejecución de una ordinaria sarta de criminales. Ambos gobernantes se reconciliaron el mismo día en el que uno de esos convic tos fue crucificado. Eso es lo que mu cha gente entiende por Paz y la sus titución de un reino de Amor por uno de Odio. Ya sea que haya honor o no entre los ladrones, siempre existe una cierta solidaridad e interdependencia social entre los asesinos; y esos rufia nes del siglo xvi que conspiraron para asesinar a Riccio o Darnley tuvieron mucho cuidado en poner sus nombres, y en especial los de los demás, en lo que llamaban una “banda”, de modo que en el peor de los casos fueran colgados juntos. Muchas amistades políticas, mejor dicho, evidentes camaraderías democráticas, son de esa naturaleza; y sus representes se sienten realmen ø voltaire te apenados cuando nos negamos a identificar esa forma de Amor con la original idea mística de Caridad. A veces me parece que la historia es dominada y determinada por esas ne fastas amistades. Así como toda historia cristiana comienza con la feliz recon ciliación de Herodes y Pilatos, toda historia moderna, en el sentido revo lucionario moderno, comienza con esa extraña amistad que terminó en dis gusto, como en la primera el disgusto terminó en amistad. Quiero decir que los dos elementos de destrucción, que hizo al mundo más y más impredeci ble, fueron desatados ese olvidado día en que un delgado caballero francés con una larga peluca, de nombre M. Arouet, viajó hacia el norte con mu chas molestias para encontrar el pa lacio de un rey prusiano en las leja nas planicies heladas del Báltico. El nombre exacto del rey en las crónicas dinásticas es el de Federico II, pero es mejor conocido como Federico el Grande. El nombre real del francés era Arouet, pero es mejor conocido como Voltaire. El encuentro de esos dos hombres, a mitad del invierno en el escéptico y secular siglo xviii, es una especie de matrimonio espiritual que dio a luz al mundo moderno; mons trum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum. Pero debido a que 5 este nacimiento fue monstruoso y ma ligno, y a que la verdadera amistad y el amor no son nefastos, no vino al mundo a crear una cosa unida, sino dos cosas conflictivas, las cuales, entre ambas, re ducirían el mundo a pedazos. De Voltaire los latinos iban a aprender el escepticis mo rabioso. De Federico, los teutones aprenderían el orgullo rabioso. Debemos notar, para comenzar, que a ninguno le preocupaba mucho su propio país y sus tradiciones. Federi co era un alemán que se negaba in cluso a aprender alemán. Voltaire era un francés que escribió un grosero libelo contra Juana de Arco. Ambos eran cosmopolitas; no eran en ningún sentido patriotas. Y hay esta diferen cia, que el patriota, aunque sea es túpidamente, ama el país, mientras que el cosmopolita no ama en lo más mínimo el cosmos. Ninguno de ellos pretendía amar nada. Voltaire fue, de los dos, realmente el más humano; y Federico también podía entonar de vez en cuando el frío humanitarismo que fue tópico de su época. Pero Vol taire, incluso en su mejor momento, dio comienzo a esa moderna farsa que ha arruinado todo el humanitarismo que honestamente apoyaba. Comenzó el hábito horrible de ayudar a los se res humanos sólo compadeciéndolos y nunca respetándolos. A través de él la 6 opresión de los de los pobres se con virtió en una especie de crueldad con los animales y se perdió el sentimien to místico de que agraviar la imagen de Dios es insultar al embajador de un Rey. Sin embargo, creo que Voltaire te nía sentimientos; y creo que Federico era más cruel cuando era más huma no. En todo caso, estos dos grandes escépticos se encontraron en el mis mo campo, en la misma estéril y uni forme llanura, tan monótona como la planicie báltica, cuya base era que no hay Dios, o un Dios que se interese en los hombres algo más que en los ácaros del queso. Sobre esta base es tuvieron de acuerdo; sobre esta base estuvieron en desacuerdo; su disputa fue personal y trivial, pero terminó lanzando a dos fuerzas europeas una contra la otra, ambas enraizadas en el mismo descreimiento. Voltaire dijo, en efecto: “Le mostraré que las burlas del escép tico pueden producir una Revolución y una República y el derrocamiento del poder real en todos lados”. Y Federi co contestó: “Y yo le mostraré que ese mismo escepticismo burlón puede uti lizarse para resistir la Reforma, más aún la Revolución; que el escepticismo puede ser la base de apoyo para el más tiránico de los tronos, para la más cru da dominación de un amo sobre sus el sueño de la aldea esclavos”. Entonces se despidieron, y desde entonces han estado separados por dos siglos de guerra; se despidie ron, pero presumiblemente no se dije ron “Adiós”. De cualquier semilla de maldad pue de notarse que la semilla es diferente de la flor, y la flor del fruto. El demonio de la distorsión siempre lo deforma, incluso de su propia naturaleza inna tural. Puede convertirse en cualquier cosa, excepto en algo realmente bueno. Es, para emplear el guasón término de afecto que el profesor Freud aplicaba a su hijo, “un poliforme pervertido”. Estas cosas no sólo no producen el bien especial que prometen; no producen ni siquiera el mal especial con el que amenazan. La revuelta volteriana pro metió producir, incluso comenzar a pro ducir, el levantamiento de las masas y el derrocamiento de los tronos, pero no fue la forma final del escepticismo. El efecto real de lo que llamamos de mocracia ha sido la desaparición de las masas. Podríamos decir que hubo masas al principio de la Revolución y no al final de ella. Esa influencia vol teriana no terminó en el gobierno de las masas, sino en el gobierno de so ciedades secretas. Ha falsificado la po lítica a lo largo del mundo latino hasta la reciente contrarrevolución italiana. Voltaire produjo políticos profesiona g . k . chesterton les hipócritas y pomposos, de quienes él habría sido el primero en hacer es carnio. Pero en su lado persiste, como he dicho, un cierto sentimiento huma no y civilizado que no es irreal. Sólo que es bueno recordar qué ha fracasa do de su lado de la disputa continen tal cuando registramos el más salvaje y perverso mal del otro lado. Pues el malvado espíritu de Federi co el Grande ha producido no sólo otros males, sino lo que parece ser el mal opuesto. Él, que no veneraba nada, se ha convertido en un dios que es casi ciegamente venerado. Él, que no se 7 preocupaba de Alemania, se ha con vertido en el grito de batalla de locos a quienes no les preocupa nada, excepto Alemania. Él, que fue un cosmopolita, ha calentado siete veces más el inferno de la estrecha furia tribal y nacional que en estos momentos amenaza a la humanidad con una guerra que puede significar el fin del mundo. Pero la raíz de ambas perversiones se halla en el mismo suelo de ateísmo irresponsable; no hay nada para detener al escéptico de convertir la democracia en secreto; no hay nada para detener su interpre tación de la libertad como la infinita licencia de la tiranía. El cero espi ritual del cristianismo estuvo en ese instante congelado en el que esos dos hombres secos, delgados, de rostros afilados se miraron a los ojos vacíos y vieron la burla, tan eterna como la sonrisa de una calavera. Entre ambos casi mataron la cosa por la que vivimos. Estos dos puntos de peligro o centros de agitación, la agitación intelectual de los latinos y la muy antiintelectual agitación de los teutones, sin duda contribuyen a la inestabilidad de las relaciones internacionales y nos ame nazan más por cuanto se amenazan el uno al otro. Pero cuando hemos he cho todas las concesiones para que se conviertan, en tal sentido, en peligros para ambos lados, el principal hecho 8 moderno sugiere que el peligro reside en uno de los lados, y hemos sido en señados a buscarlo sólo en el otro lado. Buena parte de la opinión occidental, en especial inglesa y norteamericana, ha sido enseñada a tener un vago ho rror de Voltaire, a menudo combinada incluso con un respeto más vago por Federico. Es probable que ningún Wes leyiano confunda a Wesley con Voltai re. Ningún metodista primitivo tiene la impresión de que Voltaire es un meto dista primitivo. Pero muchos minis tros protestantes tienen realmente la impresión de que Federico el Grande fue un héroe protestante. Ninguno de ellos cae en la cuenta de que Federi co fue el más ateo de los dos. Ninguno de ellos, por cierto, previó que, con el tiempo, Federico se convertiría en el más anarquista de los dos. En resumen, na die previó lo que todo mundo después vio: la República francesa se convirtió en una fuerza conservadora, y el rei no Prusiano en una fuerza puramente destructiva y sin ley. Victorianos como Carlyle, en efecto, hablaron de la pia dosa Prusia, como si Blucher hubie ra sido un santo o Moltke un místico. Puede confiarse en que el general Goering nos enseñe mejor, hasta que aprendamos que nada es tan anárqui co como la disciplina divorciada de la autoridad; es decir, del bien. el sueño de la aldea Democratizar la actividad poética A licia G onzález “Debe hacer calor en este poema”, dice un verso de Víctor Rodríguez Núñez. Y sí, sus poemas destilan canícula sin ser los poemas del clásico cubaneo. Un ca lor extraño porque lo supuran pese a que el ganador del Premio Loewe de Poesía de este año vive desde hace años en Ohio y no en esa isla que los cubanos siem pre llevan a cuestas estén donde estén. Contra todo pronóstico, el jurado del Loewe, presidido por Víctor García de la Concha y formado por Francisco Bri nes, José Caballero Bonald, Antonio Co linas, Óscar Hahn, Cristina Peri Rossi, Soledad Puértolas, Jaime Siles y Luis Antonio de Villena, ha vuelto a dejar huérfanos a los poetas en castellano que ven, por segundo año consecutivo, cómo uno de los galardones más prestigiosos de la poesía en español vuelve a pre miar los acentos de Iberoamérica. La descripción de quién es Víctor Ro dríguez Núñez se la dejamos a él mismo en ese ejercicio de proposografía queve desca que es “¿Arte poética?”: “Saqué unos ojos miopes / una nariz bisiesta / unos labios que no puedo juntar / un pelo de camello / más un cuerpo de atle ta retirado. / También el mal genio de mi padre / el dolor en el lado de mi ma dre / el lunar sospechoso de mi abuela / el cólico nefrítico de todos / y hasta las fiebres constantes de mi hijo. / Razones que me obligan a tener mala opinión de la belleza”. Llaman la atención en él esas gafas de revolucionario gramsciano en áspero contraste con el pelo crespo que, como llamas blancas, dan un por te alborotado a su figura. Aunque para conocer al autor de La poesía sirve para todo, aquella serie de entrevistas suyas con poetas hispanos, quizá será necesario dejar de lado al periodista y poner el foco sobre un escritor que ha sobrevivido a los intentos de fagocitarlo de disidentes y apologetas que a par tes iguales se disputan la cultura de la cubanidad. –¿Qué hay de esa poesía necesaria y útil dispuesta a comerse el mundo de El Caimán Barbudo en este “despegue”? –El Caimán Barbudo publicó en uno de sus primeros números un manifiesto, “Nos pronunciamos”, que en mi opinión no ha perdido su vigencia. Aunque no sea parte de la generación de poetas que lo hizo sino de la siguiente, lo he seguido por su propuesta de una poesía dialógica. Afirma la voluntad crítica, pues no se propone “hacer poesía a la Revolución”, ya que una “literatura revolucionaria no puede ser apologé 9 víctor rodríguez núñez tica”. Expresa una voluntad de repre sentar la realidad en toda su amplitud y profundidad, de superar la barrera entre lo público y lo privado, pues no se re nuncia “a los llamados temas no socia les”. En definitiva, propone que “todo tema cabe en la poesía”. Al mismo tiempo, rechaza la lírica “que trata de justificarse con denotaciones revolu cionarias, repetidora de fórmulas po bres y gastadas”, como la “que trata de ampararse en palabras ‘poéticas’, que se impregna de una metafísica de segunda mano para situar al hombre fuera de sus circunstancias”. Mi “des 10 pegue” pertenece a otra época, no es comecandela ni prosaista, pero no se despega de esos principios. –¿Es un buen síntoma la irreductible constatación de que la poesía sigue siendo para la minoría? –Sin dudas, y no creo pecar de eli tismo al pensar así. La poesía es una de las herramientas más importantes del ser humano, nos ha ayudado a vivir desde el principio. No es una creación de la modernidad, viene de mucho antes; es anterior a la literatura, incluso ante rior a la escritura. Se ha modernizado bastante pero no ha perdido su carác ter original; mantiene sus raíces en la oralidad. De ahí que la gente asista con entusiasmo a los festivales de poesía y sin embargo no compre libros con el mismo fervor. No me preocupa para nada que la poesía no sea un objeto de consumo masivo en nuestro tiempo. Posiblemente es la única cosa que el capitalismo no ha podido convertir en mercancía. Esto es una prueba irrefu table de que tiene un núcleo humano que nada ni nadie puede reducir. –Dice que su ideología es la iden tificación con el otro, la democratiza ción de la palabra... –Más o menos, aunque me molesta un poco el término ideología. Creo que todas las ideologías, en mayor o menor medida, deforman la percepción de la el sueño de la aldea realidad. Su principal instrumento es la naturalización, o sea, hacer pasar lo artificial como lo natural. Por eso, tengo la convicción de que la poesía cumple, en su esencia, una función anti-ideoló gica. Al desnaturalizar el mundo, y lo que pensamos de él, nos ayuda a enten derlo mejor, y así poder transformarlo. Lo peor de la sociedad en que vivimos es el individualismo, la creencia de que somos diferentes de los demás, e incluso que podemos ser sin los demás. La poe sía que busco es la que deja a la materia hablar por sí misma, sin el control de un sujeto poético. Y la democratiza ción de la palabra no sólo implica el acercamiento a la lengua hablada sino la apertura a todas y cada una de las zonas del lenguaje. –La suya es una poesía que busca comunicar pero sin perder la participa ción del lector activo como si se tratara de un texto dramático que sólo cobra sentido al representarse... –Así es. Estoy en contra de la poe sía que no respeta al lector, su pleno derecho a sentir o pensar lo que le dé la gana. He dicho muchas veces que busco un lector activo, que participe en la creación del poema, y así ceder la autoridad, democratizar la actividad poética. Uno de los recursos que más uso es la elipsis, para dejarle al lector el trabajo de conectar las ideas, de com pletar el sentido. También uso bastante el encabalgamiento, para que el senti do vaya más allá de los límites del ver so, de la estrofa, del poema. Cuando un poema tiene un mensaje explícito y no va más allá de sí, para mí pierde toda la gracia, e incluso el sentido. Es pero entonces la colaboración de los lectores españoles. Ya saben que mis poemas también les pertenecen. –¿Le ha abierto puertas traducir a Luis García Montero? –Pongo la mano en el fuego por to dos y cada uno de los poemas que he traducido, tanto del español al inglés como del inglés al español, incluidos los de García Montero. Traduzco por una razón un poco menos utilitaria: entrea brir la puerta del mundo editorial an glosajón, cerrada hoy a la poesía de todas las otras lenguas. Sólo el 0.7% de los li bros publicados en Estados Unidos en el 2014 son traducciones de obras lite rarias. Y lo más preocupante es que de todos los libros traducidos al inglés el pasado año en ese país (en total 442), únicamente 58 (en todos los idiomas) son de poesía, y apenas seis son de lengua española (tres de México, dos de España y uno de Argentina). Con Katherine M. Hedeen, mi compañera en estos empeños y en la vida, hemos traducido libros de Ida Vitale, Juan Gelman, Fayad Jamís, Juan Bañuelos, 11 Rodolfo Alonso, José Emilio Pacheco, Juan Calzadilla, Marco Antonio Cam pos y Hugo Mujica. Por otra parte, he mos traducido al español dos antologías que representan la periferia de la poesía anglosajona: En esa redonda nación de sangre: poesía indígena estadounidense contemporánea (2011 y 2013) y Nuestra tierra de nadie: poesía galesa contem poránea (2015). Traducir es un trabajo agotador y poco reconocido, pero abre en uno una puerta fundamental: la po sibilidad de ser otro. –¿Su poesía dialógica representa tal vez reconocimiento a lenguajes cercanos al periodismo como el de Svetlana Ale xiévich? –No he leído aún a Alexiévich, pe ro sí la larga tradición del periodismo hispanoamericano, donde se dan géne ros propios como la crónica. Mi maestro en esto, como en otras muchas cosas, es Gabriel García Márquez. Me atrevería a hacer una antología de su periodismo que podría ser un libro tan bueno como Cien años de soledad. Hace mucho que no ejerzo el periodismo pero me siento periodista y en cualquier momento re greso. De todos los llamados géneros periodísticos, el que más me ha gustado siempre es el que no le gustaba a Gar cía Márquez: la entrevista. En mi libro La poesía sirve para todo (2008), reuní veintiún entrevistas con poetas hispa 12 nos (de España están mis queridos José María Valverde y José Agustín Goytiso lo). En fin, todo lo que sé sobre el arte de escribir lo aprendí en el periodis mo, en aquellos tiempos en La Habana en que hacíamos El Caimán Barbudo (con Eliseo Alberto Diego, Leonardo Padura, Abilio Estévez, Alex Fleites y otros compañeros de generación). Y sobre todo, del periodismo aprendí a es tar atento a lo que pasa, y esto es clave si uno quiere ser poeta. Fantástica Argentina (hoy) F ederico G uzmán R ubio El tiempo no se detuvo hace treinta años, con los últimos cuentos de Jor ge Luis Borges, Julio Cortázar, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares. La literatura fantástica argentina ha se guido su curso y dista mucho de ser una imagen que se proyecte idéntica a la del pasado, como en Morel, o un recuerdo preciso que no deje de re producirse, como en el caso de Funes. Las propuestas son muchas, variadas e imaginativas, algunas de ellas here deras sin complejos de esos grandes maestros; otras, por el contrario, han buscado incluso con desesperación per el sueño de la aldea petrar una traición que no acaba de concretarse. Pero quizá los que pre dominen sean los libros escritos con libertad y desenfado, abiertos a influen cias venidas de cualquier mundo, y de ninguna manera obsesionados con rei vindicar un género que en Argentina está normalizado: en Buenos Aires no existen escritores fantásticos militan tes, de la misma forma que en el Co rán no hay camellos. Para dar una idea de la naturalidad con que realidad y fantasía se mezclan en la narrativa argentina –y no en Ar gentina, pues por suerte casi han pa sado a mejor vida esos tiempos en que América Latina, barbuda, tropical y ca talana, era por defecto maravillosa–, vale la pena detenerse en la trayectoria de Federico Falco y Luciano Lamberti. A ambos escritores, por su procedencia geográfica, influencia carveriana e his torias cotidianas, se les catalogó como miembros de un supuesto “nuevo rea lismo cordobés”, rótulo que cabe cues tionar. En efecto, con la aparición de sus libros de cuentos más recientes, 222 patitos (que en su mayor parte re cupera cuentos dispersos) y El loro que podía adivinar el futuro, respecti vamente, resultó que ya no podía ha blarse de realismo –nuevo o viejo– ni de literatura cordobesa, aunque sí de novedad. federico falco En el caso de Falco, la novedad es triba en su forma de abordar el fantás tico como refutación. Para ejemplificar este procedimiento, basta comparar al gunos de sus cuentos más explícita mente fantásticos con algunos de los últimos cuentos de Borges. En “Tigres azules”, Borges imagina a un personaje que, en la India, emprende la búsqueda de un mítico tigre azul, de cuya existen cia hay vagos indicios en la realidad y algunos más concretos en los sueños. No encuentra al tigre pero halla, en cambio, un puñado de inocentes pie drecitas azules que se multiplican y sustraen de forma caótica, con lo cual destruyen las matemáticas. Finalmen te, el personaje logra deshacerse de las piedrecitas al regalárselas a un men digo. En “El perro azul”, de Falco, la historia es similar aunque con menos 13 complicaciones. En una granja, una pe rra pare cuatro cachorros; la dueña, en una acción no exenta de una ternura extraña, los ahoga conforme nacen. El último cachorro es azul; a ella le da igual y su breve destino es el mismo. Si el personaje de Borges, desquicia do por la ruptura del orden lógico del mundo, se desprende de las piedritas por temor a enloquecer, el de Falco ahoga al cachorro azul para ahorrarse algunos inconvenientes domésticos, sin cuestionamientos sobre la realidad y sus excepciones. El contraste es aún mayor al com parar “La rosa de Paracelso” e “His toria del ave Fénix”. En el cuento de Borges, un aspirante a aprendiz de Pa racelso visita al maestro y le promete fidelidad eterna, siempre y cuando sea testigo de un milagro: hacer brotar una rosa de sus cenizas. El exigente visi tante lanza una rosa al fuego y se queda esperando el prodigio. Decepcionado, abandona la morada de Paracelso, con vencido de que es un charlatán. Ya solo, antes de dormir, como quien es fiel a una costumbre cotidiana, Paracelso pronuncia la palabra secreta y la rosa resurge de sus cenizas. En el cuento de Falco, un hombre llega a un pueblo y anuncia que trae un ave Fénix; verla resurgir de sus cenizas cuesta diez mil pesos. Previsiblemente, todo el pue 14 blo acude al espectáculo. El hombre hace que un niño le prenda fuego al ave rociada de gasolina y encerrada en su jaula. El gentío, expectante, obser va arder al ave; en vano, todos esperan que renazca. Los niños se desesperan, algunos asistentes empiezan a abando nar el circo improvisado y, finalmen te, el público increpa al organizador, quien ha huido. Lo curioso es que el narrador de la historia, un viejo que presenció el mismo espectáculo mu chos años atrás, en ningún momento duda de que el pájaro fuera realmente un ave fénix. El aprendiz de Paracelso necesitaba ver para creer; el narrador del cuento de Falco, al igual que otros narradores suyos, como el de “El pelo de la virgen”, decide creer, aunque la realidad no se condiga con su buena fe. El acontecimiento fantástico, en Bor ges, es un hecho incontestable, relevante y excepcional, muchas veces secreto (piénsese en el Aleph escondido en un sótano; en Funes, abrumado por los signos de un mundo “intolerablemente preciso”, en la oscura pieza del fondo del “decente rancho”, o en “El mila gro secreto”), mientras que en Falco es sólo un detalle sin importancia, real para quien así lo quiera, una simple interpretación del narrador y el lector. Esta postura se sustenta en el estilo: el de Falco es engañosamente sencillo, el sueño de la aldea casi traicionero en su naturalidad, alér gico a las sentencias prodigiosas, a las paradojas y a los adjetivos sorpresivos que chispean en cualquier cuento de Borges. A su modo, Lamberti también es borgeano, pero al modo de un Borges que hubiera leído menos sagas islan desas y más novelas de Stephen King y Philip K. Dick. En El loro que podía adivinar el futuro, cada cuento pare ce tener un referente claro, siempre fantástico, hasta llegar al que da título al libro, que condensa todos, el más puramente lambertiano. En él todas estas influencias, parodiadas y no so lamente parodiadas, mezcladas y no sólo mezcladas, se funden y se suce den, saltando de la ciencia ficción de Bradbury al horror de Horacio Quiro ga o de King, de las suplantaciones conspirativas de Dick a los milagros (o las condenas) secretos de Borges. Con esta profusión de influencias se corre ría el riesgo de caer en el pastiche, pero Lamberti lo elude y lo incorpora gracias a su mirada astutamente des enfadada. Los personajes de Lamberti suelen ser seres solitarios algo desadaptados que se topan con realidades descon certantes: en el registro realista, un an tropólogo que cuenta cómo Jodorowsky le hizo una lectura anal o, en el cuento que nos ocupa y en registro fantástico, un loro que no sólo puede adivinar el futuro, sino que se quiere apoderar de él. A cambio de sus predicciones, el loro le exige a su dueño que realice acciones absurdas –cortarse las uñas y guardarlas en un frasco, comerse una mosca– que poco a poco se van tor nando más inquietantes –infringirse heridas en los brazos–, hasta llegar al acto más deleznable. Así, lo que em pezó como un cuento ameno, casi hu morístico, se transforma, coherente e inesperadamente, en un texto violen to, incluso profético y fatalista, pues el narrador agrega, a modo de amena za o explicación, tras contar que un nuevo personaje empieza a ver loros: “En los pueblos, se dice ‘tiene el loro’ cuando alguien enloquece, y ‘viene el loro’ cuando se aproximan tiempos di fíciles. La gente de los pueblos sabe de lo que habla”. Las interpretacio nes se multiplican, se complementan y se anulan: ¿estamos ante un juego de parodias, ante una crítica social, ante una engañosa trivialización del feminicidio, ante un texto fantástico, realista, costumbrista? Estamos ante todo esto, envuelto en esa atmósfera rural en la que resuenan las palabras del Facundo a propósito del campo argentino: “El hombre que se mueve en estas escenas se siente asaltado de 15 temores e incertidumbres fantásticas, de sueños que le preocupan despierto”. Nada más simpático e inocente que un loro que puede adivinar el futuro, pero el juego se vuelve perverso cuan do el futuro está sembrado de cadáve res de mujeres y ese futuro incierto es, en realidad, un presente reconocible. Todavía hay quien ve en la literatura fantástica un mecanismo de evasión, propio de adolescentes víctimas de bulling. Y vaya que hay ejemplos que ratifican esas opiniones. No obstante, si algo no es la literatura fantástica argentina más reciente es evasiva; al contrario, no sólo se contenta, como tradicionalmente lo ha hecho el fan tástico, en iluminar las zonas más os curas del hombre y en ensombrecer las aparentemente luminosas, sino que cuestiona los consensos políticos sacra lizados, convertidos en dogmas, sobre los que el realismo rara vez se atreve a aportar una mirada cuestionadora (por supuesto que hay excepciones, como el caso de Félix Bruzzone y la retóri ca que ha construido en torno de los desaparecidos, si es que su literatura puede catalogarse como realista). Esta actitud es la que ha impulsado a Maxi miliano Crespi –uno de los lectores más atentos a la literatura argentina que se está escribiendo ahora– a proponer la categoría de “realismo infame”, el cual, 16 según él, estaría más próximo al fan tástico que a los buenos sentimientos y los golpes de pecho con que se ha bían tratado los temas más incómodos y construido los consensos biempen santes. Pocos consensos, en Argentina, como el de la reivindicación de las islas Mal vinas. A grado tal que parecería que si las islas significaron la caída de la dic tadura militar, ello se debió a que los militares perdieron catastróficamente la guerra y no al simple hecho de que la declararan. Desde la ficción ha ha bido muchas aproximaciones críticas a la contienda, muchas de ellas con ele mentos fantásticos, como el fantasma que narra Trasfondo, de Patricia Ratto, o Una puta mierda, de Patricio Pron, farsa antibelicista que transcurre de bajo de una bomba que se mantiene suspendida en el aire, siempre a punto de caer. En estos casos los referentes siguen siendo reconocibles; de hecho, la novela de Ratto está basada en su cesos históricos. Más radical en lo que respecta a la referencialidad es La construcción, de Carlos Godoy: aquí no hay ya solda dos argentinos ni ingleses, ni siquiera hay Malvinas, topónimo que Godoy se cuida de no mencionar en la novela. En su lugar tenemos la descripción de un mundo –narrado en buena medida, el sueño de la aldea a pesar de que el narrador es un habi tante de las islas, a manera de los vie jos diarios de viajes– en el que todos los elementos son familiares aunque dislocados: geólogos esotéricos, místicos chinos, meteorólogos eremitas, colonos hoscos conviven entre monumentos de guerras desconocidas, templos de ritos innombrados, signos que sólo pueden descifrarse desde el cielo y basura ra diactiva, con personajes y sucesos abier tamente fantásticos, como aves gigantes que devoran niños, niños que nacen muertos y reviven, seres verdes que habitan en el inframundo y que pue den ver en la oscuridad. A este paisa je hay que sumar las mitologías que fabrican los habitantes de las islas y que, bien vistas –y ahí reside la sub versiva carga política del texto–, resul tan tan coherentes y tan disparatadas como la mitología que de este lado de la realidad han tenido las Malvinas en la identidad argentina: un absurdo mimetizado en otro absurdo que, sólo así, en este juego de arbitrariedades y de espejos deformados y paralelos, ad quiere sentido. Ni siquiera sabemos si en La cons trucción asistimos a las ruinas después de la guerra o a los días previos a ésta. Esta atemporalidad, rasgo ahistórico donde los haya, se opone a la anterior narrativa de Las Malvinas, en la que el archipiélago aparece como trauma que está sucediendo (Los pichiciegos) o como trauma que sucedió (Las islas), por más que sus consecuencias sigan determinando la realidad argentina. Para apreciar este salto al vacío, basta comparar dos significativas descrip ciones de ellas que aparecen en Las islas, de Carlos Gamerro (junto con la de Fogwill, la novela clásica del sub género isleño), y en La construcción: “No es verdad que hubo sobrevivientes. En el corazón de cada uno hay dos pe dazos arrancados, y cada mordisco tie ne la forma exacta de las Islas”, dice Gamerro, y “Nuestra tierra puede ver se desde el cielo como dos manchas de un test de Rorschach separadas por apenas un pequeño espacio en blan co”, dice Godoy. Las Malvinas, para Gamerro, son puro trauma; para Go doy, interpretación abierta de un lec tor cuya cordura está en entredicho. Algo de distopía tiene La construc ción, salvo que no hay desastre que marque un antes y un después. Se ase meja a una novela anterior, muy dis tinta, de Rafael Pinedo: Plop. Contra lo que el título pudiera hacer pensar, Plop no tiene nada de humorístico. En un estilo seco se describe un mundo salvaje, en el que la nueva civiliza ción, desagradable y básica, empieza a construir sus documentos de cultu 17 hernán vanoli ra. No hay piedad, no hay descanso, no hay posibilidad de belleza en Plop, seguramente la mejor distopía escrita en lengua española. Mucho más refe rencial, en cambio, es El año del desier to, de Pedro Mairal, con claras alusiones a la ya mítica crisis argentina de 2001. En lugar de corralitos y fugas de capi tal, aparece una misteriosa “intempe rie” que va desapareciendo al país: la salvación, en una nación tradicional mente de inmigrantes, sólo se encuen tra en la emigración. Más cercana todavía resulta la dis topía de Cataratas, de Hernán Vanoli, si quiere leerse así y no como lo que también es: una novela de realismo exa gerado en la que lo fantástico irrumpe ya no como un elemento externo que rom pe la armonía, sino como consecuencia exagerada pero lógica de la realidad. Novela de campus sin campus, nove 18 la de ciencia ficción ubicada en un presente reconocible, novela costum brista en clave fantástica, novela inte lectual de aventuras, novela de viajes cuya premisa es que ya sólo existen los viajes burocratizados, Cataratas cuen ta las peripecias de unos becarios que parten a Iguazú no a descubrir las cataratas, como Álvar Núñez Cabeza de Vaca, sino, más humildemente, a impartir una charla en un congreso de humanidades con el único fin de engrosar sus currículos. Esta trivial anécdota está inserta en un mundo donde la red social Google Iris, en lu gar de inútiles likes, brinda aplausos y centavos de dólar, a la vez que une parejas con base en la compatibili dad de sus códigos genéticos y lee las emociones mediante escaneos ocula res; intelectuales españoles traducen a Max Weber al quechua; las visas de trabajo de la Unión Europea se otor gan de acuerdo con el patrón genético de los solicitantes; el bótox, los reto ques de nariz y el blanqueamiento de dientes forman parte de los derechos humanos; las armas químicas se utili zan con fines urbanísticos; los perso najes fuman marihuana, al fin legali zada, marca Monsanto, y guerrilleros sufís recitan, en karaoke, poemas de Auden o Pound adaptados al Corán. Esta realidad demencial convive con el sueño de la aldea elementos que casi podrían encontrar se en cualquier texto costumbrista ar gentino, como parrillas especializadas en cortes de animales orgánicos, cor tes eléctricos que impiden acceder a las redes sociales de moda (la ya men cionada Google Iris y Mao, que no re quiere explicación), villas (ciudades perdidas) habitadas exclusivamente por becarios y lectores oculares del Banco de la Nación Argentina y de la Admi nistración Federal de Ingreso Público que nunca funcionan. Las peripecias de los becarios y su particular contexto son narrados en un estilo frío, incisivo, que lo mismo se detiene en los particulares usos y cos tumbres del mundo académico –como cuando se describe lo que para un académico significa estar bien vestido (“Ropa no demasiado ampulosa para no generar la imagen de convivencia espi ritual con la burguesía de los negocios, pero lo suficientemente elegante para borrar un pasado bohemio”)– que en la descripción de un rasgo de ese mundo monstruoso, tan desoladoramente pa recido al nuestro, como comunidades enteras que debieron ser trasladadas a África debido a los ataques bacte riológicos de los especuladores inmo biliarios, o la prohibición de espiar a los otros, pues espiar es monopolio de Goo gle y el Estado. La realidad es des mesurada; el estilo, discreto. Éste es uno de los contrastes sobre los que se sostiene la novela (ya mencioné otro: el que enfrenta costumbrismo con cien cia ficción) y que dan por resultado una ironía sostenida, encantadora. No cabe duda de que la imagina ción de Vanoli –tan perversa que hace que el lector desconfíe de él, y tan hi larante que vuelve a dejarse seducir– encuentra su mejor expresión en este lenguaje casi sociológico. Repleto de guiños, nos recuerda que estamos ante una novela que no se toma muy en serio, y, al mismo tiempo, ante un texto que está hablando con seriedad de algo más. Un buen ejemplo de este procedimiento es el nombre de los protagonistas, ho mónimos de históricos sindicalistas ar gentinos. De esta forma, la biografía de los sindicalistas queda por completo ridiculizada, a la vez que los banales becarios adquieren cierta injustifica da aura de mito, lo cual podría leerse como una demoledora crítica a la iz quierda argentina de ayer y de hoy y al diálogo unidireccional que mantie ne en medio de la dictadura. Con el mismo lenguaje de Cataratas –objetivista, neutro, detallista, iróni co–, pero con fines muy distintos, Ro que Larraquy narra en La comemadre una morbosa historia ubicada en un hospital psiquiátrico a comienzos del 19 siglo pasado. Un grupo de científicos, con acceso libre a buen material de investigación (entiéndase pacientes), realiza un curioso experimento: bajo la premisa de que la conciencia y la capacidad de habla se conservan nue ve segundos después de que un cuerpo ha sido decapitado, cortarán las cabezas de pacientes terminales y los interroga rán con el fin de averiguar los secretos de la muerte. El protocolo del experi mento es preciso, salvo por un punto: nadie sabe bien a bien qué preguntar le a una cabeza viva-muerta. Si de por sí la lectura es un acto morboso, La rraquy lleva este morbo al límite, pues el lector inevitablemente piensa en qué le preguntaría a una cabeza. Las pautas para plantear interrogantes son claras: “Ninguna cuya respuesta sea sí o no. Ninguna que requiera más de diez o doce palabras, que según sus cálcu los es lo que cabe en tan breve lap so. Ninguna cuya formulación incurra en la metáfora, o la suscite. Ninguna con palabras complicadas que pongan en crisis a una cabeza corta de enten dederas. Ninguna que involucre los términos ‘Dios’, ‘Paraíso’, ‘ciencia’ y, comprensiblemente, ‘cabeza’.” Las respuestas, por las cuales el lec tor experimenta igual morbo, producen decepción o intriga, dependiendo de la imaginación de cada quien. Eso es lo 20 de menos. Lo realmente escalofriante es la obsecuencia con que todo el per sonal médico acepta el experimento y las pequeñas intrigas que se crean al rededor de él, para quedar bien con el jefe, o alrededor de la enfermera, para conquistarla, sin que nadie cuestione la ética de su trabajo. La crítica no se circunscribe a la ciencia y el positivis mo, sino a cualquier entorno en el que, mediante la obediencia y la burocracia, se cometen las acciones más viles. De ahí la innegable sensación de realis mo que emana el texto, pese a que ha blamos de científicos locos y cabezas que hablan. Hay, en La comemadre, una segun da historia ubicada en nuestro tiempo. En lugar de científicos ambiciosos, te nemos a un artista que recorre el trillado camino de la fama al ridículo, ejecu tando happenings y performances de gusto dudoso, muchas veces en su pro pio cuerpo. A pesar de que el cuerpo como materia de experimentación une a ambas historias, la segunda aparece un tanto desarticulada y disminuida, a grado tal que uno se pregunta –y de Larraquy cabe esperarlo todo– si el escritor no nos está jugando una bro ma. Esta breve segunda historia no es sino la cabeza decapitada de la pri mera y las palabras, con o sin sentido, que alcanza a pronunciar en nueve el sueño de la aldea segundos. De lo que no hay duda es que vale la pena escuchar. Pero no todo son experimentos en la literatura fantástica que se escribe hoy en Argentina. Está también el tributo, con su inevitable dejo de nostalgia, al género bien hecho, a la casa encan tada con cimientos sólidos y fachada clásica que sigue dando miedo y que, al parecer, siempre tendrá las puertas abiertas para quien se atreva a fran quearlas. Algunos autores –Samanta Schweblin entre ellos– han sabido combinar de manera efectiva el laco nismo y las elipsis de Carver con el fantástico más cortazariano. Otros, como Diego Muzzio en Las esferas invisibles, utilizan el gótico para explorar un mo mento fundacional de la historia de Buenos Aires: las epidemias de fiebre amarilla. Mariana Enríquez es quien más se apega a la fórmula clásica del horror. En su último libro, Las cosas que perdimos con el fuego, la utiliza más como medio que como fin, para mos trar que hay que tener más cuidado de los vivos que de los muertos. Los cuentos de Enríquez, además de moverse en la tenue línea que sepa ra la realidad de lo fantástico, oscilan entre otras divisiones no menos terrorí ficas: las fronteras, incluso territoria les, de las clases sociales; el momento en que el machismo se convierte en delito; la periferia porteña como esce nario de lo salvaje frente a un centro con pretensiones civilizadas y civilizato rias; la lucha, siempre desigual, entre la cordura y la locura. Como lo exige el género, tras estos cuentos late la maldad, pero rara vez es una maldad simplemente metafísica, venida de quién sabe qué infiernos. Como bien ha repa rado Nadal Suau, crítico español con un ojo puesto en cada lado del Atlántico, hablamos de una maldad que tampo co proviene de una sociedad ajena a las estructuras más cercanas, sino que son estas últimas, partiendo de la pa reja, pasando por la familia y llegan do al barrio, las que crean el horror. Lo fantástico aquí es complemento del realismo: más un homenaje que una explicación. Inclusive podría detectar se cierta añoranza por esos tiempos en que los fantasmas o las brujas o los monstruos irrumpían en el orden ló gico del mundo; ya no hay monstruos, pero tampoco orden lógico. O peor aún: hay un orden cuya lógica de poder des encadena la creación del horror, en la forma de drogadictos infanticidas o de lincuentes, deprimidos y marginados, a quienes, para recuperar la lejana ar monía que nunca existió, no les queda más remedio que inmolarse para, de esta forma, encontrar su lugar en un mundo arrasado, tal como lo hacen las 21 mujeres del último cuento del libro, quienes lo llevan a cabo para cues tionar el patriarcado y proponer una nueva forma de belleza. Otro modelo, este sí asentado y en marcha, no sólo de la literatura fan tástica, es el airiano. En las novelitas del autor de Pringles encontramos des de carritos de súper que se mueven solos, y confiesan que son “el Mal”, hasta enormes monstruos que destru yen congresos de literatura. A pesar de la profusión de personajes y situacio nes fantásticos, incluso exageradamente fantásticos, Aira parece mantener una relación incómoda con el género, como ese mago de una de sus novelitas que debía ocultar que de verdad tenía po deres mágicos y se contentaba con ha cer trucos de prestidigitación, o esos espectros de Los fantasmas que resul tan más molestos que fantasmagóri cos. En la calculada deriva caótica de sus obras, la trama puede tomar el ca mino de un realismo absurdo como de un fantástico descarado, con el mismo efecto: un humor, una sorpresa y un absurdo permanentes. En este meca nismo de disparadores descabellados, de quiebres incoherentes y de errores calculados, como si el fantástico no sólo irrumpiera en la lógica del mun do, sino sobre todo en la lógica de la narrativa, se inscriben dos obras en 22 apariencia opuestas pero de hecho muy similares: El momento de debili dad, de Bob Chow, y Pequeña flor, de Iosi Havilio. En la primera se nos cuentan las psicóticas peripecias de Bob Sabbath, quien emprende una serie de viajes alucinados en busca de su mujer ro bada: todo es vertiginoso y se salta de acá para allá, como si el narrador fue ra un mouse hiperactivo de una com putadora con conexión de 100 Mb. En la segunda, un personaje, desemplea do y en crisis matrimonial, asesina a su vecino con las mismas motivacio nes que Mersault (el personaje de El extranjero) para descubrir, a la maña na siguiente, que el vecino se encuen tra vivo, en perfecto estado de salud y que no guarda ningún rencor por los lamentables hechos de la víspera. El protagonista adquiere el hábito rela jante de asesinar a su vecino todos los jueves en la noche, tras escuchar algo de jazz y tomarse un par de whiskies. En la primera novela entramos en un orden narrativo que, en su caos e incoheren cia, podría continuarse indefinidamen te, lo mismo que en la segunda, cuya rutina de asesinato y reencarnación semanal podría no tener fin. Potencial mente infinitas, ambas novelas son bre ves, y la muestra contundente de que el modelo airiano es un terreno que, el sueño de la aldea increíblemente, permite todavía explo raciones y desvíos sugerentes. Lo mismo se puede decir de Borges: por algo su biblioteca de Babel contie ne todos los libros. En buena medida, Aira decidió escribir contra Borges; otros, menos pasionalmente, desde Bor ges. Tal es el caso de Sebastián Robles, quien inscribe Las redes invisibles en la genealogía que Roberto Bolaño cons truyó para su literatura nazi: los retra tos de Reyes, las infamias de Borges y los iconoclastas de Juan Rodolfo Wil cock. Robles dedica cada cuento a una red social imaginaria o, más bien, to davía imaginaria, lo que dificulta así, a bote pronto, la despótica adscripción a la realidad o a la fantasía. Hay casos extremos, como una red social animal que las mascotas utilizan para rebelarse contra los humanos, u otra que rinde homenaje a Lovecraft, en la que los usuarios manifiestan síntomas de es tarse transformando en peces, sin que nunca quede claro si bromean. Más interesantes son las que podrían exis tir, o quizás ya existan, o no tarden en surgir, como Tod, que conecta a enfermos terminales (los cancerosos, para ingresar, tienen que demostrar la existencia de metástasis); Orphan, a huérfanos, o Balzac, a aspirantes a es critores realistas (en los datos persona les se preguntan influencias literarias: si el solicitante menciona un escritor fantástico, su solicitud es rechazada). Además de la evidente originalidad de los cuentos, Robles reinventa el ac to de lectura al convertir al lector en un usuario de sus redes invisibles: la lectura como el punto máximo de co nexión, presagiado por la concepción borgeana de la literatura como una sola obra colectiva. Inventar redes so ciales, como afirma Quintín, polémico crítico de libros, cine, futbol y –com binación de los tres anteriores en Ar gentina– política, se parece a inventar libros imaginarios, con la diferencia 23 de que todos podemos ser los autores colectivos de estos libros en perpetua escritura que son las redes sociales. El tiempo dirá si Las redes invisibles seguirá siendo un libro fantástico o si se convierte en un documento cos tumbrista que retrata una época de cambios tecnológicos. La misma afirmación podría hacerse de todos los libros reseñados en este texto: las sirenas de Colón fueron algu na vez reales, como imaginarios fueron los rebuscados dispositivos concebidos por Bioy Casares. En una época relati vista, la realidad y la fantasía también lo son, lo que aprovecha Federico Falco para jugar con sus personajes y lec tores; Luciano Lamberti, tan argenti namente, incorpora varias tradiciones fantásticas para obtener un resultado nuevo; de unas islas y una guerra con 24 cretas, Godoy toma las abstracciones para devolver unas islas y una guerra distorsionadas, igual de disparatadas que las auténticas; con la simple exagera ción de ciertos elementos ya cotidia nos Vanoli convierte nuestro presente en una simpática distopía; Larraquy nos sienta a charlar con cabezas decapitadas; los miedos son los mismos de siempre, pero cambia la manera de manifestarlos y los encargados de transmitirlos, como muestra Mariana Enríquez; combinar viejos moldes con nuevas estructuras de discurso resulta fascinante, como sabrá quien navegue por Las redes invisibles. La literatura fantástica argentina más reciente es diferente porque la reali dad también lo es: sus escritores lo han sabido ver. Se sabe: cambia la fantasía porque cambia la realidad. Y vice versa. Cinco poemas J uan J osé R odinás spot de karate es un jardín donde nada crece Me explicaré: soy un hombre estúpido. No, en realidad, tú eres hombre estúpido. No, no, en realidad, ése es un hombre estúpido. En realidad, socialismo, todos somos el hombre estúpido. La estupidez se ha vuelto el hombre. Bueno, en estas premisas, lo de hombre sobra. Hoy, por ejemplo, giro mi cabeza (la ventana parece una fotografía en traducción al quichua en eso de que no entiendo lo que significa, pero, aún así, parece espléndido) y miro una avenida donde las secretarias cantan baladas roman-chic, se decoran las uñas (una y otra vez y una y otra vez) hablan por celular, hablan por hablar, con un novio con problemas neurológicos. Una y otra vez. 25 Es espléndido. Es muy aburrido. Es espléndido y muy, muy aburrido. Una y otra vez. Una y otra vez. Bueno, un hombre estúpido (usted que es yo) carga cajas, este loser (yo que soy usted) aquí fotografiado, camina, se tropieza, se olvida algo, camina y el tiempo se detiene sobre el granizo que cae sobre una silla de plástico. ¿De plástico? La realidad es una broma con silla de plástico incluida. Desde luego, hoy me necesito para regalarme, para ver un tractor amarillo en llamas sobre la carretera. Imagen idiota, pero necesaria. Y todavía faltaban de pagar las cuotas. ¡Cómo me gustaría gritar palabras que estarán por venir & cuando lleguen será tarde! Me pongo un saco, salgo a la calle y miro y la calle me contiene todo (bonus pack, combo familiar, obras completas) lo que un día anhelé, pero ya no anhelo. Hoy es un día donde comenzará de nuevo cierta historia: yo podría ser este androide llamado X que tiene un automóvil y se dirige hacia el supermercado y amaría comprar un paisaje donde sentarse a mirar un centro de negocios. 26 Ese estilo campestre de las vacas impresas sobre las etiquetas, sobre las etiquetas del pasillo 8 de un supermercado a las tres de la mañana en punto. Según marca mi reloj. O casi. el idiota señor z ( autorretrato sin autor ) Quisiera que rieras conmigo de todos los hombres que caen y no pueden volver a levantarse. (Ojo: no te rías de cómo caen). Levantarse, recaer, caer. No aprendiste a usarme correctamente: y eso que yo era desechable. Vine con instructivo, pero el zen no es lo mismo si eres retrasado. Quisiera que rieses conmigo por todos los hombres que caen y no pueden volver a levantarse. 27 Pero no puedes. Es por eso que mi cabeza cuelga de tu mano, hombre sin rostro, de tu mano sin rostro, ante el espejo que acabas de golpear. jorge objeto : el experto en virus Me gustaría que estas cosas me dejaran, me gustaría que no haya cosas. Estos paquetes de realidad en la garganta pasando factura a este cerebro que paga su hipoteca. Hoy pagué las cuentas, como siempre, y, con suerte, alcanzó el dinero. No alcanzó la cabeza del dinero para decir paisaje, sol y comadreja. ¿Para qué estudié? Todos los días invento un virus nuevo, pero ocurre que estoy solo en este cementerio de las cosas: me gustaría que no haya cosas. De niño quería ser piloto, que es como pájaro de humanos, que es como pájaro, pero. No filosofía. La realidad es que hoy bebo y otros hacen cosas. Me gustaría que no haya cosas, me gustaría que no haya humanos. Todos hemos olvidado lo que un día, contra la belleza de una playa cubierta de basura, queríamos hacer. Ese pañal usado. Esa jeringa rota. 28 Un auto abandonado hoy es más bello que las nubes. spot de la emoción Alguien piensa en mí como un hombre, que no se viste bien (visto, acierta), que no se expresa con soltura (visto, visto), que no gana dinero (visto, acierta), que carece de personalidad alguna (completamente, absolutamente, cierto). Yo les digo: es cierto. Pero deben pagar el impuesto por haberme pensado. Deben pagarme regalías. El cerebro de todos los presentes es un billete grande. El dinero mueve tus montañas. El dinero mueve la fe que mueve tus montañas. Varios comunistas me deben dinero por haberme pensado. En realidad, un hombre sale desnudo por la calle y procesa los animales de su mente en la fábrica donde estos sueños amanecen pelados (pollos, pavos) listos para la venta. 29 Quieres comprar algo: la tienda está abierta, broder. Ahora sí: puedes utilizarme, pero debes dejar una moneda al salir de mi cerebro. Esto de escribir poesía es una actividad paranormal demasiado rentable. Hay que rentar. Hay que ganar. Mi vida es muy rentable: soy el experto rendidor. Por favor, cráneo sin apellido número 2, no te pongas a llorar poemas que, a mí, me harán reír. De lo contrario, deja una moneda al salir de mi cabeza. Entre lo que narro y lo que se destruye, –impuesto a la salida de capitales, de capiteles– hay un billete de 1000 dólares. Aproximadamente. Quizás más. lucas objeto : el huesista Difícil ser mendigo de realidad: difícil ser. Y punto. Un hombre mira un tacho de basura (la vida basurero, un sapo negro y una carriola abandonada), 30 con bolsas de frituras o pastillas que filtran mi diabetes. Poquísimas opciones. En la historia del tiempo, las cajas son un obsequio de camisas que venían en bloque con árboles y señales de tráfico. En principio, la ciudad está compuesta de avenidas y un parque destruido. El campo real es irreal y está ocupado por autos logarítmicos y hombres o mujeres sin rostro. No tengo nombre. Entre yo y alguien, una silla crece para mirar la montaña. La montaña ha sido suprimida. Entre yo y alguien hay un niño que suelta un globo rojo en dirección hacia los cielos. El globo y los cielos han sido suprimidos. Este hombre, sin embargo, no será suprimido. Si lo tachas, cualquier palabra será igual a ese hombre y nadie explicará el comienzo del río: varios dedos estarán señalándolo. Vuelvo al lugar donde mi mano sostenía mi mano: detalle inexplicable. Van muertas las palabras: o brillan cuando alguien mira el cielo sobre un plato de sopa: un cacto en el desierto y un gallo en una granja devastada. Sin embargo, aparecen autos aparcados junto a una ambulancia. En la ambulancia, el cerebro de un hombre está por detenerse, pero antes tenía que imaginar esto. 31 O algo como un páramo donde un árbol sin concepto cae: huella de cuyes en el pasto rojo. La carretera donde un chopo organiza su contexto de un modo que sólo podría comentarse con una brisa suave. Desde luego, el árbol miente porque no es real. Yo pensé que narraba el árbol en el que tú y yo estábamos pensando. (Quizás, podríamos variarlo, con luces de navidad desintegradas, como una guirnalda para escépticos). Si no, en realidad, estás mirando un concepto que ahora envuelvo para ti en plástico, mientras un grupo de niños con cuchillas recoge bolsas de basura como forma de otorgar sentido a su existencia. Sin embargo, un fragmento se fuga: un burro de ojos amarillos rodea el árbol y ambos dejan de ser vistos por mí y también por ustedes. Lo que sucede es que el lector precisa de ser nombrado para no existir, de que esta silla que coloco exista y de que te sientes tú en ella. Como la has rechazado puedo decir que este problema le pertenece a otro. 32 La poesía y la ecología A lberto B lanco Una de las más obvias y mayores aportaciones que ha hecho la ciencia de la ecología a la conciencia de nuestro tiempo es el saber que, aunque ya lo había demostrado Cristóbal Colón con su viaje al oeste para llegar al este (ese viaje que Cousteau calificó como el mayor desastre ecológico de todos los tiempos), el planeta en el que vivimos de veras es redondo. Su esfera levemente imperfecta no presenta límites visibles a lo largo y ancho de su superficie más allá de las que trazan los océanos. Las demás fronteras han sido y siguen siendo inventadas por el hombre. Y la ciencia de la ecología también nos ha hecho comprender que nuestro planeta es limitado. De hecho –todo esto es relativo– es pequeño. Sin embargo, y aún sabiendo perfectamente que vivimos en un hermoso planeta que es redondo, que tiene límites, y que, por tanto, no puede sopor tar una carga infinita de explotación, nosotros, los seres humanos, el animal más peligroso de todos los que pululan en la Tierra, fingimos no saber nada al respecto. Esta inaceptable ignorancia parece dejarnos la conciencia más o menos tranquila y las manos libres para continuar con nuestra incesante labor de depredación, convencidos de que somos “por derecho divino” los amos y señores de la creación. Los resultados de esta infame manera de ver y hacer las cosas están a la vista: miles y miles de especies animales y vegetales extintas o en peligro de extinción; una sobrepoblación humana que amenaza no sólo a otras especies sino que se amenaza a sí misma con desaparecer por las hambrunas, guerras nucleares, falta de espacio habitable y de suelo para cultivar, de aire respira 33 alberto blanco ble y de agua potable; cambios drásticos de clima provocados por la superproduc ción industrial; ciudades contaminadas más allá de cualquier norma o proporción; bosques arrasados; mares y ríos rebosan tes de basura; tierras, materiales y cultu ras agotados. ¿Quién, que tenga los ojos abiertos, puede darse el lujo a estas alturas de cru zarse de brazos frente a estos complejos problemas; frente a la abominable degra dación de las innumerables formas de vida que han distinguido y que, a pesar de todo, todavía distinguen con su insustituible presencia a nuestro planeta? ¿Quién, que piense por un solo instante en el futuro que les espera a nuestros hijos, a todos los seres humanos y a la asombrosa va riedad de seres vivos que comparten con nosotros esta gigantesca nave lla mada La Tierra, puede sentirse ajeno a estos terribles problemas? No, desde luego, los artistas. Ciertamente no los poetas. Como dice W. S. Merwin en la última estrofa de su poema “Una historia”: pero todo lo que salió del bosque formaba parte de la historia todo lo que murió en el camino o tuvo un nombre pero resultaba ya irreconocible incluso lo que se desvaneció de la historia finalmente día tras día se estaba convirtiendo en la historia de tal forma que cuando ya no haya historia ésa será nuestra historia y cuando ya no haya bosque ése será nuestro bosque 34 la poesía y la ecología Y aunque se ha profetizado una y otra vez el fin de la historia, y todavía hay historia, el verdadero problema es que muy pronto “cuando ya no haya bosque”, ése será “nuestro bosque”, mientras la llamada “mancha urbana” se extiende a toda velocidad y el modo industrial y posindustrial de produc ción avanza a pasos agigantados de la mano de sus nunca bien ponderadas hermanas, la arrolladora economía capitalista y el proceso de globalización. Al paso que vamos pronto, muy pronto, no habrá para dónde hacerse. Más aún, es muy probable que ya estemos en esta situación y que haya mos rebasado el punto de no retorno, y que el “no tener para dónde hacerse” sea una realidad que todos debamos afrontar. Resultado de eso que Tatanka Yotanka –el gran jefe Sitting Bull (Toro Sentado)– describió expresivamente así: “esta gente tiene en mente arar y vender la tierra y su amor por las pose siones es una verdadera enfermedad entre ellos”. Dos son, a grandes rasgos, los temas o visiones principales que gravitan en torno al tema de las relaciones entre el arte de la poesía y la ecología: por una parte, una visión ecologista profunda que nos hace ver con dolorosa claridad los problemas ambientales y la destrucción de la vida en todas sus formas como una pérdida del equilibrio: un hondo desbalance entre la tradi ción y las innovaciones; entre lo salvaje y lo civilizado; entre la asombrosísi ma complejidad de los sistemas ecológicos y una necesidad de control y de gobierno por parte de los seres humanos; entre la utilización de los recursos naturales y su conservación; entre el arte y la ciencia; entre calidad y can tidad. Parafraseando a Marcel Proust, acaso podríamos resumir este primer tema como un llamado global para ir “en busca del equilibrio perdido”. El segundo gran tema o visión se podría resumir en estas breves palabras: “no estamos separados”. Todas las formas de vida –incluida, por supuesto, la vida humana– son interdependientes. No pueden existir en soledad. No hay un lugar suficientemente alejado para tirar los desechos tóxicos y la basura. Nadie es una isla. Y como hemos sido nosotros, los seres humanos, los que he mos roto el frágil y precioso equilibrio de las condiciones de vida en el planeta, a nosotros nos corresponde tratar de poner remedio. No hay más alternativa que cambiar. Como bien dice Kjell Espmark, el poeta escandinavo: “Tene mos que poner en juego nuestra imaginación ecológica”. De otra forma esta remos apostando a favor de la extinción biológica: la pérdida de la creación. 35 alberto blanco “La palabra ecología contiene el concepto más revolucionario que ha aparecido desde que Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo. La ecología nos enseña que el hombre no es el centro de la vida de este planeta”. Con estas palabras comienza la Declaración de interdependen cia que Greenpeace propuso como base de las estrategias que tendremos que poner en práctica para llegar a “mostrarnos un camino hacia la comprensión del mundo natural, comprensión urgentemente necesaria para evitar un co lapso final…” Si bien las ideas contenidas en esta primera declaración no tienen nada de novedoso –que el hombre no es el centro del universo, siempre lo han sa bido las culturas tradicionales–, tienen el mérito de llamar, una vez más, la atención sobre los aspectos más básicos de nuestra conducta en la Tierra. Esta llamada de atención, que se repite con ligeras variantes de época en época, y que en los dos últimos siglos ha sido asociada con todos los movi mientos afines al romanticismo, se hace en nuestros días teñida con los tonos dramáticos del deterioro de la vida humana sobre el planeta, y el de todas las formas de vida que lo comparten. Desde que William Blake diera a principios del siglo xix el grito de alerta para detener “los molinos de Satán” de la revolución industrial, la voz de los poetas no ha dejado de hacerse escuchar, así sea predicando en el desierto, poniéndonos sobre aviso ante la inminente catástrofe que le espera a un mundo donde la naturaleza –nosotros mismos incluidos– ha sido traicionada y vendida por treinta monedas (o menos) al mejor postor. Dice Smohalla, guerrero Nez Perce: “Me piden que are la tierra. ¿Acuchillar el seno de mi ma dre? Entonces, cuando yo muera, no me tomará en su brazos para descansar. Me piden que rompa las piedras. ¿Escarbaré bajo su piel hasta los mismos huesos? Cuando yo muera no podré regresar a su cuerpo. Me piden que corte la hierba, la junte y venda, y me haga rico como el hombre blanco. ¿Como voy a cortar las trenzas de mi madre?” Esta cita, al igual que la de Tatanka Yotanka, proviene del libro Touch the earth, una compilación invaluable de palabras de los últimos grandes je fes de las tribus norteamericanas, hecha por T. C. McLuhan. La conmovedo ra elocuencia de los testimonios nos toca en lo más íntimo, en la medida en que se trata de voces de sociedades tradicionales que, en algunos casos, lle 36 la poesía y la ecología gan hasta el siglo xx. A diferencia de los desgarradores testimonios de Visión de los vencidos, la extraordinaria compila ción hecha por Miguel León Portilla, no hay cinco siglos de por medio que añada un velo más a nuestra incomprensión de estas culturas avasalladas. En el caso de los indígenas mexicanos, el zapatismo con siguió volver a darles presencia y voz a las comunidades originarias de estas tierras. Voces que han sido despreciadas por siglos de arrogancia y explotación. En el caso de los indígenas norteameri canos, el hecho –para muchos sorpren dente– de que en muchos de sus sitios sagrados, que han sido profundamente venerados por generaciones, hayan sido encontrados yacimientos no sólo ricos en oro y plata –como sucedió en México–, sino carbón y, sobre todo, el codiciado uranio. La nueva época –la Era Atómica– que comenzó en 1945 con la detona ción de la primera bomba de fisión nuclear en el desierto de Nuevo México, en Trinity Site, marca el comienzo de una serie de nuevas y peligrosísimas condiciones para la supervivencia del hombre en la Tierra. Y para no variar, un poeta, William Carlos Williams, consiguió expresar el nuevo paradig ma al afirmar en La orquesta: “el hombre, hasta el presente, ha sobrevivido únicamente porque era demasiado ignorante como para saber cómo llevar a cabo sus deseos. Hoy que sí sabe cómo hacerlo, o cambia de deseos o des aparece”. Y lo que aquí se subraya, pues me parece lo más importante, es que el poeta no dice “hay que cambiar la forma de hacer las cosas” o “hay que cambiar la tecnología”. No. Lo que dice claramente es, o el ser humano “cambia de deseos o desaparece”. Resulta en verdad patético constatar que la mayor parte de los seres humanos, al mismo tiempo que afirmamos convencidos que nos gustaría vi 37 alberto blanco vir en un medio ambiente limpio, con el cielo azul y las aguas cristalinas, no estamos dispuestos a variar un ápice nuestra conducta: el consumo, más que inmoderado, absurdo, de hidrocarburos, carbón, cobre, hierro, aluminio, madera, tierra, agua, etc. Queremos un aire limpio para respirar a la vez que queremos seguir viajando en auto o en avión a todas partes; queremos visitar los lugares más apartados y salvajes, con su flora y su fauna intacta, a la vez que seguimos produciendo inimaginables cantidades de chatarra que no es biodegradable. En este sentido, no puede tener más razón Williams: o cambiamos de deseos o desaparecemos. Pero cambiar de deseos implica, ni más ni menos, cambiar de forma de pensar. Implica ser capaces de ver de otra forma el mundo y, por lo tanto, de vernos a nosotros mismos. Para decirlo en pocas palabras: otra conciencia. Una conciencia ecológica. Sólo que una nueva manera de pensar y ver la cosas no puede partir –es obvio– de las viejas formas de ver y de pensar. La ecología nos ha aportado una serie de ideas que –de acuerdo con la Declaración de interdependencia de Greenpeace– podríamos agrupar en tres grandes apartados o “Leyes Ecológicas” básicas. Estas tres leyes se cumplen para todas las formas de vida, nos gusten o no, incluyendo, por supuesto, la forma de vida humana. Porque a estas alturas ya nos debe resultar evidente que no estamos separados. Por eso, “cuando hablamos de naturaleza –decía Henri Matisse– no debemos olvidar que nosotros también somos naturaleza”. Lo mismo aseveraba algunos años más tarde otro pintor, Jackson Pollock, quien al ser cuestionado por Hans Hofmann con respecto al arte y la natu raleza respondió en el mismo sentido que Matisse, tal y como consta en el relato que hace su esposa Lee Krasner a Dorothy Strickler en una entrevista de fines de 1964: “Cuando traje a Hofmann a conocer a Pollock y a que viera su trabajo, una de las preguntas que le hizo a Pollock fue: ¿y trabajas a partir de la naturaleza? Cabe decir que no había naturalezas muertas en el estudio, ni modelos alrededor… a lo que Jackson respondió ‘yo soy naturaleza’.” Teniendo en mente la clara conciencia de que nosotros también somos naturaleza, la poesía, como expresión íntima y esencial de lo que verdadera mente somos, no puede quedar al margen de la ecología, ni de las leyes eco lógicas que, a querer o no, nos rigen. Más aún: creo que es posible derivar 38 la poesía y la ecología de las tres leyes fundamentales de la ecología, tal y como las ha sintetizado Greenpeace, no sólo una poética –que ya sería mucho decir– sino una ver dadera propuesta para la práctica de las artes en su conjunto, toda vez que el arte, antes que un fenómeno cultural, es un fenómeno biológico. Me permito citar por tercera vez a la etóloga Ellen Dissanayake, quien dice al respecto: Hoy en día se reconoce que la especie humana tiene una historia evolutiva de unos 4 millones de años. De todo este largo periodo de tiempo, tienden a descar tarse sistemáticamente 399 de 400 partes al asumir que “la historia del hombre”, o que “la historia de las artes”, comienza, como dicen nuestros libros de texto, hace unos doce mil años: hacia el año 10,000 a. C. A menos que seamos capa ces de corregir nuestros lentes, nuestras especulaciones y pronunciamientos con respecto a la naturaleza humana y todos sus esfuerzos “en general”, difícilmente podrán escapar de una visión muy limitada y parroquial. Si queremos hablar acerca del arte, es necesario tomar en cuenta todos los ejemplos representantivos en esta categoría creados por todas las personas, en todas partes y en todas las épocas. Las teorías estéticas modernas, tal y como se nos presentan hoy en día, son singularmente incapaces de hacer esto. Además, no quieren hacerlo. En un intento plenamente consciente por escapar a esta manera “limi tada y parroquial” de concebir las artes, ofrezco estas propuestas artísticas, así como los teoremas de una nueva poética, tomando como base y sustento las tres leyes ecológicas que predica Greenpeace. Y aquí cabe recordar que un teorema es una propuesta demostrable lógicamente partiendo de axiomas o de otros teoremas ya demostrados. Primera ley de la ecología, tal y como aparece formulada en la ya citada Declaración de interdependencia: “Establece que todas las formas de vida son interdependientes. La presa depende tanto del predador, para controlar su población, como el predador de la presa que le sirve de alimento”. Primera propuesta artística: todas las artes (las que hoy son reconoci das como tales y las que no) son interdependientes. Esta primera propuesta en realidad recupera una de las vetas más fecundas del arte moderno y se remonta cuesta arriba por algunas de las corrientes más enriquecedoras del arte de los siglos xix, xviii y xvii, para continuar su viaje por muchas de las vertientes del arte del Renacimiento y 39 alberto blanco moverse como verdadero pez en al agua en el arte del medievo y en el carolingio, así como en las prácticas artísticas desarrolladas en Oriente, en Mesopotamia y en el Medio Oriente, en África –en particular en Egipto– y en Mesoamérica, y, en general, en todas las culturas llamadas primiti vas, y que yo prefiero llamar tradi cionales. Esta necesidad de colaboración entre las distintas artes no sólo se plan tea como una necesidad social –un corolario derivado del pensamiento darwiniano moderno, tal como lo des cribe Peter Singer en su ensayo sobre “Una izquierda darwinista”, y que abarca tanto la competencia como el altruismo recíproco (esa nueva ma nera de llamar a la cooperación)– si no que, antes que nada, se plantea como una necesidad individual. La interdependencia de las distintas especies y seres (animales, vege tales, minerales, desconocidas…) no anula, sino que reconoce y subraya las diferencias que dan especificidad a cada forma de vida. La interdependencia de las artes reconoce los medios propios y específicos de creación y expre sión de cada una de las artes, a la vez que ve la artificialidad de las fronteras que separan a la arquitectura de la escultura, a la escultura de la danza, a la danza de la mímica, a la mímica del teatro, al teatro del cine, al cine de la fotografía, a la fotografía del dibujo, al dibujo de la literatura, etc. La artificialidad de las fronteras que separan a la prosa de la poesía. Primer teorema poético: todas las formas poéticas son interdependientes. En primer lugar, hay que reconocer la existencia y la vitalidad de to das las formas poéticas posibles: desde las más arcaicas y primitivas (para nuestro idioma, por dar un ejemplo, éstas vendrían a ser las coplas, cantigas, 40 la poesía y la ecología romances, redondillas, cosantes, etc.), hasta las más modernas y atrevidas: la poesía en verso libre, el monólogo interior, la escritura automática, la poesía concreta, la poesía sonora, visual, serial. En segundo lugar, hay que reconocer que cada forma expresa un sesgo peculiar, único e intransferible de la realidad. Así, cuando al Roshi Taizan Maezumi se le preguntó ¿por qué existen tantas escuelas distintas de Zen? El maestro respondió con toda naturalidad: “yo creo que porque son nece sarias”. Si existen tantas formas poéticas es porque, de algún modo u otro, son necesarias. Y, desde luego, habrán de surgir nuevas formas conforme (con forma) nuevas necesidades vitales y expresivas así lo requieran. No hay ne cesidad de optar por una sola forma o por unas cuantas formas en detrimento de otras, porque todas las formas que existen están vivas y son interdepen dientes. Los efectos que ejerce un solo tipo de verso se ven drásticamente re ducidos si no hay versos distintos que hagan resaltar las cualidades de un modo particular de versificación. A nuestro alcance están todas las formas poéticas que hemos utilizado desde los orígenes de la poesía hasta este ins tante: desde la poesía anónima, mnemotécnica y cantada, de los primeros seres humanos, pasando por todas las formas de la poesía escrita, hasta lle gar a la nueva poesía virtual. Véanse al respecto las insustituibles antologías de poesía “primitiva” de Jerome Rothenberg: Technicians of the sacred (Los técnicos de lo sagrado) y Shaking the pumpkin (Sacudiendo la calabaza). Cada una de estas formas expresa algo único e irrepetible: una parte de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Y si se trata de llegar a la totalidad de nosotros mismos, a la experiencia total de lo que significa ser un verdadero poeta, un verdadero ser humano, no hay que rechazar ninguna posibilidad. Más bien hay que trabajar para tratar de comprender qué se ex presa mejor en cada forma; qué parte corresponde a qué forma, de tal manera que se puedan utilizar todas las formas como lo que en última instancia son: instrumentos de conocimiento. Ya he dicho antes (al final del último capítulo de La poesía y el presente) que se puede clavar un clavo con unas pinzas, con unas tijeras, o hasta –muy dolorosamente– con la mano; pero es indudable que ninguna herramienta 41 alberto blanco llevará a cabo la tarea con mayor eficiencia y elegancia que un martillo. De igual modo, reconocer la vida de todas las formas poéticas (aun las más an tiguas) equivale a reconocer en nosotros mismos todas las posibilidades de conocimiento y expresión que este arte entraña. Y lo que aquí se acaba de decir es igualmente válido para todas las demás artes. No hay necesidad de dar la espalda a ninguna herramienta, a ninguna posibilidad, a ninguna forma. Todo depende de la tarea a realizar. Los rayos láser no han desplazado a la regla y el compás. Segunda ley de la ecología: “Afirma que la estabilidad (unidad, segu ridad, armonía) de los ecosistemas depende de su diversidad (complejidad). Un ecosistema que contenga cien especies distintas será más estable que otro que tenga solamente tres. Por lo tanto, un bosque tropical es más estable que una tundra ártica”. Segunda propuesta artística: entre más ricas y variadas sean las formas artísticas cultivadas por una sociedad y por una tradición, éstas serán más sanas, armoniosas y estables. Los llamados periodos dorados o clásicos de las distintas culturas y civilizaciones coinciden con un florecimiento de todas las artes en todos los niveles. Bastaría con estudiar a fondo uno de estos periodos en una sociedad particular (la China de la dinastía Tang, por ejemplo) para poder comprobar que las grandes cimas logradas en la poesía, la caligrafía, la pintura, el teatro y la música, por los artistas más cultivados y notables, van de la mano con un desarrollo extraordinario de las formas artísticas populares, y de todas las zonas intermedias que cubren ese gradiente, y que expresan en conjunto la vitalidad de una sociedad sana, inteligente, permisiva, rica y tolerante. No es de extrañar que en una sociedad como la China de la dinastía Tang (618-907), que alcanzó las más altas cimas poéticas con Li Po, Tu Fu, Wang Wei y Po Chu Yi (por mencionar tan sólo a los cuatro poetas más y mejor conocidos), hayan encontrado cabida múltiples credos religiosos como formas vivas que se vinieron a sumar a la riqueza de un paisaje religioso ya de por sí rico. Y todo esto sin competir por una primacía que, por fuerza, reduce las posibili dades expresivas en las artes y las posibilidades de supervivencia en general de una sociedad que reconoce las relaciones armónicas como su fundamen to. A más diversidad, más armonía y más estabilidad. 42 la poesía y la ecología Segundo teorema poético: la vitali dad de una tradición poética depende de su riqueza y variedad. Entre más voces, visiones y formas poéticas se cultiven, ma yor será la estabilidad de esta tradición. Entre más rica es en formas poéti cas y en registros una tradición, mayores son sus posibilidades de sobrevivencia. Y esto que se aplica a la poesía produ cida por una sociedad o por una lengua, también se puede aplicar a una época de terminada, a una generación e incluso a la obra de un artista en particular. Entre más rica es en formas poéticas así como en registros la obra de un poeta, más es table, completa y armoniosa será. En todo caso, hay algo que resulta evidente: el equilibrio que no se cumple dentro de una obra, así como el que no se logra dentro de un libro (y ya no digamos dentro de un poema), se puede cumplir dentro de una generación. Y aun el equilibrio que no se cumple dentro de una generación se puede cum plir dentro de una escuela de poesía, un movimiento poético o una tradición. En el ámbito individual se puede citar como ejemplo inigualable de va riedad y riqueza de formas la poesía de Fernando Pessoa, el hombre que se propuso la descomunal misión de fundar él solo una literatura. Otro ejemplo luminoso en este sentido sería el de Ezra Pound y su cultivo sistemático de toda clase de formas poéticas, antiguas y nuevas, en búsqueda de una expre sión profundamente personal. En el caso de Pessoa, este proceso de enrique cimiento formal fue llevado por su autor a una de sus posibles conclusiones melodramáticas: asignar a cada corriente formal el nombre, la biografía, la filosofía, la ideología, y hasta la carta astrológica de un autor distinto, con un nombre distinto. Las posibilidades de registro y expresión que brindan las distintas for mas poéticas a un mismo poeta constituyen un precioso acerbo para empren 43 alberto blanco der la aventura del conocimiento, si es que del conocimiento se trata. No tiene más de qué echar mano. Tercera ley de la ecología: “Establece que todas las materias primas son limi tadas (alimentos, agua, aire, minerales, energías) y que existen límites en el crecimiento de todos los sistemas vivos. Estos límites se hallan determinados por el tamaño de la Tierra y por la limitada cantidad de energía que nos llega del Sol”. Tercera propuesta artística: todas las artes son limitadas en sus efectos. Lo son también en los medios que utilizan para lograrlos. Parece una perogrullada decir que todas las artes son limitadas en sus efectos y en los medios que utilizan para lograrlos. También lo parece el decir que no sólo las artes son limitadas, sino que los artistas mismos, evi dentemente, son limitados. Como parte de la naturaleza, como uno más de los seres que pululan en el mundo manifestado, un artista está limitado en su cuerpo –es decir, en su espacio– y está limitado en su tiempo –en la duración de su vida– como está limitado en la energía de la que dispone para vivir y llevar a cabo todas sus tareas. Corolario: todos los artistas están limitados en su creatividad, por mucho que la vanidad humana (¡y más la de los artistas, que suele ser proverbial!) se vanaglorie de no tener límites ni de reconocer otras fronteras para su poder creativo que las que él o ella o ellos mismos se imponen. En este sentido, hay que saber medir las propias energías. De la incapacidad de medir las propias fuerzas para acometer las obras ideadas da testimonio un sinnúmero de tragedias personales y catástrofes nacionales, por más que la creatividad parezca inagotable. Una manera de conciliar estas visiones encontradas –la de los límites materiales a los que están sujetos todas las artes y todos los artistas, y la de la falta de límites de la creatividad– podría tal vez esbozarse mediante la siguiente propuesta: el arte –como la inteligencia, como la vida misma– no tiene límites, pero es pequeño. ¿Una paradoja? Hasta cierto punto. Podemos pensar en una serie de esferas de distintos tamaños. Ninguna de ellas tiene límites por lo que toca a su superficie: su superficie es ilimi tada; sin embargo, existen esferas más grandes que otras. O más pequeñas. Digamos entonces que cada arte es como una de estas esferas: totales, com pletos en sí mismos, sin límites, pero pequeños. O grandes, según se quiera ver. En todo caso, resulta evidente que la mera suma de todas estas esferas, 44 la poesía y la ecología de todas estas realidades crudamente limitadas, no puede constituir por sí misma un universo ilimitado; si acaso, un universo limitado mayor. Reconocer estos límites es una condición indispensable de salud, tanto para el artista como para las artes. Tercer teorema poético: la poesía es limitada. Todas las formas poéticas son limitadas. Obviedad: todo lo que conocemos es limitado. Viceversa: sólo conoce mos lo que tiene límites. Es imposible saber “algo” acerca de una realidad que no tiene límites –una realidad infinita– por la simple y sencilla razón de que, siendo esta realidad infinita e ilimitada, no habría separación de nada “en su seno”… no habría ni adentro ni afuera, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni derecha y, por supuesto, no habría nadie que pudiera ser su testigo ni nadie que pudiera llegar a conocerlo. En este sentido, es vano todo intento por parte de la poesía –y del ser humano en todas sus disciplinas– por conocer lo que no se puede conocer. Y creo que aquí vale la pena hacer una distinción que, no por sutil, resulta menos importante: es verdad que hasta cierto punto nos resulta fácil, relativamente hablando, distinguir entre lo que conocemos y lo que no cono cemos; sin embargo, mucho más difícil nos resulta distinguir, en aquello que no conocemos, lo que todavía no conocemos –pero que tal vez más adelante podríamos llegar a conocer– y lo que definitivamente nunca podremos llegar a conocer. Ni siquiera a imaginar. A ello se refiere Krishnamurti cuando dice: “La mente se mueve de lo conocido a lo conocido, y no puede penetrar en lo desconocido. Uno no puede pensar en algo que no conoce, es imposible. Aquello que pensamos surge de lo conocido, del pasado, ya sea del pasado remoto o del segundo que acaba de pasar. Este pasado, que es el pensamiento modelado y condi cionado por muchas influencias, se modifica de acuerdo con las presiones y las circunstancias, pero siempre sigue siendo un proceso del tiempo”. La poesía, en su afán por decir lo que no se puede decir, muchas veces roza la tentación de querer saber aquello que no se puede saber. Los deplora bles resultados de semejante ambición han sido descritos con lujo de detalles en el mito bíblico de la tentación de la serpiente en medio del Jardín del Edén, a la sombra del árbol del Conocimiento. El único árbol del que se prohibió 45 alberto blanco explícitamente probar el fruto: “De todo árbol del huerto podrás comer; pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás…” ¡Ay! ¿Qué habría pasado –me pregunto yo– si en vez de comer del fruto del árbol prohibido se hubieran hecho con las hojas del árbol un tecito? Tal vez otro gallo nos cantaría… Pero entre que son peras o son manzanas, el ser humano tiene marcados los lí mites de lo que no conoce, pero, sobre todo, los límites de lo que no podrá nunca llegar a conocer. Dejémoslo así. Sin embargo, y ya que no es po sible conocer lo que no se puede lle gar a conocer, la poesía insiste, cuando menos, en decir lo que no se puede decir. En otras palabras: la poesía se acerca con todas sus fuerzas a la ori lla donde comienza el abismo. Lo indecible. La poesía pone en juego todo el poder a su alcance para abismarnos en lo inefable, por más que nuestra mente se mueva todo el tiempo de lo conocido a lo conocido, así sea esto lo poco conocido o lo menos conocido o lo desconocido que se puede –acaso– conocer. La poesía es como ese vehículo del que nos habla Itten en su libro so bre los elementos del color, y que tan sólo sirve allí donde hay camino. La metáfora no es nueva; viene desde los Vedas. Las palabras sólo nos pueden iluminar el territorio ocupado por el lenguaje y, en el mejor de los casos, ofrecernos un atisbo de la realidad que está más acá o más allá de las pala bras. En este sentido, es evidente que la poesía se encuentra más que limi tada por la naturaleza misma del lenguaje. Reconocer estos límites es parte fundamental de la sinceridad de un poeta. El universo que vive dentro de estos límites es grandioso y pleno de la más humana belleza. 46 la poesía y la ecología La poesía no sólo reconoce las limitaciones del lenguaje sino que hace de esas limitaciones su fuerza y su caballo de batalla. La poesía en realidad trabaja con la limitaciones del lenguaje y, en más de un sentido, las supera, al extender constantemente los campos semánticos en los que se mueven las palabras, forzándolas en muchas ocasiones a que digan lo que no quieren o no pueden decir, con tal de extender el territorio vital que se puede habitar en, con, y a través del lenguaje. Así lo hace, por ejemplo, José Carlos Bece rra, en su poema “La hora y el sitio”: las palabras, esas distancias de algo, esta mirada que vamos entregando y que sin embargo no ha estado con nosotros, esta súbita prisa, esta forma de ojos, palabras, manos que quieren sujetar un tiempo que es un rostro o el sonido de otra palabra, ya no sé nada, no estoy con ustedes si acaso me leen, por la ventana entra el sol, entra la noche como una mujer sin alas, entro yo, entra mi voz y aún no estoy con ustedes, las palabras levantándose, hacinándose, en el rostro del anochecer hay rasgos de piedra que el viento abrillanta y apaga, entreabre tu perdición y mira bien adentro, otra palabra allí vuelve del humo, las palabras como sospechas de carne, como viento de carne, palabras dichas por piedad, palabras que no pudimos decir, palabras que no debieron decirse o que dijimos demasiado tarde, el mundo cabe en una palabra porque el mundo no es una palabra, ninguna mirada está consigo misma, ninguna palabra volverá sobre sí misma, palabras, palabras, palabras, yo las reúno al azar, las disperso, las tengo un rato en las manos como objetos tortuosos o puros, las miro más de cerca, ya no las veo o veo a través de ellas y entonces ya no hay palabras El lenguaje, materia prima de la poesía, es limitado. Cada aspecto del 47 alberto blanco lenguaje tiene sus propias limitaciones, pero también, por supuesto, sus pro pias riquezas. Y así como cada ecosositema trabaja y prospera dentro de estos límites, cada idioma –y, por ende, cada tradición poética fundada en una lengua– tiene sus propias riquezas y sus límites únicos e insustituibles. Es justo por esta razón que cuando desaparece un idioma, una lengua, un dia lecto, se empobrece brutalmente todo el ecosistema. Realmente nos empo brecemos todos. A final de cuentas, el alcance de la poesía se confunde con los alcances del lenguaje. La poesía es la punta de lanza de las huestes del lenguaje. La poesía es el filo cortante de la esfera del lenguaje. La poesía nos abre las puertas del misterio de la totalidad del ser huma no que va más allá, mucho más allá, de las limitaciones del lenguaje. La poesía llega al umbral de lo indecible, es decir, a los límites de lo que se puede pensar, comprender y transmitir con el lenguaje. La poesía arriba a las orillas del abismo, ejecuta su última danza, canta su despedida y nos deja volar en silencio. 48 Poemas de las reversiones S erge P ey Versiones de Nadia Mondragón Me visto de lana blanca porque cuando giro por ti suprimo todos los colores del arco iris que me impiden verte No hablo para hablarte porque cuando soplo para ti suprimo todas las letras que me impiden nombrarte No habito una casa para verte poèmes des renversements // Je m’habille de laine blanche / car quand je tourne pour toi / je supprime / toutes les couleurs de l’arc en ciel / qui m’empêchent de te voir // Je ne parle pas / pour te parler / car quand je fais un souffle pour toi / Je supprime / toutes les lettres / qui m’empêchent de te nommer // Je n’habite pas une maison / pour te voir / 49 porque cuando toco para entrar suprimo todas las puertas que me impiden verte I Para entrar en la casa primero debes responder una pregunta Si respondes esa pregunta permanecerás mucho tiempo fuera de la casa y sin embargo habrás cumplido lo que se te pedía Si no hubieras respondido la pregunta habrías entrado enseguida Pero no lo sabías Porque nuestra casa no es una casa car quand je frappe pour rentrer / je supprime / toutes les portes / qui m’empêchent de te voir I // Pour rentrer dans la maison / tu dois d’abord répondre à une question / Si tu réponds à cette question / tu resteras longtemps / hors de la maison / et pourtant tu auras accompli / ce qu’on t’avait demandé // Si tu n’avais pas répondu / à la question / tu serais rentré tout de suit / Mais tu ne le savais pas // Car notre maison / n’est pas une maison / 50 y nuestras preguntas no son preguntas Sólo las puertas encuentran las puertas pues no somos nosotros quienes entramos en la casa Nuestra casa no es más que una puerta y sólo la puerta abre la puerta Las puertas se abren hacia otras puertas hasta hacer desaparecer la casa II La verdad no necesita del error para acercarse a ella misma pero el hombre necesita del error para acercarse a la verdad La razón de existir de la verdad es el recuerdo del error que es la razón del ser et nos questions ne sont pas / des questions // Seule les portes trouvent / les portes / car ce n’est pas nous / qui entrons dans la maison // Notre maison n’est qu’une porte / et seule la porte ouvre la porte / Les portes s’ouvrent sur d’autres portes / Jusque’à faire disparaître la maison II // La vérité n’as pas besoin d’erreur / pour s’approcher d’elle-même / mais l’homme a besoin d’erreur pour / s’approcher de la vérité // La raison d’exister de la vérité est le souvenir /de l’erreur qui est la raison de l’être // 51 Somos los hijos del momento es decir en el presente de lo que no puede nombrarse más allá del lenguaje sin mañana ni ayer Hay un presente del pasado y un presente del futuro y un presente del presente Si la verdad acepta el error el error debe aceptar la verdad Quebramos los espejos siempre en dos aun cuando nos miramos La verdad es la del pescador que no pesca más que el lago El error es el pez que se le parece o el nudo que hace con su hilo Nous sommes les enfants du moment / c’est à dire dans le présent / de ce qui ne peut se nommer / au delà du langage / sans lendemain ni hier // Il y a un présent du passé / et un présent de l’avenir / et un présent du présent // Si la vérité accepte l’erreur / l’erreur doit accepter la vérité / Nous déchirons les miroirs / toujours en deux / même quand nous nous regardons // La vérité est celle du pêcheur / qui ne pêche que le lac / L’erreur est le poisson / qui lui ressemble / ou le nœud qu’il fait avec son fil 52 III La vía del afuera es un espacio donde Tú y Yo se miran La voz del adentro es un espacio donde Tú y Yo se encuentran Tú y yo se hacen Él aun si Él no lo sabe no sabiendo quién es Tú y quién es Yo Tú y Yo se hacen Nosotros y sin embargo Él no es el Nosotros Los pronombres personales son respuestas a nuestros verbos Pero el verbo es el misterio de lo que nos conjuga decir por ejemplo yo Le hablo a Usted de Tú es imposible y sin embargo le decimos como yo Te hablo de Usted III // La voie du dehors est un espace / où Toi et Moi se regardent / La voix du dedans est un espace / où Toi et Moi se rencontrent // Toi et Moi font Lui / même si Lui ne le sait pas / en ne sachant qui est Toi et qui est Moi // Toi et Moi font Nous / et pourtant Lui n’est pas le Nous // Les pronoms personnels / sont des réponses à nos verbes / Mais le verbe est le mystère / de ce qui nous conjugue / dire par exemple / je Vous Tutoie / est impossible / et pourtant nous le disons / comme je Te Vouvoie // 53 La destrucción de los pronombres personales es la condición de la conjugación del Verbo IV Si dudas entre dos caminos elige ése en donde pisotearás tu espejo Si dudas entre dos espejos elige ése donde pisotearás tu camino Lo mismo con la puerta o con la casa Lo mismo con tus manos Lo mismo con tus ojos Continúa este poema Sabiendo cómo los pisotearás La destruction / des pronoms personnels / est la condition / de la conjugaison du Verbe IV // Si tu hésites entre deux chemins / choisis / celui où tu piétinera / ton miroir // Si tu hésites entre deux miroirs / choisis / celui où tu piétineras / ton chemin // De même la porte / où la maison / De même pour tes mains / De même pour tes yeux // Continue ce poème / En sachant / comment tu les piétineras 54 V El hombre se pregunta lo que va a hacer “Hacer” se pregunta lo que va a hacer del hombre El hombre se convierte en el hacer de lo que no hace y el “Hacer” se convierte en el hombre de lo que hace VI Hay que invertir lo conocido El afuera nos hace pasar al adentro El adentro al afuera Lo múltiple a lo único El diámetro al centro Lo dispersado a lo concentrado Hay que invertir también lo desconocido V // L’homme ce demande / ce qu’il va faire // “Faire” se demande / ce qu’il va faire de l’homme // L’homme devient le faire / de ce qu’il ne fait pas / et le “Faire” devient / l’homme de ce qu’il fait VI // Il faut inverser le connu / Le dehors nous fait passer au dedans / Le dedans au dehors /Le multiple à l’unique / Le diamètre au centre / Le dispersé au concentré / Il faut inverser aussi l’inconnu / 55 Hay que invertir el invertir Abrir un ángulo no sirve más que para encontrar el punto que no puede medir vii. diálogo con dajal al - din rumi El viento muestra el polvo o la rama que mueve No vemos el viento sino el polvo o la rama No vemos la ebriedad sino su manifestación No vemos la imagen sino el espejo que no refleja la imagen Destruir el espejo es la condición de la imagen como la destrucción del polvo Il faut inverser l’inverser / Ouvrir un angle / ne sert qu’à trouver le point / qu’il ne peut mesurer // vii. dialogue avec dajàl al-din rùmi // Le vent montre la poussière / ou la branche qui remue // On ne voit pas le vent / mais la poussière ou la ranchee // On ne voit pas l’ivresse / mais que sa manifestation // On ne voit pas l’image / mais le miroir qui ne reflète pas l’image // Détruire le miroir / est la condition de l’image / comme la destruction de la poussière / 56 o la rama que mueve son la condición de ver el viento Únicamente el espejo puede ver el espejo El viento no puede verse él mismo sólo sus manifestaciones viii. diálogo con ibn hazm –¿Qué edad tienes –Una hora porque acabo de dar un beso a la que amo. –¿Qué edad tienes? –La edad de la eternidad porque le di un beso al beso –¿Cuándo naciste? –Cuando tú comiences a nacer y cuando el beso se bese ou de la branche qui remue / sont la condition de voir le vent // Uniquement le miroir / peut voir le miroir // Le vent ne peut se voir lui même / mais que ses manifestations viii. dialogue avec ibn hazm // –Quelle âge as-tu ? / –Une heure / car je viens de donner / un baisser à celle que j’aime. // –Quelle âge as-tu? / –L’âge de l’éternité /car j’ai donné un baiser au baisser //–Quand es-tu né? / –Quand toi tu commenceras à naître /et quand le baisser s’embrassera / 57 sin que yo necesite de mi boca para darlo ix. diálogo con attar La muerte te tiene miedo pero antes necesitas tenerle miedo La vida te tiene miedo pero antes necesitas tenerle miedo Sólo el nacimiento no tiene miedo porque nunca nació El miedo tiene miedo cuando lo miramos x. diálogo con mahmûd shabestarî El punto es el lugar del diálogo reducir el círculo a un punto sobre el papel permite encontrar la aguja sans que j’ai besoin de ma bouche / Pour le donner ix. dialogue avec attar // La mort a peur de toi / mais avant il faut que tu aies peur d’elle // La vie a peur de toi / mais avant il faut que tu aies peur d’elle // Seule la naissance / n’a pas peur car elle n’est jamais née // La peur a peur quand on la regarde x. dialogue avec mahmûd shabestarî // Le point est le lieu du dialogue / réduire le cercle à un point sur le papier / permet de trouver l’aiguille / 58 que atraviesa el centro de ese punto marcado sobre el papel Detrás del punto se oculta la aguja El papel no debe ocultar el punto ni la aguja El que no sabe no ve más que el papel xi. diálogo con yalal ad - din rumi (i) Uno más uno igual a uno porque dos es la separación La más alta suma sustrae porque une El número no calcula su unidad Se invierte hasta ya no contarse qui perce au centre de ce point / marqué sur le papier // Derrière le point / se cache l’aiguille // Il ne faut pas que le papier / cache le point ni l’aiguille // Celui qui ne sait pas / ne voit que le papier xi. dialogue avec jalâl ud dîm rumi (i) // Un plus un égale un / Car deux est la séparation // La plus haute addition / soustrait car elle unit // Le nombre ne calcule pas / son unité / Il se renverse jusque’à ne plus / se compter 59 xii. diálogo con yalal ad - din rumi ( ii ) Se debe estar enamorado del amor Camino en ese camino que es el camino de los que caminan sin camino Pierde todo lo que es tuyo es el requisito para encontrar todo lo que has perdido El pozo bebe a veces su agua La cubeta sin cadena se llena de arena La cascada con una cadena se llena de agua El pozo sin la cadena y la cubeta traiciona el agua que contiene El cielo que se ve en el fondo xii. dialogue avec jalàl ud dîm rumi (ii) // On doit être amoureux / de l’amour // Je marche sur ce chemin / qui est le chemin / de ceux qui marchent sans chemin // Perd tout ce qui est à toi / est la condition de trouver / tout ceux qui tu as perdu // Le puits boit parfois son eau // Le seau sans chaîne / se rempli de sable //Le saut avec une chaîne / se remplit d’eau // Le puits sans la chaîne / et le seau / trahit l’eau qu’il contient // Le ciel qui se voit dans le fond / 60 no conoce la sed pero no tenemos cubeta ni cadena para asir el cielo Hoy tu palabra es la cubeta y la cadena que nos sirven para asir el cielo ne connaît pas la soif / mais nous n’avons pas de seau / ni de chaîne / pour saisir le ciel // Aujourd’hui ta parole / est le seau et la chaîne / qui nous servent / à saisir le ciel 61 El Imperio Galeano L aura C. R osales “Vine, vi y jamás caí”. Éste es el epitafio que mi padre escogió para su tum ba. Durante el funeral, uno de sus colegas –no sabría decir cuál, todos esos intelectuales de cierta edad se parecen entre sí– dijo que esa frase “compen dia con elocuencia emblemática la tenacidad y sabiduría del gran hombre que siempre fue el doctor Galeano”. Ese mismo sujeto, que bien pudo ser otro porque, como dije antes, todos hablan y huelen igual, se acercó a mí al final del servicio y dijo que mi padre había sido el hombre más brillante y cabal que había conocido en su vida. Luego me abrazó y pude escuchar el inconfundible sonido del moco siendo aspirado de vuelta a la nariz. No pude contener la risa al verlo alejarse mientras se acomodaba las gafas de pasta y sacaba un habano del bolsillo oculto en el saco. Por suerte soy uno de esos sujetos que parecen estar sufriendo cuando ríen, lo cual me salvó de ser eti quetado como el heredero diabólico del venerado Franco Aurelio Galeano III, a quien todos esos hombrecillos de trajes caros y doctorados extranjeros están planeando postular como el nuevo santo de las humanidades. No me malinterpreten, no debato la tremenda inteligencia de mi padre, pero “ca bal” es la peor palabra para definirlo. Lo pongo de esta manera: si yo hubie se podido elegir su epitafio, éste sería algo así como: “Aquí yace el doctor Franco Aurelio Galeano III, un hombre que nació asquerosamente millonario, vivió completamente loco y murió embarazosamente cuerdo”. También hubie se considerado añadir un pie de nota aclarando que se reprodujo de forma milagrosa, tanto así que su único hijo aún sospecha de la veracidad de la his toria en la que una mujer accedió a procrear con semejante desequilibrado. 62 el imperio galeano Debo sonar como uno de esos hijos de hombres importantes, huér fanos de madre, que duermen en al mohadas rellenas de billetes y se van a la cama deseando que su padre les lea un cuento de buenas noches en vez de estar quién sabe dónde ha ciendo más billetes, niños que luego crecen para resentir la ausencia y rebelarse contra el viejo –sin cance lar las tarjetas de crédito ni las vaca ciones trimestrales patrocinadas por el mismo– o, peor aún, se empeñan en tratar de imitar a un hombre al que apenas conocen y terminan ha ciéndolo mal porque, en efecto, no lo conocen. Es necesario aclarar que no es mi caso, no porque ésta sea mi historia sino porque también es la historia de mi padre y mi padre, insensible como fue y ocupado como estaba, siempre se mantuvo cerca. Co míamos juntos todos los días sin excepción, leía historias para mí, me lle vaba de viaje; hicimos todo lo que la gente en sus treinta dice que hubiera deseado hacer con sus padres durante la infancia y nunca hicieron porque faltó el tiempo, se acabaron las ganas o nunca hubo dinero. Con mi padre nada de eso faltó, incluso podría decirse que tuvo demasiado de todo. Pero ya volveré a eso. Sentada la introducción pertinente, es momento de hablar sobre la vida de Franco Aurelio Galeano III. Nacido en 1942, y siendo el único hijo de una diseñadora de vestuario y un ingeniero mecánico –ambos demasiado ocupa dos para quedarse a jugar–, el nene Franco pasó gran parte de su infancia en la fastuosa residencia de su abuelo, un magnate petrolero. Según él –o según lo que dijo en una entrevista–, su interés por los libros de historia nació de bido a que eran los más gruesos y pronto descubrió que podía apilarlos para 63 laura c. rosales alcanzar los estantes donde su abuela guardaba los chocolates rellenos de licor. Tras alcanzar el tesoro, no quedaba más que sentarse a comer y, ¿por qué no?, darle una hojeada a los peldaños que habían hecho posible tan dul ce victoria. En esas páginas encontró historias de amor, guerra y muerte, que lo embriagarían más aún que el licor de cereza: Rómulo, Remo y la leyenda del Monte Palatino; la fundación de la República y la guerra civil; las gue rras macedónicas y el Imperio; los gladiadores, las conquistas, los dioses, la caída. A partir de esos determinantes días, todos sus caminos conducirían a Roma. Los siguientes once años en la vida del joven Galeano fueron solitarios y obsesivos por decisión propia, puesto que nada podía competirle al destino y, para cuando se graduó de la preparatoria, ya era capaz de hacer trizas a cualquier experto en historia antigua que se atreviera a debatirlo. A esto le sigue un extenso currículo que enlistaré porque, siendo honestos, ¿de qué sir ven tantos títulos si no es para hacerle eco a tu nombre cuando estás muerto? Graduado con honores de la licenciatura en Historia por parte de la unam, graduado Summa Cum Laude de la maestría en Historia y Arqueología de la Antigua Roma en la Universidad de Cardiff, graduado Magna Cum Laude del doctorado en Estudios Clásicos en la Universidad de Princeton y, por el placer de estudiar la materia en el corazón de Italia, se convirtió en el único hombre en la historia de la Sapienza en Roma que pudo graduarse con el honor Egregia Cum Laude del doctorado en Estudios del Mundo Antiguo. Antes de cumplir los 35, Franco Aurelio Galeano ya era profesor en varias universidades europeas, había publicado cinco libros ganadores de múlti ples premios e innumerables artículos acerca de los secretos mejor guarda dos de la civilización romana y, entre tanto, había encontrado el tiempo para perfeccionar sus técnicas culinarias, convertirse en luchador grecorromano amateur y nunca descuidar a sus jerbos mascota, una tradición que cultivó desde sus años de infancia. Tan sólo el recuento me provoca malestar gas trointestinal. En fin, sobra decir que a los cuarenta ya había superado a todos los maestros que había tenido para ser conocido como el experto en la Roma Antigua a nivel mundial. La razón por la que mi padre decidió volver a México todavía es un misterio. Muchos creen que la muerte de mis abuelos le inyectó la dosis de 64 el imperio galeano nostalgia nacional que necesitaba para reestablecerse en su país, pero creo que ni siquiera recordaba el segundo apellido de su madre. Así que lo dudo. Si me preguntaran, diría que fue mera cuestión de ego –así como Augusto conquistó la península Ibérica y Claudio conquistó Britania, Franco Aurelio ansiaba una expansión y su mejor carta era la de volver e imponerse en tie rras jamás tocadas por el ejército romano. ¡Suena la campana, victoria para el Imperio Galeano! Hay misterios irrelevantes como ése y misterios verda deramente importantes como mi existencia. A la edad de 54 años, el doctor Galeano se convirtió en padre por pri mera y única vez con una mujer de la que no se sabe mucho y que murió dando a luz a su vástago –o sea, yo–. Lo único que sé de mi madre es que fue una actriz medianamente conocida entre la comunidad teatral de la ciudad de México y que, en apariencia, fue seducida por la inteligencia y el perfil re levante de un hombre que ni siquiera estaba enamorado de ella. Me refiero a que la única fotografía suya que mi padre conservó es una imagen de am bos en una gala del Museo Metropolitano de Arte: ella luce preciosa en un vestido negro con incrustaciones de cristal y mi padre, quien aparece a su derecha, prácticamente le está dando la espalda por atender a un grupo de sujetos que lo miran como si fuese el mismísimo Júpiter. Es obvio que algo anda mal con tus prioridades cuando una mujer con el rostro de una Venus y el cuerpo de Sophia Loren está a tu lado y tú prefieres concentrarte en un montón de hombres pálidos con corbatas de moño. Esto mismo debería ser el primer indicador de que hablo en serio cuando digo que mi padre carecía de cordura. Él no hablaba de ella y nunca le conocí a otra mujer. Con el tiempo comprendí que la única dama que le importó de verdad fue Roma y que el propósito de estar con mi madre fue únicamente el de procrear un sucesor aunque, conociéndolo, sería más factible creer que me encontró de pequeño mientras era criado por una manada de perros en el basurero de algún su burbio de la ciudad y que decidió adoptarme como su Rómulo personal. No obstante, para la desgracia de mi historia alterna, me parezco demasiado a él como para negar que llevo su sangre. Sin una madre que tuviera voto en la decisión final, la primera desilu sión de mi vida llegó con mi nombre. Es obvio que un erudito como él no podía otorgarle a su hijo otro nombre que no fuese el de una figura poderosa 65 laura c. rosales del mundo antiguo, aunque exis tían dos problemas: el primero era la cronología romana y, el segundo, los jerbos. Verán: mi padre comenzó a tener jerbos como mascotas a los doce años y se propuso bautizarlos con estricto apego a la cronología de los gobernantes romanos; el pri mero fue Rómulo, el segundo fue Numa Pompilio y así en adelante. Al momento de mi nacimiento, la línea de sucesión había llegado a los emperadores con los jerbos Tiberio Claudio César Augusto Germánico y Nerón Claudio César Augusto Ger mánico. Lo más sencillo era conti nuar con la cronología y nombrarme Selvio Sulpicio Galbia, lo cual –re conozco– hubiese sido peor, pero eso rompía por completo el riguro so esquema que mi padre había procurado por cuarenta y dos años porque, claro, no soy un jerbo, y dado que repetir un nombre tampoco era una opción viable, decidió sacar un factor común entre los nombres de sus jerbos en turno y me bautizó como César Augusto Germánico Galeano que, si bien es preferible a Selvio Sulpicio Galbia, me recuerda a diario que el nacimiento de su primogénito no fue razón suficiente para quebrantar su obsesión y que, por tanto, mi nombre no representa más que un puente entre jerbos. El doctor Galeano ahora podía añadir “papá soltero” a su extenso cu rriculum vitae y el mundo entero aplaudía su excelso trabajo. Recapitulemos algo: no mentí cuando dije que mi padre y yo hicimos todas las cosas que se supone que los padres y los hijos hacen en la vida ordinaria pero, como ya deberían saber para este momento, Franco Aurelio Galeano no era un hombre ordinario. Comíamos juntos a diario y, sin importar qué tan ocupado estuviera, siempre había tiempo para poner en práctica sus habilidades culinarias y 66 el imperio galeano cocinar platos inspirados en lo que sabía acerca de la gastronomía romana. (Y no hablo de pizza y pasta, hablo de caracoles en salsa de pescado, esto fado juliano con carne de faisán, paté de ostras con breva y cocido de carne de lirón al que mataba y cortaba él mismo con navajas que parecían espadas de combate y que luego cocinaba en su réplica casi exacta de un horno de la Villa de los Misterios.) Admito que el doctor Galeano tenía talento culinario y que la mayoría de sus platos tenían un sabor decente, no obstante que una sopa de fideos de vez en cuando no me habría caído nada mal. También es cierto que me contaba, en latín, historias para dormir. Mientras leía, montaba eufóricas representaciones de lo que parecían ser cruentas batallas y largas disertaciones del senado pero yo me quedaba despierto por horas, sintién dome perturbado y a la vez frustrado por no entenderlo. Recuerdo que una vez me encontró jugando guerritas con los soldaditos de plástico que usaba como material didáctico y creí que se enfadaría; sin embargo, en vez de eso, se puso a jugar conmigo. Todo iba bien hasta que decidió que ésa era la oportu nidad ideal para enseñarme estrategias romanas de combate cuerpo a cuerpo y terminó rompiéndome un brazo. La vida siempre tuvo proporciones épicas con mi padre y las cosas más mundanas escalaban a ritmos acelerados hasta tornarse confusas, frustrantes e incluso ridículas. Antes de cumplir los cuatro años, yo ya había estado en todos los mo numentos importantes del mundo antiguo y había dejado rastros en forma de baba, juguetes olvidados y pañales sucios en prácticamente toda Europa. Tras varios años de ofertas, mi padre finalmente aceptó distintos cargos educa tivos y administrativos en la capital mexicana y el pequeño clan Galeano se asentó en este país para el gran orgullo de una comunidad que esperaba grandes cosas del sucesor de Franco Aurelio, de ahí que siempre asistí a las mejores escuelas –y me enorgullece decir que mis calificaciones eran bas tante buenas a pesar de mi categórico desinterés por prácticamente todo–. Mi “apropiado” desempeño académico justificaba que mi padre me agrega ra como acompañante en sus ocasionales regresos al viejo continente que, aclaro, eran más una obligación que una recompensa. Pasé semanas enteras en simposios de historia antigua, laboratorios antropológicos, bibliotecas es pecializadas con tomos y tomos de textos que ni siquiera el internet conoce y en aulas de grandes universidades que me reservaron un puesto desde el 67 laura c. rosales día de mi nacimiento: yo era el sucesor del imperio y estos viajes eran parte de mi entrenamiento. Otro episodio que me parece imperativo relatar, para exponer el espec tro demencial de mi padre en todo su esplendor, es el de mi primera novia, Helena. Nos conocimos en clase de cálculo; yo le escribía poemas acerca de lo mucho que deseaba ser la integral de su derivada y ella los encontraba vulgares, hasta que llegamos al curso de integrales que entendió que yo era un romántico y no un pervertido. Poco después de que comenzamos a salir, ella expresó el deseo de conocer a mi padre y yo hice lo que todos los hom bres hacemos cuando la situación se vuelve crítica y aún no hemos llegado a tercera base: mentir. Le dije que yo ansiaba lo mismo aunque, debido a sus múltiples compromisos como representante oficial de los antiguos romanos entre los hombres contemporáneos, tomaría tiempo arreglar el encuentro. Dio resultado. Yo seguí escribiéndole poemas y ella dejó que ocasionalmen te me colara por la ventana de su habitación. Las cosas pudieron continuar así pero, ya saben, las mentiras caen por su propio peso y, en este caso, la fantasía cayó debido al peso de mis genes. Una tarde, saliendo de una función de teatro guiñol a la que invité a Helena –montaron la traducción danesa de Hamlet, inolvidable–, nos topamos con mi padre, quien salía del museo que quedaba justo frente al teatro. Él no me vio y yo, como usualmente hacía cuando esto pasaba, pude haber pretendido que tampoco lo había visto; sin embargo, ella comenzó a sospechar al ver que la exposición del museo estaba dedi cada a la escultura romana y terminó de convencerse al notar mi tremendo parecido con aquel sujeto. Lo llamó por su nombre y mi padre le respondió cordialmente. Ella se presentó como “la novia de César” y, si mal no recuer do, mi padre preguntó: “¿Cuál César?” Después me miró, congelado a tres metros de distancia, y exclamó: “Ah, ése César”. Como sea, su conversación debió durar cinco minutos y, al terminar, ella había recibido una invitación a la cena que mi padre tendría para conmemorar la publicación de un libro más. Se acercó a mí muy emocionada y dijo que él se había despedido diciendo: “Ojalá puedas asistir, joven Cleopatra”. Era fácil deducir que, en su dulce inocencia, ella lo había catalogado como un elogio a su belleza, pero yo sa bía lo que significaba en verdad y por eso le rogué que no asistiera, petición que resultó infructuosa. Tres días después, Helena llegó a mi casa luciendo 68 el imperio galeano como una emperatriz y mi pa dre, ya poseído por el espíritu de Baco, la recibió con una botella de vino en la mano y un efusi vo “¡Cleopatra, has llegado en vuelta en tu alfombra!”, seguido de una enorme lista de insultos como “embustera”, “detonadora de muerte y destrucción” y “de rrocadora de ejércitos”, entre otros más específicos. La pobre Hele na salió huyendo de ahí y, a la semana siguiente, me vi obliga do a explicarle que mi padre era un misógino sólo a nivel históri co y puse fin a nuestra relación utilizando la frase “No eres tú, es mi padre”. Hasta este punto del relato no he sido más que el personaje secundario en la vida de Franco Aurelio Galeano, porque así fue en la realidad y, por mediocre que parezca, nunca me cayó mal serlo. No piensen que fue sencillo. Tardé muchos años en comprender que el mundo en el que vivía mi padre era un mundo muy lejano al mío y necesité muchas horas de reflexión, lecturas filosóficas y ex perimentación con algunas plantas psicotrópicas para aceptarlo. Durante mi último año de preparatoria, llegué a buenos términos con el destino que me aguardaba como heredero moderadamente inteligente que no tiene talento para nada; sin embargo sospechaba que el más grande historiador de la An tigua Roma tendría serios problemas con ello. Un domingo, tras volver de mi visita semanal al templo cristiano donde esparcía la palabra del darwinismo para sacar de quicio a los devotos loca les, mi padre dijo que era hora de tener una charla de hombre a hombre, cosa que jamás le había escuchado decir. Subimos la enorme escalera de cons 69 laura c. rosales trucción inspirada en las gradas del Coliseo hasta llegar a su estudio y supe de qué quería hablar en cuanto cruzamos la puerta y divisé la pila de folletos universitarios sobre su escritorio. Tomé asiento y comenzó a hablar –no como Franco Aurelio Galeano, mi padre, sino como el doctor Galeano, quien esta ba sumamente emocionado por desmenuzar y discutir conmigo los dieciséis mejores planes curriculares a nivel mundial en Historia hasta hallar el que mejor se ajustara a mi perfil intelectual y de convivencia. Lo escuché con suma atención mientras daba vueltas dentro de los veinte metros cuadrados de su estudio, enmarcado en columnas de orden toscano y lleno de miles de libros –todos ya leídos por él–, tapetes de lucha, réplicas de arte romano y una fotografía del papa y yo, bebé, en sus brazos, que colgaba junto a las fotografías de todos sus jerbos. Tras cuatro horas y media de brillante propa ganda académica, repliqué de manera clara y económica: –Eso fue muy amable de tu parte, papá, pero no tengo interés particular por la Historia. Gracias. Jamás había visto ni volví a ver a mi padre tan enojado. Esa tajante ora ción significaba que la campaña de diecisiete años por implantar el amor a Roma en mi corazón había fallado. Comenzó a insultarme en latín –sí, a los trece comencé a tomar lecciones de latín para entenderlo– y después en español. A continuación lanzó algunas estatuillas y reconocimientos por la ven tana mientras me decía que no podía hacerle eso al apellido Galeano. Luego tomó los folletos y se dirigió hacia la escalera gritando que absolutamente todo había sido una pérdida de tiempo y que ya nada importaba, que des perdiciara mi vida siendo médico o astronauta si quería. Arrojó los folletos con todas sus fuerzas por la escalera, en tanto yo permanecía sentado frente al escritorio, paralizado tras entender que, al decir “absolutamente todo”, Franco Aurelio no se refería solamente a las cuatro horas y media de análisis curriculares sino a toda mi crianza, a toda mi vida, y sentí algo que no sabría si catalogar como principios de enojo, leve tristeza o mera confirmación de sos pechas. De haber estado de pie hubiese evitado que se cayera por las escaleras junto con los folletos, pero ése no fue el caso y mi padre rodó los siete metros que separan al escalón más alto del suelo sólo porque no dije lo que quería escuchar. Eso es suficiente para atormentar a alguien por el resto de sus días. Afortunadamente, para la integridad de mi karma, sobrevivió a la caída. 70 el imperio galeano Ya en el hospital, el médico me informó sobre la situación de mi padre: tres costillas rotas y un pulmón perforado, luxación de cadera, fractura de la tibia izquierda y contusión cerebral. –Aparte de eso –dijo el mismo médico, u otro, porque los médicos son de aspecto genérico–, el hombre es fuerte como un gladiador. Saldrá de aquí sintiéndose mejor que nunca –aseveración que no cuestioné en lo absoluto tras averiguar que, con las prótesis de titanio de uso espacial y el nuevo pulmón biomecánico instalado en su cuerpo, mi padre ya era prácticamente un ciborg. Volvió a casa después de pasar casi un mes sedado en el hospital y fue hasta entonces que noté el cambio más relevante en él: Franco Aurelio Galeano III ya no estaba loco. Exceptuando la suma de un bastón a su vida, parecía seguir siendo la misma eminencia de la historia antigua que todos adoraban pero las cosas que siempre me perturbaron acerca de él habían des aparecido: dejó de cocinar platos romanos y aprendió a hacer enchiladas y consomé de pollo; dejó de hablarle a los jerbos con el respeto debido a los líderes militares que representaban y adoptó un golden retriever al que nombró Buster; no volvió a practicar lucha grecorromana en el estudio y, en cambio, comenzó a hacer las cosas que los intelectuales promedio hacen en sus lu gares de trabajo como fumar habanos y leer en silencio. Lo más insólito fue que, por primera vez en toda mi vida, supe lo que significaba que tu padre se preocupara por ti. Quería saber de mis clases, de las chicas con las que salía, de lo que hacía los fines de semana y, cuando sugería que hiciéramos algo juntos, me preguntaba qué era lo que yo quería hacer en vez de imponer alguna actividad relacionada con su trabajo y su obsesión. Justo antes de graduarme de la preparatoria me llamó a su estudio para otra conversación de hombre a hombre y, al verlo con un ejemplar de Histo ria de la decadencia y caída del Imperio Romano entre las manos, imaginé que ese sería su último intento para convencerme de perseguir la historia como carrera y así demostraría que su actitud de padre atento sólo había sido una estrategia para suavizarme y ganar la guerra. De una vez diré que estaba equivocado. Cuando preguntó si ya había tomado una decisión con respecto al futuro, le dije que quería estudiar algo poco pretencioso como contaduría u odontología –en parte porque era cierto, el bajo perfil me sienta bien, pero 71 laura c. rosales también porque quería ponerlo a prueba– y respondió que me apoyaría sin importar el fallo final aunque deseaba que lo pensara bien. Recalcó que jamás tendría qué preocuparme por el dinero y que eso me dejaba con la valiosísima oportunidad de ser y hacer cualquier cosa: –¿Quieres ser astronauta? Hazlo. ¿Quieres ser médico o bombero? ¿Por qué no? ¿Artista? ¡Adelante, estoy de tu lado! –Lo miré a los ojos y supe dos cosas: este sujeto hablaba en serio, y este sujeto no podía ser mi padre. Lo lógico sería que me hubiese alegrado de tener un progenitor com prensivo tras dieciocho años de continua confusión, pero no es fácil enfren tarse a la demolición total de tu pasado. Mi padre y yo nunca peleamos porque yo sabía que él siempre hallaría una forma de ganar y eso me llevó a desarro llar una paciencia equiparable a la de un monje tibetano. Otra cosa que me mantuvo a raya todo ese tiempo fue que, aun con sus formas poco ortodoxas y bajo sus peculiares términos, él nunca me dejó atrás. Siendo quien era, lo más cómodo hubiera sido dejarme en casa con cinco nanas o enviarme a un in ternado en Suiza, sin embargo, él se encargó casi por completo de mi crianza –digo “casi” porque yo le ayudé bastante– y eso debía significar que, muy en el fondo, tal vez, se preocupaba por mí. De pronto llega este sujeto que luce y habla y huele justo como Franco Aurelio que de verdad se preocupa por mí y, sin querer, me demuestra que todos los momentos que atesoraba como mues tras del cariño de mi padre fueron una mentira y que quien verdaderamente le importaba no era yo, César Augusto Germánico Galeano, sino el sucesor, y ése pudo haber sido cualquier otro. Pasé la vida confundiendo el amor pa ternal con métodos de preservación de un linaje y, de no ser por el amable sujeto que había sustituido a mi padre, jamás me hubiese dado cuenta de ello. Podría haber vivido feliz en el engaño pero era demasiado tarde para volver atrás y pretender que Franco Aurelio Galeano III, el obsesivo que me hizo ser quien soy, me había querido. Recuerdo que cerró la conversación con una sonrisa, me dio un fuerte abrazo y después sugirió que fuéramos al cine. Yo lo seguí por el pasillo con las entrañas hechas trizas y fue entonces cuando reconocí que el malestar que por meses había sentido en los intestinos no se debía a la nueva dieta: era la irremediable sensación de extrañar al desquiciado que me crió y que había desaparecido el día en el que esa enorme escalera se cruzó en el ca 72 el imperio galeano mino de su decepción. Lo único que pude pensar en ese instante fue que la escalera tenía el poder de traerlo de vuelta, así que esperé a que diera el primer paso de bajada y, por razones que comprendo perfectamente pero que no podría justificar frente a un tribunal, patee su bastón. “Vine, vi y jamás caí”. Tal vez ahora entiendan por qué eso resulta tan irónico. Honestamente, creí que sobreviviría a la segunda caída. Después de todo, Roma lo hizo, y el médico me aseguró que el hombre era fuerte como un gladiador. Obviamente no habría hecho lo que hice si hubiese sabido que eso no era cierto. Creo que, ahora que está muerto, debería hacerme cargo de los jerbos. A él le hubiese gustado ver que la línea de sucesión se completara hasta llegar a Rómulo Augústulo, el último emperador. También he decidido estudiar Historia, no por honrar su memoria sino porque al fin me di cuenta de que, para su eterna fortuna y mi mezquina desgracia, todos mis caminos llevan a su Imperio. 73 Deslices M aricela G uerrero aviones trasatlánticos como desliz como caída de pétalo de rosa encima de la mesa mi abuela suelta frases que parecen provenir de tiempos sincopados como a través como a contrapelo como así como cayendo como en un sueño muy lejano donde el pie el reflejo como caída como jalón como recordar sin querer las ataduras mi abuela a sus noventa a cinco Lupe Lupita mi abuelita sin música ni orquesta ahora quizá era buena idea dejar de oír el ruïdo mundanal porque como un desliz las campanas dejasen de sonar ay y luego que dice que un avión para su cumpleaños que un avión para muy lejos y su hijo que es mi padre que es mi corazón sincero mi padre que es su hijo que el avión que al escucharlo se estremece un poquito porque sabe que su madre Lupe Lupita mi abuelita como caída de pétalo de rosa de 74 suavidad que se evapora mi padre mi abuelita y lágrimas que caen un poco sincopadas y en silencio porque dejó de oír para mejor quedarse en la sonoridad de su risa en sus canciones que muy entonada y sincopada cantaba a solas y acompañadas que fue su forma de un avión de lujo de vuelos trasatlánticos: Lupe Lupita. son como erratas No hay desliz que dure cien años ni locura que lo aguante: son como erratas, se deslizarán en actas en actos en acciones irresolubles o no: quizá solubles como ese café ficticio e instantáneo que sucede cuando a uno se le escapa lo inacabado lo ya sabes, algo de terror, una sombra, una filosa incoherencia, así en un desliz: en condiciones ordinarias y extraordinarias mujeres que deslizan la inestabilidad y la alegría de que suceda un poco el horror, del que no depende, o sí: el calentamiento en los polos o la deforestación de las selvas; pero, ¿quién dijo que un desliz no podría arreglar que convivamos alrededor de una fogata en la playa? 75 ¿quién no pudo conciliarse con su propio monstruo en la almohada en las aves en los closets? ¿a quien no se le ocurrió que una errata, un desliz son formas imantadas de ir puliendo el horror, disolviendo en alegrías en inestabilidades lo que es errata horror pena y prenda de lo que no sabemos lo inexplicable: calentamiento, deforestación? Y no es probable que en un escándalo, en una historia no se cuele un acto inesperado: un resbalarse por donde ya no se sabe a dónde o cómo mujeres que conducen concomitantes por carreteras donde el horror lo inacabado, lo ordinario extraordinario que produce la entropía la carestía, el desliz de lo que ya no se acomoda de ninguna forma y queda balbuciendo como errata como desliz como gota o ruta o grato deslizarse en condiciones ordinarias extraordinarias que se desbaratan en islas de hielo que se deshacen en polos en glaciares en laderas que se desbaratan que se diluyen como terrones de azúcar en tazas de café soluble y se llevan 76 fauna y flora como erratas felices y afortunadas cuando dios quería o no, pero no hay desliz que dure tanto así. El desliz, lo inacabado y el horror que es errata pero monstruo pero almohada y dura lo que sea, aunque no aguante cien años o alegrías en condiciones ordinarias extraordinarias eso que diluimos, el horror y la alegría: deslizar como no queriendo la inestabilidad la alegría y conducirse siendo una errata en condiciones ordinarias y extraordinarias. 77 Entrevista a Pita Ochoa Ó scar A larcón El infrarrealismo es más que Roberto Bolaño. Es cierto que el escritor chileno es la cara pública, sin embargo hay otros escritores. Se trata de una generación amplia. También olvidada. El 31 de julio de 2015, la librería Etcétera y María Villatoro organizaron una charla con Pita Ochoa, integrante de los infrarrea listas, quien conociera muy bien a Mario Santiago Papasquiaro, a Roberto Bolaño, a Piel Divina y a todos los poetas infras. En punto de las cinco esperábamos que llegase Pita Ochoa. Le llamó a María Villatoro para avisarle que había tráfico pero que estaba entrando a Pue bla. Para hacer menos larga la espera, María Villatoro leyó el manifiesto escrito por José Vicente Anaya y, a la mitad de la lectura, Pita Ochoa apareció en la librería. –¿Puedes decirnos cuál es el momento de inicio del infrarrealismo y cómo te unes a éste? –Aunque todos reconocemos un momento fundacional, creo que fue algo que se gestó –y que cada quien traía la semilla en la piel–. Más bien fueron encuentros de muchas vertientes. Roberto Bolaño conoció a Bruno Montané porque eran chilenos; Ma rio Santiago conoció a los hermanos Méndez; Rubén Medina conoció a Piel Divina, y finalmente todos coincidimos en La Casa del Lago a principios o mediados del 75. En parejas o de manera solitaria, todos fuimos llegando ahí. Yo fui de las que llegó al final, por ahí de septiembre del 75, porque mi com pañero de toda la vida los conoció: él sí estaba en el taller de poesía, quería 78 entrevista a pita ochoa escribir más libremente y hacer danza y otras cosas. A él fue a quien jalaron porque tenían unas maneras bastan te… arbitrarias de escoger a la gente. Se paraban Mario Santiago o Ro berto o Cuauhtémoc o quien fuera, y entonces llegaban y te arrebataban: “a ver qué escribes”, y a partir de eso decidían si te invitaban o no a las re uniones. Así de inhóspito era el am biente. Fueron muchísimos los que se acercaron. En enero del 76, que fue el na cimiento formal, nos encontramos en pita ochoa casa de Bruno Montané. Éramos como cuarenta. Cada quien daba sus ideas de lo que podía ser el infrarrealismo. Y entonces la mitad de la gente se fue. Era impresionante ver las caras largas de la gente, sobre todo de los escritores, pintores, músicos que tenían mucha más edad que nosotros y que fueron quienes salieron huyendo. De esas generaciones mayores que estuvieron un rato, el único que quedó fue José Vicente Anaya. Todos los demás salieron corriendo. Si uste des toman en cuenta que Juan Esteban Harrington tenía 15 años, yo tenía 17 y Mario Santiago y Roberto tenían 22 años, éramos unos adolescentes vibrantes y con la soberbia de la adolescencia. Éramos bastante insoportables. Mucha gente salió huyendo. A partir de eso, a partir de que se nombra el infrarrealismo –de la cien cia ficción rusa, que son los infrasoles, hoyos negros que se ven, se sienten, que tienen la energía más creadora del universo, a partir de eso es que surge el infrarrealismo–, es que ya tenemos un grupo más o menos conformado, en el que todavía hubo muchos ajustes. Mario Santiago, cada semana, hacía una lista de quiénes éramos infrarrealistas. Creo que hasta el 85 todavía la hacía: éste sí es, éste no es. Curiosamente lo hacía mucho con las mujeres. –maría villatoro: ¿Había misoginia en el infrarrealismo? –Estábamos rompiendo con eso, pero no era tan fácil. Estamos hablan 79 óscar alarcón do del 75. Teníamos demasiados retos por delante y con todo y que había un discurso de amor libre. La verdad es que las condiciones no se prestaban para que fuéramos iguales. Para que yo entrara a las cantinas con ellos tenía que vestirme de niño: andaba de overol, de pelo corto y sin pintar. Era más común que me pidieran la cartilla a que me dijeran: “tú eres niña, no entras”. Fue la única manera en la que entré, pero eran de las aven turas que se cuentan porque a veces ni siquiera estábamos juntos porque todos éramos hijos de familia… No es cierto, la mayoría éramos hijos de familia. Las mujeres, sí. Todas vivíamos en casa. Era muy vibrante. –¿Cuáles eran los otros grupos literarios que estaban alrededor de los in fras, con los que no tenían problemas? ¿Cuáles eran las características que te llamaron la atención para poder decir “sí, me quedo en el infrarrealismo”? –Nosotros no pertenecemos al 68. La verdad es que a nuestra edad no había absolutamente nadie conformado en grupos, a excepción de los pin tores y los músicos. Escritores no había. Si bien dentro de la música había grupos de poder, en el rock no. Los pintores eran muy organizados, sobre todo la gente que ya estaba en las carreras como el Grupo Suma o Pentágono. No era la moda andar haciendo grupos literarios, por eso éramos tan mo lestos. Había grupos de amigos, como todos los de Monsiváis, todos los de Bonifaz, todos reunidos en grupos, pero nadie conformaba algo que no tu viese pies ni cabeza. Eran “mis amigos, mis compadres”, pero no trabajaban juntos. Nosotros ni estábamos trabajando en el término formal, pero todos de cíamos “sí, yo tengo ganas de cambiar al mundo”. Eso fue lo que ayudó a que los lazos fueran muy estrechos porque estábamos descubriendo la vida, es tábamos descubriendo qué queríamos hacer, qué queríamos amar, qué no queríamos amar, qué queríamos odiar y a quién queríamos agarrar a patadas. Eso era lo que nos unía, esta identidad de qué queríamos hacer, ciertamente cada quien con sus preferencias. Lo que sí quiero decirles es que, desde el principio y toda la vida, fue un grupo muy cerrado, pero era un grupo multicultural, multisocial –porque había de todas las clases sociales, había juniors, había lumpen–. Los herma nitos Méndez comenzaron a trabajar a los 15 o 16 años. Cuauhtémoc Méndez fue el primer líder sindical a los 19 años, porque 80 entrevista a pita ochoa era trotsko, trotsko, trotsko. Era líder sindical de una de las secciones más combativas que ha habido en la Secretaría de Salud y se enfrentó a gritos con un tipo como Joel Ayala. Durísimo, a los 19 años. Había gente muy anarco sindicalista, gente muy trotska, y feministas, aunque éramos pocas mujeres que comenzábamos a echar lumbre. –Retomando lo que María te preguntaba sobre la misoginia, ¿cómo era el rol de las escritoras dentro del infrarrealismo? ¿Se podía escribir libremen te? ¿Había alguna restricción? –No había. Igual te destrozaban como a los demás. Mario Santiago era es pecialmente cruel en destrozar los textos, pero igualmente amoroso para ayu darte a rehacerlos. Ahí no había cuestión de género. Cada quien escribía a su manera: las mujeres teníamos más temas y los hombres tenían otros temas. En ese aspecto, no. En la vida cotidiana, sí. Yo insisto: más que misoginia eran las condiciones en las que vivíamos. Si hacen memoria, a mediados de los setenta, ¿cuál de estos grupos, de estas mafias culturales estaba encabezada por una mujer? ¡Pues no había! No es que nuestros amigos, amantes y novios fueran especialmente misóginos. Era un contexto distinto el de los setenta, apenas estábamos aprendiendo sobre las pastillas anticonceptivas. La verdad es que era un mundo sexualmente muy diferente y que había gran apertura. En términos de escritura, ahí sí estábamos iguales. –Si vemos actualmente el trato que se le da a algunas mujeres en algunos videos musicales, parece ser que esta época es en la que más se ha objetualiza do a la mujer. ¿Tú crees que hay mayor apertura en este momento no sólo para que las mujeres escriban sino para que publiquen? –Yo soy feminista de corazón, pero siempre hay que contextualizar. La condición de la mujer siempre tiene que ver con el contexto en el que vive. Sigo creyendo que hay una gran discriminación a la mujer. Basta ver el nú mero de mujeres en los mandos medios, en la vida política, en la vida social. Sin embargo, hay dos cosas que me gustaría recalcar. Uno, de los co lectivos de jóvenes que conozco, muchos están liderados por mujeres, y las mejores editoriales que yo conozco casi las hacen mujeres. No están publican do, porque nunca van a publicar, en Anagrama, Planeta, en la misma cantidad que publican los hombres. Es una cosa muy social, mercadotecnia, muy del 81 óscar alarcón mundo entero, y otra cosa es que real mente crean que las mujeres jóvenes no tienen las herramientas, dentro de un ámbito cerrado, para que pue dan controlar e ir más allá de lo que aparentemente las condiciones so ciales se dan. Me da muchísimo gusto saber que muchas de las chicas, lesbianas o no lesbianas, feministas o no fe ministas, pueden sacar adelante, a pesar de las condiciones adversas. Eso era algo que a nosotras nos cos taba mucho más trabajo. Por otro lado, creo que no hay un retroceso en contra de la condición de la mujer, sino que hay un merca do terriblemente perverso que hace que hombres y mujeres nos volvamos cosas. Entonces la gente, como el fo tógrafo Tunick, festeja y trata a los cuerpos de los seres humanos como la drillos. Creo que hay una sobreexplotación de los cuerpos y de la sexualidad de manera lucrativa. Eso es otra cosa, distinta a la posición personal de hacer de su cuerpo lo que se le hinche la gana, pero no se vale que lucren con la imagen y la sexualidad. Creo que son dos cosas diferentes. –Regresando al infrarrealismo, ¿cómo trabajaban sus textos? ¿Los talle reaban e iban puliéndolos hasta que quedaran? ¿Cómo se llevaba a cabo el trabajo hasta dar con algo que ya era publicable? –Antes de la fundación del infrarrealismo se trabajó mucho tiempo y uno de los puntos centrales para unirnos fue el taller de Alejandro Aura, pero además del taller también había una manifestación de lo que estaba pasando en este incipiente grupo, que eran los recitales de las novísimas literaturas. Era la primera vez que se leía el Movimiento Hora Zero en México, Los 82 entrevista a pita ochoa Párpados Azules franceses también era la primera vez que se leían. Todos estos movimientos de vanguardia se estaban dando alrededor de lo que luego fue el grupo infrarrealista. Mario Santiago había sacado una revista a principio de ese año que se llamaba Zarazo, donde trataba de hacer visibles las vanguardias, que se po dían conocer de manera bastante clandestina. Ésa era la única manera. Creo que la libre circulación de las vanguardias, entre el grupo y sus alrededores, permitía que lo que se estuviese proponiendo fuesen las nuevas formas poéticas, que no existían en México. Estaban contagiados por lo que pasaba en el mundo pero que aquí no existía. La dinámica era leer y escribir de manera colectiva, 24 horas al día, siete días a la semana. No es que hubiese plenarias sino que todo el tiempo, mientras ibas caminando, ibas hablando… Siempre se nos ha criticado por ser unos vagos y unos drogadictos, pero algo que se les olvida decir es que había poca gente que leyera de la forma en la que se leía en el grupo. Real mente era una voracidad por leer, y escribir era una tarea permanente. Fuera de los hermanos Méndez y Roberto Bolaño –que de repente le ayudaba a su papá–, todos los demás no teníamos otra cosa que hacer más que estar juntos escribiendo y leyendo. Las reuniones eran en el Café La Habana o en casa de Bruno Montané, o en el pasto de Chapultepec o donde fuese. Era una práctica común, no era “vamos a vernos cada quince días para tallerear”. Era, de verdad, algo que hacíamos veinticuatro horas al día. –maría villatoro: ¿Se puede hablar de una camaradería entre los in fras? ¿Se destrozaban los textos? –Por supuesto. Te podían hacer llorar porque te habían hecho trizas, pero todo mundo se abrazaba y se besaba, porque decían “somos carnales, ¡para eso te lo leí!” Estas manías para escribir no sólo las tenía Mario Santia go. Tú revisas los libros y te encuentras manos de todo mundo leyendo sobre los libros y haciendo anotaciones. Era la calidez y la camaradería. –maría villatoro: Quizás eso fue lo que hizo que el movimiento subsis tiera y traspasara –lo que le falta a los grupos literarios actuales–, que se ayudaran y “fuera competencia”… –Fuera competencia, no. Nos amamos, nos queremos mucho pero así como que todos somos iguales, no… 83 óscar alarcón –maría villatoro: Me refiero a que no se le metía el pie al otro. ¿O había sabotaje? –Yo insisto en esto. El texto que te gusta de José Vicente Anaya me aca ba de sorprender porque nunca lo había escuchado de tal manera que no me molestara, por ejemplo. Porque es un texto que causó la ruptura de Vicente Anaya con el grupo. –¿Por qué causó la ruptura? ¿No era la visión compartida en general? –No. Porque los manifiestos de Roberto, y el de Mario Santiago, que son los que más se conocen, se hicieron de manera colectiva. Ciertamente, Rober to lo reunió, lo corrigió, lo firmó y lo publicó, pero era algo que se iba haciendo mientras caminábamos en la banqueta, mientras nos comíamos una torta en Chapultepec. En fin… Se hacía algo colectivo, se pensaba en manifiestos. El manifiesto de Roberto y el de Mario son colectivos. Vicente Anaya –que a mí me llevaba más de diez años y que sí trabaja ba y tenía departamentos y era un hombre formal y trabajador con prestacio nes– nos basculeaba cada vez que salíamos de su departamento. Entonces él nos invitaba y decía: “Vamos a que escuchen mi traducción que es maravi llosa”. Llegábamos a su casa, nos ponía velas: alucinábamos con “Aullido” y después decía “saben qué, tengo que ir a trabajar”. Nos corría y nos bascu leaba. Había una diferencia generacional impresionante. Finalmente, cuando Mario y Roberto leyeron el manifiesto de Anaya, la verdad es que se burlaron de él. Le dijeron “oye, güey, ¿qué es esto? Está demasiado teórico”. No se trataba de eso. Fue ahí cuando Vicente Anaya se empezó a distanciar. –maría villatoro: ¿Se sintió mal? –En realidad había demasiadas diferencias entre su modo de vida y nosotros, que andábamos vagando, que un día nos quedáramos en la azotea donde vivía Piel Divina y, a veces, nos quedábamos en el parque o a veces cada quien se iba a su casa. José Vicente Anaya no participaba mucho de eso. Participó antes con Mara y Vera Larrosa en cosas mucho más concretas. La mamá de Mara y Vera formaba parte del estatus cultural. Su papá es un arquitecto muy prestigioso que fue funcionario durante muchos sexenios. En casa de Mara había grupos de gente de la Facultad de Letras que hacía el rollo de “juntémonos para to 84 entrevista a pita ochoa mar un vinito mientras alguien lee”. Bien finos. Y Vicente iba a algunas de esas cosas. Mario Santiago también, pero lo sacaban. Terminó por ya no acudir a estos lugares donde la mamá –Blanca– hacía sus tardes litera rias con vinito en cristal cortado. Lo que hicieron Mara y Vera fue jalar y enamorar a todos los jóvenes que andaban por ahí y entonces Vicente dejó de ir a los cafés literarios. Pero sí había mucha distancia entre ese mundo, en el que de pronto embona ba Vicente Anaya, y el garaje don de hacíamos las fiestas en casa de Mara. A nosotros jamás nos invitaron al vinito de la mamá y, en cambio, nos prestaban el garaje. –Una vez que ya está conforma do el grupo y que comienzan a en frentarse a La República de las Letras, ¿cuáles son las estrategias que siguen para pelear a la contra? El infrarrealismo es percibido como un grupo que hace contracultura en aquella época. –Las estrategias no fueron pensadas. La estética y la ética no tenían una estrategia. Tampoco teníamos una formación de “vayamos y marquemos nuestros objetivos”. Era darse a la vida, dar el corazón. Eran como ritos de iniciación bien mexicas: o dabas el corazón o no entrabas. Ciertamente, ha bía una conciencia de “nosotros no queremos ser como el grupo de Carmen Boullosa”. Y, como ella misma dice, “les hicimos un bien; nada más no los dejábamos publicar. La fama que tienen es porque no los dejábamos publi car”. Hay que agradecerle a gente como Carmen. Nosotros no sabíamos que no nos iban a dejar publicar. Si hay algo que nos ha criticado la izquierda es que justamente, en este afán de buscar en donde publicar, las primeras publicaciones se dieron con 85 óscar alarcón un anarquista español que se llama Juan Cervera. El primer libro de Rober to, Reinventar el amor, se dio ahí, y luego Pájaro de calor: casi casi lo pagó Juan, que era un buen amigo que nos quería pero que nos sufría, al igual que Efraín Huerta o Pepe Revueltas. Sufrían… Por ejemplo, llegábamos a casa de Efraín. Ponía una botella y, en cuanto se acababa, sabíamos que todo mundo tenía que salir. Las mujeres de su familia eran las que nos corrían a pesar de Efraín. Había gente que nos quería. Roberto era muy seductor. Mario Santiago era genial pero no era buen comerciante. Cuando Echeverría corre a Julio Scherer a principios del 76, y Octavio Paz se va, para José Peguero, Roberto Bolaño y Mario Santiago se abre una puerta para publicar. Si tomas en cuenta que no teníamos dinero, ciertamen te había algunos que venían de familias bastante acomodadas, pero no tenía mos dinero ni para autopublicarnos, ni para andar comiendo en restaurantes ni nada. Los papás te dan para que gastes y ya. Roberto era de los que tenía que trabajar, de los que ayudaba a veces a su papá a la entrega de Pato Pas cual. La verdad es que nunca tenía un peso. A él sí le interesaba empezar a trabajar y hacía trabajo manual –cambiar cajas de refresco– y no le gustaba. Y si te abren una puerta para publicar en una revista como Plural… En ese momento ni siquiera éramos conscientes de lo que estaba ocu rriendo con Julio Scherer y dijimos: “ya se fue Octavio Paz”. Todo mundo sabía que tenían el suficiente dinero y poder para poner otro periódico, por que ya lo habían anunciado. Roberto se va a España con el dinero de las publicaciones de Plural: le pagaban lo suficientemente bien para que pudiera pagar su boleto. Eso per mitió publicar antologías –muchas inventadas, confieso–, los artículos de los estridentistas, la segunda antología de los infras, que es una selección que hace Mario Santiago sobre los poetas de ese momento –la primera fue Pájaro de calor–. Todos los meses había colaboraciones, por lo menos de ellos tres. No es que nos diésemos cuenta de que no nos querían publicar; sabíamos que era difícil, porque a todo poeta joven de aquella generación le costaba trabajo publicar. Roberto y Mario Santiago eran los más grandes –fuera de Vicente Ana ya– y los demás teníamos 17 o 18 años. Tampoco es que nos muriéramos de ganas por publicar. Personalmente, no leía mis textos. A finales del 76 tuve 86 entrevista a pita ochoa un hijo. No era mi preocupación esencial hacer un poemario y que me lo publi caran. Nadie estaba persiguiendo eso. Más bien fue hasta que se va Roberto y que regresa Mario Santiago de su tour europeo cuando nos damos cuenta de que estas pequeñas declaraciones realmente habían molestado. No era que se hubiese hecho gran escándalo. En 1975 no pudimos hacer grandes vociferaciones. Pero nos dimos cuen ta después, verdaderamente atrevernos a decir lo que mucha gente pensaba pero que no se atrevía a decir. Lo íbamos a pagar caro. Nos dimos cuenta hasta los ochenta. Había anécdotas muy chistosas pero eran travesuras adolescentes. Por ejemplo, cuando hacen la presentación de Reinventar el amor, también es taban presentando un libro de Paz en la editorial del Taller Martín Pesca dor. Realmente ésa fue la primera trifulca. Estaban presentando todos, muy honorables. Llegamos y no oímos lo que había dicho Octavio Paz. Estaban las mesas de los libros, los meseros, las copas de vino, todos bien portados. Llegamos greñudos y con morrales, y la compañera de Cuauhtémoc Méndez –que no escribía pero que siempre andaba con nosotros, cuando termina con Cuauhtémoc se va y se vuelve líder de inmigrantes en Nueva York– se en cuentra al señor Paz de frente y lo saluda: “Mi nunca bien querido y nunca bien cogido Octavio Paz”. Y entonces el hombre cambia de color… Al ratito, por supuesto, nos empezaron a arrinconar y nos sacaron. En ese momento a Juan Esteban, que tenía 16 años y que había estudiado con varios de los ahora poetas consagrados en el Luis Vives, le reclamaron por tal ocurrencia y terminaron a golpes. Fue la primera vez que nos agarraron a golpes. La verdad es que sí eran travesuras. Pensar a los 16, 18 años que con eso estábamos rompiendo el sistema cultural… Pues no. Fue hasta el 81 que nos dimos cuenta que verdaderamente había una cerrazón. Fue como empezaron los enfrentamientos. Ciertamente eran muy molestos, ciertamente era el pulular a todos los talleres en donde, así como hacían en el taller de Alejandro Aura, así como hacían en El Habana, así como hacían en las banquetas de Chapultepec –que era decirse “lo que estás leyendo es horrendo” y arrebatarlo, y componer el poema, o decir “es mejor Juan Ramírez Ruiz que tú”–, lo mismo hacían en todos los talleres a los que llegaban. En todos. 87 óscar alarcón Imagínate, el taller literario era como un aula del Colegio de San Idel fonso del siglo xvii, sacrosanto, en don de la gente estaba al pendiente de que aquel que dirigía el taller te dijera “uy sí, tu rima no rima”. Esos eran los ta lleres literarios. Sí tenían una actitud molesta de estar en los recitales. Pero luego hubo dos o tres años en los que sacamos Pájaro de calor. De Co rrespondencia Infra se hicieron dos nú meros y se estuvieron dando recitales a lo largo de la República Mexicana, y se vendían de mano en mano. En ese mo mento yo ya tenía a mi hijo. Mara estaba dedicada de lleno a pintar. Los hombres tenían muchísima más facilidad para hacerlo. Ellos eran los que estaban dan do los tours y vendiendo las revistas. Fueron momentos de mucha creatividad. Cuando regresa Mario Santia go, empieza a tratar de publicar; es cuando nos damos cuenta que realmente se habían sentido ofendidos por unos adolescentes vociferantes. Desde ahí, no nos han perdonado. Y no vamos a hacer nada para que nos perdonen. Nun ca lo vamos a hacer. –¿Puede equipararse con lo que le sucedió al estridentismo? Los elimi nan de las antologías oficiales en donde no aparece ningún poeta estridentista y, por supuesto, tampoco aparece ningún poeta infrarrealista. –El único que sí fue incluido en una de estas antologías a principios de los ochenta fue Mario Santiago. –¿Los detectives salvajes son una auténtica biografía del movimiento infrarrealista? –Es una novela. Es la recreación imaginaria, ficticia, literaria de lo que éramos. Ciertamente, hay algunos rasgos de nosotros y hay anécdotas que cuenta Roberto que no pertenecen al personaje, y hay anécdotas que están 88 entrevista a pita ochoa realmente convertidas. Es lo que pasa en una novela. Es como pensar que Capote hizo un periodismo a secas. No es cierto. A sangre fría no tiene nada que ver con el verdadero caso del personaje. –maría villatoro: Pero mucha gente lee la novela y dice: “Sí, seguramente eso hacían”. –¿Qué te digo? ¿Que sí compartíamos parejas? Sí. Pero las parejas que forma no son tales. Me encanta Roberto porque él no bebía una gota de alcohol. Le daba un traguito –porque desde ese entonces ya tenía malestar en el hígado– y bebía poco, era de los que menos se drogaba. Fumaba como desesperado y tomaba café como desesperado, pero era de los que menos se drogaba. En la novela aparece como si lo fuera verdaderamente. Sí es el ambiente pero no somos nosotros. Roberto Bolaño era exactamente lo contrario a lo que es en la novela. Roberto Bolaño era de una ternura, seductor, muy suave, que no bebía ni se drogaba. Nada que ver con el personaje. Yo creo que fue un recurso. Hay que reconocer que Roberto quería mu cho a Mario Santiago y Mario Santiago sí era así. Podía beber, fumar, drogar se, estar despierto treinta y seis horas al día, vagando. Él sí lo hacía. ¿Cómo puede un personaje como tal, en una novela, tener a un amigo como Roberto Bolaño? Si lo piensas en términos de “qué me funciona en la literatura”, entonces lo convirtió en eso. ¿Cómo podría participar de las aventuras si no era como Mario Santiago? Y era una admiración por Mario. Ese viaje lo hace Mario Santiago con Rubén Medina, y no estaba Roberto. Ese viaje ni siquiera fue a Sonora; fue a San Diego. Y se van con una tercera persona que no aparece en la novela. Y no estaban buscando a la poeta; están buscando a la amante del personaje que los invitó a viajar. La novela tiene ese viaje por el desierto porque Mario Santiago se lo platicó muy bien. Nos lo platicó muy exaltado; lo maravilloso que les había ido. Todo mundo vivió ese viaje a partir de lo que platicaron Mario Santiago y Rubén Medina. Son los recuerdos de Roberto Bolaño a partir de la exal tación de Mario Santiago a partir del viaje. Porque Roberto era como estos personajes de Virgina Woolf, de Las olas, siempre andaba con una libretita 89 óscar alarcón chiquita y escribía con una letrita chiquita chiquita chiquita las veinticuatro horas del día. Era una especie de diario: iba recopilando frases, iba recopi lando todo lo que pasaba. A partir de eso recreó algunas de las anécdotas pero las usó de manera literaria. Por ejemplo, mi papá. En la novela aparece como policía y en realidad era profesor universitario. ¡Casi igual! El papá de Mara Larrosa era un ser extraordinariamente hermoso como para que lo ponga de esquizofrénico. Lo que hizo fue literatura. Insisto, tiene la cualidad de reconocer toda esa épo ca: los giros literarios, lo que se pensaba, lo que se sentía, algunas anécdo tas. Ésos son los méritos de Los detectives salvajes. Según Bruno, lo que hizo fue una broma cuando puso los datos de quiénes éramos. Eso ni siquiera él se lo esperaba. Era una especie de homenaje y un guiño, que por supuesto no fue bien visto por todos. –La mitificación de Roberto Bolaño, ¿crees que se deba a un trabajo similar al de un publicista? Porque toda la obra de Roberto no es el infrarrea lismo en sí. –Roberto era muy muy seductor y Herralde lo quería como un hijo. La fama de Roberto, independientemente de su saber hacer letras, también se la debe a Herralde. El cariño que le tuvo Herralde lo impulsó a seguir escri biendo. Aunque Roberto ya había escrito muchas novelas, es hasta cuando lo adopta Herralde que empieza a volverse famoso. No es que Roberto se vendiera sino que se dejó adoptar. Eso era Roberto, desde que tenía 18 años, y lo fue hasta que se murió. Y además, a pesar de todo, Roberto nunca cambió de agente literario. En cambio, el éxito de Roberto se debe al agente literario que contrató la ex mujer. Ella consiguió al agente literario más exitoso del mundo para volverlo famoso. No es que se haya vendido. Quien lo está vendiendo –y lo seguirá vendiendo– es la ex mujer, con la que ya no vivía cuando se murió. –¿Cuáles son las condiciones que necesitamos, en diferentes estados de la República, para que surja un movimiento similar al infrarrealismo? –Los movimientos literarios, los movimientos de vanguardia, necesitan casi lo mismo que un movimiento social, en pequeñas dosis: tiene que haber una confluencia de personas, tiene que haber ideales conjuntos, tiene que haber una urgencia y una especie de cabeza que da la uniformidad. 90 entrevista a pita ochoa Siempre he hablado de que hay momentos del infrarrealismo. En el pri mer momento, Roberto, que era este ser seductor que invitaba a todo mundo, que era capaz de convencerte, de decirte “sí, yo quiero, sí me gusta”, porque además sabía escuchar. Porque lo que tú aportabas era incorporado al len guaje y vuelto a escribir. Eso nunca lo tuvo Mario Santiago. Mario Santiago era como un padre de familia que te da un coscorrón y te dice que te quiere mucho. Ése era Mario Santiago. Totalmente diferente a Roberto. Y por eso estábamos más dispersos, porque dejamos de tener algo. Seguimos siendo a partir de lo que nos une, de los ideales, del amor, de todo eso, pero esas accio nes colectivas… Mario Santiago no era capaz de organizarnos y ninguno de nosotros fue capaz de articularnos. No había alguien que pudiese articular nos de la manera en como lo había hecho Roberto. Aunque la idea creativa, el conocimiento de las vanguardias, el invento de las antologías y demás sa lían de Mario Santiago y no de Roberto. Después, a Mario le costaba mucho aterrizar todas las ideas creativas. Como estaba tan metido en su asombro, tan metido en su azoro, tan metido en su energía vital, estas cosas como or ganizar o editar se le iban en otras energías. –¿Mario Santiago era el Lado B del infrarrealismo? –No. Era el Lado A. –¿Quién era el Lado B? –En todo caso, el Lado B éramos todos los demás. El Lado A siempre fue y será Mario Santiago. –¿Sentían cierta orfandad o falta de hermandad con movimientos literarios como la Literatura de la Onda? –Claro. En los libros de José Agustín, ¿cuándo menciona a los infras? Porque ellos siempre pertenecieron al status quo. Bueno, no todos. Gente como Rentería, que en las presentaciones en Bellas Artes de re pente dice “vámonos a beber” y con eso cree que ya es un francotirador, cuan do vive del financiamiento del Estado, y su mayor afrenta es decir: “Ay, que ya acabe esto porque quiero salir a beber”. A nosotros nunca nos dieron el chance ni siquiera de hacer eso. Nunca ganamos becas. 91 Cinco poemas* C laudia H ernández de V alle -A rizpe iluminaciones II Valles y cañadas en las pupilas del Sire. Eco de paisajes largos de mis ancestros de mi abuelo donde a las márgenes de un río hacia arriba del cañón y al norte del cielo, vuelan águilas calvas. Horas en silencio con E. Cuando despierto me está mirando. ¡Plutarco!, oigo que me llama en las noches desde el más allá, mi madre que ignora este largo trayecto. ¿Hacia dónde van? ¿Qué andan buscando? Duermo en petate y el frío bajo mi columna chifla goznes de hueso * Extractos de A salvo de la destrucción, título ganador del premio Sor Juana Inés de la Cruz en 2015, de inminente aparición. 92 y, cuentas de un collar, las letras de tu nombre. “Una ronda, Plutarco, como las palabras nuevas que escucho, repito una y otra vez y nunca aprendo. Un jardín sin trazo que pueda reconocerme”. Se ha dormido Eduar sobre un colchón que rechina a cada vuelta oigo su boca y es verdad, madre, que nada sé de este pájaro de esta lechuza blanca. IV Brotarán en sendas exuberantes los vericuetos del agua, tus gestos tus pupilas tu piel yaqui tensa como un arco. Crecerán, orquídeas de tierra y de aire, tu boca y tu lengua sobre mi piel que te busca con su aguijón en el vientre. 93 Soy el nuevo hijo de mi padre, soy el lord de piel tatuada en tus ojos. Escuchas del río sus acertijos cuando entro a tu habitación y declaro: Es tuya la plantación de café. ¡Alégrate! Nunca había tocado de esta manera a otro hombre. Tus ojos se abren a los míos, tus manos a mi rostro, como si ahí sembraras y olvido por un larguísimo instante mi rica orfandad. Se abre la cola de un ave que no había visto. Estira su cuello, lo crece en hermosa extensión que apenas toco, que luego apreso con mi mano bajo el temor de que salte y se vaya. Pero sus gestos sus grandes pupilas su piel de oscuro plumaje se tensan como un arco y cual orquídea su boca se abre. 94 el jardinero que vio a dios VII Llueve en Londres, En los de plumas de ganso llueve sin límite, la tierra con sus borregos, en los páramos en Monkton y en West Dean ojos de mi madre, en su pecho que no toca mi cabeza sin pausa cae el agua y moja sus arrecifes que braman azules de mi infancia. Llueve aquí también, en Xilitla y alrededores, en los ojos de Plutarco, en su cara curtida por el sol y el aire que respiro Llueve sin parar la mitad del año sobre nuestro jardín. Sale del bosque una flauta, el musgo para las aves He pedido un círculo para entrar o salir con nueve pozas lo que voy dibujando: cuarenta cabezas, ochenta ojos, cuarenta bocas de piedra, invencibles frente a la lluvia camino lento, me uno al cortejo que regresa sin nada entre las manos, ya sin féretro ascienden los deudos con una canción de letra incomprensible y veo su luto de pájaros cayendo, iluminaciones de esta tierra que me acoge. 95 VIII Mientras oía a los deudos un hombre devorando en la visión recordé a los caníbales: a otro hombre que alguna vez aturdió mi seso. Vine a Xilitla Siempre en el limbo, yo que pude y aquí olvidé a mis padres lejos de la realidad, y he podido dejarlo todo. últimas visitas VI Mientras avanza, E. mira al cortejo. Camino bajo el paraguas. E. saluda, se quita el sombrero. Crujen los árboles. Llevo una década con dolor y mis bisagras también se quejan. “Es el final”, parece decir Eduar, sordo por el apareamiento de las cigarras. Estamos al este de la Sierra Madre Oriental, cerca de un cráter de aliento blanco, cerca de violines y guitarras que tañen a lo lejos, su amarilla resignación. 96 Retumban palabras en su lengua de infancia y de juventud que repite al pie de la ventana; palabras que desde hace años conozco ya, versos, canciones que siempre recuerda: “A weather in the flesh and bone Is damp and dry; the quick and dead Move like two ghosts before the eye”. 97 Hell is round the corner A tenea C ruz Para Martín e Iván, ya sabrán por qué 1 En el principio fue un alfiler. El ele mento metonímico con que su madre ejemplificaba el hecho de que el más pequeño e inocuo de los objetos era suficiente para volverse blanco de la ira del Señor: “Con un alfiler, con uno solo basta para irse al infierno. Robar es robar”. En su infancia más tierna el temor corroía su espíritu, pero una vez –más por descuido que de forma deliberada− hurtó de una mercería una pieza de un muestrario. Esa noche, ya en casa, notó estremecida el alfiler abrochado con descuido en el puño de su suéter escolar. Pasó la noche en vela, dudando sobre lo que tenía que hacer: confesar ante su madre era la opción más obvia, pero también la más terrible. Reconocer su estupidez 98 y ser castigada con la dureza habitual en aquel hogar de firmes conviccio nes católicas por algo tan menor le parecía exagerado, casi injusto. La otra opción era regresar a la tienda para devolver lo robado, lo cual resultaba, además de humillante, difí cil de realizar, puesto que no contaba con los recursos para desplazarse al centro de la ciudad (su madre consi deraba que el dinero, después del sexo, era el segundo gran corruptor del alma humana, así que le prohibía usarlo, a fin de mantener impoluto su espíritu infantil). No encontraba la manera de ir a la mercería sin tener que decir una mentira y eso era impensable. Imposible. Esa noche fue un hito. A pesar de que pretendía actuar de acuerdo con los principios que con tanto rigor le habían sido inculcados, pudo más la reprimenda materna. Puesta a elegir entre Dios y su madre debió recono hell is round the corner cer que, acaso por la inmediatez de la furia vengadora de ésta, prefería estar bien ante ella sobre todas las cosas. Ahí descubrió lo poco que le impor taba en realidad si Dios existía o no. 2 Puede decirse que fue una adolescen te modelo: estudiante sobresaliente, presta a participar en cuanta actividad extracurricular existiese, siempre y cuando no interfiriera con su desem peño académico, claro está; acome dida en su casa, humilde y dócil ante las consejas de los adultos, paciente y amorosa con todos los seres del mun do, incapaz de un arranque de cólera. Debía de ser así, aunque no por eso se trataba de un fingimiento: para ella la bondad era una forma de vida, no una prótesis que le permitiera fun cionar en sociedad. Asunto aparte era el placer que ha llaba en sustraer cosas del cuarto de su mejor amiga, de la casa de su tía, de la cocina de la anciana del barrio a la que ayudaba dos veces por semana, como parte de su activismo religioso. No eran objetos útiles. Lo que es más, mirados en conjunto, semejaban una caja de objetos perdidos, meros ti liches que la mayoría del tiempo ni siquiera sus propietarios echaban en falta: una liga para el pelo, el instruc tivo de un viejo televisor, broches para tender la ropa. Posesiones cuyo único rasgo en común era el capricho de ella. O, mejor dicho, el secreto. 3 Fue certero que el placer se erigiese como pecado: nada hay más peligro so que el ansia voraz que se despierta por virtud del goce. El de ella llegó a su clímax la tarde que robó un tubo de hilo de seda del cuarto de su ma 99 atenea cruz de los que los otros ni siquiera se sa bían contendientes. 4 dre, un tío se lo había enviado desde el extranjero junto con una pieza de tela muy fina como regalo de cum pleaños. Durante días vio a su madre buscar y rebuscar en los ordenados cajones, desconcertada, aquel tubo que era irremplazable en su calidad de muestra de amor filial. No se trató entonces ya únicamente de robar: el gozo extendió sus fronte ras al acto de contemplar las reaccio nes de los demás. Contenerse en el momento para luego, ya en privado, disfrutar su triunfo en esas batallas 100 El día del juicio final llegó por culpa de un libro. Desconocía el autor, inclu so el tema. Es decir, no se trataba de un libro significativo. Lo tomó porque estaba junto a la pila de volúmenes que ya había pagado. Parecía muy fácil. Para entonces tenía bastante experiencia en tiendas de abarrotes y departamentales. Era un libro de bolsillo, blanco, pasta suave. Con la habilidad de alguien bien entrenado en su disciplina, lo guardó en la bol sa. Demoró un rato más revisando las novedades en los anaqueles para cu brir las apariencias. Sin saberlo, dio oportunidad a la encargada para no tar aquella ausencia. Tanto insistió en que faltaba que terminó por sacarlo de su bolsa de compra, fingiendo una confusión. Aunque era una mujer jo ven, el trato que le dieron fue pueril: el guardia se empeñó en revisarla y la empleada se rehusó a recibir el pago por el libro para resarcir el daño. Le tomaron una foto que fue exhibida a la entrada de la librería. Al tratarse, además, de una franquicia hubo que enviar un reporte a la matriz, acom pañado de la denuncia en el ministe hell is round the corner rio público. Su rostro avergonzado en la sección policiaca de los periódi cos locales quedó grabado en piedra. 5 La rabia de su madre destruyó la habi tación en su afán de conocer a aquella extraña a la que había albergado bajo su techo, confiando en su buen ejemplo. Como era de esperarse, dio con aque llas cajas acumuladas a lo largo de los años y lloró, lacerada en su orgullo de madre al darse cuenta de que todo lo que le enseñó no había servido. Esa hija era la materialización de su fracaso. Pero el odio, el odio verdadero se desbordó cuando surgió de entre aquel montón de baratijas el tubo de hilo de seda, que tenía encajado el primer alfiler. 6 Para poder aspirar al perdón de Dios nuestro Señor, es importante ser firme a la hora de educar a los hijos en la fe: que al momento de pecar ellos sean capaces de reconocer por sí mismos sus errores. Sólo así se llega al arre pentimiento sincero. Sólo con since ridad y humildad se puede aceptar su condena, sin lamentarse por nada más que por haber ofendido a Dios. Por eso ella no emitió sonido algu no cuando su madre, llorando, cla maba por la entereza necesaria para perdonar semejante injuria, mientras con amor purísimo y perfecto le co sía una mano con la otra a la manera de los que rezan, librándola de vol ver a pecar. 101 Al filo de ser desaparece F elipe V ázquez En los vasos rotos de tu nombre no hallé el vaso ni la zarza ni el eco del vino entre las naves, hallé en mi sangre los vidrios de la sed, la nada ardiente al filo de mis huesos, la falla en fila de bisontes me decide. * En sesgo por la noche de lo ido, el río de muertos halla cántaro en tus venas pero el río en ti se ahoga y, serpiente contra sí, anega el mar de grietas que tu ser segrega en mi ceniza. 102 * Llegaron del torrente a la feraz laguna y se miraron, ¿somos aún esa mirada que, a través de alambradas y sequía, nos mira y no nos reconoce? El estallido ciegos por dentro desde anoche nos dejó a mitad de otro torrente. * Injerta sus venas en la era, da savia a la sequía, pero no espiga el árbol de la herida, cava el muro de sí mismo y del sería vuelve al árido mezquite en cuyas venas el río que somos desemboca. * Se despeña de sí mismo y en las errantes orillas de lo real busca el cuenco de su nombre, teje las fisuras que lo ataban; hoy estalla el agua en su mirada, sabe a sed el ser que ansía, su cuerpo 103 –esa duda al tacto– se deslíe donde las cuerdas del tiempo se desatan. * Se abre a cada paso una frontera y, preso entre tierras cuyo canto se alza en muros, tajo la raíz que en mí respira, doy olvido a los muertos cuya tumba halló sitio sólo en mi conciencia, la frontera avanza por mis venas, me separa la distancia insalvable de mis muertos. * De errantes huellas donde el sí eleva peñas de la nada, vino, me trajo al siglo donde soy en otro siglo o donde no; sería caballo en los trigales de la ira, vaso en tu selva de silencios, pero no vine a tajo de alabarda, he sido el que al filo de ser desaparece. 104 Óscar Collazos: de la mano de la muerte M anuel C ortés C astañeda Tomar la biografía de un escritor y hacer de ella la razón última y definitiva de su producción literaria me parece un error tan obvio y desafortunado que no vale la pena comentarlo. Indudablemente, de una u otra forma, una obra literaria está ligada a su creador –y algunas mucho más que otras–, pero ni siquiera en las obras autobiográficas la vida del escritor es suficiente para explicar los pormenores de su creación. En el acto de escribir siempre hay algo que se nos sale de las manos o se nos queda entre líneas, aparte del lenguaje mismo en cuanto tal, ya que hagamos lo que hagamos éste termina convir tiéndonos en su instrumento. La memoria, tan acostumbrada a deformarlo todo, también juega en contra de esta ilusión. Todo escritor debería de saber, por simple intuición o angustia frente a lo que en el proceso creador nunca se nos revela, que cuando más se quiere ahondar en el conocimiento de sí mismo es cuando menos se sabe lo que se es y, mucho menos, lo que se fue o lo que se quiere ser. La sed de originalidad es otra de las paradojas que aleja al creador de su propio yo y sus fantasmas. De la vida del escritor no se debe tomar nada para explicar su obra; si es indispensable, sólo lo absolutamente necesario, nos advertía Fernando Pessoa. Para mucho críticos, la obra literaria no sólo está condenada a ser en la vida íntima y profunda del autor, sino también en el entorno donde éste se mueve; pero, más allá de este entorno o espacio existencial, no puede exis tir a cabalidad una obra literaria y mucho menos resistir una análisis, sea cual sea el enfoque. El desarrollo desigual y la autonomía relativa, premisas determinantes en el pensamiento de Herbert Marcuse, no son más que una 105 manuel cortés castañeda monstruosidad subjetiva en la pers pectiva reducida de estos críticos, y es el determinismo o el reduccionis mo lo que a final de cuentas justifica la obra. No estoy diciendo que la obra literaria no esté ligada al espacio real que la genera o alimenta, sino que este entorno nunca es suficiente para expli carla en su contenido, estructura, esti lo, ya que cualquier obra transciende su propia realidad y la realidad de su creador. Y no sólo eso sino que, mu chas de ellas, son su propia negación o contradicción. Bien sabemos que la cotidianidad es mucho más que lo que óscar collazos nosotros pensamos y sentimos y que a cada momento nos juega malas pasadas. Nos manipula y nos trasforma a su manera. Otro error desafortunado o malintencionado es la afirmación peregrina de que no se puede leer bien o entender o analizar en profundidad la obra literaria sino atendiendo a la tradición, a las influencias de la verdad histó rica, ideológica, cultural. En suma, a los aullidos de esa monstruosidad gre garia que llamamos generaciones, tendencias literarias, manifiestos, autores consagrados… Así que para entender o disfrutar de una obra, uno estaría condenado a leer primero un cúmulo de verdades establecidas, entelequias, delirios, el memorial de los maestros, vecinos y muertos y amigos de la fami lia. Nada nace por generación espontánea, nos dicen, y, aunque proclame mos la originalidad, estamos condenados a repetir a los mejores, los modelos, los clásicos, las voces destacadas del momento y de siempre. Todo cabe úl timamente, según estos nuevos ideólogos de la crítica, en el juego absurdo de los diseños inteligentes y las tautologías que se han vuelto a consagrar después del despilfarro posestructuralista. Repiten hasta el cansancio que el escritor –y especialmente los poetas– está condenado a decir siempre lo mismo aunque lo diga de diferente manera. Pero no se puede entender esta 106 de la mano de la muerte generación, afirman, sin la precedente; o a este escritor, dicen, sin el que lo antecedió en el tiempo, territorio, obsesiones y manías. Incluso atemorizan afirmando que el dejar de lado la historia y la memoria es estar condenado a repetir los mismos errores y a avanzar con pasos de ciego. Víctimas de la historia y sus veleidades, estos críticos nos quieren convertir en sus víctimas a largo plazo. Y que para entender a Platón hay que leer a Aristóteles y que Sócrates no existiría sin Platón, que Deleuze es hijo de Nietzsche y éste de Heráclito, que sin un buen maestro no hay un buen discípulo y que el mode lo materno cuenta, pero que el paterno es, finalmente, el dueño de la pelota. No les vendría nada mal a estos terroristas de la verdad a priori, facultades e imperativos a granel, leer las Consideraciones intempestivas, de Nietzsche, especialmente “De la utilidad o inconveniencia de la historia para la vida”. Todo esto para aclarar que los críticos, por lo general, son injustos y están ahogados de prejuicios. No son capaces de mantener una distancia razonable entre los caprichos de su propio ego y los pormenores de la obra literaria. Creo que, con la obra de Óscar Collazos, los críticos han transitado por estos caminos en exceso, olvidando que un crítico serio debe ser consciente y leal con lo que piensa, afirma o defiende, y que no debería cambiar de rasero cada vez que le es necesario o por simple conveniencia. Es la obra la que le exige una nueva metodología al crítico y no la aceptación ideológica o emocional que el crítico tenga del autor o de la obra en cuanto tal. Ya pasaron esos tiempos amargos y faltos de imaginación en que las infraestructuras deter minaban los productos del placer y sus imperfecciones. Es hora de conceder un poco de crédito a Borges y a Kafka y no tener miedo de afirmar que es la realidad la que copia a la literatura y no a la inversa. Si a alguien le interesa la vida del autor –y su contexto histórico, social, cultural–, esta obsesión de bería dar rienda suelta a sus caballos después de la lectura del texto y jamás antecederlo. Imaginen por un instante que no existe dato alguno de la vida del escritor, como querían los surrealistas, y que los referentes históricos, geográficos o culturales que aparecen en la obra no tienen razón de ser o no son más que pura invención. ¿Tendría un lector que renunciar a la lectura del texto debido a esta carencia? ¿Y qué importa que la obra esté ligada a una realidad puntual, cartográfica, geopolítica, si Santa María, Macondo o Sintra, han perdido sus referentes reales para convertirse en símbolos de una 107 manuel cortés castañeda realidad cambiante, diversa, siempre haciéndose y deshaciéndose en sí mis ma? El mismo Collazos, en su ensayo “Sobre la moral del crítico”, afirma con mucha claridad que “una obra literaria no se lee en función de aquellas que le precedieron. Se lee en función de lo que es y al margen de todo prejuicio. Hay críticos que prefieren leer en panorámica, operación tal vez más cómo da. Y rehúsan hacerlo de la única manera justa y posible: considerando toda obra como un primerísimo plano, esto es, como una creación que contiene y traza en sí misma los límites de la lectura”. Cuando uno lee a los críticos de Collazos, o de su obra –algunas veces es difícil saber cuál es la forma que da existencia a la materia o viceversa–, con algunas raras excepciones se encuentra uno con una serie de afirma ciones y categorizaciones que podríamos resumir en la siguiente secuencia o acumulación de estados evolutivos y cualitativos que siempre tienen que partir de cero hasta llegar a la perfección, como les gusta a los historicis ta-evolucionistas: testimonio, lo social, demasiada realidad, exilio, culpa, remordimiento, desarraigo, sinceridad, verdad, comicidad, erotismo, evoca ción y, finalmente, revelación… Secuencias que van apareciendo en la obra de Collazos, según la mayoría de sus críticos, en orden ascendente hasta llegar al producto final donde la perfección y el manejo del arte narrativo alcanzan su gloria y trascendencia. Como si no supieran que la obra de arte es más producto de la imperfección y sus fracasos que de la necesidad de glorificarse en lo absoluto. Como si no supieran que el hombre y la sociedad y su cultura son víctimas de la evolución y que el diacronismo no es más que una falacia o una vana ilusión. En los dos textos que voy a utilizar para acercarme a la obra de Óscar Collazos, que además es muy variada, “Soledad al final del coche cama” y “Alguien llama a mi puerta”, podemos ver, sin recurrir a marcos teóricos de terminados y autosuficientes, que ésta es una obra que merodea y se nutre, y no por accidente, en los territorios de la literatura fantástica y no necesaria mente en un realismo discursivo o en un historicismo cualitativo y cómplice de los hechos y sus circunstancias. En el primero, el narrador nos cuenta la historia del señor Hernández y su esposa, quienes viajan por primera vez de Madrid a Barcelona. La cosa está en que Hernández cree que viaja con su esposa pero ella está muerta. En el segundo, se nos cuenta la historia de un 108 de la mano de la muerte hombre que escucha cada vez con más frecuencia que alguien llama a la puerta aunque no hay nadie. Al fi nal nos enteramos que precisamente, cuando los golpes son más constantes e intensos, se produce la muerte del hermano que vivía en Panamá. Los dos cuentos son paralelos, aunque de dirección contraria: en uno la muerte es una presencia pun tual mientras que, en el otro, sólo es el síntoma caprichoso de su adveni miento. En los dos se escenifica una experiencia con la muerte: en “Sole dad al final del coche cama” el pro tagonista viaja con la muerte. No es difícil ni rebuscado hacernos a la idea de que el tren es la barcaza de Caronte y, Hernández, el boga que quiere acompañar a su amada en su último viaje. El definitivo: quiere ser parte de ese viaje como si la muerte de su esposa fuera su propia muerte. Hernández no esta preocupado porque su esposa haya desaparecido sino, más bien, porque sabe que le ha perdido los pasos, que se ha ido y él se ha quedado fundido al mundo de su nada. Al contrario, en “Alguien llama a mi puerta”, la muerte está en curso o aún no ha terminado su papel. Los dos cuentos están conectados con y por el viaje. El primero tiene que ver con un desplazamiento real, mientras que en el otro éste es más subjetivo o introspectivo. La muerte aparece como una premoni ción, como una realidad que poco a poco va tomando posesión de la realidad objetiva. Y en la medida en que va cobrando más protagonismo, todo a su alrededor se impregna de sus atributos principales. La cotidianidad continúa como si nada hubiera pasado, pero la muerte poco a poco se va adueñando de ella alterándola y transformándola, negándola. Todo se pone al servicio del narrador, quien insiste, a como dé lugar, en retardar el advenimiento de lo 109 manuel cortés castañeda extraño, tal vez un amante que llega para disculparse por su comportamiento inexplicable e impredecible. La cotidianidad con la que se vive o se desvive, y que de una y otra forma nos reduce al mundo de los hábitos, de lo reiterativo-obsesivo, va adquiriendo poco a poco en la percepción del narrador atributos fantásticos. Cotidiani dad que no tiene que ver sólo con el comportamiento supeditado al contrato social o a los caprichos de la individualidad, sino con los lugares, funciones, acciones, frustraciones, deseos, recuerdos imposibles, objetos que el deseo no logra definir o poseer. La realidad objetiva o puntual no es tan objetiva o puntual como aparentemente la percibimos y entendemos, sino que es un teji do mucho más rico, complejo, diverso, lleno de matices, sugerencias, desvia ciones, perversiones… Y solamente en la medida en que nos descentramos, en la medida en que borramos los últimos vestigios del culto a la personali dad, en que participamos de todo y de nada, la realidad se nos revela en sus infinitas contradicciones, dimensiones, planos entremezclados y paradójicos. “Ese inmodificable paisaje de mis días… esa fotografía aparentemente re petitiva e inmodificable”, como categoriza el narrador la cotidianidad, que poco a poco se va trasformando y generando otras realidades en reversa o a la inversa; otras sensaciones, otras conexiones y reacciones que obligan al narrador, a pesar de su temor y angustia, a entrar y participar de un mundo hasta ese momento ni siquiera intuido por él. Y no importa que el narrador intente utilizar todos los medios a su alcance para mantenerse separado de ese universo extraño que lo cotidiano le revela, reiterando sucesivamente que todo tiene que ver con la puerta o con ese boleto, más producto del deseo que de una acción puntual, y que le asegura que su esposa viajaba con el. Esa realidad alterna y cada vez más insistente se va imponiendo poco a poco convirtiendo al narrador en un campo de fuerzas en tensión, una máquina digestiva, cada vez más sensible y proclive a discriminar y matizar ruidos y vagos recuerdos y experiencias cada vez más sutiles e imperceptibles. En los dos cuentos, en la medida en que la ruptura con el mundo de la cotidianidad se ahonda y se vacía de sí misma, los protagonistas poco a poco también se van convirtiendo en desconocidos de sí mismos. El protagonista de “Soledad al final del coche cama” ha entrado a otra dimensión en la que, sin reme dio, se ha perdido. En “Alguien llama a mi puerta”, el protagonista no se 110 de la mano de la muerte pierde definitivamente: le queda un segmento de conciencia que le permite dialogar con los fantasmas de la otredad, que parecen arroparlo y engullirlo, desafiarlo a como dé lugar, desarticularlo, perderlo, confundirlo, hacerlo su víctima… En los dos textos, ante el peligro cada vez más inminente, acosado por el temor de una ruptura definitiva, de una perdida irremediable, el narrador se aferra a todos los medios posibles (el sueño, el recuerdo, la lectura, un boleto, un destino determinado, un paisaje marítimo, una botella de whisky, un pedazo de memoria, la televisión, escribir cartas que nunca manda, el humor, la masturbación) con la vana intención de retrasar lo inevitable… En el caso de “Alguien llama a mi puerta”, la historia de amor y desengaño con la “fugitiva” que va entremezclando en la narración principal como otra historia, como una disculpa, un intermezzo, que le permite respirar un mo mento, engañarse, racionalizar, ser dueño de sus sentidos. Es una estrategia temporal e inservible, ya que sin razón alguna hace pedazos la foto de la fu gitiva. Un signo claro de que el pasado, la cotidianidad, se diluyen para dar paso a lo extraño y perturbado, aunque en el fondo se sepa que algo terrible ya ha sucedido o acaba de suceder o esta sucediendo, ya sea empujado por el miedo a lo desconocido o porque quiere alargar la agonía para intensificar más la pasión que siente frente al mundo de lo extraño que parece desafiarlo, provocarlo desde diferentes ángulos, anulando más y más el mundo de la cotidianidad: “en una de esas noches creí escuchar no el golpe de los nudi llos de unos dedos en la puerta, sino un llanto lejano, lejano y sin embargo perfectamente audible”. En los dos cuentos, todo ese sutil sistema sutil de estratagemas que retrasan el mundo de lo desconocido, definitivo o a punto de suceder, no son más que un autoengaño, una trampa narrativa que pospone la entrada de lo terrible, haciendo que el ritmo de los acontecimientos se altere o adquiera otra frecuencia, intensidades desconocidas, velocidades arbitrarias, que a la vez que retrasan lo ya inevitable y desesperan, también a los lectores nos convierten en victimas de una digestión que no acaba de engullirnos sino que nos hace prisioneros de una trama aparentemente sin salida: hacerse a la idea de que ya no se espera nada cuando se ha esperado o querido demasiado no es más que la forma de concentrar y expandir la intensidad del deseo para 111 manuel cortés castañeda que el golpe inesperado y soñado sea más intenso y definitivo. Lo inevitable, en la medida en que los relatos avanzan y las trampas del narrador pierden eficacia, poco a poco va tomando posesión de todo. Todo se hace más difuso, se tras toca, se confunde, se duda, se des naturaliza y se desmaterializa como si la presencia de lo inevitable, la entrada definitiva de la muerte, fuera la síntesis de todo y a la vez su negación. Como si lo inevita ble fuera un agujero que poco a poco va consumiendo todo con el único propósito de dar paso a esa única verdad que es la muerte, la cual, aunque no lo aceptemos, nos acompaña todos los días. Es importante destacar tam bién que, en ambos cuentos, el na rrador es un lector de textos literarios y que el contenido de lo leído se enlaza o se interconecta con el desarrollo de los acontecimientos de la narración principal. Quien haya leído a Collazos sabe que su obra se suma a narrado res y poetas como Saul Bellow, Enrique Lihn, Cesare Pavese, Allen Gins berg, Saint-Exupéry, Aimé Césaire, Thomas Mann, Carlos Monsiváis, Juan Carlos Onetti o Louis-Ferdinand Céline, Álvaro Mutis, incluso Karl Marx. Esta simbiosis permite afirmar que mucho de lo que ocurre en lo narrado también está ocurriendo en los textos leídos, y viceversa, y que el mundo de la lectura como el de la cotidianidad se entremezclan y se confunden, anulando sus fronteras al crear puntos de convergencia y extraños vacíos. No hay una diferencia abismal entre el personaje, en la historia de Antonio Tabucchi o Patricia Highsmith, y los narradores de las historias en cuestión. La afinidad es obvia y necesaria en el proceso narrativo. Tal afinidad nos coloca en el 112 de la mano de la muerte universo de lo fantástico y, por consiguiente, en el entramado de lo extraño, lo diferente, lo travestido, lo que no admite categorizaciones ni antítesis, lo desconocido que finalmente transforma los objetos y la cotidianidad en un universo perturbador. Desde esta perspectiva, me atrevo a afirmar que parte de la escritura de Collazos está más cerca de Borges o de Bioy Casares que de lo social, lo histórico, lo político, la dialéctica de la realidad… Incluso algunas de sus obras más políticas, donde los personajes están cargados de tanta realidad, como bien dijo un crítico, que terminan entrando en el mundo de la hiperrealidad o lo imposible, lo extraordinario, lo deforme, exagerado, la monstruosidad… En “Alguien llama a mi puerta”, nos damos cuenta finalmente, por una llamada de Alfonso, hermano del narrador, que el otro hermano (Carlos) ha muerto en Panamá en la miseria más absoluta y abandonado por todos. Y que ocurrió precisamente el día en que los golpes en la puerta habían sido más intensos e insistentes. Sólo se trataba del hermano que, antes de marcharse definitivamente al mundo de la nada, había venido a despedirse, a recoger sus pasos, a enhebrar sus últimos recuerdos, como dice la tradición popular en muchas sociedades y culturas. La muerte había estado llamando con tanta insistencia a la puerta. Si el lector, manoseado y engañado desde diferentes perspectivas por el narrador ––y especialmente por las pausas y los silen cios y la dilación de los acontecimientos––, esperaba un final inesperado o impredecible, queda desarmado, a la intemperie, indefenso, expuesto, va cío, desconocido de sí mismo, tan perdido como el narrador. En el fondo, el cuento no es más que la recreación de una creencia popular ancestral: la muerte, antes de largarse para siempre, viene a despedirse de los que ama y de los que no son de su agrado. La maravilla está en contar lo que ya todos sabemos, pero haciendo creer que se trata de otra cosa, que lo mismo nunca es lo mismo sino el escenario confuso y difuso de una realidad nuestra y, sin embargo, ajena y desconocida. Después de todo, el hermano del narrador llega a Cartagena, como tanto lo había deseado y como lo había prometido. Sobre estas simplezas se cons truye casi siempre la buena literatura. En “Soledad al final del coche cama”, la presencia de Extraños en un tren, de Patricia Highsmith, es más importante o está más interconectada 113 manuel cortés castañeda con los acontecimientos de la narración principal que la lectura de Antonio Tabucchi –de quien no se menciona el título– y Álvaro Mutis* –tampoco se refiere título alguno– en “Alguien llama a mi puerta”. A pesar de que es evi dente que su esposa desapareció del tren –y la situación adquiere matices tragicómicos–, Hernández recurre repetidamente al libro, y en él se apoya, para intentar entender que las cosas que le suceden al ser humano tienen un lado extraño y que, sin la necesidad de señalados protagonistas o funcio nes causales, las situaciones se interconectan en el tiempo y en el espacio. Abandonar la lectura del libro en momentos cruciales significa que ¿tiene miedo de encontrar una conexión directa entre la desaparición de su esposa y las intenciones criminales de Gay? ¿Acaso la desaparición de su esposa está íntimamente ligada al libro que no puede dejar de leer? ¿Hay alguna relación directa entre la muerte de la esposa de Hernández y el plan de Gay para matar al padre de Bruno? ¿Acaso Hernández mismo mató a su esposa y, después de muerta, supone que viaja con ella al lugar de sus sueños? Otra cosa destacable es el protagonista de “Soledad al final del coche cama”. A diferencia del protagonista de “Alguien llama a mi puerta”, le cuesta hacerse a la idea de que la realidad existe: la ve, más bien, como prolongación de sus fantasías, deseos o percepciones alteradas. La realidad, para Hernández, es efímera, casi fantasmal, una especie de eco que va y vie ne y desaparece a cada instante: “Hernández creyó que la limpia visión de un largo y estrecho espacio despoblado era apenas una figuración suya, el presentimiento o el temor, dando por un instante la impresión de algo real”. Por otra parte, hay que enfatizar cierta atmosfera de horror y soledad que permean el relato. Hernández parece haber emprendido ese viaje para escapar de sí mismo y de su propia soledad. ¿Es acaso la soledad, el miedo a estar solo, lo que le ha impedido dejar ir a su mujer y ha inventado este viaje imaginario con el propósito de seguirla, de convertirse él mismo en pasajero de la muerte? “Preparando el terreno a la única cosa esperanzadora y cierta de los hombres, la soledad”. Una aureola de irrealidad, una burbuja extraña y a punto de romperse y echarlo todo a perder demarca la estructura del rela to, a grado tal que uno como lector empieza a dudar de aquello que sucede, Del texto de Álvaro Mutis, sólo se dice que se trata de las aventuras de Maqroll, el Gaviero. * 114 de la mano de la muerte incluido el viaje mismo. Todo parece ha berse quedado suspendido, varado, fijado en una escena única, pero también todo parece a punto de romperse. Es como si el viaje de Hernández y la aparente desaparición de su esposa fueran sola mente un fragmento que completa o se disloca, por asociaciones o negaciones recurrentes, la novela de Highsmith. La duda y la incertidumbre se convierten en los personajes del relato –ambas crean los acontecimientos como el lenguaje mismo–. En la medida en que éstas se acentúan y se interconectan con nuevas situaciones, impresiones, recuerdos, pa recen orillarnos más y más a un mundo extraño, vacío de sí mismo, desconecta do de la realidad y del deseo. Es tal la ambigüedad y la incertidumbre que delimitan la atmosfera del relato que nunca se sabe a ciencia cierta si Hernández tiene dos boletos en el bolsillo de la chaqueta o sólo uno, tal vez ninguno. Nada queda claro. No hay afirmaciones tajantes ni evidencias contundentes que delimiten una si tuación o una afirmación en un momento determinado. El lector puede llegar a pensar que el viaje es ficticio o que Hernández ha matado a su esposa en un momento de desequilibrio o de angustia, lo ha olvidado y se ha escapado. El viaje, entonces, se debería exclusivamente a la necesidad de buscarla, de seguirla o escapar definitivamente de ella y de sí mismo. Después de todo, el mismo Hernández afirma que ya no la quiere como antes sino que sim plemente la necesita. Hernández ¿ha estado vagando solo o se ha hecho a la idea de que alguien lo acompaña para ahogar por un momento su soledad? ¿Inventar un interlocutor para retrasar un momento la perdida de la razón o para no perderla? Hay indicios que obligan a pensar que la esposa no existe: “La inclasificable impresión de que se tiene frente a un ser inmensamente solo, alguien que ha querido llenar el vacío de un deseo insatisfecho, con 115 manuel cortés castañeda una hermosa fantasía amorosa”. Tal vez su mujer lo ha abandonado y él, incapaz de seguir adelante solo, ¿ha inventado todo este paquete de cosas inexistentes para no tener que aceptar o enfrentar su propia realidad? La forma en que se caracteriza a Hernández –su forma de hablar y de compor tarse– lo asemejan más a un hombre muerto, o a una figura fantasmal, que a un ser vivo. La duda, podemos afirmarlo, es la sustancia vital que fluye de manera constante y extraña en cada momento del relato. Incluso al final, cuando Hernández finalmente decide hablar de la muerte de su esposa, la respuesta a dicho reconocimiento o necesidad queda en suspenso En estos textos hay una reacción clara contra cualquier tipo de realismo o entidades socio-histórico-culturales. Estos relatos están construidos en lo que podríamos llamar poéticas de la “evasión”. Hay una ruptura, simple de apreciar, con todo lo hegemónico o establecido. Es la diferencia lo que le da valor a estos textos y no su referente histórico dialéctico-social. En ellos hay una actitud crítica contra todo racionalismo y pragmatismo y una necesidad de destruir cualquier tipo de convenciones narrativas, tales como objetividad, la unidad narrativa, la continuidad temporal, la mitificación del personaje y especialmente la verosimilitud. Tal actitud crítica coloca los dos relatos en el mundo de lo instintivo y extraño; por consiguiente, en el reino de la pesa dilla, lo atroz, el horror, la duda, el asombro, el estremecimiento, el miedo, el misterio, etc. La eliminación de las fronteras entre la realidad y lo fantástico genera múltiples contrastes en ambos relatos y hace, a la vez, que el mundo de lo absurdo y de las conexiones inverosímiles se revele como fundamento de la vida y del mundo. Los personajes y situaciones de estos cuentos de Collazos son una afirmación tajante de lo otro que siempre somos en lo que no es, los otros, o nosotros mismos. Esto coloca a la narrativa de Collazos, hablando al menos de su narrativa corta, en los linderos de la literatura fantástica, que no del realismo mágico o de lo real maravilloso. Sólo lo fantástico, cuando se manifiesta o se revela como una grieta que abrimos en el tejido de la realidad, nos permite una ruptura definitiva con el poder de la cultura y el pensa miento dominante; construye, en consecuencia, nuevas herramientas para que el hombre y el lenguaje inventen una nueva libertad. Y el lector, más confundido y refundido que nunca, entra en el relato, le tiende la mano a la muerte y se abisma. 116 Tres poemas R ocío G onzález Lo que sé: siempre es una historia de fantasmas una historia inequívoca de ausencias de juventud perdida o malgastada de amores sin pájaros ni vuelos de un saber de transparencia impío. Y como si nuestra incredulidad actual tuviera por causa contingente la muerte de los dioses. Entras en la oquedad de la memoria: casas inmóviles y casas que se caen casas bloques de cemento y al azar una sombra dibujada en el muro. Pasos titubeantes cuchichean pasos ligeros se escabullen pasos para trazar un derredor que me lleve a mí a lo que soy porque he sido. 117 * Ahora ya no sé si el ridículo existe: vivo con él. Le invento nombres: desafío o desgana. Indolente destripo una granada para darle al corazón razones dejo que manche mi vestido blanco de esta sangre dulce que chorrea mi perplejidad. Hago el anuncio: ya no me estoy muriendo (aunque siempre estemos muriendo) y le impongo al mundo que conozco un silencio alegre un silencio de besos y compensaciones un silencio redondo y frágil esfera navideña de colores que se atreve a cantar: sus notas son verde diamantina y rojo ráfaga: suspiro de elefante. Ya no me estoy muriendo y el tiempo deja de tejerse deja de hacer planes deja de hacer ovillos en estambres y es un poco como seguir muriéndome. 118 * Lo que sé de mí y lo que he olvidado lo que el cuerpo recuerda lo que ya nadie contempla y ha dejado sus huellas. 119 Los persuasores de la muerte L obsang C astañeda el guiño de hegesias Debo confesar que me traspasa una rara fascinación por lo inútil, un cariño sincero por lo inservible. Me embelesan las máquinas inoperantes, los cua dernos de apuntes, los edificios abandonados. Me hipnotiza lo maltrecho o, mejor aún, la certeza de que lo funcional puede estropearse en cualquier mo mento. Los que me conocen saben que prefiero mantenerme a la expectativa, sin concretar, que me gusta lo oscuro y lo silente, la quietud y el desencanto, todos los libros, todas las sombras, todos los desvíos. Y saben también que, precisamente por mi afición al despropósito, estoy lejos de considerarme un defensor de las causas perdidas. Por el contrario, mi voluntad de lucha siem pre ha sido escasa e invisible. No peleo, resisto. Más que un conformista, soy un autófago o un explorador de mí mismo perdido en los inmundos barrancos de la productividad. Voy por la vida ensayando, viendo mucho y haciendo poco, y utilizando lo poco que hago para retener lo mucho que veo. Escribo, pues, por necesidad, por impulso, acaso por placer, pero siempre como no queriendo. Porque no me gusta lo definitivo soy nada. Quien defiende la perma nencia defiende también la identidad. Afirmar algo significa negar otra cosa. Cuando digo “yo soy esto”, estoy diciendo “no soy aquello”. Así me esta ciono y me condeno: dejo de ser nada para ser algo. Pero siendo nada pue do serlo todo: un petimetre, un excursionista, un libertino, un noctívago. O un cero a la izquierda, como los personajes de Robert Walser, príncipe de los felices fracasados. Cuando se es nada, humo o vacío, las circunstancias 120 los persuasores de la muerte salen sobrando. Ni pesan ni cuentan. Se convierten en manchas de aceite que es tán ahí, adheridas al piso, pero que no interfieren con la realidad. Cuando se es nada, humo o vacío, el mundo se evapo ra y las arengas de los pregoneros de la muerte adquieren sentido. Discípulo de Aristipo, fundador de la doctrina cirenaica, Hegesias fue lla mado Peisithánatos o “el persuasor de la muerte”. Creía en el placer y el dolor, en el “movimiento suave” y en el “movi miento áspero” pero, a diferencia de su maestro, destacó el carácter impasible de las virtudes humanas, clausurando para siempre la puerta de la felicidad. Decía que una vida plena es imposible debido a las pasiones del cuerpo y a la incapaci dad del alma para encontrar sosiego. Aseguraba también que en ocasiones la propia fortuna se encarga de impedir que llegue a nosotros aquello que deseamos. Por esas y otras razones elogiaba la muerte, pues ella nos libera del sufrimiento que implica el sabernos impotentes. Si nada de lo que ha gamos podrá eximirnos de la carencia, no tiene caso cargar con el peso de una existencia que, suceda lo que suceda, no alcanzará siquiera a rozar la plenitud. Mejor la desaparición, mejor la tumba. Abyssus abyssum invocat: el abismo llama al abismo. Aunque no predicaba propiamente el suicidio, el rey Ptolomeo le pro hibió a Hegesias que impartiera sus conocimientos en las escuelas “porque muchos, oídas estas cosas, se daban ellos mismos la muerte”, escribe Cice rón en sus Disputas tusculanas. Es probable que Midas, el rey frigio, haya sentido un desconcierto similar al escuchar la tajante opinión del Sileno sobre la especie humana: “Estirpe miserable de un día, hijo del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería más ventajoso no oír? Lo mejor para el hombre sería no haber nacido; y si ha nacido, morir 121 lobsang castañeda al punto o morir cuanto antes”. Para Hegesias y el Sileno, persuasores de la muerte, el camino de la extinción está empedrado con guiños fatales. palabras que matan La tragedia del escritor es ver libros por todas partes. Libros que son, a la vez, oro y cobre, modelos a imitar y paradigmas inalcanzables. Me gustan los libros por la ambivalencia que los caracteriza. Incólumes, abren puertas y destruyen. Tocados, nos miran envejecer mientras reviven a los muertos. En efecto, ya Quevedo aseguraba que la lectura es una forma de la necromancia y que tratar con autores es tratar con difuntos. Pero lo importante es darse cuenta de que también la escritura puede ser una extensión de la necrología. Si de verdad sólo lo escrito permanece, entonces cada palabra es el lado positivo de lo perecedero. Según esto, el pobre Werther seguiría vivo gracias a los lectores que todavía hoy sufren con sus desventuras pero también gracias a los jóvenes europeos que, durante el siglo xviii, se quitaron la vida luego de darse cuenta de que sus cuitas amorosas eran similares a las del desdichado personaje de Goethe. Aunque no se sabe a ciencia cierta cuántos suicidas produjo el efecto Werther, se calcula que pudieron ser alrededor de dos mil los muchachos que, enamorados y no correspondidos, se contagiaron de muerte. De igual manera, habría que averiguar hasta qué punto el Fedón de Platón subsiste por obra y gracia de uno de sus más rigurosos lectores, Cleómbroto de Ambracia, que se mató lanzándose desde lo alto de un muro con la in tención de ir al encuentro de las fulgurantes teorías anímicas expuestas en dicho diálogo. El libro puede provocar la muerte del lector de forma efectiva y no sólo virtual o imaginaria como en La asesina ilustrada, de Enrique Vila-Matas. Muerte, por lo demás, que refuerza la inmortalidad de lo escrito. En más de una ocasión me he soñado cadáver, en medio de una inmensa biblioteca, rodeado de millares de ejemplares intonsos, lacrados, sin abrir. Invariable mente despierto contento, con la certeza de que a lo largo del día tomaré un nuevo ejemplar y me entregaré a él sin reservas. Para mí estar vivo significa tener la posibilidad de leer aunque la lectura, como toda actividad seden taria, termine por aniquilarme. Se dice que en su lecho de muerte, acom 122 los persuasores de la muerte pañado de los 45,000 volúmenes que conformaban su colección, el erudito Marcelino Menéndez y Pelayo exclamó: “Lástima tener que morirme, con tantos libros que me quedan por leer”. Angustia que también quedó reflejada en el “Discurso preliminar” de su monumental Historia de los heterodoxos españoles con las siguientes palabras: “He recorrido y recorro las principales bibliotecas y archivos de España y de los países que han sido teatro de las es cenas que voy a describir. No rehúyo, antes bien busco el parecer y consejo de los que más saben. Dénmele de buena fe, que sinceramente le pido”. Y es que en la línea de sombra que divide la vida de la muerte habita la palabra. La mayoría de los moribundos hablan, o al menos lo intentan, cuando sienten que el final se acerca. Dicen que Pancho Villa, por ejemplo, profirió la siguiente frase: “No dejen que termine así. Cuéntenles que dije algo”. Ru mor que, sin embargo, parece inverosímil, debido a que Villa fue emboscado y cosido a balazos por una gavilla de pistoleros encabezados por Jesús Salas Barraza y Melitón Lozoya. De los trece disparos que recibió, uno le perforó el abdomen, otro el pecho y otro el corazón, por lo que resulta dudoso que haya siquiera alcanzado a mascullar una palabra. Mucho más creíble, en cambio, es la anécdota que cuenta que Balzac, postrado en la cama, consumido por la hidropesía y a punto de exhalar su último suspiro, balbuceó: “Ocho horas con fiebre. ¡Me hubiese dado tiempo de escribir un libro!” Los antiguos llamaban novissima verba a las palabras postreras de los agonizantes. Durante la Edad Media se valoró de manera muy especial la recopilación y registro de tales expresiones como parte esencial del ars mo riendi o “arte del buen morir”. Algunos historiadores aseguran que la gente asistía a las ejecuciones públicas no tanto para ver cómo moría el condenado sino para oír lo que decía. La palabra, persuasora de la muerte, causaba ma yor expectación que los cuerpos fustigados o crepitantes. Desde entonces el camino de la extinción está repleto de susurros lastimeros. el club de los corazones rotos de camille flammarion Mi amasiato con lo desechable me ha vuelto adicto a las librerías de viejo. No pasa una semana sin que visite a “mis libreros” y vea qué “novedades” han llegado a sus estantes. En ellos encuentro, de vez en cuando, verdaderas 123 lobsang castañeda joyas bibliográficas entre libros que nada valen. Lo bello, en efecto, suele rodearse de basura. En una de tantas expediciones pude hallar los tres tomos de La muer te y su misterio, del astrónomo y no velista francés Camille Flammarion, publicados originalmente en 1917 y traducidos al español por José Meliá, amigo y secretario de Vicente Blasco Ibáñez. El primero de ellos está dedi cado a los fenómenos supranormales que tienen lugar antes de la muerte, el segundo a los que se dan junto con o al rededor de la muerte y, el tercero, a las apariciones y manifestaciones de los difuntos. Al comienzo de su obra, con actitud prudente y rigurosa, Flamma rion escribe: ¿Ser o no ser? Tal es el grande, el eterno problema planteado por los filósofos, los pensadores, los investigadores de todos los tiempos y de todas las creencias. La muerte ¿es un fin o una transformación? ¿Existen pruebas, testimonios de la supervi vencia del ser humano después de la destrucción del organismo viviente? Hasta hoy este punto ha quedado fuera del cuadro de las observaciones científicas. ¿Nos será permitido abordarlo empleando los principios del método experimental, al que debe la humanidad todos los progresos realizados por la Ciencia? ¿La tenta tiva es lógica? ¿No nos encontramos ante los arcanos de un mundo invisible, di ferente del que cae bajo nuestros sentidos e impenetrable para nuestros medios de investigación positiva? ¿Se puede ensayar, buscar, si ciertos hechos, correcta y escrupulosamente observados, son susceptibles de ser analizados científica mente y aceptados como reales por la crítica más severa? No queremos más frases ni más metafísica: hechos. Hechos. Se trata de nuestra suerte, de nuestro desti no, de nuestro porvenir, de nuestra existencia. Pero más allá del enfoque científico con el que el astrónomo intenta 124 los persuasores de la muerte abordar “el más grande de los problemas”, lo verdaderamente interesante de su obra son las sabrosas historias sobre moribundos, cadáveres, aparecidos y fenómenos inexplicables relacionados con la muerte que le sirven para expo ner de manera clara y sencilla temas como el magnetismo, el hipnotismo, la sugestión mental, los estigmas, la telepatía, la criptoscopia, la cinematogra fía psíquica, los sueños premonitorios, las visiones y los intersignos. Aunque resultaría excesivo ahondar en cada uno de estos tópicos, cabe destacar, sin embargo, el capítulo dedicado a los dobles –que habla de las bilocaciones y el desdoblamiento humano a través de la transmisión de imágenes por medio de ondas psíquicas entre dos cerebros coordinados, haciendo uno de aparato emisor y otro de aparato receptor– o las páginas dedicadas, hacia el final del tercer tomo, al espiritismo, que Flammarion reivindica no como una religión sino como una ciencia en ciernes aunque progresiva. Muchas de las historias analizadas en La muerte y su misterio fueron tomadas de artículos periodísticos, informes clínicos, obras literarias o filo sóficas y anales de ciencias psíquicas, pero sobresalen los testimonios comu nicados al autor mediante cartas escritas por gente preocupada por la finitud humana y afligida por la pérdida de algún ser querido. Cartas en donde las madres sufren por la muerte de sus hijos y en donde lo hijos, desesperados, buscan un “método” para revivir a sus padres. Cartas en donde los remi tentes elogian la clarividencia y misericordia del maestro y le ruegan enca recidamente un poco de ayuda para aliviar el dolor de la ausencia con sus conocimientos del más allá. Agobiado por los mensajes de esos corazones rotos, conmovido por la desgracia ajena, Flammarion creía fervientemente en sus investigaciones. Aunque sus novelas, ensayos y tratados científicos fueron auténticos best seller en una época ávida de explicaciones, jamás su fama lo llevó a aprovecharse de los demás o a cebarse con sus penas. Ni siquiera ahora, cien años después, nos parece un estafador sino un inspector de las sombras ocupado en urdir tramas útiles para mitigar los sufrimientos de los dolientes. La naturaleza de sus conocimientos sobre la muerte podría hoy parecernos ridícula o muy parecida a ese esoterismo ramplón que se ha con vertido en el modus vivendi de charlatanes y engañabobos. Sin embargo, con disciplina absoluta, Flammarion nos demostró que ahí donde el terreno es yermo e infértil la pesadumbre levanta fortalezas. Su obra es otra forma de la 125 lobsang castañeda persuasión, ultrasensible al hueco que dejan los individuos cuando empren den el último viaje. levantar la mano sobre uno mismo Casi siempre ahí donde hay luz, yo percibo oscuridad; ahí donde hay alegría, distingo una voluta de tristeza; ahí donde silba la serenidad, escucho el re picar del peligro. No he aprendido a ver las cosas sin su lado negativo. De hecho, poseo un repertorio de frases desalentadoras para cada ocasión de eu foria ciega. Cuando la festividad y la algarabía se hacen presentes y me veo rodeado de personas sonrientes o frenéticas, me gusta recordar un famoso verso de Álvaro de Campos –“Ser cansa, sentir duele, pensar destruye”– o la primera estrofa de “El Desdichado”, que Gérard de Nerval escribió con tinta roja en noviembre de 1853: Yo soy el tenebroso, el viudo, el desdichado, el príncipe de Aquitania de la torre abolida: mi única estrella ha muerto, y mi laúd constelado ostenta el negro sol de la Melancolía. Así, por más que quiero no logro desprenderme de esa pequeña mácula que me indica que hay algo fuera de lugar, quizá yo mismo, capaz de dar al traste con todo y con todos. Sé que eso afecta a los que me rodean, pero no me gusta la hipocresía. Estoy seguro de que cuando llegue al final del cami no mis bonos subirán y mi pesimismo cobrará sentido. Según Luis Antonio de Villena, existen tres clases de suicidio: el pa sional, el honorable y el razonado. El primero no conlleva anuncios previos, adviene luego de una desgracia momentánea y es producto de la desespe ración y el arrebato. Es el suicidio, por ejemplo, de Mariano José de Larra al pegarse un tiro tras saber que su ex amante, Dolores Armijo, se negaba a reanudar sus relaciones. O es el de Horacio Quiroga al ingerir cianuro para evitar las penalidades del cáncer de próstata. El segundo, el honorable, llega como consecuencia de la infracción de un código moral inviolable y tiene que ver más con el deber que con el deseo mismo de morir. Es el suicidio, por ejemplo, de Yukio Mishima, uno de los 126 los persuasores de la muerte más grandes escritores japoneses del siglo pasado, al mutilarse ritualmente para protestar contra la decadencia so cial de su pueblo. O es el del gran Ste fan Zweig en Petrópolis, harto ya de ver cómo el mundo en el que había crecido y sobre el que tanto había es crito dejaba de existir. El tercero, el razonado, va madu rando a lo largo de los años, como una idea fija y terebrante, hasta estallar: es el suicidio de los insatisfechos, de los idealistas, de los que, en esencia, aman tanto la vida que a diario se sienten traicionados por ella. Es el suicidio del escritor húngaro Sándor Márai, extra viado en las populosas calles de San Diego, castigado por la muerte de su mujer y por la vejez. O es el del taima do Luis Carrión Beltrán, autor de esa rareza de las letras mexicanas llamada El infierno de todos tan temido, al lograr finalmente despojarse de la vida tras muchos intentos fallidos. En El dios salvaje, un estudio esencial sobre la muerte voluntaria, el poeta, ensayista y novelista norteamericano Al Álvarez da cuenta de aquellas suicidal tendencies que como una bola de nieve van creciendo con la avalancha de los días hasta hacerse insoportables: “Me pre paré cuidadosamente para el acto por largo tiempo, con una especie de vacía pertinacia. Era el único y constante foco de mi vida, haciendo que todo lo demás resultase insignificante, una desviación. Cada esporádico estallido de actividad, cada éxito o desilusión, cada instante de calma o relajamiento, parecían simplemente una pausa fugaz en mi firme descenso cruzando capa tras capa de depresión, como un ascensor que se detiene un momento en su viaje hacia el sótano. Jamás hubo intento alguno de bajarse o de cambiar de dirección”. Si tuviéramos que hacer la lista completa de los escritores que por una 127 lobsang castañeda u otra razón se han quitado la vida tardaríamos demasiado. Habría de todo, obviamente. Figurarían en ella los abatidos, los iracundos, los aciagos. Es tarían, por supuesto, los muertos por sobredosis como Georg Trakl, José An tonio Ramos Sucre o Cesare Pavese; los muertos por ingestión de sustancias venenosas como Leopoldo Lugones o Manuel Acuña; los muertos por deto nación de arma de fuego como José Asunción Silva o Ernest Hemingway; los muertos por inhalación de gases tóxicos como Sylvia Plath o John Kennedy Toole; los muertos por mutilación como Séneca o Emilio Salgari; y los muer tos por inmersión como Alfonsina Storni, Virginia Woolf o Paul Celan. De hecho, la muerte por mano propia ha ejercido una influencia considerable en la imaginación literaria. A los suicidios reales podemos agregar los ficticios que la mayoría de las veces, por su plasticidad y amor al detalle, terminan siendo mucho más impactantes. Aunque ya conocía la versión cinematográfica que Fernando de Fuentes realizó en 1951, protagonizada por Roberto Cañedo y la bellísima Lilia Prado, a los 14 años leí por primera vez Crimen y castigo de Dostoievski, novela que, literalmente, me voló la cabeza. Me puse tan mal que una semana después de terminarla la volví a empezar. No podía creer que alguien fuera capaz de escribir con tal maestría y sensibilidad. Durante meses no pude hacer nada sin pasarlo por el tamiz de la trama y sin preguntarme qué hubieran hecho en mi lugar Raskolnikov, Sonia Semionovna o Porfirio Petrovitch. Sin embargo, uno de mis pasajes favoritos fue y sigue siendo el del suicidio del inefable Arcadio Ivanovitch Svidrigailov. Dueño de una personalidad ambivalente en la que confluían la perversidad y la compasión, la vulgaridad y el desen canto, Svidrigailov me hizo patente el incierto honor de sentirse obsoleto y redundante en un mundo marcado por la mezquindad y el dolor. Desde ese momento supe que la vida puede ser también una rémora capaz de retrasar nuestro viaje hacia la plenitud. Sin duda, para los señalados por la tragedia, para los persuasores de la muerte, el camino de la extinción está repleto de molestos imprevistos a los que, por economía de lenguaje, llamamos “vida”. un volcán apagado Recuerdo la primera vez que mi padre me pidió ayuda para escombrar sus 128 los persuasores de la muerte “cosas”. Aunque al principio no me atrajo la idea, poco a poco me fui con venciendo de que pasar varios días con un trapo en la mano, en medio de libros, revistas y periódicos amarillentos, podía resultar interesante, sobre todo porque al fin descubriría los motivos de su disposofobia o miedo a des echar los objetos atesorados con el pretexto de que “aún pueden servir para algo”. Aunque no pude ahondar demasiado en el asunto, navegar entre olas de papel, discos, casetes, decenas de rollos fotográficos sin revelar, cafeteras descompuestas, calendarios de Gloria Trevi y telescopios caseros tuvo su re compensa. Entre un montón de folletos desvencijados hallé uno dedicado al “Compulsive hoarding” que contaba la historia de Homer y Langley Collyer, dos hermanos neoyorquinos que murieron de formas un tanto peculiares, por decir lo menos. Hijos de Herman y Susie Collyer, ginecólogo el primero y cantante de ópera la segunda, Homer y Langley heredaron una buena fortuna y una man sión en Harlem, que en aquel entonces era el barrio de la clase acomodada. Durante cierto tiempo llevaron una vida normal: Langley se graduó en inge niería y su hermano mayor en derecho. Sin embargo, en 1932 Homer perdió la vista y sus funciones psicomotoras se fueron atrofiando, por lo que quedó postrado en una silla de ruedas y al cuidado de su hermano menor que, justo en aquel momento, comenzó a acumular objetos de manera compulsiva. En pocos años, Langley formó con los libros y revistas que los vecinos desecha ban auténticas murallas que llegaban hasta el techo con la intención, decía, de crear un gigantesco mosaico que resumiera la historia de nuestro tiempo, digna de ser leída por su hermano cuando recobrara la vista. Ante los chismes y leyendas que no tardaron en circular sobre las ex centricidades de los Collyer, éstos decidieron reforzar su aislamiento tapian do puertas y ventanas e instalando un sistema de trampas-cable ocultas en lugares estratégicos. El 21 de marzo de 1947 una denuncia telefónica alertó a las autoridades de que algo raro sucedía en el número 2078 de la Quinta Avenida. Cuando llegó la policía, una muchedumbre rodeaba la casa, de la cual emanaba un hedor insoportable. Luego de intentar sin éxito acceder por alguna puerta o ventana, los bomberos decidieron abrir un boquete en el te cho. El cadáver de Homer fue el primero en ser ubicado: estaba en su silla y con la cabeza apoyada en las rodillas. Según el forense, tenía poco de haber 129 lobsang castañeda fallecido por inanición, tras pasar varios días sin ingerir agua o alimentos. Por su parte, el cuerpo de Langley fue encontrado dieciocho días más tarde, a escasos metros del de su hermano, pero después de remover un alud de pe riódicos que lo sepultaron vivo mientras le llevaba la cena. Víctima de una de sus trampas, Langley se encontraba en un avanzado estado de descomposición y había sido parcialmente devorado por las ratas. Al momento de morir ves tía tres chaquetas, cuatro pantalones y una bufanda. En total, se extrajeron más de 103 toneladas de basura del inmueble, incluyendo bicicletas, estufas, lámparas, retratos al óleo, frascos con vísceras humanas, alfombras, relojes, toda clase de instrumentos musicales y herramientas de trabajo, una quijada de caballo, un aparato de rayos equis, juguetes, armas y más de 25,000 libros. Entre muchas otras cosas, la historia de los Collyer –que E. L. Docto row ha recreado en una estupenda novela– nos demuestra que el viaje hacia la extinción puede emprenderse en cualquier momento y que no hace falta prepararse de ninguna manera para recibir a la muerte, pues es ella la que terminará recibiéndonos a nosotros. Esto quiere decir, como bien lo sabía el quejumbroso labrador medieval de Johan von Saaz, que desde que nacemos ya somos lo suficientemente viejos como para morir y que cada día, hagamos lo que hagamos, nos consumimos otro poco. Al igual que las cosas que poseemos, nuestra vitalidad no aumenta sino que decrece. Somos, en efecto, cerillas que se van apagando, estirpe de un día, suicidas de tiempo completo. Quizá la única tarea de nuestra existencia sea la de elegir el epitafio con el que, en el mejor de los casos, un puñado de personas nos recordarán con ternura. En mis horas de ocio he inventado más de una frase elocuente y persuasiva que podría grabarse sobre mi tumba. No obstante, como la realidad siempre supera a la ficción, desde hace algún tiempo traigo en la cabeza el estribillo de una vieja canción que podría venirme como anillo al dedo: Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volcán, soy un volcán apagado. 130 De la brevedad F élix T errones anónimo Es el autor más antiguo de todos y también el más prolífico cuando se trata de obras maestras. A él le debemos el Popol Vuh, Las mil y una noches, la saga de Gilgamesh, los cantares del Cid y de Roncesvalles, también el Lazarillo de Tormes, entre muchos otros. Nadie ha visto su rostro, nadie conoce su nombre. Por comodidad, le llamamos anónimo como si con esa palabra pudiéramos lle nar el vacío. ¿Qué ocurrió para que de él no quedara otro recuerdo que sus li bros? Acaso el miedo de ser conocido, el desinterés por su persona, la falta de vanidad, o la censura lo obligaron a desaparecer. Quién lo sabe. En cualquier caso, no podemos adivinar sus facciones, conocer sus opiniones, rastrear sus enemistades y amores. Pero sobre todo no podemos saber qué tomó durante sus desayunos, si tuvo diarreas, si se masturbaba, si se rascaba la nariz con el índice, como muchos de nosotros. En suma: todas esas pequeñas miserias con las cuales también están pautadas las vidas de los genios. De haberlas conocido, el autor anónimo habría adquirido demasiada humanidad, habría sido uno de nosotros. Sin embargo, no es así. El tiempo ha borrado todo, salvo sus libros, lo único que quedó de ese yo múltiple, lo que nunca quedará de nosotros. * la lucha cotidiana La Academia Sueca justificó su elección subrayando la calidad de su escri 131 félix terrones tura, el indesmayable compromiso con el ser humano, la capacidad para pe netrar en el absurdo de la existencia sin dejar de lado la Historia y su acon tecer. Tras conocer el anuncio, el mundo entero se estremeció de alegría. El egregio escritor, despertado de su sueño, rascándose la canosa cabeza, sólo atinó a agradecer las palabras del secretario de la Academia quien, exultante, ya lo compelía a viajar hasta Estocolmo. Apenas entendió lo que le decían pues la urgencia de ir al baño lo apremiaba. Después de transmitir la noti cia a su mujer, también sorprendida con el anuncio (habían aprendido a no esperar más aquel premio), el escritor se sentó detrás de su escritorio para, como siempre, firmar facturas, aplazar préstamos y, finalmente, retomar su novela. Detrás de la pantalla sorbía su café, pasaba la lengua por sus labios, se rascaba el poto. Por la tarde, se echaba en la cama para continuar con su lectura al ritmo de los cambios de posición. No sabe por qué motivo pero durante todo el día sintió que todo ese ritual, asentado a lo largo de tantas décadas, adquiría de pronto otra materia. Después de la cena, su mujer le recuerda llamar al proctólogo para confirmar la cita. El escritor asiente con desgano. Meses después, rodeado de hombres en frac, mujeres con diademas y reyes de toda Europa, el nuevo premio Nobel de literatura estrecha la mano del Rey entre los aplausos agradecidos por contribuir con su lucha cotidiana a enriquecer el espíritu, ennoblecer la cultura y enaltecer la Humanidad. * el jardín del edén El Altísimo les ordenó que no comieran la manzana; no obstante, lo primero que hicieron fue darle de mordiscos al fruto prohibido. En medio de sus arduos trabajos agrícolas, Adán se seca el sudor y piensa en aquel jardín, donde nada le hacía falta, donde no era necesario esfuerzo alguno, y lamenta haberle hecho caso a Eva. Un poco más allá, mientras ordeña las ariscas ca bras, Eva lamenta haberle hecho caso a la tentadora serpiente. Metros más lejos, la serpiente mira a Adán y Eva, ajetreados desde el amanecer hasta el anochecer, y maldice haberle hecho caso al gracioso de Dios quien, aburrido de tanto bienestar, cansado en su casposa Eternidad, se dijo que no estaría mal 132 de la brevedad jugarles una pasada a Adán y Eva. Y tuvo razón, pues desde entonces se divierte como un enano. * los escritores latinoamericanos Mientras buscamos un altillo parisino, mientras dejamos nuestros currícu los para ser profesores de idiomas, meseros, vigilantes, cualquier cosa, nos decimos que nuestra existencia por fin podrá tener la vida que merece. Poco a poco vamos reconociéndonos en las diversas colas con las cuales se hace esta ciudad: para almorzar en el comedor universitario, para pasar una entre vista de trabajo, para renovar la visa, incluso en la cola para ser escritores. (Porque para ser escritor uno debe esperar detrás de cientos, miles de aspi rantes.) Ser peruano, colombiano, guatemalteco, chileno o argentino no es tanto una fatalidad como un accidente frente a la experiencia parisina. Nos enamoramos antes de separarnos y nos emborrachamos después de separar nos con la misma urgencia con la que buscamos convencernos de que todo eso es la vida. Cada cierto tiempo nos llegan noticias de nuestros países: un baño de sangre, una catástrofe natural, un golpe de Estado. Entonces nos abrazamos, discutimos (a veces nos peleamos), incluso sentimos que ha lle gado el momento de regresar. Pero recordamos que estamos en París, es de cir la realidad, y de pronto cada uno de nuestros países pierde consistencia, se hace vaporoso, como un poco de neblina que nuestras manos agitadas se apuran a deshacer. Con los años, conforme ingresamos en los hospitales, ya no para limpiarlos sino para curarnos, descubrimos que junto con el recuer do de nuestros países también se han ido las palabras con las que debimos haber escrito la novela, el cuento, el poema inspirado bajo el cielo parisino. Desde nuestras camillas, cansados de esperar sin esperar, sin nadie que nos visite, vemos las luces de la torre Eiffel encenderse a lo lejos. Pensamos en una carta postal que alguien, un amigo, un familiar, con algo de suerte una amante, nos ha enviado desde la fabulosa Ciudad Luz. Ojalá que algún día lleguemos a ella de verdad. 133 félix terrones * el aleph Cuando bajó al sótano de Carlos Argentino Daneri para poder ver el inve rosímil, fabuloso e infinito Aleph, no midió a lo que se exponía. De haberlo sabido, no habría bajado los escalones ni se habría recostado para abismarse en lo inefable. En aquel pequeño punto se concentraban todos los puntos del universo, todo lo que había ocurrido junto con lo que ocurriría se mezcla ban con lo que pudo haber tenido lugar. Después de haber visto la delicada osatura de Beatriz Viterbo, su amada Beatriz, después de haber visto un espejo, los tigres, una rosa, el hombre empieza a llorar. El infinito le pareció tan vasto como indecoroso. Felizmente, ya Carlos Argentino Daneri le habla para sacarlo de sus ensoñaciones y permitirle comenzar a olvidar el Aleph. Buscando redimirse de esa experiencia, se decide a escribir. Sabe que la memoria es otra forma del olvido y que el lenguaje, imperfecto y lineal como el tiempo, será un reflejo pálido de la experiencia. Al mismo tiempo, se siente entusiasmado sin animarse a confesárselo. Recuerda haber visto en el altí simo Aleph lo que habría sido su vida de haber vivido con la inaccesible y grosera Beatriz Viterbo. Agradece al destino (y la fatalidad) el que aquello nunca sucediera, el que tuviera que contentarse con ser simplemente Jorge Luis Borges, un hombre resignado a ser escritor, nada más. * primera noche La joven llegó de la mano de su padre, el visir. A diferencia de las mujeres precedentes, en sus ojos había algo que atemorizó al sultán. Quiso enviarla a decapitar de inmediato pero se contuvo y decidió escucharla. Algo le decía que esa joven le ayudaría a olvidar el engaño de su mujer, también su sed de venganza, sangrienta y nefasta. Así conoció la historia de Aladino y la lámpara maravillosa, se estremeció con el relato de Sinbad el marino, se emocionó con el cuento del príncipe Ahmed y el hada. Cuando terminó de contar todas sus 134 de la brevedad historias, al cabo de tantas noches, el sultán se sintió redimido: aquella joven y sus cuentos lo habían reconciliado con los demás y consigo mismo. El sultán se despierta en medio de gritos. Siente el corazón apretado, las lágrimas correr por sus mejillas. Necesita creer que está soñando, que tanta desgracia no puede ser cierta. Coge entre sus manos temblorosas el candil e ilumina el rincón de la habitación. La cabeza de Sherezada se encuentra sobre las demás, sus ojos entreabiertos parecen condenarlo para siempre por haberse resistido a escucharla. * después del diluvio Al arca subieron los osos, las grullas y los perros, también los elefantes, las jirafas, los chimpancés y los tigres, incluso los ornitorrincos, los dragones de komodo, los axólotl, los jerbos de orejas largas, las tortugas de galápagos y los perros komondor. Sin embargo no subieron los unicornios, las quimeras, los catoblepas, las arpías, los trolls, las hidras, los íncubos, los kraken y tan tos otros que decidieron quedarse pese a las admoniciones de Noé. La muer te se hizo silencio, el silencio se hizo olvido y el olvido se hizo imaginación en el mito. Cuando todos esos seres mitológicos resucitaron, ya eran de otra materia, inmune a las catástrofes y la cólera divina. * la verdadera historia de cenicienta Dan las doce y se precipita para salir del baile. En el camino olvidó el za patito de cristal que ya está entre las manos del príncipe. Al día siguiente la obligan a probárselo. Entre los ¡ay! y los ¡oh!, su padre, sus hermanastras y el príncipe descubren que ella era la magnífica joven de la velada. Entonces sube al corcel real y se pierde en el horizonte soleado. Mientras plancha las camisas, friega el suelo, baña a sus hijos y escucha los principescos ronquidos que no la dejan dormir, Cenicienta suspira por su vida de cortesana. Hasta 135 félix terrones se podría decir que extraña a sus hermanastras, feas, gordas y malas, aunque siempre solteritas. * talento Hice todo tal y como recomiendan los maestros. Leí y leí a raudales. Leí a los clásicos universales, los de mi idioma y, cómo no, los de mi país. Casi por asegurarme de hacer las cosas bien, también leí a quienes ya nadie lee, a quienes tienen malas críticas, también a quienes el público culto desprecia. Después, dueño de una sólida cultura, me dediqué a vivir. Conocí a varios escritores, me impregné de su manera de entender la vida (lo mismo hice con los editores pero, ya que estos son menos interesantes, fue más bien para tener uno que otro contacto). Mi vida fue una sucesión de viajes, encuen tros breves aunque intensos, me casé y divorcié varias veces. También hubo alcohol, drogas y putas, cómo no. Finalmente, cuando consideré que había llegado el momento, me compré un lindo escritorio en roble, me armé un horario e hice planes, esquemas. Trabajaría por las mañanas de ocho a doce ininterrumpidamente. Ahora, viejo, solo y arruinado, todavía no entiendo por qué motivo hasta ahora no he podido empezar la primera línea. Creo que empezaré todo de nuevo. * el escritor menor Toda mi vida ha estado consagrada a la literatura. Desde pequeño he leído los clásicos, me he familiarizado con las grandes epopeyas, me he refugiado en la literatura del Renacimiento, también en la del Siglo de Oro y la de los románticos alemanes. Mi escritura ha sido una lenta conquista de una forma que en un inicio buscaba la originalidad, sin reconocer la deuda, y al final se convirtió en un monólogo solitario y crepuscular. He visto pasar los honores, los homenajes en congresos, los comentarios elogiosos. Con el tiempo, me 136 de la brevedad acostumbré a ver mi nombre en las notas a pie de página, me resigné a no ser el gran escritor en mi idioma o el referente de la literatura en mi país. Al principio, quise creer que la falta de reconocimiento era consecuencia de la ceguera, la envidia, acaso cierta animadversión. La verdad, ya nada de eso me importa. Si la literatura es otra guerra entonces también la he perdido. “Moriré y quedarán mis libros”, busco engañarme, pero ellos también ama rillearán y el viento los dispersará, fantasmas de una vida, caligrafía de un olvido, rápido y preciso como un punto final. * los ríos secretos ( que convergen en mí ) “La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo…”, releyó el joven y se dijo, no sin cierta vanidad, que no estaba mal. Sentado en aquella tasca donde se reúne con sus compinches ultraístas, recitan versos de memoria, discuten de filosofía, también de los libros que leen, mira al cielo y ve un pájaro pasar. De pronto, alguien lo toma del hom bro. Es Gómez de la Serna, quien lo enajena de sus reflexiones con un par de esas ocurrencias que ha bautizado con el nombre de greguerías. Ambos, el joven y el hombre, conversan y ríen. Antes de irse, el joven recuerda la hoja escrita con aquella línea, pero Gómez de la Serna ya lo toma del brazo y lo empuja por la calle, directo al olvido. El viento sopla y empuja la hoja, que vuela antes de caer en el río. Pasan los años –ya se sabe que la memoria es porosa para el olvido– y el joven ha regresado a su ilegible patria, se ha convertido en un hombre que publicó cuentos y poemas de exagerado recibimiento, según piensa él. Aquella tarde, el hombre mira a través de la ventana antes de sentarse a escri bir. Un pájaro vuela por los techos de Buenos Aires. Abajo, otro río corre sus aguas idénticas. No sabe por qué pero al verlo se emociona como un joven. Entonces se sienta a escribir y la pluma, como si tuviera vida, se agita sobre la hoja: “La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió…” Curioso, piensa, juraría que este cuento ya lo escribí antes. 137 Tres poemas B oris A. N ovak Versiones y nota introductoria de Laura Repovš y Andrés Sánchez Robayna En el panorama actual de la literatura eslovena, Boris A. Novak –poeta, en sayista, traductor, autor escénico– ocupa sin duda un lugar de importancia decisiva, tanto por la singularidad de su voz como por el alcance y la profun didad de su obra. Nacido en 1953 en Belgrado, vive desde su adolescencia en Eslovenia. Presidente del pen Club de su país, desde 2002 ha sido, además, vicepresidente del pen Club Internacional. Editó Nova Revija, publicación mensual que ejerció un considerable influjo en la escena cultural eslovena. Además de poseer una dilatada obra como crítico y ensayista –con libros tan representativos como Las formas del mundo (1991), repertorio histórico de formas poéticas, o Salto immortale (2011), estudio sobre la traducción li teraria, en dos volúmenes–, ha traducido al esloveno a numerosos autores, desde poetas provenzales hasta algunos autores del área eslava, pasando por Mallarmé, Valéry, Jabès o Seamus Heaney, entre otros. Ha escrito asimismo libros de literatura infantil y juvenil. Es profesor del Departamento de Lite ratura Comparada y Teoría Literaria de la Universidad de Liubliana. Su obra poética, ya extensa, comenzó a publicarse en el decenio de 1970, e incluye los libros Stihožitje (Bodegón con versos, 1977), Hci spomina (La hija de la memoria, 1981), 1001 Stih (1001 versos, 1983, galardonado con el impor tante premio Prešeren), Kronanje (Coronación, 1984 y 1989), Stihija (Cataclismo, 1991), Mojster nespecnosti (Maestro del insomnio, 1995), Alba (1999), Odmev (Eco, 2000), Odsotnost (Ausencia, 2000), Žarenje (Fulguración, 2003), Obredi slovesa (Ritos de despedida, 2005), mom: Mala Osebna Mitologija (pmp: Pequeña mi tología personal, 2007), Satje (Panal, 2010) y Definicije (Definiciones, 2013). 138 El proyecto literario más re ciente del poeta es, sin duda, tam bién el más ambicioso: un poema épico contemporáneo, esto es, un epos, una historia. Su título es Vrata nepovrata (La puerta sin retorno), y a él pertenecen los tres poemas que aquí presentamos. Comprende tres volúmenes, de los que se han publicado dos hasta ahora: Zemljevidi domotožja (Geografía de la nostalgia, 2014), con casi nueve mil versos, y Cas ocetov (El tiempo de los padres, 2015), con alrededor de doce mil versos; el tercer volumen, Bivališ boris a. novak ca duš (Residencias de las almas), verá la luz a fines de 2016. El poema es una gran síntesis de las distintas facetas que configuran la obra poética de Novak, tanto en lo temático como en sus distintos “lenguajes”; en él, lo más cómico se convierte súbitamente en lo más trágico, lo más épico en lo más lírico, lo más oscuro en lo más luminoso. El autor encuentra en Dante su referencia principal, como se observa ya desde la estructura tripartita del poema, del que toma, además, los tercetos con rima; una rima que, sin embargo, en Novak aparece a menudo relajada o sustituida con otros recursos sonoros con el fin de ampliar las posibilidades expresivas en el lenguaje poético moderno. La figura-guía de Dante, en lo poético (como para Dante lo fue Virgilio), se complementa con otra “autori dad” en el plano histórico: el propio padre del poeta, uno de los primeros y más activos partisanos en la liberación de los territorios eslovenos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial; el padre le cede al poeta la carga de la herencia familiar, que reside en sacrificar la vida íntima en favor de la actividad social por un mundo mejor, y con ello la carga de las tragedias del siglo xx. La razón por la que este texto poético se inscribe en un género de gran prestigio clásico reside no sólo en su extensión, sino también en el sentido 139 mismo del sentimiento épico. El primer volumen, Geografía de la nostalgia, extiende todo un mapa del mundo con sus variados paisajes y lugares: pue blos, ciudades, campos, ríos, lagos, mares, islas, bosques, montañas, calles, casas, dormitorios, despachos, cárceles, habitaciones infantiles, jardines, escue las, teatros, cuarteles, hospitales, cementerios, por los que el poeta viaja en coches, aviones, trenes, barcos, botas, caballos, tiovivos, carritos de bebé, imaginación, sonido, luz, tiempo, elementos todos que se resuelven en narra ción, historia. El segundo volumen, El tiempo de los padres, recorre el mundo en el sentido temporal: el tiempo de los poetas, el de las madres y el de los niños, el de los abuelos y los oficiales, el tiempo de la metamorfosis, la música, la rebelión, el infierno, la victoria y la derrota. No estamos, sin embargo, ante el modelo clásico de los grandes héroes, sino ante destinos humanos que también se encuentran en el centro de la historia: los casi siempre inadver tidos destinos de las mujeres, los niños, los ancianos, los inermes a quienes la historia a menudo convierte en víctimas. Novak muestra, por una parte, cómo los actos heroicos causan la devastación íntima de uno mismo y de sus seres más cercanos, y, por la otra, cómo las verdaderas heroicidades ocurren en los márgenes del silencio. La clave de este enorme conglomerado poético es la memoria. La puerta de la memoria permite regresar a lo que el tiempo ha arrastrado al abismo del pasado. La narración, la historia –o, en este caso, la palabra poética–, se ofre cen como la única manera de resucitar aquellos lugares, tiempos y destinos humanos, el único modo de rescatar del olvido la memoria personal y colec tiva, y de cumplir con el deber que se tiene ante esta herencia –tan propia de todo ser humano– que es la historia. El poeta toma sobre sí un compromiso gigantesco: el de reescribir el siglo más palpitante de la historia eslovena a través de las historias íntimas. El compromiso, sin embargo, es mucho ma yor: significa abrir la puerta de la memoria a la inmensa herencia histórica, espiritual y poética del hombre, y cernerla con su propia voz. La puerta sin retorno manifiesta el poder que la palabra poética posee para tender puen tes: la capacidad de llamar a la presencia lo ausente, de atravesar todas las distancias y de reunir lo disperso en el espacio y en el tiempo. 140 exigencia de los muertos El más fuerte deber no son los vivos. Son los muertos. Nosotros somos sus descendientes, poco serios, traviesos, insensatos, descalzos en un prado con rocío. Y los antecedentes nos miran, mudos, rotos para siempre, y nosotros, los vivos, tan vivos y culpables... Más que los vivos, sí, nos exigen los muertos. No hablan, pero los vivos los oímos. En nuestra sangre suena su silencio en voz alta. Nada se puede hacer sino atenderlos. No cabe negociar, sus exigencias son incondicionales. Aunque nos esforzamos, nunca están satisfechos. Si por días no pensamos en ellos, una noche, de pronto, vuelven y nos esparcen los reflejos de la pérdida en los sueños. Contemplando la nada, recordamos, con sudor, esa culpa, esa deuda imposible de pagar. Es injusto. Quisiéramos dirigir estas piernas 141 que están vivas hacia el gentío vivo y olvidar el cordel silbante de la ausencia y disfrutar de nuestra breve dicha en algún lugar solo, o un lugar para dos. Cuando es más bello, oímos resonar, del más allá, el silencio. Un sigilo que canta. Y sabemos –sabemos allá adentro– que sólo así está bien. Nos esperan poemas muy sombríos. Allá adonde nos vamos... ciudades Sentí el mismo temblor y un redoblado miedo cuando, cumplidos ya veintidós años, llegué en Simplon Express a Gare de l’Est. Me agarrotó un gigante; igual que si estuviera descalzo en una acera fría en noviembre; una grandeza pétrea me hundía las costillas… Mi pánica mirada la interceptó una gruesa 142 mamma italiana, que tomó mi mano y me llevó a la ventanilla, miró fijo a los ojos del funcionario y –un, dos, tres– logró el carnet de billetes de metro para mí. Luego alzó su mirada ardiente al poco cielo visible entre los techos, y abrazó con sus manos copiosas mi delgada figura: Benvenuto a Parigi, caro giovane jugoslavo!… Treinta años más tarde peregriné con Mo, tenaz, al Boulevard Saint Germain, Rhumerie, a tomar tres daikiris y coger nuevos libros en Librairie La Hune. Al salir, nos besamos apasionadadébilhúmedamente… Aún cerrados los ojos, oí a los transeúntes aplaudir. Monsieur, vous êtes d’où?, preguntaron. Confuso, dije: De la Slovenie. Et vous, Madame?, a Mo. De la Belgique. La conclusión fue: Alors, c’est l’amour. Bienvenus à Paris!… No haré un himno a París, no soy un guía turístico. Me consuela tan sólo, en lo más hondo, el simple ser, el simple perdurar de París. Yo, que soy prisionero 143 de las sendas dispersas del exilio, que de crisis en crisis me acogieron y echaron con odio de innúmeras ciudades, puedo vivir en paz, aquí o en cualquier parte, solamente si sé que tengo cerca, que podría llegar en unas horas a París… a edvard kocbek : elogio y gratitud Sobre mi mesa, al lado de las fotos de mi gente cercana, tengo un retrato tuyo, aunque personalmente no nos conocíamos, Kocbek. (No incluyo los encuentros en actos literarios, indignos de mención.) Los ojos absorben todo el mundo, se adhieren con amor, pero como amparados desde dentro mediante la palabra que es más clara y oscura que el mundo. Con los labios cerrados, como si rechazaran la escena de violencia y cobardía, el cielo de la boca alberga huesos rotos de las manos del Mártir. Pelo y nariz nos muestran un halcón creando libertad como espacio de vuelo. Y con el gesto 144 de un alma que, por rica, es demasiado grave. Asceta de lujo, héroe del pensamiento, mago de la palabra, poeta, íntegramente. El rostro arde en lo oscuro… El maestro Jakac captó bien la tensión entre el dolor extático y el doloroso éxtasis, el saberse mortal y letal del ser humano, la grieta entre el creyente y el disidente, entre el Dios que se oculta y el revelado horror, entre la muda aceptación y el canto de resistencia, el asombro infantil por el girar de todo el universo y de cada ser vivo y cada cosa, el peso que cargaste y que se ahondó en los bosques de Kocevski Rog de manera infinita –en la orgullosa, tierna afiliación a la compañía entre la ofensiva italiana y, más fuerte que el miedo, el velorio insufrible de los asesinados, una oración que el vivo pecho dice a los muertos… Cortan la frente cinco arrugas hondas, una por cada sentido que te prendió a la trama del mundo, una por cada punta de estrella partisana, esa esperanza sin sueño, una por cada vocal que traduce el aliento del Dios, las cinco por las cinco velas y tantas pérdidas 145 sin fondo, por cada uno de los dedos, y la pluma y el verso del Cielo que observaste y cantaste en mitad del infierno terrestre… De ti he aprendido lo silenciosa y baja que ha de ser la voz, fuerte y salvaje el ritmo, riguroso el ardor del corazón, fresco como los niños, y libre cada imagen. He aprendido de ti más que de nadie, Edvard. Cómo vencer el miedo. Pisar fuera del límite. Cómo caer. Y alzarse. Y mantenerse fiel. Delatar la mentira. Nutrir la fantasía. Cómo, tras las caídas, pasmarse por el lujo de los astros. Cómo morir. Morirse tantas veces. Cómo seguir con vida. Entre los candelabros de los brazos. Aguantar la mudez. Aguantar la poesía. 146 Epigramas, un texto para el siglo xxi E dgar A ntonio R obles O rtiz leyenda de un marginal Hablar de Dufoo hijo es enfrentarse a una red de paradojas: un libro de epi gramas que en su mayoría no lo son; un autor clásico a la vez que marginal; el escritor total detrás de un sólo libro.1 No es extraño que la escasa (aunque ilustre) crítica alrededor de su obra apenas haya esbozado un débil acerca miento a su complejidad, sin haber profundizado en ninguna ocasión. Aun que considerarlo un escritor aparentemente “al margen” parece describirlo bien, Dufoo es más que un autor fuera del canon. Es el autor más singular de la literatura mexicana. Epigramas se publica en Francia, en 1927, al cuidado de Alfonso Reyes, quien, no obstante, dejaría pasar numerosas erratas. La edición es precio sista y con un tiraje reducido (626 ejemplares). De caja pequeña y espaciado grande, cada epigrama ocupa una página completa (o dos: de ameritarlo su extensión) y 128 páginas constituyen el total del libro. (En contraste con la edición del fce, en donde se “amontonan” en apenas diecisiete páginas). La extensión de cada epigrama oscila entre las cinco y las 229 palabras, con una media de treinta y cinco palabras por epigrama. Sin un afán riguroso, podemos decir que, por la extensión de sus fragmentos, Epigramas parece más un libro de minificción, o prosa poética, que uno de formas aforísticas, 1 Existe otro libro de Dufoo, su magistral pieza teatral: El barco, publicado en 1931 por Contemporáneos, con un tiraje de cien ejemplares. Esta obra es crucial para entender de forma integral la literatura de Dufoo. 147 edgar antonio robles ortiz pero sin pertenecer realmente a ninguno de estos casos. La obra es recibida con gran entusiasmo por algunos de los escritores más destacados de la época (Martín Luis Guzmán, Julio Torri y Xavier Icaza), quienes reconocen al autor co mo un caso “particular” o especial en las letras mexicanas. Esta temprana llama, sin embargo, no tardaría en extinguirse casi en su totalidad, y sólo resurgirá de manera esporádica a través de un puñado de artículos que lo mencionan de forma superficial. No podemos dejar de considerar varias circunstancias que han alimentado el mito y el misterio alrededor de los Epigramas, palia tivos todos ellos del olvido crítico en el que carlos días dufoo ha permanecido la obra de Dufoo: su limitado tiraje, su lugar de edición, el suicidio del autor, más algunas otras de carácter teórico: la dificultad de su clasificación genérica, su fuerte carga filosófica y su peculiar estructura narrativa. Dufoo abandona toda exageración estilística propia de las tendencias literarias de su tiempo por una escritura pulcra y casi enigmática de tan concentrada. ¿Qué otra obra mexicana escrita en las tres primeras décadas del siglo xx puede presumir de casi un siglo de vigencia y de sorprender al lector de entonces, al de hace cincuenta años, al de hace treinta, al actual y, sin duda, al que le depare la posteridad? El reciente furor por los llamados escritores secretos no es más que un intento por rectificar el olvido crítico o editorial que han padecido numerosos autores mexicanos. El caso de Carlos Díaz Dufoo hijo ocupa un lugar paradig mático en este tema, pues se trata de una de las omisiones más costosas para la literatura mexicana. Los intentos por publicarlo de manera adecuada2 han sido infructuosos en cada una de las ocasiones. Existe un limbo crítico que, Nos referimos a las características de la primera edición, entre las que podemos contar el título en la portada, que forma un triángulo y la disposición de un fragmento por página. 2 148 epigramas, un texto para el siglo xxi en sus momentos más afortunados, ha señalado el extraordinario valor de su obra, al mismo tiempo que renuncia a un análisis detenido, a la espera de que alguien asuma esa encomiable tarea. El justo lugar de Dufoo en la historia de la literatura mexicana es una deuda pendiente. A casi un siglo de su publicación, Epigramas continúa planteando interrogantes a sus críticos y, más increíble todavía, conserva su vigencia frente a las propuestas literarias actuales. Las características que lo marginaron en su momento son las mismas que ahora lo ayudan a instalarse cómodamente en el panorama literario más actual. De manera similar al caso de Kafka, la literatura de Dufoo tuvo que esperar una sensibilidad distinta para encontrar a sus lectores, esperar que la literatura alcanzase al autor. las recepciones de epigramas Un interesante tema para revisar es la dificultad de las distintas recepciones críticas de Epigramas. Desde este punto de vista, bien podría erigirse como la mayor obra unigénita de la literatura mexicana, única desde cualquier pun to de vista (estructura, composición, propuesta, creación, edición, etcétera). Un libro unigénito siempre se presenta como desafío para el crítico. Al ser inexistentes –o escasas, como es el caso de Dufoo– otras obras del autor con las cuales se puede verificar un desarrollo diacrónico de estilo o temas recurrentes, el libro se cierra sobre sí mismo. El universo del autor es prácti camente hermético y todas las respuestas deben buscarse en un mismo libro. En los años veinte, cuando el modelo de obra literaria en México co rrespondía (o se perfilaba) al de la novela de tema revolucionario (crear una identidad e idea de nación), un texto con las características y el argumento de Epigramas resultaba francamente desconcertante. No es de extrañar que a pesar de contar con una elogiosa y emocionada recepción crítica proveniente de una de las mayores figuras literarias de la época en México, Martín Luis Guzmán, quien se atrevió incluso –en el punto más eufórico de su reseña– a sugerir Epigramas como obra pionera de un nuevo género en la tradición de la literatura mexicana, la obra de Dufoo no tuviera una resonancia más allá de su círculo de amistades (sobre todo el de El Ateneo de la Juventud y el gru po Contemporáneos). Aunque ninguno de sus primeros críticos subestimó o 149 edgar antonio robles ortiz dudó en exaltar la calidad e innovación que exhibía Epigramas, se trataba simplemente de un objeto precioso pero inútil en su contexto histórico-lite rario, una obra sin tradición o descendencia posible. La crítica más obtusa continuará insistiendo, con incansable afán gene tista, en relacionar Epigramas con obras de la época que sólo de forma apa rente comparten rasgos, tales como Campanillas de plata, de Mariano Silva y Aceves, o Cartones, de Alfonso Reyes. Es necesario desistir de la cómoda tentación de “domesticar” Epigramas y reconocer la radicalidad del proyec to de Dufoo, tan distinto al resto de las obras de su época. Más provechoso y acertado sería comparar la obra de Dufoo con la de escritores europeos, inclusive latinoamericanos, de su tiempo, tales como Kafka (Aforismos de Zürau), Ramos Sucre u Oswald de Andrade. Las peculiares características de Epigramas invitan a un acercamiento que descontextualice el texto. La brevedad, la ironía y la variedad de géne ros –algunos tan actuales como la minificción– invitan a olvidar la fecha en que fue publicado. Es, de hecho, la literatura que se engendra después de Epigramas la que ayuda a su recepción y lectura. Como lo señalara Borges respecto a Kafka, Dufoo inventa a sus precursores. Si las inquietudes de Dufoo son totalmente distintas a las que muestra la literatura mexicana de su época, se debe en gran medida a sus influencias, provenientes de una combinación de filosofía presocrática, nietzscheana, completado por un profundo pesimismo ante la vida. El sentir de Dufoo no encaja en una búsqueda de identidad nacional. El suyo es una mezcla que, de manera fortuita, se adelanta al sentir generalizado de la postguerra: la decepción del hombre. El que Epigramas se preste a ser comparado tan cómodamente con fuen tes antiquísimas de la literatura y la filosofía (cuando acaso esta frontera no era tan marcada), Heráclito, o con uno de los pilares de la revolución literaria del siglo xx (Kafka), persiste como uno de sus rasgos esenciales. Pareciera que la literatura de Dufoo se renueva con el paso del tiempo y que Epigra mas está más cercano al lector actual que al de comienzos del siglo xx. Lo anterior es atribuible a que el lector del siglo xxi está bien familiarizado con estructuras textuales tales como la fragmentariedad, la brevedad o el sincre tismo de géneros. 150 epigramas, un texto para el siglo xxi El compromiso con el espíritu na cionalista de la época, el tema revolucio nario y otras tantas marcas contextuales han terminado por hacer que caduquen ciertas obras o que queden fuera del in terés de un lector contemporáneo. Aun las obras más arriesgadas y de espíritu cosmopolita como Novela como nube, de Gilberto Owen; Dama de corazones, de Xavier Villaurrutia; Margarita de Nie bla, de Jaime Torres Bodet, o De fusi lamientos de Julio Torri, no escapan a un resabio modernista que vuelve la narra ción demasiado puntillosa para el lec tor actual. El estilo lacónico y cáustico de Dufoo es más neutral y ha sobrellevado con mejor suerte los cambios de para digma de la literatura a lo largo del siglo xx. Al igual que Cioran, la prosa ascética y la visión desencantada del ser humano de Dufoo han ayudado a mantener la vigencia de Epigramas. Tal parece que las cavilaciones íntimas de un solo hombre, la escritura que se confiesa con las inquietudes del alma sin pretender, de antemano, hablar al hombre de la época o a la humanidad de su tiempo, y sin tomar bandera de la causa del momento, son propias de las obras que con mayor frecuencia conservan su actualidad y sortean gran des diferencias culturales. dufoo y torri , dos poéticas del fragmento Son dos los temas que invariablemente se abordan al estudiar la obra de Du foo: el Ateneo de la Juventud y Julio Torri. Íntimamente relacionados con Dufoo –la primera como escuela, el segundo como mentor–, es inevitable volver la mirada hacia estas dos instancias cuando se buscan precedentes inmediatos a un libro como Epigramas. La crítica ha insistido incansablemente en re 151 edgar antonio robles ortiz lacionar la obra de Dufoo con la de Torri, casi siempre bajo la dialéctica de Dufoo como epígono de Torri. Dicha relación, en su mayor parte, es errónea. Aunque es innegable que Dufoo y Torri poseen ciertas semejanzas, éstas han sido maximizadas al extremo; es insostenible pretender explicar Epigramas como una obra producto de la actividad del Ateneo de la Juventud o como consecuencia de la influencia de Torri, específicamente de Ensayos y poemas (1917), su única obra anterior a 1927. Lo anterior se puede afirmar al estudiar detenidamente las diferencias de estos autores en cuanto a influencias, el fragmento, la brevedad y la estructura de la obra. Con gran acierto, Elena Madrigal sintetiza el proyecto literario de Torri de la siguiente manera: “Consecuentemente, el contacto con otras poéticas, y sobre todo la brevedad, son el par de marcas más apreciadas por Torri. Ade más de estos elementos, se ha reconocido su tendencia a la perfección de la frase y su habilidad para no ajustarse estrictamente a los modelos genéricos”. Fragmento y brevedad son principios rectores de la poética de Torri. El prime ro, entendido desde la propuesta del círculo de Jena,3 es decir, el fragmento como motor generador de sentido: el fragmento germina en un discurso que no se desarrolla, sólo se sugiere. Los paradigmas que marcan la obra de Dufoo son la brevedad y el fragmento, con un tratamiento absolutamente distinto. Mientras que Torri construye artefactos individuales y perfectos, Dufoo bus ca construir una Obra: un texto que dialoga entre sí (sus distintos fragmen tos) y busca un sentido general. Epigramas, al igual que obras como El libro del desasosiego, poseen una estructura abierta, en un sentido estructural, pero sumamente cerrado en cuanto a la naturaleza y sentido de los textos que la componen. Mientras Dufoo se nutre de una raíz filosófica, Torri lo hace de la litera tura (francesa e inglesa, sobre todo). La escritura de éste –imbuida de fuerza narrativa– es más amable que la de Dufoo, extremadamente lacónica, cruel y desencantada. Si Torri es el ejemplo máximo de la minificción y el relato bre vísimo en México, Dufoo lo es del aforismo y el pensamiento concentrado. Puede que la diferencia sustancial entre la poética de Dufoo y Torri se 3 Manuel Asensi ha escrito un interesante análisis acerca de la fragmentariedad y el Círculo de Jena. (Manuel Asensi, La teoría fragmentaria del círculo de Jena: Friedrich Schlegel, Amós Belinchón, España, 1991.) 152 epigramas, un texto para el siglo xxi encuentre en que, para Torri, aún cabe la posibilidad de contar una historia, por mínima e irónica que ésta sea: la fabulación permanece como forma de agregar algo al mundo. Para Dufoo las historias sólo importan en la medida que soportan una reflexión, siempre desencantada. Dufoo no narra, señala, define, ataca, destruye, lamenta, castiga. el epigrama en epigramas Los epigramas de Dufoo son muestras perfectas de reduccionismo narrativo, de purificación retórica que potencializa el efecto literario del texto. El meca nismo de reducción en Epigramas condensa una enorme cantidad de sentido en la menor extensión posible. Paradójicamente, el texto sugiere de manera muy definida una interpretación que, sin embargo, no es la llave de ninguna certeza sino de múltiples incertidumbres. Ese sentido, perfectamente dirigi da, es la marca registrada de Epigramas lo que lo aparta y distingue del resto de libros de formas breves. Un fragmento como el 504 es un buen ejemplo de este tipo de sugerencia dufoniana: “Camina sin descanso. Sus pies sangran. Los vientos abren sur cos en sus carnes marchitas. Busca el propio país, en donde nunca estuvo”. El logro de Dufoo es el mismo del editor genial: el que sustrae para ganar; el que desarticula la estructura narrativa hasta dejar únicamente lo esencial. El lenguaje brilla en Epigramas no por su voluptuosidad o superabundancia sino por el lujo de su austeridad. La pertenencia de Epigramas a este género, en tanto tradición discursi va, es difícilmente rastreable. Dejando fuera la tradición formada a partir de la publicación de los Epigramas (1961), de Ernesto Cardenal, cuya influencia es decisiva en el resurgimiento del género en la literatura mexicana, no existen antecedentes de epigramas modernizados a la manera que Dufoo lo hace.5 No hay una tradición discursiva del epigrama a la que Dufoo pueda relacionarse Por razones prácticas, nos referiremos a partir de ahora a cada uno de los fragmentos de acuerdo al orden de aparición. 5 Aunque practicaron el género, los epigramas de Salvador Novo, Jaime Torres Bodet o Guillermo Prieto, no llegan a representar, ni de lejos, una renovación de éste como lo lograra Dufoo. 4 153 edgar antonio robles ortiz como heredero o por la cual hubiese sido perceptiblemente influido. En vis ta de lo anterior, no está fuera de lu gar interpretar el título de Epigramas como un título artificial. A la vez que lleva las posibilida des del epigrama a sus límites, Dufoo destruye el género. Quien practique el epigrama dufoniano corre el riesgo de terminar escribiendo un tipo de epita fio, diálogo, minificción, etc. Finalmen te, y tal vez sin planearlo, Dufoo alcanza la poética del fragmento, divulgada por el romanticismo alemán y el Círculo de Jena. Pese a todo lo dicho, la pertenen cia de Epigramas a este género, en tan to tradición discursiva, es difícilmente rastreable. Es común que, a causa de una pereza analítica, aquellos textos que no son ubicables en una tradición literaria pasen a ser textos impuros, lo mismo que aquellos que adolecen de una falta. En el caso de Epigramas, se trata de dos: la impureza genérica y la impureza discursiva. La primera, porque se resiste a una clasificación dentro de los criterios de un solo género literario; la segunda, porque el discurso del texto se aleja de la veta anecdótica y los temas tradicionalmente literarios para, en cambio, acercarse a un discurso de carácter filosófico. La indeterminación del género se acomoda al estilo de Dufoo (breve, agudo y sentencioso), puesto que Epigramas no cultiva en realidad éste gé nero sino que felizmente coincide con su descripción (o definición) teórica. La auténtica tradición discursiva de esta obra yace en el diccionario (su defi nición y las posibilidades teóricas de ésta) antes que en otros epigramas. Así las cosas, si quisiéramos abarcar todos los fragmentos de Epigramas como distintas formas de dicho género, habría que abrir un apartado especial para el epigrama dufoniano, cuyas relaciones participarían de tantos géneros (o 154 epigramas, un texto para el siglo xxi tradiciones) que sería igualmente provechoso designarlo aforismo, poema o simplemente fragmento. Dufoo tiene claro la tesis de cada epigrama. Hay allí ideas redondas y sin pérdida. Los epigramas no son una exploración del sentido a través de la lengua: el interés de Dufoo en ésta se subordina a su capacidad para trans mitir una idea de forma perdurable y avasallante. No se detiene en imágenes rebuscadas ni indaga en juegos excesivos del lenguaje. Es por ello que la li teratura de Epigramas no es prolija sino transparente; su lenguaje es estético a fuerza de escasez, la cuidadosa selección de las palabras da la sensación de continuo acierto, de una perfecta semblanza entre contenido y forma: “Cejijunto, solemne, con aire de continuo acierto, seguro y perfecto –tiempo de andante maestoso–, sólo le interesan las cuestiones graves: la belleza, el bien, el progreso,la ciencia”. hacia una renovación crítica : epigramas como texto total Es evidente la gran dificultad que la crítica ha tenido al definir Epigramas. Principalmente se debe a dos motivos: la multiplicidad de géneros y la sen sación de articulación que subyace en el texto. Desde la crítica embrionaria de Xavier Icaza se vaticina cierta unidad, “habrá un ritmo que deje una sen sación de que algo se persigue, de que ese ritmo los une de tal modo que forman una sola cosa”. Icaza no se equivoca con el resultado final de Epigra mas. Si en algo está de acuerdo la crítica sobre Epigramas es en cierta fuerza unificadora inherente al texto como conjunto. Es digno de señalar que no obstante que la carta de Icaza está dirigida a Torri, el primero no sugiere ni siquiera una relación entre ambas poéticas. Para Icaza, se trata de dos tipos de escritura completamente distintos. El título de Epigramas equidista entre lo concreto y lo difuso. En apa riencia, no se trata de un título precisamente original para una obra literaria, pues se acude al nombre de un género para designar la totalidad de la obra. Este ejercicio común en antologías o textos de carácter misceláneo, da a en tender que lo que ahí se encontrará será –naturalmente– lo que se anuncia: epigramas. El texto no tarda en defraudar tal expectativa. Poco a poco el lector toma conciencia de que algunos fragmentos no pertenecen a la misma 155 edgar antonio robles ortiz tradición literaria. Epigramas no es un libro de epigramas. El libro huye de la indeterminación cómoda de un título prefabricado e impersonal como podría haber sido Varia invención, Notas y pensamientos, Apuntes, etc., lo que induciría a pensar en un “aligeramiento” en el proceso de producción del texto, una falta de rigor y de unidad (incluso “importancia”) rastreables hasta la concepción misma de la obra. La carencia, en suma, de un proyecto de escritura. Con Epigramas, Dufoo desiste de hacer una clasificación exhaustiva del texto que publica. Ni siquiera intenta una corrección que precise un poco más la naturaleza del texto como habría sido de haberlo titulado Epigramas y otros textos; e incluso servirse de la segunda categoría genérica dominante: Epigramas y aforismos (a la manera de Ensayos y poemas, de Torri). Gracias a la información recuperada en distintas cartas de amigos cercanos a Dufoo (como Xavier Icaza), sabemos que no planeaba escribir un libro de género epigramático sino un libro como conjunto. Dufoo era consciente de que lo que escribía rezumaba una promiscuidad entre géneros. Con ese gesto irónico (nombrar algo por lo que no es) potencializaba las posibles lecturas de Epi gramas. Hasta ahora nadie ha querido advertir en el título un gesto lúdico e irónico; una ruptura con la solemnidad literaria y la concepción clásica de estructura textual. Si bien el tono general del texto puede parecer sombrío, su espíritu estructural es (viéndolo desde esta perspectiva) lúdico. En un acto cercano a una de las premisas del arte moderno de co mienzos del siglo xx (el engaño, abanderado por Marcel Duchamp), Dufoo nombra deliberadamente mal a Epigramas, consciente de que tal género es insuficiente para incluir la totalidad (o la mayoría) de los fragmentos que componen la obra. El engaño de Dufoo no es una burla; pero sí una impostu ra. Como podemos inferir de esta actitud, Dufoo es consciente de la novedad literaria que supone Epigramas; su apuesta aspira a transgredir nociones in herentes al fenómeno literario como la unidad estructural, la relación filoso fía-literatura, los géneros literarios, sólo por mencionar los más importantes. Puede que el resultado final de Epigramas no sea un mecanismo total mente calculado por su autor, pero es indudable que las sutiles conexiones entre los fragmentos de la obra logran una unidad significativa para la ex 156 epigramas, un texto para el siglo xxi periencia del lector. De la misma forma en que el escritor del siglo xxi confía al estilo fragmentario cierta unidad azarosa dada por relaciones inconscientes o de estilo, Epigra mas apuesta por una unidad que radica en la memoria lectora. Ciertamente, todo lo anterior supone un cambio trascendental de la óptica críti ca desde la cual se analiza la obra. No obs tante, es difícil no ver en fragmentos como los siguientes una confirmación del carácter irónico-lúdico que permea gran parte del texto: 41. Cuando se convenció de que había tocado un puerto seguro, al abrigo de los vientos de la fortuna, pidió prestada una teoría social, moderada y rotunda, y compró un respetable sistema religioso que resolvía, sin sobresaltos, todos los problemas. 8. La razón le abandona cuando necesita pensar. 13. La incoherencia sólo es un defecto para los espíritus que no saben saltar. Naturalmente, sólo puede practicarla los espíritus que saben saltar. 23. Era tan blando, tan blando, que para no ver en el cielo las nubes de la Dis cordia ponía en su ventana flores de papel, recortes de periódico y absurdos optimismos. La crítica que subyace en estos fragmentos se dirige contra una visión racionalista y dialéctica. Epigramas combate (desde su título) la aspiración a toda certeza fundamentada en la razón y la dialéctica. El hecho de que Epi gramas participe de múltiples géneros y posea fragmentos híbridos de impo sible catalogación es síntoma de su ruptura con la tradición que cada género supone. Dufoo no sólo es indiferente a la forma genérica que asumen los fragmentos de Epigramas sino que busca, o le resulta inherente, esta com posición difusa. 157 edgar antonio robles ortiz La abundancia de géneros, la brevedad extrema de algunos fragmentos; el cambio del tono irónico-doctrinal a uno de matiz modernista y de vuelta al irónico-doctrinal, puede confundir al lector de Epigramas. A pesar de ello, a estas características se le suman otras que favorecen –y hasta obligan– la lectura del texto como una entidad fuertemente unificada: la inconfundi ble voz que atraviesa la totalidad de la obra; la unidad temática; el espíritu desencantado y escéptico de esta misma unidad temática; la figura de “el hombre” que, con infatigable insistencia, aparece en la obra; la comunica ción y la repetición de formas en algunos fragmentos y –esto hay que decirlo con mucha precaución– las características editoriales que acompañaron a la cuidada y preciosista primera edición en 1927, las cuales no se han vuelto a reproducir en ninguna de las ediciones postreras. El sentido que se persigue en estos fragmentos parece ser el mismo (con sus distintos matices) en todos los casos: el mundo moderno ha termina do por destruir la grandeza de los mitos fundacionales de Occidente. El ideal del ser humano se encuentra en una época tan vil que no puede permanecer incorruptible. Inclusive las figuras más gloriosas sucumben ante la pobreza de espíritu de la época moderna, dando fin así a los grandes relatos: Castigo Para que sirviera de ejemplo a los inquietos de los tiempos futuros –nuevo Pro meteo–, los dioses lo inmovilizaron en medio de su ruta y le hicieron esperar, inútilmente, la muerte. 75. En los tiempos futuros (Al declinar el mundo. En la tienda del Expositor de las Cosas Pasadas. Frente a una muchedumbre homogénea y unánime, el Expositor muestra a Prometeo.) –Ved, dice, a este hombre de una raza dura que, como los hombres de la Raza de Plata, engendró la Discordia y puso en los corazones el ímpetu infinito y las pasiones desmesuradas. Su sensibilidad inventa, su sensibilidad deviene. Cada día tiene un sentido más o una modalidad más de un sentido. Su inteligencia llama a cada instante nuevas inquietudes. Su voluntad orgullosa desdeña los frenos de la saludable disciplina y vive la ilusión de la fuerza eterna. Su alma creadora des precia las virtudes menores y los paisajes domésticos, el interés de la especie y el espíritu de las razas, y sólo gusta de los sueños personales, de los proyectos únicos y del éxtasis peligroso. Pecador endurecido, jamás pudo aprender del fracaso y, 99. 158 epigramas, un texto para el siglo xxi caer en el surco amargo, cayó pensando en el desquite. Ved cómo, aun definiti vamente vencido, brilla en sus ojos la llama terrible de la libertad, y cómo sus crispadas manos, instrumento del alma, hacen ademán de acabar con nuestros sabios conglomerados sociales, con nuestros organismos maravillosos en los que ha desaparecido el disolvente impulso individual. Este torpe rebelde piensa to davía que en la humanidad organizada puede haber alma personal. (La multitud, indiferente, aprueba con un solo gesto.) Por definición, la miscelánea en la obra de un escritor corresponde a aquellos textos que, aunque pudieron haber sido escritos con gran esmero, no forman parte de un proyecto literario definido, y casi siempre al margen de una obra principal. Para Dufoo, esa obra fragmentaria e híbrida es el cen tro de su obra, el proyecto literario que lo ocupó más de diez años. Si superfi cialmente (taxonómicamente) Epigramas coincide con las características de la obra miscelánea, su estructura profunda demuestra una incesante unión. Al igual que El libro del desasosiego, de Fernando Pessoa, libro fragmentario y sin embargo fuertemente unificado, escrito al margen de su producción poética y narrativa, sin embargo ocupa –visto a la distancia– el lugar central de su obra. Dufoo concentra todo su esfuerzo en Epigramas, la suma de su estilo y pensamiento se halla ahí (acaso también en su última obra de teatro, El barco). Desde esta perspectiva, la miscelánea está constituida por el resto de su obra. Si la sensación al leer Epigramas es la de un texto inmenso, se debe a que los breves fragmentos son la concentración de discursos complejos y difíciles, con el increíble mérito de no menoscabar su potencia y multiplici dad. El libro se extiende en una red interminable de conexiones temáticas, guiños textuales, parábolas y aforismos que abren la puerta a ese texto no escrito pero insinuado en cada uno de los fragmentos. Por esto, Epigramas debe considerarse no sólo una de las obras precursoras de la experimentación literaria, sino uno de los grandes libros escritos en la literatura mexicana. La esencia textual de Epigramas no es arbitraria o desordenada, como podrían considerarse obras en apariencia similares a la de Dufoo. La frag mentariedad de Epigramas es una poética no una “falta de tiempo” o apunte al paso. La brevedad en Dufoo (como en Antonio Porchia) no es sinónimo de ligereza –al menos no en un sentido de falta de dificultad o dedicación–, 159 edgar antonio robles ortiz sino de concentración efectiva de un discurso más largo. Dufoo trabaja la brevedad y la fragmentariedad minuciosamente, sin dejar de lado el sentido panorámico del texto como proyecto, como obra unificada. La impresionante variedad de tradiciones fusionadas en los fragmentos hace imposible hablar de la nueva tradición que instaura Epigramas. En cada fragmento, el texto salta de una tradición discursiva a otra, sin una preocupa ción ostensible por respetar las características formales de cada tradición; al contrario, combinando estas características, prevenientes de diferentes tradi ciones genéricas. El efecto de Epigramas, como conjunto, es el de un texto deconstruido: la afirmación y la negación, al mismo tiempo, de distintas tradiciones lite rarias en un corpus ya fragmentado. El texto desestabiliza los conceptos de género literario y tradición discursiva al participar en gran número de éstos, siendo la única constante el cambio y la fusión. Otro mérito suficiente para considerar Epigramas como una obra pionera en el campo. Epigramas no busca instalarse dentro de los parámetros de una tradi ción sino servirse de los géneros para crear un artefacto narrativo poliédrico capaz de contenerlo todo: el fragmento. No es necesario “popularizar” a Dufoo: hay que comprenderlo con ma yor profundidad. Su lección más importante es, sin duda, la no-pertenencia. El autor de Epigramas no sólo logró escapar de la corriente nacionalista que fijó la fecha de caducidad a la obra de sus contemporáneos –tampoco se limitó a seguir una tradición literaria–: fundó una poética unipersonal, una tradición que sólo admitía a su creador como padre y heredero. La obra de Dufoo pervive porque responde nada más que a la profunda inquietud de un hombre frente a su intelecto. 160 La vigilia de la aldea Vida con mi escritor G abriel W olfson Salvador Elizondo, Diarios, 1945-1985 (prólogo, selección y notas de Paulina Lavista), fce , México, 2015, 339 p. “Fui mujer de Salvador Elizondo du rante 37 años, tres meses y 29 días”: esto es lo primero que leemos en este volu minoso tomo donde el Fondo de Cul tura vuelve a hacer una labor editorial decente: frase categórica según quien la mire, y más si la complementamos con una de la página siguiente: “Me convertí pues en la mujer del escritor, mi admiración y amor profundo por él me llevaron a reflexionar sobre muchas cosas. Me preguntaba yo cómo debía ser la mujer de un escritor, cómo procurar le paz y aislamiento, indispensables para la creación de su obra, en realidad de dos obras, la de él y la mía propia por que yo debía ser una artista digna de él”. Me decidí a leer los Diarios de Eli zondo por dos razones: primero, por que últimamente me atraen la escritura biográfica, las memorias, las vidas de los otros, los epistolarios, los chismes; segundo, porque quería resolver de una vez si Elizondo me importaba o no, da do que tras la lectura deslumbrada de Farabeuf y Teoría del infierno hace vein te años cada nuevo libro suyo me fue dejando más indiferente. Pero este libro –lleno de fotografías a menudo más in teresantes que los textos, donde, para mi gusto, emerge un Elizondo más en trañable que en su escritura: Elizondo bailando seguramente una rumbita, ha ciendo una mueca siqueiriana, atrás de una cámara de cine, frente a la sede del Partido Comunista Francés, de bi gotito corto, de gabardina larga, jugan do con sus hijos, leyendo, con máscara de luchador, con un perico, modoso, despeinado, fumando, bebiendo– poco pudo para satisfacer mis dos razones. Básicamente porque, pese a todas las evidencias en contra, no es un libro de Salvador Elizondo. No cabe duda, y estos Diarios lo con firman: Elizondo era un grafómano (en 161 su caso, y aunque el drae no lo permita, parece quedar mejor la voz grafoma níaco): alguien entregado a la escritura aunque no tuviera nada de qué escribir, una especie de José García, el persona je de El libro vacío, pero sin su insegu ridad y más bien confiado en su talento, en su capacidad lúdica; al menos, en su capacidad para volcarse al intermina ble encadenamiento de frases, con las cuales llenó monstruosas cantidades de libretas (porque claro, como grafómano clásico y pintor en su juventud, escri bía, bocetaba y rayoneaba a mano y, me imagino, rendía tributo a la religión de las papelerías: libretas favoritas, plumas especiales, obsesiva desorganización del escritorio, rituales de escritura: “La di versidad del color de sus lomos [de las li bretas, escribe Elizondo en una de esas libretas] da cuenta cabal de una manía por no sintetizar en un todo armónico la vasta gama de esas insinceridades”). Como un On Kawara del altiplano, aun que sin el gesto conceptual, logró al final disolver la transitividad de su diaria tarea escritural hasta perder de vista, atinada y milagrosamente, que el ejer cicio no conducía a nada. Ahora bien, ¿qué hacer con esos des quiciantes montones de libretas? Y antes que eso, la decisión más difícil: ¿hacer algo o no? ¿Hacer algo sólo porque su autor fue un escritor, alguien socialmen te reconocido como tal? ¿Hacer algo por pensar que hay en ellas material que muchos lectores disfrutarían? ¿Hacer algo cuando el autor, en su delirio gra 162 fómano, distinguía no obstante su es critura con fines exteriores, públicos, de la mucho más ingente escritura de su ri tual cotidiano? De esa primera decisión, sin embargo, aquí no queda margen para que nos concierna. Pero una vez toma da, había que decidir cómo ofrecer el material de estas libretas: ¿todo, a ries go de agotar el presupuesto del Fondo? ¿Qué partes? ¿Sólo las entradas del dia rio de ciertos años, una muestra re presentativa de distintas épocas? ¿Qué haría representativos ciertos párrafos y otros no? Para bien o para mal, Paulina Lavista, viuda de Elizondo, decidió in tervenir muy fuertemente en esta labor editorial. Para empezar, como vimos, con un sustancioso prólogo que pode mos juzgar de varias maneras, como un texto candoroso y desesperante (definir se a sí misma sólo en función de ser la mujer de Elizondo, mostrar sin sonrojos su fanatismo por el genio en pantuflas que tenía al lado), o como una escritu ra generosa justo por su falta de pro tagonismo y por su malicia para hacer ver entre líneas la conducta sentimental de toda una época (de ahí el “yo debía ser una artista digna de él”: ¿se oculta algo en ese tiempo verbal, algo como una mínima ironía sobre esas expec tativas naturales, tan dominantes que ella misma las asumió? ¿Habla, pues, en ese debía ser la tranquila rebeldía frente al machismo progre de nuestros grandes escritores de la segunda mi tad del siglo xx?); pero que, a final de cuentas, resulta un texto más personal que muchas, muchísimas páginas de estos Diarios, la breve puesta al des nudo de Paulina Lavista, una comple ta declaración de amor o devoción (no tanto por decirlo, que sí, sino sobre todo expuesta en su decisión: “dedicar el resto de lo que el destino me depare de vida a cuidar, clasificar y difundir la obra de mi esposo, lo que considero es mi obligación”) y al mismo tiempo una oblicua pintura de época, una época, como decíamos, de “grandes obras” y de “artistas”, una época donde ser “escri tor” suponía más incertidumbres prác ticas –es decir, menos becas– pero más seguridad existencial en la definición unívoca de eso, del “ser escritor” (con cepto tan contundente que puede aca rrearle a otros la sincera asunción de algo como una obligación ética frente a la “obra”). Pero además del prólogo, Paulina La vista se encargó propiamente de conce bir este libro. Lo que leemos no son los diarios de Elizondo sino una selección, una lectura de ese diario, acaso muy buena lectura, pero que, por principio de cuentas, lima las impurezas propias del género, su desorganización, su carácter improvisado. En estos Diarios tenemos, como dije, muestras representativas. ¿De qué? Fundamentalmente, de la diver sidad de intereses de su autor, ésa es la lectura de Lavista, el corte que rea liza a las decenas de libretas: a través de ellas debe verse un artista total, entregado a sus obsesiones retóricas lo mismo que a sus grandes lecturas, ca paz de escribir en esas libretas ensayos pulidos que luego entregaría o no para su publicación lo mismo que insensatas frases sueltas, noticias banales de la vida literaria lo mismo que “fragmentos en los que se filtran los ecos de la historia”, como los caracteriza la editora. Inclu so nos topamos con un “Diccionario”, armado con “distintas entradas de los cuadernos”, procedimiento con el que también se conforma una “Minimalia”, conjunto de previsibles aforismos elizon dianos. Podemos agradecer, me parece, esta decisión, por cuanto supone no ha ber pensado en armar nuevos libros de Elizondo, espulgadas sus libretas para juntar cincuenta páginas de aforismos u ocurrencias; pero no habría de pasarse por alto que estos Diarios son la mira da panorámica de Paulina Lavista, su entera perspectiva, un libro más bien suyo, como aquel de Bárbara Jacobs sobre Monterroso, Vida con mi amigo. Y no porque, como ella misma lo sugie re, haya eliminado pasajes demasiado personales, cosa entendible y justifica ble, sino porque terminó restando a los diarios su forma, ese carácter intem pestivo, inconveniente, falto de unidad, dueño de un sentido que sólo puede otorgarse a posteriori. Aquí, en cambio, el sentido está dado desde el principio, en el prólogo y en los resúmenes que anteceden a cada capítulo: ahí está la historia, parecen decirnos, ahí el relato de una vida –o de dos, más bien–; lo que sigue, las páginas de Elizondo, son sólo ejemplos que confirman esa histo 163 ria, que la ilustran. Casi una biografía de Elizondo escrita por su viuda. Y con todo, pese a las sustracciones y acomodos, pese a que de Elizondo queda un retrato de diseño, una panorámica para dar cuenta de la multiplicidad de sus intereses y la voracidad de su escri tura, queda también una gran estampa, la pintura de un tiempo cercano y que sin embargo, por su cerrazón, su tona lidad de cosa acabada, luce, me pare ce, lejanísimo. Como se trataba de ofre cer el retrato completo de un escritor, por fuerza también se brinda el marco de sentido para esa efigie, el contexto bajo el que esa definición de escritor y la ciega confianza en que esa idea de escritor era deseable y posible cobraron fluida existencia. Porque ésta es, pese a todo, una de las potencias mayores de los diarios, su cualidad de testimo nio inconsciente, de ineluctable registro de una cultura –y una barbarie, claro–: donde el diarista cree estar dejando un apunte de lucidez extraordinaria, el lec tor futuro podrá desviar la vista de una simpleza, un tópico de la época, mien tras que acaso se detendrá a husmear ahí donde el diarista describía aburrido un gesto coyuntural, ahí donde el superyó y hasta el ello se habían ido a dormir. Un ejemplo un poco abusivo: ahí don de Elizondo registra una manía de al guien que solía acompañar sus párrafos de dibujitos, “Siempre acabo haciendo un retrato de Valéry”, yo leo una opaca generalización de sus diarios. Porque aquí tenemos eso, la imagen amplia de 164 Elizondo, desde su infancia tímida y presuntuosa hasta la semivejez don de relee por enésima vez a Joyce. Una imagen que a mí se me presenta como la de un clásico prematuro. Existe, no cabe duda, un Elizondo heterodoxo, sede de fantasías perversas, con ganas de escandalizar, fuera de lugar y gus toso de estarlo, encantado con viejas cámaras o instrumental médico, artífice de S.Nob, un cruce entre Joseph Cor nell y un personaje wesandersoniano, lépero y borracho, categórico y aficio nado a minucias, precursor de la sel fie estrambótica, dandi, impulsor de la Escriotística (“ Técnica mágica de des ciframiento de las huellas del escroto impresas en una tarjeta de visita”). Pero existe también otro Elizondo, que en los Diarios termina imponiéndose: el que acaso escribió Farabeuf aún flirteando con la pintura y el cine –al menos– y que después, no obstante, muy pronto se asumió ya plenamente como escritor y, sobre todo, como un escritor clásico. ¿Qué significa eso, el clasicismo, en el caso de un lector de Joyce, Mallarmé, Pound? Que los leyó sin polémica, sin partidismos (o con uno solo: el del cos mopolitismo frente al nacionalismo obli gatorio de su época, motivo, por cierto, recurrente en el libro, el de la “asfixia” que siente Elizondo por vivir en México: “Lo último que haré en esta mierda de país. A como dé lugar el año que entra me tengo que ir de aquí”); que los le yó cuando ya no suponían una audacia, cuando ya habían sido asimilados a la más estricta y central tradición litera ria moderna. Que los leyó, en suma, sin que su lectura implicara ningún problema frente a la lectura de Reyes o Valéry, a quienes podía ubicar en el mismo lugar que a aquellos tres, un no lugar, un espacio naturalizado, libre de agonismos: el espacio de la excelsitud literaria. El clasicismo en Elizondo se termi na de revelar para mí en estos Diarios como decisivo, un carácter que, insisto, podría sonar exagerado o absurdo asig nado al espíritu diletante que escribió Farabeuf. Pero es que su clasicismo no consistía tanto en cierto corpus de lecturas –aunque también: ahí están Dante, Trayectoria de Goethe o su Ma llarmé clasicista– sino en un modo de leer y un modo de entender la literatura y entenderse como escritor (“I am very tired of my life as a professional man of letters”, escribe a fines del 83). Más allá de las dudas vocacionales de la juventud, el estatuto de escritor pare ce no representarle a Elizondo ningún problema, no le acarrea ninguna duda: ahí están los premios, las reseñas y el “espaldarazo” de Paz para confirmarlo socialmente como tal; ahí un campo li terario muy pronto conquistado –justa mente con Farabeuf– dentro del cual, en vez de peleas o riesgos, aparecerá cada vez más la erudición, el alto saber clásico; ahí una desconfianza frente al lenguaje que, sin embargo, se manifies ta más como una desconfianza dicha que como una latente angustia histó ricamente situada –esto es, como un tópico literario moderno–; y ahí, para colmo, la perfecta vida literaria a la mexicana lista para habitarla, aun con el dandismo y las excentricidades de Elizondo (“No fui a la junta de Vuelta. Me aburre soberanamente”), vida lite raria donde, por cierto, se transparenta el enorme peso ornamental que el Es tado priista concedía a los escritores, en un momento en que en general aún había un solo poder político y había también una única clase letrada más o menos compacta, homogénea, de fácil identificación (desde nuestra actual in genuidad de provincias no puede uno dejar de asombrarse con esos contactos directos: con el hecho de que en oc tubre del 72 le hablaran a Elizondo del pri para pedirle hacer “una crónica del congreso del partido” y, sobre todo, con que Elizondo no pudiera simple mente decirles “número equivocado” y en cambio tuviera que hablarle a Paz para pedirle su opinión al respecto; con la llamada de la Secretaría de Gober nación para imponer a Montes de Oca en el programa de televisión con Borges, Arreola y Elizondo; o con una cena de ju nio del 81 en casa de Paz, con León-Por tilla, Rossi, Krauze, Solana y el presi dente López Portillo: “Octavio y Solana habían bajado a recibirlo en la puerta del edificio. Al poco rato regresaron de tal manera que cuando entró el Presi dente no había nadie que nos presen tara. A mí me saludó primero con un gesto de que ya me conocía. Después 165 seguían su secretario particular, un tal Casillas, que no descubrió la pólvora co mo veremos un poco más adelante, y el general Godínez, Huitzilopochtli redi vivo, también en uniforme de verano con botines de charol, personaje muy interesante. Finalmente entraron Solana –que me presentó al Presidente–, Octa vio –que nos volvió a presentar–, Marie Jo –que también nos presentó”). Y hay un último elemento que ter mina de dibujar el clasicismo de Eli zondo y a mí me invita a alejarme de él: la recurrencia de su tío Enrique Gon zález Martínez, una presencia cardinal para la poética elizondiana, y un escritor a quien conozco y a quien no detesto –mucho menos por su participación en el huertismo– pero sí considero decisi vo en la conformación de una poética mexicana justamente clasicista, restric tiva e inútil. Antes de cumplir 40 años, Elizondo, que había comenzado aborre ciendo El deslinde, proclama que Re yes y González Martínez son “los más universales de nuestros autores. La poe sía en castellano del siglo xx se ha hecho, con excepción de Juan Ramón (Cernu da, sí), en México”, y después enlista su particular canon –mismo que se ve ría confirmado en su Museo poético, un mamotreto conservador que sincera mente no entiendo por qué ha merecido tanto reconocimiento–: Ortiz de Mon tellano, González Rojo, “algunos sone tos de Placencia y de Pagaza”, algo de Ponce, Concha Urquiza y Cuesta. ¿De verdad? Ya no nos detengamos en esa 166 curiosa necesidad de concebir la uni versalidad como parámetro de excelen cia o interés –o mejor, en ese dar por hecho esa entelequia–, sólo pregunté monos qué poesía leyó Elizondo, o más bien cómo la leyó, puesto que Torres Bodet le parecerá “un poeta de refi nadísima sensibilidad” y puesto que, como si no lo supiéramos ya pero estos Diarios confirman, fueron Elizondo y su generación quienes consolidaron, al punto de la petrificación, de lo indis cutible bajo ninguna circunstancia, la idea de que Muerte sin fin más ciertos poemas de Paz –“Piedra de Sol” y “El cántaro roto”, sobre todo– eran el para digma absoluto de la poesía mexicana. Quizás el problema no fue tanto el de los títulos que eligieron, sino el de la fe en la perfección, frente a la cual ya no quedaba nada que decir. Chéjov is the New Black F rancisco S erratos Anton Chéjov, La isla de Sajalín, conaculta, México, 2015, 402 p. Es difícil entender cómo un autor re lativamente joven, en su apogeo crea tivo y con alta aceptación popular, de pronto renuncie a todo y decida largar se al culo del mundo. Es lo que hizo Anton Chéjov en 1890. Para los críticos modernos, acostumbrados a concebir la literatura como un éxito y no como una experiencia del fracaso, la miseria o la vida ordinaria, les resulta incompren sible: ¿qué obligó al enfant gâté de la li teratura rusa a emprender el viaje hasta una de las prisiones más crueles de su tiempo en la isla de Sajalín, al extremo oriente de Rusia y al norte de Japón? Algunos biógrafos tampoco lo entien den pero lo explican: a principios de 1890 el hermano de Chéjov, Mikael, de cidió estudiar leyes. Al especializarse éste en la administración de las prisio nes rusas, Anton, muy cercano y queri do de toda su familia, se interesó en el tema. Tal vez porque no logró concluir su tesis para obtener el grado de médi co o porque la situación de los presos le recordó la historia de su abuelo –un esclavo que compró su libertad y la de sus descendientes–, Chéjov salió de Moscú en abril de 1890, decidido a cruzar todo Siberia hasta llegar a la isla de Sajalín no sólo para testimoniar por sí mismo la situación de los presos en esa esquina del mundo, sino también para saldar una deuda con su profesión, aunque eso le costara la vida: para ese año, Chéjov ya había tenido los primeros síntomas de la tuberculosis que lo mataría déca das más tarde. En una carta a su con troversial amigo y editor, A. S. Suvorin, quien intenta disuadirlo de la empresa suicida, Chéjov confiesa los motivos de su partida: Parto con la plena convicción de que mi visita no aportará ninguna contribución va liosa ni para la literatura ni para la ciencia: no tengo el conocimiento, el tiempo ni la ambición para ello. No tengo los planes de un Humboldt o un [George] Kennan. Sólo quiero escribir unas 100 o 200 páginas y con ellas aportar algo, aunque sea nimio, a la medicina, la cual, como ya sabes, he abandonado terriblemente. Posiblemente no logre escribir nada, pero aun así la ex pedición no me es menos atractiva: con leer, ver y escuchar aprenderé mucho y ganaré experiencia. Mi expedición pudiera ser absurda, ne cia, maniaca, mas ponte a pensar un mo mento y dime qué es lo que perderé si me voy: ¿tiempo?, ¿dinero?, ¿qué padeceré penurias? Mi tiempo no vale nada, dinero nunca he tenido y, en cuanto a las penurias, tal vez viaje a caballo veinticinco o treinta días, no más, y el resto de los días los pa saré sentado en el barco o en una habita ción escribiéndote cartas incesantemente. (Traducción mía de la versión inglesa de Letters of Anton Chekhov to his family and friends.) Su viaje es como una Odisea sin Íta ca, sin Penélope y sin dioses que so plen a favor o en contra de su camino; es una simple aventura humana donde se presenta la crueldad más absurda e inimaginada de los condenados a sopor tar hielos dantescos, penuria y miseria extremas. Y de la misma manera que Capote se interesó por escribir repor tajes sobre la vida de convictos en las cárceles de Estados Unidos después de convivir con los asesinos protagonistas de su novela A sangre fría, Anton Chéjov quería publicar un reportaje sobre lo que 167 vio en Sajalín, primero por entregas en el diario El Pensamiento Ruso, donde censuraron los capítulos dedicados a la brutalidad de los guardias, y luego como libro, el cual acaba de ser publi cado por conaculta, anotada y tradu cida por Víctor Gallego Ballestero. La isla de Sajalín es un libro periférico en la obra chejoviana, mas no en el sen tido de obra menor, porque en ella no abandona la prosa marcial y esculpida de sus cuentos u obras de teatro; al con trario, se ve a un autor sin pretensiones, (con)movido más por la necesidad de comunicar lo que lo afecta y donde éti ca y estética se conjugan. A diferencia de Bulgakov, quien tuvo que enfrentar los hielos siberianos de bido a su profesión médica, no vemos a un Chéjov sarcástico ni cómico como aquél, sino a un autor agudo, capaz de ver en su totalidad todo el ecosistema de la isla; muda de lente: algunas veces proporciona una perspectiva antropoló gica –como cuando habla de los nativos guiliakos o ainos– o política; otra veces, legal o literaria. Para algunos críticos, La isla de Sajalín es un libro precursor del reportaje moderno porque renuncia tanto al tono de las novelas de aventu ras tan populares en el siglo xix como al impresionismo personal para enfocarse, en la medida de lo posible, en los datos bibliográficos que compiló así como en sus observaciones, entrevistas, testimonios e incluso censos hechos por él mismo. En sus cartas a Suvorin, por ejemplo, presume el haber hablado con todos y 168 cada uno de los habitantes de la pri sión. Chéjov juzga a los jueces, a una sociedad enviciada con el castigo, la condena y la sujeción, allí donde las prisiones eran una extensión del siste ma servidumbre que predominaba en la Rusia zarista. En lugar de pregun tarse por qué y cómo un preso le falla a la sociedad, Chéjov, de la misma forma que lo demostró Michel Foucault más tarde, señala las fallas de la sociedad que causan que una persona cometa un crimen, sobre todo por la forma en que la condena, pues todos en Sajalín es taban atados al pacto de una condena casi metafísica: los presos, los exiliados, las esposas que siguen a sus maridos, los hijos que siguen a sus padres, los hombres libres cuyas esperanzas se han marchitado, los animales, los mis mos guardias. “¿Por qué están atados tu perro y tu gallo?”, le pregunta a un preso. “En Sajalín todos estamos enca denados –dice con ironía–. Este lugar es así”. Lo perturbador de La isla de Sajalín es la enorme capacidad de Chéjov para retratar la pequeña sociedad que los pre sos, los marginados de la civilización, han construido en la isla. Es una especie de ficción documental distópica donde los condenados tienen un código, una cultura, una forma de vida, trabajo, ma trimonio y corrupción dentro de la co rrupción. No obstante no habla de ellos con falsa piedad o curiosidad morbo sa, sino que los retrata de forma más compleja al plantear la pregunta que, incluso hoy, en sociedades modernas dominadas por el castigo, la disciplina y el control de los individuos, espolea muchos debates éticos: ¿ha perdido la dignidad una persona que ha cometi do un crimen, por muy horroroso que éste sea, y debe tratársele sin ninguna consideración ética o humanitaria? O incluso otra mucho más incómoda y muy en boga hoy en día gracias a series como Orange is the New Black: ¿son el crimen y el castigo una cuestión de raza o clase social? ¿Deben ser casti gadas las mujeres de la misma forma que los hombres? De hecho, las observaciones de Ché jov sobre la situación de las mujeres en Sajalín parecen extraordinariamente con temporáneas e incluso irónicas en cier tos pasajes. Cuando habla del cruel trato a las mujeres de los guiliakos, etnia nativa de la isla, se permite hacer co mentarios de este tipo: “No cabe duda de que para el guiliako la mujer no es más que una mercancía, igual que el tabaco o el tejido. Strindberg, escritor sueco famoso por su misoginia, que de searía que la mujer estuviera totalmente sometida a los caprichos del hombre, comparte los mismos principios que los guiliakos. Si algún día visitara Sajalín Meridional, lo abrazaría calurosamen te”. Como el trabajo forzado no estaba destinado a las mujeres, apenas llega ban a la isla. Sin importar si eran exi liadas o convictas, se les encontraba las dos únicas ocupaciones que podía realizar: el mantenimiento de la casa y la prostitución. “Cuando pregunté en Aleksándrovsk si había prostitutas en el lugar, me respondieron: ‘¡Todas las que quieras!’” Abuelas que cohabitan con varios jóvenes o niñas de nueve años casadas con funcionarios y administra dores del penal –su edad o estado físico no era un impedimento, “ni siquiera la sífilis terciaria”–, su destino era servir a los hombres para el placer o el trabajo, pero en las temporadas de escasez ali mentaria e invierno crudo se convertían en una carga y estorbo de la misma for ma que un animal lisiado. “En ningún caso se tiene en cuenta –dice Chéjov– el sentido de la dignidad, la feminidad y el pudor de las presas, como si se so breentendiera que todo eso ha quedado reducido a cenizas por su desgracia o se hubiera perdido en su paso de prisión en prisión y de etapa en etapa”. Tal vez las mejores páginas de La isla de Sajalín sean las que Chéjov dedica a la colonización de las etnias nativas, que empezó con la lucha diplomática entre japoneses y rusos cuando ambos reclamaban como suya la isla. Son pa sajes lúcidos y oscuros que atraen y asquean de la misma forma que una es cena de terror en una película. Muraka mi, uno de los autores más chejovianos de nuestro tiempo, no escatima en citar esos pasajes en su novela 1Q84. Al acer carse a ellos, “tenía la impresión de encontrarme en alguna parte de la Pa tagonia o de Texas, pero no en Rusia… Percibía a cada instante que la forma de vida de los oriundos del lugar dife 169 ría completamente de la nuestra, que no podrían comprender a Pushkin ni a Gógol, que en consecuencia se vuelven inútiles”. Los guiliakos y ainos son re ducidos a una condición peor que la de los presos: son condenados a una mise ria existencial y desesperanzadora por los colonizadores, su cultura ha sido des truida y la única forma de sobreviven cia que les queda es la rapiña, el robo y el alcohol, su inmejorable paliativo para sobrellevar la vida. Seamus Heaney, en Station Island (1984), escribió un poema titulado “Ché jov en Sajalín”, en donde retrata un mo mento del viaje del escritor ruso, justo en el barco que lo llevaría a Sajalín. Chéjov abre una botella de coñac que sus amigos moscovitas, pertenecientes a la élite intelectual y acomodada, le habían obsequiado. Hay en este poema una imagen que me cautiva: “When he staggered up and smashed it on the sto nes / It rang as clearly as the convicts’ chains / That haunted him”. Estrelló la copa contra las rocas y el cristal, al rom perse, le recordó el tintineo de las ca denas de los presos al caminar. Es un instante contradictorio: el escritor que tenía por esposa a la medicina y amante a la literatura, se da cuenta de la hipo cresía de nuestra civilización que, ple na de gestos delicados, está sustentada en la esclavitud o la explotación de una mayoría. El poema además describe la di fícil decisión de Chéjov por encontrar un tono y una forma para hablar de Sajalín porque los demás géneros a él –maestro 170 de casi todos, la novela corta, el cuen to y el teatro– le parecían insuficientes para lograrlo. Y he aquí lo que me pare ce una lección para muchos escritores de hoy: renunciar a la pose del oficio, no hablar como escritor, sino simplemente dejar que las personas hablen. Estre llar la copa y pagar nuestra deuda. Habitar el limes L eonarda R ivera Carlos Girón, La filosofía del límite como filosofía de la cultura, Fondo Editorial Estado de México, México, 2015, 174 p. A finales de los sesenta, Eugenio Trías publicó su primer libro, La filosofía y su sombra, y su irrupción en el escenario intelectual barcelonés coincidió con el nacimiento de las grandes editoriales y la renovación misma de la vida cultu ral y artística de Barcelona. A Eugenio Trías le tocó ser parte de ese gran pro yecto que emprendió la editorial Salvat en los años setenta: la ampliación de su enciclopedia. Y muchos escritores e intelectuales de la época circularon por las oficinas de la editorial para de jar su colaboración. En El árbol de la vida, Trías narra su experiencia como encargado de la sección de filosofía y de los diversos cambios culturales que fue sufriendo la ciudad en el periodo de la transición posfranquista. Durante esos años, Eugenio Trías fue el introduc tor de algunos textos del pensamiento francés en el mundo de habla hispana. Por ejemplo, la primera traducción de Jacques Derrida se produjo en una pe queña colección de cuadernos de Ana grama. Él mismo tradujo “La estructura, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas”. La primera parte de la obra de Eugenio Trías está marcada por el pensamiento francés. De hecho, nunca negó la fasci nación que produjo en él la Histoire de la folie à l’âge classique, de Foucault. De ahí que sus primeros ensayos estén plagados de referencias a este pensador. Los dos primeros ensayos que confor man su segundo libro, Filosofía y car naval y otros textos afines (1971), son comentarios a la obra del autor de Las palabras y las cosas. Los títulos de esos apartados son más que evidentes: “El loco toma la palabra” y “Arqueología de la cultura occidental”. A esta época pertenecen también Meditación sobre el poder, Tratado de la pasión, El artista y la ciudad, Lo bello y lo siniestro, así como obras menos conocidas: Teoría de las ideologías y Metodología del pensa miento mágico. La orientación filosófica de Eugenio Trías comenzó con la conciencia de un olvido o de algo inhibido o censurado que merecía ser considerado filosófica mente. A esto, por lo consiguiente, se refería la palabra “sombras” en su pri mer libro. Se trataba de ir recorriendo el cerco de sombras que una razón res trictiva y poco aventurera iba dejando tras de sí: el olvido de la metafísica, el pensamiento mágico, la locura y la sin-razón como amenazas a la identidad del sujeto y al ser de máscaras en que podía descomponerse; la pasión en re lación con el sujeto activo y racional; lo siniestro en relación con los cáno nes estéticos que elevan lo bello y lo sublime; lo sagrado y lo religioso en la forma de razón ilustrada occidental o lo simbólico en una razón incapaz de establecer un nexo profundo con ello. Pero si los sistemas filosóficos fueran una especie de escenarios teatrales y cada uno de los conceptos fueran per sonajes que van apareciendo en escena hasta que de pronto uno de ellos roba todo el escenario, entonces diríamos que en el caso de Eugenio Trías ese persona je es el concepto de límite. La segunda etapa de su pensamiento está marcada precisamente por esta noción, el limes, el límite. Este concepto se deja ver con toda su fuerza en Los límites del mun do (1985), un libro que tiene una clara resonancia de Wittgenstein. Con este li bro la obra de Eugenio Trías sufre un punto de inflexión, pues a partir de él empieza la construcción de todo un sistema filosófico fundamentado en el límite. Pronto aparecerían libros como La lógica del límite, La ventura filosó fica, entre otros, en los que Eugenio Trías procedía a pulir el concepto re cién descubierto. Sin embargo, hablar del límite en términos filosóficos no era 171 un tema nuevo y, consciente de ello, Trías dialoga con la tradición. Se apro xima, pues, a la idea del límite desde la herencia filosófica moderna, que de Kant a Hegel, y de éste a Wittgestein, se había detenido a pensar el límite. Sólo que, para estos autores, en la idea de límite primaba siempre un carácter restrictivo y negativo, además de que se le daba únicamente un carácter lógico o epistemológico y lógico-lingüístico. Frente a éstos, Eugenio Trías piensa el límite en términos ontológicos. ¿Cómo se explica el problema del límite desde la ontología? Su teoría de los tres cer cos nos proporciona elementos visuales para entender esto. El límite lo es siem pre del cerco del aparecer (conocido también como mundo) y en referencia a algo (igual a X) que Eugenio Trías deno mina cerco hermético (también podría mos llamar mundo de lo sagrado o el Arcano). Para explicarlo solía dibujar tres círculos entrelazados, dos de ellos definidos y determinados, aunque uno más estrecho que el otro, y un tercero espectralmente difuminado. Estos cer cos no son estáticos, sino que además de moverse ejercen presiones y embes tidas unos respectos de otros, de ahí que los círculos aparezcan con pequeñas flechas que indican esa “agresividad” que le es propia. El límite lo es entre lo que puede decirse y lo que debe ca llarse; o entre lo decible y lo indecible. Pero ese limes no es sólo un “Muro” (de silencio) que impide todo acceso a lo inaccesible, sino que contempla aper 172 turas, puertas, mediante las cuales se podía promover cierto acceso a lo inac cesible. Ese acceso es, según Eugenio Trías, de naturaleza simbólica. Todos los filósofos tienen un labora torio personal en el que experimentan o discurren sobre temas diversos. Para Eugenio Trías ese lugar siempre fueron las artes, la música, la literatura. Pero también hay que decir que Eugenio Trías siempre se negó a aceptar lo que llamaba “especialidades filosóficas” y sostuvo que la filosofía era sólo una con la posibilidad de mirar hacia muchos lados. Su obra misma se despliega bajo la imagen de una ciudad fronteriza, que cuenta con cuatro barrios, a saber: 1. el de la razón fronteriza (que comprende las temáticas relacionadas con la onto logía y la teoría del conocimiento); 2. el del uso práctico de la razón (encargado de la filosofía cívico-política que se des prende de la filosofía del límite); 3. el barrio de la cita (simbólico-religiosa) del hombre con lo sagrado y, por último, el barrio correspondiente al arte (donde se da la formación simbólica del mundo a través de la poiesis). La filosofía del límite como filosofía de la cultura, de Carlos Girón, es una intro ducción a la magna obra de este pensa dor catalán. Para quienes no la conocen, el libro de Carlos Girón es una gran guía para recorrer la ciudad del límite, ba rrio por barrio. Aunque la mayor parte del libro esté centrado en La edad del espíritu, Carlos Girón no permite que esa gran vía opaque aquellas callejuelas que conforman la ciudad del limes. Co mo todo buen viajero que recorre una ciudad, Carlos Girón se pierde o se de tiene demasiado tiempo en un solo es pacio o barrio, pero el lector comprende porque desde el comienzo se advierte que, en ese paseo por la ciudad, se buscará la probabilidad de encontrar en la filosofía del límite una filosofía de la cultura. Carlos Girón es tal vez el discípu lo más joven que dejó Eugenio Trías; estuvo muy cerca de él en la Universi tat Pompeu Fabra de Barcelona, don de éste dio clases durante los últimos veinte años de su vida. Y este libro es, hasta dónde sé, el segundo trabajo que un mexicano escribe sobre la obra de Eugenio Trías. Hace unos años Edicio nes sin Nombre publicó La existencia y sus sombras, de Crescenciano Grave, otro de los expertos en la obra del pensador catalán. Este libro de Carlos Girón se suma a una serie de trabajos en torno a la filosofía del límite que, desde hace más de diez años, han ido apareciendo. El primero de ellos, de José Manuel Martínez Pulet, Sobre las variaciones del límite, seguido por los libros colec tivos El límite, el símbolo y las sombras, dirigido por Andrés Sánchez Pascual y Juan Antonio Rodríguez Tous, en el que colaboran doce escritores, y La fi losofía del límite. Debate con Eugenio Trías, coordinado por Jacobo Muñoz y Francisco José Martín. También hay que mencionar ese amplio estudio, Razón y revelación sobre la filosofía de Trías des de la óptica de su vertiente metafísica (ontología y filosofía de la religión), es crito por Arash Arjomandi, así como La otra orilla de la belleza, de Fernando Pérez Borbujo. Si bien es cierto que el libro más ambicioso de Eugenio Trías fue, en su momento, como él mismo lo manifestó, La edad del espíritu, creo que las obras cumbres de su filosofía son El hilo de la verdad, Ciudad sobre ciudad. Arte, religión y ética en el cambio del nue vo milenio y El canto de las sirenas, ya que son obras que sintetizan los entra mados principales de la filosofía del lí mite a la vez que recuperan el discurso festivo y la preocupación por las artes presente en los primeros libros. De he cho, en Ciudad sobre ciudad, Eugenio Trías se contempla a sí mismo bajo la metáfora de un viejo agur que inaugu ra su ciudad ideal. Recordemos que en los ritos de fundación de las ciudades antiguas la figura del agur representaba a una especie de sacerdote que trazaba los límites de la ciudad. En Ciudad sobre ciudad podemos leer pasajes como “Esa ciudad entre tanto se me ha ido cons truyendo en sus principales barrios y arterias, y ahora se trata de inaugurar la. Es una ideal, tal como corresponde a una propuesta filosófica; pero que in tenta convalidarse en el orden de las exigencias y apremios de la ciudad real (sociedad, cultura) hoy en curso. Esa ciudad, como se verá, posee cuatro cir cunscripciones. Cada una de ellas se me ha ido formando de manera espon 173 tánea en mi creación filosófica. No ha sido un crecimiento planificado. No se trata de una ciudad filosófica en el sentido en que ese gesto inaugural se produce en la tradición que Descartes inaugura. No es una ciudad racional, al modo de Le Corbusier, urbanista y planificador. No es una ciudad cartesiana que se im pone sobre la palabra y la escritura. Es, más bien, como señala Wittgenstein en sus Investigaciones filosóficas, una ciu dad que al estilo de las viejas ciudades europeas posee sus barrios y suburbios sobre los que se edifican nuevos acomo dos urbanos, y en donde conviven viejos barrios con expansiones o ensanches de nueva planta”. El libro de Carlos Girón, La filosofía del límite como filosofía de la cultura, es un mapa que invita a recorrer la ciu dad del limes a través de ciertos pun tos y sugerencias. El capítulo primero está dedicado a la categoría del sím bolo desde una perspectiva ontológica, mientras que el segundo se centra en los conceptos de Eros y poiesis. El tercer capítulo, por su parte, intenta respon der la pregunta inicial: ¿es posible ver en la filosofía del límite una filosofía de la cultura? En España y en Latinoamérica hay muy buenos historiadores de la filoso fía, exégetas de los clásicos, muy buenos profesores, pero muy pocos se atreven a hablar por sí mismos, desde un pensa miento propio, y Eugenio Trías fue uno de éstos. Trías construyó un sistema fi losófico fundamentado en la noción de 174 limes, límite, un concepto ontológico pero que tiene una dimensión claramen te pragmática. El límite es donde se vi ve, el lugar donde vive el hombre: “Los límites del mundo somos nosotros mis mos, con un pie implantado dentro y otro fuera. Somos los límites mismos del mundo”, como está dicho en Los límites del mundo. La fascinación por inventar monstruos F abio M orábito Rafael Toriz y Édgar Cano, Animalia, Uni versidad de Guanajuato, México, 88 p. Este Animalia, escrito por Rafael Toriz e ilustrado por Édgar Cano, es pariente cercano del Manual de zoología fantás tica, de Borges y Margarita Herrero, del cual hereda el estilo conciso y la volun tad fabulatoria. Se emparienta también con una investigación reciente de Nor ma Muñoz Ledo, ilustrada por Antonio Helguera Martínez y José García Her nández, que lleva el título de Superna turalia, en donde la autora pasa reseña a ciertos seres irreales (duendes, brujas, animales) del imaginario mexicano. Se trata, en los tres casos, de recopilaciones de criaturas casi todas ellas inexisten tes, que por alguna razón han llegado a perdurar en la imaginación del hom bre. Es como si la fauna que conocemos, con su infinita variedad de formas y tamaños, nos pareciera, a pesar de to do, pobre, y necesitáramos ampliar su repertorio, con la secreta esperanza o el secreto temor de que esas bestias inven tadas por nosotros existieron en algún momento o quizá vayan a existir en un lejano porvenir. Como nos recuerdan Borges y Ma ría Guerrero en el prólogo de su libro, “Un monstruo no es otra cosa que una combinación de elementos de seres rea les y las posibilidades del arte combi natorio lindan con el infinito (…), sin otros límites que el hastío y el asco”. Animalia no es la excepción a esta ley de la combinatoria virtualmente infini ta que rige todos los bestiarios fantásti cos. En sus criaturas se conjugan rasgos de animales distintos, amasijos a veces asquerosos, en efecto, como es el caso del tlaconete, salamandra multiplicada por cinco o por seis, o el cratilo, una fu nesta córnea en la que se ensartan cua tro patas peludas. Tal vez venga al caso preguntarse qué función desempeña en la psique del ser humano la invención de animales estrafalarios, a menudo ho rrendos. Yo creo que nos dan permiso de experimentar la náusea que, junto con la fascinación, nos producen todos los animales. Náusea y fascinación vie nen juntos. Lo que nos causa náusea, nos fascina, y lo que es fascinante oculta siempre una parte aborrecible. No hay animal, por más familiar que sea, como el perro, el gato o la gallina, que no nos provoque cierta repulsión. Son criatu ras incomprensibles, porque decidieron asumir la vida de una manera distinta a la nuestra. Son monstruos, en la medi da que la alimentación, la movilidad y la reproducción tomaron en ellos unas soluciones insospechadas. Nos provocan la misma ligera repulsión, aunada a la fascinación, que nos causa escuchar un idioma desconocido. Y seguramente po dríamos aplicar a los idiomas el mismo axioma de la combinación infinita que Borges y Guerrero adjudican en su pró logo a la invención de monstruos. No hay monstruo imposible, como no hay idioma imposible. Todo, empero, tiene un límite. Hay un número infinito de formas para las lenguas, igual que para los anima les, pero una vez pronunciado el primer sonido de un idioma, éste suprime de su repertorio otros miles de sonidos posibles y adquiere de inmediato una personali dad lingüística inconfundible y acotada. Del mismo modo, basta una parte míni ma de un animal desconocido para pro nosticar con bastante certeza la forma y el tamaño de sus otras partes, como no dejan de demostrarnos los paleon tólogos. Una vez que un organismo, por más rudimentario que sea, cobra forma, el vértigo de las variaciones se reduce drásticamente. Algo de eso debieron de sentir los dos autores de esta Anima lia, el pintor y el escritor. Debieron de sentir que la invención estrafalaria tiene un límite, so pena de hastiar al lector. Construir un monstruo requiere una ingeniería tan precisa como la que 175 empleó la naturaleza para forjar a las criaturas que conocemos. Por eso, uno de los móviles principales de Animalia es el estilo, y voy a ser más radical: los animales de este libro son un pretexto para construir un estilo, un estilo lite rario y un estilo pictórico. Nada mejor que unos seres inexistentes, unas cria turas imposibles, para ponerle coto a la imaginación, es decir, para establecer una coherencia donde ésta parecería in necesaria. De eso se trata el estilo, jus tamente, de acotar y delimitar, creando una modulación coherente, que es la misma que reconocemos en un animal o en un idioma. El estilo no significa nada, pero ¿qué significa un perro? ¿Qué sig nifica el idioma alemán? No lo sabemos, pero existen, y los reconocemos en se guida. De hecho, en ese reconocimiento se cifra toda la cuestión. Si reconoce mos algo, es que se nos ha impuesto su existencia como necesaria, sea ésta gozosa o repugnante. La precisión del trazo estilístico de Toriz y de Cano or denan una materia sólo aparentemente gratuita. Sus estilos distintos se parecen en el encarnizamiento con que rehúyen de lo vago, de lo meramente poliédrico, y ponen ante nuestros ojos una galería de seres redondos e inclasificables, tan ajenos o cercanos como pueden serlo los perros, los gatos y las gallinas. Por eso no es extraño que aparezcan en este bestiario animales comunes y corrien tes, como la oropéndola, el elefante, la jirafa, el marabú o el escarabajo. Están ahí, codeándose con las bestias más estra 176 falarias, porque son tan o más asombrosos que ellas. Ya lo sugerimos líneas antes: todo animal es fantástico. Nunca ago taremos un elefante. Y, a mi juicio, es en los textos sobre esos animales cono cidos donde la pluma de Toriz alcanza su mayor hondura. Sentimos en ellos un componente que falta en la descrip ción de las criaturas irreales, que es la piedad. Léanse estas líneas sobre el elefante: “Noble y justo, el gigante de gruesa piel es pura misericordia (…) Herbívoro confeso y juguetón cuando joven, posee una memoria prodigiosa que ensancha su tristeza cuando viejo”. O estas otras sobre el marabú, que al canzan la cadencia de un poema: “Más que ave, pajarraco. Más que vuelo, mal augurio. (…) Donde vuela el marabú hace sombra la desdicha. Donde vuela el ma rabú huele siempre a niños muertos”. O este brillante ensayo a lo Borges so bre la oropéndola: “Replica a todos los pájaros del mundo pero ninguno le res ponde (…). Hay quienes sostienen que en realidad es la única ave que existe y que las otras son sólo un eco de sus cantos viejos y perdidos. Es imposible descubrir su engaño porque la oropén dola, en lo profundo de su nido, sólo canta para ti”. Ahora que sabemos gracias a Darwin que todo organismo vivo cambia sin ce sar y que los animales no se casan con ninguna forma permanente, tal vez lo que en este libro parece un ejercicio de afortunada combinación surrealista, en un futuro lejano será realidad, y los niños de ese tiempo, si es que habrá ni ños todavía, tendrán como mascotas al horrendo tlaconete o a al nauseabundo cratilo. Por suerte ni ustedes ni yo es taremos para verlo. De las lindes a las Lindes G erardo L ino Tadeus Argüello, Teorema de Medusa, Gobierno del Estado de Queretaro/Calygra mas, Querétaro, 2015, 56 p. Asombro fue la primera sensación ori ginada al leer el poema “Descartes, por Francis Bacon” en el número 168 de Crítica. Pedí un ejemplar sin pensarlo. Llegó. Luego vino la relectura y la lec tura completa de este libro breve –que Vila-Matas no hubiera esperado, tan lleno de peso. Ese asombro no corresponde al que cierta especie de literatos procura lograr en sus lectores, el efectismo, el truco fá cil. No. Fue más parecido al que se ñalaba Aristóteles como incitador de la filosofía: el asombro que los objetos del mundo suscitan y que luego nos lleva a preguntarnos qué son y por qué. Teorema de Medusa está compuesto de tres partes. En vez de enunciarlas será mejor decir que en apariencia son tres libros, tres poemas o tres series. Es lo de menos. Importa esto: son abordajes claros y distintos, como se leerá más adelante, al mismo tiempo que corre por sus fondos un líquido –quizás oscuro porque no se nota– cuya resonancia te nue permite detectar que hay una mis ma voz, una misma ansiedad por dirimir los límites entre el pensamiento y la pa labra, entre la filosofía y el poema, en tre el pensamiento no verbal –al fondo de los fondos– que acaso se convierte en poema. En fin: una misma busca por medio de la inestable escritura. Debo decir que tal inestabilidad es aludida en diversos momentos, versos o poemas completos; sólo aludida, por que la escritura que se presenta en las páginas publicadas en el libro que nos ocupa muestra un dominio, una certeza de la sintaxis mucho después de las du das metódicas o aquellas que asaltan al poeta desde su propia oscuridad como una epifanía cartesiana. También quie ro decir que esa sintaxis se entrevera de modo que los ritmos versiculares le permiten rozar los filosofemas sin que se convierta o caiga insensiblemente en el tratado filosófico, además de que el uso de ciertas figuras o tropos hacen que el texto, pisando temerario los um brales del ensayo, permanezca del lado del poema. Sabemos que el poema filosófico vie ne de inveteradas tradiciones tanto en Occidente como en Oriente. Más allá de los que hacían Parménides, Heráclito y tantos otros para exponer sus filosofías, el poema que pretende ir a la poesía, o que viene de ella, escruta en las lindes 177 verbales hasta hacerlas ceder o al me nos lo intenta. Así crece el horizonte del conocimiento. (Y sin embargo, las confu siones prevalecen.) Vayamos por partes, antes de que esta reseña se enrede en las trampas de las que el libro de Tadeus Argüello se libró. Por ejemplo, en la página 26: No escribiré este poema Y dejándolo en blanco desde el borde abrasado de su madurez me pregunto ¿Qué es un poema? ¿Puede decirse desde la ranura seca del mediodía? ¿puede aprehenderse en el no espacio entre la mano y el aire, en la sordera de esta palabra desde su tinta? Es la acción de salir de este blanco desde la ceguera que se derrama silenciosa en todo el pensamiento. Estas palabras Solo escurren no están escritas como motas de polvo al fondo de esta habitación blanca. O, en la página 43: “Ya puedo ver lo que dicen mis palabras en los ojos de los caballos”. Hay un desdoblamiento de la voz poé tica en Teorema de Medusa. Hasta pa reciera que el autor lo hizo a propósito 178 –y claro que lo hizo–: esto significa, en primera, por lo que el libro enuncia en su devenir, que el trayecto del poeta ha sido tortuoso, sin señales indicativas del camino real o de las rutas para salir a las claridades. En segunda, que una vez pergeñados los borradores, el poeta se pone a trabajarlos cual se debe hasta encontrar la forma que les corresponde. Ignoro –ignoramos– cuáles habrán sido los procedimientos de la escritura de Tadeus Argüello; si escribió por com pleto alguna de las tres partes y luego siguió con la que se le presentó en la siguiente etapa de su itinerario escri tural o bien fue trabajando esos perge ños en diferentes estados de la vigilia, en momentos cuasi concomitantes –lo cual no nos importaría sino por descu brir el porqué de sus semejanzas y sus alejamientos estilísticos–. En tercera, ya encarrerados, porque a la vista de sus claras distinciones, esos tres abor dajes diversos entre sí, que aparentan corresponder a tres libros diferentes, no lo son; vaya: no son de tres autores como pudiere suponer el desatento lec tor que apenas se asomase a sus hojas. En suma: como si un doble –sí: doble– doppelgänger actuara en ellas, hay una firme ligadura entre: 1. “Teorema de Me dusa”; 2. “Descartes, por Francis Bacon”; 3. “Adenda. Archivo Hardenberg”. Así se llaman las tres partes de un libro que apenas alcanza las cincuenta y tantas páginas. Ahora sí entremos un poco en cada una. 1. “Teorema de Medusa”. Consiste en una serie de once poemas que abordan el problema de la escritura; sus relacio nes complicadas con el pensamiento; la cuasi imposibilidad de poner por escrito eso que pareciera haber sido revelado. Una exigencia en el oficio le impide dejarse llevar por el impulso de hacer o por el deseo de decir: eso lleva al poeta a plantearse indefinidas veces el quid, el sentido de escribir; indefini das, pero escritas al fin con rigor (dos poemas tocan otro asunto; no le harían falta). Hay momentos en que esa escri tura está por negarse, su decir quisiera no ser dicho, como si su existente –el poema– fuera una falsedad. He ahí por qué este libro se permite existir: para dejar en claro o por lo menos buscar la claridad de un hecho incontrastable: los poemas se quedan cortos frente a la realidad de la que fueron engendrados. De todas las formas en que el poeta busca decir eso, el poema es un testi monio de nuestros límites. 2. “Descartes, por Francis Bacon”. El excéntrico de los excéntricos de la pintu ra, el azote de las artes figurativas –y de los abstractos, ¡que sí!–, el instaurador de las deformidades que nos permiten reconocer la realidad humana, Francis Bacon, recoge los elementos que son los ápices del devenir mundano y ascético de René Descartes para pintarlo –fiel, con las deformaciones que legó al pen samiento europeo, como la res extensa distinta de la res cogitans, pero a la vez un método para hallar la verdad sin las incertidumbres o los engaños de uno mismo–, como se diría, cual cadáver colorido, más allá de sus cenizas y sus dubitaciones. Y le sale un cuadro lleno de la espléndida sangre, de músculos en contorsión, de ideas nuevas como una estufa de leña, de fríos pasajes de la memoria, bocas que se ufanan de sus mordeduras como si con eso suplanta ran –sin que nadie se dé cuenta– esas otras cosas que las bocas pueden hacer: decir lo que se piensa. Y fallar. O creer haber acertado al fin. 3. “Adenda. Archivo Hardenberg”. Una celebración de Dioniso, de la mano de Apolodoro de Éfeso. Quien quiera creer, que beba: “Riela / mi voz en el agua os cura de los astros”. En medio de todo esto, uno se pregun ta de súbito qué implica la frase “Teore ma de Medusa”, cuáles son sus atributos semánticos, por qué preside la primera parte sin que se le vuelva a mencionar y, sobre todo, a qué se debe que el autor la haya usado para el título del libro. Habría que atravesar cada verso para hallar esa respuesta –a veces aparece o se asoma y se esconde, rehúye, se niega a darse–, cada poema de las tres partes. Al menos aventuremos una hipótesis. Si la palabra ‘teorema’ significa “una proposición demostrable de modo lógi co a partir de un axioma”, ¿cuál sería el axioma que sostiene este libro de poe mas? Probablemente sea la incertidum bre de la palabra ante el pensamiento; la duda ontológica acerca de la verdad que la palabra poética pretende mos 179 trarnos; quizás. Luego viene el nombre de aquel monstruo: Medusa. ¿Acaso el poeta sugiere que mirar los ojos del mis terio nos dejaría petrificados? Bien pue de ser que los trabajos del poeta por extraer aquello que en el pensamiento se le presenta terminen por una especie de resignación, pues cada sílaba, cada ritmo, cada verso decantados hasta el cansancio no sean eso que brilló un nanosegundo, o apenas se aproximen a decirlo; y a sabiendas de que no está del todo en el poema, uno se rinde, lo deja en “estado de deseo”, como dijera Valéry, lo deja ir a los ojos de otros, que acaso capten algo de ello o se convier tan en estatuas de piedra. Al menos a este reseñista le causó asombro… ese pasmo que nos orilla a volver a pregun tarnos por el ser de tales cosas. Epílogo con el principal epígrafe, de Friederich Hölderlin: “Hay un hospital en el que todo poeta fracasado como yo se puede refugiar con honor: la filosofía”. Escarabajo encandilado R osana R icárdez Ana García Bergua, Rosas negras, Ediciones Era, México, 2015, 201 p. La originalidad ha sido y será uno de los temas al que podamos referirnos cuando hablemos de literatura: que si éste me 180 remite a aquél, que si el tráfico de ideas es el único reino real de este mundo, que si mis referentes exclusivos son tam bién los varios miles de escritores en el mundo. Al final, la literatura seguirá tratando del cómo. Rosas negras es eso. Un cómo no sólo ameno sino divertido, con mucha ironía y con una precisión asequible sólo para la ficción. Tras La bomba de San José (Era, 2012), asocié a Ana García Bergua (México, 1960) con una prosa humorística inteli gente –¿será mucho cliché decirlo así?–, planeada y ordenada. Supuse a una auto ra divertida que gozaba al crear historias. Así pues, a juzgar por los resultados, resultaba auténtica por traslucir natu ralidad en el humor. No parecía costarle trabajo, lo cual no querría decir –¡fal taría mayor candidez!– que no hubiera mucha labor tras la novela. El asunto está en que esta novela, que tiene ese sentido del humor e ironía, fue publi cada por primera vez por Plaza&Janés en 2004 y ahora es reeditada. En rea lidad, Rosas negras deja ver ya ese humor que sólo se ratifica en La bomba de San José. El orden de los factores sí altera el producto. El humor estaba pre sente desde antes. Entre la publicación de una y otra no vela median ocho años, periodo en el que la autora publica Isla de bobos (Planeta, 2007) y dos libros de cuentos: Edificio (Páginas de Espuma, 2009) y El limbo bajo la lluvia (Textofilia, 2014). Edificio, por ejemplo, es una mirada múltiple y contemporánea de la forzada vida en comunidad desde los edificios, una for ma moderna de las vecindades o los con ventillos; la mirada de las urbes donde la vida privada atraviesa dificultades para mantenerla. Esos ocho años no di fuminaron la veta humorística en una escritura contemplativa y crítica de los acontecimientos de un país, pues de nue vo encontramos una similitud: tanto Ro sas negras como La bomba de San José se desarrolla en un momento histórico con un fenómeno político particular e identi ficable, el Porfiriato en una, el priismo en otra (¿o será el mismo fenómeno po lítico sólo que ilustrado de manera dia crónica y con un par de modificaciones en la nomenclatura?). Pero la literatura no es historia; es mucho más creativa e hilarante. En Ro sas negras, García Bergua juega con las fechas y, por lo menos, con cuatro fenó menos que identifico: el modo de vida de la población bajo el control militar; la eterna lucha de clases y el nacimien to de acciones subversivas; la curio sidad por vidas más allá de ésta y la conciencia de ser y estar en el mundo de una mujer. Comienzo por esto último. La novela narra la historia de un matrimonio roto por la muerte. Ante el deceso del esposo, la viuda es forzada a hacerse cargo de sí –nunca antes hecho, huérfana de padre y madre abandonó el cobijo de una tía para casarse– como de una mueblería. Guapísima y jovencísima, es asediada por vivales antiguos amigos del espo so, quienes además atesoran su fortu na. Sibila llega a desarrollarse como personaje y muta de forma verosímil, planteándose preguntas sobre su vida y proceder ahora que debe llevar la ba tuta de su vida y la empresa. Por ello es una novela de formación, donde toma y desecha consejos de amigas, se deja influir por las portadoras de las buenas costumbres y termina por llevar a cabo su santa voluntad ante el asedio de hombres de distintas edades pero con una sola intención: poseerla. Poseerla toda: su cuerpo, su mente, su belleza, su juventud, su energía, su elegancia, su por te, sus caricias, su reputación, su fábrica. La principal dificultad de Sibila es el fantasma de su esposo, no sólo en sen tido figurado sino literal. La escritora ilustra perfectamente la idea del fantas ma de alguien cuando, aún muerto, si gue presente entre los vivos. La vuelta de tuerca es que este muerto sí está en este mundo y su espíritu habita esta di mensión, no obstante de forma limitada en tanto únicamente vive a través del candil eléctrico del restaurante donde sufrió el paro cardiaco. El muerto es el alter ego de todos los que alguna vez han querido saber más de la vida de los otros, meterse en sus conversaciones, conocer sus secretos sin ser advertidos. En el plano literario, Bernabé Gón gora es un personaje narrador con vista privilegiada, por encima de la de cual quiera, aunque nunca llegue a ser –y ése es su drama– el narrador omnisciente que desea, ése que lo ve, sabe y abarca todo. En él se revela una constante ten 181 sión entre presente y pasado, el anhelo de gozar de nuevo las delicias de la carne –la comida y el cuerpo de su mujer– y el de conocer los secretos de otros, inclui dos quienes en vida se dijeron sus ami gos. Él es la representación del anhelo humano de ser y saber de más, pero tam bién del miembro de un sistema: un explo tador de obreros, astuto –dentro y fuera de casa– y con cierta gracia, además de gordo y goloso; un burgués de provincia mexicana de fines de siglo, beneficiario del sistema político imperante. El mal de Sibilia estriba en que aca ricia literalmente a su esposo convertido en cenizas, preserva su memoria al con servar la urna pensando que se encuentra allí (no imagina que su paradero es el restaurante El Candil de Hamburgo), a grado tal que fetichiza la urna. Es de manera paulatina, y gracias a la posibili dad de un enamorado, que logra despe garse. Pero el amor con el mesero es más idílico que real, con escasas posibilida des de concretarse, pese a las miradas y los roces de manos. Ese enamoramiento le sirve para asirse y tomar decisiones que pueden ser atisbos de una insu rrección femenina, una especie de fe minismo muy temprano. De hecho, de haber nacido en Francia unos cuántos años después, Sibila hubiera podido for mar parte de las feministas encabezadas por Simone de Beauvoir. No obstante, su realidad es que nació en San Cipria no, un pueblo en todos y en ningún es tado de la República Mexicana de fines del siglo xix. 182 Si he de aventurar otra lectura, Sibila bien puede representar el nacimiento y la muerte de ideas, nacimiento de muje res con posibilidades de tener concien cia de sí, pero que mueren sin que ello se concrete y sin descendencia. Más aún, una nación a comienzos de siglo que, cuando está a punto de nacer, muere. ¿Dónde reside la magia de la nove la? En el humor al plantear estos temas y diseminarlos hasta que encuentran pares para dialogar, pares que resultan acontecimientos diversos que cambian la forma de ver y estudiar los fenóme nos. A fines del siglo xix y principios del xx el psicoanálisis se despliega por el mundo. Poco a poco se revelan los plie gues de una disciplina que, al menos en San Cipriano, se conjuga con prác ticas espiritistas y modos de tratar la histeria femenina. En ese terreno se mueve todo: espiritismo, psicoanálisis y medicina. La reflexión acerca de la trascen dencia del cuerpo ocupa un lugar im portante en los personajes de la novela, en el muerto y en los vivos, y en los vivos que parecen muertos: la tía de Sibila, el médico charlatán y reprimido –con una obsesión de autocontrol– y su esposa insatisfecha, por ejemplo. Cada personaje, con su fantasma a cuestas, logra rendirse ante el misterio y la curiosidad por lo que pueda existir después de la muerte. Y cada uno en cuentra una respuesta a la altura de su posibilidad. El territorio de los encuen tros espiritistas es el único lugar capaz de congregar las diversas clases socia les descritas, pues ahí el requisito es poseer inquietud intelectual. Es clara la descripción de los estratos sociales: desde el dueño de una mueble ría hasta el obrero, pasando por el mili tar pero también por el mesero. Cada personaje engloba los males y pecados de su clase: la pereza de unos y la au dacia de otros. Pero más allá de eso, la autora traza el perímetro de otras pa siones: el ansia de alteración del statu quo. En el caso de Sibila, la alteración del papel de la mujer establecido por la sociedad; y, en el caso de los obreros, la alteración de la forma de emplearse y de sujetarse al dueño de los negocios, incluso si ello nunca se concreta. Es cu rioso que el único personaje vinculado al arte, el poeta, esté trazado desde un oportunismo y arribismo exacerbado, más cerca de un sofista que de un artista. En lo que a Sibila concierne, el per sonaje deambula desde la mujer-ángel del hogar hasta la femme fatale, aunque no del todo libre en el ámbito sexual pero sí en el intelectual –con la promesa de alcanzar el primero–. Se vislumbra en ella un despertar a la sensualidad, sin dejar de lado las características bíblicas de la mujer virtuosa: sabia, hacendosa, solícita, que “Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con sus manos (…) Trae su pan de lejos. Se levanta aun de no che, Y da comida a su familia (…) planta viña del fruto de sus manos”; y además bella, pues “no es engañosa la gracia ni vana la hermosura”. Rosas negras tiende lazos con referen tes literarios y periodísticos, por lo que transita entre la novela de folletín y la crónica (no en vano la segunda frase de la novela es “El día en que murió, Ber nabé Góngora comía un ossobuco en el restaurante…”). La intriga del cómo estos géneros conviven marca la pauta para desencorsetar la novela y llevarla a transitar por una prosa fluida y que provoca risa, sea por la gravedad o sea por lo absurdo de los acontecimientos. No sólo es un mundo verosímil sino muy divertido desde las primeras dos pági nas, donde el lector puede engancharse gracias al enorme escarabajo atrapado en un candil eléctrico. Porque eso es Bernabé: un enorme escarabajo “tan desguanzado, tan grande le parecía en comparación a la idea que el espejo le solía dar de sí mismo cuando se ves tía en las mañanas”, muy distinto de la idea de sí en vida, tal como cualquier humano. Un mundo imaginario A lejandro B adillo Rose Mary Salum, El agua que mece el silencio, Vaso Roto Ediciones, México, 2015, 82 p. A pesar de la gran variedad de tenden cias temáticas y estilos, el cuento actual parece completamente alejado de las fórmulas clásicas. Aquellas estructuras 183 unidireccionales, enemigas del equívoco o la ambigüedad, practicadas por Saki, O’Henry, Edmundo Valadés, entre tan tos otros, fueron abandonadas conforme el siglo xx fue explorando nuevos territo rios. Me gusta pensar que un buen cuen to comienza con una importante dosis de incertidumbre porque hay muchas formas de enfocar la narración de una historia breve. ¿Cómo escribir un cuen to que conecte con el lector si la ten sión no se obtiene de una encrucijada? La respuesta viene, de la misma forma, de varios autores significativos del siglo xx: la creación de atmósferas, el tono lí rico que lleva al cuento a los límites con la poesía, la narración expositiva que disfraza a la ficción de ensayo, entre muchas otras. El agua que mece el silencio, libro de cuentos de Rose Mary Salum, se inscri be en las reuniones de cuentos que se alejan de los moldes antiguos. La au tora muestra, en cada una de sus his torias, que la anécdota puede existir, aunque se dosifique en cada una de las páginas; también muestra que el cuen to aún puede contar algo a pesar de la incertidumbre. La famosa consigna de Julio Cortázar, que refiere que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos, no se puede aplicar a los relatos de El agua que mece el silencio. Una de las ra zones es que la autora prefiere la línea de una historia coral en la que no hay independencia sino una interacción cons tante de personajes y escenarios. Cada cuento conecta con el otro no de una 184 manera lineal sino entretejiendo histo rias paralelas y universos posibles. Por lo tanto, hay una intención clara de que cada texto tenga un impulso adicional apoyándose en el resto, como las ruedas dentadas de un engranaje cuyo funciona miento sólo puede advertirse en conjun to. Esto no es algo novedoso: de hecho, hay una tendencia a escribir libros de cuentos con un claro hilo conductor. Qui zá la necesidad de acercarse a un lector acostumbrado a novelas ha hecho que los cuentistas presenten sus libros como organismos que poseen vasos comuni cantes. Los dos primeros cuentos del volumen funcionan como una especie de resumen de las intenciones de la autora. “El agua que mece el silencio” se cuenta a tra vés de la perspectiva, en primera per sona, de un niño. El personaje escucha que su padre habla por teléfono. Acto seguido ocurre, como en una avalancha, una serie de actos apresurados: alguien corre, se acelera el tiempo, las voces suenan estridentes y alarmadas. Alguien pregunta por un niño llamado Ismael. Casi como un detalle, una reacción in tempestiva que no tiene continuidad, el padre habla sobre bombas y refiere la necesidad de huir a Siria. A partir de ahí el niño sufrirá una transformación mental y física. Se aisla de los hechos mientras, a su alrededor, llegan breves fogonazos que reiteran la caída de las bombas y la necesidad de alejarse de las ventanas. El niño se interna en un mundo líquido, una burbuja que lo con tiene, literalmente, como una pecera a un pez. Sin embargo el agua no le otor ga libertad sino, al contrario: lo limita. El niño, contando en todo momento la forma en que el ambiente lo trasciende, termina desorientado, escuchando un nombre que no es el suyo. En el segun do cuento, muy breve, “Alguien me llama”, nos enteramos de la historia de Ismael, el amigo cuya búsqueda nervio sa, en medio de la violencia, perturba a los personajes. Aquí el mundo onírico del niño se introduce desde las prime ras líneas: Ismael sueña que está en un barco e, inmediatamente después, el mar se estremece por una tormenta y los re lámpagos simbolizan la llegada de las bombas. El texto, más cercano a una viñe ta que a un cuento con un desarrollo más complejo, vuelve a aferrarse al equívoco del sueño y a los símbolos que aprove chan las claves dejadas cuando nos en contramos al personaje por primera vez. El tercer cuento, “Tuberías”, más ex tenso que los anteriores, vuelve sobre la voz infantil. En esta historia el niño es testigo de un control policial que regis tra a la madre de Alberto, un amigo. La autora vuelve al recurso de la fantasía que metamorfosea a agresores y a vícti mas. El niño, además de refugiarse en el pasado –en este caso un viaje a la playa con Alberto–, registra cada uno de los movimientos del policía como si fueran los de una serpiente. Después de este sondeo del pasado, sensorial y detallista, el niño se concentra en la ac ción que transcurre frente a sus ojos: el policía le pregunta si es musulmán; unos segundos más tarde, con la visión del hombre convertido en serpiente, el niño parece unirse en una extraña sim biosis al agresor. El tiempo se detiene y la fantasía llega a tanto que todos los personajes de la historia se convierten en un solo ente que desciende y se in troduce en la tierra. Ahí acaba el cuento. Otro texto, “Horizontal”, se mueve en un tono lírico. La viñeta juega con el nombre de una joven y el deseo urgen te y un tanto frustado de alguien que la corteja, quizás el mismo personaje prototípico que hemos leído en los cuen tos anteriores. Usando como base la re petición y la sucesión ágil de varias escenas, cual si fueran imágenes ilu minadas brevemente por la luz de un flash, la prosa busca sumergirnos en una experiencia sensorial, cercana por el ritmo y las imágenes a la poesía. Un cambio en el tono general del libro es el cuento “La tía”. La historia abando na el punto de vista infantil y opta por un narrador omnisciente. El cuento apuesta por un recorrido más largo en el que caben vistazos al pasado de Zeina, una mujer cuya vida dio un giro al ser herida por una bala que se alojó en su cabeza. A partir de ese momento ella ingresa al territorio de la locura. Este cuento, más ambicioso, no sólo recrea los hechos im portantes de la vida de Zeina sino que aborda la reacción de la familia ante su muerte. La mirada de la autora se permi te, en esta ocasión, construir una peque ña biografía e intenta un acercamiento 185 más objetivo a hechos que, narrados des de el punto de vista de un niño, carece rían de un tratamiento más amplio. La vida de Zeina sirve para mostrar pe queños vistazos de la historia convulsa de Medio Oriente y sus millones de vi das marcadas, a través del tiempo, por la huida y la derrota. Al terminar el libro nos damos cuen ta de que hay otros intereses apareja dos en las historias: el despertar sexual, el amor filial, el descubrimiento de un mundo a veces agreste, el persistente fan tasma de la guerra. Casi como una cons tante aparece el mundo de la ensoñación infantil o adolescente. Ante la irrupción de la violencia, el personaje-niño cierra los ojos y contempla cómo ocurren di versas metamorfosis que lo involucran no sólo a él sino también a los extraños. Cuando la amenaza se cierne, la fanta sía la mueve a unos límites que, sin ser menos atribulados, lo llevan a una zona que le es más familiar. Uno de los aspectos interesantes de la literatura radica en cómo las inten ciones del autor no siempre se cumplen a cabalidad cuando su obra llega a los lectores. Rose Mary Salum menciona en algunas entrevistas que el principal in terés de El agua que mece el silencio es reflejar el crisol de creencias en Medio Oriente, principalmente en el Líbano, y explorar la violencia que experimen ta un niño en medio de la barbarie. Me parece que el objetivo se cumple a me dias por las decisiones que se tomaron al momento de elegir el punto de vista y 186 la atmósfera de los cuentos. Uno de los aspectos que más se sacrifican cuando se elige un narrador-niño es que su visión es limitada, ya que la interpretación nunca podrá explorar desde la argumentación o la historia. Por eso queda, casi como único recurso, el ámbito sensorial y lo fantástico. Creo que la voz infantil es mejor aprovechada cuando el peso del contexto no es demasiado importante o se usa la imaginación de un niño para crear alegorías que trasciendan su cono cimiento del mundo. Este tipo de perso najes se refugian en la imaginación que los aparta, intuitivamente, de las trage dias que marcan a las personas que lo rodean y el país en el que viven. Por eso se echa mano, como herrramienta vital, de la intuición y lo onírico. Por otra par te, en los textos que no son dominados por la voz infantil, se evita redondear el contexto, como si la autora deliberada mente privilegiara un tono más lírico y ambiguo. No hay fechas ni lugares concretos. Esta renuncia actúa en con tra de las motivaciones que dieron ori gen al libro y hace que el dilema de los personajes opaque las escenas convul sas que interfieren con su existencia. El agua que mece el silencio impone su ritmo, deja pocas oportunidades para que aparezcan las relaciones entre la violencia en Medio Oriente, principal mente en la guerra civil del Líbano, y las vidas de las generaciones marca das por la guerra. Quizás, en una nue va visita a este mundo, se complete el círculo. Acuérdate de Acapulco G regorio C ervantes M ejía Federico Vite, Carácter, Ediciones Monte Carmelo / conaculta / Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, México, 2015, 144 p. Para quien conozca la obra narrativa de Federico Vite (Acapulco, 1975), se encon trará en las primeras líneas de Carácter con un escenario ya conocido: recorri dos por cantinas, referencias musicales a lo largo de la narración, amores tor mentosos y/o pasajeros. Una voz narrati va que reflexiona entre trago y trago, que se pierde por espacios turbios mientras su percepción de la realidad se obnubi la debido al alcohol ingerido, que nunca parece ser suficiente. También están la culpa y la redención, que atraviesan Carácter como ya ocurrió antes en Parábola de la cizaña, pero sin la carga mística ni profética de esa última novela. En ésta que ahora nos ocupa, Vite desarrolla la historia con posterioridad al desastre, no a partir de su anuncio. Y si bien en su trabajo an terior la violencia que asola al puerto de Acapulco ya había estado presente, en este caso se infiltra hasta convertir se en parte natural del desarrollo de la trama. Federico, el protagonista de Carácter, comienza un viaje de expiación que, lo anuncia en las primeras líneas, preten de concluir en su propia muerte, una muerte similar a la de Ben Sanderson, el protagonista de Living Las Vegas. Así, tras informarnos de sus intenciones, el narrador nos hace entrar, junto con él, a una cantina mientras proporciona al gunas sugerencias de comportamiento. A partir de ese momento, la historia se convierte en un extenso periplo por cantinas, bares, licorerías de barrio, en una espiral alcohólica que parece des cender cada vez más, como si Federico estuviera, en efecto, a punto de consu mar su proyecto suicida. Sin embargo, no faltan las circunstancias y persona jes fortuitos que demoran el desenlace y empujan al protagonista para continuar su vagabundeo mientras va informando al lector sobre la causa de su decisión: Soledad. Federico pretende, en realidad, cu rarse de la pérdida de la mujer que puso rumbo a su vida pero que, a semejanza de sus relaciones precedentes, terminó por abandonarlo. Y este incidente pro voca su viaje desde Acapulco hacia la ciudad de México, donde está seguro de perderse en el anonimato, de transfor marse en una sombra. El extenso periplo por las calles ca pitalinas abunda en referencias a Lowry, Rimbaud, Kerouac, quienes son citados o insinuados a manera de un santoral que encamina y custodia al protagonista, sin que falten en esta relación de entida des protectoras canciones y composito res populares. Durante cerca de la mitad de la no vela, serán éstos sus elementos moto res: la necesidad de consumir alcohol 187 de manera casi ininterrumpida, de per derse en calles desconocidas –pero a la vez familiares– y la nostalgia por Sole dad. El suicidio anunciado al comienzo de la historia, sin embargo, se posterga: Federico muestra una gran resistencia al alcohol y la intemperie, así como una buena estrella que lo ayuda a salir avante de las situaciones más riesgosas, aque llas donde su vida parece en verdad ame nazada. Y esto revela, de manera gradual, que las intenciones de Federico distan mucho de terminar con su vida. La ciudad que eligió para este propó sito desencanta pronto a Federico: sus bares carecen de la magia del puerto legendario; los hombres y mujeres que los pueblan son apenas sombras grotes cas al lado de los del lugar de origen. Ni siquiera resultan eficaces para arran car a Soledad de la memoria del pro tagonista. El nombre, las evocaciones de esa mujer, vuelven una y otra vez durante ese vagar que empieza a anto jarse interminable. Y las preguntas son ya inevitables: ¿hacia dónde pretende lle varnos Federico –el personaje y el autor? ¿Qué busca con ese recorrido cansino y sin sentido aparente? Hacia la mitad de la novela, agota do y estropeado, Federico deja que la respuesta emerja: Soledad desapareció durante la inundación del puerto provo cada por un huracán. Y esa intromisión de la naturaleza coloca en otra dimen sión lo que hasta ahora parecía sólo un viaje suicida por desamor: Federico fue 188 arrancado de la vida de Soledad y del puerto por la devastación que el huracán dejó tras de sí: barrios enteros sepulta dos entre lodo y agua, personas queri das a las cuales intentó encontrar sin éxito. Y la memoria, de la que Federi co había intentado escapar durante las páginas anteriores, brota ahora con el mismo ímpetu del torrente que arrasó con el puerto: los recuerdos de Soledad, de las mujeres anteriores a ella, de sus padres. Y esos recuerdos golpean a Fe derico como si intentaran hacerlo re accionar. Y al tratar de escapar de ellos, Fe derico se deja llevar por las circunstan cias. Pese a ese carácter decidido con el cual se presenta en la página inicial de la novela, lo que descubrimos es un personaje que abandona su voluntad, que deja sus decisiones en manos del azar –salvo en aquellos casos donde su propia supervivencia está en juego–, hasta que descubre que su vagabundeo lo ha acercado a la colonia donde ha bitó Soledad antes de conocerlo. Y ese incidente provoca un nuevo quiebre en la historia: el protagonista se empeña en entrar al edificio donde Soledad ha bitó y, como resultado, se reencuentra con Raquel, una antigua pareja, quien le dará refugio e introducirá en las ac tividades del crimen organizado. De nueva cuenta, Federico se man tiene dócil a lo que las circunstancias decidan. La vida al lado de Raquel re sulta, además, bastante cómoda para él. Incluso las tareas de chofer-reparti dor que le son asignadas siguen el mis mo patrón que el resto de la historia: el protagonista no hace preguntas y evita tomar la iniciativa. Se dejará llevar has ta que esas circunstancias se vuelven amenazadoras y entonces surge otra vez la capacidad de decisión que genera otro quiebre en la historia para llevar al pro tagonista de regreso al punto de origen, sólo para encontrarse con que ambos se han transformado. Carácter muestra, en este sentido, una estructura similar a las historias míti cas del héroe, donde éste debe realizar un viaje iniciático para descubrir sus propias capacidades. Pero a diferencia de aquéllas, donde lo sustantivo es la temeridad del protagonista y su capaci dad de iniciativa, en este caso privan la docilidad y la indolencia, por lo menos mientras la propia vida –despreciada des de un principio– no sea puesta en riesgo. Y el viaje, que en la estructura mítica implica un descenso al inframundo y un ascenso posterior, parece en este caso confundir ambos niveles, porque si bien Federico parece emprender ese descenso al inframundo las revelaciones posterio res del personaje muestran que, antes de iniciada la narración, él ya estuvo ahí. Y lo que presencia el lector es el viaje ascendente, sólo que este viaje ascen dente parece, también, la premonición de una futura violencia hacia la cual se dirige el protagonista. P.S.: Llamó mi atención, hacia el final de la novela, la serie de reflexiones que el protagonista de Carácter hace acer ca del humor y la risa. Apenas un pu ñado de líneas que revelan algo sobre el personaje que no alcanzó a emerger por completo durante la novela: su re sistencia, su capacidad de sobrevivir, parecería estar sustentada en el humor: “Acepté el humor en mi vida cuando entendí que nada puede, ni el mismísi mo diablo, luchar contra la risa. La risa es una promesa, la señal de que la vida se incendia mejor con la música festiva de las entrañas. Río. Antes de todo, río. Nado en ese sentimiento. Hoy intento hacerlo de nuevo”. Pero es apenas una insinuación, casi una promesa trunca, porque ésta no es, a pesar de algunos guiños, una novela humorística. Una estructura distinta J udith C astañeda S uarí Sebastián Gatti, Filibusteros (y su fábula), Ediciones de Educación y Cultura, Puebla, 2015, 126 p. Con el paso del tiempo, la forma y el soporte de una obra literaria cambian. Pienso en las ediciones digitales o en aquel experimento de 1959 en el que Theo Lutz, estudiante de matemáticas, filosofía e informática, introdujo en una compu tadora dieciséis fragmentos de El cas 189 tillo, de Franz Kafka. Después la pro gramó para que buscara sustantivos y verbos, y el resultado fue un poema es crito por la máquina en varias tarjetas. “No todos los espejos están cerca”, “no aldea es tarde”, “un castillo es gratis”, “cada agricultor está distante”, fueron algunas de las frases que no requirie ron de una mano que las compusiera a la manera tradicional, es decir, nadie se sentó al escritorio ni preparó hojas blancas y una máquina de escribir, y tampoco la mano que introdujo los fragmentos de Kafka a la computadora necesitó empuñar un bolígrafo y llenar el papel con trazos, con tachaduras. Considerando esto, la transformación de las estructuras que dan sustento a una obra –la epistolar, por ejemplo, la historia construida a base de recortes de periódico, el trozo de realidad que no obedece al inicio/nudo/desenlace tradicional–, ¿qué otras posibilidades hay para la experimentación?, ¿una com putadora que escriba no lo que le dicta mos, sino nuestros pensamientos sin necesidad de pronunciar ni una sola palabra? Tal vez. Mientras se hace rea lidad este escenario, creo que uno de los caminos para la experimentación es el regreso a las viejas huellas y el ajus te de éstas a nuestros pasos, como me dir sílabas en plena era del verso libre. A dicha premisa obedece Filibuste ros (y su fábula). Este relato fue origi nalmente publicado a lo largo de marzo de 1998 en las páginas de un periódico, nos dice Juan Sebastián Gatti, su autor, 190 trayendo a la época actual un formato que adquirió notoriedad durante el si glo xix: el folletín. Flaubert, Balzac –por mencionar algunos nombres–, recurrie ron a esta forma de acercarse a un nue vo tipo de lector: el ajeno a condiciones económicas más o menos elevadas, po pular, el que tal vez no contaba con los recursos suficientes para adquirir un lujoso ejemplar encuadernado en piel y, quizá, ni siquiera con el tiempo para sentarse y dedicar largas jornadas a su lectura. Estas características moldea ron los temas y el lenguaje, obligando al escritor a organizar su narrativa de una forma sencilla, ágil pero atrayente, a fin de retener la atención de su público más reciente. Con esta nueva estructura, quien es cribe ha de centrar sus atención en crear suspenso al final de cada entrega, cons truyendo el relato de tal forma que los lectores regresen a las páginas del diario con el mismo interés de una semana o quince días atrás, dependiendo del lapso entre número y número. Filibusteros (y su fábula) posee esta cualidad. Desde el comienzo, el escueto anuncio de un contador público, con patente de corso en trámite, que solicita una tripulación pirata “Sin fines de lucro”, seguramente captó la atención de quienes compraron La jornada de Oriente en 1998, tal como lo habría hecho en el auge del folletín, invitándolos a buscar el siguiente ejem plar o a seguir la lectura en formato de libro, para encontrarse con episodios que, como tales, concluyen en una declaración de ignorancia acerca de la navegación y su lenguaje técnico, en la promesa de aventuras que contiene la frase “Las velas se desplegaron como nubes blan cas, la espuma borboteó en la proa, y el barco, como un narval, saltó raudamente hacia el sol naciente”, en una muy po sible amenaza, reflejada en las palabras de Vicente, uno de los Doce: “Nada pues. Es que hay un barco que viene hacia aquí. Parece de la Marina. Está lleno de cañones”. Estos episodios los encontramos en tretejidos de buen humor. Un ejemplo es la excesiva tendencia de su protago nista a las digresiones, como al princi pio del segundo capítulo, en el cual “doce personas se sentaron en doble fila en la cubierta y otra se paró frente a ellas con un libro en la mano y comenzó a hablar y gesticular mientras los demás escuchaban con atención”: lo que el autor entrega es la escena de la lectura del Diccionario Larousse Usual, a través de la cual tripulación y capitán apren den el significado del término mesana: “Mástil de popa. // Vela que se coloca en este palo”. ¿Entienden?, pregunta el capitán levantando apenas la mirada y alguien, Vicente, alza la mano como si se encontrara en el salón de clases para preguntar qué es una popa. La respuesta es un rápido hojeo del dic cionario, una segunda definición y un diálogo cuya picardía se asemeja a los distractores, a la risas leves que reinan en el ámbito escolar cuando se le en cuentra el doble sentido a las palabras del profesor o a las de un compañero. Esta característica, aunada al suspen so, mantiene la atención del lector del folletín, además de volver divertido el tiempo fuera de la oficina o de la fábri ca, tal como ocurrió antes, cuando el destinatario de una obra comenzó a ser todo aquel que supiera leer y no sólo el público “culto”. Otro rasgo característico en este tipo de narrativa es el lugar de privilegio que ocupa el héroe. En el caso de Filibus teros (y su fábula), Bruno Pendragon es quien va dejando las huellas que ha de seguir el lector. Con él se identifican aquellos que se asoman a las páginas del libro, con él y con los Doce que mar chan a su lado hasta un navío bautiza do con el nombre de Sandokan, el pro tagonista de más de una obra de Emilio Salgari, quien, por cierto, también hi ciera uso del vehículo periodístico al momento de publicar. Podemos pensar en el Capitán como en un hombrecillo gordo y enceguecido por el resplandor del mundo, sentado en una silla, con los pies colgando pero sin llegar a suelo y la mirada extraviada, dice el narrador, agregando que también podría tratarse de un sujeto “cruel, incluso, y engaño so”, muy lejos de ser inofensivo porque los hombres de estatura baja son ma los por naturaleza. Matías, hombrecillo de anteojos y pelo ralo que ha estado cerca de Bruno Pendragon desde mu cho antes que pusiera el anuncio en el periódico, trabajando junto a su padre, también contador, termina de esbozar 191 al Capitán para los lectores: contador de tercera generación, metido en un negocio que lava dinero y se relaciona con el narcotráfico, como su padre y su abuelo, es un engrane que sirve sólo en el sitio donde se encuentra –y así se asume–, sin inmiscuirse en nada, sin dedicarse a la política, estando entre políticos. “Seguiríamos leyendo nove las de piratas cada noche, junto a la chimenea, admirando al Corsario Ne gro, al Capitán Tormenta, a Sandokan y Yáñez. Haríamos nuevos pactos de sangre entre nosotros dos, soñaríamos con piraterías antes de irnos a la cama, y algún día, con suerte, yo habría al canzado a conocer al próximo miembro de la familia”, narra el hombre para la tripulación, y pone ante nuestros ojos a un Quijote amante no de los libros de caballería, sino de aquellos que relatan aventuras en el mar, llenos de tesoros ocultos, de duelos a golpe de espada y abordajes. Un Quijote a medias, pues por muy obnubilada que esté su mente con las lecturas, Bruno Pendragon no pierde de vista lo que lo motiva a emu lar a los héroes de Salgari: una venganza. Junto a él, los Doce parecen ser, por momentos, un cuerpo único. Sin em bargo son tan distintos como podrían serlo quienes responden a un anuncio en la sección de vacantes del perió dico. Juan Sebastián Gatti nos da sus nombres, alguna característica física en tretejida con la acción de Filibusteros (y su fábula): a Matías se suman Vicente, Bonny, una rubia cuya vida ha transcu 192 rrido casi por completo en el sótano de una lavandería de chinos, El Topo, de estatura corta, Minerva, Nancio, a quien el Capitán llama también Yáñez cuando bautizan su barco, Sarah, per teneciente a la tribu de las pelirrojas, Olimpia, Daniel, Jacobo, de rostro peco so, Héctor y Ruth, quien hacía escalada y rappel en su época de universitaria. Gatti rodea a estos personajes con una membrana por completo permeable. No se refiere a ellos con frases estilo “Al finalizar el episodio anterior nuestro héroe…” o “como hemos dicho antes”, comunes en una obra por entregas, como lo es el folletín, y en cambio hace que, desde la ficción, alguien note la presen cia del autor. Aunque esto no se queda sólo en “el autor conserva el recuerdo de…”, no; durante el octavo capítulo, cuando el narrador describe a los in tegrantes de la tripulación, Nancio lo interrumpe, harto: “No des tantas vuel tas… Di sólo que ilustres antecesores justifican ese recurso. Di que todo tie ne historia, y que ninguna historia tie ne inicio ni final. Di que éramos Doce, y que teníamos un Capitán. Y di que estábamos solos”. Pero esta frontera se ve disuelta por medio de los fragmentos que el autor agrega a diecisiete de los veinte episo dios que conforman el libro, los cuales, si bien se relacionan con la manera de narrar o señalan eventos como la recep ción de correspondencia en respuesta a la publicación de uno de los episodios, caso del párrafo correspondiente al un décimo capítulo, en principio parecen ajenos al desarrollo de la trama. En dichos fragmentos, entre paréntesis, Gatti anota sus pensamientos, digre siones parecidas a las que envuelven a su héroe cuando le hacen una pregunta o cuando va a comunicarle un plan a los Doce. Así nos enteramos de que el recurso de la gaviota, en el segundo ca pítulo, le pareció barato antes, al verlo en otro escritor que ahora no recuerda, o tropezamos con nombres como Juan Hernández Luna, autor mexicano falle cido en 2010. Sin embargo, al leer parte del párrafo anexo al capítulo diecisiete, “el sobre apenas escondido en el fondo del archi vero, de buena calidad pero fotocopias, eso es lo que se llevaron las oscuras fuerzas de inteligencia después de sacu dir mi casa como si fuera una tómbola”, y relacionarlo con el deseo de los Doce de relatar sus vivencias como filibuste ros, podemos imaginar que al propio autor se le entregaron mapas trazados a mano, un cuaderno de bitácora lleno de anotaciones, rollos fotográficos revela dos, notas sueltas, entre otros documen tos, y que Gatti se encargó de plasmar no una ficción sino un trozo de realidad acontecido en poblaciones como Boca de Lima, en el estado de Veracruz, y en las costas del Golfo de México. Tomando en cuenta esto, las realida des confundidas, así como el hecho de aderezar una estructura decimonónica con elementos contemporáneos –ocul tar la posición del Sandokan y saber la de los buques de la Marina con ayuda de una computadora, el uso de sistemas de localización que pasan por satélite o la ametralladora en el asalto al yate del tercer capítulo–, se puede decir que la experimentación con el formato del folletín va un paso más allá y que, al sumarle a la anécdota un armazón dife rente a las que por lo regular sostienen una historia de este estilo, el autor hace de Filibusteros (y su fábula) no sólo un libro divertido y de lectura amena. 193 194 195 196
© Copyright 2026