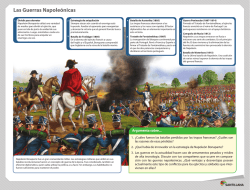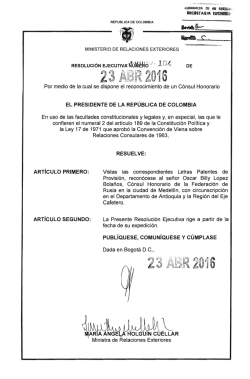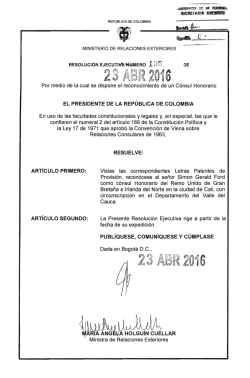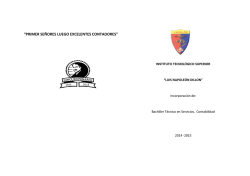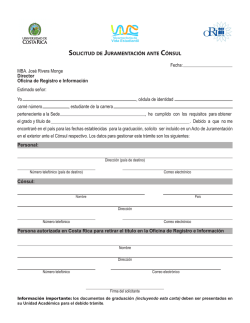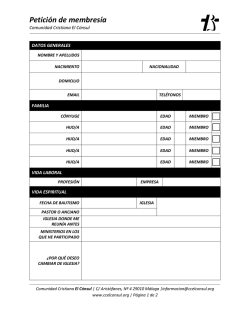Capítulo 7 Completo
Napoleón Capítulo 7 Rue Saint Nicaise ÍNDICE: Sección I. 1 Sección II. 3 Sección III. 4 Sección IV. 6 Sección V. 7 Sección VI. 9 Sección VII. 11 Sección VIII. 14 SECCIÓN I Bajo un cielo azul marino, el sol nacía por el horizonte con un color naranja fluorescente. Tenía un aura de color ámbar, y emitía rayos afilados de un tono amarillo. Los áureos filamentos transformaban en celeste el azul marino de la bóveda, y con su natividad, estimulaban el canto de decenas de pájaros. Constant, el valet personal del Primer Cónsul, observó y escuchó el amanecer del nuevo día. Lo hizo mientras caminaban en dirección a la caseta del ujier de las Tullerías. El ayuda de cámara vestía de negro, excepto por la camisa blanca. Inspiró el aire fresco de la mañana, y sus fosas nasales se inundaron con la fragancia de las flores blancas del jardín de invierno: gardenias, azucenas y gladiolos. 1 La caseta nada tenía de la decoración de palacio. Aún así, permanecía impoluta, algo que agradaba a Constant. Las paredes eran de níveo estuco. Las puertas y ventanas, de madera tallada y pintada en blanco. Y el suelo, de mármol lechoso con betas grises y negras. Las salas eran relativamente grandes, y tras las traslúcidas cortinas, comenzó a penetrar los rayos del amanecer. La luz se tornó esclarecedora. El ujier no estaba solo, se encontraba en compañía del cochero del Primer Cónsul. Ambos reían de pie. Al entrar el valet, el conserje borró la sonrisa de la cara, pero apenas pudo contenerse el chófer. A un lado de ellos había un pequeño bureau. Un escritorio de pared con cuatro patas rectas y delgadas, y el rolltop abierto. Sobre el tablero, descansaba una botella de whisky escocés de doce años. El valet se fijó en ella, frunció el cejó y pasó la mirada a los posibles propietarios del whisky. «¡Contrabando en las Tullerías!...», pensó escandalizado. —Salud, ciudadanos —dijo con desdén Constant—. ¿Ha llegado el paquete de Constantinopla? —preguntó al ujier. El ujier elevó las cejas y se dirigió a la sala contigua sin salir del asombro. Creía que Constant protestaría por la botella. Al cochero le fue indiferente la mirada del ayuda de cámara de Napoleón. Constant se fijó detenidamente en él. El chófer era de estatura media, piel pálida y cabellos rubios casi castaños. Cortos, los escondió bajo un bicornio negro. El traje era oscuro. Vestía perfectamente, excepto por el nudo de la corbata. Y la característica más distintiva de él era la sonrisa. Tenía una sonrisa torcida. Y al reír, inflamaba los pómulos y dibujaba sobre ellos un intenso rubor rosado. El ujier salió con una caja de color blanco con una cinta morada y se la dio al valet. El chófer siguió con la mirada lo que parecía ser un regalo. —¿Qué lleva la caja? —preguntó el cochero. Constant lo atravesó con la mirada. ¡Qué diablos le importaba a él! ¡Entrometido!... —Un chal de Constantinopla —contestó el ujier—. Una tela transparente de color malva. ¡Preciosa!... Un regalo del ciudadano Primer Cónsul para su esposa. Constant gruñó. —Se puede saber qué hace esa botella ahí —gritó el valet señalando al escritorio. —¡Eh!... ¡Calma!... —exclamó el cochero—. Para un rabioso republicano como tú será 3 de nivoso, pero para mí, es navidad del año 1800. 2 SECCIÓN II Constant regresó a palacio bufando. Lucía la frente arrugada como si tuviera en ella una nube negra. Sorprendido, Napoleón preguntó. El valet balbuceó. ¡Nada quería saber de lo ocurrido! Solo se limitó a mostrar la caja al Primer Cónsul. —Bien, déjalo en la mesa del dormitorio de mi esposa. Cuando despierte, tendrá la sorpresa. Bonaparte dormía en una suite de ocho habitaciones. Las Tullerías habían sido habitadas por los reyes de Francia entre 1789 y 1792. La Convención y el Directorio usó el palacio como residencia del poder legislativo, el castillo de Luxemburgo eran la mansión ejecutiva. Ahora, Napoleón dormía en las habitaciones que ocupó Luis XVI. Los criados llevaban libreas azul celeste con encajes de plata. Y entre las seis y las siete de la mañana, despertaban al primer ciudadano de la república, y Constant acudía al dormitorio. Napoleón salió de la cama y se desnudó al completó. Ante sí, Constant tenía al hombre más poderoso de Francia, desnudo. Bonaparte media un metro sesenta y seis centímetros. La estatura media del francés de la época. Era muy delgado. Con el tiempo, había ganado masa muscular, pero también, con las copiosas comidas de palacio, había llenado el cuerpo de un poco de grasa. No era excesiva, y mantenía aún, con una edad de treinta y un años, un cuerpo joven y grácil. La piel era pálida y delicada. ¡Demasiado frio en París para un corso! Por lo que las chimeneas del dormitorio estaban siempre llenas de leños. Crujían rodeados de llamas con lenguas color naranja. Y desprendían un suave aroma a savia de pino. Desde joven, a Napoleón le habían enseñado a bañarse todos los días. Llenaba la bañera con agua caliente, y se metía en ella durante una hora. De vez en cuando, pinzaba la nariz con los dedos, tomaba aire inflando las mejillas, y se sumergía al completo. Al sacar la cabeza, el agua caía por la cara desde los cabellos. Se cortó la melena, y ahora llevaba el pelo muy corto. Los oscuros cabellos contrastaban con los ojos azul grisáceos. Para muchas mujeres, Napoleón parecía atractivo, además de aseado. Mientras él se bañaba, Constant leía los principales diarios matutinos. Luego, ambos comenzaban a despachar los primeros asuntos de la mañana. —¡Malditos ingleses! —exclamó Bonaparte. Abrió el grifo y cayó un chorro de agua caliente en la bañera. El dormitorio se inundó de vapor de agua, y el secretario tuvo que abrir las ventanas. Durante el consulado interino, Napoleón escribió al rey de Gran Bretaña Jorge III. El rey informó a su primer ministro William Pitt. En opinión de Bonaparte: «¿Por qué las dos naciones más esclarecidas de Europa tienen que continuar sacrificando su comercio, su prosperidad y su felicidad doméstica en honor de falsas ideas de grandeza?». Ambos 3 países debían alcanzar la paz y poner fin a la guerra. Pero los ingleses no opinaban igual. La revolución de Bonaparte parecía demasiado atractiva a las naciones de Europa. Si se conseguía la paz, y se restablecía el comercio y las comunicaciones entre las naciones, se extendería la revolución por el continente: los pueblos europeos la imitarían a costa de sus monarcas. ¡Los británicos debían impedir tal cosa! Los ingleses creían que debían luchar siempre contra la revolución hasta sofocar sus peligrosas y liberticidas ideas. Era una cuestión de supervivencia. —¿La guerra?... —se preguntó Bonaparte—. ¡Ah, pues la tendrán! Pero tarde o temprano, los ingleses tendrán que firmar la paz, mi querido Constant. Solo debemos de obrar para forzar a Gran Bretaña a firmar un armisticio. El camino será difícil y largo, pero conseguiremos torcer el brazo a esos ingleses hasta conseguir que firmen. Napoleón se levantó de la bañera y se enjabonó. La pastilla tenía una cítrica fragancia a naranja. Aclaró el cuerpo, lo secó con una toalla, vistió una bata blanca, afeitó el mentón, y por último, lavó los dientes. Primero con un palillo de madera de boj. Y luego, dos veces pasó el cepillo por la boca: la primera con pasta de dientes, y la última, con coral en polvo. Constant preparó un vaso de brandy rebajado con agua, y Napoleón se enjuagó con él y después escupió el contenido. Un criado llamó a la puerta y Bonaparte contestó, aún medio desnudo, vestido solo con la bata. Entró el lacayo y anunció la llegada de Jacques-Louis David. —¿El pintor?... —preguntó el general—. ¡Pues que espere! SECCIÓN III Bonaparte vistió la indumentaria de Primer Cónsul. Cubrió las piernas con unos pantalones ajustados como mayas. Eran blancos. A lo largo de toda la extensión de las perneras, a los lados, tenía galones que formaban una franja de unos pocos centímetros de ancho. Y al igual que en los muslos, había en ellos encajes con motivos vegetales en hilo de oro. Napoleón calzó botines negros. Cubrían solo hasta la mitad del gemelo. La parte superior era ligeramente triangular, y sobre ella, caía una pequeña borla de cordones dorados. Después vistió camisa blanca y chaleco del mismo color. El chaleco era ceñido con botones lechosos y pequeños. Constant ayudó al general a colocarse el frac. La prenda era ajustada y de un color escarlata muy intenso. Tenía en mangas y solapas vistosas franjas ornamentales de oro. El cuello del frac era alto y rígido, y sujetaba un cuello blanco y negro que cubría casi toda la garganta. Por delante, el frac cubría hasta la cintura. Las solapas permanecían cerradas, eran rectas y con doble hilera de botones de oro. Y por detrás, el frac tenía dos faldones que caían hasta sobrepasar las rodillas. 4 Preparado como estaba el Primer Cónsul, salió del dormitorio a la antecámara. Allí esperaba Jacques-Louis David. El pintor tenía cincuenta y dos años. Vestía pantalones ajustados de color crema, botas color chocolate, chaleco, camisa blanca y un frac azul marino. Los cabellos, ondulados, llevaban canas, y los ojos eran de color café. Al ver al Primer Cónsul, el pintor se levantó del asiento. El viejo jacobino ahora lo admiraba. Napoleón sentía el mismo aprecio por él. David, con sus lienzos de estilo clásico, era el mejor pintor que pudiera tener Francia en aquel momento. Y para colmo, venía a traer un regalo para el general. ¿Qué más podía pedir él? Si los ingleses no querían firmar la paz, Napoleón, al menos, los dejaría solos, sin aliados. El general tenía un plan. Bonaparte iría uno a uno a por todos los miembros de la Segunda Coalición. Según el plan, todos caerían lentamente. Con ello, Francia conseguiría deshacer la alianza enemiga. Habría paz en el continente, solamente Gran Bretaña lucharía contra república. Pero los ingleses quedarían completamente solos y aislados, y en tales circunstancias, se verían obligados a firmar la paz. El primer movimiento lo dio en la primavera de aquel mismo año. Los austríacos conquistaron Italia, y el Directorio no supo defender a las repúblicas hermanas. Napoleón atravesó los Alpes, y en la batalla de Marengo, hizo huir las casacas blancas de los austriacos. —Un triunfo en pocas semanas, Constant, en muy pocas semanas… Ya lo presiento, en breves los austriacos se rendirán. Quizá en pocos días… Solo falta el resto, e Inglaterra quedará acorralada. Una lucha en solitario. Pero Francia necesitaba convocar la ayuda de sus aliados. Las repúblicas hermanas: bátavos, helvéticos, cisalpinos, romanos y partenopeos. Además de los reinos de Dinamarca y Noruega, y, ¡cómo no!, el aliado francés con mayor población: España. Napoleón envió a la reina de España, María Luisa de Parma, joyas y vestidos franceses. Lo mejor de la moda gala: níveos vestidos vaporosos de talle alto y mangas cortas. A cambio, el rey de España, Carlos IV, encargó a Jacques-Louis David un retrato para Bonaparte. Y allí estaba el boceto, con los primeros trazos sobre el lienzo blanco. Napoleón se colocó frente al cuadro, y en silencio se puso a contemplarlo. La cara de David se tornó pálida. Miró a Constant, pero de inmediato apartó la mirada y la bajó al suelo. El lienzo medía doscientos veinte centímetros de ancho por doscientos sesenta de alto. El fondo del cuadro representaría el cruce de los Alpes. El pomo dorado del sable del general estaba justo en el centro del cuadro, y desde él, desplegaba un círculo que rodeaba los puntos más extremos de la composición central. El general cabalgaba un caballo encabritado. El animal alzaba al aire las manos y erguía el cuerpo. Mientras, Bonaparte miraba al espectador, sujetaba las bridas del caballo con la mano izquierda, elevaba el brazo derecho, y con el índice apuntaba al frente. Vestía un bicornio negro con ribetes de oro. Y llevaba una capa que se extendía al vuelo. La figura formaba una Z en 5 diagonal, girada levemente a la derecha. De los tres trazos, el superior lo formaba la capa del Primer Cónsul. El segundo, el cuerpo del general y la cabeza del caballo. Y el tercero, el cuerpo del corcel. Y, según la versión, el caballo sería blanco o castaño; y la capa del general, granate o bermellón. —¡Magnífico, David! ¡Magnífico! El retrato representaba al general tal y como él había pedido: «tranquilo, montando un fogoso caballo». —Aunque he de hacerle una pequeña confesión —dijo Bonaparte acercándose levemente a la oreja del pintor—. Los caminos no eran tan anchos. Son los Alpes: sierras de montañas afiladas con pequeños caminos serpenteantes. Muchos de ellos al borde acantilados. Para colmo, había nevado. Hacía frio y llevaba un grueso abrigo, no el frac… ¡Ah! ¡Y se me olvidaba! —y Napoleón dio una pequeña palmada en el hombro de David—. No era un caballo… —¿No?... —¡No! Era una sencilla mula. El Primer Cónsul sonrió y David le respondió igual. ¡Todo era publicidad! Constant interrumpió: —Si nos disculpa, ciudadano David, el Primer Cónsul tiene una importante reunión en el Consejo de Estado. SECCIÓN IV El día era soleado, y penetraba por los altos ventanales de la sala del Consejo de Estado una luz radiante. En virtud de la Constitución del año VIII, la promulgación de nuevas leyes requería la propuesta del Primer Cónsul, la deliberación en el Tribunado, y la definitiva aprobación del Cuerpo Legislativo. Para emprender la iniciativa legislativa, el Primer Cónsul tenía a su disposición el Consejo de Estado, un órgano consultivo. Podía rechazar las resoluciones, pero Napoleón consultaba todos los proyectos de ley que emprendiera. La sala era amplia y de plano rectangular. Los techos, altos. Y las paredes, sobre un fondo de color verde turquesa, tenía decoración vegetal en oro. Las cortinas eran de color bermellón con hilos, borlas y cordones dorados. Cubría el suelo una alfombra azul. Tenía octágonos de color crema, con un perímetro ancho de colores bermellón y oro con flores vistosas. 6 Una treintena de consejeros caminaba sobre la alfombra. Vestían zapatos de cuero negro y hebilla de plata; medias de seda blanca; calzón, chaleco, camisa y cuello del mismo tono; y un frac azul marino de tacto dulce, adornado con encajes de oro. Una estrecha faja de color escarlata rodeaba la cintura. Tenía varias vueltas, y dejaba a un lado, pendido, un extremo con acabados en oro. Los consejeros formaban grupúsculos. Un murmullo intenso recorría la sala, atestada por la media docena de conversaciones diferentes que tenía lugar al mismo tiempo. Al instante, entraron Cambacérès y Lebrun, Segundo y Tercer Cónsul de la república. Los consejeros miraron a los magistrados, callaron de manera abrupta, y acudieron a los asientos. Las mesas tenían mantel de terciopelo rojo con cordones dorados. Mientras, los cónsules subieron los tres escalones de la pequeña tribuna. Tenía una mesa con mantel del terciopelo de color verde con motivos decorativos vegetales en hilo de oro. Los cónsules sustituirían a Napoleón en su ausencia, y él podría confiar en ellos como asesores. Pero a los lejos, de improviso, se oyó el ruido de los tambores. Anunciaban la llegada del Primer Cónsul. Todos permanecieron en pie. Napoleón entró en la sala con paso firme y rápido, golpeando con los tacones el suelo. Los consejeros alzaron los brazos rectos hacia al frente. Y lo hicieron con una leve inclinación hacia el horizonte, una que formaba un ángulo agudo sobre el suelo. Los consejeros saludaban al Prime Cónsul a la manera de la Antigua Roma. En aquella ocasión, como en tantas otras, el Primer Cónsul presidía el Consejo de Estado. Podía haber delegado en Cambacérès, o simplemente, proponer las leyes sin conocer la opinión de los asesores. Pero Bonaparte no era partidario de tal cosa. Toda ley debía tener un acabado perfecto, y para ello, debía conocer la opinión de los mejores expertos y profesionales de la nación. Todos ellos debían sentarse en el consejo. —Ciudadanos consejeros de Estado, hay que mucho por lo que legislar. Y acto seguido, Bonaparte tomó asiento. Los consejeros hicieron lo mismo. Las deliberaciones transcurrían con los consejeros sentados. Duraban horas, y elaboraron toda clase de propuestas de ley que el Primer Cónsul podía presentar al Tribunado. SECCIÓN V Después de una pausa para el almuerzo, el Consejo de Estado continuó con las deliberaciones. Al llegar Napoleón al gobierno, encontró en el tesoro dinero efectivo por un valor de 167 mil francos. Las deudas ascendían a 474 millones. Los soldados no cobraban el sueldo desde hacía meses. Y en los orfanatos, los niños morían de hambre. 7 Bonaparte promovió una lotería de la que obtuvo 9 millones. Luego, consiguió en préstamos de banqueros genoveses y franceses un total de 5 millones. En teoría, los ingresos provenientes de las rentas deberían ser suficientes para sostener el gasto público. El problema era que los recaudadores trabajaban a tiempo parcial; y sin cobrar, como la mayoría de funcionarios públicos, no cumplían con las obligaciones. Para solucionar el problema, Bonaparte creó un cuerpo especial de cientos de funcionarios públicos encargados, en exclusiva a tiempo completo, de hacer cumplir las leyes fiscales de Francia. Se recaudaría los impuestos a la renta, y estos fluirían en dirección al gasto y al pago de la deuda. En pocos meses, Napoleón dispuso de 660 millones de francos al año. —Cada año debe reducirse la deuda pública —dijo el Primer Cónsul al Consejo de Estado—. Los préstamos sacrifican al momento actual la posesión más preciada por lo hombres: el bienestar de sus hijos. Se equilibrará el presupuesto, se reducirá la deuda a la cifra de 80 millones de francos, y se retirará el papel-moneda. ¡Fin definitivo de la inflación! El 13 de febrero del año 1800, Bonaparte creó el Banco de Francia. Emitía dinero respaldado por la cantidad de oro que hubiera en las bóvedas. No habría una cantidad de billetes mayor de lo estrictamente necesario. Sólo un billete por unidad de oro, fijado por ley. De haber más billetes, no se multiplicaba el oro almacenado como por arte de magia, solo se elevaba el número de papeles que representaban una misma porción de riqueza. Si se tenía 100 onzas de oro, el Estado podía fijar que cada billete valiera una onza, y emitir solo 100 billetes. Cada billete sería un vale por una onza de oro, es decir, se podía ir al banco y sustituir el billete por una onza de oro. De emitir 200 billetes, no se conseguía 200 onzas de oro. Seguirían habiendo 100. Simplemente, cada onza dejaría de estar representada por un billete, y pasaría a serlo por dos. Se necesitarían dos billetes para adquirir una onza de oro. El billete perdería un 50% del valor, perdería un 50% de capacidad de compra, y con ello, todo costaría el doble. Con el asignado de la revolución, cada papel perdía valor, y con la depreciación, nacía una inflación desbocada. Precisamente, vincular la emisión de billetes a la cantidad de oro almacenada, permitía controlar la inflación, es decir, mantener el valor del dinero. De eso trataba la reforma de Bonaparte: el Banco de Francia emitiría dinero según las reservas de oro que tuviera. Los billetes representaban dinero real, una riqueza, no una ficción. Resueltas todas las cuestiones financieras del día, el Consejo de Estado pasó a deliberar acerca del mayor proyecto de reformas que emprendía Napoleón. —Nuestra nación cuenta con 300 códigos de leyes —dijo Bonaparte en el sala—. En el norte se aplica una legislación basada en las costumbres locales, reconocida por los juristas. En el sur, en cambio, aún pervive el Derecho de la Antigua Roma. En mi opinión, el Estado quien exclusivamente ha de elaborar las leyes, un mismo y único código en toda la nación, según intereses de Estado. ¡Ah, no! Ellos no podían permitir que el público elaborase sus propias leyes, según sus propios intereses, tal y como suponía el derecho consuetudinario, el derecho basado 8 en las costumbres. ¡Ah, no!... El Estado francés redactaría las leyes que fueran más favorables a sus intereses, y las impondría a la fuerza. —Ciudadanos Tronchet, Bigot, Portalis y Malleville, os concedí seis meses para elaborar un Código Civil para toda Francia. —El borrador ya está redactado, ciudadano Primer Cónsul —contestó Portalis—. Solo queda debatir artículo por artículo todo el documento. Napoleón asintió. —Bien, bien,… —dijo—. Despierten, caballeros, pronto las reuniones serán largas, y llegaremos a la madrugada. Despierten, ¡deben ganarse el sueldo! Y la sesión continuó un par de horas más. Los párpados de algunos asesores caían pesados como el acero. Alguno intentaba ahogar los bostezos. Napoleón presidía la sesión del Consejo de Estado, sentado en el sillón, sobre la tribuna. Se había reclinado en él, con los glúteos en el extremo saliente del asiento, y las piernas extendidas hacía afuera. Dejaba descansar los codos y las muñecas en los brazos del sillón, y dormitiva levemente, con la mente inundada con todas las largas conversaciones de la sesión el día. SECCIÓN VI —¿Y qué hay del armisticio? —preguntó Bonaparte. «¿Armisticio?... ¿Qué armisticio?», se cuestionaban entre sí los consejeros. ¿Acaso Francia había firmado un armisticio, el cese de hostilidades, con alguna potencia extranjera? Bonaparte arrugó el cejo. —El armisticio con los emigrados —afirmó—. ¿De qué, sino, estoy hablando? ¡Ah!, ¡El armisticio!... Un susurro de satisfacción recorrió toda la sala por la felicidad de haber resuelto el misterio del que hablaba el general. Todos reían. —Quizá el ciudadano Primer Cónsul se refiera a una amnistía a los emigrados — dijo un consejero alzando la voz. Un murmullo se levantó en la sala. Al fin todos despertaron. Algunos sonrieron entre sí con sarcasmo; otros, protestaron. Pero, indistintamente, conceder una amnistía a los emigrados no agradó a nadie de la sala. Bonaparte tuvo que calmar a la oposición. 9 —Ciudadanos —dijo—, Francia se encuentra desunida. No podemos negarlo. Campesinos, artesanos, burgueses y nobles, más de doscientos mil de ellos, han huido del territorio llevando consigo su talento y fortuna. Para impedir la evasión de capitales, que tan necesarios eran para hacer la guerra, la república emitió más de una decena de decretos contra los emigrados. O volvían, o sus bienes serían expropiados. O regresaban y ponían a disposición sus talentos y bienes patrimoniales, es decir, se hacían esclavos del Estado, o serían embargados y guillotinados. En cualquier de los dos casos, el gobierno salía ganando: robaría a diestro y siniestro. Los emigrados salían del país sabiendo que jamás podrían regresar. —No podemos permitir eso —continuó—. Si queremos que regresen con su fuerza de trabajo y sus habilidades, debemos perdonarles. Necesitamos amnistiar a los emigrados. Debemos unir Francia, y establecer así la paz y el orden en la república. Algunos consejeros se miraron entre sí. Arquearon las cejas. Y el murmullo se elevó de tono. «¡No puede ser!», decían. —Ciudadano Primer Cónsul —dijo uno de ellos alzando la voz por encima de las demás, todos callaron al momento—, los emigrados representan una amenaza para la república. Bien lo sabe. En 1789, Luis José de Borbón-Condé, Príncipe de Condé, aunque liberal y contrario a la disolución de los Estados Generales planeada por Luis XVI, huyó de Francia ante los estallidos violentos de la toma de la Bastilla. No regresó, por lo que fue declarado traidor; y todos sus bienes, confiscados. En reacción, el Príncipe organizó en la ciudad alemana de Worms el Ejército de Emigrantes Franceses. Recibía subvenciones de las naciones que luchaban contra Francia, y hostigaba al hexágono en las fronteras. —No podemos permitir —expresó el consejero— que el ejército de Condé vague por la república. El ejército traidor debe disolverse. —Y lo hará —respondió Bonaparte—. Solo es cuestión de que las naciones extranjeras retiren su apoyo. Además, ciudadanos, no teman nada, el Príncipe no es más que un viejo sexagenario. ¡Amnistía!, ¡amnistía!, ¡amnistía!... Bonaparte solo quería la paz con los emigrados, el regreso de los exiliados, y la unión de toda Francia. La ciudadanía se había divido y enfrentado en múltiples partidos. Ahora Bonaparte reunía a su favor a la mitad de la ciudadanía. La otra mitad se abstenía de votar, y el general quería atraerlos a su causa. Con la unión de Francia en un único partido, la república y Europa obtenían la tranquilidad que durante casi una década ambas partes ansiaban. —Debemos vencer a los austriacos y obligarles a firmar la paz —insistió el Cónsul—. Una de las condiciones que exigiremos a los austriacos es el fin del ejército emigrado. ¡Ese viejo lunático tiene los días contados! 10 —Él quizá no sea una amenaza en un futuro —espetó el consejero—, pero estoy seguro que le sucederán en caso de que fallezca o no pueda dar batalla. Nuestros enemigos seguirán luchando contra nosotros. Quizá los dirija el hijo o el nieto, el duque de Enghien. De eso que no le quepa la menor duda, ciudadano Primer Cónsul. Queda advertido. SECCIÓN VII Oscureció enseguida, y se dio por concluida la sesión. Napoleón se fue a reunir con la familia. Quedaron directamente en el comedor para la hora de la cena. Aquella noche cenaron juntos Joséphine; su hija Hortense; Caroline, la hermana de Bonaparte; Rapp, el ayudante campo de Napoleón; y el propio general. Después de la cena, los cinco pasaron al salón. Bonaparte se dirigió a un lacayo y dijo: —Deseo tener un gran fuego en las chimeneas, pues el frio es muy intenso y estas damas están casi desnudas. Joséphine protestó. ¡Ah!, Bonaparte tenía razón. Vestían traslúcidas gasas con amplios escotes. ¡La moda!... Napoleón y Joséphine se sentaron al lado de la chimenea. Frente a frente con una pequeña mesa redonda en medio de los dos. Sobre ella, colocaron un tablero de ajedrez. Bonaparte jugó con las blancas; y la esposa, con las negras. Mientras, un lacayo terminó de acondicionar el salón por orden del Primer Cónsul. Casi todas las luces estaban encendidas. Y con transparentes muselinas de colores rojo y naranja, el criado las amortiguó. Creó así un ambiente de haces de colores naranja y rojo. El fuego palpitaba en el hogar creando luces y sombras sobre las paredes del salón. La madera crujía. Y el aroma de la savia se mezclaba con el de la cera de las velas y el perfume a jazmín de las damas. —¿Qué?, ¿otra vez historias de terror? —preguntó Hortense. Afirmativo. La hija de Joséphine ya tenía diecisiete años. Era una jovencita delgada, de piel pálida y rosada. Tenía penetrantes ojos azules, y cabellos de un rubio cobrizo muy intenso. Los recogía a la manera griega: los bucles los reunía en un rodete con joyas y perlas. Unos pocos rizos caían sobre la frente. Y Hortense vestía a la moda con un traje vaporoso de color rosa pálido. El talle era alto. La falda, estrecha y con una pequeña cola en forma de L. Las mangas caían al natural dejando libre los brazos. Y el escote era amplio, cubierto 11 por una ligera gasa transparente. La joven Beauharnais iba engalanada de pulseras, pendientes y collares que imitaban las joyas geométricas de la Antigüedad Clásica. En aquella época, era ya una mujer atractiva para muchos hombres. La hija de Joséphine se sentó en un sillón. Caroline Bonaparte en el sofá. La hermana de Napoleón era un año mayor que Hortense. Y vestía igual, pero en blanco, como Joséphine. En enero de ese mismo año se había casado con Joachim Murat. Y estaba embaraza de ocho meses. Se acercó a la lámpara, quitó la muselina que la cubría, y el pequeño haz de luz amarilla fue el único obstáculo que se interpuso en el pequeño infierno que Napoleón había creado. ¡Ella necesitaba luz para bordar! Rapp se sirvió una copa de brandy. Y mientras lo hacía, Hortense comenzó a leer en voz alta un libro que Bonaparte había escogido. Hortense leía historias de terror. —¿Te sabes alguna historia, padre? —preguntó Hortense dejando el libro sobre sus muslos. Napoleón perdía la partida, con medio ejército cautivo en manos de Joséphine. Pero era un hombre de recursos. —Me sé unas pocas… —dijo. E instintivamente, puso la mano en la boca para tapar un bostezo. —Hay un curioso relato corso —continuó—. En la isla, los muertos se levantan por la noche cubiertos con largas mortajas blancas. Acuden a los ataúdes recién enterrados, los rodean, y sacan los difuntos para llevárselos con ellos. Joséphine movió ficha y dijo: —Jaque mate. Querido, o estás más atento, o tu rey morirá en el tablero. Napoleón se levantó del asiento, rodeó la mesa y se dirigió a la esposa por la espalda. La abrazó y siguió relatando su historia de terror. —Algunas veces, los muertos acuden a las camas de los vivos, y gimen tenebrosamente el nombre del que duerme. «¡Oh, Joséphine!... ¡Oh, Joséphine!...» Bonaparte susurraba el nombre de la esposa acercando la cara al oído izquierdo de ella. Joséphine se quejó, y giró la cabeza hacia él y le dio un beso en los labios. Mientras, Bonaparte, con la mano derecha, cogió una pieza de ajedrez blanca que había pertenecido a él, y la volvió a colocar sobre el tablero. —¡Napoleón!... ¿Crees que no me he dado cuenta? Y Bonaparte se irguió con una sonrisa. —¡No hagas trampas! 12 Rapp, Hortense y Caroline sonrieron. —¿Por qué no salimos? —preguntó Joséphine—. Es Nöel, el día del nacimiento de nuestro señor. Podríamos salir a celebrarlo. —Estoy de acuerdo con mi madre. Napoleón se volvió al asiento. —Id vosotras —dijo con desdén—. Yo tengo sueño. En breves, iré a la cama. Hortense protestó y se levantó del asiento. —¡Vamos, Napoleón, levántate! Hacen concierto. Tocan una sinfonía que ha compuesto Beethoven. Tenéis que escucharla —dijo dirigiéndose a todos—, es sublime. Hortense se acercó a Bonaparte y apoyó la mano sobre el hombro del general y acercó los labios a él. —Imagínate —dijo con una voz aniñada—, Una orquesta de ocho instrumentos de viento madera. Tres violines, dos violas, violonchelo y contrabajo. Y todo aderezado con parejas de trompetas, timbales y cuernos. Tocan una sinfonía solemne en Do mayor. El primer movimiento comienza con un adagio lento —y Hortense entrecerró los ojos y comenzó a divagar mientras respingaba la nariz—. Sus notas me recuerdan el amanecer sobre las colinas de la campiña francesa repletas de viñedos. ¡Qué imaginación!... Joséphine protestó ante los planes de Hortense. Ah, ni hablar, aquella noche irían a la ópera. Se estrenaba una obra de Joseph Haydn: La creación, un oratorio en tres partes. La música se inspiraba Haendel, e ilustraba la creación del mundo tal y como se representaba en el génesis. —¡Pues a la ópera!... —respondió Hortense poniéndose—. Vosotros os lo perdéis, yo ya he escuchada la sinfonía. Joséphine y Hortense trataron de convencer a Napoleón. Al final, se levantó del asiento quejumbroso y ordenó al lacayo que prepara los carruajes. —Ves, querido, ¿qué te costaba decir que sí desde un inicio? —dijo Joséphine—. Me cambiaré de vestido. Había pensado en uno blanco con encajes dorados. Así luciré el chal que me acabas de regalar. El malva me sienta tan bien. Y el general respondió con una leve sonrisa las propuestas de Joséphine. Al final, aquella noche solo se haría la voluntad de ellas. 13 SECCIÓN VIII ¡A la ópera!... Joséphine tardó en cambiarse. Llegaban tarde. Y Napoleón comenzó a enfurecerse. Bostezaba y gritaba a las mujeres para que se dieran prisa. Dos carruajes esperaban en la puerta. El primero para Napoleón, y el segundo para el resto. Bajaron las escaleras, y Constant acompañó al general. El chofer del Primer Cónsul esperaba sentado sobre el carruaje. Y lo hacía con una botella de whisky al lado, encima del asiento. Constant se fijó en ella. Era la misma botella que había visto aquella mañana. Ahora, medio vacía. Enseguida, por la reacción de Constant, Bonaparte se percató de su presencia. «¡Espero que la haya compartido!», pensó. A un par de pasos del carruaje, el general seguía creyendo que andaba en compañía de Joséphine, Hortense, Caroline y Rapp. Cuando quiso darse cuenta, estaba solo. Se dio la vuelta y vio como la cuadrilla aún bajaba por las escaleras. ¡Qué lentos!... —¡Marchad! ¡Maldita sea! —gritó Bonaparte enfurecido. No le hicieron ni caso. Rapp rompía en halagos hacia el chal de color malva que aquella mañana el general le había regalado a la esposa. Joséphine prestó suma atención, y Rapp le explicó la manera de llevarlo a la egipcia. —¡Bah! —gritó Bonaparte. El general se dio la vuelta y se dirigió a la portezuela del carruaje. En ese preciso momento, el chófer bebía de la botella de whisky. ¡Maldita navidad!... ¡A todos los había vuelto locos!... Cuando observó de reojo que Napoleón lo miraba con el cejo fruncido, el chófer cerró la botella y se la metió en el bolsillo. Un lacayo abrió la portezuela a Napoleón, y el general entró y ordenó al conductor partir de inmediato. El chofer arreó a los caballos. Y el sonido claqué de las herraduras comenzó a sonar sobre los adoquines del suelo. Delante del carruaje del general iban a caballo los granaderos que lo protegían. ¡Ahí atrás dejaba Napoleón a la familia! ¡Ya se apañarían! Pronto se darían cuenta de que Bonaparte se iba sin ellos, y comenzarían a echar a andar detrás de él. Napoleón se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Quería dormir, por lo que comenzó pronto un duermevela. Soñaba con que el carruaje caía en el lodo. Y de repente, un golpe hizo tambalear la cabina. Napoleón despertó medio asustado. Quedaba poco para llegar a la ópera, y se acercó a la ventanilla derecha. Al girar la esquina, el carruaje se encontraba en la Rue Saint Nicaise. Bonaparte vio como una carreta impedía el paso. Apenas dejaba un estrecho espacio para que el carruaje pasara. La carreta llevaba un tonel de vino. Y una muchacha de muy pocos años sujetaba las bridas de una yegua blanca amarrada a la carreta. Permanecía quieta. «¡No podrá pasar!», pensó Bonaparte. El carruaje del Primer Cónsul apenas tenía distancia de seguridad para hacerlo, no cabía por el estrecho espacio que había dejado la carreta. Solo 14 la escolta montada que la precedía podía pasar. Pero lejos de ello, el chófer arreó aún más fuerte a los caballos. «¡Borracho!», exclamó Napoleón. El carruaje salió despedido a toda velocidad y pasó de largo rozando por la mínima las paredes de la calle. Napoleón miró por la ventanilla y vio la cara de la joven niña. La muchacha dejaba caer la mandíbula ante lo que contemplaba. ¡Cruzaba por su lado el lujoso coche del Primer Cónsul de Francia!... ¡Ah, inocente!... Al momento, y en cuestión de milésimas de segundo, sonó un rugido infernal. Los oídos de Napoleón estallaron. La cabina tembló. La madera se agrietó. Y los cristales de las ventanillas estallaron hacia el interior en mil añicos. Un haz de luz fluorescente iluminó todo el interior de la cabina. Aquella noche de navidad del año 1800, en la Rue Saint Nicaise, acababa de estallar una bomba. Continuará… 15
© Copyright 2026