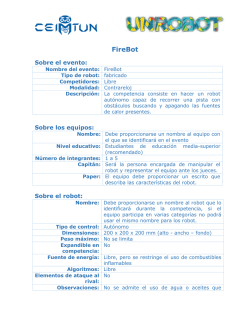Wollheim , Donald A - La Mejor de la Ciencia Ficcion de los.pdf
LA MEJOR DE LA CF DE LOS AÑOS 60 Donald A. Wollheim (Recopilador) Donald A. Wollheim Título original: The World's Best Science Fiction: 1965 © 1965 Donald A. Wollheim © 1978 Ediciones Dronte Argentina Juan de Garay 1123 - Buenos Aires Edición digital: Umbriel R5 11/02 ÍNDICE Hombres de buena voluntad (Men of Good Will, 1964) Por Ben Bova y Myron R. Lewis Cuando soplan los vientos cambiantes (When the Change-Winds Blow; 1964) Por Fritz Leiber Villaverde (Greenplace; 1964) Por Tom Purdom Alga marina (Sea Wrack; 1964) Por Edward Jesby Para cada acción (For Every Action; 1964) Por C. C. MacApp El Climax en el mundo subterráneo (The Weather in the Underworld; 1964) Por Colín Free Ahora es siempre (Now Is Forever; 1964) Por Thomas M. Disch El ultimo hombre solitario (The Last Lonely Man; 1964) Por John Brunner Picos para entregar (Bill for Delivery; 1964) Por Christopher Anvil Los competidores (The Competitors; 1964) Por Jack B. Lawson Reunión de estrellas (The Star Party; 1964) Por Robert Lory Lo no recordado (The Unremembered; 1964) Por Edward Mackln Vampiros, S. A. (Vampires Ltd.; 1964) Vampires, Ltd., Por Josef Nesvadba ¿Qué le sucedió al sargento Masuro? (What Happened to Sergeant Masuro?, 1964) Por Harry Muslish Cuatro especies de imposible (Four Brands of Impossible, 1964) Por Norman Kagan ¡Oh, ser un blobel! (Oh, to Be a Blobel!; 1964) Por Philip K. Dick Un nicho en el tiempo (A Niche in Time; 1964) Por William F. Temple HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD Ben Bova y Myron R. Lewis BEN BOVA y MYRON R. LEWIS son los autores de este fino cuento de humor, que, en su versión original, en la revista GALAXY, se llamaba MEN OF GODO WILL. BEN BOVA es, en la vida cotidiana, el Director de la revista ANALOG y, como tal, le agrada escribir sobre el tema de CIENCIA-FICCION, aunque la mayor parte de las veces lo haga en colaboración, como en este cuento, en que MYRON R. LEWIS ha sido quien ha dado forma definitiva al boceto de BEN BOVA. ¿Por qué estaba la Luna en paz cuando todo el resto del Sistema Solar se hallaba en guerra? No tenía idea de que la base lunar de los Estados Unidos fuese tan grande y estuviera tan perfectamente bien equipada —dijo el representante de las NN.UU. mientras cruzaba la escotilla de entrada. —Sí. está operando en grande —respondió el coronel Patton, sonriendo ligeramente. Su satisfacción personal trascendía Incluso por el visor de su traje espacial. Una vez equilibrada la presión de la escotilla, se quitaron sus aluminizados trajes protectores. Patton era corpulento, bordeando el límite máximo concedido a los pasajeros de vehículos espaciales. Torgeson, el miembro de las NN.UU., era ligero, pelo ralo, con gafas y una apariencia algo suave. Salieron de la escotilla entrando en el corredor que recorría en toda su longitud la enorme cúpula de plástico que albergaba al Cuartel General de la Base lunar de los EE. UU. de América. —¿Qué hay detrás de todas esas puertas? —preguntó Torgeson. Su inglés poseía un cierto deje escandinavo. Patton lo encontró algo irritante. —A la derecha —respondió el coronel con aire Indiferente—, están los dormitorios de oficiales, las cocinas, el comedor de oficiales, varios laboratorios y el cuartel general del Alto Mando. A la Izquierda se encuentran los computadores y calculadores. Torgeson parpadeó. —¿Quiere usted decir que la mitad de este edificio está ocupada por los computadores? ¿Pero por qué diablos... quiero decir, para qué necesitan tantos? ¿No resulta terriblemente caro subirlos hasta aquí arriba? Sé que mi propio vuelo a la Luna cuesta millares de dólares. El de cada computador debe de ser... —Enormemente caro —asintió Patton con convicción—. Pero los necesitamos. Créame, los necesitamos. Recorrieron el resto del largo pasillo en silencio. El despacho de Patton estaba al mismísimo extremo. El coronel abrió la puerta e hizo pasar al representante de las Naciones Unidas. —Un despacho holgado —dijo Torgeson—.. ¡Y una ventana! —Uno de los pocos privilegios del cargo —respondió Patton, sonriendo tenso—. Ese blanco mástil de la antena que sobresale del horizonte pertenece a la base rusa. —Ah, sí. Claro. Mañana les haré una visita. El coronel Patton asintió y con un gesto señaló un sillón a Torgeson mientras rodeaba su escritorio metálico y tomaba asiento. —Pues bien —empezó a decir—, es usted el primer hombre al que se le ha permitido entrar en esta Base Lunar, que no es ni agente de la seguridad, ni ha sido triplemente investigado, ni pertenece al gobierno americano y no es ciudadano de mi país. Sólo Dios sabe cómo consiguió usted el visto bueno del Pentágono para su viaje. Pero... ahora que está aquí, ¿qué es lo que desea? Torgeson se quitó las gafas y jugueteó con ellas. —Supongo que lo mejor será la respuesta más simple. Las Naciones Unidas deben... absolutamente deben... averiguar cómo y por qué los rusos y ustedes han sido y son capaces de vivir pacíficamente aquí en la Luna. La boca de Patton se abrió, pero no salió de ella ninguna palabra. La cerró con un chasquido. —Americanos y rusos —continuó el miembro de las NN.UU. —se han disparado mutuamente desde vehículos satélites orbitales. Han intercambiado disparos tanto en el Polo Norte como en el Sur. Diplomáticos de carrera se han liado a puñetazos como boxeadores en los pasillos del edificio de las Naciones Unidas... —Eso no lo sabía. —Oh, sí. Como es natural, lo mantuvimos en secreto. Pero la tensión se hace Insoportable. Por todas partes en la Tierra ambos bandos están armados hasta los dientes y al borde del desastre. Incluso pelean en el espacio. Y, sin embargo, aquí en la Luna, ustedes y los rusos viven unos Junto a otros en paz. ¡Tenemos que saber cómo lo logran! Patton sonrió. —Ha venido usted en el día más apropiado. Bueno, veamos ahora... cómo presentar el panorama. Usted sabe que el medio ambiente aquí es en extremo hostil: sin aire, baja gravedad... —El medio ambiente en la Luna —objetó Torgeson—, no es más hostil que el de las estaciones orbitales. De hecho, ustedes tienen algo de gravedad, suelo firme, grandes edificios... muchas ventajas de las que carecen los satélites artificiales. Sin embargo, se han peleado a bordo de los satélites... y no en la Luna. Por favor, no me haga perder el tiempo con pláticas. Este viaje le cuesta a las NN.UU. demasiado dinero. Dígame la verdad. Patton asintió. —A eso iba. He repasado los Informes que me mandó la Base terrestre: a usted le han dado salvoconducto la Casa Blanca, la AEC, la NASA e Incluso el Pentágono. —¿Y bien? —Perfecto. Toda la verdad del asunto es que... —el suave, campanilleo del relojito instalado en el escritorio de Patton le interrumpió—. ¡Oh! Perdóneme. Torgeson se arrellanó y contempló cómo Patton limpiaba con cuidado el escritorio, quitando todos los objetos de él: reloj, calendarlo, teléfono, cestos ENTRADA/SALIDA de correspondencia y oficios, lata de tabaco y estantería de pipas, papeles diversos e Informes... colocándolo todo con aseo y orden en los cajones del escritorio. Luego, Patton se puso en pie, caminó hasta el archivador y «erró firmemente los cajones metálicos. Se plantó en medio de la estancia, repasó la escena con aparente satisfacción y después consultó su reloj de pulsera. —Está bien —dijo a Torgeson—. Túmbese de bruces. —¿Qué? —Así —Indicó el coronel y se postró en el piso de caucho. Torgeson le miró con fijeza. —|Vamos! Quedan sólo pocos segundos. Patton extendió el brazo y asió al miembro de las NN.UU por la muñeca. De manera increíble, Torgeson salió de su silla, cayó a cuatro patas y por último se aplastó contra el suelo, cerca del coronel. Durante un segundo o dos permanecieron mirándose uno a otro, sin decir nada. —Coronel, esto es embara... La habitación estalló en una demoledora andanada de sonidos. Algo... muchos «algo»... desgarró las paredes. El aire siseó y rechinó por encima de las cabezas de los dos hombres postrados. El escritorio metálico y el archivador sonaron fantasmales. Torgeson cerró los ojos con fuerza y trató de hundirse en el suelo. ¡Era como si disparasen contra ellos! De manera brusca todo cesó. La habitación volvía a estar tranquila, excepto un débil sonido sibilante. Torgeson abrió los ojos y vio cómo el coronel se levantaba. La puerta se abrió con violencia. Tres sargentos irrumpieron, provistos de parches adhesivos y de tubitos de disolución para pegarlos. Recorrieron toda la oficina parcheando los varios centenares de agujeros de las paredes. Poco a poco, mientras los sargentos llevaban a cabo en-silencio su febril tarea, reparó Torgeson que tales paredes estaban ya cuajaditas de parches de caucho. ¡La habitación debía haber sido agujereada infinidad de veces! Se puso en pie con parsimonia. —¿Meteoros? —preguntó, con un ligero temblor en la voz. El coronel Patton masculló una negativa y se reinstaló en su asiento tras el escritorio. El mueble tenía claras señales de múltiples impactos. Torgeson se fijó ahora. Lo mismo le ocurría al armario archivador. —La ventana, por si tiene curiosidad, es con cristal a prueba de balas. Torgeson asintió, sentándose también. —Mire —comenzó a decir el coronel—, la vida no es tan pacífica aquí como usted se piensa. Oh, sí, nos llevamos estupendamente con los rusos... ahora. Hemos aprendido a vivir en paz. Era preciso. —¿Qué fueron... esas cosas? —Balas. —¿Balas? ¿Pero cómo...? Los sargentos terminaron su frenético trabajo, se alinearon ante la puerta y saludaron. El coronel Patton devolvió el saludo y sus subordinados dieron media vuelta al unísono y abandonaron el despacho cerrando la puerta al salir. —Coronel, francamente estoy desconcertado. —Resulta lo bastante simple para que se comprenda. Pero no se apure mucho por eso de estar desconcertado y sorprendido. Sólo los altos cargos del Pentágono conocen este caso. Y el ¿presidente, claro. No tuvieron otro remedio que decírselo. —¿Qué pasó? El coronel Patton tomó su pipero y la lata de tabaco, sacándolos del cajón del escritorio, y comenzó a llenar una de las pipas. —Mire —dijo—, los rusos y nosotros no fuimos siempre tan pacíficos aquí en la Luna. Tuvimos nuestros incidentes y escaramuzas, igual que les ha pasado a ustedes en la Tierra. —Siga, por favor. —Bueno... —rascó un fósforo, encendió la pipa y dio unas cuantas bocanadas—, poco después de que instalásemos esta cúpula como Cuartel General de la Base Lunar, nos metimos en unas cuantas y fuertes discusiones —apagó la cerilla y la arrojó dentro del abierto cajón—. Como usted sabe, nos hallamos en el Oceanus Procellarum. Exactamente, en el ecuador lunar. Uno de los mayores espacios abiertos de éste mundo yermo, rocoso y sin aire. Bien, los rusos reclamaron la total propiedad del condenado Oceanus. puesto que fueron los primeros en llegar aquí. Nosotros mantuvimos que la propiedad legal no estaba establecido, porque de acuerdo con la Cédula Estatuaría de la NN.UU. y los convenios subsiguientes... —¡Ahórrese los detalles legales! Por favor, ¿qué pasó? Patton pareció ligeramente ofendido. —Bueno... empezamos a dispararnos unos contra otros. Uno de sus centinelas hizo fuego contra uno de los nuestros. Ellos afirman que fue al revés, claro. De todas maneras, a los veinte minutos nos habíamos enzarzado en una batalla da regulares dimensiones, ahí fuera, entre nuestra base y la suya. —Con un gesto señaló la ventana. —¿Se pueden disparar armas de fuego en el espacio sin aire? —Oh, claro. No hay ningún problema en absoluto. Sin embargo, algo Inesperado surgió de Improviso. —¿Eh? —En la batalla sólo escasos hombres fueron heridos, por suerte, ninguno de gravedad. Como en todas las refriegas, la mayor parte de los disparos fueron claros fallos. —¿Y? Patton sonrió con aspereza. —Pues que uno de nuestros matemáticos civiles comenzó a hacer sus calculitos. Habíamos disparado varios millares de balas a gran velocidad. En el espacio sin aire. Fíjese, sin fricción. Y bajo condiciones de escasa fuerza de gravedad. Pasaron de largo sus blancos establecidos... La comprensión Iluminó el rostro de Torgeson. —¡Oh, no! —Eso mismo. Los proyectiles pasaron silbando (es un decir), remontándose por encima de las montañas, gracias a la curvatura de este maldito y breve horizonte lunar, y se situaron en órbitas satélite bastante excéntricas. Cada hora, poco más o menos, regresan a su perigeo... o, mejor dicho, a su plenilunio. Y cada veintisiete días el plenilunio coincide exactamente aquí, donde partieron los proyectiles. De cualquier forma, cuando vuelven por este camino originan un verdadero Infierno en nuestra base... y en la base rusa también, claro. —¿Pero, no pueden ustedes...? —¿Hacer qué? Es imposible trasladar la base. La autorización depende de la Junta de Jefes de Estado Mayor y no se ponen de acuerdo acerca del lugar más adecuado para el traslado. No se puede traer ningún material que sirva de blindaje, porque eso tampoco está autorizado. Lo mejor que podemos hacer es requisar cuantos computadores o cerebros electrónicos caen a nuestro alcance y tratar de seguir la pista de todos y cada uno de los proyectiles. Ya sabe, sus órbitas continúan cambiando cada vez que atraviesan las bases. La fricción del aire, tras perforar las paredes, los rebotes en el mobiliario... todo eso hace que sus órbitas varían lo bastante para mantener ocupados a nuestros computadores día y noche... —¡Dios mío! —Entretanto, no nos atrevemos a disparar más veces. Sería sobrecargar a los cerebros electrónicos y perderíamos el rastro de todas las balas. Entonces tendríamos que pasarnos cuerpo a tierra las veinticuatro horas del día. Torgeson permaneció sentado en un silencio de anonadamiento. —Pero no se preocupe —concluyó optimista Patton, adoptando su sonrisa profesional—. Tengo un pequeño destacamento de hombres trabajando en secreto en el extremo más lejano de la base... allá donde los rojos no pueden verlos... Construyen un muro. Eso detendrá a las balas. ¡Luego, ajustaremos las cuentas de una vez para siempre a esos sucios belicistas! El rostro de Torgeson quedó Inexpresivo, blando, exangüe. La campanilla sonó, apagada, dentro del escritorio de Patton. —Será mejor que nos volvamos a tumbar en el suelo. Aquí viene la segunda andanada. CUANDO SOPLAN LOS VIENTOS CAMBIANTES Fritz Leiber FRITZ LEIBER es conocido del público español por el cuento "Un balde de aire", publicado en MAS ALLA, y más tarde por el libro de cuentos "Naves a las Estrellas" publicado por GALAXIA. Fritz Leiber, que tiene ya 57 años, fue actor, como su padre, y en estos últimos años le ha entrado la vena de la pintura. Tiene en su haber, infinidad de cuentos y novelas, de los que se ha seleccionado WHEN THE CHANGE-WINDS BLOW, publicado en MAGAZINE OF FANTASY AND SCIENCE FICTION, para formar parte de este volumen. Me encontraba a medio camino entre Arcadia y Utopía, en largo vuelo de exploración arqueológica, en busca de colmenas de coleópteros, verticales colonias de lepidópteros y ruinas de ciudades de los Antiguos. En Marte se habían estancado en los nombres fantásticos que los viejos astrónomos soñaron en sus cartas. Habían hallado un Eliseo, también un Ofir. Juzgué que me encontraba en alguna parte próxima al Mar Ácido, el cual, por rara coincidencia se convierte en ponzoñoso pantano poco profundo, rico en iones de hidrógeno, cuando se funde el casquete de hielo del norte. Pero no veía señal de ello debajo de mi, ni tampoco rastros arqueológicos de ninguna clase. Sólo la infinita llanura yerma y rosada, brumosa de polvo de felsita y de óxido de hierro, deslizándose constante bajo mi rápido vehículo volador, con una angosta cañada o bajo cerro de trecho en trecho, pareciendo a todo el mundo ¿Tierra? ¿Marte? como partes del desierto de Mojave. El sol estaba a mi espalda, inundando la cabina con su ya mortecina luz. Unas cuantas estrellas titilaban en el firmamento azul. Reconocí las constelaciones de Sagitario y Escorpión, y la roja cabeza de alfiler de Antares. Yo llevaba mi traje espacial rojo. Hay bastante aire en Marte ahora para sobrevolarlo, pero no para respirar, aun cuando se viaje a pocos cientos de metros de su superficie. A mi lado estaba el traje espacial verde de mi copiloto, que debiera haber estado ocupado por alguien, si yo fuese más sociable, o simplemente más respetuoso con el reglamento de vuelos. De cuando en cuando me ladeaba y le daba un codacito. Y las cosas parecían misteriosas, fantasmagóricas, que no es como debe sentirlas quien gusta de la soledad tanto como yo, o lo pretende. Pero el paisaje marciano es aún más espectral que el de Arabia o el del Sudoeste americano... solitario y hermoso y obsesionado con muerte e inmensidad y a veces ataca a quienes lo cruzan. De algún antiguo poema provinieron las palabras: "...y nacieron extraños pensamientos, que aún zumbaron en mis oídos, sobre la vida ésta antes de que yo la viviera." Tuve que evitar el inclinarme hacia adelante, y pasé la vista por el visor del traje espacial verde, para ver si contenía ahora a alguien. A un hombre flaco. O a una alta y esbelta mujer. O a un marciano coleoptérido de articulaciones de cangrejo, que necesita de un traje espacial tanto como éste le necesita a él. O... ¿quién sabe? Había una gran quietud en la cabina. Era un silencio que casi resonaba. Yo había permanecido a la escucha de la Base Deimos, pero ahora la lunilla exterior ya se había sumido bajo el horizonte del sur. Habían estado emitiendo un programa de sugestiones acerca de separar a Mercurio del sol para convertirlo en luna de Venus —y dando también rotación a ambos planetas—, para de tal modo despejar la espesa atmósfera abrasiva como la de un horno de Venus y hacerlo habitable. Seria mejor acabar primero con Marte, pensé. Pero casi inmediatamente apareció la secuela a este pensamiento: No; deseo a Marte para gozar de la soledad. Por eso vine aquí. La Tierra se fue atestando de gente, y ya se ve lo que ha pasado. Sin embargo, en Marte hay momentos en que sería agradable tener una compañía, hasta para un solitario como yo. Es decir, si se pudiera escoger la compañía. De nuevo sentí el impulso de escudriñar en el interior del traje espacial verde. Pero, en vez de eso, eché un vistazo en derredor. Todavía sólo el polvoriento desierto extendiéndose hacia poniente; casi sin rasgos, aunque de un rosa oscuro como un melocotón pasado. "Verdadero melocotón, rosado y sin tacha... Todo mármol color melocotón, el extraño y sazonado vino de una cosecha abundante..." ¿Qué era ese poema?, preguntó mi mente. En el asiento a mi lado, casi bajo la cadera del traje espacial verde, vibrando un poco con él, había una cinta: iglesias y catedrales desaparecidas de Tierra. Los antiguos edificios tenían para mi un prohibitivo interés, desde luego, y además, algunos de los montículos o colmenas de los negros coleópteros se parecen extraordinariamente a las torres y espiras de la Tierra, hasta en detalles tales como ventanas de aguda ojiva y alados arbotantes, como si se hubiese sugerido allí un elemento imitativo, quizás telepático, en la arquitectura de aquellos seres que, a pesar de su inteligencia humanoide, son muy semejantes a insectos sociales. Estuve repasando el libro, en mi última parada, a la caza de parecidos en las residencias de coleópteros, pero luego un interior catedralicio me recordó la Capilla Rockefeller de la Universidad de Chicago y saqué la cinta del proyector. En esa capilla era donde había estado Mónica cuando obtuvo su doctorado en Física una radiante mañana de junio, mientras el chorro llameante de los cohetes de despegue lamía la orilla sur del lago Michigan... y no quise pensar en Mónica. O, más bien, ansiaba demasiado pensar en ella. Lo hecho, hecho está y además ella ha muerto ya hace mucho tiempo... ¡Ahora reconocí el poema!... El obispo dispone su tumba en la iglesia de Santa Práxeda, era de Browning. ¡Parecía un lamento lejano!... ¿Había en la cinta una vista de San Práxeda? El siglo XVI... y el obispo agonizante suplicando con sus hijos por tener una tumba grotescamente grandiosa... con un friso de sátiros, ninfas, el Salvador, Moisés, linces... mientras, como trasfondo, el obispo piensa en la madre de ellos, en su amante... "Vuestra esbelta y pálida madre, con sus ojos parlantes... EI viejo Gandolfo me envidiaba, por lo bella que era!" Roberto Browning y Elisabeth Barrrett y su gran amor... Mónica y yo mismo y nuestro amor que nunca tuvo comienzo... Los ojos de Mónica hablaban. Era esbelta y delgada y altiva... Quizás si yo hubiese tenido más carácter, o sólo energía, habría hallado alguien más a quien amar... ¡un nuevo planeta, otra muchacha!... y no permanecería inútilmente fiel a aquel antiguo romance, y no estaría cortejando a la soledad, enclaustrado en Marte dentro de una ensoñado vida-muerte.. Horas y más horas en la noche inanimada, me pregunto ¿Vivo, o estoy muerto?. Mas, para mi, la pérdida de Mónica está ligada, no puedo deshacer su lazo, desatar su nudo, con el fracaso de la Tierra con mi abominación por lo que la Tierra se hizo a si misma en su orgullo de dinero y poder y éxito. Comunistas y capitalistas por igual, con aquella innecesaria guerra atómica que llegó precisamente cuando se pensaban que lo tenían todo resuelto y a salvo... al igual que lo pensaron antes de la de 1914. La contienda no barrió a toda la Tierra, de ningún modo. sino sólo una tercera parte, pero si aniquiló mi confianza en la naturaleza humana... y me temo que en la divina también... y destruyó a Mónica. "...y ella murió como hemos de morir todos y desde entonces tú percibes al mundo como en un sueño..." ¿Un sueño? Quizás nos falte un Browning para hacer reales aquellos momentos de la historia moderna vertidos por sobre el Niágara del pasado, para hallarlos de nuevo como una aguja en el pajar o el átomo en el remolino, y marcarlos perfectamente... los momentos del vuelo estelar y aterrizaje planetario grabados como él lo había hecho en los momentos del Renacimiento, en indelebles aguafuertes. ¿Sin embargo... el mundo, el universo (¿Marte? ¿Tierra?) sólo un sueño? Bueno, acaso un mal sueño a veces, ¡eso seguro!, me dije cuando hice volver mis errantes pensamientos al aparato volante y al invariable desierto rosado bajo el pequeño sol. Al parecer, no había omitido nada... mi segunda mente había estado vigilando despierta y con atención los instrumentos, mientras mí primera mente divagaba en imaginaciones y recuerdos. Pero las cosas aparecían más fantasmagóricas que nunca. El silencio resonaba ahora, metálico, como si acabase de finalizar un gran volteo de campanas, o estuviese a punto de comenzar. Había amenaza ahora en el pequeño sol a punto de ponerse detrás de mi, trayendo la noche marciana y lo que las cosas-seres marcianas pudieran ser sin que ellas mismas lo supieran todavía. La llanura rosa se había vuelto siniestra. Y por un momento estuve seguro de que si miraba en el Interior del traje espacial verde vería a un negro espectro más tenue que cualquier coleóptero, o bien un rostro de pardos y descarnados huesos y de torva sonrisa... el Rey de los Terrores. Con la rapidez de la lanzadera del tejedor vuelan nuestros años: el Hombre va a la tumba, ¿y dónde está?. Lo misterioso y sobrenatural no se evaporaron cuando el mundo se superpobló y se hizo inteligente y técnico. Se trasladaron al exterior... a la Luna, a Marte, a los satélites de Júpiter, a la negra y enmarañada floresta del espacio y a las distancias astronómicas y a los inimaginablemente lejanos ojos de buey de las estrellas. A los reinos de lo ignoto, donde acontece aún lo insólito a cada hora y lo imposible cada día... Y precisamente en ese momento vi a lo imposible erguido, con una altura de ciento veinte metros y vestido de encaje gris, en el desierto frente a mi. Y mientras mi primera mente se quedaba helada durante segundos que se extendieron a minutos y mi visión central quedaba inescrutablemente clavada en aquella Incredulidad bifurcada al máximo con su opaco matiz de arco iris prendido en el encaje gris, mi segunda mente y mi visión periférica llevaron a mi aparato volante en rápido descenso a un suave y rasante aterrizaje de ensueño con sus largos esquíes sobre el rosado polvo. Manipulé un mando, y las paredes de la cabina oscilaron en silencioso descenso, a ambos lados del asiento del piloto, y bajé por la ensoñadora gravedad marciana al suelo blando como una almohada melocotón oscuro, quedándome en contemplación de la maravilla, y fue entonces cuando mi mente primera comenzó por fin a funcionar. No podía caber duda alguna sobre el nombre de aquello, pues hacía no más de cinco horas que contemplé una vista suya registrada en la cinta... era la fachada occidental de la catedral de Chartres, esa obra maestra del gótico, con su aguja sencilla del siglo XII, el Clocher Vieux, al sur, y su aguja ornamental del siglo XVI, el Clocher Neuf, al norte; y entre ellas el gran rosetón de quince metros de diámetro y, debajo, el pórtico de triple arcada repleto de esculturas religiosas. Rápidamente ahora, mi mente primera pasó de una teoría a otra que explicaran este grotesco milagro y salió repelida de ellas casi con tanta celeridad como si fuesen polos magnéticos. Era una alucinación procedente de las mismas cintas grabadas. Si, quizás el mundo como en un sueño. Eso es siempre una teoría y nunca útil. Una transparencia de Chartres había pasado ante mi placa visora facial. Sacudí mi casco. No era posible... Estaba viendo un espejismo que había atravesado cincuenta millones de millas de espacio... y algunos años de tiempo también, pues Chartres había desaparecido con la bomba de París que mal dirigida cayó hacia Le Mans, lo mismo que la capilla Rockefeller desapareciera con la bomba de Michigan y la de Santa Práxeda con la de Roma. Aquella cosa era una maqueta construida por los coleoptéridos, de acuerdo a un plano telepatizado de la imagen mental recordada de Chartres y conservada en la memoria de algún hombre. Pero la mayoría de las imágenes memorizadas carecen de tanta precisión y jamás oí hablar de coleópteros imitando policromas vidrieras, aun cuando construyesen nidos con agujas y capiteles de trescientos metros de altura. Aquello era una de esas grandes trampas hipnóticas que los Jingoistas areanos pretenden reiteradamente que nos están tendiendo los coleópteros. Sí, y el universo entero estaba construido por demonios para engañarme sólo a mí... y posiblemente a Adolfo Hitler... como hipotetizara antaño Descartes. Basta. Trasladaron Hollywood a Marte, como antes lo hablan trasladado a México, y a España, y a Egipto, y al Congo, para reducir gastos, y habían terminado precisamente una epopeya medieval: El jorobado de Nuestra Señora de París, sin duda con algún estúpido productor que subtitula a Notre Dame de Paris por Notre Dame de Chartres, porque a su amante de turno le parecía que esta última tenia mejor aspecto ambiental y el público ignorante no notaria la diferencia. Sí, y probablemente hordas alquiladas por casi nada de negros coleópteros como comparsería para la figuración de monjes, llevando hábitos de burda estameña y con máscaras humanoides. ¿Y por qué no un coleóptero para el papel que Ouasimodo?... eso mejoraría las relaciones entre las razas. No ha de buscarse la comedia en lo increíble. O bien habían estado dando un paseo por Marte al último presidente chiflado de La Belle France, para aplacar sus nervios, y, con tal motivo, le habían procurado una maqueta de la catedral de Chartres, toda su fachada oeste, para seguirle la corriente, del mismo modo que los rusos hablan construido sus poblados de cartón para impresionar a la esposa alemana de Pedro III. ¡La Cuarta República en el cuarto planeta! No, no te vuelvas histérico. Pues esa cosa está ahí. O quizá —y aquí mi primera mente se desbocó— el pasado y el presente existen de algún modo en alguna parte (¿La Mente de Dios? ¿La cuarta dimensión?), en una especie de animación suspensa, con pequeñas veredas de cambios sonámbulos discurriendo a través del futuro mientras las acciones voluntarias de nuestro presente lo trastocan y quizás, quien sabe, ¿otras sendas discurriendo también a través del pasado?... porque podrían haber viajeros profesionales del tiempo. Y acaso, una vez en un millón de milenios, un aficionado halla accidentalmente una puerta. Una puerta de acceso a Chartres. ¿Pero cuándo? Mientras me detenía en estos pensamientos, con la mirada fija en el prodigio gris "...¿Vivo o estoy muerto?",—percibí un gemido y un susurro a mi espalda, y me volví, viendo al traje espacial verde salir por los aires del aparato volante, viniendo en mi dirección, pero con su cabeza agachada, de manera que no pude distinguir si habla algo tras la placa visora. Me quedé tan inmóvil como en una pesadilla. Pero antes de que el traje espacial llegase a donde yo estaba, vi lo que acaso lo transportaba, una ráfaga de aire que había sacudido al aparato volante y provocado densas y altas columnas de polvorosa, que formó una serie de plumosas nubes. Y luego el viento se abatió sobre mi y como por la escasa gravedad de Marte uno no se asienta demasiado firme sobre el suelo, se me llevó rodando lejos del aparato, en medio de la ola de polvo y con el traje espacial, que iba más rápido y más alto que yo, como si estuviera vacío... aunque bien es verdad que los espectros son livianos. Aquel viento era más poderoso que cualquiera de los que suelen azotar Marte, con certeza superior a cualquier ráfaga, y mientras Iba yo dando delirantes tumbos, protegido por mi traje y por la baja gravedad, tendiendo inútilmente las manos para asirme a los mezquinos salientes rocosos por entre cuyas largas sombras marchaba dando vueltas, me encontré pensando con la serenidad de la fiebre que aquel viento no soplaba sólo a través del espacio de Marte, sino también a través del tiempo. Una mezcla de viento del espacio y viento del tiempo... ¡qué rompecabezas, qué enigma para el físico y diseñador de vectores! Parecía injusto, de mala fe, pensé mientras seguía en mi rodar, algo así como proporcionar al psiquiatra a un paciente con psicosis y sojuzgado por el alcoholismo. Pero la realidad siempre se encuentra mezclada y yo sabía por experiencia que sólo pocos minutos en una cámara anecoica, sin luz, de gravedad cero, hacia que la mente más normal derivara incontrolablemente hacia la fantasía... ¿o es que siempre eso es fantasía? Uno de los salientes rocosos más pequeños tomó por un instante la forma retorcida del perro de Mónica Brush cuando murió... no en la explosión con ella, sino por la radioactividad, tres semanas después, sin pelo e hinchado y rezumando una especie de baba. Parpadeé. Luego cesó el viento, y la fachada oeste de Chartres se cernió verticalmente sobre mi, y me encontré agazapado en los polvorientos peldaños del claustro sur, con la gran imagen de la Virgen mirando severa desde la parte superior del elevado portal al desierto marciano y las estatuas de las cuatro artes liberales alineadas bajo ella... Gramática, Retórica, Música y Dialéctica... y a Aristóteles con el entrecejo fruncido mojando una pluma de piedra en la también pétrea tinta. La estatua de la Música golpeando sus campanillas berroqueñas, me hizo pensar en Mónica y en cómo mientras ella estudiaba piano ladraba Brush contrapunteando los ejercicios de su ama. Luego recordé haber visto en la cinta que Chartres es el legendario lugar de eterno descanso de Santa Modesta, una bellísima muchacha que a causa de su fe cristiana fue torturada hasta la muerte por su padre Ouirino en los días del emperador Diocleciano. Modesta... Música... Mónica. La doble puerta estaba un poco abierta y el traje espacial verde quedó allí como tendido de bruces y esparrancado, con el casco alzado, como si fisgase en el interior, desde el nivel del suelo. Me puse en pie y subí, ¿flotando a través del tiempo?, Grotesco, con peldaños cubiertos de polvo rosa. Polvo, ¿y qué era yo, sin embargo, más que polvo? "¿Vivo o estoy muerto?" Me di cada vez más prisa, levantando al andar el fino polvo en remolinos rojo melocotón, y casi tropecé con el traje espacial verde al agacharme para darle la vuelta y mirar por su placa visora. Mas, antes de que pudiera hacerlo completamente me fijé en el portal y lo que vi me detuvo. Lentamente me afiancé de nuevo sobre mis pies y di un paso más allá del postrado traje espacial verde y luego otro. En vez de la gran nave gótica de Chartres, larga como un campo de fútbol, alta como una sequoia, avivada por una policroma luminosidad, había un interior más pequeño y oscuro... eclesiástico también, pero románico, hasta latino, con macizas columnas de granito y ricos peldaños de mármol rojo que llevaban hasta un altar en el que relucían los mosaicos en la semioscuridad. Un tenue haz de luz proveniente de otra abierta puerta, parecido a un foco de teatro, encendido entre bastidores, se proyectaba sobre el muro opuesto a mi, revelándome un sepulcro magníficamente ornamentado, en el que una estatua funeraria —un obispo con su mitra y báculo— yacía en un recargado friso de bronce sobre una brillante losa de Jaspe verde, con un globo terráqueo de lapislázuli, entre sus rodillas de piedra, y nueve columnitas de mármol color melocotón primerizo alzándose en derredor suyo hasta el dosel... Pues, naturalmente: ésta era la tumba del obispo del poema de Browning. Esta era la iglesia de Santa Práxeda, pulverizada por la bomba de Roma, la iglesia consagrada a la mártir Práxeda, hija de Prudencio, discípula de San Pedro, más oculta en el pasado aún que la mártir Modesta de Chartres. Napoleón había tenido la intención de liberar y trasladar aquellos peldaños de mármol rojo a París. Pero al percatarme de esto me sobrevino casi instantáneamente el recuerdo gemelo: que si bien la iglesia de Santa Práxeda había tenido existencia real, el sepulcro de Browning sólo existió en la imaginación del poeta y en las mentes de sus lectores. ¿Podría ser, pensé, que el pasado y el futuro no solamente existan por siempre, sino también todas las posibilidades que nunca se plasmaron, ni se plasmaran... de algún modo, en alguna parte (¿La quinta dimensión? ¿La Imaginación de Dios?), como si fueren un sueño dentro de otro sueño?... Reptando también como los artistas, o lo que cualquiera piensa de ellos... Vientos cambiantes mezclados con vientos del tiempo y con vientos del espacio... En este momento reparé en dos figuras vestidas de oscuro en la nave lateral de la tumba y al examinarlas vi a un hombre pálido de negra barba que le cubría las mejillas y a una mujer pálida también, de lacio pelo oscuro, tocada con tenue velo. Hubo un movimiento próximo a sus pies y apartándose de ellos, una parda y gruesa bestia negra, semejante a una babosa casi sin pelo, reptó alejándose de ellos y se perdió entre las sombras. No me gustó aquello. No me gustó tal bestia. Ni me gustó su desaparición. Por vez primera me sentí en verdad atemorizado. Y luego la mujer se movió también, de modo que el borde de su amplia falda negra pareció barrer el suelo, y con acento auténticamente británico dijo: "¡Flush! ¡Ven aquí, Flushl" y recordé que ése era el nombre del perro que Elisabeth Barret se llevó consigo cuando huyó con Browning de la calle Wimpole. La voz llamó de nuevo, ansiosa, pero su acento inglés le había desaparecido ya, era en verdad una voz que yo conocía una voz que heló la sangre en mis venas y el nombre del perro se había trocado en Brush y alcé la vista y la barroca tumba había desaparecido y los muros se habían tornado grises y retrocedido, pero no tan lejos como los de la Capilla Rockefeller; y allí, viniendo hacia mí por la nave central, alta y esbelta, ataviada con su negra toga académica con las tres barras de terciopelo del doctorado en las mangas y el pardo de la Ciencia orillando su birrete, estaba Mónica. Creo que me vio, creo que me reconoció a través de mi placa visora, creo que me sonrió tímida, temerosa, maravillada. Luego, tras ella, hubo un resplandor rosáceo, formando un luminoso nimbo en torno a su cabello, como la aureola de una santa. Pero el resplandor se hizo después demasiado brillante, hasta resultar intolerable a la vista, y algo me golpeó, echándome atrás a través del portal, haciéndome dar vueltas como una peonza, de manera que cuanto vi fueron remolinos de polvo rosa y el firmamento constelado. Creo que lo que me asestó aquel golpe fue el fantasma del frente formado por una explosión atómica. En mi mente se hallaba el pensamiento: Santa Práxeda, Santa Modesta, y Mónica, la santa atea martirizada por la bomba. Luego, todos los vientos se fueron y me hallé serenándome, en el polvo, junto a mi aparato volante. Escudriñé en derredor, a través de los menguantes remolinos de polvo. La catedral había desaparecido. Ni loma ni estructura alguna resaltaban por ninguna parte sobre la lisa planicie del horizonte marciano. Apoyado contra el aparato volante, como si se hallara aún en pie sostenido por el viento, estaba el traje espacial verde, con su espalda vuelta hacia mí, su cabeza y hombros hundidos, en una actitud remedadora del más profundo desaliento. Fui rápidamente hasta él. Me asaltó el pensamiento de que podría haberse venido conmigo trayendo a alguien a mi presente actual. Cuando le di la vuelta pareció contraerse un poco. La placa visora estaba vacía. En el interior, bajo la transparencia, deformada por mi ángulo de visión, se hallaba la pequeña consola compleja con sus esferas y palancas, pero ningún rostro cerniéndose sobre éstas. Tomé muy suavemente en brazos al traje espacial, como si fuese una persona y me fui hacia la puerta de la cabina. No existimos más plenamente que en las cosas que hemos perdido. Hubo un verde destello del sol mientras su última plata se desvanecía en el horizonte. Brotaron todas las estrellas. Reluciendo verde, la más brillante de todas, baja en el firmamento, allá donde el sol se había puesto, se encontraba la estrella vespertina, la Tierra. VILLAVERDE Tom Purdom TOM PURDOM, hasta el momento desconocido por los lectores de habla española aficionados a la CIENCIA-FICCION, es un escritor americano que se ha especializado en la psicología, como lo podrán comprobar en el cuento que presentamos, que en versión original se titulaba GREENVILLE, y que vio luz por vez primera en la revista de CIENCIAFICCION americana MAGAZINE OF FANTASY AND SCIENCE FICTION. En los aledaños de Villaverde, Nicholson se sentó en la silla de ruedas y sacó el Inyector de drogas del bolsillo de la camisa. Subióse la manga, dejando al descubierto la mitad Inferior del bíceps. Durante un momento el inyector tembló sobre su carne. Bajó el inyector. Girando el torso desde la silla, miró al secretario que estaba de pie tras él. —¿Me ayudarías si me enredara en alguna pelea? —No se me paga para pelear —contestó el secretario. —Pensé que quizás lo hicieras por puro placer. —Trabajo por dinero. El miedo era una recurrente serle de náuseas que se sucedían en su pecho y estómago. La respuesta afirmativa de un hombre tan corpulento e impresionante como el secretario le habría hecho sentirse mucho mejor. Por el aspecto de su asalariado llegó a Imaginar que le gustaría intervenir en una pelea. El rostro del hombretón parecía esculpido en un ceño permanente de disgusto hacia un mundo que empleaba los músculos de manera tan trivial. Desde la invención del voceó-grafo. que convirtió en seres arcaicos a los taquimecanógrafas, los secretarios eran la especie inferior de mano de obra no especializada, estados simbólicos contratados de manera eventual para llevar los archivos de sus jefes y atender al servicio de los aparatos de dictar. A través de la calle, el sol de la tarde caía sobre los jardines de césped y las casas de Vlllaverde. Nlcholson se fijó en todo al recuperar su postura normal en la silla de ruedas. Los niños gritaban y hasta le era posible captar el fragante aroma de la hierba. ¿Cómo era el dolor? No podía recordarlo. Sólo una vez en la vida se vio obligado a soportarlo, veinticuatro años atrás cuando tenia doce y los doctores le colocaron un nuevo juego de músculos en su ojo izquierdo. ¿Podría soportarlo? ¿Les suplicarla merced? —No creas que Ignoran que fuiste tú quien hizo esa última inspección —le habla dicho Bob Dazella—. Jamás subestimes a la organización Boyd. Cada vez que se corta el césped de un jardín en ese barrio queda anotado en su computador. Sería mejor que fueses armado. Créeme, si entras sin armas en Villaverde lo más seguro es que salgas maltrecho. Pegado al dedo medio de su mano izquierda llevaba un apremiador, un tubo de apenas seis centímetros de largo que disparaba un fino rayo de luz y sonido capaz de quebrantar el sistema nervioso humano. En el bolsillo inferior izquierdo de la camisa tenía un par de bombas cargadas de gas psicoactivo y en el fondo de la silla de ruedas se habla hecho instalar un generador de malos olores y otro de sonidos. Ignoraba qué ayuda le prestarían aquellos dos generadores si se metía en algún apuro, pero no había logrado pensar en otras dos armas portátiles que pudiera llevarse. De cualquier forma, no le parecían de gran ayuda. El MST —melasincrotinido— poseía un mal efecto colateral y secundario. Destrozaba la coordinación. En cuanto la droga atacara su sistema nervioso durante unas cuantas horas quedaría convertido en una inerme masa de carne. De nuevo el inyector tembló sobre su bíceps. Sacudió la cabeza con disgusto. Oprimió el disparador y dos centímetros cúbicos de líquido rojo penetraron en su brazo. Tras la silla el secretario se puso rígido. Nicholson volvió a guardarse el inyector en su bolsillo. Era una hermosa tarde sabatina de finales de otoño. Se encontraba sentado a la sombra de una alta torre de apartamentos, la última en varios kilómetros. Delante suyo Villaverde parecía cómoda y apacible. Los segadores de césped zumbaban al pasar sobre la hierba mientras sus propietarios los vigilaban con ojos adormilados. En cada jardín había por lo menos una persona tumbada al sol. Villaverde fue construida a principios de 1970 y constituía una ciudad típica de aquel período. Cada manzana tenía menos de quince casas y cada casa poseía un Jardín con césped y un corral o patio trasero. Continuó sentado tenso en la silla. Podía percibir a la química de su miedo mezclándose con la conturbante química de la droga. Se sentía como un pigmeo con un arpón de madera esperando salir y batallar contra una de las criaturas gigantes que pululan por los océanos de Júpiter. El Congresista Martin Boyd era probablemente el hombre más poderoso de los Estados Unidos. Desde 1952 fue sin disputa el amo del Octavo Distrito Congresional. Ahora que la ciencia médica había vencido a la muerte, o por lo menos daba a la mayoría de las personas una duración de su existencia Indefinida, su organización podía perfectamente controlar el distrito por toda una eternidad. Junto con sus cuarenta y ocho años de antigüedad, Boyd había acumulado riqueza, un personal de primera categoría psíquica y el control del Comité de Ordenanzas Municipales y del Subcomlté de Cultura y Recreo. Las modernas técnicas psíquicas eran tan poderosas que los políticos y los científicos sociales consideraban con unanimidad a Boyd inderrotable. Giró la cabeza a un lado. Escrutó las nubes y el cielo azul y calculó la velocidad del viento y qué clase de tiempo estarían padeciendo en Nigeria, donde su esposa se había trasladado en un viaje de compras de fin de semana. De pronto su mano se le apareció entre sus ojos y las nubes. Trató de hacerla volver al brazo de la silla pero en su lugar palmeó la piel desnuda de debajo de sus pantalones cortos con un golpe tan fuerte que le escoció. Intentó bajar la cabeza y mirar hacia Villaverde. Se encontró contemplando la torre de apartamentos de su derecha. Se fijó en el número de pisos y en el de ventanas por piso y desarrolló una muy original teoría acerca de los efectos del gran aumento de la vida en apartamentos, combinado con los actuales sistemas de enseñanza de la higiene íntima, sobre el complejo de Edipo de la clásica psicología freudiana. Antes de que pudiera quitar los ojos de la torre, su cerebro acelerado por la droga había compuesto un enjundioso párrafo sobre esta teoría para su columna popular en «Psicología vulgar». —Va... vaaa... mocóos... —notaba normales su lengua y labios, pero su oído le decía que su coordinación estaba ya degenerando. El secretarlo empujó la silla de ruedas hacia adelante. La cabeza le oscilaba de parte a parte. Trató de mantenerla firme y fracasó. El panorama bailoteaba ante su línea de visión. El MSI era el estimulante psíquico más potente del mercado. Multiplicaba las facultades de observación y la rapidez y velocidad del pensamiento por un factor comprendido entre tres y siete. El usuario observaba datos en los que nunca habría reparado en su estado normal y su mente Inventaba y descartaba hipótesis con una velocidad turbadora. La droga apenas tenía una antigüedad de ocho años pero ya era responsable de varios progresos en las ciencias. Gracias a cuatro brillantes visiones Internas de experimentadores de la droga, su propio campo de psicoterapia había dado un ingente salto de varias décadas. Las negras artes de la manipulación social también habían progresado. Oyó cómo las ruedas de la silla traqueteaban en la calle y calculó cuánto calor estaban generando y formuló dos hipótesis contradictorias sobre la influencia que el movimiento de todos los vehículos de ruedas de la Tierra ejercían en la temperatura anual y el régimen de lluvias en la zona nordeste de los Estados Unidos. Suavemente, sin perder el ritmo de su paso, el secretarlo le empujó sacándole de la calzada y metiéndole en la acera. En el primer jardín de césped dos muchachos cabalgaban en «rinos» eléctricos desplegando un duelo con sus espadas aturdidoras. Un hombre macizo, con sucios pantalones y camisa desabrochada apartó los ojos del combate y miró hacia la silla de ruedas y su ocupante. Contrajo los párpados. La expresión de su cara se endureció y se metió en la boca con energía la colilla de su cigarro y entonces la cabeza de Nicholson volvió a girar y vio a la gente mirándole desde el otro lado de la calle. Varias personas habían abandonado ya sus hamacas y estaban en pie. A lo largo de la manzana, cada ojo de edad superior a los doce años le estaba mirando. El mes pasado tuvo que aguantar la misma clase de miradas hostiles, cuando inspeccionó un barrio de vecindad cerca de Villaverde durante la mañana de un fin de semana. Miedo a los desconocidos y forasteros y a los que indagaban en las mentes ajenas que parecían tomar parte en el acondicionamiento de lo que Imponía la organización Boyd al Distrito. Una gran organización que no tenía que psicoanalizar a sus votantes haciéndoles caminar abiertamente drogados. Los palquistas de Boyd podían usar métodos mucho más sutiles. Inspectores disfrazados como vendedores y mecánicos reparadores; carnavales de la comunidad en los barracones y diversiones eran ocultas pruebas psicológicas; Incluso, cuando era necesario, arrestando a la gente, insultándola, dándole muchas excusas, pero haciendo que no les quedase en su memoria el menor recuerdo de que habían sido psicologizados durante su detención. La organización de Nicholson se componía de cinco hombres y en el presente él era único psicólogo adiestrado del grupo. Una Inspección MST era el único modo en que una pequeña organización podía aprender lo bastante sobre los votantes para luchar contra una campaña muy fuerte. Los motores turbina silbaron en su oído. —«Polis» —gruñó el secretarlo. Un coche descubierto de la policía pasó ante sus ojos bobalicones. En el asiento delantero dos agentes y un perro que jadeaba le miraron con fijeza. El policía salió de su campo de visión. Durante un momento él y el gordo del cigarro se miraron uno a otro. Los chicos habían dejado de luchar y el individuo estaba plantado, con las piernas abiertas y los brazos cruzados en el pecho, delante del centro exacto de su casa. Había un cómico parecido entre la figura humana y la fachada del edificio. Ambos eran extremadamente anchos para su altura. Hombre gordo con gorda casa... —Sólo un momento, señor. Espere. El miedo lo borraba todo excepto a los policías de su sistema nervioso. Su apariencia exacta destelló en su consciencia y se formuló tres módulos hipotéticos de su estructura personal. Su mano derecha salió disparada hacia el cielo y luego cayó sobre el brazo del sillón. La apoyó He nuevo y esta vez la pudo poner sobre el brazo propio. Debajo de los dedos podía notar el tranquilizador plástico de los botones que controlaban los generadores. —Aaa... III... ttt... ooo... El secretario se detuvo, los policías bajaron del coche, uno de ellos sujetando al perro con un lazo en forma de U, se colocó delante suyo. El que no llevaba perro extendió la mano. —¿Puedo ver su Identificación, por favor? —¿Va a efectuar un arresto? —preguntó el secretarlo. —Simplemente una Inspección de rutina. —No la tenemos. —¿Que no la tienen? —exclamó el policía con el perro. —Tendrán que arrestarnos por algo. SI no hay arresto, no hay Identificación. Nicholson se preguntó dónde se habla enterado el secretario de aquel truco legal. El hombretón podía no ser lo bastante Inteligente para desempeñar un trabajo regular en una economía moderna, pero sí aprendió algunas cuantas cosas sobre cómo tratar con policías. Estaba seguro de que la Organización Boyd sabía ya quién era y la mayor parte de la historia de su vida. Pero cuando uno lucha con las modernas técnicas psicológicas jamás sabe qué pedazo de Información puede ser vital. La mejor norma era decirles lo menos posible. —¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Para quién trabaja? El secretario no respondió. El perro sonriente meneó la cabeza a través del campo de visión de Nicholson y él sintió una nueva punzada de miedo. El músculo grueso en su boca se estremeció. —Aaaaaag... vergssss... gggggre... El poli miró ceñudo al secretarlo. —Le hice una pregunta. El secretario guardó silencio. Una mano huesuda tiró de la correa. El perro gruñó. —¿Quieren que les echemos por alterar el orden público? —No hacemos el menor ruido. Serán ustedes quienes tendrían que hacerlo. —Conoce usted las leyes, ¿verdad? Los botones que controlaban los generadores estaban aún bajo sus dedos. En su condición iba a ser difícil comprimirlos, formando un código particular, pero podía sorprenderles con una explosión de casi cualquier cosa, desde el rugido de un cohete hasta el olor de boñigas de caballo y luego deshacerse de ellos con el aniquilador y huir. Pero eso sería el fin de la Inspección antes de comenzarla. —Lléveselos de aquí —gritó un hombre—. No pierdan el tiempo charlando. Por toda la manzana la gente comenzó a gritarles. —¡Devuélvanles por donde vinieron! —(Láncenles el perro) El policía hizo un gesto a la gente excitada. —¿Intentan alterar el orden? Una niñita corría hacia ellos cruzando el jardín más próximo. —¡Márchese, hombre malo! ¡Fuera! ¡Mal hombre! |Mal hombre! —Su madre le gritó pero ella siguió corriendo. Al borde del césped tropezó en una cuneta y cayó sobre la acera. —¡Hija mía! La niña alzó la cara desde la acera y le gritó por entre las lágrimas. Su madre llegó hasta ella y se Inclinó. —Pobre niña, pobre criatura —mirándole fulminante, la madre alzó a la llorosa criatura poniéndosela junto al hombro y llevándosela hacia la casa. —Vamos, vamos. Te daré algo de comer. No llores ya. No llores. ¿Qué te parece un buen trozo de caramelo? El perro volvió a gruñir. —¿Para quién trabaja? —repitió el policía. El secretario permaneció silencioso. Los agentes se miraron uno a otro. El que sujetaba el perro sonrió. —Déjale que haga lo que quiera. Regresaron hacia su coche. Nicholson esperaba. El vehículo no se fue. Delante suyo la gente estaba plantada en el jardín mirándole como si fuese alguna especie de macabro guantelete de desafío. Se suponía que debía doblar la esquina y pasar las siguientes tres o cuatro horas recorriendo la vecindad. Por allá donde fuesen la gente estaría plantada en su jardín, gritándole. ¿Cuánto pasaría antes de que se pusieran violentos? —Vaaaa... mossss... El secretarlo le empujó hacia adelante. La gente podía maldecirles, pero hiciese lo que hiciese, aunque se escondiese en su dormitorio le dirían algo de sí mismos, incluso la forma de sus casas y tos mueblas y utensilios desparramados por tus jardines eran reveladores. —(Entrometido! —(Vuelve a tu cubo de basural. Los policías los siguieron manzana abajo. Estaba demasiado asustado para funcionar. Lo observaba todo, pero él se negaba a elaborar ninguna teoría. Lo captó todo, la gente, los complicados juguetes, las casas, la comida y las diversiones desparramadas sobre mantas y mesitas de jardín. E Incluso mientras todo fluía a través de su sistema nervioso, el cerebro obstinadamente planeaba rutas de escape y qué es lo que hacer si les atacaban. No podía pensar en otra cosa. Trató de superar su cobardía, controlándola. Deseaba decir al secretario que diese media vuelta, pero evaluó el respeto mutuo también y lo consideró de gran Importancia para él. Nada podía justificar la huida. Mucho dependía de esto. Siempre en el pasado los hombres que acumularon gran poder y riqueza se negaron a ser desalojados de su despacho por los medios políticos normales y sólo la muerte les arrancó de su puesto; hombres con ideas ligeramente más avanzadas ocuparon su lugar y la sociedad siguió arrastrándose durante una generación, quedando rezagada con respecto a la Tecnología. Ahora la muerte había sido abolida y el coeficiente de cambio técnico se aceleraba. Era por eso por lo que estaba convencido que la única alternativa que se presentaba a lo que estaba haciendo era el colapso social. Trató de retraer su mente hasta el trabajo, repasando todo cuanto sabía sobre la carrera política de Boyd. El flujo de sus pensamientos era incontrolable. Cada vez que una voz nueva le gritaba, comenzaba a pensar en la defensa propia. —¡Deténgale! ¡No le dejen avanzar más! Una chica saltó delante de la silla de ruedas. —Es de esa compañía lechera. Lo vi por televisión. Tratan de hacernos comprar mala leche. ¡Intentan envenenarnos! El secretario trató de dar la vuelta y pasar rodeando a la muchacha. Ella extendió los brazos y dio un paso atrás. Bailó por la calle delante de la silla. —¡Están envenenando la leche! (Envenenan la leche! —Tenía el pelo negro y e! cutis cetrino. Un vestido negro giraba en torno a su cuerpo. Destellos de luz de dos joyas en el cuello, un título popular de cosmético, aderezaban su rostro y bañaban sus rasgos con mutables dibujos luminosos y acentuado juego de sombras. Se llamaba Betty Delange. El color de su pelo había sido cambiado y su cuerpo parecía más voluptuoso, pero él había examinado bastantes fotos de la gente de Boyd para estar seguro de quién era ella. La chica resultaba ser la mejor técnica psíquica en la organización Boyd. Estaban utilizando sus mejores cañones de campaña desde el principio de la guerra. —(Nos acondicionará para que tengamos que comprarla! (Nos hará beber su veneno! ¡Detenedle! —La voz de ella se alzó hasta un grito sobrecogido por el pánico—. ¿Por qué no les detenéis? La gente avanzó hacia ellos desde los Jardines. Unos cuantos corrieron, pero la mayoría caminó. Incluso con un grito, es difícil excitar a la gente hoy en día. La vida era cómoda y agradable. Las caras desfilaban ante sus ojos. Veinte o treinta personas rodearon la silla. El secretarlo trató de pasar por entre medio pero tuvo que detenerse. —¿Es eso verdad? —preguntó un hombre—. ¿Para quién trabaja usted, señor? La mayor parte de las caras eran jóvenes. Habían muchos adolescentes entre las personas mayores. Los ojos de los hombres le decían que habían sido atraídos por el odio más que por la violencia. Algunos miraban a la chica con más intensidad que posaban sus ojos en él. Su lengua tembló: —Nnnnnn... —aparecieron sus manos ante los ojos y las bajó. Se había enfrentado ante un experto de primera categoría y se sentía tan desvalido como un tullido. En alguna parte de la multitud oyó música con un fuerte ritmo, recalcado por el batir obsesionante de los bajos. Un joven sostenía un aparatito que parecía una radio, pero que debía ser un dispositivo psíquico. El ritmo era exactamente igual al de las luces que se movían en el rostro de la chica. —¿Cómo sabes que pertenece a esa compañía lechera? —preguntó un anciano. —Lo sé. Lo vi por televisión. Estaba en el noticiario de esta mañana —boom, boom—. Nos harán beber su veneno —boom—. ¡Nos harán beber su leche corrompida! —boom, boom, boom. La música crecía. La melodía desaparecía y resaltaba más el batir rítmico. Compases fuertes que estaban entre las técnicas más efectivas Jamás creadas para destrozar a las personas y hacerlas más sugestionables. Se utilizaban en el vudú y en el clásico lavado de cerebro y los actuales brujos de las tribus seguían encontrándolas útiles. La gente se arremolinaba en torno a él y probablemente no se daban cuenta de que el batir conducía sus emociones hacia la violencia. Los rostros le miraban. La violencia no era natural para ellos. Le odiaban porque era desconocido y espía, pero si la chica no hubiese aparecido en escena se habrían quedado en sus Jardines y desahogado su cólera mediante gritos e Insultos simplemente. Su cabeza le oscilaba todavía. Los pensamientos se concentraban aún en salvar el pellejo. Le habían preparado una buena trampa. SI utilizaba el aniquilador o los gases psicoactivos antes de que le atacasen, los policías lo arrestarían por asalto con arma peligrosa. Si aguardaba hasta ser atacado, sólo podría eliminar a uno o dos antes de que el resto le hiciera pedazos. Su mano derecha, palpó hacia el brazo del sillón y los botones que controlaban los generadores. Realizando un pequeñísimo movimiento podía casi controlar sus músculos. El sonido o el color quizá rompiesen la multitud creciente que le rodeaba lo bastante para que él y el secretario atravesaran a toda marcha la masa, pero todavía no había efectuado su análisis psíquico de la vecindad, lo bastante como para saber que Influiría en estas personas. El trastornar bastante a una multitud para provocar una diferencia no era lo mismo que sorprender temporalmente a dos policías. El sonido y el olor tenían que utilizarse con precisión. Podían ser efectivos sólo cuando uno conocía su blanco, su meta. El podía generar un estímulo que pudiera en realidad fortificar las incitaciones de la chica. Incluso s! les dispersaba temporalmente. ¿Qué les impediría perseguirles y cazarles? La chica se acercó y le señaló con el dedo. Cerniéndose sobre su persona, arqueó la espalda, para erguir sus senos. —Es un entrometido —gritó—. ¿Qué importa para quién trabaja? ¿Queremos tener un entrometido en nuestro barrio? Se miraron mutuamente. Seguían dudando. Probablemente ninguno de ellos había pegado jamás a un ser humano. Se sintió enfermo. Había venido aquí temiéndose la violencia, pero ahora que se enfrentaba con la realidad, la calidad implacable del personal de Boyd le disgustaba. Saliéndose por la tangente, su cerebro no pudo Imaginarse la clase de personalidad que tenía aquella chica. No podía evocar y discernir el carácter de Boyd o cualquier persona perteneciente a Boyd. Para él le resultaban misterios totales. ¿No lo comprendería? La humanidad vivía en una nueva era. Si la vida humana podía durar siempre entonces era más sagrada de lo que fue durante el pasado. Un muchacho se escabulló entre dos juegos de piernas desnudas. Plantado delante de la silla de ruedas, miró a Nicholson con el rostro cruel de una criatura, que se burla del tonto del pueblo. Llevaba un gran cucurucho de helado, varias porciones de vainilla con chorritadas rojas se apilaban en lo alto, formando una torre goteante. —¿Qué tal come usted, señor? Enséñeme como come. —Sáquenle de aquí —dijo una chica. El muchacho estiró el brazo y colocó el helado prácticamente sobre el regazo de Nicholson. Sorprendido Nicholson movió su mano izquierda. El helado salió disparado de los dedos del chaval y se estrelló en la acera. El niño dio un paso atrás y se llevó las manos a la cara como si tratase de protegerse de cualquier golpe. —¡Dadle una lección! —gritó la chica—. ¿A qué esperáis? Está espiando nuestros cerebros. Envenena nuestra leche. ¡A por él! ¡A por él! Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Una mano le cogió por el cuello de la camisa. Los rostros avanzaban hacia él. Los ojos le miraban por encima de los cigarrillos y por encima de las mandíbulas que masticaban despacio. Más de la mitad de las personas presentes fumaba. Una mano dura y masculina le abofeteó lo bastante fuerte como para llenar sus ojos de agua. Gimió y al instante se sintió avergonzado. La mano se retiró y se cerró en un puño y la diestra de Nicholson se crispó en el brazo del sillón. Menos de un quince por ciento deberían haber sido los rumores. Su cerebro estaba otra vez psicologizando. La mayor parte de los presentes eran lo bastante jóvenes para haber alcanzado la adolescencia después de las grandes campañas contra el tabaco de los años setenta. ¿Por qué habían más fumadores en Villaverde que en casi todos los Idénticos barrios de vecindad que inspeccionó el mes pasado? El puño cayó y el golpe le echó la cabeza atrás y luego hacia delante, recorriendo con la mirada el cielo azul, las mandíbulas que masticaban chicle, los labios que fumaban cigarrillos, la chica voluptuosamente artificial, la gente que marchaba hacia la silla, los cuerpos gruesos..., el niño que deliberadamente movió la mano para que él quitase en su gesto instintivo el helado que sostenía..., los jardines, las casas grandes y suaves y... (Orales! ¡Todos eran orales! |Todo el mundo en Villaverde era oral! —¡Dale una buena! (Enséñale! ¡Enséñale! ¿Cómo podía cada persona de la vecindad de aquel barrio tan grande pertenecer a un único tipo psicológico? ¿Acaso la Organización de Boyd tenía tanto poder? ¡No le extrañaba que le asaltasen antes de que pudiese penetrar un poco más! Le estaban arrancando de la silla. Podía notar la sangre corriéndote por un lado de la cara. El batir histérico de la música le llegó a través de un oído lleno de ruidos. No podía perder el tiempo en teorías. Iban a hacerle daño. Comparado con lo que estaba a punto de sufrir, el dolor que ahora experimentó era insignificante. Dirigió al hombre que le arrancaba de la silla un disparo del aniquilador. La confusión y la desorientación desencajaron el rostro del individuo. Gritando y agitando los brazos se tambaleó hacia atrás cayendo entre la gente que tenía a su espalda oprimiéndole. Detrás suyo el secretario emitió un extraño sonido. Su mente volaba a toda velocidad. Habían pasado sólo escasos segundos desde que el segundo golpe le diera en la cara. Sus dedos manipularon los botones del panel de control. Fórmula Ochenta y dos. Sólo dos dígitos. Cada botón tenía un tacto distinto, plan elaborado por él para ayudarle a utilizar los generadores mientras estaba drogado. Dos puntitos se hicieron notar en su dedo corazón. Ocho. Oprimió. Agitó el aniquilador describiendo un amplio semicírculo de barrido. No les contendría para siempre pero sólo necesitaba unos cuantos segundos más. Un golpe de conejo hizo que el dolor subiese disparado por su brazo Izquierdo. Unas manos le cogieron por los hombros y le levantaron tirando de él hacía delante. Mientras se separaba de la silla, su índice resbaló por la lisa superficie semiesférica del botón Dos. Chocó con la gente plantada delante de la silla y la multitud gritó de triunfo. El comportamiento de la masa era exactamente el que explicaban los libros de texto. Un puño se estrelló en su estómago. Se tambaleó frenéticamente y una mano le cogió por el brazo y le hizo girar en redondo. El dolor le obligó a cerrar los ojos. Alguien le dio una patada en el tobillo. Levantó los párpados y a través de los cuerpos enzarzados en la pelea vio al secretario luchando con una extraña sonrisa en el rostro. El olor a vómito humano llenó el aire veraniego. A su alrededor la gente cerró la boca. Las manos le soltaron de Inmediato. Cayó atrás y chocó contra el suelo agitando los brazos como un niño. El también sentía náuseas. El dolor era lo bastante fuerte para provocar asco en cualquier humano normal. Y en una multitud de orales el efecto era la prueba terrible de la fragilidad de la personalidad humana. La gente se apretaba las manos contra sus caras y retrocedía de la silla con la columna vertebral doblada. Una chica tropezó y se desmayó. Un hombre lo bastante viejo para ser su padre se alejó tambaleándose de dolor y también tropezó y cayó sobre la hierba, vomitando y pidiendo ayuda. El hedor penetraba con el aire y se aferraba al interior de las narices y de la boca. Penetraba hasta el centro de una personalidad oral y evocaba terrores que habían estado escondidos en el alma de la infancia. Era la antítesis punzante y abrumadora de todo lo que la personalidad oral necesitaba y deseaba. Vomitando, histéricos, perseguidos por un olor que nunca olvidarían, las gentes se dispersaron. El secretario reaccionó deprisa. Brazos fuertes cogieron a Nlcholson y lo dejaron caer en la silla. Las ruedas chirriaron en la acera. La muchacha saltó entre ellos y luego dio un salto atrás cuando el secretario por un poco la atropella. Incluso ella parecía enferma. Las espaldas de los que huían recorrieron su campo de visión. Para un terapeuta experto, la desgarradora agonía en todas aquellas almas era tan ávida como cualquier cosa que hubiese sufrido jamás con su propia conciencia. Ningún psicólogo moderno precavido habría explicado los tipos de personalidad con las teorías de Freud del desarrollo infantil, pero seguía siendo cierto que había sistemas de conducta que encajaban en la terminología freudiana. La gente que consiguió obtener parte de su placer y de su seguridad psicológica del comer, de ordinario emitía sus impulsos de agresión por la boca y hacía también el amor con la boca más que con las manos; tendían a leer cierta clase de literatura y a contemplar un estilo preciso de programas de TV.; y se les podía manipular con símbolos y súplicas que entrañasen comida y la boca y las emociones se asociaban con la plena y desarrollada panza. Habían por lo menos diez de tales tipos de personalidad en la teoría psicológica corriente... Freud había sólo descrito cuatro, pero el mundo cambió y Freud se hubiese dado cuenta de que con cuatro tipos no hubiese podido catalogar a todas las personas actuales para el psicoanálisis... mientras que los teóricos creían, o por lo menos lo esperaban, que cada personalidad en la tierra podía ser clasificada en uno de estos grupos especiales. Debía de haberlo visto desde el principio, pero resultaba demasiado fantástico para que se le ocurriese a nadie, hasta que la prueba se hizo abrumadora. Imaginad el poder de una organización que pueda hacer que cada persona de un barrio pertenezca a un único tipo. Era preciso destruir la Organización Boyd. Esto sólo bastaba para convertirlo en un fanático. El vehículo de la policía trató de seguirles, pero el secretario se metió por los jardines y consiguió escabullirse. En el proceso, Nicholson efectuó bastante trabajo psíquico para confirmar su teoría. Aquella tarde llamó a Bob Dazella, en Washington, y ambos sacudieron la cabeza confusos por lo que él acababa de averiguar. —Debe ser estupendo para ellos cuando forman parte de la campaña —dijo Dazella—. Centenares de votantes, kilómetros y kilómetros de territorio, el diez por ciento del barrio de Boyd y pueden manipular a todas las almas con una sola práctica. Me pregunto cómo lo consiguieron. —La publicidad es la mejor teoría con la que he tropezado. Pueden dirigir todos sus anuncios a los orales. Sin embargo no sería fácil. ¿Por qué no das un vistazo y ves si Boyd tiene alguna clase de interés financiero en Villaverde? Quizá se encuentra en una posición en donde puede controlar los anuncios durante unos pocos años. —Es estupendo que lo hayas descubierto. Me alegro de que te escapases. Pudieron matarte. Dazella era un congresionista de segunda legislatura, una muestra arcaico-política de estos días. Después de colgar el teléfono, Nicholson permaneció sentado en su despacho y pensando en la campaña de tres años atrás que por primera vez llevó a Dazella al Congreso. Eso había sido su primera prueba en política moderna. No le resultó agradable. En esa ocasión Dazella por poco muere asesinado. La campaña actual Iba a ser peor. Podía Imaginarse los esfuerzos de la Organización Boyd para controlar las mentes de él mismo y de sus amigos. Atacarían su alma con cada arma del arsenal moderno. Tan evidentemente como si fuera un drama proyectado en la pantalla, podía imaginarse a los técnicos mientras ambos bandos luchaban por controlar las mentes de los votantes y neutralizar el trabajo de sus oponentes. Imaginaba con claridad la violencia, el peligro y todo juego sucia con la mente humana que él odiaba y deseaba eliminar para siempre de la sociedad del hombre. Había ganado la primera batalla, pero eso significaba que tenia que permanecer en la guerra y luchar cien combates más. Casi deseó haber perdido. ALGA MARINA Edward Jesby EDWARD JESBY es otro de los autores de relatos de CIENCIA FICCIÓN que presentamos al público de habla española por vez primera. Su obra literaria no es muy abundante todavía, pero en favor de su calidad habla el que haya sido seleccionado para el presente volumen. Su cuento SEA WRECK, título con que fue publicado en inglés en el MAGAZINE OF FANTASY AND SCIENCE FICTION, esperamos que obtenga una favorable acogida. Greta Hijakawa-Rosen se hallaba sentada en la playa, contemplando a su acompañante, quien maniobraba un «surf» a suspensión de aire en las aguas del Mediterráneo. El estaba en pie en la pequeña plataforma, balanceándola a pocos centímetros sobre las olas impulsadas por el viento, con ligeros movimientos de sus piernas. La plancha operaba por la energía que le era transmitida desde las antenas que se alzaban en el castillo, pero en realidad funcionaba por sí misma. «Viterrible», pensó Greta, mientras se estiraba para exponer la parte inferior de sus pequeños senos al pleno rayo del sol. Rió entre dientes, preguntándose lo que sus hermanas pensarían al oírla emplear una palabra comercial y, encogiéndose luego de hombros, comparó el dorado de su cuerpo con el atezado de su acompañante. Abuwolowo tenía un color parduzco. —Profundo como el mantillo de la fronda— dijo ella, hablando en voz alta e incorporándose para contemplar cómo elevaba la plataforma a su máxima altura de seis o siete metros. Su figura diminuyó rápidamente de tamaño al conducir su artefacto, con bamboleos semejantes a los giros de una gaviota, calando en las aguas del Mediterráneo. A fin de cuentas, decidió ella, era aburrido que no hubiese un peligro verdadero. El tenía un llamador colocado en su bañador y, si se zambullía en el agua, la plancha sobre la que cabalgaba lo sacaría de ella buceando y levantándolo. Ahora se encontraba muy lejos y cuanto de él se veía, sobre las crestas de las olas, era la bolsa oscura de su cabeza meneándose intermitentemente. —Me parece que yo debiera tener una sensación de pérdida —dijo ella. Había desprecio en su voz, el cual provenía de que todo cuanto sabía de pérdida era lo que había aprendido respecto a este particular en una reciente encuesta de la televisión sobre los Libros Mayores. Mas lanzó un sonido entrecortado, al volver a la realidad, viendo la cabeza junto a la playa. Buscando desesperadamente sus prismáticos, voceó: —¿Abuwolowo? Pero la cabeza era blanca y no simplemente del color de la piel desteñida sino de un albo e impoluto blanco artificial como el de las estatuas de mármol en el jardín de la mansión veraniega. Ahora, para mayor horror de ella. surgió del vado marino el resto de la aparición. Sobre el mar azul, proyectando su silueta contra el firmamento de tonalidad más pálida había una figura negra con una cara de una blancura de muerte, que se fue acercando, batallando con las olas del embravecido mar, para liberar sus pies. Ella se tranquilizó al verlos alzar, pues llevaba aletas natatorias. Corrió en su ayuda. Tras haber asido con su mano el nervado y robusto brazo del desconocido, preguntó. —¿Se encuentra usted bien? El hombre asintió y apoyó suavemente algo de su peso en ella, quien se lo agradeció, puesto que aquel ser tenía una estatura de casi un metro noventa y sus espaldas eran más anchas que las del nigeriano Abuwolowo. Firmemente plantado ya en la arena, el hombre hizo una especie de pase mágico en su cuello y se quitó la máscara de su cara. Lanzó una rápida mirada al cielo, con sus negros ojos de enormes cuencas y comentó: —Brillante. Posó, luego, su vista en la arena y tras algunas respiraciones estertóricas dijo: —Gracias. Hizo una pausa, llevándose una mano al sobaco y añadió: —El escualo me dejó fuera de combate allí. Al respirar con menos dificultad, resultaba más fácil comprenderle. El gorgoteante mascullar de sus primeras palabras había desaparecido y la miró fijamente. —Un escualo me arrastró al fondo. Algo lo espantó desde el aire y. entonces, se sumergió. —¿Escualo? —preguntó ella, deseando oír las singulares y suaves cadencias de la voz, que surgían de la redonda cabeza de enormes ojos. —El cetorrino, el tiburón del norte del Atlántico —dijo él—, que estaba en la superficie y se zambulló. No tuve ni tiempo para prepararme. Se inclinó hacia delante, respirando con facilidad, pero ella pudo ver brotar sangre de un corte en su espalda, al desplomarse aquel hombre de rodillas. —Dispense —boqueó el caído, al lanzar ella un pequeño grito de compasión. Un largo tajo atravesaba su espalda desde el omoplato Izquierdo a la parte derecha de su cintura y el material de goma de su traje se habían desenrollado, abriendo la herida. Ella Intentó levantarle, pero pesaba demasiado, todo lo que logró fue empujarlo sobre la arena. Se puso a horcajadas sobre él, tirando de su largo y vigoroso brazo, Intentando dar la vuelta al cuerpo. Pero también le resultó imposible. Tan plano como parecía tendido en la arena, con sus largas y delgadas piernas y una región ventral sin profundidad, era, no obstante, enormemente pesado. Se apartó de un brinco de él y miró al mar. Abuwolowo se estaba acercando a la orilla y ella le hizo frenéticos ademanes y gritó, sacudiendo espasmódicamente su cuerpo, hasta que el varó su plancha en la playa. —Hay un hombre herido aquí —voceó ella, volviéndole la espalda mientras se apagaban los reactores de aire comprimido del vehículo. —¿Es un hombre? —preguntó Abuwolowo, dirigiéndose a la figura tendida. —Es tan pesado como una ballena. No se puede hacer más que subir a casa y pedir ayuda —añadió tras haber intentado en vano alzar el inanimado cuerpo y corrió seguidamente al as censor del risco, con tan Instantánea rapidez que parecía cosa de sueño. Ella permaneció donde estaba, al cuidado del caído, fascinada por su profundo respirar de inhalaciones que recorrían todo el cuerpo desde el pecho h-9Rta el diafragma en Intervalos que parecían no cesar nunca. Una respiración comenzaba antes de acabar la anterior. Esperó en silencio, prescindiendo de su habitual parloteo de cotorra para sí misma conservando el buen tono en presencia del impasible yacente, cuyas únicas señales de vida se manifestaban en el delicado palpitar de las aletas de pétalo de su nariz. Al fin, sin que a ella le hubiese parecido que había transcurrido tiempo alguno, volvió Abuwolowo con cuatro de los criados, hombres robustos y achaparrados de las vecinas islas Egeas, los cuales, resoplando y arqueando sus piernas bajo el peso, medio transportaron y medio arrastraron al herido al ascensor y lo metieron, doblado, allí, dirigidos por Abuwolowo. Este se colocó sobre el cuerpo y, oprimiendo un botón, se cerraron las puertas del ascensor, el cual se elevó con un zumbido. Greta se había preparado para la cena, vistiéndose y maquillándose con extraordinario esmero. Estaba bajando la gran rampa que desembocaba en un salón de recibimiento, cuando oyó a su cuñado hablando con algunos de sus invitados. Se detuvo, divertida, ya que en realidad, no estaba hablando, sino dando una especie de conferencia con voz que su acento kirghiziano hacía aún más didáctica de lo que pretendía. —Es asombrosa —decía— la facultad de recuperación que tienen. Después de que le quitamos su chirimbolo y le tendimos en la otomana más grande de una sala, se incorporó quedándose sentado, me sonrió y, luego, se estiró. Su cuñado hizo una pausa, pasmado por el asombro, o mirando a alguien que parecía estar a punto de interrumpirle. —Como iba diciendo —prosiguió en tono mesurado— se estiró. Greta no supo resistirse a la tentación y, deslizándose de la rampa, interpeló al orador: —Se estiró... ¿Y luego qué? Hauptman-Everetsky le dirigió la limitada cortesía de su fría sonrisa. —Se estiró, y su traje acuático se abrió y se desprendió como la piel de un plátano. Luego se tanteó el sobaco, saltó de la otomana y sin hacerme caso, dio la vuelta, y la herida estaba curada. Sólo se veía una ligera cicatriz que mostraba donde antes estuviera. Greta se apartó de allí sin esperar a oír los embellecimientos con que su cuñado adornaba el relato en la próxima e inevitable repetición. Pasó bajo la arcada que conducía a la sala mencionada por el orador, sin prestar atención al no muy buen funcionamiento de la cortina a presión, cuyos bordes alzaba una corriente de aire. El hombre del mar se hallaba en pie frente al espejo panorámico, contemplando el lento girar de las vistas del perímetro de las Islas: un fluir de decoración continua, que era ampliada y reducida a capricho por los programas del aparato. En ese preciso momento estaba mostrando las iluminaciones de los rascacielos de Salónica. El hombre del mar parecía absorto en la contemplación, pero el primo Rolf le estaba Interrogando con su habitual curiosidad. Empequeñecido, convertido casi en un enano en comparación a la figura próxima a él, farfullaba preguntas con su gangoso acento americano de aflautado tono. La pregunta que ella oyó al aproximarse, fue la siguiente: —¿Y recorrió usted todo ese trayecto? La voz de Rolf no manifestaba incredulidad, sino placer; un pueril contento en su afán de contar la aventura a los demás. —Desde luego —respondió el gigantón—. Ya lo he dicho. Vine del exterior del fiordo de Stavanga. Estaba siguiendo una corriente terrestre. Esperaba que ella podría enseñarme algo sobre la cría del hipogloso. Pero me pareció que era en vano, por lo que fui cazando costa abajo, hasta que llegué aquí. Volvió junto al espejo para captar la artística disminución de la ciudad al enfocar el visor una gran prominencia. Añadió, dirigiéndose de nuevo cortésmente al que Interrogaba: —Y los delfines me indicaron, cuando abandonaban Normandía, que las aguas aquí eran calientes y... —hizo una pausa al percatarse de la presencia de Greta— y las mujeres bellas, de rublo cabello y cuerpo moreno. Greta asintió. —Es usted muy amable. Pero aún no sé su nombre. —Gunnar Bjornstrom-Cousteau, de la cúpula Walshavn. Se inclinó y ella reparó en lo singular que estaba con el traje de etiqueta. La corta chaqueta abierta, que apenas abarcaba los costados, mostraba la extensión rectangular de su pecho, una decreciente protuberancia carnosa sin definición muscular, que la recordaba la sebácea capa que había mostrado su herida. Se estremeció y el hombre preguntó: —¿Le desagrada mi cara? Por primera vez ella advirtió que la piel de él estaba pelándose y que tenía ribetes rojos bajo la mandíbula. —Fui descuidado al emprender tan largo viaje sin haberme sometido primero a los focos. Pero entonces evitaba salir al aire. No estoy acostumbrado a la luz del sol. —¿Al aire? —intervino de nuevo Rolf, pero Greta le atajó diciendo: —La cena deba estar ya dispuesta. Cogió del brazo al forastero. —¿Quiere usted acompañarme? Y con Rolf pisándoles los talones, moviendo su cabeza y saltando a cada pocos pasos para ver si podía ponerse a la altura del gigante del mar, entraron en el comedor. Este se encontraba en la parte superior del castillo. Estaba abierto a todos lados y protegido de la intemperie por campos estáticos polarizados, que eran invisibles y daban la impresión de tener las estrellas casi al alcance de la mano. —Ese pez —decía ahora Hauptman-Everesky, quien había pasado del temor a la amabilidad, al responder a la pregunta de alguien— no podía arrojarlo como a una trucha de poco tamaño. —Hizo un gesto—. Y creo que ya es hora de que tengamos alguna diversión, pues estamos comenzando a aburrirnos todos. Greta sintió que su acompañante experimentaba una crispación y le apretó más el brazo. El inclinó su cabeza hacia ella diciendo: —No tema, no me caeré Hace ya tanto tiempo que no he caminado, que debo acostumbrarme a no estar sostenido por el reconfortante peso del agua. Percatose ella de que había acentuado la palabra «reconfortante» y recordó que una de las pocas cosas que había oído sobre el pueblo submarino era que había vuelto a batirse en duelo. En las infinitas extensiones del mar resultaba difícil la Imposición de una ley organizada. Eran corrientes los encuentros con la orea y el tiburón y duras las lecciones que aprendían. Sin embargo, su acompañante estaba sonriendo a Everetsky y a sus amigos, estrechando firmemente sus manos y diciendo galanterías a las mujeres. —Al menos, yo no me aburriré —dijo, fijando la mirada en el empolvado seno de su hermana Margarita. Greta le tomó de nuevo del brazo, contenta por haberse puesto su vestido azul, que la cubría por entero con excepción de manos y cara. —¿Vamos a sentarnos ya, Cari? —dijo a Everetsky, quien abrió la marcha en dirección a la mesa. Colocaron a Gunnar a su izquierda y a ella a su derecha. La cena fue desarrollándose con bastante tranquilidad al principio, centrándose la conversación inicial en lo inútil de invertir dinero en las minas de la luna y en la necesidad de contentar al gobierno con sumas lo bastante pequeñas como para ser económicas y, sin embargo, lo bastante sustanciales como para que no apareciesen como reducidas en exceso. Todos los hombres de las ricas estepas y regiones montañosas rusas tenían deseos de formular: cabildeos que recomendar, reclamaciones sobre suministradores de fórmulas, quejosas historias de corrupción... Mientras Rolf estaba concluyendo una de éstas, que se refería a un funcionario sobornado que había invalidado los principales pagos que prometiera eliminar, volvió a descubrir el rostro esférico de Gunnar que contrastaba con los atezados huéspedes de barbillas prominentes. -Es un compañero asqueroso... tan desagradable como largo es el día», pensó. Mas, Interrumpiendo su perorata, se dirigió a él, diciendo: —Pero usted, amigo marino, seguro que no comprenderá nada de esto. —Yo —respondió Bjornstrom-Cousteau. con risa gorgoteante— no comprendo ese problema. Pero nosotros tenemos los propios también con nuestro gobierno. Parecía apreciar a Rolf, aunque hablaba a su anfitrión. —Son difíciles de explicar. —Lo supongo —manifestó Abuwolowo—, pero de todos modos, cuéntenoslos. Gunnar se encogió de hombros y la maciza mesa se estremeció ligeramente cuando él movió las rodillas. —Quieren que cultivemos más y cacemos menos. —¿Y por qué no? —opinó en tono retador Abuwolowo—. En el pasado, mi pueblo se amoldó al cambio de los tiempos. Aprendieron a cultivar y a trabajar en las factorías. —Sí —Gunnar guardó silencio un momento y añadió—: Me Imagino que algún día habremos de hacerlo, pero como el poeta Hagar cantó... —¡Poetas! —exclamó despectivo Abuwolowo—. Aquí estamos hablando del gobierno. —Hagar dijo —prosiguió el invitado del mar, tan inflexible como las mareas, citando agradablemente su verso favorito—: «El cambio marino sufrido por nosotros; no puede hacer pensar libremente a los hombres del aire». Continuó declamando, mientras cuadraba sus hombros para exponer más de su pálida carne: —«Pues hemos elegido permanecer en la profundidad y no al alivio de su lejana visión. Se interrumpió para clavar su mirada en la noche, cor> la Insondable fijeza de sus dilatadas pupilas. Rolf, siempre jovial, se frotó las manos, oliendo el siguiente plato. —¡Ah, venado doméstico! —exclamó, cambiando de tema y cortando lo que iba a replicar Abuwolowo—. Pero nuestro nuevo invitado no parece ser de mucho apetito y la comida es excelente. —El alimento está cocinado —dijo Gunnar, como si ello lo explicara todo. Explicaba demasiado y, al reparar en la expresión del rostro de Hauptman-Everetsky, se puso en pie, excusándose. —Aún estoy cansado a causa de la cicatrización de mis heridas. Dispénseme. Era una explicación, no una objeción y se fue moviéndose, arrastrándose a tirones, con su poderoso cuerpo inclinado por la fuerza de la no aligerada gravedad. Llegó la mañana y lo primero que hizo Greta fue buscar a Gunnar. Ella había abandonado el comedor poco después de él y se dirigió a su habitación, pero la había alcanzado Abuwolowo y se marchó en su compañía. Ahora buscaba por los Jardines, entre los invernaderos. Encontró a Gunnar en la sección tropical, de pie frente a una planta de caucho rojo, que había crecido hasta adquirir las proporciones de un árbol. Estaba oprimiendo con las yemas de sus dedos una hoja del tamaño de una pala, a la vez que la contemplaba con labios ligeramente entreabiertos. —Como la carne —dijo. —Carne de ballena —añadió sonriendo a la Imagen que ella presentaba al bajar por el sendero de cedros, entre la frondosa de vegetación—. Tiene usted un magnífico aspecto esta mañana. —Y usted el aspecto de un niño, tocando esa planta y con su boca abierta como si quisiera probarla. —Parece comestible —respondió él, dando a la hoja un último apretón, con lo que vertió líquido en sus manos. Lamió el jugo, hizo una mueca de desagrado y ella rió de buena gana al ver las tenues arrugas que se formaron en su frente. —Bueno, es amarga —dijo él, justificándose y tendiendo las manos alzó a la muchacha hasta el árbol—. Muerda y verá. Satisfecho después de que la muchacha hubo hincado sus dientes varias veces con placer burlón, la volvió a bajar y ella se restregó los costados, alzando la vista hacia él y admirando su tamaño. —Estaba leyendo sobre usted esta mañana —dijo, bajando la vista ahora con forzada intensidad, como si estuviese realizando la poco habitual tarea de seguir líneas impresas. —Así que me he hecho famoso. —¡Oh, no! —respondió la mujer—. En la enciclopedia dice que usted es un homo aquatl... —Homo aquaticus, una da las antiguas denominaciones. Tocó el desnudo hombro de ella y agregó: —Sí, y uno de las mejores. —Eso es —dijo ella, haciendo hincapié en la pronunciación—, homo aquaticus. Y, hace mucho tiempo, un hombre llamado Cousteau afirmó que existiría. —Sí. Sí. Ella alteró su pronunciación: —Cousteau. ¿Algún pariente? —Murió y mi apellido se pronuncia de la manera que!o pronunció usted la primera vez. —No importa —respondió la mujer—. Le mostraré ahora los jardines —añadió, tomándole del brazo y comenzando a parlotear sobre los arbustos. Mas, no tardó en descubrir que había otro tema respecto el cual conocía muy poco. El permanecía, naturalmente, callado y los pensamientos de ella rememoraron las cosas que había hallado en la enciclopedia. En ésta se decía que las primeras colonias fueron instaladas en el Mediterráneo. E! agua templada era perfecta para el hombre y las tormentas producidas por el súbito mistral no producían el menor efecto a diez brazas de la superficie del mar. Las colonias submarinas criaban caracolillos, mejillones, almejas y otras variedades de moluscos, cultivaban algas y frutos adaptados a ese ambiente y cazaban ballenas y cachalotes con armas manuales. Ella había leído muy rápidamente, dando una ojeada superficial a las líneas, en su prisa para ir a verle a él. Pero, con una curiosidad muy femenina, recordaba algo relativo a nacimientos humanos bajo el mar. Los niños nacían en presiones en las que podrían vivir, dotados de dispositivos u órganos branquiales que extraían el oxígeno del agua, y sometidos a quimioterapias que los preparaban para sus existencias. —Pero ¿por qué vive usted en los fríos mares del norte? —preguntó ella. La pregunta era una consecuencia de sus pensamientos, aun cuando él pareció comprender lo que quería dar a entender. —¿Por qué tantos de los nuestros viven aquí? —replicó, sin necesidad de tener que dar una respuesta—. Mi bisabuelo pensó que los fondos estaban demasiado superpoblados, que la vida se tornaría demasiado socialmente uniforme y, así, nos fuimos. Volvió su cabeza, para husmear el mar, mostrando, al hacerlo, los cerrados pliegues de su cuello. —Y, ahora, nos sería imposible vivir aquí. Hemos cambiado nuestros cuerpos y hemos aprendido a amar la caza. —Pero usted vino a las aguas de esta Isla. —Vine sólo para una breve cacería. Hubiese regresado muy pronto con los míos. La ulterior conversación fue Interrumpida por el interesante espectáculo de los jardineros, que, con los ojos dilatados por el espanto, se agazapaban y escondían entre matorrales, para evitar su aproximación. Los criados se santiguaban o hacían la señal de los cuernos, según los casos, y algunos ambas cosas. Sabían, aunque Greta no, que había un conflicto entre las gentes del mar y los moradores de la tierra. Los criados escuchaban conversaciones políticas, pero las muchachas de dieciocho años y de buenas familias eran poco adictas a prestar atención a estas cosas. Los jardineros habían oído de la servidumbre de la mansión cómo el gobierno mundial, con sede en Nueva Kiev, en el Báltico, estaba exigiendo más Impuestos sobre las proteínas de las algas a los estados independientes del mar. Algunos de los parientes de los criados habían servido en las flotas de pequeñas embarcaciones, equipadas con cangilones provistos de garfios, que eran enviadas en expediciones punitivas contra los bancos de algas y criaderos de moluscos. La tarea resultaba peligrosa, pues los habitantes del mar surgían como saetas a la superficie y, desde los vados a las rocas, volcaban embarcaciones, cortaban los cables de los cangilones y ataban mensajes de mofa a sus cabos. LO que los invasores capturaban era lo inservible o bien lo corrompido o echado a perder. Los servidores no odiaban a los seres marinos, sino que los temían, igual que temían las tormentas y las cóleras de la naturaleza. No los respetaban como a sus amos; los habitantes del mar eran productos desnaturalizados. No era posible contender con ellos, excepto mediante la práctica de magias que habían vuelto a ponerse en práctica a raíz de los varios años de barbarie, derivada de la Guerra de los Dos Meses. Gunnar tenia cierta idea de lo que pensaban los hombres que habían huido, pero esta parte del problema no le inquietaba. A fin de cuentas, su cúpula no cultivaba lo bastante como para verse complicada en las disputas comerciales. Miró a Greta, la cual se hallaba aún pensando en lo extraño de la rápida desaparición de los criados. —Ha pasado mucho tiempo desde que fuimos al mar —dijo él, tocándola de nuevo en el hombro, pues sabía, que aquellos contactos físicos la tranquilizaban— y no nos recuerdan. Somos extranjeros. Ella se apoyó contra su costado en cuanto la tocó (según pudo notar el ser marino), haciendo varios movimientos con sus caderas y torso, a los que él no prestó significado alguno. Greta permaneció callada y se apartó de él. Había hecho actuar a los músculos individuales que su instructora le había enseñado a emplear. Entrenada en largas sesiones de gimnasia ya desde niña, para las agradables obligaciones de la edad adulta, se sintió decepcionada ante la insensible indiferencia de él por su pericia. Casi comenzaba a creer que las mujeres del mar eran más expertas, pero, pensándolo mejor, desechó la idea. Sus instructoras, y también Abuwolowo, la habían asegurado que estaba perfectamente entrenada en artes amatorias. Hadji Abuwolowo Smyth los contemplaba desde una galería que parecía proyectarse como un dedo sobre los jardines. «La muchacha está amartelada con él —pensó—. No hay más inconveniente que su diferencia». Abuwolowo recordaba las largas horas de baile en que le habían entrenado, las grandes fábricas que dirigían sus padres y el deseo del cuñado de Greta por obtener nuevos mercados para su maquinaria pesada... Concluyendo, que no tenía que preocuparse. Penetró en el interior de la mansión, para que le aplicasen un masaje preparatorio para la sesión de lucha que tenía lugar antes de la comida. Cada día, todos los jóvenes, con excepción de Rolf, luchaban entre sí, para diversión de los demás invitados. Empleaban una combinación de estilos, el jiu-jitsu unido a las menos peligrosas llaves de la lucha grecorromana. Estaban pictóricos de energía, tenían poco que hacer y pasaban el tiempo aguar dando el día en que asumirían los puestos de dirección que sus padres ocupaban en las factorías automáticas. Gunnar y Greta salieron del sendero arbolado, cuando Iban a iniciarse los combates. Gunnar parpadeó y apartó la cabeza ante el ardiente sol mañanero. Se detuvo e hizo un esfuerzo; Greta sintió aceitosa la palma de su mano y vio que la piel de él se flexionaba y amasaba. Abriéronse sus poros y una suave capa de claro aceite cubrió su cuerpo. Respiró varias veces con sus singulares inspiraciones peristálticas y con cada una de las cuales se comprimió más fluido protector en su piel. —Ya está —dijo, al apartarse ella—. Ya podemos seguir. Pero explíqueme primero qué sucede ahí. —Están luchando —respondió ella de modo conciso, enojada aún por ¡a insensibilidad de él o prestando su atención al combate. Esperaron a ver ganar el primer combate con facilidad a Hadji Abuwolowo, quien aplicó a su adversario un golpe de costado, volteándolo, luego, por encima con rapidez. El nigeriano saludó a Greta con sonrisa victoriosa y preguntó acto seguido: —¿Y usted no lucha, Pez? —No con usted —respondió cortésmente Gunnar, intentando dar a entender que Smyth era demasiado experto para su poca habilidad. —¿Es que no soy un digno adversario? —respondió Abuwolowo, prefiriendo fingir que no le entendía—. ¿O acaso tiene usted miedo? Gunnar sintió la pequeña mano de Greta en su espalda y se adelantó al césped enarenado, vigilando cada vez con más atención a Abuwolowo a medida que se le acercaba. El nigeriano lamentó su Impulsividad por un segundo, pero en seguida reaccionó y la compensó con un salto que había de llevarle a la cabeza del hombre del mar, haciendo presa en sus orejas. El brinco fue ejecutado, mas no logró aferrar su presa, puesto que no había nada que asir. Las orejas de Gunnar eran pequeñas y profundamente encajadas en su cráneo. Sus pabellones estaban atrofiados y eran rudimentarios, los canales auditivos se hallaban cubiertos por membranas y la piel era aceitosa, resbaladiza. La presa de rodillas planeada por Abuwolowo le hizo girar de espaldas, y quedóse tendido, esparrancado, y encolerizado por su ridículo fallo. Rodó primero hacia atrás y, luego, saltó de nuevo con las piernas dobladas. Y. al enderezarse para chocar contra el adversario con toda la fuerza de su impulso, Gunnar se agachó plegándose con la flexibilidad de una anguila. Abuwolowo aterrizó en la arena, rodando por ella. Alzó la vista y se halló mirando a la espiada de Gunnar, convencido de que el hombre no había movido sus pies. Esto resultaba demasiado para él, pero su ansia de matar le volvió calculador. Levantóse y corrió con sigilosos y cortos pasos de cazador a la espalda de Gunnar, asestando un golpe de canto con la mano, a modo de hachazo, en la nuca del hombre del mar, dejando caer todo el Impulso de sus anchos hombros. Pero su mano rebotó, si bien pudo ver, satisfecho, que había hecho vacilar a Gunnar. —Olvida usted su título, Hadji —dijo Gunnar, con tono más profundo del que hasta entonces usara. Abuwolowo se movió hacia delante, mas, apenas dio medio paso cuando fue arrojado a uno o dos metros por un golpe dado con la mano plana; golpe que no vio partir. Al recuperarse, Gunnar se hallaba ante él en inmóvil espera. Era demasiado tarde para retroceder y Abuwolowo acometió desesperadamente. Sintió los largos y flexibles brazos, de muñecas muy gruesas, cuando el hombro se alzó para levantarlo, pero nada lentamente. Durante un minuto, Gunnar lo mantuvo en un abrazo extrañamente compasivo, mas, de pronto lo arrojó hacia lo alto, al aire. Abuwolowo se sintió elevar y flotar durante un largo Intervalo, pero al caer no pudiendo recordar ya nada más. Hauptman-Everetsky se puso en pie de un brinco y corrió hacia el caído, mas Gunnar se le adelantó, arrodillándose junto a Abuwolowo y dándole la vuelta. —¡Guardias! —gritó Everetsky, abalanzándose sin temor hacia el hombre del mar. —¡Deténgase! —dijo Gunnar con voz dominadora, salida acaso cíe su terrible y profundo acento o quizá de su absoluta seguridad en sí mismo—. Quedará bien. Se ha lesionado en la espalda, pero ya he recompuesto la dislocación. Estas últimas palabras fueron las únicas que quebraron el código do hospitalidad de Everetsky. Eran muy semejantes a las de un reparador de trabajos en robots. Tartamudeó algo, escudriñando con sus rasgados ojos, que acentuaban su sangre mongola. Pero sólo Gunnar podía hacer que se contuviera. Su primer pensamiento fue detener a los perros guardianes. —¡Quietos, atrás! —ordenó Everetsky, con entonación irregular, pero de modo debidamente ajustado a la orden dada a sus mastines. Los perros, con los relucientes collares de agudas puntas que aumentaban el tamaño de sus cabezotas, volvieron ancas y se instalaron de nuevo en sus puestos al pie del muro del castillo, convertidos otra vez en estatuas. Una vez cumplido lo que consideraba su primer deber, podía ocuparse del asunto de Gunnar. —Caballero —dijo ya con sereno acento—. Usted ha herido a uno de mis invitados. Ello podría pasar si no fuese porque es seguro que volverá a suceder, puesto que hay enemistad entre usted y él y... Hizo una pausa para recobrar aliento. —Si he ríe ser sincero, no me gustan tampoco a mí los seres de su especie. Por lo tanto, le pido que se marche. Si se siente usted ofendido, le ofreceré una satisfacción. —Es usted un valiente —dijo Gunnar, enseñando, súbitamente sus dientes—. Y, además bien cebado, por cuya razón los despojos merecerían la pena del combate... Pero su sistema no es el nuestro. No puedo pedir a usted que haga deporte conmigo. Mostró a Everetsky sus dientes, abriendo los labios hasta el cuello y bajando las articulaciones de su mandíbula a la manera de un bostezo. —Tendría que rogarle a usted que nos trasladásemos al agua a contender y... — preguntó con helado y elegante humor, que no divirtió a nadie más que a él—, ¿qué probabilidad tendría usted, qué suerte correría? —Gracias —respondió Everetsky, sin saber reprimir su desprecio—, pero no obstante, debo pedirle que abandone mi casa. —Y yo solicito de su indulgencia que me permita esperar hasta esta noche, cuando sea buena la marea. Everetsky asintió y el hombre del mar se volvió y se dirigió hacia el sendero de la playa, como si recordase haberlo empleado antes. Ya en la playa, Gunnar contempló el agua, fijándose en las señales del movimiento de ascenso venidero de la marea. No tardarían en ser arrojados a la orilla los restos de desperdicios del mar, arrastrados hasta allí para ir a pudrirse en la orilla. Las hierbas marinas muertas y los peces y las burbujas no tardarían en ser empujados por las encrespadas olas que iba a estrellarse contra las rompientes, para trazar la demarcación entre su dominio y el de Everetsky. «Palurdo —se dijo—. Tú no comprendes». Y se detuvo, poniendo las palmas de las manos sobre la arena y sintiendo las vibraciones de unos pasos que se aproximaban. Aparecieron dos criados que llevaban su traje acuático, demostrando su alarma con la rigidez de sus espaldas y sus apretadas mandíbulas. Tras ellos iban más criados y una ayudante de cocina. Los portadores pusieron el traje a sus pies, a una distancia que consideraron fuera del radio de acción de sus brazos. Retrocedieron luego y se pusieron de cuclillas, en espera de los otros, y se quedaron contemplándole cautelosamente, hasta que la mujer y sus compañeros los alcanzaron. —¡Salud! —dijo Gunnar, cuando la mujer se detuvo, esparrancándose para equilibrar el peso de su cintura ensanchada a consecuencia de los años de acarrear cántaros de agua subiéndolos por el sendero practicado en la roca de la isla. —¡Salud! —respondió la mujer, en un dialecto del Idioma griego, tan bastardeado como las letras que aparecían en las antiguas monedas escitas. Sólo ella le observaba con aspecto ecuánime. —Habla —dijo él, lanzando una mirada semicircular a la playa y al horizonte y moviendo sus ojos a uno y otro lado. Sabía lo que iba a suceder, pues ya por tres veces había efectuado el rito. Ella se dirigió con torpes pasos hacia él, apuntándole a la cara el dedo índice de su mano Izquierda. Al tocar la cerrada boca de Gunnar, una arrobada expresión transformó sus amazacotadas facciones, manifestándose en ellas el aticismo de un temor reverencial. Obedientemente, el hombre marino abrió sus labios y, con agudo mordisco, cercenó la punta del dedo de la mujer. Su boca se llenó con el sabor nauseabundo del trozo de dedo y de la sucia uña, pero tragó rápidamente y habló de nuevo: —He aceptado. Habla. La mujer no pudo resistir mirar atrás triunfalmente a sus acompañantes y Gunnar pensó: «Pobres diablos. Ahora ella es una bruja total, perversa, y será obedecida en todo». Tendría el máximo poder sobre sus compañeros. Las órdenes serían, a partir de entonces, su normal forma de hablar. El simple apuntar de su mutilada mano una señal de cuernos, podría llevar a un hombre a la cama de una mujer o una doncella a la de un hombre. Pero, lo que era más importante aún, es que convertiría a los siervos en una unidad. Ellos constituirían un grupo que respondería a los mensajes del pueblo de Gunnar cuando se presentase la ocasión. El sabía que los herederos y dueños de la Tierra comprendían muy bien a su pueblo, merced a sus planos. Pero no podían hallar las palancas y válvulas y todos los simples Instrumentos para poder ponerlos en acción. —¿Expresaste tus verdaderos pensamientos al prometer comer al amo, Gran Pez? Gunnar dio la obligada respuesta: —Nos habéis suplicado. —Demonio de Poseidón, mi pueblo quisiera ser salvado. Ella también se atenía al ritual. —No soy ningún demonio, sino un sirviente —repuso él, dando el desmesurado bostezo que tanto impresionara a Everetsky-Poseidón—, que desea mes servidores que aman el mar. —Nosotros aceptamos. Gunnar mordió un trozo de grasa de su propio antebrazo y lo escupió en el cuenco que formaban las manos de ella, esperando. Inmediatamente besó la mujer el trozo y lo metió entre los sucios pliegues de su blusa. —Cuando llegue el momento señalado, volveré —dijo 61, contemplando, luego, cómo se alejaban con la mujer abriendo la marcha y los hombres con sus cabezas Inclinadas hacia ella. Gunnar sintió vergüenza de sí mismo, no por las amenazas a su huésped y su resultado. Había planeado esta serle de sucesos y, de hecho, representó su papel mucha? veces antes. Su pueblo no podía esperar derrotar a los moradores de la tierra en la guerra que iba a entablarse, debido a su desventaja en número y en elementos. Las ciudades del mar eran muy vulnerables y la más sencilla especie de cohete teledirigido podría destruir las cúpulas. Además, las sanciones económicas desorganizarían rápidamente las vidas de los cultivadores del lecho del océano y también sus ciudades. No estaba avergonzado de su táctica, sino del femenil escrúpulo que le había sobrevenido al sentir revolvérsele el estómago al simple sabor del ser humano. Verdad era que la feculosa dieta de los respiradores del aire y los pardos alimentos cocinados que comían, prestaba a su carne un cierto extraño regusto, pero no era tan diferente del de los enemigos que él habla matado, en los duelos, durante las prolongadas cacerías en su hogar patrio. Detuvo el curso de su pensamiento y examinó el mar con acrecentada inquietud. No le haría ningún bien el preguntarse qué le desazonaba. Sabía que sería mejor relajarse, pero todavía notaba la extraña alteración de sus facultades. Respiró profundamente, absorbiendo grandes bocanadas de aire y, reteniéndolas hasta que su pecho y diafragma se hincharon como una vejiga. Dejó escapar lentamente el aire por los orificios de la nariz en silencioso reflujo. Cualquier observador podría haber notado el cambio de su postura Todo su cuerpo estaba relajado, sus piernas se hallaban separadas sobre la arena, su cabeza pendía con dejadez. Sin embargo, sus ojos aparecían vivaces, girando en sus cuencas y escudriñando atentamente la superficie del mar. Era una mirada producida como resultado de los estudios de mediados del siglo XX respecto a los sistemas nerviosos de las ranas. Existían circuitos empalmados a los nervios ópticos que derivaban hacia el cerebro y alimentaban los dispersos estímulos, haciéndolos retornar a los músculos del ojo. Únicamente los significativos movimientos de la superficie marina podían ser captados por el cerebro. Tras unos segundos de actividad, las piernas de Gunnar se encogieron, fueron cerrándose sus párpados y los mismos ojos parecieron hundirse en el cráneo. Levantó sus rodillas, las abrazó y quedóse sentado en esa postura infantil, con una amplia sonrisa iluminado su rostro. «Hauptman-Everetsky fue un necio, pensó al cambiar su posición para sostenerse, moviéndose en serpenteante reptar que culminó con una carera hacia la rompiente. Sus últimos pensamientos, antes de sumergirse en el agua en plana zambullida, fueron los de su hambre, y una reseña mental para volver a la playa a ver si sus cálculos respecto a Greta eran exactos. Fue a parar casi al seno de una ola y dejó que la resaca lo arrastrara hasta la infinita profundidad, más allá de las rompientes. Efectuando una voltereta, nadó hasta el fondo lleno de guijarros y cantos rodados y se halló en una corriente que lo trasladó entre las rocas. Al advertir su excesiva velocidad, la aminoró oprimiendo los calcañales de sus pies en la arena, tocando en puntos escogidos, a semejanza de como un jugador profesional de polo conduce su montura mediante ligeros golpes de sus espuelas. Al ver la batisfera que Everetsky había ordenado sumergir, lamentó, momentáneamente, no llevar sus aletas natatorias, pero no se entretuvo en pensarlo demasiado. Aquel artefacto, se dijo, no podía contener mas de tres hombres y. en consecuencia, nadó hacia su escotilla. Los tres guardianes lo vieron tan pronto como penetró en el círculo luminoso de la batisfera y fueron saliendo de la abierta escotilla. Gunnar cogió al primero por la nuca, pero ellos confiaban en utilizar la vanguardia para permitir el paso a los demás. Lo que no habían supuesto era la simplicidad de!a táctica de Gunnar, quien, sosteniendo al hombre como a un gatito, le arrancó el bocal de su provisor de oxigeno y, dirigiéndole hacia el fondo, lo asió ahora por las nalgas y lo empujó bajo los pataleantes pies de los que acudían. El segundo hombre intentó apartarlo con un disparo de su fusil arponero. Gunnar, advirtiendo la estúpida e inepta lentitud, buceó y lo asió por el hombro, asestando la roma culata del arma en el plexo solar del tirador. Luego, lo arrojó a un lado con su flexible brazo, sin tener tiempo siquiera para observar sus agónicas contorsiones. En cuanto al tercer miembro de la pandilla de los asesinos de Everetsky, rehusó intervenir en el combate. Gunnar mostró su cara de contraída sonrisa por una portañola iluminada y desapareció, yendo a la punta de la esfera, donde, asiendo el cable y sacudiendo sus piernas, obligó a artefacto submarino a quedar de costado. Con un pequeño ajuste en la escotilla encajaba bien en el fondo y Gunnar inspeccionó su tarea, antes de nadar al hombre que se hallaba retorcido en el fondo, con sus piernas dobladas sobre el estómago y quien, por mucho que intentó resistirse, se vio arrastrado fuera. Una cara redonda, suspendida a pocos centímetros de su careta, examinaba pausadamente sus reacciones. La playa estaba desierta cuando, al fin, Greta decidió abandonar el castillo para ir en busca del hombre del mar. Exasperada, dio un puntapié a una protuberancia arenosa, lanzándola, desparramada, a merced de la brisa nocturna. Pensaba desistir en su búsqueda, cuando vio que algo surgía del agua en medio de la espuma de las olas que iban a morir a la orilla. Ella pudo ver avanzar un segundo después la figura de Gunnar quien, inclinándose, introdujo su mano en el agua y, cogiendo un puñado de arena, se frotó con ella la boca. Al acercarse más, Greta pudo ver el aleteo de la lengua de él repasando las junturas de sus separados dientes. —Hola —saludó no sabiendo qué decir de momento, y envolviéndose más en el largo manto que la cubría. —Hola —respondió él y, al observar sus escalofríos, añadió—. Venga. Usted no está acostumbrada al relente de la noche, sin pantallas que la protejan. Abrió la marcha hasta el resguardo del risco y prosiguió: —¿Qué está usted haciendo aquí? Greta no lo sabía; sólo sabía que experimentaba una atracción hacia é¡y que era el primer hombre por el que había sentido únicamente familiaridad. No obstante, respondió: —|Es que venció usted tan fácilmente a Abuwolowo!... —En las justas del amor... —dijo de modo solemne Gunnar, pensando que sería mejor que expresarlo de forma interrogativa. Greta le dirigió su más picaresca sonrisa. —Yo podría hablar a mi cuñado para que le dejase quedarse. Me debe algo. Gunnar le hubiese contado lo que acababa de realizar en el mar, pero la extraña repugnancia volvió a dominarle. —No me querría realmente —respondió. Pero hasta él, que no era dado a manifestaciones de tal clase, se percató del vacilante tono de su voz. —El se preocupa siempre de que sus Invitados se diviertan —dijo Greta, riendo entre dientes como si fuera una broma personal— y ellos se están aburriendo. —Mucho —añadió. —Y usted se aburriría también pronto, pequeña Greta —replicó él, revolviéndola un poco el pelo. La muchacha se le acercó más. —Usted no podría aburrirme. Nunca. Alzó ella la cabeza y Gunnar se fijó en la línea perpendicular de su garganta tenue, pero adolescentemente redondeada, con una tierna adición de juvenil tejido adiposo. Las singulares reglas de su filosófico raciocinio le dijeron que debía destruirla, puesto que era como criadora en germen. —No —dijo—. Puedo hacerlo mejor. Y se justificó a si mismo a los ancianos da la cúpula bajo el agua. Greta, cansada ya de esperar un abrazo que no llegaba nunca, cambio de postura y preguntó con irritación. —¿Oué fue eso? —Nada. De manera razonable añadió: —He de volver junto a mi familia. He permanecido fuera mucho tiempo. —Al lado de su mujer, querrá decir. —Soy demasiado joven para nadar en las aguas de la reproducción. El significado de la metáfora no supo comprenderlo Greta, pero, superficialmente, la explicación podía ser traducida a la pequeña victoria de un cumplido. —¿Volverá usted cuando esté preparado? Gunnar halló el origen de su debilidad. De cualquier modo, ella le había ensoñado a descubrir el significado que encerraban simples palabras. Sonrió. —Desde luego. ¿A qué otra parte podría ir ya? Greta había olvidado todo su esmerado entrenamiento; las sofisticaciones que su institutriz le enseñaba. Una sonrisa resplandeció en su rostro, rodeó con sus brazos la cintura de él y apoyó la cabeza contra su pecho. —Gracias —dijo, apreciando el cumplido con coquetería. —Es usted muy amable —dijo Gunnar, tratando de disimular de su voz la risa—. Pero puede hacerme un favor. Antes de hablar dirigió la mirada al agua. «Ahora debo irme», decidió. Y, volviéndose de nuevo a ella, dijo: —Es muy sencillo. Recuerde decir a su cuñado esto: la guerra será librada erv lugares en los que aún él no pensó. —¿Si? —exclamó perpleja. —Nada más. Gunnar le dio una suave y cariñosa palmada en la cabeza, y, seguidamente, se enfundó su traje acuático y se puso las aletas en los pies. Cuando se hubo colocado la máscara, no pudo\ya hablar y caminó, silenciosamente, en dirección a las rompientes, para acabar desapareciendo; más tarde, aquella misma rioche, se entretuvo hablando con las marsopas, cazó en un banco de peces plateados a la luz de la luna y buceó por una Corriente que le condujo hasta el hogar patrio. Greta transmití óel enigmático mensaje a Hauptman-Everets-ky, quien prestó poca atención y con el paso de los años, ella fue recordando cada vez menos a Gunnar. Cuando finalmente, lo evocó, era demasiado tarde y las figuras que surgían de las rompientes, siendo recibidas con vítores por los servidores, eran las de triunfantes vencedores y no la figura de Gunnar. La isla se hallaba impotente para oponerse a la invasión. Los servidores en rebellón y la nostalgia representaban la menor protección. La guerra se había librado. Ni ella ni su cuñado la conocieron. En los túneles subterráneos, los desgarrados cables de energía chispororteaban centelleantes y el agua se derramaba por las rotas cañerías. Campanillas y voces, por muy estridentes y sonoras que fuesen, no lograban disuadir a los siervos de sus cánticos de bienvenida, haciéndolos retornar a sus puestos. Sólo los siempre obedientes canes «guardianes contemplaron, con inexpresivos ojos negros, la llegada del Pez a jugar con Greta. PARA CADA ACCIÓN... C. C. MacApp C. C. MacApp es autor de innumerables relatos de fantasía científica, mezclando en ellos un fino humorismo, como lo demuestra en el presente relato, que con el título FOR EVERY ACTION fue publicado en AMAZING STORIES y que merece estar en línea con los mejores del género por su calidad. Es otro de los nuevos valores que vienen a incrementar la larga lista de buenos autores que disfrutan del agrado del lector. Fecha: 5 de junio de 1987. A: Comandante del C. G. URSS, Marte (Particular). De: Comandante de la expedición URSS Plutón. Clave: TS Perishka C. Referencia: Astronauta demente americano. Wofka: Tomo la precaución de enviarte ésta personalmente, debido a las evidentes posibles trampas tendidas. Quizás un discreto espionaje en Marte o en Tierra revelaría la especie de bomba publicitaria que están armando los americanos, antes de que nos enredemos nosotros mismos en algún desastre de propaganda. Hace doce horas, el radar captó un p3queño objeto en el espacio, moviéndose en una órbita que nos interceptaría muy de cerca, pero a velocidad ligeramente menor. Sabiendo que una nave americana se encontraba ya próxima a Plutón y que seguramente ellos conocían que nosotros estábamos aproximándonos, puse al instante a mi nave en estado de máxima defensa. Sin embargo, una mayor aproximación reveló que el artefacto no era una mina o torpedo, sino un traje espacial con diversos objetos prendidos de él. Desde luego, e! traje, o bien los demás objetos, podrían haber contenido explosivos, por lo que mantuve la alerta. Cuando estábamos muy cerca, captamos una débil transmisión por radar, en inglés, que parecía no sernos dirigida a nosotros, sino en dirección opuesta, estaba en una clave que nos ha sido Imposible descifrar. Nuestro Intérprete sólo pudo decirnos que la voz de hombre, estaba recitando una rima infantil llamada «Mother Goose». La recitación era monótona y repetitiva. Poco después, el examen telescópico reveló lo siguiente: 1 traje espacial, evidentemente ocupado. 2 tanques de, aproximadamente, 300 litros de capacidad, sujetos al traje por cortos y sólidos tirantes rígidos. 4 bultos aproximadamente de medio metro cúbico, atados a las perneras del traje. 1 recipiente cilíndrico, aproximadamente de tres metros de longitud por cero coma siete metros de diámetro, fijados a las perneras del traje, de manera que el ocupante parecía estar como cabalgando. 1 gran arco, con el que el ocupante disparaba flechas en una dirección normal a la órbita de Plutón (o sea lejos de nosotros), a intervalos de ocho segundos. Las flechas provenían del largo cilindro en que estaba cabalgando. Tras descubrir nuestra aproximación, el ocupante del traje cesó de disparar flechas, y dijo en inglés: «Si podéis oírme aún, compañeros, he encontrado a Iván» (¡Es significativo su conocimiento de mi nombre!). Repitió la transmisión varias veces, y luego esperó, con calma aparente, a que lo recogiésemos. Tras el examen de su equipo, no hallamos ningún explosivo. Los pequeños bultos contenían baterías para mantener en funcionamiento el traje. Uno de los tanques de 300 litros estaba casi medio lleno de provisiones y el otro también semi-lleno de excrementos. La comida llegaba al astronauta mediante un tubo de plástico que había sido encajado a través de la parte frontal de su casco, de forma que no tenía más que aplicar su boca a él y sorber. La deposición se realizaba por un dispositivo similar, pero más permanente, que era sorprendentemente eficaz, pero a todas luces indigno y, según el testimonio del hombre, muy incómodo. El sistema de mantenimiento del traje estaba en buen orden de funcionamiento, y el aire del interior era respirable, aún cuando no tan puro como fuera de desear. El largo tanque cilíndrico estaba en sus tres cuartas partes lleno de flechas, habiendo sido disparadas las demás. Las flechas eran de acero (evidentemente de planchas del casco de una astronave), cortadas con sierra o algo similar, e! arco era de un metal elástico y la cuerda del arco era de fino alambre trenzado. Ambos eran aleaciones que conservaban su elasticidad en el frío del espacio. Con toda evidencia, el disparo de flechas había procurado una reacción para aminorar la órbita del astronauta a una velocidad en la que pudimos alcanzarle. Sin embargo, el cálculo y ejecución de tal maniobra sería increíblemente difícil. La historia del hombre fue que estaba recitando «La casa que construyó Juanito», como una especie de mnemotecnia, para mantener el debido ritmo de disparo, que las flechas tenían un peso específico, y que el arco producía una reacción consistente, cuando era tendido hasta cierto punto. En todo el interrogatorio se atuvo a su historia y afirmó que fue enviado para pedirnos que rescatásemos a sus camaradas, que se encuentran (según dijo) flotando en una pequeña parte de su nave, en una órbita peligrosamente próxima a Plutón. Desde luego, yo no me tragué su cuento. Sin embargo, no veo perjuicio alguno en una cauta aproximación mayor para investigar. Confío en que podremos desbaratar cualquier añagaza que puedan tener pensada los americanos. La declaración adjunta es tan ridícula, que no voy a condensarla, sino transcribirla por entero. Estoy seguro de que tú emplearás una discreción igual a la mía al enviártela particularmente. Los antiguos camaradas deben apoyarse mutuamente e ir de consuno. Firmando: Ivan Dzbrown, comandante. Declaración del demente astronauta americano: ¿En? No, no hablo el ruso. Conozco unas cuantas palabras del idioma vasco, creo, por parte de mi madre, si ello puede servir do algo. ¡Oh, usted habla inglés! ¡Y lo hace muy bien! ¿Dice que nació en Massachussets? Bonito lugar. Estuve allá para doctorarme en filosofía. Bien, he aquí el asunto. Supongo que se enteraron ustedes de nuestra decisión de llegar los primeros a Plutón. Ello sólo nos cuesta cuatrocientos billones de machacantes, ¡Ja, ja! Deberían haber oído maullar al viejo ex-presidente Johnson. Bueno, de todos modos partimos para Marte en muy buena forma, y con la intención de echar también e! guante a Plutón. pero nos percatamos que los reactivos no estaban funcionando debidamente, y tras una comprobación por e! computador, decidimos que lo mejor era salir al exterior y echar un vistazo Yo fui elegido, debido a que tengo mis experiencia en ello. Por eso estoy también aquí. Bueno, en cuanto llegué a popa, pude ver que había algo pegado en torno a los reactores; al principio me parecieron cenizas, o como carbonilla, pero al acercarme vi que tenían más bien el aspecto de una especie de racimos de uva negra agrupados en torno a los orificios de expulsión. Mientras estaba yo inclinado mirando, algo vino a mí asestándome un porrazo. Pensé de buenas a primeras en un meteorito; pero no penetró en e! traje y me sentía bien. Luego empecé a ver venir más de aquellos objetos y, halando mi cable, me aparté de los reactores, porque era a ellos a donde se dirigían. Hablé al piloto-jefe, y me dijo que permaneciese fuera y vigilase, si es que no corría peligro. Los objetos provenían de todas las direcciones, y se acumulaban en torno a los reactores como un enjambre de abejas. Pero luego fueron clareándose, y pronto cesaron del todo. Al cabo de un rato, algunos de ellos comenzaron a desprenderse, mas no todos, sin embargo, pues muchos permanecían aún alrededor de los reactores, entorpeciendo su acción. De cuando en cuando, alguno que otro se desprendía, y acaso un par más se unía. Tomé una de las herramientas que tenemos en los trajes, y que supongo ustedes llevan también, y asesté repetidos golpes para soltarlos, pero estaban bien pegados. Los únicos que logré separar parecían los que de todos modos se desprendían por sí mismos. Logré asir a uno de ellos, y lo dejó escapar al punto, pues noté una especie de contorsión, aun a través del guante, pe¡^ no estaba realmente retorciéndose, como lo descubrí al soltarlo. Tenia la forma de casi los dos tercios de una canica de unos cinco octavos de pulgada de diámetro. Supongo que acaso ustedes miden en milímetros, y que sus pequeños no juegan a canicas, ¿eh? Veamos... doscientos cincuenta y cuatro por seiscientos veinticinco son... separa dos... ¿dónde diablos he puesto la coma decimal... digamos una roma bola de hierro de unos quince coma ochocientos setenta y cinco milímetros de diámetro aserrada plana en su tercio. Una luz azul brotaba de este lado plano procurando al objeto un impulso de aceleración y eso es lo que yo había sentido. Me preocupó, al principio, que fuese alguna especie de propulsor iónico que abriría un boquete en mi mano o en el traje, pero no hizo nada semejante. Contemplé, más detenidamente, los objetos y vi que podían girar en la forma que desearan, despidiendo un débil fulgor en una esquina del lugar plano y, luego, cuando querían salir pitando, lo hacían avivándolo. Gastamos algunas bromas sobre ellos posteriormente, descubriendo su empeño... pero no tiene sentido alguno el tratar de este asunto. Tenemos los cómputos en la nave, o en lo que queda de ella; y, diablos,!o menos que podemos hacer tras nuestro rescate, es proporcionárselos. ¡Cooperación científica, ja, ja,! Bien, me arriesgué porque estaba muy excitado, y a la siguiente bolita que pasó la así y la mantuve de manera que la luz azul quedara fuera de mi mano. Pude notar el achuchón, pero no fue lo bastante fuerte como para escapárseme. Puede ser por eso que permanecen allá fuera, donde no tienen que contender con órbitas rápidas y mayor gravedad cerca del sol. Estaban lo bastante lejos de Plutón como para que no pudiera atraerlas este planeta. Cuando hablé de nuevo al piloto-jefe. pensó, tan seguro como dos y dos son cuatro, que fantaseaba y me mandó a paseo, pero yo tenía el objeto para mostrárselo. Mas resultó que no era yo tan listo, pues sirvió para que volviese en seguida afuera y vigilase lo que sucedía cuando los reactores resoplaban un poco. Más me hubiese valido mantener cerrada la boca durante algún tiempo. Le diré que cuando aquellos proyectiles prosiguieron, pensé que Iba a lograrlo, pues los objetos provenían volando de todas direcciones como avispas. ¿Sabe usted cómo calienta una boca de reactor, aun con un breve estallido, y cómo se enfría después en el espacio. Sí me perece que si. Bueno cada vez que daba un pequeño resoplido, aquellos objetos venían volando. Descubría que lo que había que hacerse era permanecer unos pocos metros delante de los propulsores, quieto y derecho, y que los objetos tuvieran que rodearme para llegar a ellos. Y, tan pronto como el metal se enfriara, algunos se marcharían. Pero otros se quedarían. Los remolones, supongo. Bien, nos encontrábamos muy excitados, e intentamos comunicar por radio con Marte; la Tierra está tras el sol ahora, ya sabe, pero no pareció funcionar la transmisión. Supongo que podrá imaginarse quién tuvo que salir afuera finalmente para ver lo que le pasaba a la antena, tras la endiablada discusión entre el piloto-jefe y el oficial de comunicaciones. ¿Y sabe usted qué? Cada vez que intentábamos transmitir en la potencia que fuese, aquellas malditas canicas aserradas venían a agruparse en derredor de la antena, igual que las moscas en el estiércol. Creo que ustedes saben de esto, pues leí no sé dónde, que tenían hasta una gran ganadería y todo. Comenzaron a parecerme como si pudieran extraer alguna especie de energía radiante, de la radio o los infrarrojos; y así es como fue. Y descubrimos que podían resistir también el calor. No podíamos inquietarlos siquiera, hasta que los sometíamos a una temperatura próxima a la ignición, que los mataba. Lo malo era que aún cuando algunos de ellos quedaban incinerados en los reactores, para entonces ya estaban soldados. Y los orificios quedaban tan obturados, que no nos atrevíamos ya a disparar los reactores. Desde luego, intentamos una serie de cosas tales como el despejar los reactores por medio de un aserrado, mas no servía de nada. Cada vez que lanzábamos un pequeño chorro, ya teníamos de vuelta a aquellos malditos objetos. Así, pues, naturalmente, no quisimos ir renqueando a Plutón sin control, por lo que utilizamos los retros y los giros para situarnos a marcha moderada en una órbita estable. Supongo que ahora habrán ustedes captado por su radar lo que queda de la nave. No podíamos ir a ninguna parte y no podíamos transmitir, pero podíamos oír muy bien los mensajes que nos enviaban, y escuchamos cómo ustedes se dirigían por esta trayectoria y pensamos que si lográbamos prevenirles pronto, podrían permanecer aquí y recogernos, caso de que pudiésemos bajar bastante. Hasta ahora no parece haberse producido nada de eso. La tripulación puede descender aquí, si ustedes disponen de sitio para nosotros. Y veo que tienen una gran nave. Bien, como no había medio alguno de entrar en contacte con ustedes por radio, conferenciamos sobre cómo podría uno de nosotros bajar aquí y resultó que no teníamos bastantes tanques de aire y demás para colocar a un hombre en órbita. Eso no hubiese atraído a los microbios. Los llamamos microbios, pero supongo que algún condenado científico los examinará con lupa y les dará cualquier nombre extravagante. Había mucho tiempo disponible, sabíamos que ustedes se demorarían aquí algo, de manera que disponíamos de una oportunidad para hacer experimentos; y el avío del que me zafaron ustedes era lo que salió de ello. Hice prácticas de conducción durante unas semanas. Cuando quiero ir en línea recta, no tengo más que disparar flechas en dirección opuesta. Ya sabe usted que para cada acción hay una... Y cuando deseaba efectuar un pequeño giro, no tenía más que mantener una de las flechas apartada de mí y darla un capirotazo en la dirección debida. Soy ya muy experto en ello. Verdaderamente creo que podría ser campeón mundial. Acaso en los siguientes Juegos Olímpicos... En cuanto al resto del asunto, ya lo saben. Esta es, pues, la cuestión, y no me importa decir que estoy condenadamente satisfecho de verles, aunque sean ustedes una pandilla de... y aunque no hable su idioma. Pueden ya transmitir a lo que queda de nuestra nave, y los muchachos empezarán a venir. Tienen trajes y avíos dispuestos para cada uno, y para ahora debieran ya tener toda la popa de la nave aserrada, convertida en flechas. (FIN DE LA DECLARACIÓN) Fecha: 6 de junio de 1987. A: Oficial de Seguridad, C. G. URSS, Marte (Particular). De: Comandante C. G. URSS. Marte. Clave: STS Babushka Y. Referencia: Comandante expedición URSS, Plutón. Nikolai: Interroga, por favor, de nuevo al sujeto ése. Busca en él posible Inestabilidad o deslealtad. Mira también si ha enviado algún mensaje cifrado a alguien que no sea yo. Coteja, no obstante, la seguridad de la Clave TS Perishka. Espero que tu familia se encuentre bien. Firmado: Vladimir Czmith. comandante. Fecha: 10 agosto de 1987 A: Embajada de USA. De: Kremlin. Clave: Ninguna. Referencia: Propaganda capitalista. Protestamos enérgicamente ante la historia a la par ridícula y tendenciosa aparecida en los periódicos americanos, sobre astronautas soviéticos flotando en el espacio, cantando «Los bateleros del Volga» y arrojando lanzas. Firmado: J EL CLÍMAX EN EL MUNDO SUBTERRÁNEO Colín free COLÍN FREE, otro nuevo valor para los aficionados a la CIENCIA FICCIÓN de habla española. Tiene muy poco en su haber literario, peto su cuento THE WEATHER IN THE UNDER WORLD, publicado en la revista ESQUIRE ha sido seleccionado entre los cientos publicados de otros autores pata el presente volumen, lo cual es un tanto en favor de este escritor desconocido hasta ahora en España. La voz del reloj cantó 37-05,37-05. La humedad descendió a un frágil 53, y la temperatura se estabilizó en los 20. Era de noche. —¿Qué debo usar? —dijo ella—. ¿Teatralina o nada? —Nada —respondió él. Estaba en brazos de la mecedora, y su suave sensualidad acariciadora le aliviaba de las presiones del momento. Graduó los controles al máximo y onduló su espinazo a lo largo de su cuerpo. Suspiró; siguió suspirando. De pronto, llda dio un manotazo en el tirante de contacto, y la mecedora temblequeó y quedó parada. El movió la cabeza en derredor. —¿Por qué hiciste eso? —preguntó. —¡Pregunté qué debía usar! No contestaste. Nunca lo haces. —Sí que lo hice. —No, no lo hiciste. —Lo hice, lo hice. Se incorporó en la mecedora y las anteriores tensiones vibraron de nuevo. —Dije que nada, que no usaras nada. ¿Qué más quieres? llda entró a grandes zancadas en el dormitorio. El fue a la ventana y las células del U-Vu revivieron con su Impecable panorama de arena, mar. riscos y firmamento El viento peinaba los pinos y las aves remontaban el vuelo. Dentro de un momento, un cohete restallarla a través de! melancólico silencio. Y así ocurrió. —¡No has cambiado la ventana! --voceó él, en dirección al dormitorio. —Hasta ahora no me habías dicho que lo quisieras. Era verdad. Ella siempre tenía razón. El catálogo estaba aún en el estante. Intentó dominar la tensión que le martilleaba tras los ojos y juntó sus húmedos dedos sobre la cara, pero eran como alas intentando desplegarse. Por costumbre, fue a la consola de la pared, que murmuró su consideración, calibró su desazón y expelió una oblea estimulante. El la rechazó. Impávida, la consola le ofreció un somnífero, pero tampoco lo quiso y se apartó. «Es el Nuevo Año Siete, recitó, y el mejor lugar de la Tierra es su Subsuelo». Mas no pudo notar la verdad del verso ni sentir la convicción de que fuese una cosa resabida de antemano. La válvula del tiempo marcó 41-03,41-03. Tomó a grandes tragos un rápido tranquilizante y la tensión se convirtió en una especie de palpitación, en una caída de tono, pensó. —¿Cuánto tiempo más? —dijo en la puerta do! dormitorio. —Mucho. —Son casi las 45. —Llegaremos. Entró. El tocador estaba adornando el cuerpo de ella con largos y sinuosos diamantes, de manera que su aspecto, pensó él, era desagradablemente reptilesco. —Pero ya son casi las 45 —repitió el. Ella dio una palmada en mi cinturón y casco y arrojó la caja de plata a las manos distraídas de él. —Ahí tienes. Enchúfala y cállate. El acarició la cálida sedosidad metálica de la caja. —Esperemos hasta llegar al Cana! del Circuito. ¡3 —No enchúfala ahora. Sentose ella, se inclinó hacia adelante, y el tocador arregló su cabello obedientemente, espolvoreándolo de suave fosforescencia. —A veces pienso que necesitas una visita al mentalizador, ¿no crees? El lo sabía, pero no podía decírselo. La desintegración de su sistema de memoria era Incompleta; su terapia había fallado y sentía temor. A la hora de dormir, rechazando la cápsula, los pensamientos volvían; la conocida pesadilla aniquiladora surgía tanteando enredona a su conciencia, luego el gemido y murmullo de la tierra a medida que se iban sumiendo, y finalmente el largo descenso al arrullo y alivio del aire acondicionado y cálidamente reconfortante. O bien, su memoria espontánea le proporcionaba los sonidos de las cámaras de aira que absorbían la densidad del vacío, y volvía a oír de nuevo la voz sepulcral de los del exterior, hasta que sus plañidos eran cortados por las cámaras de succión... y volvía a llorar por aquellos que no podían venir, los exilados, abandonados en el triste y cruel hielo. Sin embargo, aquí, en el seno del Subsuelo, también se sentía exilado, si no otra cosa, del clamoreante parloteo de aquellos cuyos recuerdos comenzaban en el Nuevo Año Uno. Descendieron los péndulos, y la tenue voz silbó 45-00,45-00. Miró al cuerpo empalidecido y adornado de llda y se sintió tan acongojado como antes o más. hasta el punto de no sentir nada. Le había sido destinada, o viceversa, lo que no tenía Importancia alguna. Era simplemente una fecundidad implícita, motivada y engranada por los mentalariums y estaciones de intercambio y transformación del Mundo Subterráneo... pero era un mecanismo sin propósito, una máquina corporal de impotente perfección. El no la amaba. Ni tampoco se daba por supuesto que debía amarla. —Estás pensando —dijo ella. —Pues no. ¿En qué se pueda pensar? Ella posó su mano sobre él y le miró fríamente. —A ti te pasa algo, ¿qué es? —Estoy cansado, eso es todo. Suavemente dijo ella: —¿En qué estás pensando realmente? —En nada, ya te lo dije... en nada. Sujetó la caja de plata a la base de su cuello y la antena funcionó de inmediato y le atravesó por los nódulos implantados, efectuando un contacto pre-frontal. Durante un momento hubo un gran cero pulsante, la profunda nada, hasta que su cerebro respondió y comenzó a pensar de la manera que un hombre debe hacerlo. La caja palpitó cálida contra su piel, salmodiando su aprobación y el conocimiento de que una noche pasada con la propia mujer era lo mejor que un hombre podía esperar. Sintió un cosquilleo de felicidad. Rió. —Ven —dijo—. Ven, que vamos a perdernos el Canal del Circuito. Cuando los cívicos cronómetros marcaron 53, hubo 12 puntos de lluvia dorada previamente dispuesta, que cayó en perezoso impulso a través de la atestada plaza y fue celebrada por todos. llda se sentó junto a él, y ambos se acariciaron. Toda la concurrencia en la plaza estaba efervescente, a punto de estallar de risas apenas contenidas, pues se hallaban engranados a la Unidad 5. Cada caja latía con irresistibles titilaciones. El mejor lugar del mundo era el subsuelo. Era magnífico estar con vida. —¡Es magnífico estar con vida! —dijo ella. La caja de plata de él, salmodió su respuesta. —Absolutamente —dijo. Ella rió histéricamente, palpando sus reguladores. Era la cosa más chusca que jamás había oído. Su caja le imbuyó la idea. —¿Por qué no lo haces más a menudo? —Debemos hacerlo más a menudo —dijo él. Ella lanzó una estridente risa. La caja de él dijo con su voz de caramillo: —Tan a menudo como sea posible. —Deberíamos hacerlo todo el tiempo —dijo él. Ella le rodeó con sus brazos. Su caja lanzó el edicto primero y él comenzó inmediatamente: —¡El mejor lugar del mundo!... —No. No lo hagas —jadeó ella—. Duele cuando río todo el... —...es el Subsuelo! —acabó él, con una exclamación de risa ahogada. Mas aun cuando su talante se expandía y florecía, comenzaba el discurrir del tiempo, y a medio camino quedó prendido en sus reacciones, viéndose de pronto desnudo en su exilio, aprisionado menos por la piedra que por su propia sumisión. Y de súbito, traumáticamente, arrancó la antena de su cabeza. Brilló el sudor en él; el miedo dirigió sus ojos a la caja de plata que se sujetaba a su cuello. ¡Mi cerebro está en ella!, pensó. Es una caja asesina... y reconoció su propia irracionalidad y se gozó en ella. La caja tenía una caliente humedad en su mano; el meta! estaba impúdicamente vivo. Se estremeció, pero no pudo soltarla. llda preguntó entre risas: —¿Adonde... adonde quieres ir a parar? Abandonó él la butaca y volvió dando traspiés a la habitación de acondicionamiento, dejándose caer sobre la cama de suspensión, con los dedos tirando de los montantes y hundiendo su cabeza en la dócil espuma. La caja se hallaba en el suelo. Cerró los ojos y suspiró hondamente, en los lindes del sueño. De pronto, la fresca mano de alguien tocó su hombro, y alzó la vista. —¿Ocurre algo malo? —preguntó ella. —No —respondió él—. No. —Pareces enfermo. El omitió la observación y contestó: —Volví para e! acondicionamiento. —También yo —dijo ella. Incorpórese él, quedándose sentado, para examinarla, pues en su voz había un ardor desconocido. Era algunos años más joven que llda; su cabello no era aún sintético, y todavía llevaba trenzas. —¿Cómo te llamas? —preguntó él. —Vena. —¿Casada? —Destinada. He de esperar tres circuitos. —Ya. —Levantóse y tendiendo la mano tocó el brazo de ella y su fresca espalda y su cabello y sus labios, con todo el hambre de la ceguera. Su mano cayó, y la caja a sus pies rodó, espantada. Ella ahora le miraba agradecida. —Sería más seguro para los dos aceptar el acondicionamiento —dijo. Observó él que también la caja de la joven estaba desconectada. —Ven conmigo —dijo. —No. —Ven conmigo. —No sé, sin la caja, sin... Se inclinó y cogió el cerebro encajado de plata que estaba a sus pies. Durante un momento se le resistió en la mano, y luego cesó de hacerlo. Miró a Vena, y ella le siguió fuera de la plaza al camino principal y la puerta exterior dijo: «Gracias, vuelva otra vez». Los relojes cívicos dijeron 58-12, 58-12, y un poco de lluvia plateada cayó a la hora prevista. Se sentaron al borde del canal, en la parte de noche del Mundo Subterráneo. El la tomó la mano, pero sin decir palabra. Las hojas verticales de los árboles metálicos tijereteaban sobre sus cabezas y los largos tallos de hierba artificial emitían un sonido de cristal al quebrarse, a impulsos por el falso viento. —Nadie me tomó de la mano antes —dijo ella. —¿Te importa? —Parece Insustancial. El soltó suave y melancólicamente la mano de ella y luego se tendió de espaldas en la hierba que crujió y se rompió con su peso. —¿Qué hemos de hacer ahora? —preguntó ella. —Nada, supongo. —¿Qué estamos haciendo aquí, entonces? —Nada. —¿Estás seguro de que no necesitas un mentalizador? Hubo un silencio. El pudo sentir como se renovaba la hierba bajo su cuerpo. —Ya sé —dijo ella—. Pongámonos de nuevo nuestras cajas. —Yo sólo uso la mía en actos públicos. —Ellos quieren que las usemos siempre. —¿Quiénes son «ellos»? ¿Los has visto alguna vez? La pregunta era injusta, pues sabía que los omnipotente» Consoladores habían borrado la respuesta de su memoria; Pero comprendía que la Idea resultaba desconcertante. —Pongámonos las cajas., -El rió, con risa tan falta de humor como el sonido de las tijereteantes hojas. —Debería volver a la plaza —dijo ella. —¿Por qué? —Déjame ir —respondió ella aunque él no la retenía—. Estoy... —buscó la palabra que se encontraba casi más allá de la memoria— ...asustada. —¿De qué? —De todo. La besó y ella se retorció bajo su cuerpo, y la hierba se quebró con estrepitoso chirriar. Ella se apartó. —¿Por qué lo hiciste? —preguntó. —Era sólo algo que recordaba. —Pues no es nada que yo recuerde. —De otro tiempo —replicó él. —¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién eres tú? Una brisa marina sopló sobre ellos a la hora fijada, mas no había allí mar alguno. —Voy a ponerme mi caja —dijo ella— y descubrir lo que realmente pienso de ti. No podía discutir con la mujer, sólo la caja. Asió una antena por el punto de inserción. —Me estás haciendo daño —suplicó ella. La caja empezó a zumbar con un tenue tono agudo de alarma y se la quitó. El bajó la cabeza y contempló la quietud mercurial del canal. —Pensé que podrías haber comprendido —dijo—. Me equivoqué. —¿Comprender qué? Los dedos de él astillaron la hierba. —¿No recuerdas el Nuevo Año Uno? —¿El comienzo del mundo? —El fin del mundo. —Pero en el primer año... —El largo arrastrarse y murmurar de las colas en el depósito de selección, los ojos angustiados, las caras ocultas y todas las despedidas sollozantes que lanzaban sus ecos a través del hielo. En el norte, ¿recuerdas?, el último cohete disparado tiznando la noche Infinita. —No lo sé —respondió ella, temblorosa. Mas él pensaba que sí lo sabía. —Y a través de todo eso, el gemir de la gente y el plañido del viento. Sus ojos como fragmentos de hielo muerto. —La asió ahora con vehemente ardor—. ¿Por qué tuvimos que dejarles atrás? —La sacudió—. ¿Qué derecho teníamos para postergarlos, para abandonarlos? A todos los viejos, los débiles, los cojos y los ciegos... ¿Y a los atrofiados niños en pie y rígidos por la muerte en el hielo? —No lo sé —dijo ella. —¿No lo oíste en las cámaras de aire? Tendían sus manos intentando abrirse paso para entrar. ¿Recuerdas? Mientras que nosotros nos cobijábamos en el maternal regazo oscuro de las entrañas de la tierra, sometiéndonos a ellos. ¿Recuerdas? —¿Qué es recordar? —preguntó ella. —¿Cómo has podido olvidarte? Ella intentó levantarse, pero él la retuvo y de pronto la hembra se meció en sus brazos, como amparándose, aunque él no sabría decir si por desesperación o por derrota. Súbitamente supo que quería enamorarse, supo al instante lo que era el amor, su sencillez y su terapia; y el mismo mundo flotó en su mente, cristalino, como un latido del corazón, pensó. —Amor. —¿Qué? —respondió ella. Mas la lengua de él no pudo expresar las frases que buscaba, las delicadezas y seducción de otro tiempo, de otra época. «Amor». Pronunció de nuevo la palabra, deleitándose en su son, como si pudiese generar alguna magia, pero todo cuanto consiguió fue hacer brotar lágrimas a sus ojos. Recordaba el amor, sus sensaciones y goces, recordaba que se podía vivir, respirar, reproducir... mas no había nadie que le mostrase el medio. Todo cuanto le quedaba era el romo metal de una palabra mal fraguada, como plomo en su lengua, impura e inanimada. Ella forcejeó, se puso en pie y se ajustó la caja. La antena vibró. Súbitamente, la joven volvía a ser propiedad de ellos. —Deberían neutralizarte —dijo. El la asió por un tobillo con atornillante fuerza y ella cayó y se pulverizó la hierba. Tomó ahora la caja del cuello de ella y apretó más, hasta que los circuitos chillaron agudamente. El sudoroso metal se retorció en su mano y lanzó una descarga mortal que sacudió su brazo y le hizo caer de rodillas. Gimió. El viento cesó. La muchacha estaba muerta. La caja sollozó y retiró su antena que brilló húmeda de sangre al resplandor de la luna color almizcle. Le aplicaron los habituales mentalizadores y acondicionadores y hasta Intentaron un circuito total, mas no había arreglo alguno. Así, mientras dormía, lo llevaron quedamente a la escotilla de salida, le pusieron en una cápsula y lo expidieron al mundo superior. La cámara intermedia de presión de aire lo pasó a la de descarga, que lo reexpidió a su vez. . Por un momento penad que la atmósfera se había enrarecido, pues resultaba penoso respirar, pero pronto se acomodó y se puso a andar. Estaba todo tan oscuro como lo recordaba, pero el hielo, encostrado durante tanto tiempo, refulgía con Impoluta blancura que le permitía ver la palidez de sus manos congelándose. El viento era un lamento en aquel desierto y hacía ulular interminablemente al hielo. Se desplomó. Una corriente de nieve se abatió sobre él y le quemó los ojos. Sabía, sin duda alguna, que iba a morir. Se levantó, y siguió andando, y volvió a caer. Se arrastró durante unos cuantos metros y luego no pudo ya sentir sus pies. Sus pensamientos se desvanecieron. De pronto alzó la vista y los vio venir; vio a tres de ellos que Iban en su dirección. Logró levantarse con un esfuerzo e Intentó correr. Al verles hacer una pausa, agitó de nuevo la mano; gritó roncamente a los tres hombres, viejos, exilados, de barbas blancas y cubiertos de pieles de animales. Volvió a gritarles con voz que parecía el graznido de un cuervo y ellos miraron en su dirección, entornando los ojos para velarlos de la luz de las estrellas. El fue tambaleándose hacia ellos, dando traspiés por el crujiente suelo. —¡Hermanos! —volvió a gritar—. ¡Hermanos! Cayó a sus pies, pero ellos, blandiendo unas cortas y gruesas mazas, le asestaron golpes hasta darle muerte. Estaban tan hambrientos que no pudieron esperar y el festín comenzó sin demora. AHORA ES SIEMPRE Thomas M. Disch THOMAS M. DISCH es otro nuevo valor que damos a conocer a los lectores españoles, Su cuento NOW IS FOREVER, publicado en la revista AMAZING STORIES, ha sido seleccionado para este libro. Esperamos que guste tanto a los lectores como nos ha satisfecho a nosotros. A Charles Archold era en el crepúsculo cuando más fe gustaba la fachada. En los atardeceres como aquel de junio (¿era junio?) el sol se sumía en la garganta de la calle Maxwell y enfocaba el grupo escultórico del frontispicio: una figura de exuberantes pechos representando al Comercio, extendía una alegórica cornucopia de la que caían frutos alegóricos en las manos tendidas de la Industria, el Trabajo, los Transportes, la Ciencia y el Arte. Pasaba por allí voluptuosamente (el motor del Cadillac comenzaba a fallar de nuevo, ¿pero dónde se podría encontrar un mecánico en estos días?), mirando abstraído la punta encendida de su cigarro puro, cuando periféricamente observó que la estatua del Comercio había sido decapitada. Frenó en seco. Era contra la ley; una mutilación, un ultraje. La calle Maxwell devolvió el eco del cierre violento de la portezuela del coche, y su grito de «¡Policía!». Una bandada de palomas se elevó del pedestal de la Industria, Trabajo, Transportes, Ciencia y Arte, desparramándose por las despobladas calles. El presidente del Banco sonrió más bien con mueca de pesar, aun cuando no hubiese nadie a la vista de quien debiera ocultar su desconcierto. Los buenos modales de Archold, como su prominente panza, habían tardado mucho en formarse y eran difíciles de olvidar. Proviniendo de alguna parte del laberinto acústico de calles del barrio financiero, Archold oyó el rumor de un desfile de Ménades quinceañeras aproximándose. Trompetas, tambores y voces estridentes. Apresuradamente, Archold cerró su coche y subió la escalinata del Banco. Las puertas de bronce estaban abiertas y asimismo las interiores de cristal. Colgaduras cubrían las ventanas, tal como lo estuvieran desde el día en que, unos siete meses antes, él y tres o cuatro de los restantes miembros de la dirección, hubieron cerrado el Banco. En la semioscuridad, Archold hizo Inventario. Los escritorios y material de despacho habían sido apilados en un rincón, arrancadas las alfombras del suelo; las taquillas de los cajeros colocadas en una especie de plataforma contra las paredes posteriores. Archold, oprimió un interruptor eléctrico. Un foco inundó la plataforma con opaca luz azul. Vio la batería. El Banco había sido convertido en sala de baile. En el sótano, el acondicionador de aire entró en funciones con un ruido sordo. Las máquinas parecían vivir una vida propia. Archold, nerviosamente consciente de sus pisadas sobre el desnudo entarimado, caminó hasta el ascensor de servicio que estaba detrás de la improvisada plataforma de la orquesta. Apretó el botón marcado ARRIBA y esperó. Parado absolutamente. Bien, no se podía esperar que todo funcionase. Empleó las escaleras para subir al tercer piso. Al cruzar por la silente y lujosa salita de recepción, al exterior de su despacho, reparó en que había en ella divanes extra colocados a lo largo de la pared. Un costoso cartel mural representando las diversas pertenencias del Banco de Cambios de Nueva York, había sido arrancado de la pared; reemplazándolo un par de desnudos gigantescos de mala factura pictórica, reclinados allá donde estuviera el mural. ¡Osados mozalbetes! Su despacho no había sido violado. Una gruesa capa de polvo cubría su desnudo escritorio. Una araña había construido (y hacía tiempo abandonado) su tela a través de toda la extensión de sus estanterías. El arbolito enano que había en una maceta en el antepecho de la ventana (regalo, hacía dos Navidades, de su secretaria) se. había marchitado hasta convertirse en esquelético; la araña había tejido en él también durante cierto tiempo sus telas. Junto al escritorio había un antiguo modelo de Reprostato (de cinco años atrás). Archold no se había atrevido nunca a destrozar aquel aparato, a pesar de, bien sabía Dios, que a menudo estuvo tentado de hacerlo. Se preguntó si funcionaría aún, esperando, desde luego, que no. Apretó el botón arquetipo para la memorización. Una señal roja relampagueó en el panel de control: CARBÓN INSUFICIENTE. Así pues, funcionaba. La señal volvió a fulgurar insistentemente. Archold rebuscó en uno de los cajones de su escritorio, sacó una barra de carbón de retortas y la metió en la tolva de la base del artefacto. La máquina zumbó y emitió un memorándum. Archold se instaló en su propia butaca, levantando una nube de polvo. Necesitaba un trago, o, a falta de eso (recordó que bebía demasiado), un puro. El último lo había dejado caer en la calle. De encontrarse en el coche, no tenía más que apretar un botón, pero aquí... ¡Cómo no! El Reprostato de su despacho estaba también ajustado para elaborar su propia marca de cigarros puros. Apretó pues el correspondiente botón Arquetipo de cigarros puros; el artefacto zumbó y emitió un excelente Maduro, encendido y todo. ¿Cómo podía uno enojarse con las máquinas? No era culpa de ellas que el mundo andará desquiciado; era culpa de la gente que hacía mal uso de las máquinas... gente codiciosa y de cortos alcances, a la que le importaba un bledo lo que le pasaba a la economía de la nación, mientras ellos comieran langosta del Maine cada día y poseyeran una bien surtida bodega, estolas de armiño para la temporada de Opera y... ¿Pero podía censurárseles? El mismo había pasado treinta años de su vida haciendo exactamente las mismas cosas, o sus equivalentes, para sí... y para Nora. La diferencia estribaba, pensó mientras saboreaba el habitual aroma de su cigarro (antes de los Reprostatos, nunca pudo permitirse el lujo de fumar aquella marca, que costaba 1,50 dólares la pieza... y él era un empedernido fumador), la diferencia consistía simplemente en que a algunas personas (como Archold) podía confiárseles que tuviesen las mejores cosas en la vida sin que se volvieran locos, mientras que a otras, a la mayoría, de hecho, no podía concedérseles que las tuviesen si no las podían pagar con su propia industria. Vivíamos el caso de la excesiva abundancia de cocineros. La autoridad estaba desapareciendo; se había esfumado. La moral se evaporaba. Los jóvenes, según le habían informado (cuando aún trataba a personas que le podían contar tales cosas), ni siquiera se preocupaban por casarse ya... y sus padres, que les deberían dar ejemplo, no se molestaban en divorciarse. Distraídamente, oprimió el botón del aparato, para otro cigarro, mientras que el que había estado fumando yacía olvidado en el polvoriento cenicero. Había discutido con Nora aquella mañana. Ambos se encontraban un poco bajos de forma. Quizá se debía a que estuvieron bebiendo de nuevo la pasada noche —últimamente bebían con exceso—, pero no podía recordar. La discusión había tomado mal cariz, con la hiriente ironía de Nora y su dedo apuntando a la adiposa y lacia panza de él. El la recordó que aquella fláccida barriga la había adquirido trabajando todos aquellos años en el Banco para proporcionarle la casa con sus comodidades y sus vestidos y todos los demás caprichos, y hasta las bagatelas dispendiosas sin las cuales ella no habría sabido vivir. —¡Dispendiosas! —había chillado ella—. ¿Qué es lo dispendioso ya? ¡Ni siquiera el dinero! —¿Acaso tengo yo la culpa? —Tienes cincuenta años, Charlie, muchacho... pasas de los cincuenta, y yo soy todavía joven (para ser exactos, ella tenía cuarenta y dos), y no tengo por qué aguantarte revoloteando a mi alrededor como si fueras un albatros. —El albatros era un símbolo de culpabilidad, querida. ¿Estás intentando decirme algo? —¡Ojalá pudiera! La abofeteó y ella se encerró en el cuarto de baño. Luego él tomó el coche para dar una vuelta, sin intención de pasar ante el Banco, pero la fuerza de la costumbre obró sobre el enojo de su distraída mente y lo trajo hasta aquí. La puerta del despacho se abrió. —¿Mr. Archold? —¿Quién?... ¡Oh. Lester, entre! Me ha sobresaltado usted. Lester Tinburtey, el antiguo jefe de ordenanzas del Banco de Cambios, entró arrastrando los pies en el despacho, murmurando un reverente «¿Cómo está usted, señor?» y moviendo la cabeza con tal desvaída cordialidad, que parecía tener perlesía. Lester llevaba el uniforme de su antiguo puesto: guardapolvo a franjas blancas y azules, descolorido ya por las muchas coladas. Los escasos rizos negros de su pelo estaban peinados amazacotadamente. Excepto por algunas nuevas arrugas en la piel morena de su cara (apenas observadas por Archold), Lester no parecía diferente al ordenanza-jefe que siempre conociera el presidente del Banco. —¿Qué sucedió al antiguo local, Lester? Lester meneó melancólicamente la cabeza. —Son esos mozalbetes... no se puede hacer nada con ellos hoy en día. Todos se van en derechura al diablo... bailando y bebiendo y haciendo otras cosas que no podría decirle, Mr. Archold. Archold sonrió con un gesto de estar ya de vuelta en la vida. —No hace falta que me diga más, Lester. La culpa es del modo en que han sido educados. Sin respeto a la autoridad... ése es su problema. No se les puede decir nada que no sepan ya. —¿Qué es lo que ha de hacerse, Mr. Archold? Archold tenía respuestas hasta para esto. —¡Disciplina! —dijo tajante. La perlesía de Lester se hizo más pronunciada, como si Archold le hubiese hecho una indicación. —Bien, yo hice cuanto estaba en mi mano para mantener las cosas en marcha, vengo cada día que puedo para atender a todo y estar al tanto de que esos mozalbetes no hagan destrozos para divertirse. Todos los archivos están ya en el sótano. —Buena labor. Cuando las cosas vuelvan a normalizarse, tendremos una tarea mucho más fácil, gracias a usted. Y veré de que le abonen los sueldos atrasados por todo el tiempo que empleó. —Gracias, señor. —¿Sabría usted que alguien ha roto una estatua de la fachada? La que está sobre la puerta. ¿No puede repararla, como sea, Lester? Tiene un aspecto terrible. —Veré lo que puedo hacer, señor. —Sí, vea de hacerlo. —Para Archold era una agradable sensación dar órdenes de nuevo. —Es magnífico volverle a tener a usted otra vez aquí, señor. Después de todos estos años... —Siete meses, Lester. No más. Sin embargo, parecen años, en efecto. Lester apartó la mirada de Archold y la posó en el esqueleto del arbolito enano. —He seguido las fechas en los calendarios del sótano, Mr. Archold. Los que almacenamos para el 94. Han pasado más de dos años. Cerramos el 12 de abril de 1993. —Un día que jamás olvidaré, Lester. —...Y estamos a 30 de junio de 1955. Archold pareció perplejo. —Se ha confundido usted, muchacho. No puede ser. Estamos... estamos en junio, ¿no es así? Resulta chusco. Podría jurar que ayer estábamos en oct... No me he sentido nada bien últimamente. Una sorda vibración se deslizó en ia estancia. Lester fue hasta la puerta. —Tal vez sería mejor que se marchase ya, Mr. Archold. Las cosas han cambiado en el viejo Banco. Acaso no esté usted seguro aquí. —Este es mi despacho, mi Banco. ¡No me diga lo que he de hacer! —Su voz restalló con autoridad, como una trompeta herrumbrosa. —Son esos jovenzuelos. Vienen aquí cada noche. Le haré salir por el sótano. —Me iré de la misma manera que vine, Lester. Creo que será mejor que vuelva usted a su trabajo. |Ah y repare esa estatua! La perlesía de Lester sufrió una cura súbita y sus labios se apretaron. Sin decir palabra ni mirar atrás abandonó el despacho de Archold, quien al encontrarse de nuevo solo, oprimió en el Reprostato el botón Arquetipo de una bebida alcohólica. Se echó al coleto de un ávido trago el whisky con hielo que le fue servido, introdujo el vaso en la tolva... y volvió a apretar el botón. Jessy Holm iba a morir a medianoche, pero por el momento se sentía delirantemente dichosa. Era de la clase de personas que viven por entero en el presente. Ahora, apagadas todas las luces del banco de Cambios (excepto el foco azul sobre la batería), se unió al grupo danzante en común suspiro de deleite y clavó sus uñas plateadas en el brazo desnudo de Jude. —¿Me quieres? —cuchicheó. —¡Con locura! —replicó Jude. —¿Cuánto? —Nanita, moriría por ti. —Y era verdad. De los altavoces situados en el barnizado techo, brotó una especie de balido. En la cabina azul que rodeaba a la plataforma de la banda, una figura se cimbreó ante el micrófono y una voz de género ambiguo comenzó a cantar al compás de la música... Al principio parecieron sólo ruidos; gradualmente emergieron unas cuantas palabras: Ahora, ahora, ahora; Ahora es siempre En torno, en torno, en torno Arriba y abajo Y en torno y en torno... porque esta noche es siempre Y amar, a... amar es ahora. —No quiero que termine nunca —voceó Jessy, dominando el rugido de la canción y el pisotear de los bailarines. —No terminará nunca, nenita —la aseguró él—. Ven, vamos arriba. El vestíbulo del segundo piso estaba ya lleno de parejas. En e! tercer piso se encontraron solos. Judy encendió pitillos para él y para Jessy. —Esto da miedo, Jude. Estamos completamente solos. —No durará mucho. Pronto serán las diez. —¿Estás asustado... por después, quiero decir? —No hay de qué asustarse. No duele... quizá sólo un segundo y luego todo ha pasado. —¿Quieres cogerme la mano? Jude sonrió. —Pues claro, nenita. Una sombra surgió de las sombras. —Joven... soy yo, Lester Tinburly. Le ayudé a arreglar las cosas abajo, según recordará. —Pues claro, papito, pero en estos momentos estoy ocupado. —Sólo quiero prevenirle que hay otro hombre aquí... —La voz de Lester disminuyó hasta un murmullo seco e inaudible—. Creo que va a... —se humedeció los labios— causar alguna dificultad. —Lester señaló a la rendija Iluminada bajo la puerta del despacho de Archold—. Acaso sería mejor que lo sacara del edificio. —¡Jude... ahora no! —Sólo será un minuto, nenita. Puede que sea divertido —Jude miró a Lester—. Alguna especie de chiflado, ¿eh? Lester asintió y volvió a retirarse entre las sombras del mostrador de recepción. Jude empujó la puerta abriéndola y miró al hombre que se hallaba sentado ante el polvoriento escritorio de tapa de cristal. Era viejo —unos cincuenta años— y de ojos turbios por la bebida. Fácil de dominar. Jude sonrió cuando el hombre se puso en pie con inseguridad. —¡Salga de aquí! —vociferó el viejo—. ¡Este es mi Banco! ¡No quiero tener a una pandilla de vagabundos en mi Banco! —¡Eh, Jessy! —llamó Jude—. Ven acá y echa un vistazo a esto. —¡Abandone inmediatamente la estancia! ¡Yo soy el presidente de este Banco! Yo... Jessy rió entre dientes. —¿Está loco, o qué? —Jack —llamó Jude a la oscura antesala—, ¿ese tipo se encuentra bien de la chaveta? ¿De veras afirma ser presidente del Banco? —Sí, señor —respondió Lester. —¡Lester! ¿Está usted ahí? ¡Eche a estos delincuentes Juveniles de mi Banco! ¡En seguida! ¿Comprende, Lester? —¿Ya oye al hombre, Lester? ¿Por qué no responde al presidente del Banco? —El puede abrir la caja fuerte. Usted puede obligarle a hacerlo. —Lester vino a situarse en la puerta y miró triunfal a Archold—. Allí es donde está todo el dinero... el de los demás Bancos también. Conoce la combinación. Hay millones de dólares... Nunca lo haría por mí, pero usted puede obligarle. —¡Oh, Jude... anda! Sería divertido. No he visto dinero desde hace una eternidad. —No tenemos tiempo, nenita. —Podríamos morir a las dos en vez de a las doce... ¿Qué diferencia supone? ¡Piénsalo... la caja fuerte de un Banco, atestada de dinero! Por favor... Archold se había retirado a un rincón del despacho. —¡Ustedes no pueden obligarme... no, no quiero!... Jude comenzó a parecer más interesado. No le Importaba nada el dinero como tal, pero una pugna de voluntades era un incentivo para su natural osado. —Vaya, podríamos arrojar ese dinero como si fuera confeti... sería sensacional. ¿O encender con él una fogata? —¡No! —jadeó entonces Lester, paliativamente—. Le enseñaré dónde está la caja fuerte, pero una fogata incendiaría el Banco. ¿Y qué haría la gente mañana por la noche? La caja está abajo; tengo las llaves de la jaula de hierro dentro de la que se encuentra, pero la combinación sólo la conoce él. —¡Lester! ¡No! —Llámeme «muchacho», como acostumbraba, Mr. Archold. Dígame lo que he de hacer. Archold se acogió desesperado al recurso. —Saque a estos dos de aquí. Ahora mismo, Lester. Lester rió. Fue al Reprostato de Archold, apretó el botón de los puros y dio a Jude el que saltó encendido, diciéndole: —Esto hará que le diga la combinación. Pero Jude ignoró el consejo de Lester o así lo pareció. Arrojó su pitillo y se Incrustó el puro de Archold en la comisura de su boca, descomponiendo ligeramente su estudiada sonrisa. Envalentonado, Lester tomó también un puro para sí y lo hizo seguir de tres whiskys para él, Jessy y Jude. Este lo sorbió meditativamente, examinando a Archold. Cuando terminó, asió por el cuello de su chaqueta al presidente del Banco y lo llevó empujándolo escaleras abajo a la improvisada sala de bailes. Los bailarines, la mayoría de los cuales iban a morir dentro de poco, como Jude y Jessy, estaban desesperada, delirantemente alegres. Una muchacha de dieciséis años yacía Inconsciente al pie de la plataforma de la orquesta. Jude arrastró a Archold hasta los escalones del estrado, situándolo bajo la brumosa luz azul. Archold se fijó en que la placa con el nombre de Mrs. Desmond colgaba aún de la reja de la ventanilla del cajero, la que formaba ahora una especie de balaustrada para la plataforma. Jude asió el micrófono. —¡Cese!a acción! El comité de diversiones tiene algo nuevo para todos nosotros. — Detúvose la banda y los bailarines se volvieron para mirar a Jude y Archold—. Damas y caballeros —siguió burlescamente Jude—, tengo el placer de presentarles al presidente de este magnífico Banco, Mr... ¿cómo-dijo-que-se-llama? —Archold —apuntó Lester desde la pista de baile—. Char-lie Archold. —Mr. Archold va a abrir para la pequeña reunión de esta noche la caja fuerte especial y nosotros vamos a decorar las paredes con buenos billetes antiguos de diez dólares. Nos revolcaremos en dinero... ¿no es así, Charlie? Archold forcejeó para zafarse de las manos de Jude. Todos se echaron a reír. —Pagarán por los estropicios que han causado aquí —gimió en el micrófono—. Todavía hay leyes para los de su especie. No pueden... —¡Eh, Jude —gritó una muchacha—, déjame bailar con e! viejo!... Sólo se vive una vez y quiero probarlo todo. Aumentaron las risas. Archold no podía distinguir las caras de los que estaban bajo la plataforma. Las risas parecían salir de las paredes y del entarimado, incorpóreas e irreales. La banda comenzó a tocar un fox-trot lento y burlesco. Archold se sintió asido por un nuevo par de manos. Jude soltó el cuello de su chaqueta. —Mueve los pies, estúpido. No puedes bailar quedándote quieto. —¡Encended las luces! —gritó Jessy. —Olvida usted la caja fuerte —la gimoteó Lester. Ella tomó por la mano a! antiguo ordenanza, conduciéndolo a la plataforma, desde donde contemplaron a Archold dando traspiés en brazos de su atormentadora. El foco azul quedó borrado ante la súbita inundación de brillantes haces luminosos rojos, semejantes a los faros giratorios de los coches de la policía. De hecho, ése había sido su origen. Sonaron cláxones... alguien había disparado el sistema de alarma del Banco. Una trompeta y luego los tambores remedaron el tema de los cláxones. —Déjese llevar —estaba gritando la muchacha al oído de Archold. La vio la cara en un breve ramalazo de luz roja, cruel y ávida, extrañamente reminiscente a la de Nora... pero Nora era su mujer, y le quería... Luego se sintió empujado hacia atrás, doblándosele las rodillas, al tropezar en la reja, y comenzó a caer. Pero la muchacha que yacía en el suelo amortiguó su caída. Se oyeron disparos. La policía, pensó. Desde luego, no había allí policía alguno. Los muchachos estaban haciendo fuego contra las luces giratorias. Archold se sintió levantado por docenas de manos. Las luces giraban en torno a su cabeza y se producía una breve explosión cuando uno de los tiradores hacía blanco. Las manos que le llevaban en volandas comenzaron a tirar de él en diferentes direcciones, zarandeándole y haciéndole dar vueltas como las ruedas de una carreta, al compás de la ensordecedora música de los cláxones, cada vez más y más rápidamente. Sintió que comenzaba a desgarrarse la espalda de su chaqueta y luego un agudo dolor en los hombros. Otra explosión de luz. Cayó al suelo, recorriéndole todo el cuerpo un escalofriante dolor. Estaba inundado de sudor, yaciendo ante la puerta de la cámara de la caja fuerte. —Ábrela, papito —dijo alguien que no era Jude. Archold vio a Lester al frente del grupo. Alzó la mano, en ademán de querer pegarle, pero el dolor se lo impidió. Se puso en pie y recorrió con la mirada el corro de rostros adolescentes que le rodeaban. —No la abriré —dijo—. Ese dinero no me pertenece. Soy responsable de él ante las personas que lo depositaron; es su dinero. Yo no puedo... —¡Hombre, nadie va a emplear jamás ese dinero! ¡Ábrala! Una muchacha se adelantó del grupo y se acercó a Archold. Le limpió la frente, que estaba sangrando. —Será mejor que haga lo que le piden —dijo suavemente—. Casi todos ellos van a suicidarse esta misma noche y les Importa un bledo lo que hacen o a quién hieren. La vida es barata... un par de barras de carbón y unos cuartillos de agua... y los trozos de papel que hay en esa caja no significan nada. En un día usted podría reproestatar un millón de dólares. —No. No puedo. No quiero. —Eh, todos.,, tú también, Darline... venid aquí. Vamos a hacer que la abra. La masa principal del grupo se había retirado detrás de la Jaula que formaba una especie de verja en torno a la caja fuerte. Darline se encogió de hombros y se unió a los demás. —Y ahora, señor presidente, o abre usted esa verja, o comenzaremos a utilizarle como blanco. —¡No! —Archold se precipitó hacia la cerradura—. ¡Lo haré! —gritaba, cuando uno de los muchachos disparó contra la caja, un poco más arriba de sus reguladores. —Le diste. —No. Darline corrió a mirar. —Creo que fue un ataque al corazón. Está muerto. Dejaron a Lester solo en la antesala de la cámara. La mirada inexpresivamente fija en el cadáver de Archold. —Lo haría de nuevo —dijo—. Una y otra vez. En el piso de arriba cesaron los cláxones y comenzó de nuevo la música, suavemente primero, luego más estrepitosa y rápida. Se estaba aproximando la medianoche. Nora Archold, esposa de Charles, estaba desazonada con su pelo rojo. Aunque era su color natural, sospechaba que la gente pensaba que se lo teñía. Después de todo, tenía cuarenta y dos años y muchas mujeres mayores decidían ser pelirrojas. —A mí me gusta tal como es, cariño —le dijo Dewey—. Te apuras por una tontería. —¡Oh, Dewey, me siento tan preocupada! —No hay nada de qué preocuparse. No es como si fueses a abandonarle... ya lo sabes. —¡Pero parece un error! Dewey rió. Nora hizo un pucherito, sabedora de su atractivo al hacerlo. El Intentó besarla, pero ella lo rechazó y siguió arreglando sus maletas... poniendo un ejemplar de cada cosa que le gustaba. Se trataba más bien de un gesto ceremonia!, de una especie de rito, más que de una necesidad práctica, pues en una tarde podría tener un guardarropa reprostatado entero si quería tomarse esa molestia (una clase de molestia con la que disfrutaba). Pero le agradaban sus vestidos antiguos, muchos de los cuales eran «creaciones». La diferencia entre una «creación» y una copia reprostatada era indescubrible hasta por un microscopio electrónico; pero, sin embargo, Nora sentía una vaga desconfianza por las copias... como si fuesen perceptibles para ojos ajenos y más inferiores. —Nos casamos hace veinte años, Charlie y yo. Tú debías ser aún un chavalito cuando yo era ya mujer casada. —Nora meneó la cabeza ante la fragilidad femenina—. Y ni siquiera sé tu apellido..—Esta vez dejó que Dewey la besara. —¡Vamos, date prisa! —la cuchicheó—. El viejo volverá de un momento a otro. —No es obrar bien con ella —se quejó Nora—. Tendrá que apechugar con las horribles cosas que tengo yo todos estos años. —Decídete. Primero te preocupaste por él; ahora, no es justo para ella. Te diré lo qué... cuando llegue a casa, voy a reprostatar otro Galahad para rescatarla del viejo dragón. Nora le miró suspicaz. —¿Es ése tu apellido... Galahad? —Ea, date prisa —ordenó él. —Necesito que estés fuera de la casa mientras lo hago. No quiero que veas... a la otra. Dewey lanzó una risotada. —¡Apuesto a que no! Llevó las maletas al coche y esperó, mientras Nora le contemplaba a través de la ventana panorámica. Luego miró en torno a la sala de estar una vez más con aire pesaroso. Era una hermosa casa en uno de los mejores barrios. Durante veinte años había formado parte de sí misma, más bien la mayor parte. No tenía la menor idea de dónde iba a llevarla Dewey. Se sentía emocionada por su propia infidelidad, percatándose al mismo tiempo de que eso no suponía diferencia alguna. Como Dewey le indicara, la vida era baladí... un par de barras de carbón y unos cuartillos de agua. El reloj de pared marcaba las 12,30. Tenía que darse prisa. En la habitación de reprostamiento abrió el panel personal del tablero de gobierno, el cual estaba destinado a las emergencias tan sólo, pero podía considerarse que aquello se trataba de una emergencia. Había sido idea de Charles el tener su propio cuerpo arquetipado en el Reprostato. Estaba enfermo del corazón; le podría fallar en cualquier momento y un arquetipo personal resultaba mejor que un seguro de vida. Era, en cierto modo, casi la inmortalidad. Naturalmente, Nora había sido arquetipada al mismo tiempo. Eso tuvo lugar en octubre, siete meses después del cierre del Banco, aunque parecía como si hubiese sido ayer. ¡Y ya era junio! Con Dewey a su lado, se sentía capaz de dejar de beber. Nora oprimió el botón que decía «Nora Archold». La señal del panel de control relampagueó: INSUFICIENTE FOSFORO. Nora fue a la cocina, buscó en los cajones de la alacena el tarro indicado y lo depositó en la tolva dispuesta en el suelo. El Reprostato chirrió y se detuvo con unos chasquidos. Tímidamente, Nora abrió la puerta del materializador. La propia Nora Archold yacía en el suelo de ia habitación, en insensible montón, en el mismo estado en que Nora (la ya madura e infiel Nora) lo estuviera cuando fue arquetipada aquel día de octubre. La Nora mayor arrastró a su doble recién reprostatada hasta el dormitorio. Pensó en dejar una nota que explicase lo que había sucedido... por qué Nora se marchaba con un extraño al que conociera sólo aquella tarde. Pero, fuera de la casa, Dewey estaba dando bocinazos. Tiernamente, besó a la mujer insensible que yacía en su propio lecho y abandonó la casa en la que se había sentido prisionera durante veinte años. Bella juventud, bajo los árboles, no puedes abandonar tu canción ni tampoco pueden esos árboles estar desnudos. —¿Miedo? —No. ¿y tú? —Tampoco, si me coges la mano. —Jude comenzó a abrazarla de nuevo—. No, sólo ten mi mano. Podríamos seguir así por siempre y que luego todo se estropeara. Nos haríamos viejos, nos pelearíamos, dejaríamos de querernos mutuamente. No deseo que eso suceda. ¿Crees que para ellos será lo mismo que lo fue para nosotros? —No podría ser nada diferente. —Fue maravilloso —dijo Jessy. —¿Ya? —preguntó Jude. —Ya —consintió ella. Jude la ayudó a sentarse al borde de la tolva, luego él tomó asiento a su lado. La abertura bastaba apenas para sus dos cuerpos. La mano de Jessy se apretó en torno a los dedos de Jude: ¡a señal. Se deslizaron juntos al interior de la máquina. No hubo dolor alguno, sólo una cesación de la consciencia. Los átomos se desprendían a! instante de sus vínculos químicos; lo que habían sido Jude y Jessy era ahora sólo incrementos de materia elemental en la cámara de almacenamiento del Reprostato. De estos átomos podía ser formada cualquier cosa: comida, vestido, un canario domesticado... todo cuanto la máquina poseyera de arquetipos... hasta otros Jude y Jessy. En la habitación contigua, Jude y Jessy dormían uno junto al otro. El efecto del pentotal sódico estaba comenzando a disiparse. El brazo de Jude rodeaba los hombros de Jessy, donde la recién desintegrada Jessy había yacido antes de dejarles a ambos. Jessy se agitó. Jude apartó la mano. —¿Sabes qué día es? —murmuró ella. —¿Hmmm? —Está comenzando —dijo ella—. Este es nuestro último día. —Siempre será este día, cariño. Ella comenzó a canturrear: Ahora, ahora, ahora, ahora... Ahora es siempre. ¡Por siempre amarás y ella será maravillosa! A la una, cuando el último de los jaraneros abandonó el Banco, Lester Tinburly arrastró el cadáver de Archold hasta el Cadillac de la calle. Encontró la llave de contacto en el bolsillo del presidente. Había un trayecto de una hora hasta la casa suburbana de Archold... o un poco más de lo que costaba fumar uno de los puros del Reprostato del tablero de instrumentos. Lester Tinburly ingresó en el Banco de Cambios de Nueva York en 1953, inmediatamente después de su licenciamiento del ejército. Había visto a Charles Archold elevarse desde la ventanilla de bonos al escritorio de consejero de créditos, en la oficina de contabilidad del segundo piso y eventualmente a la presidencia, progreso al que paralelamente había surgido el ascenso de Lester a través del escalafón, hasta ocupar la jefatura del grupo de ordenanzas. Los dos hombres, cada cual rodeado por los símbolos de su autoridad, habían tenido un interés común en la preservación del orden... es decir, en la burocracia. Fueron aliados en el conservadurismo. Sin embargo, el advenimiento del Reprostato lo cambió todo. El Reprostato podía ser programada para reproducir desde su abastecimiento de partículas elementales (algunas sub-atómicas) cualquier estructura dada, mecánica, molecular o atómica; en resumen: cualquier cosa. El Reprostrato podía hasta reprostatar nuevos Reprostatos. Tan pronto como tal máquina quedó asequible a una minoría, inevitablemente se tornó disponible para cualquiera... y cuando alguien poseía un Reprostato, muy poco más necesitaba. Empero, las maravillosas máquinas no podían procurar a Charles Archold las agradables sensaciones de la auío-justificación en el cumplimiento de su tarea y en el ejercicio de su autoridad, sino tan sólo la difusa carta íntima que requerían tales intangibles goces. El nuevo orden de la sociedad, tan evidenciado en Jude y Jessy, se contentaba con tomar sus placeres donde los encontraba... en el Reprostato. Sus componentes vivían en un eterno presente que llegaba muy cerca de ser un paraíso terrestre. Lester Tinburly no podía compartir plenamente ninguna de ambas actitudes. Mientras que el sistema de vida de Charles sobre todo una opulencia muy despojada de los símbolos que él siempre había asociado a ella (al Igual que Archold): poder, el reconocimiento de la autoridad y, por encima de todo, el dinero. La avaricia es un vicio absurdo en el paraíso terrestre, pero la mente de Lester había sido formada en otros tiempos, cuando aún era posible ser mísero. Lester aparcó el Cadillac en el garaje de dos coches de Archold y, poniendo a contribución un gran esfuerzo, logró entrar en la casa al rígido cuerpo del presidente del Banco. A través del dormitorio pudo ver a Nora Archold tendida en su lecho, durmiendo, o borracha. Lester empujó el cadáver de Archold por la tolva del Reprostato. Se habían dejado abierto el panel personal del tablero de control. Lester abrió la puerta del materializador. Si había sido en parte responsable aquella noche de la muerte de Archold, ésta era una perfecta reparación. No sentía la menor culpa. Colocó el cuerpo drogado del presidente del Banco en el lecho contiguo al de Nora y les vio respirar a ambos levemente. Archold probablemente se sentiría un tanto confuso por la mañana, como observara Lester que lo había estado en el despacho. Pero las fechas del calendario comenzaban a tener cada vez menos significado, cuando no se estaba obligado a usar el despertador o a cumplir con los plazos de entrega. —Hasta mañana —dijo a su viejo patrón. Uno de aquellos días, estaba convencido, Archold abriría la caja fuerte antes de que el corazón le fallara. En el ínterin, se alegraría viendo a su antiguo jefe acudir al Banco cada día. Igual que en otros tiempos. A Charles Archold, era en el crepúsculo cuando más le gustaba la fachada. En los atardeceres como aquél de junio (¿o era julio?) el sol se sumía en la garganta de la calle Maxwell y enfocaba e! grupo escultórico del frontispicio: una figura de exuberantes pechos representando al Comercio, extendía una alegórica cornucopia, de la que caían frutos alegóricos en las manos tendidas de la Industria, el Trabajo, los Transportes, la Archold quedaba afectado adversamente sólo por la nueva abundancia (había podido, como presidente de Banco, permitirse la mayoría de las cosas que realmente deseaba), y Jude y Jessy se entregaban a una Arcadia, Lester estaba escindido entre los nuevos factores de vida y sus antiguos hábitos. En cincuenta años de trabajo servil y vida humilde, había aprendido a extraer cierto placer y una considerable suma de orgullo de la propia mezquindad de sus circunstancias. Prefería la cerveza al coñac y el guardapolvo a un batín de seda. La abundancia había llegado demasiado tarde en su vida para rendirla justicia y era Ciencia y el Arte. Pasaba por allí voluptuosamente (el motor del Cadillac estaba definitivamente empeorando), mirando abstraído la punta encendida de su cigarro puro, cuando periféricamente observó que la estatua del Comercio habla sido decapitada. Quedó en suspenso. Frenó en seco. EL ULTIMO HOMBRE SOLITARIO John Brunner JOHN BRUNNER es conocido por todos los aficionados a la CIENCIA FICCIÓN; de entre las obras publicadas en castellano entresacamos: ATENCIÓN ASTRONAUTAS: PROHIBIDO ATERRIZAR, HISTRIÓN DEL ESPACIO, LOS RITOS DE OHE, de la colección GALAXIA, TIERRA SOÑADORA de la extinguida CÉNIT, y ANGELES O MONSTRUOS de la colección INFINITUM. Menos conocidos son sus relatos cortos, aunque mucho mejores que las obras largas, como suele acontecer generalmente. THE LAST LONELY MAN, fue publicada en NEW WORLDS SF, miembro inglés de la gran familia de revistas de CIENCIA FICCIÓN. —No le he visto a usted por aquí desde hace mucho tiempo, Mr. Hale —dijo Geraghty, poniéndome un vaso enfrente. —Quizás hace ya dieciocho meses —dije— Pero mi mujer está fuera de la ciudad y pensé dejarme caer, recordando viejos tiempos. —Miré al largo mostrador y a la especie de reservados que había contra la pared de enfrente, y añadí—: Parece como si ya no tuviese mucha gente. Nunca vi e! lugar tan vacío a esta hora del atardecer. ¿Quiere también un trago? —Soda espumoso, Mr. Hale, y muchas gracias —Geraghty tomó una botella y se sirvió. Nunca le vi beber nada más fuerte que una cerveza, y aun eso raramente. —Las cosas han cambiado —prosiguió tras una pausa—. Ya conoce usted los motivos, desde luego. Meneé la cabeza. —El Contacto, naturalmente. ¡Cómo ha cambiado todo! Le miré fijamente y luego tuve que reír entre dientes. —Bien —dije—, supe que había alcanzado a una serie de cosas... como a las iglesias en particular. Pero nunca habría imaginado que le afectara a usted. —Pues sí. —Se instaló en un taburete tras el mostrador; era cosa nueva desde que yo acostumbraba a acudir regularmente; hace dieciocho meses no habría tenido la oportunidad de sentarse todos los atardeceres y estaría derrengado para la hora del cierre—. Mire, me lo imagino de esta manera. El Contacto ha hecho a la gente más atenta en ciertas cosas y menos en otras. Pero ha descartado una serie de razones para ir a los bares y para beber. Ya sabe usted cómo solía ser. Un barman es una especie de oído presto a escuchar, el tipo en el que se vierten las confidencias de las desazones propias. Eso no duró mucho después de ponerse en uso el Contacto. Conozco a un barman de tierno corazón que siguió lo mismo tras el Contacto. Se cargó hasta aquí de tipos solitarios... y de molestias también —Geraghty posó la palma de su mano sobre su cabeza. —¡Son gajes del oficio! —dije. —No por mucho tiempo, sin embargo. Se le ocurrió pensar un día que era como si fuesen allá a descansar, por lo que los mandó a paseo y se dedicó a gente que escogió él mismo, seres como todo el mundo. Y entonces la cosa paró en seco. La gente no viene ya a verter sus cuitas. La necesidad ha desaparecido casi. Y la otra razón poderosa para ir a los bares —la compañía ocasional— también ha desaparecido. Ahora que las personas saben que no han de espantarse por la mayor soledad de todas se han vuelto tranquilas y confiadas en sí mismas. Ya ando buscando otro negocio. Los bares están cerrando en todas partes. —Usted haría un buen consultor de Contacto —sugerí, no más que medio bromeando. Pero no lo tomó a broma y respondió seriamente: —Ya lo he pensado. Justamente podría hacerlo. Sí, con toda seguridad. Miré en derredor de nuevo. Ahora que se me había Gerahty manifestado con claridad podía imaginar lo que debió haber sucedido. Mi propio caso, aun cuando no me diera cuenta hasta entonces, era una ilustración. En mis tiempos había vertido mis desazones a los barmen; había ido a los bares para escapar a la soledad. El Contacto se había producido hacía unos tres años; había prendido hacía unos dos y todos se mostraron dispuestos al tratamiento, y pocos meses después yo dejaba de venir aquí, donde anteriormente había sido algo así como un accesorio, como el mobiliario. No había pensado nada en las causas... atribuyéndolo quizás a haberme casado y tener ya una familia y, por ende, estar gastando dinero en otras cosas. Pero no era por eso. Era que la necesidad había desaparecido. De acuerdo al estilo antiguo, había un espejo montado sobre la pared tras el mostrador, en el cual podía ver reflejados algunos de los reservados. Todos estaban vacíos, excepto uno, que se hallaba ocupado por una pareja. El hombre no era nada fuera de lo corriente, pero la muchacha —no, mujer— llamó mi atención. No era ya joven, frisaba en la cuarentena, pero tenía un cierto «algo». La figura ayudaba, pero la mayor parte del atractivo residía en su rostro. Era delgada, de encantadora boca y risueñas arruguillas en torno a los ojos; y estaba claramente disfrutando de lo que conversaban. Resultaba agradable recrearse en lo que decía. Seguí con la mirada puesta en ella, mientras Geraghty continuaba con su cantinela. —Como digo, eso hace más atenta a la gente y... menos atenta. Más atenta sobre cómo tratar a los demás, puesto que si no cuidan como es debido de sus propios Contactos, corren el riesgo de anularlos, ¿y dónde quedarían entonces? Menos atentos sobre la manera de tratarse a sí mismos, porque ya no les espanta mucho el morir. Saben que si esto sucede rápidamente, sin dolor, no habrá más que una especie de borrón, y luego confusión, y después una nueva captación y la fusión en algún otro. No hay una brusca ruptura, ni detención alguna. ¿Ha captado usted a alguien, Mr. Hale? —Pues de hecho sí —respondí—. Capté a mi padre, hace cosa de un año. —¿Y le fue bien? —Oh, suave como la seda. Desconcertante durante algún tiempo... como tener una picazón que no se pudiera rascar, pero pasó al cabo de unos dos o tres meses y luego él se mezcló en la cosa, fundiéndose con ella. Pensé durante un momento en la cuestión. En particular pensé sobre la peculiar sensación de ser capaz de recordar el aspecto que yo tenía en mi cuna, desde el exterior y cosas como ésa. Pero era consolador, tanto como singular y de todos modos no cabía duda alguna sobre el recuerdo de qué se trataba. Todos los recuerdos que se presentaban cuando se producía un Contacto tenían causas indefinibles que los calificaban y ayudaban a mantener en orden la mente del receptor. —¿Y usted? —pregunté. Geraghty asintió, diciendo: —Un tipo que conocí en el Ejército. Pocas semanas antes había tenido un accidente de coche. El pobre vivió diez días con la espalda destrozada, pasando las de Cafn. Estaba ya para el arrastre. ¡El dolor era terrible! —Debió escribir a su diputado. Habría conseguido que aprobaran su propuesta de ley. ¿Oyó hablar de ello? —¿Qué ley? —La legalización de la eutanasia, siempre que el individuo tenga un Contacto válido. Todo el mundo lo tiene ya; así pues, ¿por qué no? Geraghty pareció meditar. —Sí, algo oí de eso. Y no me gustó mucho. Pero desde que capté a mi camarada y obtuve el recuerdo suyo de lo sucedido... bueno, me parece que estoy cambiando de opinión. Lo haré tal como dice usted. Nos quedamos callados un rato, pensando en lo que el Contacto había hecho por el mundo. Geraghty había dicho que Inicialmente no le gustó la propuesta de ley sobre eutanasia... bueno, yo, y muchos otros, tampoco estuvimos al principio seguros sobre el Contacto. Luego vimos lo que podía suponer y tuvimos una oportunidad de pensar detenidamente en la cuestión y por mi parte yo no comprendía ahora cómo había pasado gran parte de mi vida sin el adminículo. No me cabía en la cabeza volver a un mundo donde al morir se acababa todo. ¡Eso sería horrible! Con el Contacto, este problema estaba solucionado. E! morir se convertía en algo así como un cambio de vehículo. Se tornaba uno borroso y hasta acaso se apagaba, pero sabiendo que saldría del trance mirando, por decirlo así, por los ojos de alguien con quien se tuviera contacto. No se tendría ya el control, pero él, o ella, tendrían los recuerdos particulares y, en dos o tres meses, uno se habría aliviado, acomodándose al emparejamiento y luego poco a poco, se produciría un intercambio de puntos de vista y finalmente una fusión conjunta, y ¡clic!. Ninguna interrupción; sólo un suave proceso Indoloro que le llevaba a uno a otra instalación en la vida, como alguien que no fuese ni uno ni otro, sino el producto de los dos. Para el receptor, como lo sabía yo por experiencia, era molesto en el peor de los casos, pero para alguien en quien uno tuviese confianza, estaba lejos de suponer molestia. Pensando en lo que la vida había sido antes del Contacto, me estremecí. Pedí otra copa, doble esta vez. Hacía tiempo que había dejado de beber. Estuve contando cosas a Geraghty durante acaso una hora y me encontraba en mi tercer o cuarto vaso cuando se abrió la puerta del bar y entró un individuo. Era de mediana estatura, más bien vulgar, muy bien trajeado y no le hubiese mirado dos veces a no ser por la expresión de su cara. Parecía tan enojado y desdichado que no pude dar crédito a mis ojos. Se dirigió al reservado en el que estaba sentada la pareja —el de la mujer que yo había estado admirando— y se plantó frente a ellos. Toda la atractiva luminosidad desapareció del rostro de la mujer y el hombre que estaba con ella casi se puso en pie, como alarmado. —Eso me huele a lío —me dijo Geraghty, quedamente—. No he tenido un altercado hace más de un año en este bar, pero me huelo cuándo se está cociendo alguno. Se levantó alerta de su banqueta y se movió a lo largo del mostrador, dispuesto a atravesar el boquete de paso si fuera necesario. Yo giré en mi taburete y capté algo de la conversación que, en cuanto pude oír, se desarrollaba así: —¡Tú me anulaste, Mary! —estaba diciendo el tipo de la cara mísera—. ¿No es así? —¡Eh, oiga! —atajó el otro hombre—. ¡Es cosa de ella si lo hizo o no! —¡Usted se calla! —restalló el recién llegado—. ¿Eh, Mary, lo hiciste? —Sí, Mack, lo hice —respondió ella—. Sam no tuvo nada que ver. Fue enteramente idea mía... y culpa tuya. No pude ver la cara de Mack, pero su cuerpo pareció erguirse, crispado y tembloroso, y tendió las manos como si fuese a arrancar a Mary de su asiento. Sam —supongo que el hombre que la acompañaba en el reservado era el citado Sam— le asió por un brazo, increpándole. Entonces fue cuando intervino Geraghty, ordenándoles que se estuvieran quietos. Lo hicieron a regañadientes y Mary y Sam terminaron de apurar sus bebidas y salieron del bar, seguidos por la fulgurante mirada de Mack, quien vino a sentarse en un taburete próximo al mío. —Whisky —dijo—. Dame una botella... la necesito. Su voz era ronca y amarga, un tono que me fijé no haber oído quizá en meses. Supongo que parecí curioso; de todos modos, me lanzó una ojeada, vio que le estaba mirando y me dijo: —¿Sabe de qué se trataba? Me encogí de hombros, sugiriendo: —¿Perdió usted su muchacha? —Mucho peor que eso... y ella no es tanto una muchacha perdida como una diablesa sin corazón. Se echó al coleto el primer whisky que Geraghty le trajera. Me di cuenta de que el barman se había trasladado al otro extremo del mostrador y estaba limpiando vasos. Si había dejado la costumbre de escuchar los conflictos de las gentes, no había por qué reprochárselo, pensé. —No parecía tener ese aspecto —dije al azar. —No, no lo parece. —Tomó otro trago y se quedó durante unos momentos con el vaso vacío entre sus manos, mirándolo con fijeza. —¿Supongo que tiene usted Contactos? —dijo por fin. Era una pregunta muy singular y respondí automáticamente, de puro sorprendido: —¡Pues... sí, desde luego los tengo! —Yo no —dijo él—. Ya no. Ninguno más. ¡Maldita sea esa mujer! Sentí un nudo en la garganta. Si me estaba diciendo la verdad... en ese caso era una especie de fantasma viviente. Todos a quienes yo conocía tenían por lo menos un Contacto; yo tenía tres. Mi mujer y yo lo teníamos mutuo, naturalmente, como todos los casados, y una póliza de seguros para el caso en que muriésemos en accidente de coche o cosa por el estilo. Y, además, yo tenía otro Contacto extra con mi hermano menor Joe y un tercero con un compañero de colegio. Por lo menos, yo estaba muy seguro de haberlo establecido, aun cuando no había oído de él en algunos meses y quizás me había descartado. Tomé nota mental para verle y mantener en curso la amistad. Examiné a este tipo solitario que estaba a mi lado. Se llamaba Mack... según oí que le dijeron. Era probablemente diez años mayor que yo, lo cual hacía que anduviese por su mediada cuarentena... de sobra lo bastante viejo como para que tuviese docenas de Contactos potenciales. No había nada que resaltara en él, excepto su expresión de indecible desdicha y cansancio... como si en realidad no tuviese Contacto alguno; pero me sorprendió que su expresión fuese sólo de simple desventura y no de terror. —¿Sabía... eh... sabía esa Mary que usted era su único Contacto? —Oh, sí que lo sabia. Desde luego. Es por eso que lo hizo sin decírmelo. Mack volvió a llenar su vaso y empujó la botella hacia mí. Yo iba a rehusar, pero si alguien no acompañaba a aquel tipo, probablemente la vaciaría él solo y seguramente que después se iría haciendo eses y acaso le atrepellase algún coche. Sentí compasión. Cualquiera la hubiese sentido. —¿Cómo lo descubrió usted? —Ella... bueno, ella salió esta noche, y yo la llamé y alguien me dijo que se había ido con Sam, y Sam la trae generalmente aquí. Y acá estaba, y cuando le puse las peras al cuarto, confesó. Fue mejor que el barman acudiese, pues de lo contrario me habría salido de las casillas y quizás ocurriera algo grave. —Bien... ¿cómo es que ella es la única persona? ¿Es que no tiene usted otras amistades? Esta pregunta abrió las esclusas. El pobre tipo —su nombre completo era Mack Wilson—, fue un huérfano criado en un hospicio que odiaba; se escapó allá por sus quince años y fue llevado a algún reformatorio por algunos pequeños hurtos o delitos por el estilo, aborreciendo también aquella institución; para cuando tuvo ya edad de ganarse la vida, se sentía agriado y detestaba al mundo; había hecho cuanto estuvo de su parte por mantenerse en el buen camino, sólo para descubrir que no había logrado aprender cómo. En algo había fracasado, en obtener el tino de crearse amistades. Cuando me contó toda la historia sentí que era en verdad de lamentar. Al comparar su soledad con mí holgada situación, sentí casi vergüenza. Acaso el whisky tenía algo que ver con eso, pero no me lo pareció. Experimentaba deseos de llorar y apenas me sentía estúpido por tanta sensibilidad. Alrededor de las diez o diez y media, cuando ya se había consumido la mayor parte de la botella, dio un manotazo en el mostrador y comenzó a bajar de su taburete. Se tambaleaba espantosamente y quise sostenerle, pero me apartó a un lado. —A casita, creo —dijo con desespero—. Si puedo llegar. Si no caigo bajo las ruedas del coche de un afortunado al que le tienen sin cuidado los choques, porque anda bien y tiene Contactos a porrillo. Tenía razón de sobras... ésa era la pega. —Mire —dije—, ¿no cree que debiera primero serenarse? —¿Cómo diablos cree que podría dormir, de no estar mareado? —replicó. Y probablemente tenía razón—. Supongo que usted no sabe —prosiguió— lo que es estar tendido en la cama, con la mirada fija en la oscuridad, sin Contacto alguno en ninguna parte. Eso hace aparecer al mundo entero odioso y sombrío y hostil... —¡Jesús! —exclamé, porque realmente me afectó mucho. Un súbito destello de esperanza asomó a sus ojos y dijo: —No supongo..., no, no es justo. Usted es un extraño para mí. Olvídelo. Le apreté el brazo, porque era bueno ver algún rastro de esperanza en aquella cara. Tras un momento de vacilación dijo: —Usted no querría establecer Contacto conmigo, ¿verdad? ¿Sólo para ayudarme un poco hasta que hable a alguno de mis amigos por ahí? Conozco a tipos a los que acaso pudiera persuadir. Sólo por unos cuantos días, eso es todo. —¿A estas horas de la noche? —dije, no muy seguro de gustarme la Idea; sin embargo, me habría remordido la conciencia de no acceder. —Hay servicio nocturno de Contacto en el aeropuerto La Guardia —dijo—. Para la gente que quiere hacerse un seguro extra antes de un vuelo largo. Podemos Ir hasta allí. —Bien, pero habrá de ser unilateral y no mutuo —dije—. No dispongo de veinticinco dólares para gastarlos en eso. —¿Lo hará usted?—. Pareció como si no pudiese dar crédito a sus oídos. Seguidamente me asió de la mano y me la sacudió y pagó la cuenta y me empujó a la puerta y llamó a un taxi, y estábamos ya en camino del aeropuerto antes de que en realidad me diese cuenta de lo que estaba sucediendo. El consultor del aeropuerto intentó convencerme de que tomase un mutuo; Mack había ofrecido pagarlo. Pero me mantuve firme. No creo en gentes que añaden Contactos a su lista, cuando los demás son de verdaderos amigos. Si había de sucederme algo, pensé, y alguien que no fuese mi mujer, o mi hermano, o mi antiguo compañero de colegio hubiera de captarme, estaba seguro de que los tres se ofenderían mucho. Así, pues, como había unos cuantos clientes en espera de establecer un Contacto extra antes de volar a Europa, el consultor no insistió demasiado. Siempre había sido para mi motivo de asombro que el tal Contacto fuese un procedimiento tan sencillo. Tres minutos manipulando los avíos; un minuto o dos para acoplarnos convenientemente los cascos en las cabezas; simples segundos para echar un último vistazo al ajuste, durante el cual el cerebro zumbaba con recuerdos dragados de ninguna parte y presentados a la conciencia como el entramado de una película... y se acabó. El consultor nos dio los certificados de rigor y el documento de garantía... válido para cinco años, recomendándonos su renovación, debido al desarrollo de la personalidad, el factor temporal geográfico, su enajenación instantánea en caso de muerte, plazo de caducación, sobre la existencia de alguna posibilidad de elección en el caso de más de un Contacto, etc. Y ya estaba. Nunca he sido capaz de comprender el principio sobre el que operaba el Contacto. Sabía que no fue posible antes del advenimiento de las moléculas electrónicas impresas, las cuales elevaban la capacidad de Información de los computadores al nivel del cerebro humano y más allá. Sabía vagamente que en primer lugar se había intentado llevar a cabo la telepatía mecánica y que lo lograron hallando medios para escudriñar todo el contenido de un cerebro, trasladándolo a un dispositivo electrónico. Sabía también que la telepatía no dio resultado, pero sí la inmortalidad. Lo que importaba, en términos profanos, era esto: sólo la llegada de la muerte bastaba para conmocionar a la personalidad hasta el punto de que deseara levantarse y andar. Mas lo deseaba desesperadamente. Si en alguna época reciente la personalidad fue como debiera mostrarse a la mente de otro, existía un lugar dispuesto para que ella lo ocupara. En este punto perdí conexión con las explicaciones. Así lo hacía prácticamente todo el mundo. La resonancia penetraba, y acaso la mente del receptor vibraba en afinidad con la de la otra persona a punto de morir; era ésta una bella imagen y el proceso se operaba; así, pues, ¿qué más se podía pedir? Tardé en salir de debajo de lo que él fue; se trataba de un unilateral y mi nuevo amigo estaba siendo escudriñado, lo que suele ser rápido, mientras que yo estaba siendo simplemente estampado, lo que es algo más lento. Cuando acabé él estaba intentando discutir algo con el consultor, quien no le hacía gran caso, pero él no consentía que le rechazaran... tenía que obtener la respuesta. Y la tuvo en el momento en que estaba yo surgiendo de debajo del casco. —No, no hay ningún efecto conocido. Sobrio o embriagado, el proceso continúa. Era cosa que a mí no se me había ocurrido antes... si el licor desvirtuaría o no la precisión del Contacto. Pensando en el licor, recordé que había ingurgitado una gran cantidad de whisky y que era la primera vez en muchos meses que había consumido algo más que un par de cervezas. Durante un rato experimenté una cálida sensación, en parte debida al alcohol y en parte al conocimiento de que, gracias a mí, aquel último hombre solitario no seguiría padeciendo su triste soledad. Luego comencé a perder el tiento. Creo que se debió a que Mack había traído consigo el resto de la botella, e insistió en brindar por nuestra nueva amistad... o cosa por el estilo. De todos modos, recuerdo que tomó un taxi y dio al conductor mi dirección y que luego llegó la mañana, y que él estaba durmiendo en el canapé de la salita, y que el timbre estaba sonando como una llamada de alarma. Hilvané estos hechos poco después. Cuando abrí la puerta, apareció Mary de pie en su umbral. La mujer que había anulado a Mack el día anterior. Entró cortésmente, pero con una expresión decidida que no pude resistir por la resaca que llevaba a cuestas y me pidió que me sentara, haciéndolo ella también. —¿Es verdad lo que me dijo Mack por teléfono? —me interpeló. Parecí ausente. Me sentía ausente. Impacientemente, añadió: —Sobre establecer un Contacto con usted. Me llamó a las dos de la madrugada y me lo contó todo. Tuve ganas de tirar el teléfono por la ventana, pero colgué tras haberle sonsacado el nombre de usted y parte de su dirección, el resto lo hallé en el listín. Pues no quiero que nadie acepte a Mack. ¡Nadie! Para entonces ya comenzaba a relacionar las cosas. Pero no tenía mucho que decir. Y la dejé que prosiguiera. —Una vez leí una historia —dijo—. No recuerdo de quién. Acaso la haya leído usted también. Sobre un hombre que salvó a otro que se estaba ahogando. Y el tipo se mostró tan agradecido que le colmó de regalos, intentó hacerle favores, dijo que era su único amigo en todo el mundo, le siguió por todas partes como un perro, se trasladó a su casa... y finalmente, el salvador no pudo soportarlo más y lo volvió a empujar al río. Ese es Mack Wilson. Por eso Mack Wilson ha sido enviado al cuerno por todos los que se empeñó en que establecieran contacto con él durante los dos pasados y mortales años. Yo lo soporté por espacio de tres meses y me parece que es casi un récord. Se oyó el chasquido de un picaporte, abrióse una puerta y apareció Mack en camisa y pantalones, arrancado de su sueño en la salita por la voz de Mary. —¿Lo ve usted? —estalló primero ella—. ¡Ya ha empezado! —¡Tú! —barbotó a su vez Mack—. ¿Es que no has hecho bastante? —Y volviéndose hacia mí añadió—: No está satisfecha con haberme anulado, dejándome sin un Contacto en el mundo. Ha tenido que venir aquí a intentar que haga usted lo mismo. ¿Puede imaginarse a alguien odiándome hasta ese extremo? Con la última palabra, se le quebró la voz y vi que en sus ojos habían verdaderas lágrimas. Hice un esfuerzo para despejar mi confusa mente y hallar algo que decir. —Mire —dije—. Yo hice todo esto precisamente porque me parece que en nuestros días nadie ha de estar sin un Contacto. Lo hice para ayudar un poco a Mack —hablaba principalmente a Mary—. Bebí mucho la pasada noche y él me trajo a casa, y por eso se encuentra aquí esta mañana. No me importa quién es, ni lo que haya hecho... también yo tengo Contactos y no sé lo que hice o dejé de hacer, y hasta que Mack escoja algo, acaso con alguien donde trabaja, salgo fiador por él. Eso es todo. —Así es como empezó conmigo —dijo Mary—. Luego se trasladó a mi apartamento. Después comenzó a seguirme por la calle para asegurarse de que nada me pasara, según decía. —¿Qué habría sido de mí si algo hubiese sucedido? —protestó Mack. De pronto, mi mirada se posó en el reloj de pared y vi que era mediodía. Di un brinco. —¡Jesús! —exclamé—. Mi mujer y los pequeños vuelven a las cuatro, y prometí ordenar el apartamento mientras estaban fuera. —Le echaré a usted una mano —dijo Mack—. Por lo menos eso le debo. Mary se puso en pie y me miró con expresión desesperanzada. —No diga después que no le previne —dijo. Tuvo razón. También Mack resultó muy servicial. Tenía más disposición para la casa que una serie de mujeres que he conocido, y aunque hubo de entregarse a la faena hasta la llegada de mi mujer a casa, lo hecho resultó perfecto. Hasta mi mujer quedó impresionada. Así, pues, como se iba haciendo ya tarde, insistió en que Mack se quedase a cenar con nosotros, y él fue a buscar cerveza y dijo a mi mujer el puesto que tenía, y luego, a eso de las nueve, manifestó que quería acostarse temprano, debido al trabajo del día siguiente, y se marchó a su casa. Lo que parecía importante, dadas las circunstancias. Deseché cuanto Mary había dicho, considerándolo como despecho de mujer y sentí pena por ella. No pareció, no, tener aspecto de ser tan arisca, cuando la vi por primera vez la noche anterior. Fue unos tres o cuatro días después cuando comencé a comprender. Existía esta nueva manía de ir a ver películas de pre-Contacto, y aun cuando yo no hubiera pagado nada por la contemplación de soldados y pistoleros matándose, sin Contacto a esperar, a mi mujer le habían dicho todas sus amigas que no debía perderse aquella escalofriante emoción. Mas teníamos el problema de los pequeños. No podíamos llevar con nosotros a nuestros gemelitos de once meses. Y hacía poco que nos había dejado nuestra asistenta habitual para tales ocasiones y, cuando llamamos pidiendo otra, resultó que no había ninguna disponible. En consecuencia intentó convencer a mi mujer para que fuese sola, pero no le gustó el plan y encendió la TV para ver sus programas de pre-Contacto. Decidimos, pues, desechar la idea de ir a ver la película, aunque yo sabía que la pobre se sentía desilusionada. Pero entonces llamó Mack, se enteró del problema que teníamos y al punto se ofreció para quedarse cuidando de los peques durante nuestra ausencia. Estupendo, pensamos. Parecía deseoso, competente, y hasta ansioso de hacernos aquel favor, por lo que no sentimos preocupación alguna al irnos. Y los pequeños estaban dormiditos antes de marcharnos. Aparcamos el coche y empezamos a dirigirnos al cinema. Estaba oscureciendo, hacía frío y apretamos el paso, aunque teníamos mucho tiempo antes de que comenzara la película principal. De pronto, mi mujer lanzó una ojeada hacia atrás y se detuvo en seco. Un hombre y un chico que la seguían tropezaron con ella y hube de excusarme. Cuando se fueron le pregunté qué diablos le había pasado. —Me pareció ver a Mack siguiéndonos —respondió—. Es raro... —Muy raro —convine—. ¿Dónde?. Miré a la acera, pero había en ella muchas personas, incluyendo algunas trajeadas de manera parecida a Mack y de aspecto semejante. Se lo dije y convino también en que probablemente se había equivocado. No la pude sacar de aquel probablemente. El resto de nuestro camino al cine fue una especie de andar de costado torpemente, debido a que ella seguía mirando hacia atrás. Al cabo de un rato me desconcerté y de pronto creí comprender por qué lo hacía. —No tenías realmente deseos de venir, ¿verdad? —¿Qué quieres decir? —respondió, ofendida—. He estado deseándolo toda la semana. —No lo creo, en realidad —insistí—. Tu subconsciente te la está jugando... haciéndote pensar que ves a Mack, para que tengas una excusa de volver a casa en vez de ir al cine. Si solamente has venido a causa del Kaffeeklatsch donde te han inculcado la idea y verdaderamente crees que no vas a disfrutar, regresemos. Vi por su expresión que tenía yo por lo menos razón a medias. Pero ella negó con la cabeza. —No seas tonto —dijo—. Mack pensaría que es de lo más raro que volviésemos en seguida a casa, ¿no es así? Podría suponer que no nos fiamos de él, o algo por el estilo. Así, pues, entramos en la sala de proyecciones y se nos recordó cómo era la vida —y, peor, cómo era la muerte— en aquellos días ya lejanos de hacía pocos años, cuando no existía aún el Contacto. Al encenderse brevemente las luces entre las dos películas, me volví a mi mujer. —Debo decir que... —comencé, y me detuve, quedándome con la mirada fija. El estaba allí, al extremo de nuestra fila de butacas. Supe que era Mack y no alguien que se le parecía, porque estaba intentando agachar la cabeza y esconderla, para impedirme que le reconociese. Señalé hacia él y la cara de mi mujer se puso blanca como el yeso. Nos dispusimos a levantarnos, y, al ver nuestro movimiento, echó a correr. Logré echarle el guante afuera, lo así por un brazo y haciéndole girar sobre sus talones dije: —¿Qué diablos significa esto? ¡Es la burla más indecente que nadie me haya hecho! Si algo sucedía a los pequeños, sería desde luego el fin. No se puede establecer un Contacto con un niño hasta pasada la edad en que aprende a leer, como mínimo. Y tuvo la desfachatez de discutir conmigo. De excusarse. Dijo algo así como: —Lo siento, pero estaba tan preocupado que no pude resistir más. Tenía que asegurarme de que todo iba bien, sólo pensaba estar fuera un ratito y... Mi mujer llegó ahora hasta donde estábamos interviniendo. Jamás sospeché que conociese tantas palabrotas, pero las espetó, terminando por asestar sendos golpes en la cara de Mack con su bolso, antes de conducirme al coche a toda prisa. Durante todo el trayecto a casa me estuvo reprochando lo idiota que había sido enredándome con Mack, respondiéndole yo que era una gran verdad... que hice a aquel tipo un favor porque opinaba que nadie debía quedarse solo y sin un Contacto... pero, verdad o no, sonaba a hueco. El sonido más terrorífico que jamás oyera fue el desgañitarse de los dos pequeños cuando entramos en casa. Mas no les pasaba nada, excepto que se sentían abandonados, y los consolamos y les hicimos fiestas y carantoñas hasta que se calmaron. La puerta del exterior se abrió mientras mi mujer y yo estábamos lanzando suspiros de alivio... y apareció de nuevo Mack. Desde luego yo le había dejado una llave mientras estábamos fuera, por si tenía que bajar en busca de algo. Bueno unos minutos es una cosa y otra el seguirnos hasta el cine y permanecer luego sentado viendo la película. Me quedé prácticamente sin habla al verle y por esta causa le dejé que pronunciase las primeras palabras. —¡Por favor! —dijo—. ¡Debe usted comprenderlo! ¡Lo único que yo quería era asegurarme de que nada le pasaba! Supóngase que hubiese tenido un choque en el camino al cine, y que yo no lo supiera... ¿qué sería de mí entonces? Sentado aquí, mi inquietud iba en aumento, hasta que no pude resistirlo más... todo lo que yo quería era asegurarme de que se encontraba usted sano y salvo, pero cuando llegué al cinema me preocupó que volviese usted lo mismo a casa y... No hallé todavía palabras, pues estaba dominado por una cólera ciega. Por lo tanto, no pudiendo soportarlo más di un brinco y le asesté un puñetazo en plena mandíbula, que lo echó hacia atrás, a través de la puerta abierta, a cuya jamba se asió para no caer; su cara se contrajo como la de alguien que se ha metido en un juego demasiado violento para él y comenzó a gimotear: —¡No me eche! ¡Usted es el único amigo que tengo en el mundo! ¡No me eche! —¡Amigo! —barboteé yo—. ¡Después de lo que hizo esta noche no le llamaría a usted amigo aunque fuese el último ser sobre la Tierra! Le hice a usted un favor y me lo pagó exactamente de la manera que Mary dijo que lo haría. ¡Váyase al diablo, fuera de aquí y no intente volver...! ¡Y la primera cosa que voy a hacer por la mañana, es acudir a una agencia de Contacto para que lo borren a usted! —¡No! —gritó él. Nunca pensé que un hombre pudiese chillar así... como si le hubiesen aplicado un hierro candente en la cara. —¡No! ¡Usted no puede hacer eso! ¡Es inhumano! ¡Es...! Le así y le arranqué la llave de los dedos y por mucho que resistió y forcejeó intentando quedárseme pegado, prosiguiendo con su estúpido lloriqueo, lo empujé afuera y le di con la puerta en las narices. Aquella noche no pude dormir. Di innumerables vueltas en mi cama, en medio de la oscuridad. Al cabo de cosa de una hora, oí que mi mujer se incorporaba en la otra cama. —¿Qué te pasa, querido? —preguntó. —No lo sé —respondí—. Creo que me siento avergonzado por haber echado a Mack como lo hice. —Tonterías —dijo ella, tajante—. Es que eres demasiado blando de corazón. No podías haber hecho otra cosa. Solitario o no, se comportó asquerosamente con nosotros... dejando abandonados a los niños, tras haber prometido cuidarlos en nuestra ausencia. Tú dijiste que le estabas haciendo un favor. No podías saber qué clase de persona iba a resultar. Ea, descansa ahora y duerme. Ya te despertaré temprano para que acudas a una agencia de Contacto antes de ir al trabajo. En este preciso momento, y como si él hubiese estado escuchando, lo capté. Nunca podría describir, aunque lo intentase en veinte vidas, el triunfo viscoso, solapado y plañidero que había en su mente cuando sucedió. No pude desprenderme de la sensación de «¡Vaya, lo burlé de nuevo!». O el sobrentendido de: «¡Usted me trató de mala manera; vea ahora cómo, puedo yo tratarle a usted!» Creo que grité varias veces al darme cuenta de lo que había sucedido. Desde luego. Me había inducido engañosamente a establecer un Contacto con él, como lo había hecho ya con otras personas antes... solo que ellas lo habían «calado» a tiempo y lo habían anulado sin decírselo, de manera que, cuando lo descubrió, era ya demasiado tarde para que pudiera defraudarlas, como lo hizo conmigo. Yo le había dicho que lo anularía por la mañana... puesto que era una decisión unilateral y por lo tanto no podía él hacer nada para impedírmelo. Algo en mi voz debió haberle indicado que efectivamente estaba decidido a hacerlo. Pero si no podía detenerme, cuando menos podía anticipárseme y eso es exactamente lo que hizo. Se pegó un tiro en el corazón. Seguí esperando por un tiempo. Combatí la bascosidad que se me había infiltrado en la mente, envié a mi mujer y a los pequeños de nuevo a casa de los padres de ella, e intenté pechar con la situación. Me ocupé luego en descubrir exactamente la serie de mentiras que Mack me había dicho... sobre su estancia en el reformatorio y su paso por la cárcel, sus latrocinios no descubiertos, los viles trucos que usó con personas a las que llamaba sus amigos, trucos semejantes al que había utilizado conmigo... pero luego todo se quebró y hube de llamar a mi suegro para preguntar si había llegado ya mi mujer con los niños, y al decirme que aún no, me comí las uñas hasta la raíz, y llamé a mi antiguo amigo Hank, quien me dijo «¡Hola!», y que sí, que desde luego tenía vigente el Contacto conmigo, aplicándome los epítetos de viejo tal y cual, y preguntando cómo estaba y diciéndome que tal vez ¡ría en avión a Nueva York a pasar el próximo fin de semana. Me sentí horrorizado. No pude remediarlo. Me parece que pensó que estaba yo loco, o que, en todo caso, me mostraba idiotamente inculto, cuando intenté prevenirle que suspendiera su viaje, y tuvimos una discusión de órdago que prácticamente terminó con la amenaza por su parte de cancelar el Contrato si seguía hablando así a un antiguo camarada. Luego me entró el pánico y tuve que llamar a mi hermano menor Joe, pero no estaba en casa, pues se había ido a pasar el fin de semana a algún sitio, según mi parte de mente me explicó, y que no había que preocuparse sobre el particular. Pero mi parte de mente correspondiente a Mack dijo que probablemente estaba muerto y que mi antiguo amigo iba a abandonarme, y muy pronto no tendría yo ningún Contacto en absoluto y me quedaría por lo tanto permanentemente muerto.. ¿y qué sobre aquella película de la pasada noche, con seres que eran asesinados y no tenían ningún Contacto en absoluto? Volví, pues, a llamar a mi suegro, y sí, mi mujer y los pequeños estaban ya allí, e iban a ir al lago a dar un paseo en la barca de un amigo. La noticia me aterró, e intenté decir que aquello era muy peligroso, y que no les dejase, y que yo mismo iría y los volvería a traer a casa si era necesario, y que... Mas la cosa no paró ahí. Había pasado ya bastante tiempo con Mack fundiéndose en el resto de mí. Yo esperaba y esperaba que cuando se produjese el clic irían mejor las cosas. Pero fueron peor. ¿Peor? Bueno, no puedo estar seguro de ello. Quiero decir que es verdad que hasta entonces estaba corriendo los más espantosos riesgos. Como el de salir a trabajar todo el día y dejar a mi mujer sola en casa... ¡podría haberla sucedido cualquier cosa! Y no ver a Hank durante meses. Y no comentar con Joe cada oportunidad que se me presentaba, de manera que si él muriera, yo no podría establecer otro contacto en su lugar. Ahora la cosa va mejor, creo. Ahora tengo esta arma y no salgo fuera a trabajar, y no pierdo de vista en absoluto a mi mujer, y vamos a ir conduciendo muy cuidadosamente a ver a Joe y lograr que no haga disparates, y cuando lo tenga yo bien enderezado iremos a ver a Hank para prevenirle que no efectúe ese descabellado, por arriesgado, viaje a Nueva York, y entonces acaso vayan las cosas como sobre ruedas. Lo que me preocupa, sin embargo, es que he de descansar de cuando en cuando, y... ¿qué pasaría si algo les sucede a ellos mientras duermo? PICOS PARA ENTREGAR Christopher Anvil CHRISTOPHER ANVIL es conocido por los lectores de habla hispana por sus apariciones en la revista NUEVA DIMENSIÓN. Esperamos que BILL FOR DELIVERY, título original con que fue publicado en la revista ANALOG el presente relato, sea del agrado de todos los lectores. Querido Sam: Estoy de acuerdo en mantenerme en contacto contigo. Los viejos amigos deberían mantenerse unidos, especialmente cuando ambos se encuentran en el negocio de los transportes espaciales. Tu carta, con citas de tu diario en el viaje del «Starlight» con el alborotador, me llegó, aparentemente, después de ser reexpedida por la mitad del universo conocido. Inmediatamente coloqué el carrete del mensaje en el visor, pero puedo decirte que lo hice con dedos temblorosos, debido a que he estado viviendo muy solo. Debo reconocer que lo que sufriste fue terrible, pero te aseguro, Sam, que lo que yo estoy pasando es todavía peor. Al igual que tú eres el primer oficial en el «Starlight», yo soy primer oficial del «Whizzeroo». Precisarás por el nombre, que nuestra compañía no es en absoluto tan digna como aquella en que tú trabajas, pero eso no importa. Aún podía ser peor. Uno de nuestros navíos hermanos es el «TSM Clunker». Esos nombres se ponen de la siguiente manera: El Viejo mira los expedientes de éste y aquel navío y, de pronto, se pone colorado, da un puñetazo en el escritorio y grita: —¡Fíjense en esta lamentable hoja de servicios! ¿Y llaman a eso el «Star of Space»? ¿Eh? ¡Pero si no han cumplido el horario en los últimos diez viajes! ¡«Star of Space» y un cuerno! ¡De ahora en adelante se les llamará el «Muddlehead»!. Y eso es todo. En el siguiente viaje al centro de carga, sale un brigada que borra el «Star of Space» y pinta en su lugar el «Muddlehead.. El Viejo juzga estrictamente por los resultados. Si tienes una racha de mala suerte, o incluso si toda la tripulación cae enferma con la viruela verde, aunque no sea culpa tuya, eso no es excusa. Todo lo que recibes del Viejo es: —¡Nada de coartadas! ¿Siguió usted el horario o no lo siguió? La mejor respuesta sería: —Bueno, sí, jefe, claro que seguimos el horario. —Está bien. Eso es lo único que me interesa. Ya comprenderás lo que quiero decir. Resulta bastante duro, si. aun sin culpa propia el gravitador se estropea antes de que termina su triplicado período de garantía, o las correderas de congruencia se escapan un puntito y dejan colgado el navío en medio de la nada durante un mes. No importa sino tienes el menor control sobre la avería del que se puede tener acerca de la velocidad de la luz. Lo único que cuenta es: «¿Se atuvo usted al horario?». Me parece que te estarás haciendo a la idea, Sam. Esto no es un grupo en donde se estudian las ondas cerebrales de la tripulación después de cada viaje, o que envían con ella a psicólogos, enfermeras, o caramelos gratis para mantenernos felices. Ahora vamos al jaleo en que estoy metido. Creo que debería contarte que el modo en que el Viejo opera es bastante anticuado, desde algunos puntos de vista. Pero, no me parece apropiado decirte que resulta ridículo. Una automática del 45 resulta bastante arcaica, pero cuando las grandes balas de plomo empiezan a salir, te lo aseguro, no tiene nada de ridículas. Eso es lo que quiero que tengas presente mientras te cuento mis cosas. De este modo el Viejo es un anticuado, se trata de su manera de operar cuando alguien le traiciona. Hubo un tercer oficial, hace tiempo, que falseó una carga de pieles de Stiger en primer grado, hizo saltar la nave al próximo centro de embarques y se embolsilló un beneficio limpio de ochenta mil por los cueros y la sección de carga. Ese pájaro invirtió treinta mil en dejar una pista tan astuta que costaría una fortuna inconcebible perseguirle y capturarle. Ahora, el ejecutivo de carga especial moderno, puesto al día, no dejará que la emoción nuble su razonamiento, sino que presentará ese problema a su computador y saldrá con la mejor respuesta desde el punto de vista del beneficio comercial. ¿Y qué te crees que hizo el Viejo? Bueno, me dicen que lo primero, fue levantarse de detrás del escritorio, alzar la silla por encima de su cabeza y estrellarla en la pared a unos diez metros de distancia. —Me cargaré a ese tipo aunque sea lo último que haga en la vida. Bueno, cómo sucedió exactamente, lo ignoro. No estaba presente, pero el pájaro que robó las pieles apareció diez meses más tarde orbitando en torno a un planeta en un yate espacial, más muerto que mi abuela, con una barra de hierro rodeándole el cuello. Bueno, algo anticuado es «positivamente conducta infantil»... salir y cargarse al pájaro que te robó, especialmente cuando ha dejado unas pistas falsas tan perfectas que resulta una pérdida de tiempo y dinero localizarle y meterle un balazo entre los ojos. Es anticuado. Pero, te lo aseguro, Sam, en realidad descorazonará al siguiente granuja que tenga la brillante Idea de hacer otra estafa. Traicionar al jefe es la tarea más dura de este equipo. Los errores honrados pero estúpidos, pueden ser igualmente malos. Hubo, por ejemplo, un controlador de carga en uno de nuestros navíos... ahora se llama «Morons Delight»... que cometió tres torpezas seguidas en el mismo viaje. Primero: no se percató que había lunares de orín frío en un cargamento de judías de cáscara dura. El orín penetró por las cáscaras, generó calor y humedad, las judías germinaron y la sección de carga, llegó a la estación de traslado repleta de una invasión verde que destruyó las mamparas. Después, dio el visto bueno a una sección con elevador de presión tipo plancha, lleno de una carga de grano que tenía entre sí huevos de gusano cortador. De los huevos salieron larvas que, comiendo rápidamente, se convirtieron en gusanos blindados y luego miraron en su torno buscando alguna roca que perforar para continuar el siguiente paso en su ciclo vital. Lo más próximo era la pared de la sección elevadora, que, como resultado, llegó a la estación de traslado agujereada como un cedazo, con el grano habiéndose salido y formado en torno a la nave una nube gigante. Uno puede pensar que esto resulta bastante desastre para cualquiera, pero te digo que este controlador de carga era excepcional. El siguiente embarque era una fábrica automática completa autosuficiente, construida para un planeta rico en minerales cuyas condiciones eran demasiado duras para la comodidad humana. Ya sabes cómo funcionan esas fábricas autosuficientes. Poco más o menos, una parte tiene excavadoras, martillos desmenuzadores, molinos y transportadores; otra parte tiene separadores y hornos, y los centros de tratamiento químico donde las impurezas son extraídas y se les alea los elementos necesarios; después está el Procesado Especial, seguido por la Manufactura, cuando se consigue ya el producto terminado. Otra sección alberga el hidrorreactor. las dínamos y el equipo de equilibrio energético, mientras que la última parte posee el centro automático de control. Fuera, hay dispositivos para que se mueva lentamente de sitio en sitio, mientras la fábrica extrae mineral para su propio suministro. Hay un aparatito más que recibe la señal que controla desde lejos a la factoría. Si quieres hacer una cosa, envías tal señal. Si quieres hacer otra, envías otra señal. La naturaleza de estas señales es un secreto oscuro y profundo, con los aparatos de control montados en secciones, un contractor conociendo sólo parte del plan, etc.... Pero hay una cosa chocante en esas factorías autosuficientes. En las órdenes recientes para revisar la carga, el controlador recibió las instrucciones siguientes: AVISO: ESTA AUTFAC-62A ESTA PROTEGIDA POR UN BAÑO ESPECIAL QUÍMICO. NO UTILICEN SONDAS ELECTRÓNICAS PARA AVERIGUAR SI SUFRE HUMEDAD. El «NO» en el aviso está escrito en rojo y tres veces subrayado. Bueno, en primer lugar, nadie puede comprar un revestimiento químico que detenga los organismos escamosos que se apoderan del metal, a pesar de la terrible demanda que existe. Ese proceso se ha de producir en la fundición, por tanto, ¿por qué conservarlo en secreto? Y en segundo lugar, ¿por qué prohibir tan desesperadamente que el controlador de carga utilice sus ondas electrónicas? ¿Cómo iban a poder perjudicar a un revestimiento químico? Ya comprendes lo que quiero decir. Hay un asunto singular en el aviso. Pero debió haber alguna razón. —Bueno, ¿qué te supones que hizo el controlador de carga cuando leyó la nota? Acertaste. La repasó tres o cuatro veces y gruñó. —Están chiflados —y siguió utilizando las ondas de cualquier forma. Esto me lo contó el primer oficial del «Moron's Delight» mientras estábamos en cierto lugar de recreo de un planeta fronterizo llamado Snake Hell. El «Moron's Delight», a propósito, efectúa el viaje partiendo de Snake Hell. Personalmente, ésta fue la primera vez que me enteré que había algo,«más allá de aquel lugar. Pero, en apariencia, el Viejo encontró excusas lo suficientemente buenas para inaugurar una línea más extensa. Bueno, como sabes, esas fábricas automáticas son de diferentes tamaños. Las mayores vienen en piezas, que equipos especialistas montan durante el camino. Pero la factoría particular confiada al «Moron's Delight» —que se llamaba «Recordbreaker», antes de que esto ocurriese— era de modelo pequeño. Tenía unos treinta metros de largo por veinticinco de ancho y desde arriba parecía poco más o menos una herradura tipo terrestre, o la pinza de un cangrejo, también terrestre. Para protegerla de las averías, la fábrica tuvo que ser colocado en la sección de carga, el contrato especifica que debe ser de una clase particular, de forma especial, acolchada y fabricada con aleación de acero de la máxima calidad. Cualquier hombre del espacio ve que en esta sección engañosa de las bodegas se utiliza mucho más acero y todo lo demás del que es necesario, pero claro, fueron los Ingenieros de la compañía fabricante de factorías automáticas quienes elaboraron las especificaciones y lo que se veía sobre el diseñado de las bodegas de carga se podría escribir en la punta de un alfiler. Sin embargo, es inútil discutir tales cosas, puesto que vienen especificadas en el contrato. Bueno, volvamos al controlador de carga del Moron's Delight». Después de revisar el modo en que la factoría estaba colocada sobre sus gigantescos soportes flexibles y de examinar todos los muelles, almohadillado neumático, tapas de plástico en forma de red y lo demás que tenía en la lista, llegó a! aviso de NO UTILIZAR sus ondas electrónicas y no le hizo el menor caso. No encontró nada malo, puso el visto bueno en los documentos necesarios y la sección de carga fue enviada hasta el punto en donde se cortan los reactores. Después la nave empezó a regresar. Cuando la sección de carga de lujo llegó a cierta posición, produjo un salto en el subespacio. Los detectores así lo mostraron, por lo que resultó que no había nada de que preocuparse. La única dificultad fue que la sección de carga entró en el subespacio y jamás salió por el otro extremo. No es difícil imaginarse dónde estuvo el error. Cuando aquel controlador de carga ignoró el aviso y utilizó sus sondas en la factoría, se estaba buscando el disgusto. Evidentemente, los sabihondos que hicieron la factoría no serían tan ilógicos sin ningún motivo. Puesto que no querían que se utilizasen sondas electrónicas cerca de la factoría, debía ser porque de algún modo tales sondas interferirían en el mecanismo. Ya que la razón que daban no era de que calentaría el agua hasta ponerla a hervir, debía haber otro motivo. Ahora, ¿a qué parte de aquella factoría autosuficiente afectarían las señales enviadas por las sondas? Pues seguro que no perjudicarían al equipo de excavado y de procesado Inicial. Pero ¿y si. después de recorrer todas las precauciones elaboradas en secreto, resultaba que las señales de las ondas podían activar la unidad de control remoto supersecreto... por pura casualidad? ¿Qué había pasado? Claro, habían hecho cambios. Pero hasta entonces, ¿cómo embarcar con seguridad las fábricas casi terminadas y dispuestas a recibir órdenes que tenían preparadas ya? Eso debió ser el motivo por el que se les proporcionaba el revestimiento químico. Un controlador de carga con olfato para las-dificultades leería el aviso y se esperaba que no utilizase sondas electrónicas en la factoría. Pero, como recordarás, aquel particular controlador de carga prescindió de la advertencia. Naturalmente, siendo así la vida, activó la unidad de control remoto. Y se puso en marcha la fábrica. Bueno, la fábrica estaba diseñada para extraer mineral de hierro y, utilizando su nuevo proceso especial propio, convertirlo en lingotes de acero. Bien, los treinta y pico de metros de la fábrica estaban metidos dentro de un recipiente de aleación de acero. Las excavadoras, desmenuzadoras, cedazos, tenían que manejar cualquier mineral corriente, pero puedes ver que el mineral de la dureza de aquel recipiente de aleación de acero, sería un problema para la factoría. También esta fábrica estaba diseñada a moverse bajo su propia energía hasta el mineral más próximo. Pero en este caso, el mineral, la sección de carga de aleación de acero, se detectaba en todas las direcciones, rodeando por completo la factoría. Aparentemente costó tiempo a los computadores de la factoría resolver los problemas. Así que todo pareció pacífico y tranquilo cuando la factoría y la sección de carga desaparecieron en el subespacio. Pero no mucho después, la factoría en apariencia superó las dificultades, fabricó algo especial, como taladros e imanes y se puso a trabajar. Cuando llegó el momento de que la sección de carga llegase al espacio normal, no quedaba de ella parte suficiente para realizar la tarea. Se la había comido la fábrica. Cuando la alarma se produje acerca de las instalaciones desaparecidas, naturalmente, nadie tenía idea de lo que había sucedido. Pero parecía como si alguien hubiese encontrado el modo de emitir una parte de carga por el subespacio. De inmediato, la fuerza espacial se mostró preocupada por las posibilidades y envió una llamada de alerta a todos los sectores. Sin duda que oíste la alerta en aquel tiempo. Pero, como recordarás, la cancelaron en seguida y nunca explicaron lo que había pasado. Naturalmente. Se sentían demasiado embarazados. Encontraron la fábrica rodeada de un enorme número de pequeños objetos metálicos de dos clases, uno era un corto cilindro hueco cerrado en un extremo y ligeramente ensanchado en el otro, del tamaño de un gran tintero y con un diminuto dibujo en forma de ramitos de rosa a un lado. Los otros objetos eran discos pequeños ligeramente arqueados, con un mango pequeño en lo alto de cada cual. Habían literalmente millones de estos chismes, cada uno hecho con finísimo hierro forjado. La fuerza espacial, operando en la alerta general, rué acuciada hasta el límite para que averiguase la verdad y al principio no sabían qué deducir de aquellos objetos. Después de repasarlo se encontraron con el problema de introducir la fábrica en otra sección de carga, cuando el interés general de esta factoría autosuficiente estribaba en comerse las bodegas de carga y convertirlas en más millones y millones de esos pequeños discos y cilindros. De una cosa pasaron a otra y puesto que todo tenía lugar en el subespacio, quedaron bastante confusos para cuando lograron sacar de nuevo la fábrica, junto con algunos millones de esos productos. Mientras, alguien que tenía tiempo para pararse y pensar trataba de descubrir la función de aquellos cilindritos de hierro forjado. Los discos encajaban estupendamente encima de ellos, ¿pero para qué servían? Puedes imaginarte esa disposición mental, cuando comprendió que tal milagro de la ciencia moderna había conseguido convertir una bodega de carga de carísima aleación de acero, en un enjambre de orinales de hierro forjado, prácticamente sin valor. Peor todavía, no podían desconectar la fábrica y dejarla inútil a causa de que el supersecreto generador de señales de control había sido embarcado por ruta diferente utilizando un transporte de la competencia. Y cuando el representante especial de la fábrica llegó, resultó que, la factoría, resolviendo las órdenes contradictorias enviadas a ella accidentalmente por las señales de las ondas y desempeñadas eficientemente reduciendo el acero de alta calidad en hierro forjado, había adquirido una «psicosis de tozudez» y se había convertido en «Perversa y nada cooperativa». En resumen, el experto no pudo apagarla, ni cortar su funcionamiento. En su lugar, la fábrica se apoderó de su generador de control de señales e hizo quince o veinte orinales basándose en su carcasa protectora y él temió volver por miedo de que le hiciese víctima de la misma jugarreta. Ya puedes ver, Sam, lo que es una vida frenética mientras dura. Pues bien, el trastorno de todo esto, que concierne a todos los que trabajan en la compañía, fue el rebautizar al «Recordbreaker». enviarlo más allá del Snake Hell, la súbita desaparición del controlador de carga y la rebaja de un diez por ciento de todos los sueldos del personal directivo, incluyendo el salario del Viejo, para que la compañía pudiese amortizar la sección de carga que la factoría automática se comió. También se armó un gran escándalo sobre la condición psicótica en que entró la factoría y se hicieron amenazas de demanda judicial, pero el Viejo logró capear el temporal convenciendo a los fabricantes de lo perjudicial que sería esa publicidad si el escándalo seguía adelante. Así que todo ahora está zanjado excepto el pago de la sección de carga. Lo que trato de decirte, Sam. es lo pronto que uno se puede ver abrumado si algo sale mal y también quiero que te hagas una imagen bastante clara de la potencial de dificultades que poseía este controlador de carga que desapareció después de que el «Recordbreaker» fue rebautizado con el nombre de «Monron's Delight». Si alguna vez ha existido un tipo que sirviese de imán para la mala suerte, me parece que él era el mejor de todos. Claro, llegó hasta nosotros con una estupenda recomendación de Interlestar Rapld Transport, pero es una compañía de la competencia, así que adivínalo. Ahora, Sam, en cuanto a mis propias dificultades, te diré que el jaleo en que te metiste con ese alborotador fue bastante duro, pero parece como unas vacaciones comparado con lo que tengo entre manos. Creo haberte dicho lo bastante para que comprendas, cuando afirmo que el Viejo tiene una manera especial de reaccionar si se siente acorralado. Si piensas que consulta con un computador para conseguir el medio mejor de beneficios máximos y pérdidas mínimas es que no te has hecho una buena composición de lugar. Lo que hace es cortar coeficientes y disminuir el tiempo de transporte, admitiendo toda clase de cargas y aceptando cualquier negocio que le caiga en las manos, prácticamente sin hacer preguntas. De ordinario teníamos bastante cuidado en lo que se refería a los contratos de entrega, como sabes, siempre hay algún zoo ansioso de obtener una muestra única de un kangfoar vivo de sesenta y cinco metros de tamaño, o algún Instituto de investigaciones que se muere de ganas de averiguar el secreto de aquellos quistes radiactivos que aparecieron después de la gran explosión Cyrene IV. El trabajo que contrató el Viejo no fue tan claro y abierto como alguno de esos dos. Superficialmente parecía un caso fronterizo. Uno no lo tocaría sino necesitase el dinero. Pero examinándolo bien, se piensa que es posible salir intacto de la misión. Por desgracia, cuando nos llegó este contrato, nuestro navío, el «Whizzeroo», estaba parado en espera de un nuevo trabajo y en condiciones óptimas para aceptarlo. Lo primero que supe fue esto: «Hook» Fuller segundo oficial del «Whizzeroo», entró y me mostró una hoja de papel con un mensaje, colocándomelo debajo de las narices. La miré y leí: ACEPTO ORDEN PARA ENTREGA DE CINCUENTA PÁJAROS BANJO VIVOS AL CENTRO DE INVESTIGACIONES DE RECURSOS HUMANOS EN ULTIMA, STOP. SIGUEN DETALLES, STOP. CUENTO CON EL WHIZZEROO. STOP. NO ME HAGAN QUEDAR MAL. El nombre del Viejo estaba al final. —Cincuenta pájaros Banjo vivos —dije—. ¿Qué es un pájaro Banjo? «Hook» puede que no sea dramático, pero conoce su trabajo y es lo bastante duro para aguantar en este negocio. —Que me aspen si lo sé —contestó ceñudo—. Pero no me parece nada bueno. He estado tratando de convencer al capitán de que descargase los gravitadores y rechazase la misión, pero el «capi» tiene miedo de que el Viejo pueda descubrirlo. Pete Synder, el tercer oficial, intervino esperanzado. —Quizás podríamos romper el extremo del gancho de arrastre. Ya está muy gastado. Tendrían que hacernos volver para reparar la avería y el «Spitoon» recibiría el encargo del trabajito. —Es inútil —contestó Hook—, porque ese grupito de los Recursos Humanos, envía su especial sección de carga y no se engancha. Se le remolca con cables y barras espaciales. Durante la siguiente media hora, Hook, Pete y yo nos estrujamos los sesos con el problema de librarnos de aquel en-carguito. Pero no pudimos encontrar ninguna salida y a su debido tiempo terminamos en órbita de un planeta pionero que en el atlas recibía el nombre de «Rastor III» y que los exploradores bautizaron con el nombre de «Pobreza». La sección especial de carga ya estaba allí y vimos que no había manera de escabullirse de aquella misión. Como último recurso, Hook, el capitán y yo, se lo confiamos todo a Barton, nuestro controlador de carga. —Escucha —dijo el capitán—, no estoy impaciente por realizar esta tarea. Hay media docena de saltos por el subespacio entre este lugar y el de descarga y uno de esos saltos puede llevarnos a cualquier ruta nueva más allá de Snake Hell. Daremos esos saltos con un remolque tirado por cables y barras, deberemos hacer de niñeras para cincuenta pájaros de buen tamaño durante todo el viaje, y, si eso no basta, tendremos que certificar su estado de salud de ahora, al principio, pero también tendremos que repetir el certificado después de cada salto. No podemos recorrer el pasillo para cuidarnos de ellos, tampoco, porque la sección de carga no está enganchada junto a nuestro casco. Recuerda que se la remolca. Peor todavía, las barras son tan largas que el corredor extensible no llegaría hasta ellas. No hay manera de llegar desde el navío a la sección de carga sin trajes espaciales. Francamente, Barton, este trabajo huele mal. ¿No podrías encontrar nada malo en esta sección? —Señor —contestó Barton—. La he vuelto del revés buscando alguna falta o algún defecto en esa sección de carga. Es la mejor montada que vi en muchos años. —¿Qué hay de las escamas y del orín? —No hay nada de escamas ni orín y este viaje tampoco sería crítico de ninguna manera. —¿Por qué no? —Son los pájaros los que queremos llevar. El orín ni las escamas les perjudicarían. Además, es que no hay orín. —¿Qué hay de ese monstruoso equipo para mantener inconscientes a los pájaros? ¿No tiene ninguna falta? —No que pueda encontrar. Además, ese material está garantizado. —Eso no impedirá que falle. —No, pero al menos significa que podremos cobrar si falla. Además, no pude encontrar nada malo en él. Hay sólo una cosa que se me ocurre. —¿El qué? —Si el equipo de salto de la sección de carga está desfasado con respecto al nuestro, podríamos negarnos a emplearlo. —Ni hablar. Ya lo repasamos. —Entonces no nos queda más remedio que aguantarnos con el trabajo. Hook y yo discutimos con él, el capitán nos respaldó, pero Barton no quiso ceder. Lo siguiente que supimos es que transportábamos los pájaros banjo y los cargábamos en la sección adecuada en donde cada ave se suponía que tenía que ser atada a su colchoneta individual y con un tubo conductor de anestesia metido en su pico. Es fácil de decir, pero cuando uno considera que todos esos pájaros tienen más de un metro de altura, que pesan alrededor de cuarenta kilos, poseyendo unas alas cortas fuertes armadas con ganchos, que sus espolones alcanzan una longitud de veinticinco centímetros en la parte posterior de cada pata, sin mencionar las zarpas, verás que tuvimos un trabajito divertido para conseguir que esas cosas se acostasen y respirasen la anestesia. Y todavía no he mencionado la mejor parte de ese pájaro. Ahí está la pega. Uno esperaría que la construcción de esos pájaros les proporcionase como característica el tener picos cortos, curvados y duros. Pues no señor. Tienen un esbelto pico recto de unos sesenta y cinco centímetros de longitud y tan afilado en el extremo como una aguja. Puesto que los pájaros machos utilizan el pico como un espadín, resulta una experiencia memorable manejarlos. Casi me olvidé mencionarte que los pájaros macho poseen una capa de innumerables espinas diminutas que se clavan, rasgan, levantan tu piel y te infectan. Gracias a los colonos, que tenían a cada ave atada en un saco de cuero con las patas ligadas juntas, sobresaliendo la cabeza y atado también el pico, pudimos cargar los animaluchos en el remolque y subirlos hasta la sección de carga. Desgraciadamente, no había manera de atarles a sus literas individuales sin quitarles las bolsas de cuero. Y una vez que lo hicimos, quedaron libres las alas, entonces comenzó la diversión. Ya sé que tú podrías decir: «¿Por qué no los anestesiasteis primero? Bueno, la anestesia era para mantenerles bajo una especie de suave sopor, durante la mayor parte del viaje. Era un género suave, que actuaba despacio y que no daba resultado a menos que se pudiese mantener los respiraderos del pájaro apretados contra la manguera durante unos cinco minutos. Pero para hacer esto los tenías que tener ya atados y mantenerles la cabeza quieta, por lo que era necesario sacarles antes de las bolsas. Eso libertaba sus alas. Bueno, la primera cosa que un pájaro hizo cuando se encontró libre las alas, fue agitarlas para rasgar las ligaduras de su pico. Ahora podía apuñalar formando un arco de trescientos sesenta grados con el pico. Cuando apuñala algo pone toda su fuerza en agredir. El pico es capaz de atravesar entonces un traje espacial normal, atravesar también el muslo del hombre que va dentro del traje y salir por el otro lado, como nos enseñó la experiencia. La única contención del pájaro era la cuerda que les mantenía atadas las patas. No era lo bastante fuerte para romperla y su pico no estaba hecho para rasgar y romper. Era igual, podía saltar por allá de un modo cómico, saltos que se agravaban por causa de la ligera gravedad artificial, que dominaba la bodega de carga. Bueno, ya puedes imaginar lo que pasó. De una cosa fuimos a la otra, varios de los hombres, saltando hacia atrás para librarse del picotazo, perdieron el asidero en los sacos de cuero y soltaron muchos más pájaros. Muy pronto descubrimos que las aves peleaban con los picos no sólo contra nosotros, sino mutuamente. Los machos iniciaron- una especie de combate general, espoleándose y picoteándose y las hembras emitieron un chirrido y comenzaron a actuar embistiendo a las otras hembras que estaban a su alcance. Claro, teníamos un contrato, así que debimos impedir que ios pájaros se mataran uno a otro. Pero también poseíamos una pequeña ventaja en la que jamás habíamos soñado. Lo que parece desconcertar a los machos es el trasero amarillo o el plumaje de los otros machos. Las hembras, según descubrimos, tienen una parte posterior más oscura, color arena. Por desgracia, nuestros trajes espaciales son amarillos brillantes, para conseguir mejor visibilidad desde lejos. Nos los habíamos puesto para manejar a las aves de manera más segura. No resultó. Me es imposible encontrar palabras para expresar con toda justicia la escena que ocurrió en aquella sección de carga, Sam, sólo tengo que decirte que los pájaros estuvieron campando a su respeto durante la media hora primera, poco más o menos. Luego uno de los de la tripulación dejó de correr, de saltar y esquivar picotazos lo bastante como para darse cuenta de que los bichos tenían la mala costumbre de picotear a todo lo amarillo que se les ponía a su alcance. Al terminar la siguiente hora nos hallábamos mirando a une buena docena de estos pájaros con los picos incrustados en pedazos de plástico amarillo de dos palmos de lado y que encontramos a mano en la sección recambios. Parecían ya dominados, te lo aseguro. Pero entonces se nos ocurrió que las aves seguían sin estar en donde teníamos que colocarlas. Primero debíamos sacar de algún modo los picos de los cubos de plástico amarillo. Resultó un proceso largo y delicado el ir arrancando los cubos a martillazos y una vez lo hubimos hecho no nos quedó más remedio que, para seguir adelante, pintarnos los trajes espaciales del exacto color de arena correspondiente al trasero de las hembras. Eso dejó a los pájaros macho en humor lo bastante agradable como para permitirnos atarlos a sus puestos. Para manejar a las hembras o bien tuvimos que pintarnos los trajes de amarillo de nuevo o quedar sin sentido de un espolonazo a la primera oportunidad. Las hembras no utilizan su pico para luchar, sino que emplean sus enormes espolones como mazas y los emplean sin el menor reparo. Para cuando finalizamos la tarea éramos una brigada de aspecto lamentable, cubierta de arañazos, heridas, de sudor, de pintura parda y amarilla y con manchas rojas allá donde los picos de las bestias se nos habían clavado. Nuestro médico tenía miedo de que estas heridas se infectasen y como su método de asegurarse contra la infección era arrojar yodo en cantidades industriales dentro de. la herida, ya te puedes imaginar que nuestros males no habían pasado una vez tuvimos los pájaros en lugar seguro. Casi me sentí tan mal al final de ciertos viajes, Sam, pero nunca me había pasado que me sintiera de aquella manera antes de empezar. —Bueno —dijo el capitán, tumbado en medio de un charco de sudor, con el médico guardando mientras su equipo en el maletín—, eso corresponde a la solución de la «A». Os lo digo, muchachos, si las «C, D y E» de esta tarea son como la «A», pediré la. jubilación. Nos tomamos eso, claro, como un desahogo debido al cansancio y la exasperación que lo dominaban, pero ahora ya sé quien puso el dedo en la llaga. Hook animosamente se palpó una despellejadla en la pantorrilla. —Creo que pasamos lo peor. Después de todo, ya tenemos a las aves bien atadas. —Odio los cargamentos vivos —gruñó el capitán como si no hubiese oído a Hook—. En particular odio trabajar para un zoo, un museo, o un centro de Investigaciones. —¿Y por qué? —preguntó y él señaló a una copia del contrato que estaba encima de su escritorio. —Tráeme eso y te lo enseñaré. No quise deciros nada hasta pasar este punto. Abrió el contrato, vio someramente su contenido y leyó en voz alta: —«E! antedicho transportista autorizado garantiza por la presente y está de acuerdo además, en libertar de su confinamiento y alimentar individualmente y obligar a hacer ejercicio, una vez cada cuarenta y ocho horas terrestres, a todos y cada uno de los citados animales que componen la carga viva. El período de alimentación y de hacer ejercicio no durará menos de cuarenta minutos terrestres y no más que ochenta minutos también terrestres. Hook se dio una palmada en la frente y yo me tuve que apoyar en!s mampara para no caer. —Hay cincuenta —dijo el capitán—. Si les hacemos hacer ejercicios cada cuarenta y ocho horas y los ejemplares practican este ejercicio durante cuarenta minutos, eso significa que vamos a trabajar todo el tiempo, puesto que va a costar algo despertarles y también volverles a atar después. —¿Y por qué no se nos olvida esta parte del contrato? —preguntó Hook con expresión terrible. —Porque entonces los pájaros morirán —gruñó el capitán—:. El contrato no se cumplirá y el Viejo nos aplastará. Bueno, no nos quedaba más remedio que apechugar con la tarea, pero antes de estar a mitad de viaje yo, por ejemplo, me encontré preguntando qué era peor, si el Viejo, o los pájaros. Por un detalle, eran demasiados. Costaba una hora como mínimo del principio al fin, desatarlos, despertarlos, darles de comer, obligarles a hacer ejercicio y anestesiarlos. Si hubiesen habido allí quince o veinte aves, quizás con uno o dos hombres se hubiese realizado la tarea, pero teníamos cincuenta. Entonces, este período de una hora presume que nada salga mal, pero el que no salgan mal las cosas es la excepción. Nueve de cada diez veces el pájaro daba un picotazo a alguno de los otros dormidos, o clavaba su pico en el hombre que se cuidaba de él, o saltaba y espoleaba su cuidador o a cualquier otra ave que estaba dormida, con ambos espolones. No pasó mucho antes de que o bien estábamos todos lesionados o en camino de estarlo. Si los pájaros se hubiesen debilitado o domesticado al correr el tiempo, quizás lo habríamos podido soportar. Pero en vez de eso, al contrario de lo que cualquiera pensaría, se mostraron más fieros y difíciles de manejar. Nos estaban agotando mucho más deprisa de lo que nosotros podíamos cansarles a ellos. Y, a causa de las acuciantes penalidades del contrato, no debíamos permitir que ninguna de aquellas preciosas bestias sufriese graves heridas. El motivo de todo el viaje, según la información del capitán, era que los colonos del planeta, que naturalmente probaron cada clase de alimento que caía en sus manos, habían descubierto que el hígado de este pájaro, comido crudo o cocido, creaba un tremendo sentido de bienestar, respaldado por las máximas evidencias de buena salud. Al cabo de una semana, eso desaparecía, dejando al consumidor adormilado. A parte de la necesidad de doce o catorce horas de sueño durante las siguientes dos o tres noches, no aparecían ningunos efectos perjudiciales o colaterales, y el tratamiento se podía repetir otra vez sin perjuicio visible. El Centro de Investigación de Recursos Humanos naturalmente quería averiguar la razón de esto. El modo evidente de conseguirlo sería extirpar y congelar tos hígados de los pájaros y enviarlos de esta manera para su análisis. Pero los científicos del Centro de Investigaciones de Ultima, aparentemente descubrieron que era más fácil conseguir una buena subvención para un gran proyecto mejor que obtener una suma modesta para un proyecto también modesto, y que deseaban hacerlo a lo grande. Bueno, era grande para ellos, pero para nosotros ruinoso. Durante la quinta singladura, cuando nos preparábamos para nuestro siguiente salto por el subespacio y Barton, el controlador de carga, acababa de finalizar su inspección, un pájaro macho que estaba haciendo ejercicio pasó junto a él y divisó la parte Inferior amarilla de la tapeta del bolsillo abierto en donde Barton guardaba su libreta de notas. El pájaro preparó su pico afilado como una aguja y lo metió a través de la aleta. El pico cruzó la parte superior del abdomen de Barton por su lado Izquierdo, se ángulo ligeramente hacia arriba y salió por la espalda por el lado derecho. Barton se desplomó. Los tripulantes que obligaban al pájaro a hacer ejercicio querían retorcerle el cuello, pero, claro, no pudieron hacerlo. O caería una grave sanción sobre sus cabezas. El médico dijo que no. podía hacer nada excepto mitigar el dolor de Barton. La única manera de salvarle era llevarle a un hospital. Llamamos a la colonia de un planeta cercano y nos enteramos que era un sitio idílico para vivir, pero que carecía de hospital. Un patrullero de la Fuerza Espacial, respondió a nuestra llamada de emergencia y dijo que tenía lo necesaria para hacerse cargo del caso. Un serlo coronel del Cuerpo Médico efectuó el examen y dijo que Barton sanaría, pero que necesitaría mucho descanso y un tratamiento especial. La última vez que vimos a Barton nos sonreía por encima de la sábana en la camilla que le transportaba hacia la escotilla de aire para efectuar el transbordo. Naturalmente nos alegrábamos por Barton. Pero esto nos dejaba sin controlador de carga. Y según las condiciones del contrato, un controlador de carga debidamente acreditado debía inspeccionar el cargamento y certificarlo antes de cada salto por el subespacio, o se nos haría objeto de una penalidad masiva, quitándonos todos los beneficios del viaje. Eso parecía bastante malo, pero fue sólo el principio. Después, el capitán anunció que acababa de cumplir sus treinta años de servicio hacía tres días y, aprovechándose del privilegio de jubilación del capitán, me dio instrucciones para que le descendiese, con una lista de suministros en aquel idílico planeta de la colonia al que pedimos ayuda. Probamos todos los argumentos que pudimos imaginar para hacerle cambiar de idea, pero contestó: —No, muchachos, me retiro como capitán del «Whizzeroo». Maldita sea y que me condene si intento quedarme y logro retirarme como capitán del «Flying Junkheap», «Pack of Boobt», o «Cretinous Jackass». Bueno, pudimos comprender su intención y después de discutir hasta tener la cara congestionada, no nos quedó más remedio que dejarlo marchar. Esto, claro, me obligó a actuar de capitán. Hook ascendió a primer oficial, etcétera. Pero éste era la clase de envío —como uno en rumbo de colisión con el sol— en donde ascender no producía la alegría y la sensación de una mejora obtenida. Puesto que Barton había revisado la carga y certificado, nada podíamos hacer exactamente más que un solo salto. Pero para cumplir con el contrato precisábamos de dos. —Desearía tener ya treinta años de servicio. —Sé lo que quieres decir —asentí muy triste. —¿Y ahora qué haremos? —Lo único que se me ocurre es enviar un mensaje de prioridad y emergencia pidiendo ayuda al Viejo. —¿Y qué puede hacer él? —rezongó Hook—. ¿A no ser censurarnos por todo este lío? —Los controladores de carga se retiran como cada quisque. Pero sus certificados siguen siendo válidos. Si el Viejo, puede dar bastantes pasos come se necesitan, quizás llegue hasta el Consejo de Colonización la Asociación Protectora de Colonos, para repasar sus archivos acerca de los planetas próximos en busca de un controlador de carga retirado. Sin ninguna esperanza en verdad, nos aposentamos para aguardar respuesta y seguimos atareados con la pesada carga de alimentar y obligar a hacer ejercicios a las aves. Los pájaros seguían cortos de genio y perversos y puesto que ya habíamos desarrollado cierta pericia en eludir sus espolonazos y picaduras, ahora desarrollan la costumbre de golpearnos con las partes internas de sus alas. Eso no parece malo, pero las alas son las únicas partes de esos pajarracos que tienen verdaderas plumas y a lo largo del cuerpo externo de la parte interior de estas alas hay varias filas de púas que no se han convertido en plumas si no que terminan en puntas afiladas. No son los ganchos que mencioné antes; eso es como una propina de dichos ganchos. Para entonces, todos llevábamos alguna especie de armadura bajo nuestros trajes espaciales y nos preguntábamos con miedo si los bichos aquéllos podrían romperse los picos en el blindaje y convertirse así en «Muestras imperfectas» lo que nos haría Incurrir en otras de las penalidades del contrato. Añadir esto a todas nuestras otras preocupaciones, el asunto de las alas casi nos llevó a un punto crítico. Sin embargo, ahora, para nuestro asombro, recibimos del Viejo el siguiente mensaje: CONTROLADOR DE CARGA RECIENTEMENTE RETIRADO EN INFIERNO, STOP. COMO ASI LE LLAMAN LOS COLONOS AL PLANETA, STOP. LO ENCONTRARA EN EL ATLAS BAJO EL NOMBRE DE CASADILLA!l. STOP. NO SE DESVIAN MUCHO PUESTO QUE SE ENCUENTRAN MUCHO MAS ALLÁ DE SU SIGUIENTE SALTO, STOP. LLEGUEN LO MAS DEPRISA QUE PUEDAN Y OFRÉZCANLE PRIMA, RÁPTENLE O HAGAN LO QUE SEA NECESARIO, STOP. CUALQUIER COLONO SE MOSTRARÍA FELIZ DE SALIR DE UN PLANETA QUE TIENE EL CLIMA DE ESE MUNDO. STOP. LOS COLONOS INFORMAN QUE TIENEN UNA SOLA CIUDAD CON QUINIENTOS HABITANTES MAS UNA PATRULLA ESPECIAL DE ADIESTRAMIENTO ESPACIAL, STOP. EL NOMBRE DE LA CIUDAD ES SUDOR SALADO, STOP. EL NOMBRE DEL INDIVIDUO ES JONES, STOP. VAYAN A POR EL Y NO PIERDAN TIEMPO. Lo leímos varias veces, luego nos dirigimos al planeta. El salto por el subespacio fue suave y no tuvimos ninguna clase de dificultades. El centro de la Fuerza Espacial del planeta coopero con nosotros, localizando a Jones. Jones se mostró ansioso de marcharse de aquel mundo aceptó acabar con su retiro de inmediato y embarcarse con nosotros con el salario normal. Estábamos atontados por nuestra buena suerte, pero de algún modo un timbre de alarma estaba sonando. La cosa no podía resultan tan fácil. Cuando ese controlador de carga subió a bordo, con expresión de cordero degollado y sin atreverse a mirarnos a los ojos, tuvimos nuestra primera y fea sospecha. El individuo tenía en sí una especie de rapidez pegajosa, como si se hubiese metido en dificultades por falta de método y luego tratase de salir de ellas con las decisiones rápidas. Respondía sin pensar y varias veces emitió inflamadas réplicas sin esperar a que la pregunta se le hubiese formulado por entero. Creo que con eso pretendía mostrar brillantez, pero puesto que ignoraba cuáles eran las preguntas, el efecto era deprimente. Cuando le sacamos de la sala de control, Hook examinó la carpeta del historial y masculló un juramento. —Es el mismo tipo que estuvo en «Moron's Delight». Después de eso el Viejo, le dio la más alta recomendación y lo trasladó a Comet Spacelines. Pete Snyder se incorporó. —¡Ya me preguntaba yo qué es lo que tenía! ¿Recordáis aquel doble naufragio y la explosión? —Sí —afirmó Hook. —¿Y qué? —intervine nervioso. —Bueno, lo enviaron de nave a nave y luego le dieron los mejores certificados y se contrató con Outbeyond Nonscheduled Freight. Duró con ellos un solo viaje y se dice que voluntariamente eligió retirarse cuando la nave llegó a Casadilla II. —¿Escogió retirarse voluntariamente? —Por lo menos eso asegura su historial. Jamás había oído cosa por el estilo. Dijo: —Tiene gracia que el Viejo no se lo cargase. —El Viejo lo trasladó a la Comet. Ese tipo maldito por poco destroza a toda la Comet. —Y ahora lo tenemos nosotros —anuncié. —Sí. Lo tenemos. Como dije al principio de esta carta, Sam, ese jaleo que tuviste con el alborotador fue duro, pero el nuestro es mucho peor todavía. Según mi saber y entender, tengo exactamente cuatro perspectivas: 1) Vigilar a este controlador de carga día y noche y mantener el resto del viaje según el plan previsto. Pero cuando se tiene algo como esto a bordo, las cosas resultan mal en donde menos lo puedas soñar. 2) Volverlo a dejar en Casadilla II antes de que tenga tiempo de destrozar nada y seguir adelante sin controlador de carga. Eso nos costaría una grave pena y el Viejo nos haría pedazos. 3) Romper mi contrato, pagar la indemnización correspondiente a este viaje e instalarme en Casadilla II. Lo que esto entraña no resulta muy claro según el nombre que los colonos han dado al planeta. 4) Hacerme pirata. Yo no sé lo que harías tú, Sam, pero después de pensarlo con detenimiento he decidido colocar a ese tipo bajo fuerte custodia, encerrarle hasta que estemos dispuestos a efectuar el siguiente salto, sacarle solo lo bastante para que efectúe su inspección y ponga su firma en el certificado y volverle a encerrar. Me parece que así no podrá hacernos mucho daño. Durante este último salto, cortaremos la sección de carga dejándola suelta y otra línea la recogerá y la llevará el resto del camino hasta Ultima. Volveremos aquí para que cuando hayamos regresado poder permitir a nuestro amigo que «escoja el retiro voluntariamente». Y luego buscaremos un reemplazo. Lo necesitamos. Ahora, Sam, mira lo que voy a hacer. Te dejaré la carta aquí, con instrucciones de retenerla a menos de que ocurra algo al «Whizzeroo» o a menos que desaparezcamos y no se nos vea durante mucho tiempo. Si eso sucede, te la enviarán. Pero si volvemos, iré a visitarte y te contaré lo que ocurrió. Así que sabrás si hay algún suplemento a esta carta er el caso de que hayamos salido intactos de otro accidente de esos fantásticos que puedan sucedemos con el tipo que llevamos a bordo. No me parece que este controlador de carga pueda hacernos mucho daño, si lo vigilamos día y noche. Pero nunca se sabe. Como te dije, Sam, estamos en un verdadero aprieto. Tuyo siempre, Al. LOS COMPETIDORES Jack B. Lawson JACK B. LAWSON es otro nuevo escritor norteamericano desconocido aún por los lectores hispanoparlantes. En su cuento THE COMPETITORS, desarrolla el tema de los odios y recelos entre robots y hombres, dándole una característica diferente a la de otros autores que trataron dicho tema. Este cuento fue publicado por la revista GALAXY, en la que Jack B. Lawson escribe artículos científicos además de relatos cortos. I La manera silenciosa y rápida como atravesó la habitación, no demostraba precisamente una habilidad. Era un insulto, o más bien un reto. Como si atravesar las estancias sin hacer ruido fuese un juego: «Ahora le toca la vez a usted». El interventor de asuntos, Karl Paker, que según el reglamento tenía que levantarse y saludar al robot que se encontraba a tres pasos delante de su escritorio, permaneció tras él. acomodado en su butaca, e hirviendo de odio —al menos en su mente—. Bien sabía Dios que sus huesos hacían bastante ruido con las acumuladas fricciones de cincuenta y cinco años. Y, además, cojeaba. No iba a ofrecer a aquel objeto la oportunidad de escuchar y contemplar. Al cabo de un instante, se percató de su error. Tenía uno que moverse para situarse ante los robots. Anticiparse moral-mente, eso es. pues físicamente no se podía esperar mucho más que estar a su altura. Este robot tomó como un insulto la actitud de Paker, y le respondió a su treta. Al hallar libre aquel espacio ante sí, se adelantó sentándose en una esquina del escritorio. Paker apenas pudo respirar. Algo le pasaba en la garganta. Echando un tanto hacia atrás su butaca, cuyos brazos asió, miró a su visitante... quien en todo su aspecto exterior era un agradable y esbelto joven de unos veinte años, de suave tez y brillantes ojos. Únicamente le diferenciaba de lo humano su demasiada perfecta humanidad. Mentalmente, Paker sacó del fondo del cajón izquierdo de su mesa la botella de coñac terrestre, y blandiéndola, bautizó aquella mejilla tenuemente rosada, como se bautiza a un barco, pero, repitamos, sólo lo hizo con la imaginación, ya que por otra parte el delicado color del robot le previno que sólo sería la botella, de un precio de trescientos créditos, la que sufriría, y no su visitante. De cualquier forma, con quien tenía que tratar, no era tan insolente como el mandamás. Se recostó, pues, en su butaca, y se limitó a lanzar una ojeada al tirador del cajón donde guardaba su botella. —¿Y bien? —dijo, cuando notó que. su garganta funcionaba de nuevo. El robot le dirigió una juvenil sonrisa, aun cuando acaso tuviese el triple de su edad. —Soy R 391 —dijo—. Sin embargo, puede usted llamarme Rob, o hasta Robby, si lo desea y tiene el apropiado índice de personalidad. Soy el coordinador de factores humanos para esta región. Usted es el interventor de asuntos y aquí estoy, a su disposición. —Sí —dijo Paker, sin alzar la vista—. Bien. Pero podía encararse con cosas hasta tan humillantes como ésta. —Verá —comenzó, sin mirar a los ojos del robot... o como pudieran denominárseles—. Necesitamos ayuda. Evalué las cuestiones. Parece haber sólo una que promete algo, aun cuando no me gusta. Así, pues, me pregunto: ¿Existen condiciones bajo las cuales la especie robot convendría en ayudarnos? Tan pronto como lo dijo, su mirada bajó hasta el cajón izquierdo. El coñac podía no suponer un club, pero de todos modos constituía un refugio muy confortable para cobijarse en él. Después de todo, había ido a ocuparse de la intervención de asuntos hacía unos veintisiete años, porque le parecía la única zona en la que los hombres superaban a los robots... en realidad tenían que superarlos para sobrevivir. Bueno, no sobrevivir precisamente, pensó, pues los robots cuidarían de los humanos hasta ese punto. De lo contrario, ¿de qué servían? Pero, en la actual expansión competitiva en el espacio, la única desventaja que los robots tenían se hallaba en las cuestiones: los hombres podían plantear otras nuevas, y los robots no. Pero cuando los hombres se las habían planteado, lo mejor era pedir ayuda al robot. Oh, sí, necesitaba una buena dosis de coñac para disimular el mal sabor de aquello. —«Nosotros» opinamos más humanamente que usted. —«Yo» —respondió Paker— con los tres mil seres humanos de esta región... y muchísimos más, quizás hasta los treinta billones esparcidos por la galaxia. Nos encontramos en un verdadero aprieto. Esperó, ya que el robot permanecía en silencio. Las pausas dramáticas no obraban nunca sobre las máquinas. —Hemos perdido dos planetas. Se levantó y fue cojeando al archivo que había junto a la ventana. «Que vea la cojera» pensó. Aquí el robot no estaba de todos modos por encima de él, por decirlo así. —Lo he hecho grabar todo en cinta para usted, pues es la manera más rápida de información. Pero también podría ayudarle el oírlo de un humano, ya que las cintas están filtradas por los computadores. Allá en el OC 40, justamente a diecisiete años luz y cuatro meses de donde me encuentro, hay un mundo de tipo terrestre, como el que tendríamos que conseguir, si hubiera que impedir... —hizo una pausa y pestañeó— ...impedir que nos invadieran. Sí, la política humana no es ningún secreto. No lo era. Y sí lo era, era un secreto a voces. Si los robots llegaban a las estrellas, como estaban llegando dos terceras partes de ellos, entonces no habría lugar alguno a dónde ir. Se tendría que vivir en casas que no estuvieran en terreno al aire libre; y cuando tal sucediera, se estaría perdido. —De todos modos, y oportunamente, descendimos en el planeta Baggin. Demasiado rápidamente, desde luego. Nunca hay tiempo suficiente para preparar bien las cosas, si queremos estar a la cabeza. Y no podíamos dejar a seres de la especie de usted que ocupasen ese mundo. Miró hacia el robot, que seguía encaramado en su mesa, como si fuese el único asiento cómodo en la habitación. —Los planetas compatibles no son fáciles de conseguir, ya sabe. Lo malo de ellos es que algún otro vive ya allí. Un inteligente, alguien —Paker extendió sus manos... con ademán a medias de lucha y a medias de instancia—. Acaso pueda usted figurarse cómo nos sentimos. Hay cantidades de seres más o menos inteligentes en el universo, pero hasta que llegamos a Baggin, ninguno de la especie humana. Fue como cuando se ha estado en una nave exploradora durante largo tiempo, completamente solo, y de pronto se hace un aterrizaje planetario, y se encuentra uno con que allá hay otras gentes hablando nuestro idioma. Así ha sido para la raza humana, excepto para ustedes, los diferenciados. Bien, pudimos tratar con los baggineses, o casi, aunque no parecían del todo... —¿Quiere usted decir que no son humanos? —Tal vez algo por el estilo. Pero usted tampoco lo es, y podemos hablar. Lo que sucede con los baggineses, es que no parecen tener ninguna ambición —Paker reflexionó brevemente—. Fuimos abajo. He de explicarle que viven bajo tierra y que estaban bastante bien dispuestos a ocupar la superficie. Lo cual hicimos, dicho sea de paso. De todos modos, no parecen ser muchos, habitando sólo bajo esa pequeña parte de un continente. Sin ambición alguna, como dije. Cosa no muy normal. «Bien, eso de «cosa no muy normal» resultó ser una idea errónea. Uno de nuestros equipos localizó una fantástica vena de radiactivos y perforó una mina. No sucede a menudo que se pueda dar con radiactivos en un sistema habitable. Bueno, supongo que se podría aducir que mirar en aquel lugar estaba prohibido por el tratado, pero era inevitable. Debieran haberlo visto. —El filón resultó ser la médula del sistema de energía de los baggineses. ¡Nadie suponía que estuvieran tan adelantados! Desde luego, se equivocaron. Y se descubrió que también tenían robots, sólo que éstos se limitaban a cumplir órdenes en vez de intentar robar el universo descaradamente. Nos quemaron el planeta —hizo una mueca—. ¿Sabe usted lo que sucedería si intentase yo jugar al ajedrez con usted? —Que yo ganaría. El ajedrez no es la competición más adecuado para nosotros. —En efecto... y así fue. Ellos no están mejor armados. En realidad, la mayoría de sus armas son copia de las nuestras. Pero nos dominaron y nos pusieron en ridículo. Luego enviaron fuera sus máquinas y nos dieron jaque mate. O bien ellos tenían ya una vía estelar, y no se habían preocupado de usarla, o bien habían creado una para ir tras nosotros. Hace dos semanas terrestres, sus máquinas atacaron Columbia, una colonia fuerte y bien establecida de casi tres mil habitantes, y nos ridiculizaron también. Como usted significó, no somos contrincantes que merezcan el nombre de tales en este juego. Paker volvió a su escritorio, y. se sentó abriendo aquel cajón izquierdo. Vaciló, pero las consecuencias de su pasada descortesía se hallaban frente a él, prácticamente atornilladas sobre la mesa. Sabiendo lo majadero que sonaba dijo: —Necesito un trago. ¿Quiere acompañarme? —No, gracias —respondió R 391. quien, inesperadamente, abandonó la mesa para sentarse en la butaca destinada a los visitantes. Tras la primera sensación de alivio, Paker no se sintió seguro de que aquello fuera mejor, pues el robot tenía una manera espantosamente pulcra de sentarse. Una vez se hubo servido el coñac y colocado la botella cuidadosamente en el tugar donde había estado encaramado su visitante, porque era allí precisamente donde quería tener la botella dijo: —Fui inexacto en un punto antes. Di la impresión de que tos baggineses son de nuestra especie. Pero lo que debí decir, para ser preciso, es que nosotros no estamos en modo alguno próximos a ellos. Tomó el primer sorbo de coñac. Ahora que había dicho aquello, lo había dicho en realidad todo. —No puedo aceptar eso —respondió su interlocutor, empleando aquella inexpresiva voz que los robos emplean siempre al manifestar algo que pudiera ofender—. Seres de la especie que sugiere su informe, no serían superiores de ninguna manera sustancial. Podré valorar más exactamente sus capacidades después de que haya repasado las cintas. Por el momento, puedo decir únicamente que si la situación es tal como usted la describe, probablemente decidiremos prestar ayuda. —¿Cuánto tardará el confirmarlo? —preguntó Paker, quizás demasiado ansiosamente—. Pueden decidir atacar aquí a continuación. —Muy poco. Desearía emplear su cuatro de baño privado, por favor. Paker abrió la boca, pero no llegó a decir nada. El coñac era demasiado caro para derramarlo, por lo que colocó el vaso debidamente sobre la mesa, y luego se agitó y comenzó á ponerse horriblemente encarnado. —¡Pero! —aulló, sin desearlo—. ¡Quiero decir..., usted seguramente no...! —Debo comunicar —respondió R 391, con la misma voz suave e Inexpresiva—. Y prefiero hacerlo en privado, en un ambiente agradable y matemáticamente pulcro. II Mientras el robot estuvo ausente, Paker bebió un buen trago de coñac, pero su sensación de afrenta seguía quemándole. Había lugares en los que los robots no tenían absolutamente nada que hacer. No estaba plenamente convencido. Y por mucho que intentara desecharlo, su mente insistía en mostrarle imágenes de aquel género en su cuarto de baño. Y Dios sólo sabía lo que el robot quería decir con «comunicar». Ciertamente, sólo un robot podía pensar que estas cosas se hiciesen en privado... o en su cuarto de baño, con la puerta cerrada. Pues él había oído que había cerrado la puerta, en otro remedo burlesco del pudor humano. —¿Y bien? —dijo con acento de enojo al escuchar de nuevo el pestillo de la puerta cerrándose tras el robot que volvía. R 391 se detuvo antes de llegar a la mesa, y adoptó una posición que los humanos consideran cómoda si han de quedarse en un lugar durante mucho tiempo. La postura aquella enfureció aún más a Paker. —Sí —respondió el robot —están ustedes en un aprieto, tal como dijo. Les ayudaremos. Luego añadió algo, y Paker dijo «¿Qué?», porque no le oyó. Pero no estaba realmente preguntando. Se sentía demasiado dominado por el alivio que le inundó ante la manifestación del robot, como si entonces mismo hubiese comenzado a fluir su sangre. Los robots no mienten. Desde un punto de vista de ingeniería, el mentir da una complicación desproporcionada a la utilidad que pudiera tener, y, sencillamente, no construyeron los necesarios circuitos para ello. Así pues, si un robot decía que ellos ayudarían... lo harían así. Hasta aquel momento, Paker no lo había creído, pues la gestión de los robots en el universo parecía dificultar las cosas, en vez de facilitarlas. ¡Pero Iban a ayudar! «¿Qué?», dijo otra vez, más para oír la repetición que para escuchar algo nuevo. —Lo que dije; y puedo decirle mucho sobre ellos. —¿Ellos? —repitió Paker. —Por «ellos» me refiero a los que usted llama baggineses. He recorrido todo el registro entero del mundo Baggin. —Tonterías. No puede usted haberlo hecho. —Investigamos las especies hace unos trescientos años terrestres. Le contaré de ellos, porque será bueno que lo sepa. —¿Bueno? Oiga, qué ha estado usted haciendo en mi cu arte de baño? —He estado comunicando —respondió firmemente el robot. Lo malo de sus voces era que uno sabía que cada partícula de expresión había sido introducida en ellas deliberadamente, por elección. Pero la expresión no es algo que «se introduce». Es parte del total funcionamiento del organismo, como un alarido de dolor cuando alguien pisa su pie, o como cuando duele el sitio magullado. —¿En mi cuarto de baño? ¡Eso es afrentoso! —No sabía en absoluto qué era lo afrentoso, pero algo era. —Los baggineses —siguió el robot— son una raza dominada por la máquina. Tenía yo razón, incidentalmente, al decirle que no eran superiores de manera substancial a ustedes. La debida conclusión a extraer de la manera en que fueron ustedes superados en estrategia en los mundos Columbia y Robinson, es que las máquinas que combatían a ustedes, estaban controladas a través del subespacio por un cerebro rector desde el mundo Baggin. Así pues, ustedes no tenían probabilidad alguna. —Lo que usted quiere decir es que sus instrumentos reciben órdenes de ellos —dijo Paker— en vez de funcionar por sus propios medios. Eso es lo que asegura usted. —Adopta usted una actitud excesivamente beligerante —observó R 391—. Deberla recordar que bajo demasiados estímulos, los circuitos se funden en vez de funcionar. Lo que quiero J decir al manifestar que los baggineses son los que pudiéramos f llamar una raza dominada por las máquinas, es que su civilización» está orientada en torno a las máquinas. Los baggineses descubrieron hace unos tres mil años terrestres, que sus necesidades emocionales podían ser enteramente satisfechas, dirigiendo una corriente eléctrica a un complejo nervioso situado en la base del ojo. Su especie hizo también en una ocasión un descubrimiento similar, pero no reparó en sus consecuencias, o las eludió. El desarrollo civilizado de ellos se detuvo. Las autómatas efectúan el trabajo, pero, como observó usted, no han sido estructurados para permitirles un juicio independiente. Esta es otra indicación de la compulsiva necesidad de los baggineses por la seguridad, un anhelo racial cuyo origen no pudo determinar el equipo investigador. —¡Vaya con la compulsividad! Parece sólo que son más listos que nosotros. —Está usted equivocado. Además, podemos predecir con un elevado grado de probabilidad, que su necesidad los llevará a buscar fuera, y a destruir a la humanidad dondequiera que se encuentre. Nosotros preferimos que los humanos no sean eliminados del universo, para lo cual debemos unir nuestras fuerzas con las suyas, hasta que sean destruidos los baggineses. Y su. destrucción, con suerte, tendría lugar en dos meses terrestres como máximo. —Así pues, ¿se sienten ustedes seguros de sí mismos?, ¿no es cierto? —Estoy seguro de que mis sentimientos son los que deberían ser —replicó taxativamente R 391. Paker apoyó la cabeza contra la mesa, aun cuando el otro le estaba mirando con su misma actitud, en la postura de descanso. Los robots pretendían tener sentimientos, pero él trataba de no creerlo en absoluto. Tenía que haber límites. Se Incorporó de nuevo, retiró la botella, y cerró el cajón. Ahora adoptó la postura correspondiente a su dignidad. —No sé nada de ello —dijo—. Pero si ustedes son tan grandes en sentimientos, deben cuando menos conocer lo que se experimenta cuando se es humillado. —Vaciló aquí, pues se le ocurrió que ello no era probablemente verdad. ¿Cuándo estaría un robot expuesto a la humillación?—. De todos modos —prosiguió— debería usted saber lo que supone para nosotros el efectuar una solicitud como la hecha. Nosotros les combatimos a ustedes... o les combatiremos, en caso desesperado. Al menos, estamos empeñados en una carrera con ustedes, por la galaxia. Excepto por eso, no estaríamos aquí, tan extendidos y poco preparados como nos encontramos. Es por este hecho principalmente. ¿Qué cree usted que se siente al rogarles de la manera que yo lo he hecho? Podría usted haberme ahorrado el arrodillarme. R 391 abandonó su postura e hizo un ademán de simpatía. —No comprendió usted bien —dijo—. Para hablar a su manera, yo no deseo que ni usted ni nadie ¿el género humano se arrodille. Lo que quiero es que se afiancen más en sus pies. Así. lo que usted ha dicho es absurdo. Paker se levantó y cojeó en torno a la mesa. —Fue cruel —dijo, quedándose frente al robot, muy cerca—. Un robot me hizo esto. Uno de sus modelos pesados, que no miró donde ponía los pies. —Conozco la historia, y no la ha contado usted exactamente. MK 30 tiene unos pies grandes que requieren cincuenta decímetros cuadrados de superficie, y cuando se produjo la gravedad no tuvo lugar en donde ponerlos. También- sé que usted pudo reemplazar la parte estropeada. —No fue una parte. Fui todo yo. El robot le miró inexpresivamente, como si no hubiese dicho nada. —¡Está bien! —Tocó ahora a Paker la vez de sentarse sobre la mesa—. Pero un hombre tiene derecho exclusivo a cierto lugar privado. El cuarto de baño. —Estuve comunicando, como ya se lo dije. El Sub-universo 12, que puede ser que aún no conozca usted, pues las mentes humanas están demasiado confusas como para hacer uso de ellas. es un cosmos consistente en abstracciones o formas, la materia del pensamiento puro. La mente penetra en él de la misma forma que una astronave en el Sub-U 3, excepto que uno sólo tiene que pensar en un modelo para crear la trama y la urdimbre de la realidad, de manera que no necesita generadores de campo solar. Sin embargo, se precisa una libertad completa para concentrarse, y yo prefiero no desviar mis sensores de los humanos. Son malas maneras. Además, han sido humanos con desarreglos como los suyos los que atacan a robots expuestos. Paker miró a otra parte. —¿Y bien? —dijo—. Así pues, ¿qué vamos a hacer con respecto a los baggineses? ¿Cuál es ese milagro suyo de dos meses? —Nuestros servicios tienen trescientos años de antigüedad, pero una civilización tal como la he descrito, es necesariamente estática. La síntesis mental en la que he participado, sugiere que, considerando el hecho de que esos seres no han potenciado a sus ingenios con juicio independiente, el blanco vulnerable debería hallarse en ellos mismos. —Precise cómo se ejecutaría eso. —Bien; el problema se convierte entonces en el hallazgo de un medio para privar a esos seres de un juicio independiente. El sistema más seguro, de acuerdo a la información disponible en la actualidad, parece ser el de destruirlos por entero. No pueden tomar decisiones si no existen, y sin ellos, sus ingenios son inofensivos. —«Confía a un robot el establecimiento de lo evidente» —citó Paker—. Ha llegado usted exactamente a donde yo estoy... al parecer de los humanos —podría añadir, sin siquiera pensar en ello—. La cuestión es, ¿a dónde iremos desde aquí? —Yo voy al mundo Baggin, si puede usted proporcionarme una nave-sonda lo suficientemente pequeña y rápida para aterrizar allí sin ser detectado. Si no puede, iré a Betel 4, donde los míos están preparando tal aparato, y de allí a Baggin. Usted —añadió escrupulosamente— es el único que puede decir a dónde irá por su parte, pero puede pensar que no hay razón alguna para que vaya a ningún lugar extraordinario. Ningún humano necesita cambiar sus planes. Yo me encargaré de este problema. Paker hizo una pausa antes de decir lo que el pensaba hacer. —¡También nosotros estamos implicados! Desearía saber sus planes para poder revisar los nuestros. Mire, nosotros estamos tomando una decisión. —Pues bien, en cuanto me halle en Baggin, Intentaré destruir a todos esos seres. Se quejó usted de que yo estaba exponiendo lo evidente. Paker apretó los puños. —¿Así como así? ¿O sea que usted se dará un paseo por allá y los descabezará, o cosa por el estilo? Usted es sólo un robot, y según usted mismo lo ha admitido, esas criaturas son un peligro para la humanidad entera. R 391 quedó silencioso. —Los planes que no son conocidos, no pueden ser anticipados —dijo por fin, con su Juvenil y deliberada sonrisa. Paker sintió que la sangre volvía a afluir a sus mejillas, y, yendo por detrás del robot, miró al cielo a través de la ventana. Oscurecía, luego se atenuaría un tanto, y volverla a oscurecer. Sentía algo en él —alguna cualidad moral— y, súbitamente y con gran esfuerzo, giró sobre sus talones como si tuviese calambres en las piernas. —Comprendo —dijo. Desgraciadamente, así era. Lo que el robot decía era cierto, aun cuando resultara intolerable que lo hubiese manifestado—. Bien, podemos proveer la nave sonda. Dispongo de un microbio modificado. Mi plan es ir también.—No lo había planeado, pero ahora se sentía repentinamente comprometido. Era su nave—. Este es un asunto mío, creo, lo mismo que lo que usted intenta hacer es suyo. R 391 se levantó y fue a él, contemplándole. —Usted es viejo y cojo y de dudosa utilidad —dijo, empleando su voz inexpresiva. Karl Paker le sonrió, replicando: —Puedo mantenerme firme. Y además sé cómo desarticular a un robot de su modelo. Hasta con sus sensores puestos. III Pero desarticular al robot —aun durante el tiempo que podía haberlo hecho— no era el problema. El problema consistía en poder mantenerse firme. En el curso de los dos siguientes meses terrestres aprendió hasta qué punto le llevaría su declaración, hasta qué extremo le comprometía. Lanzó otra brazada de vegetación a la fogata y contempló cómo aquel material intentaba serpear. Jamás se pensaría que aquella maraña verde pudiera moverse, a menos que se intentara quemarla. Pero allá estaba, crepitando frenéticamente por la pared de tierra de varios centímetros, que había dispuesto R 391 para mantener el fuego. Acaso, por este motivo, no podía moverse hasta que se la encendía. El había estado haciendo, desde hacía cinco semanas, algo tan superior a sus fuerzas, que en un curso normal ni siquiera lo hubiera intentado... sólo por mantenerse firme. —¡Robot! —llamó, cuando la vegetación cesó en su pugna. R 391 estaba sentado sobre una roca a unos veinte metros; llevaba una camisa verde de sport, a cuarenta grados bajo cero. Pero tenía la nariz roja, como si le hubiese atacado el tremendo frío. Paker se extrañó mucho sobre el particular. —Ya le oigo —dijo el robot. —Son las quince, hora terrestre. Sus dos meses han pasado. El robot le miró. —Bien —dijo Paker, tratando de alcanzar el montón más lejano de vegetación con una mano. —Hemos fracasado. Pensé que lo sabía usted ya. —Pues sí. —Entonces, no lo comprendo. Debe usted haberse dado cuenta de que yo ya lo sabía. Hacía demasiado frío para reír, pero Paker pudo componer no obstante la expresión facial de la risa que estaba pensando. —Creo que yo lo sabía también. —Entonces, a usted le pasa algo raro. Como ya le he explicado tres veces, la comunicación es una relación aritmética con respecto a la información comunicada. Así pues, si usted... —Ya he tenido bastante de su comunicación —atajó brutalmente Paker—. Esa es una palabra que podíamos evitar. —Arrojó más vegetación a la fogata. —Quizás necesite usted una nueva zanja —observó el robot—. Aunque la última la excavé hace sólo cinco días. Si no comiese usted tanto... La mente de un robot no opera por asociación libre. Si iba de la idea de comunicación a la idea de la zanja que ocupaba él, lo hacía de acuerdo con un estricto orden deductivo. En cuyo caso, ¿cuáles eran los postulados? ¿Era la idea general de Irritarle hasta el colmo? No podía creer que albergase tal cosa en su mente el robot; pero, por si el caso fuese posible. Iba él por su parte a permanecer muy sereno y tranquilo. —Lo que quiero decir es —prosiguió, por decir algo—, ¿a dónde vamos ahora? ¿Qué haremos? —Usted deberla morir en quince o veinte días, pero podría durar un poco más. Es difícil predecir a los humanos sobre el particular. Y cuando usted muera, yo me apagaré. —Después de que haya tenido usted la diversión de verme ir... Quisiera que el ingenio nos hubiese alcanzado. —El ingenio volante probablemente sólo tiene órdenes para proteger a los seres jóvenes, como ya se lo he explicado reiteradamente. Cuando ya no los ponemos en peligro, se olvida de nosotros. Esos aparatos no pueden decidir hacer algo por sí mismos. —Así pues, apáguese usted también. —No quiero ser grosero. Paker consideró la nariz del robot durante un rato, y luego prosiguió: —¿Por qué diablos pierdo el tiempo en hablar con usted? Hace dos meses terrestres, antes de hacerlo, hubiese gateado a través del fuego. —Los humanos son estructurados en lenguaje —explicó R 391—. Usted está sometido a la tensión y requiere el consuelo de la conversación. Sin embargo, usted no ha escuchado lo que dije desde que le recompuse el brazo. —Sé que dijo usted algo. ¿Por qué? ¿Sólo para que pudiera oír el sonido de su agradable voz? —Intento pensar en lo que digo, como si fuese su madre, pero quizás cometo errores. El operar con metáforas es difícil. —Alguna vez irá usted demasiado lejos —murmuró Paker. —Con toda probabilidad, me iré tan lejos como sea de este planeta —observó el robot—. Sin embargo, a diferencia de usted, puedo ser conectado, animado de nuevo. — Dibujó una sonrisa diferente, fraternal. Paker volvió la espalda. En su imaginación veía al grupo de aterrizaje —probablemente robots— metiendo su cuerpo en una negra caja de pompas fúnebres, y poniendo de nuevo en movimiento a R 391, con sólo apretar el botón de un conmutador. Desde luego, si eran robots, no llevarían una caja funeraria, pero, de todos modos, él los veía usándola. Lo peor era que no podía reprocharle al robot el fracaso. Honradamente, no. Aquellos seres, tal como el robot lo había explicado en una ocasión en que estaban abajo y lo bastante lejos del Hermas como para considerarse seguros, era conveniente que fuesen destruidos, no sólo por el perjuicio y daño que fácilmente causaban, sino porque una vez muerto uno de ellos, no podía recomponerse, ni ser utilizadas sus partes. Lo cual tenía sentido. ¿Cuál era pues el problema? Uno se preguntaba dónde eran aquellos seres más vulnerables, y cómo podía alcanzárseles para estar seguro de dar buena cuenta de todos ellos. Cuestiones lógicas, ambas. La especie implícita en la información que ya se disponía, la especie artilugio, no sólo podía preguntar, sino hacerlo mejor que un hombre. La respuesta era también lógica. Se l£s asestaba el golpe «allá donde los nuevos seres se forman». Porque —como lo había explicado el robot comedidamente, cuando él le habló de los factores de la vida— las máquinas eran amantes superiores; si el órgano amatorio de uno era eléctrico, no había por qué preocuparse del sexo. Y el problema de la reproducción se traspasaba a los especialistas. Paker notó que su mejilla izquierda se entumecía. Volvió a enfrentarse a la fogata, alimentándola con más vegetación. No; el plan era esmerado y lógico, aun ahora, tan lógico que hasta cualquier buen cerebro mecánico podría desarrollarlo. Sacó con sus dientes el guante de la mano, la única que le quedaba, y comenzó a darse un masaje en la mejilla que parecía de caucho. Se podría poner en el fuego, y comenzaría a retorcerse también. Pero no un robot. Este se desconectaría de por sí. Una vez que uno estuviese muerto, desde luego. —Estoy comenzando a ver por qué no poseen más de la galaxia que lo que tienen — dijo... a pesar de que R 391 no le podía oír murmurar, como lo sabía perfectamente—. A pesar de todas sus ventajas van ustedes muy despacio. —Ya le he explicado la situación, pero usted olvida las cosas. Puede emplear las matemáticas que desee para describir el problema, y yo eliminaré cada caso. El cerebro rector de los baggineses puede coordinar más datos que yo, e incorporarlos a estructuras similares. Cuando yo quedo eliminado, no existo en sentido pertinente. Usted no puede decir que retrasa algo que no existe. Y realmente lo decía en serlo, decidió Paker. Eso era lo malo de un cerebro matemáticamente preciso. Cuando un robot andaba mal. seguía así todo el tiempo. Un ser humano lograba esparcir el error precisamente porque era imperfecto su lenguaje. Como las mentes humanas; algo en lo que no se podía confiar del todo. Pero algo que podía sufrir un cambio también. Como humano, uno estaba siempre enfrentado a algo nuevo, y tenía que mantener los sentidos bien despiertos para contender con ello. Así. uno podía suponer algo nuevo. Se podían hacer intentos; éste era el secreto de los éxitos. Pero un robot únicamente podía operar hasta formar significados establecidos, y, si ello no encajaba, abandonar la tarea. —Todavía siento comezón en la mano que no tengo —explicó—. Hasta intento emplearla. —Ya me dirá cuándo esos Intentos comienzan a tener éxito. Paker alzó la vista. —No se da usted cuenta —dijo, desesperado por poner en claro cuál era la cuestión. Así funcionaba aquello: uno decía algo que no pretendía o ni siquiera entendía, y luego se tenía que crear un significado para el otro—. Quiero decir —manifestó—, que nos encontremos aquí, y, maldita sea, hace frío. Deberíamos hacer algo. —Yo estoy todavía aquí —observó R 391—, en el sentido de ser capaz de abrir zanjas, de levantar objetos pesados o de disponer fogatas. Usted puede hacer cosas pequeñas y sencillas, tales como abrir sacos o latas de alimentos. Paker se calló, pues una de las cosas que no podía hacer ya, era mandar a paseo a un modelo R. —Supongo que tendré que poner alguna especie de artefacto en este miembro —dijo al aire—. No me gusta, pero sin él, me resulta muy Incómodo. —Es verdad. —Oiga, ¿por qué no se marcha usted? Eso es algo que puede hacer también. Si se va usted lo bastante lejos, podrá apagarse sin ser grosero. —Se helaría. —Bajó de la roca... aquel mozo de veinte años. cuyo aliento no se helaba a cuarenta grados bajo cero, pero cuya nariz tornábase encarnada—. Mire —dijo, poniéndose en cuclillas junto a Paker y extendiendo su mano derecha en la que podían verse unas bien formadas uñas y un suave vello— los de su especie no pueden hacer algo tan perfecto. Este es un modelo eficiente. Si estuviesen ustedes equipados con uno, ni siquiera querrían volver al género orgánico, pues les parecería mucho menos útil. Por ejemplo, con éste, usted sería capaz de reunir los materiales para el fuego, y prenderlo y mantenerlo bien, sin ser quemado. —Flexionó sus dedos—. Me gustaría marcharme y desconectarme. No tengo aquí propósito alguno que merezca el nombre de tal, y me siento desdichado. Pero mientras tenga «esto, y usted no, usted depende de mí y debo quedarme. —Oh, desdichado —dijo Paker, separándose de él unos pasos en torno a la fogata—. ¡Siga! —Pero bien sabía que dependía del robot... no ya para las comodidades de la criatura, sino para la supervivencia. O así sería, si tenía la probabilidad de sobrevivir. —Mire —dijo—, yo puedo no tener dos buenos pies para tenerme en pie, pero una mano basta para estar afianzado. —Ha hecho usted otra de sus disparatadas observaciones —replicó R 391, con su anónima voz. Desde luego, una voz así era calculada, pero ¿con qué intención? ¿Le importaba realmente cuál fuera su intención? De todos modos el robot estaba intentando algo. —Lo que quiero decir —manifestó— es que si he de morir aquí, puedo hacerlo por mí mismo. No necesito su ayuda. Si yo pudiera desconectarle a usted, no habría problema, y... —se detuvo, mientras su pensamiento trabajaba de nuevo. Vio un medio. —¡Escuche! —dijo al robot casi gritando a pesar de que se encontraba a una distancia de medio metro—. Piense en usted mismo como en un instrumento de Baggin. —Hizo una breve pausa, porque era un pensamiento agradable—. Una especie humana es ese material verde que ha tenido usted que mantener mientras arde. Ahora, si lo apartamos a usted, yo —yo soy el bagginés— me hielo y puedo morir, ¿no es así? —No lo sé —respondió R 391 al cabo de un minuto—. Pensar en esas entidades de ese modo, es ocioso. —¡Debiéramos haberlo sabido desde el comienzo! ¡Desde luego! ¡Lo que ha de hacerse es asestar el golpe a las máquinas! —Destruir las formas de vida mecánicas es una pobre estrategia. —¡El cerebro, robot! ¡El cerebro rector! ¡Y usted, estúpido, no pensó en ello! R 391 examinó la fogata durante un minuto y luego en su rostro se dibujó una amplia sonrisa. —Casi podría haber predicho que usted pensaría en tal plan —dijo, cuando terminó de sonreír—. A pesar de todo, podría tener éxito. —Y usted no pensó en ello —repitió Paker, quien sentía ahora que el calor se expandía por todo su cuerpo, hasta el extremo de cada uno de sus miembros. IV Poco después de eso marcharon a campo traviesa durante tres días para llegar a lo que, en el mapa cerebral tricentenario de R 391, parecía ser un buen paraje para excavar un buen complejo de túneles, y durante todo ese tiempo no tuvieron fogata alguna. Cada cuatro horas, R 391 hacía un alto, y se quedaban mirándose mutuamente mientras el entumecimiento desaparecía en las articulaciones de Paker y su respiración se normalizaba. Después, proseguían su camino de nuevo. Paker no pedía los altos en la marcha. ¿No había sido él quien había dicho que podía mantenerse firme? Pero sabía que R S91 podría haber cubierto la distancia entera sin detenerse, y cada cuatro horas aceptaba la parada sin decir nada. No era bastante, desde luego, pero ello hacía que fuese soportable la caminata. En estos descansos, recurría a las medicinas para mantenerse firme... a las verdes pildoritas que limpiarían su sangre y le permitirían seguir adelante sin dormir, a las blancas cuando su equilibrio vacilaba demasiado, a las moradas cuando necesitaba ramalazos de energía, y a las blancas más grandes, cuyo uso había olvidado. No tendría bastantes, y estaba contando las preciosas verdes de nuevo, intentando que la cuenta le resultara un poco más elevada, cuando el robot dijo: «Excavaremos aquí», casi casualmente, como si le estuviese diciendo que el mundo aquél era el lugar apropiado... ¿no lo era? Recorrió tambaleándose otros treinta pasos, contando desesperadamente, y luego se detuvo, giró en redondo, y se desplomó. Sentado, contempló cómo el robot sumido en el suelo no pretendía que él pudiera ayudarle... a pesar de su «nosotros». Su ropa interior se había supuesto idónea para soportar cincuenta grados bajo cero, pero no era verdad. Estaba quebradiza por el frío. Luego, sin saber cómo, se encontró en alguna parte de la oscuridad, apoyado contra un hombro demasiado humano, y se apartó. No debiera haber ido a hacer aquello. Quiso gritar, pero no pudo tampoco. De nuevo sintió calor, excepto en su alma, y súbitamente oyó una áspera respiración a su izquierda. El robot excavaba rápidamente a su lado; luego oyó un sonido borroso, y finalmente un sordo ¡crac! —¿Qué fue eso? —dijo, pero no pudo dominar su voz, y sólo le salió un sonido gutural. Unos dedos perfectos taparon, suave pero firmemente, su boca. Tuvo que contenerse para no morder. Siguieron bajando. No le era posible conducir a él, pero el plan era suyo, de manera que en este sentido estaba dirigiendo. Además, estaba teniendo cuidado de su persona, aunque su pie lisiado andaba bastante torpe en el descenso. Pero podía mantenerse firme. Después de todo, ya había estado antes en túneles... De cuando en cuando, pasaban vagas nubéculas de rosa luminosidad a lo largo de la pared Izquierda, nubes que se dilataban y contraían regularmente, como el latido de un corazón. En una ocasión destelló el rosa al pasar, y vio un compartimiento cuadrado y desnudo, y en su extremo algo que era más bien una masa que una forma, y que se transformó haciendo un ruido de alguna especie. Luego pasó. ¿Había sido el enemigo? ¿Pero qué era el ruido que había producido? Un gemido de placer, acaso. Había visto imágenes de los baggineses: pequeños, de piel morena, criaturas de aspecto rugoso como enanos. Milagrosamente próximos a lo humano. SI se quería hablárseles, se podía hacer, aunque poco, y ése era el auténtico milagro. En todos aquellos siglos de exploración y expansión, el género humano no había encontrado a nadie a quien hablar, aparte de los robots. Y, naturalmente, los robots no contaban. Bajaron a lo que parecía un largo espiral, en donde no había más luces rosas. La oscuridad se diluyó durante largo rato, formando siempre una ligera curva. El robot le conducía ahora teniéndole de la mano, como si tuviese tres años. De pronto se encontraron en medio de un gran siseo silbante. Arriba y delante de ellos había algo gigantesco que hendía la oscuridad y que se les acercaba. Fue proyectado contra la pared, y se le cortó la respiración, mientras, el singular siseo se transformó en rugido. Se sintió mareado, e intentó desesperadamente aspirar el aire expelido de su boca. El robot le sostuvo. No había espacio, y hubo da inclinarse. Luego respiró ya, y la oscuridad volvió a despejarse. El siseo fue atenuándose por donde ellos habían venido; bruscamente, lo que debía ser un recodo, se partió en dos. —Fue un transporte volante —explicó R 391, hablando, Increíblemente, con voz normal, de manera que por un instante pareció que el eco le venía a Paker desde una docena de sitios—. Estamos ya próximos a la parte difícil de nuestra misión. A treinta y cuatro metros más allá, lo he medido exactamente, se halla la correa transportadora que acababa de abandonar ese transporte volante. No sé con qué rapidez se mueve. De todos modos, a setenta kilómetros de distancia en la dirección de su movimiento, la correa debería atravesar una pared, al otro lado de la cual se encuentran instalados los circuitos de control a destruir. La correa es el mejor abordaje, de acuerdo con mi mapa. Usted está cansado y se encuentra en un lugar relativamente seguro. Desde aquí seguiré yo solo. Paker no podía ver la cara del robot ni siquiera a una distancia de escasos centímetros, pero supuso que tendría dibujada una juvenil sonrisa: «Esto requiere juventud... o metal». Paker se pasó la mano por la cara, pero era la mano que le faltaba; su mente se sacudió un poco. —Puedo seguir —dijo sin expresión, luchando contra la pesadez de su respiración. Mas no dijo nada sobre mantenerse firme. Esto se encontraba ya más allá de sus facultades. —No puedo asumir la responsabilidad de su seguridad en cuanto me encuentre en la correa transportadora, pues tendré que ocuparme de cosas más importantes que usted. Paker cerró los ojos y exhaló un enorme respiro, como si volcara en él todo su valor. —Escuche —dijo—. Usted no puede ser nunca responsable de mi persona. ¿Lo entiende? Nunca. Es nuestra batalla, y yo seguiré adelante. Sería mejor que comprendiese esto también. —Voy a poner las cosas en claro. Puedo tener que hacer más que ignorarle a usted simplemente. Si veo que su presencia estorba a lo que debo hacer, me veré obligado a volverle inoperante. Durante unos momentos, Paker respiró tan sólo. ¿Por qué no había dicho el robot «matarle»? —Podré seguir —repitió, yendo a su lado por la oscuridad. Así continuaron juntos. La correa era lenta, y apoyado él contra la espalda del robot, dejaba que la oscuridad se deslizara sobre ellos. Se sentía soñoliento. El morderse los labios no servía de nada. ¿Le despertaría el robot, o simplemente le dejaría seguir adelante, flotando lentamente en el limbo de aquel espantoso mundo? En todo caso, no podía preguntar. Era cuestión más bien de orgullo que de testarudez; tenía los músculos demasiado doloridos para incorporarse. Mientras permanecían los ojos abiertos, se podía estar dispuesto, ¿mas cómo hallarse seguro de que aún estuviesen abiertos los ojos? Y de pronto sintió algo en el hombro y la voz de R 391 se le dirigió muy próxima en la oscuridad. —Dentro de tres minutos terrestres le diré a usted «¡Corra!», y cuando se lo diga, debe enfilar el camino que hemos seguido y correr con tanta rapidez como le sea posible. Notó de nuevo libre el hombro y se irguió, estremeciéndose. En el bolsillo de su cadera quedaban siete píldoras, y como sus dedos no pudieron diferenciarlas, se las tragó todas. Y cuando el robot le gritó «¡Corra!», echó a correr, sólo para darse cuenta de que estaba corriendo ya, inclinándose en su carrera sobre su pierna izquierda como si quisiera dejarla atrás, y cubriendo furiosamente la distancia en una carrera que lo era todo menos un galopar. El aire bombeaba repetidamente. Detrás, y sobre su hombro Izquierdo, un súbito y gran chispazo blanco hendió la oscuridad, y seguidamente algo se movió bruscamente y detonó el estampido... dentro de sus oídos esta vez. Intentó sacudírselo, apretando los ojos. Detrás, la oscuridad cambiaba lentamente a un verde pálido, y vio una estancia, larga y algo como una astronave gigantesca. Un borrón a través del boquete que seguía ensanchándose, y luego giró queriendo absorber toda la luz. Cayó. Estaba de rodillas en medio de la correa y bajo el boquete que la atravesaba. Bien, dijo algo singular en su interior, cuando menos fuiste en la dirección debida. Luego chilló, y estuvo corriendo de nuevo. Sin trastorno alguno emparejó con e! boquete. Cuando de nuevo cayó, pudo asirse al borde con una mano. Durante un instante quedó sencillamente colgado, y deslizándose los talones, desesperadamente. Dobló el otro codo en la abertura y se estiró hacia ella. Cabeza y hombros. Sus pies hallaron apoyo y se empujó hacia arriba y a través. El piso estaba probablemente a cosa de un metro más abajo que la correa transportadora, y al caer hubo como una salpicadura blanquiazul, a través de la cual se escurrió para ir a parar de bruces, condoliéndose y rodando al mismo tiempo, rodeado por un remolino de calor, como el humo barrido por el viento. Casi donde había caído había un joven agazapado tras una especie de armario: Robot 391. Un inmenso transporte volante llenaba la entrada atravesando la estancia con sus amortiguadores prensados contra ambos lados. Al moverse el robot de un lado del armario, un cañón de la parte superior del vehículo aéreo lo hizo también, casi al mismo exacto compás que su adversario; y justamente cuando el robot llegó a la esquina se apagó de golpe aquel destello blanquiazul. El aire se inundó de calor. Paker vio luego el objeto que ocupaba la mayor parte de la derecha, y que no era en absoluto parecido a un propulsor de astronave. Olvidó la batalla del centro de la estancia. A lo que se parecía era a un gigantesco circuito secundario para un modelo R. No era del todo igual, pero se le aproximaba mucho. La principal diferencia consistía en que donde en un modelo R el secundario se habría engarzado con un componente fautor de decisión, en este artefacto conducía a una franja de botones y a una placa-visor de alguna especie. Mas, al parecer, había sido capaz de sustentar primero la orden decisiva. De súbito, R 391 subió a la parte superior del armario. El cañón estaba un poco detrás, y su exhalación le prendió en las piernas. El robot giró completamente en redondo y cayó de espaldas tras el mueble, con un estrépito que penetró hasta los ojos de Paker. Sobre el armario donde habían estado sus piernas, brotó una pequeña bocanada de humo gris; el robot yacía Inmóvil. ¿Y quién podía culparle? Ahora le tocaba pues la vez a él. Paker manejó su desintegrador sobre el vehículo aéreo, por si hubiese allí algún operador bagginés, y luego disparó su arma. No hubo respuesta y se incorporó lentamente, sin que se produjera un ramalazo de aire restallante. El cañón estaba aún apuntando al armario. ¿Y qué, si era imposible? El era ahora el único con pies para asentarse y proseguir. Se apostó a que no podría dar tres pasos, y luego, que no podría dar otros tres. Y tres más. El siguiente le situaría en la línea de fuego. Sus piernas se negaron a darlo, y, desplomándose, rodó. Incorporóse luego, mas ya no hubo de apostarse más. Siguió y se encontró sobre el nodo en forma de T, de lo que era prácticamente un modelo R. Para desarticular un modelo R había que engancharlo por la cintura —si se podía pensar que la tuviera— y tirar fuerte a la izquierda con una mano, metiendo la otra dentro, y retorcer. Es lo que un modelo R hacía cuando cerraba sus sensores. En efecto, se estaba realizando un sistema de remates del elaborado juego de nivelados compuestos químicos que servían para pensar a un robot. Sólo que él no podía. Aquel objeto era demasiado grande para sus escasas fuerzas. Pero, no Importaba. Disponía de tiempo suficiente para separar las líneas de conexión una por una. Estaba tirando de una roja y amarilla, cuando cesó el siseo —el siseo que realmente no había oído— y tras él se derrumbó el transporte volante con sordo fragor al chocar contra el suelo. Todos los músculos de su espalda se relajaron. Zafó las tres líneas restantes y se enjugó el sudor de cara y cuello. Su mano quedó completamente enrojecida. Hemorragia nasal. Seguidamente, Paker se sentó y rió. Lo que deseaba hacer era gritar: «¡Soy el rey de la mor> taña!» No lo había dicho quizás en cuarenta y cinco años terrestres, mas tampoco había sentido la necesidad de hacerlo en todo ese tiempo. Y ahora estaba horriblemente cansado... aun cuando fuese el rey de la montaña. Y tan dichoso, que solamente pensaba en lo divertido que sería para un hombre de su edad el contar algo tan joven y vanaglorioso como aquello, sintiera lo que sintiera. Afortunadamente, no hizo nada más, pues mientras seguía aún riendo, una fresca voz dijo: —Si puede usted ayudarme a alzarme sobre ese transporte volante, y si tiene mandos independientes, podríamos intentar acabar rápidamente esta tarea. He estado en comunicación con los míos, pero hemos de asegurar nuestra ventaja para las próximas siete semanas terrestres. Y al mirar Paker, vio como R 391 retiraba modestamente sus manos de su cintura. —Mire —dijo Paker, bamboleándose sobre la silla de ruedas que habían construido para R 391—. Cuando me he equivocado, puedo admitirlo. O, de todos modos, lo intento. Pero aún no puedo admitir lo emocional. Hizo un vago ademán con la mano ante el robot, y se sentó en el amortiguador del transporte volante. Una de las mil cosas que había aprendido en aquellos cuatro meses terrestres, era que se encogía más bien de manos que de hombros. El intentar hacerlo con una mano, era como saltar a la pata coja cuando se quería correr. Una deplorable sensación. Miró al cielo, con su ridículo sol verde, y luego de nuevo a R 391. Sobre su ceja izquierda tenía una estría de herrumbre, que para Paker hacía inmensamente más soportable su rostro, hasta parecer agradable. Lo que deseaba decir era «Le respetaría a usted si fuese de la especie que es posible respetar». Mas no pudo decirlo. Ni tampoco era del todo justo. Pero había sentido una necesidad de decirlo, y se le había tornado más perentoria de día en día, desde que emprendieron el camino por aquel vivero de monstruos, teniéndola siempre en la boca, pero diciendo siempre otras cosas. Así siguió hablando, cuando lo que necesitaba era un buen trago de coñac. R 391 continuó mirándole silenciosamente. Al parecer, aquél era uno de sus días de silencio, a menos de que le plantease algo en forma de pregunta. —¿Por qué no vuelve y ayuda, hombre? —dijo Paker, aun cuando no era esto en absoluto lo que quería decir. —No debiera usted preguntar eso tras su exposición de la cultura de Baggin. Cuando descubrimos este mundo hace trescientos años, decidimos dejarlo solo, de manera que los de su especie -pudieran ver lo que sucede cuando las formas de vida mecánicas y animales cooperan. Me decepciona usted, Interventor de Asuntos. Paker quedó callado por un momento, pues aquello le resultaba nuevo. Tras todas sus conversaciones sobre el mundo Baggin, el robot retenía aún información, esperando que él le planteara la debida pregunta. El. ¡Era bien cierto que no tenía secreto alguno! Miró al firmamento de nuevo, y luego preguntó: —Bien, ¿qué sucede? —Las máquinas dominan. —Pero, ¿y si tomamos precauciones? Somos muy astutos, ya lo sabe. —Su especie no puede tomar más precauciones que las adoptadas por los baggineses. ¿Otro recordatorio de que él no había corrido un peligro real atravesando aquel espacio de horas, sin que aquel cerebro gigante tuviera la suficiente discreción de reparar en la hemorragia nasal de un amigo? El había oído ya demasiado al respecto, hacía seis semanas. No estaba seguro tampoco. O el robot podía acaso decir exactamente lo que decía: uno no podía tomar más precauciones, no cabía la posibilidad. Y eso era verdad. Paker hizo un vago ruido gutural. Que se figurase el robot si aquel sonido significaba estar de acuerdo o no. Probó la otra faceta de la cuestión. —La idea general es que usted está poniéndolo todo a contribución para dominar ahora. —Tal idea es absurda. Soy demasiado cortés como para suponer que usted pudiera mantenerla. —¿Mas, suponiendo que así sea? La radio que R 391 había dispuesto comenzó a oírse en la cabina del transporte volante, y Paker dio tres pasos cojeando, y se inclinó sobre la puerta, introduciendo la llave. —Aquí, Paker —dijo, perplejo por el sonido corriente, cotidiano, de su voz—. Estoy transmitiendo. Movió luego el Indicador hasta donde comenzó a brotar un tono largo y nervioso del aparato, y se hallaba dispuesto un manipulador. Erguido y en pie miró al norte, de donde parecía que iba a venir una nave. Volvió a su asiento en el amortiguador. —No queda mucho ya. Bueno, ¿y suponiendo que lo hagan? ¿Qué decidirán ustedes si no intentan derrotarnos? —Estoy estructurado contra una suposición tan descortés. —Ya me he dado cuenta de que usted puede emplear esa clase de estructura cuando le conviene. El robot quedó callado. ¿Pero no era harta respuesta, una vez que se consideraba benévolamente a los robots? En cuanto uno se percataba de que allí podía estar la cuestión particular. Una vez que se había llegado a examinar detenidamente lo que había pasado. —Están ustedes empujándonos —dijo—. Toda la cuestión de la expansión galáctica, toda la competencia desplegada, es sólo una argucia que ustedes han montado para hacer que sigamos adelante. Para no dejarnos nunca ningún descanso. —Los seres animales tienden a exagerar su necesidad de descanso —convino R 391. —Lo mismo que usted me empujó. Hizo que acampáramos a diez grados de latitud más al norte de lo necesario. ¿Por qué? Porque se figuraba que el frío me tendría trabajando, en acción. Por eso es que usted me estuvo dominando todo el tiempo. Realmente no era una mala sensación. —Paker se levantó, rechinando—. Sé también que lo que le alcanzó a usted en las piernas, era premeditado. Seguía usted todavía empujándome, obligándome. R 391 no dijo nada, y dando unos pasos quedóse mirando a una franja de floresta purpúrea y al cielo abierto sobre ella. De ser un objeto artificial, la razón de la existencia se hallaba en algún lugar exterior... en los otros, en los creadores de uno. Se existía para servirles. Y, en uno mismo, no se era nada. Se necesitaba tenerles a ellos. No se podía originar un propósito —no al nivel fundamental—, del mismo modo que tampoco se podía establecer una cuestión nueva. Se hiciera lo que se hiciese, su empleo tenía su límite. —¿No fue así? —prosiguió—. En alguna parte decidieron que estábamos haciéndonos blandos, como los baggineses. El problema era que nos encontrábamos solos en el espacio exterior. Ninguna competencia. Nadie llegaba nunca a nuestra marca, y probablemente estábamos comenzando también a no superarla... apoyándonos demasiado en ustedes para nuestra propia comodidad y beneficio. Así, ustedes decidieron que el mejor modo de servirnos era el establecimiento de alguna dura competencia. —¿cuánto tiempo hacía que lo había sabido? Hacía mucho tiempo— para que volviésemos a asentarnos sobre nuestros propios pies. —Dio la vuelta y se situó donde podía verle R 391—. Creo que lo que deseo decir es que... gracias a Dios, fueron ustedes capaces de decidir. ¿Iba a sonrojarse ahora? ¡Maldita sea! —Usted me preguntó en una ocasión sobra mis emociones —dijo el robot—. «Sentimientos» o «sensaciones» sería una palabra más idónea. Creo que podré hacérselos comprender. —Me gustaría. —No debe pensar en un sentimiento como en algo que sucede en su interior. Sin un ambiente, no sentiría nunca nada. Un sentimiento, una sensación, es esencialmente la relación que la propia estructura tiene con su ambiente. —Encaje uno o no —convino Paker, aunque no estaba seguro de haber comprendido realmente. —Quizás eso es correcto. Pero yo estoy explicando mis sentimientos o sensaciones. Mi ambiente ideal es matemáticamente semejante al del Sub-universo 13, partiendo de axiomas evidentes y desarrollándose en un apretado sistema de elevado grado de complejidad. En tal ambiente, yo sería perfectamente feliz. Paker reflexionó. —¿Y en el ambiente de los seres humanos? —preguntó. R 391 sonrió esmeradamente. —Entonces, como lo diría usted. Le odio. Y odio también a todos los de su especie. REUNIÓN DE ESTRELLAS Robert Lory ROBERT LORY es también nuevo para los lectores de habla hispana, pero esperamos que a partir de este relato, THE STAR PARTY, titulo con el que fue publicado en la prestigiosa revista MAGAZINE OF FANTASY AND SCIENCE FICTION, sea otro más entre los muchos autores apreciados por el lector. Deploro la matanza, especialmente porque, de haber escuchado yo a Vicki no habría ocurrido aquella muerte. «No deberíamos acudir a la reunión de Hadley», dijo. Ella tenía razones... ninguna de las cuales era la adecuada, pero las tenía. —¡Sus reuniones son siempre un latazo! —se quejó mientras peinaba su larga cabellera rubia. —No puedo soportar a tus cerebros de escarabajo de la Avenida Madison, representando sus papeles de personajes —fue su razón al poner yo en marcha el coche. —Son una partida de «conquistadores» —soltó cuando entramos en el ascensor. —Y Hadley es un tonel —espetó cuando el ascensor llegó al noveno piso. Estaba yo oprimiendo el botón del zumbador de Hadley, cuando Vicki lanzó su último argumento enfurruñado. —Y su aliento es repulsivo también. Yo asentí, como había asentido a todo cuanto me llevaba diciendo. Señalé, en refutación, que para establecerse en la Avenida, tales cosas eran necesarias... las reuniones, los «conquistadores» y el mal aliento de Hadley. No dije nada sobre Isvara. Aunque Vicki lo ignoraba, era Isvara la razón de nuestra asistencia a aquella reunión particular. Abrióse la puerta e inundaron el vestíbulo los sonidos de una ruidosa camaradería. Un gordo y babeante Hadley bloqueaba la vista de lo que iba desarrollándose en e! interior. —¡George, viejo! ¡Y encantadora, encantadora, encantadora Vicki! Entramos y Hadley se abrió paso al guardarropa ya atestado, dejando caer sin miramientos el abrigo de Vicki antes de llegar a él. —¡Santo Dios, y qué aspecto tan estupendo tienes! —dijo, volviendo al lado de Vicki. No le faltaba razón, desde luego. Tenía una única cualidad, pero suficiente para hacer de él un cotizado director artístico. Entendía de belleza. Y Vicki, alta, rubia y bien formada en su vestido de «lame» plateado... era la propia representación de la belleza femenina aquella noche. —¡Eh, muchachos, mirad quién está aquí... el mismo George Bond en persona! ¡Eh, hola, chico maravilloso! Estas palabras salían borboteantes de la boca estridente de un importante jefe de empresa neoyorquino. Estaba más allá de mi comprensión cómo podía tener éxito con la clientela. Debía tener una labia especial, aunque... hice una mueca de falsa sonrisa, en espera de la secuela al «chico maravilloso» que me había adosado como etiqueta. —¡Sí, señor, todos nosotros nos maravillamos, chico, preguntándonos cómo has conseguido una mujer así! ¡Ja, ja, ja! Seguimos «jajajeando» a través de la sala y el comedor de Hadley, recibiendo saludos que iban desde las sonrisas semi-sinceras a las punzantes palmaditas en la espalda. Cada mujer que allí había parecía ansiosa por acercarse y acribillarme con lo punzante de sus senos. Yo no sé lo que piensa la mayoría de los hombres, pero sustento la opinión de que los pechos son magníficos... pero en su sitio. Que no estén apuntalados hasta el punto de parecer hombros deformados. Toda la raza humana me disgusta a veces y también a Vicki, especialmente en estas reuniones, o «guateques», como ahora se dice. —¿Te diviertes? —me preguntó con acento avinagrado. Estaba yo preparando una respuesta mordaz, cuando un horrendo publicista llamado Pitcorn, me asió del brazo y me puso en la cara una patata frita «a la inglesa». —¿Pruebas una, George? Tienen un punto excelente. Marcia las hizo. El punto a que se refería era una mezquina sombra de dorado. Tragué saliva y compuse una sonrisa. —No, gracias Pit. Estoy a régimen, ya sabes —le di una amistosa palmada en la espalda, lo más afectuosa que pude, tanto que le hice escupir lo menos tres rebanadas de patata que estaba engullendo. Mi disfrute sádico fue interrumpido por un tirón en la manga que me dio Vicki. Cuando estuvimos fuera del alcance del oído de Pitcorn. dijo: —Me alegra que lo hicieras. Creo que se hacía ciertas ilusiones acerca de mí. —No temas —dije—. Podrías ser su muerte y él lo sabe. Vamos a tomar algo. Al dirigirnos al bar de caoba de la vasta sala de estar de Hadley, mi mirada vagó por las caras falsamente risueñas y de bocas espumeantes, que estaban parloteando y cantando y mirando de soslayo a nuestro derredor. La reunión había alcanzado la fase en que los hombres se desabrochaban las chaquetas, se deshacían los nudos de las corbatas, y los vestidos de las mujeres mostraban ya los efectos del problema innominable: el de la transpiración. Mi mente lo tomó como cosa natural, mientras intentaba localizar a la persona cuya presencia en aquella orgía era la única razón de mi venida. —¿Quién es? —dijo Vicki, mientras la servía un Martini— ¿Quién es esa persona a la que buscas...? Sonreí con orgullo. ¡Cuan superior era Vicki a todas las bufonescas criaturas allí presentes! ¿Qué otra mujer podría saber instintiva, exactamente, lo que su marido estaba pensando? —¿Quién? —repitió. —Aquél —dije, al hallar al hombre enjuto y de elevada estatura que ahora atravesaba la puerta de cristal esmerilado que separaba la sala de una terraza exterior—. El del turbante. Se llama Isvara. —Un nombre interesante. ¿Es realmente el suyo? Cualquiera que hubiese estudiado profundamente las creencias religiosas del ser humano, reconocería en Isvara —como Vicki lo hizo— a uno de los títulos de la deidad suprema hindú. Yo no sabía si Isvara nació con tal nombre o se lo había puesto en sustitución de Alí Baba o Sam O'Rourke y así se lo manifesté a Vicki. Presenciamos cómo un rechoncho pelirrojo, a quien no reconocí, ofrecía a Isvara alguna clase de bebida. La rechazó, con un leve ademán de cabeza y, dejando al pelirrojo mirándole con indignación, se puso en cuclillas en un rincón aislado de la sala. —Desempeña muy bien el papel de místico —observó Vicki—. ¿Dónde lo cazó Hadley? —En la agencia. Isvara posa para cierto anuncio de cigarrillos. Está aquí probablemente para entretenernos esta noche, pues adivina el carácter de las personas. Vicki tomó un sorbito de su Martini. —¿Emplea la bola de cristal o las hojas de té? —preguntó irónica. —Ni lo uno, ni lo otro. Estrellas... una especie de astrología; Pitcorn me habló de ello. Isvara examina atentamente las acciones de alguien, y por ellas determina el planeta rector o las estrellas que han influenciado su nacimiento. El resto de sus deducciones se desprende lógicamente. —¿Y tú crees en eso? —Pitcorn sí. Isvara le dijo que su gran problema en la vida era el de no haberse resignado nunca a la muerte de su madrastra, y que si alguna vez se casa, será mejor que lo haga con una bibliotecaria de cierta edad. Vicki rió ante la imagen de la futura novia de Pitcorn, pero su rostro se tornó bruscamente serio. —¿Has visto eso? Estaba mirando en nuestra dirección. A mí. Un manotazo en mi hombro cortó cualquier comentario que yo pudiera hacer. —¿Te diviertes, eh, George?... —bramó Hadley, abalanzándose hacia Vicki. quien se apartó con un movimiento de sus puntiagudos tacones, haciendo que nuestro anfitrión fuese a parar tambaleándose al diván, donde aterrizó en el regazo de una matrona de cabello teñido de azul, que había estado defendiendo con vehemencia su teoría personal acerca de la gran literatura. —Creo que tengo miedo de ese hombre —dijo Vicki. —Es inofensivo. Sólo se imagina que es un gran amante y nada más. —No hablo de Hadley. Sino de él. —Estaba mirando a Isvara—. Me pone la carne de gallina. Estoy segura de que ha estado observándome. —No faltaba más —dije, burlándome de su tono ansioso—. Probablemente le has flechado. Después de todo, tiene una gran afinidad con las estrellas, y para cualquier hombre discernidor, tú eres la estrella de esta reunión. Vicki murmuró algo sobre no gustarle aquello de todas maneras, cuando me di cuenta con horror, que mi vaso estaba vacío. Ya desde el primer «guateque» había aprendido que el secreto para soportarlos con el juicio intacto, era «mamar» hasta el tope. —¿Qué, otro trago? —pregunté a Vicki. Ella respondió que no, por lo que tuve que ir solo, vadeando a través de los movientes cuerpos que bailaban —si así podía decirse— al ritmo del mal jazz. En el bar cambié mi vaso de Martini por un combinado doble de ginebra y, acababa de acondicionarlo debidamente con su correspondiente hielo, cuando me fijé que un artista de la agencia había acorralado a Vicki junto a la maceta de una palmera enana. Goddard el Estólido, le llamaba yo. Un zopenco. Cada vez que se me ocurría reflexionar sobre que la razón de mi deseo de trabajar en publicidad era para estar cerca de seres como Goddard, Pitcorn y el resto y poner a prueba mi inteligencia. La inteligencia era el meollo de la cuestión. Me imaginaba que los artistas y los escritores —hombres creadores— serían más inteligentes que el resto de los humanos, más próximos a la comprensión del significado de la vida. Pero estaba equivocado. Sin embargo, allá teníamos a Isvara, de pie, ahora en el mismo rincón. Acaso él... Decidí someterlo a prueba. Respondió a mi saludo diciendo: —Su esposa es una persona encantadora. Asentí, pensando que podía tratar de los atributos de mi mujer con cualquiera y en todo momento, y más ahora que deseaba hablar sobre astrología, con alguien que pretendía conocer algo al respecto. —Muy encantadora —repitió—, pero singular. Mi mente consciente flotó a través del combinado de vermut con ginebra y se puso alerta. —¿Singular? —Sí —respondió—. ¿Conoce usted mis facultades, Mr...? —Bond... George Bond. —Mr. Bond... creo habrá oído usted hablar de mi poder para analizar los caracteres de las personas por sus acciones. ¿Ha estado usted, o no, esperando toda la noche una oportunidad para tratar este tema conmigo? La deducción no resulta difícil, Mr. Bond. Es en su esposa en quien he estado concentrándome, como ya se lo ha dicho ella misma. Vicki pues, tenía razón. El había estado observándola. —Me interesará su análisis —dije. Isvara meneó la cabeza, respondiendo: —No hay ningún análisis. Su esposa es... insondable, y no lo digo a la ligera. Porque, Mr. Bond, cuando mi don no me permite penetrar en la misma alma de una persona, esa persona es... impenetrable. ¿Lo comprende? —Pues no —confesé. —Yo sí. —La voz era de Vicki, quien evidentemente había logrado desembarazarse de Goddard—. Yo comprendo perfectamente a Mr... ¿Isvara? Mr. Isvara te está diciendo, George, que cuando falla su sistema infalible, la culpa no es del sistema, ni de él mismo, sino que evidentemente reside en el sujeto. —Vicki me guiñó un ojo y sonrió—. En otras palabras, que soy una chica muy díscola. Si fuera yo de los que se sonrojan fácilmente, me hubiese abochornado. Isvara —la única persona de la concurrencia a la cual comenzaba yo a tener cierto respeto— y Vicki comportándose de lo más descaradamente... Comencé a excusarme, pero me cortaron en seco. —La señora Bond tiene mucha razón, aunque creo que habló en broma —dijo Isvara—. El fallo debe estar sin embargo en sí misma. Lo dijo sosegadamente, con la tranquilidad de un profesor explicando a sus alumnos que el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua. Reí. Vicki merecía aquello. Y hubiese reído más, pero Isvara prosiguió: —Es verdad. Se dé o no cuenta, Mr. Bond, su esposa está intentando a trancas y barrancas ser algo que no es. Está representando un número muy especial. —¿Número? —Me quedé mirando a Vicki. —Número —afirmó él— Una variedad de características me dice que ella es de Capricornio. Su encanto, su tipo de atractivo sensual, ciertas señales dejadas por la experiencia, todo ello apunta a ese signo regido por Saturno. Pero le falta la dignidad y reserva halladas en Capricornio. Sonríe demasiado anhelosamente y hasta un psicólogo aficionado puede descubrir una... una sonrisa forzada, falsa. Fíjese, Mr. Bond, que ahora no está sonriendo. No podía haber sido más exacto. El rostro de Vicki estaba plácido, pero su interior era un volcán dos segundos antes de la explosión. Yo era su marido y podía decirlo. Y también lavara. Ella había seguido mis pensamientos, lo sabía. Sus ojos decían: «Yo voy a arreglar esto. Y comenzó a intentarlo. —Mr. Isvara, quizás tenga usted toda la razón. Acaso haga yo algo de tripas corazón para ser sociable en estas reuniones que no puedo soportar. ¿Y qué? Muchas personas hacen también lo mismo. Usted dijo que soy de Capricornio, bajo la influencia de... Saturno, ¿no es eso? Bien, ¿por qué no dejarlo así? Isvara sonrió con agradable sonrisa. —Porque usted desafía el análisis bajo el signo de Saturno. Usted viste como si fuera de Taurus, se comporta públicamente como Aries y piensa como Libra. Mientras que yo no siento sino desdén por la astrología popular, cualquier practicante de ella le dirá que tanto Aries como Libra son incompatibles con Capricornio. —¿Lo cual significa? —dijo glacialmente Vicki. —Lo cual significa que o bien tiene usted una neurosis de personalidad múltiple, que no es el caso, o que está viviendo conscientemente una gran mentira. —¡Le ruego me perdone! —dije, haciendo un esfuerzo por parecer brusco. El esfuerzo falló lamentablemente, pero tenía que intentarlo. —Lo que dije no fue expresado como insulto, Mr. Bond. —Isvara me miraba ahora fijamente a los ojos—. Lo que dije es un hecho. Las estrellas son un hecho. Sus posiciones, aunque capaces de una variedad de influencias, no dejan por ello de ser un hecho. Y esas influencias son observables a quienes saben cómo leerlas. —Y él puede leerlas seguramente —intervino una nueva voz. De todas las veces que la cara de Pitcorn parecía repulsiva, a buen seguro era ésta una que no fallaba—. ¿Te lo está haciendo a ti, George? Sonreí débilmente. —No, a mi no, a Vicki. Pitcorn exclamó- «¡Oh!», y apuntó al vaso que tenía yo en mano. —¿Dispuesto a volverlo a llenar? Te acompañaré. —Sí, George, ve —dijo Vicki, tendiéndome su vaso—. Y sé moderado con el vermut. — Rió con risa que parecía sincera, pero que no lo era. —Relájate, hombre —me dijo Pitcorn mientras nos dirigíamos al bar—. Tienes el aspecto de... de un saltador de pértiga. —Rió entre dientes su chiste. —Demasiada bebida —rezongué destapando una botella de ginebra. Vertí buena cantidad de ella en los vasos, antes de llenarlos con semiirespetables Martinis. Cuando miré a través de la sala al lugar en que había dejado a Vicki e Isvara, mi pulso se aceleró. Se habían ido. —¿Eh, adonde vas? —preguntó Pitcorn al verme salir disparado y lleno de pánico. En la cocina y comedor algunas descoladas mujeres me miraron insinuantes, pero Vicki no estaba. De nuevo en la sala, la localicé. Se hallaba cerrando la esmerilada puerta que daba a la terraza. —¡Aprisa, Isvara está fuera! —me cuchicheó. Su pánico era mayor que el mío. La seguí a donde se encontraba Isvara, inmóvil y frío como la piedra, cerca de la esquina de la terraza. Vicki lo había congelado. —¿Lo sabía él? —pregunté. —Estaba empezando a sospecharlo. —Miró nerviosamente a la reunión—. Hemos de darnos prisa. Así el cadáver de Isvara y lo alcé sobre la balaustrada de la terraza. —Disponte a chillar —dije a Vicki. Y a nueve pisos do altura sobre el pavimento, empujé el cuerpo al aire. Vicki chillé. —Dijo que... que estaba intentando desafiar a la gravedad —manifestó entre sollozos, cuando Hadley y los demás nos interrogaron. Repetimos la historia al llegar la policía. —Puso el pie en el borde... dijo que estaba desafiando la ley de la gravedad... y... — Vicki lloró histéricamente. —Era una especie de chiflado y creo que estaba tan bebido como todos nosotros — añadí. Aceptaron nuestra explicación. Un carácter como Isvara —un extravagante místico, como lo denominó el sargento— era muy probable que ensayase sus poderes paseándose por el antepecho de una terraza. —Vemos muchas cosas de este género —aseguró el sargento a Vicki, quien se estremeció convincentemente. Nadie sospechó de nosotros. No había ningún motivo. Y, desde luego, nadie supo lo que Isvara había dicho a Vicki antes de que ella le sugiriese que fuesen a respirar un poco de aire fresco. —Pero —estaba él diciendo— las estrellas serían de diferentes formas si... si fuesen contempladas... desde alguna otra parte. Nos estaba «calando», o lo habría logrado pronto. La guerra es la guerra, pero todavía deploro su muerte. La inteligencia del hombre y el hecho de que tuviese tanta razón sobre Vicki... Ella es una Capricornio... por lo menos, y Saturno su planeta gobernante. Y será el de todos, después de la llegada de nuestras tropas. LO NO RECORDADO Edward Mackin EDWARD MACKIN, escritor inglés inédito hasta el momento para el público español, a quien presentamos con el cuento THE UNREMEMBERED, publicado en Londres por la revista NEW WORLDS SF. En su relato podemos advertir perfectamente el estilo literario típicamente inglés, que esperamos conquiste la aprobación de los lectores. Mrs. Gregwold oprimió el botón de la cocina automática y se volvió hacia su marido, que estaba sentado junto a la ventana, mirando los Niveles. —El té ya está preparado, Timothy —dijo ella, mientras el servicio era transportado mecánicamente a la mesa. Timothy Gregwold se puso en pie y estiró sus miembros, gruñendo al hacerlo. —Esos cochecillos deportivos van cada vez más rápidos —observó—. Acabo de ver a dos de ellos compitiendo a través de los Niveles. Deben haber alcanzado los trescientos por lo menos. Ya me dirás que tienen por cerebros esos jóvenes de hoy. Están locos por la velocidad. Se sentó a la mesa y miró al elaborado estofado y al precio marcado en la etiqueta de crédito. —Uno de ellos se estrelló anoche en el Nueve —dijo su mujer—. Mató a tres personas y a un perro de Labrador. Un animal magnífico. Vi su imagen en el Noticiario Breve. —Un aumento de un entero —frunció el entrecejo Mr. Gregwold. Examinó los demás platos—. La fruta ha subido también —rezongó—. Si esto sigue así vamos a tener que echar mano de nuestro capital. —Es debido a las Clínicas de Rejuvenecimiento —dijo su mujer—. Creo que ahora cuesta mucho más sostenerlas. —Oh, no debemos renunciar a ellas, ¿verdad? —respondió él sarcásticamente—. ¿Dónde estaríamos sin ellas? —«El polvo ha cegado los ojos de Elena» —citó vagamente la mujer. —Muertas hace doscientos años —añadió él, disponiéndose a atacar el estofado—. A veces me extraña por qué nos preocupamos. Ella se le sentó enfrente, desenvolvió el pan con manteca ya preparado y puso las rebanadas cuidadosamente en una bandeja. —Ya sabes por qué —dijo quedamente—. Uno de ellos estuvo aquí hoy. El engulló un trozo de estofado y se mostró inquieto. —¿Aquí? ¿Te refieres al Nivel? Ella asintió. —Iba yo a charlar un ratito con Mrs. Benz, pues ya sabes lo sola que se siente, puesto que carece de familia. Pues bien, abrí la puerta y él estaba allí de pie. Me pareció conocerle, pero no. Y de pronto se fue. Marchaba cerca del final del pasillo, alejándose de mí. —¿Sin intervalo de tiempo? —Ya sabes cómo es eso. Estaba en la puerta y de pronto no lo estuvo. He intentado desde entonces acordarme de su aspecto; pero no puedo. —Lo sé. Se parecía a alguien que conociste, aunque a nadie en particular. —Oh, sí, a alguien en particular, creo; pero bastante confuso. Acabaron de comer en silencio y cuando ella apretó el apropiado botón, rodó silenciosamente de nuevo el centro de la mesa, con los restos de la comida hacia la pared, empotrándose en ella y desapareciendo. Mr. Gregwold volvió a su butaca y conectó el video, pero tras contemplar ociosamente cómo se formaban las imágenes en el falso escenario, lo cerró de nuevo y se volvió de espaldas al aparato. —No hay que fregar —musitó, mirando a los primeros anuncios luminosos encenderse sobre el Capitolio Ford del Nivel Este Doce, que era el más elevado que tenían—. Ningún tintineo de platos, ni olor de guisos. He vivido demasiado. Ella vino a sentarse cerca de él, haciendo rodar su butaca por el entarimado. —El estofado no te va —dijo—. Acaso preferirías los días de la leche y los plátanos. El negó con la cabeza. —No para mí. Ya no se ve en estos tiempos un auténtico plátano. Se les quita siempre la piel y se los embute en una de esas fundas de plástico. ¿Qué era lo que le pasaba a su piel? Hoy están locos por los preempaquetamientos. Naranjas peladas para que se vea el fruto, todo amarillo y pulposo. Y esas manzanas, peladas también y despepitadas y sin sabor... O si por acaso se quiere un huevo fresco para batirlo uno mismo a la antigua en la leche... pues la máquina lo serviría, si se le oprime el botón correspondiente. ¿Mas qué resulta? Que sale el más pálido de los pálidos huevos amarillos, en un transparente envoltorio. ¡Es indecente! Un huevo debería estar siempre en su cáscara. Ella le sonrió indulgentemente y apagó la lámpara de mesa. Era una tontería derrochar créditos. Según parecía, Timothy estaba en uno de sus accesos de malhumor, los cuales generalmente venían provocados por la indigestión y se extendían a todo, desde el alimento y las negligencias e ineptitudes del gobierno a los putrefactos programas del video, que, de todos modos, nunca contemplaba. —Acaso deberías tener una conversación con las gallinas —apuntó ella zumbona—. Podrían estar comiendo plástico en vez de maíz. —¿Gallinas? —replicó él, con un acento como si no pudiese dar crédito a sus oídos—. ¿Gallinas? ¡Por amor del cielo, ponte al día! ¿Sabes lo que te digo? Un día vi una especie de granja de producción de huevos. ¡Vaya condenado zafarrancho automatizado! Había allí trescientas gallinas; pero no se podía ver ni una. ¡Ni una! Eran desemparejadas e integradas. Máquinas de carne. Sólo partes de una máquina mayor y cada una de ellas comía a intervalos precisos cantidades medidas de alimento que les pasaba a través del gaznate. ¿Para qué le sirven a una gallina la cabeza y los ojos? No tiene necesidad de picotear maíz tampoco. Los huevos blandos se meten en limpias bolsitas de plástico, que son arrastradas por la correa transportadora, para ser selladas y precintadas. Cuando las cifras de producción bajan en cualquier unidad, ésta es automáticamente reemplazada y sigues sin haber visto una gallina. Sólo una caja de metal, con alambres y tubos, conteniendo una criatura sin patas, ni plumas, ni cabeza; una especie de dispositivo que se desgasta. Así, pues, no me gustan los huevos sin cáscara. Ella se mostró horrorizada. —Exageras —dijo—. Nadie sería tan perverso. —Intentó pensar cuando había visto por última vez un huevo con cáscara, pero desistió—. Alguien debería hacer algo —decidió. El asintió. —Eso toca a los jóvenes. Pero no quieren hacer nada. Les importa todo un bledo. —El joven parece preferir siempre esto a lo antiguo. Puede que tenga razón. —Acaso —dijo él, con una mueca— nos manden a todos a algún lugar, dándonos un trozo de terreno y una vaca a cada uno. ¡Por Dios, si tan sólo fuese joven de nuevo! Lo haría estallar todo volándolo tan alto que lloverían plásticos plastificados y gente durante tres días... ¿Qué bien estamos naciendo? ¿De qué sirve todo esto? —Has estado faltando a la asistencia en la clínica —dijo ella—. No deberías hacerlo. No querrás ser como... como... —Uno de ésos —terminó él por su esposa—. No. Cuando me dé la gana, me iré del Nivel. Ella le miró un tanto ansiosa. Las señales de abandono aparecían en su cara enjuta y cérea, como si una mano furiosa hubiese pasado sobre la imagen del hombre, borrando su personalidad. —Donde deberías ir pronto es a las tinas, Timothy —le instó—. Han pasado casi dos años desde que estuviste allí. —Cinco años y unos cuantos días —corrigió él—. También a ti te conviene algún tratamiento. Ella asintió con viveza y ensayó una breve sonrisa. —Iré esta tarde. —Olvídalo —dijo él—. Pasé ayer por allí. Las tinas estaban cerradas por reforma o cosa por el estilo, dice el anuncio. Ya llevan así más de una semana. Los ojos de ella se dilataron con temor. —¿Quieres decir que no puedo obtener un tratamiento hasta que acaben las estúpidas reformas? —Eso es sólo una excusa —dijo él—. Por toda la ciudad corre la voz de que se debe a la huelga lunar. Las existencias totales de selenita podrían apilarse en una de las bandejas de la cena. Calcula y verás que te dejan con una cucharadita de las de té, como máximo, de cetalítico-49; lo justo aproximadamente para tres tratamientos completos. Por tres veces videé al Despacho de Destinos hasta que finalmente logré establecer contacto y me dijeron que sólo se ocupan de emergencias, pero que mi nombre sería colocado en la lista preferente. Se pondrán en contacto conmigo a su debido tiempo, me han dicho. Pero no lo creo. Estoy seguro que esas emergencias se producen tan sólo en favor de los accionistas de la empresa. Varió de postura, encarándose de nuevo al video, y apretó el botón del Noticiario Breve. Un locutor de suave cara y bigotito de cepillo estaba haciendo un resumen de los accidentes de tráfico. Timothy volvió a cerrar el aparato. —Un cincuenta por ciento de aumento en las pasadas semanas —observó—. Con la natalidad descendiendo al paso que va y los jóvenes matándose al por mayor, éste va a ser un mundo de fantasmas antes del transcurso de otro siglo. A menos, naturalmente, que el profesor Gorgon tenga éxito con su útero artificial. En tal caso podemos pensar en tener una raza de macacos, a los que acatar. Quienes quedemos, claro. Con un poco de suerte creo que para entonces habremos muerto, sin embargo. —No deberías hablar así —dijo ella inquieta. —Mejor eso que ser una especie de espectro, apartado tanto de la vida como de la muerte y existiendo en alguna clase de Limbo. Últimamente he pensado mucho en ello. No se puede hacer nada más, ¿verdad?, a nuestra edad. De todos modos, he llegado a una especie de teoría. —Trazó una línea imaginaria en la mesa, con su índice—. La onda transportadora de la Fuerza Vital —explicó—. Ahora ejercitemos cierta modulación. —Su dedo la trazó arriba y abajo a lo largo de aquella onda transportadora—. ¿Sabes lo que es esto? Es una onda modelo del lenguaje. Es la Palabra. Una simple palabra pronunciada por el Todopoderoso. —Señaló un punto asimismo imaginario, donde pensaba que había trazado la línea básica—. Un punto de vida —dijo, mientras ella lo contemplaba con el entrecejo levemente fruncido por la perplejidad; pero el ceño era por las cerradas Clínicas de Rejuvenecimiento. Preocupada, apenas escuchó lo que Timothy estaba diciendo, aunque de todos modos no le habría comprendido. La lanzó una rápida mirada de reojo para asegurarse de su atención y luego señaló de nuevo: —Un punto de vida —repitió— que se mueve gradualmente hacia arriba y hacia abajo, a medida que madura la criatura. Toda la onda lo alimenta al principio y luego comienzan a perderse los picos más bajos, que es cuando el tiempo parece ir más deprisa, más rápido, a medida que nos hacemos más y más viejos. Cuando lo somos realmente, sólo los picos mayores nos insuflan vida. Normalmente, alrededor de esta época, somos ya ancianos tambaleantes y buen blanco para todo lo letal; de hecho, un despojo viviente. —Sí —dijo ella quedamente, al hacer su marido una pausa para mirarla de nuevo. —Hoy en día, sin embargo —prosiguió Timothy, permitiéndose una sonrisa sardónica— , el tratamiento catalizador puede retrotraerle a uno; mas si después de un buen número de años se suspende el tratamiento, ¿qué sucede? Que uno se precipita fuera de la modulación de la Fuerza Vital, si comprendes lo que quiero decir, hasta que solamente la punta de un pico ocasional prende la mente consciente de uno y luego sólo la de un pico excepcionalmente largo. Y eventualmente... no sabemos cuándo, debido a que no sabemos la longitud de los picos más largos... nos desvanecemos en el olvido. —Por decirlo así —prosiguió, pareciendo verlo todo con los ojos de la mente y buscando los medios para describirlo—, hay un período en que estamos tendidos entre los grandes huecos de los picos más largos y durante ese tiempo no estamos aquí en absoluto. ¿Nosotros? Quiero decir ellos, naturalmente. Esos pobres fantasmas que vemos en derredor nuestro por doquier y que casi reconocemos. Existen solamente en espasmos y, aun cuando podamos haberlos conocido, hallamos imposible recordar nada de ellos. Oh, no serán nunca olvidados, solamente no recordados. No tienen remedio, están más allá de toda ayuda y son demasiado insubstanciales como para que la muerte los reclame. —Hablas exactamente como el hombre del video —dijo ella, forzando una sonrisa—. La semana pasada lo explicó todo con diagramas y demás y dijo otras zarandajas que no tenían ningún sentido. Pero afirmó que las apariciones, así las llamó, aumentarían, pero que no había que asustarse de ellas, pues eran inofensivas. —¿Ah, sí? —exclamó él algo desconcertado—. No lo vi —añadió—, pero sí oí hablar de ello y eso me hizo pensar... Mostraba cierta vaguedad. Su esposa comenzó a pensar en el perro que había resultado muerto en el accidente y se preguntó por qué se preocupaba más por un animal que por los seres humanos que perecieron al mismo tiempo. Era por su esencial inocencia, desde luego. Lo que no estaba en modo alguno relacionado con el embrollo mecánico en que el Hombre se había metido. Miró a la vacía butaca próxima y algo revoloteó en su mente, cierto vago recuerdo que no quería revelarse. Era casi como si alguien hubiese estado allí con ella. Tonterías, naturalmente, se dijo para sus adentros. Allí no había estado nadie jamás. Se puso en pie lenta, casi perezosamente y miró por la ventana. Justamente abajo, en el cercano Nivel, alguien la estaba mirando. Se preguntó quién podría ser y decidió que se parecía al hombre que había estado en la puerta antes aquel día, el que se había ido para reaparecer bajo el Nivel. Era uno de ellos, pensó, y se sintió desazonada. Paseó la mirada en torno a la habitación y un leve ceño se dibujó en sus facciones que iban envejeciendo rápidamente. —Tendré que adquirir un perrito —dijo en voz alta. En el Nivel 17, Bloque Este, donde se hallaba el edificio que albergaba la Clínica de Rejuvenecimiento, había un grupo de personas de ambos sexos, congregadas en prieta cola. Timothy Gregwold se unió a ellas. —¿Qué ocurre? —preguntó a uno de los presentes—. ¿Funcionan ya las tinas? El otro negó con la cabeza. —Están expidiendo permisos de eutanasia. Así pues, se había llegado a tal extremo. Timothy miró en derredor a los activos Niveles, los elevados edificios, los rascacielos perforando las inmensas estructuras acodadas y los voladizos de enlace de las calzadas, brillantes al rayo de sol de postrimerías de la primavera. Contempló las hordas de reactores y los taxis aéreos como libélulas, y los veloces cochecillos deportivos precipitándose como lagartijas entre las brillantes fachadas de cristal y material plastificado y, de pronto, por vez primera en años, se dio cuenta, con una ligera punzada en el corazón, que aquello significaba algo para él. No deseaba abandonarlo. Idiota, pensó. ¡Sentimental y viejo idiota! No hay sitio aquí para ti. Tu mundo está muerto y enterrado. Todo esto pertenece a los jóvenes. ¡Dios les ayude! Pasó una joven pareja rodeándose las cinturas con sus brazos, y, lanzando una ojeada a la fila, ambos rieron estrepitosamente. El joven dijo algo que Timothy consideró sardónico, y rieron de nuevo; pero los más viejos que hacían cola para la muerte, no hicieron caso. Habían pasado el punto tras el que no hay retorno y se sentían ya muertos. Timothy Gregwold volvió sobre sus pasos, sintiendo que lo importante ahora era no dejarse dominar por el pánico, e intentar conservar cierto aire de dignidad humana. El no haría cola en busca de un permiso para morir. Si llegaba al punto en que o bien la salida era aquélla o quizás otra aún peor, entonces lo resolvería a su manera y por su propia decisión. Por el rabillo del ojo se fijó en una figura alta y tambaleante que cambiaba constantemente de postura a su izquierda. Uno de ellos, pensó. Un fantasma solitario en busca de solaz. Con súbito impulso se dirigió al borde del Nivel y miró sobre el parapeto, bajo el que se abría un pronunciado declive de trescientos metros. Pasó una pierna por encima del pretil, sentándose. Luego pensó hacer lo mismo con la otra, para una zambullida que le llevaría a un abismo de miedo y dolor y después ai olvido; mas no pudo. —No tengo valor —se dijo por fin. Un policía uniformado fue hacia él, con su mano levemente posada en su pistola insensibilizadora. —No haga eso, veterano —dijo—. ¡Arma tanto jaleo! ¿Cuál es el problema? ¿Créditos o clínica? Timothy retiró su pierna del pretil y miró hacia arriba. —Nada de eso —dijo amargamente—. Sólo falta de redaños. Se marchó, llegándole la voz del policía diciendo burlón: —Tómese un «Madre Reilly» especial. Ese es nuestro problema ahora precisamente. Se refería a una bebida consistente en tres partes de vino barato, con una parte de alcohol puro y unas gotas de alcohol de madera. El tal brebaje estaba muy en boga entre los bebedores más pobres de la ciudad y los vagabundos y mendigos que podían encontrarse en cada refugio y en cada puerta y portal de casi todo Nivel, a pesar de los masivos programas gubernamentales de bienestar. Lo malo era. reflexionó Timothy, que la mayor parte del dinero iba a parar al bolsillo de una pandilla de sanguijuelas profesionales y codiciosos empresarios. Así y todo, decidió, un trago podía servir de remedio. En un esfuerzo para combatir el alcoholismo y su secuela de males las autoridades habían abierto cierto número de bares como ¿experimento. La idea era desarraigar a la masa de adictos de pócimas más letales. Pero, irónicamente, estos establecimientos habían sido asaltados, por decirlo así, por las capas hastiadas, pero respetables, de la sociedad y ningún miembro de las clases bajas y humildes se había atrevido a asomar su nariz en ninguno de ellos, aun suponiendo que pudiese pagar los exorbitantes precios que ahora se pedían. Entró pues en el Bar Randy y pidió un whisky escocés doble al barman de alba chaqueta. Lo bebió casi de un trago, mientras el barman pasaba su tarjeta de crédito a través de la registradora. Seguidamente pidió otro. E! barman parecía simpático. —Van a transportar un cargamento dentro de pocos días —tranquilizó a Timothy. —Eso parece, ¿eh? —respondió Timothy, con desvaída sonrisa. —He tenido a otros doce esta mañana, todos ellos preocupados a más no poder por lo mismo, el paro de la Clínica. Timothy paseó su mirada por el vacío bar. —Nosotros debemos ser sus únicos clientes —observó. El barman alzó un inmaculado vaso y lo pulió. —Esto se anima al atardecer —dijo—. Gente que entra camino a casa, de vuelta de sus negocios; pero más tarde estamos atestados a tal punto que tengo que conectar el servicio automático, pues no puedo atenderlo todo por mí mismo. Eso me hace preguntar a veces qué es lo que yo pinto aquí. El automático podría hacerlo todo. —El toque humano —dijo Mr. Gregwold, con lengua un tanto espesa tras su segundo doble—. Este lugar no sería nada sin el toque humano. ¿Quiere tomar un trago conmigo? —Gracias, señor —dijo el barman. Pasó de nuevo la tarjeta de Timothy a través de la registradora y transfirió el precio de la bebida ofrecida a su crédito de propinas. Luego sirvió el whisky doble a su cliente y para él «ginger ale» de una botella similar. —A su salud, señor —dijo— y porque la Clínica vuelva a abrirse pronto. —Sí —murmuró Timothy, para sus adentros—, eso es lo que le falta a todo el condenado montaje. El toque humano. Eso es lo que convierte a este lugar en algo como un oasis. Debería haber venido aquí más a menudo; pero ya no voy a ser capaz. —Dentro de pocos días estarán descargando —dijo el barman—. Ya lo verá usted. Esta vez sus palabras sonaban aún menos convincentes. Timothy meneó la cabeza. —Las minas están agotadas —dijo—. De todos modos, no eran sino vetas. Las únicas entregas que se siguen haciendo son de reservas particulares. El barman asintió y siguió dando más brillo al mismo vaso. —Dio usted en el clavo —dijo—. Yo oigo hablar mucho en este bar. La gente se olvida de que uno está aquí cuando ha tomado unos cuantos tragos. Así es, papaíto. Están sacando de la reserva particular, pues es lo único que hay. A esos personajes se les permitió comprar para aliviar los gastos del gobierno y llegaron a almacenar aproximadamente el veinte por ciento de la selenita en bruto. Y, para colmo, tomaron el diez por ciento de los libramientos á Tierra como flete para sus propias existencias. Y ahora esos tipos son los únicos que tienen alguna selenita. Sólo que no la venden. La guardan para su vejez y para la vejez de sus hijos, si es que los tienen. Sí, así es; ¿pero qué se puede hacer? —Emborracharse, acaso —dijo Timothy—. Eso es todo, poco más o menos. El barman puso el vaso en alguna parte bajo el mostrador. —¿Qué le parece una dosis masiva de esteroides anabólicos? He oído que están tratando a algunos con esto, y con ciertas otras drogas. Parece que con ellas lograban resultados espectaculares hace años. —Se secó las manos con el paño y lo colgó. —Yo ya pasó por eso —dijo Timothy—. Hace tiempo. —Bebió el resto del whisky y deslizó el vaso por el mostrador. El barman le miró compasivamente. Al marcharse le pareció que la estancia giraba ligeramente y se encontró fuera sin saber cómo. —Sólo me faltaron un par de picos bajos —se dijo, sabiendo que le apresaba el miedo—. Pero sin embargo no voy a asustarme. Todavía hay una probabilidad. Vio al mismo policía aproximársele y dio la vuelta, yendo en dirección contraria, tambaleándose un poco porque no estaba acostumbrado al latigazo de la bebida; pero, al mirar atrás, vio que el policía estaba contemplando a un heli-taxi, que descendía en un aparcamiento reservado. El policía se dirigió decididamente al aparato y Timothy comenzó a correr al borde del Nivel. Sin ninguna vacilación esta vez, se saltó por encima del bajo pretil, y cayó rodando a un más bajo Nivel saliente. Luego, milagrosamente, vio que estaba ileso y echó a andar. Después de todo, había sucedido. Fue sólo demasiado tarde y estaba entre los picos, un reluctante inmortal. Sintió borbotear la risa en su interior. Nadie podía matarle ahora. Le pareció después vagar en un mundo silencioso e insondable, que se despertaba a la vida del sonido en ráfagas ocasionales cuando él chocaba con un pico excepcionalmente largo. Tenía una sensación de eternidad y estaba consciente de hallarse por doquier al mismo tiempo, de estar dotado de una especie de ubicuidad; ante la Clínica de Rejuvenecimiento; mirando arriba a su apartamento; fijando la vista en gente extraña, a la que sentía debía conocer y viendo tan sólo un vago agradecimiento mezclado con temor en sus rostros; caminando a lo largo de todos los Niveles; en el mostrador de todos los bares y escudriñando a cada uno en todas partes de la ciudad. Y esta espantosa ubicuidad le inundó de negro terror. A veces se daba cuenta de hallarse por entero al margen del sistema solar, en su exterior, viajando a través de la galaxia, con la gélida radiación de las estrellas por única compañía y eso era peor. Su personalidad quedaba reducida a fragmentos, luego a polvo y el polvo se desperdigaba sobre los desiertos espacios cósmicos, y a lo largo de las órbitas y sendas estelares. Vio las miríadas de planetas rebosando de extrañas formas de vida, experimentó el impacto de millones de culturas ajenas y cada parte de su ser quedó aterrada. El último enemigo no era el que se había esperado. Era una conciencia del violento odio a la Verdad. No a la verdad del hombre, sino a la verdad que era el Caos original. La verdad que había rechazado siempre con todas las fuerzas de su ser, pues el hombre se había elevado sobre ella, moldeándola a su propia imagen y enterrando en su subconsciencia lo que no encajaba. De súbito, y apenas sin prevención, contempló lo real. Era como el alzarse de un tercer telón: la verdad tras la verdad, tras la verdad. El vislumbre que tuvo fue de pura belleza, terrible de contemplar. Huyó a través de las galaxias y, con cada partícula de su ser, clamó implorante que terminase aquello. «Nada más ya que añadir o quitar, oh, Señor», suplicó, «excepto la conciencia. No me dejes por siempre jamás...». Sin embargo, y de algún modo, estaba escrito que aquello no podía acabar así con él. Aquélla era la desintegración final antes de la última y definitiva integración. Gradualmente, a medida que se iba percatando, el terror se ahuyentaba y luego supo. El era una parte integrante de un molde multidimensional; una parte de todos y cada uno de los que habían sido antes y de los que vendrían después, hasta antes del hombre y después del hombre. Aquella terrible ubicuidad, desvaneciéndose ahora que se había orientado a algo más grande que él mismo, algo que era una manifestación de las muchas facetas de esa parte de la mente universal que él había ocupado como una entidad, incluida en ella. Tras la muerte primera, no puede haber ninguna otra; solo la luz desparramada volviendo a su fuente. Sintió una atracción de su personalidad fragmentada y experimentó contento. En alguna parte del centro de su imán espiritual, serena e inefable, se hallaría la Palabra antes de hacerse carne... el Verbo sanador... el fin del mundo y un nuevo comienzo... VAMPIROS, S. L. Josef Nesvadba JOSEF NESVADBA es un exponente claro de los valores europeos en este género literario que es la CIENCIA FICCIÓN, ya que es natural de Checoslovaquia. En su cuento VAMPIRES LTD., nos da una visión de una nueva clase de vampiros, descubriendo claramente su origen centroeuropeo al tratar dicho tema. Este cuento ya fue publicado en la revista NUEVA DIMENSIÓN. Pensando en mi estancia en Londres hace un año, lo que más recuerdo de todo son los coches. Como si la Europa Occidental hubiese sufrido otra Invasión. Una invasión de automovilistas. La primera vez que me asaltó la Idea fue en el aeropuerto de Orly, escuchando al obeso irlandés, a quien se le habla desatado el paquete de alcachofas que llevaba, las cuales estaban rodando ahora por la escalera móvil. El avión debía despegar dentro de un par de minutos y la escalera mecánica se estaba llevando sus alcachofas a las salas de espera del Próximo Oriente, Ecuador y Guadalupe. No tuvo más remedio que resignarse a la pérdida. Todo el tiempo que estuvimos volando sobre el Canal se lo pasó lamentándose de la pérdida de sus vegetales y trató de ponernos sobre aviso de los horrores de la cocina inglesa. —Soy representante de una firma de coches —anunció orgullosamente—. Nuestros modelos van a batir a todo el mundo... Mi compañero quiso serle agradable, y dijo: —Yo también adquirí en mi país un coche inglés. Un «Hill-man». El orondo irlandés de sonrosadas mejillas, no respondió. Como si cortésmente no deseara emplear ninguna palabrota. Viajábamos en primera clase y, evidentemente, nos había tomado por personas de más categoría. —Es un coche decentito —dijo, hallando la fórmula ínter media—, considerando el precio... —Se encogió de hombros—. Pero yo vendo el «Jaguar». Y creo que no tardaremos en estar colocándolo tras el Telón de Acero también —añadió, tras examinar como al desgaire, pero muy atentamente, mi corbata—. Nuestros coches convierten las malas carreteras en buenas y lee buenas en pistas celestiales... No le pregunté si creía en otra vida después de la muerte, pues el aparato se disponía a aterrizar y ya nos estábamos sujetando los cinturones de seguridad. La segunda vez que llamaron mi atención los coches fue al atardecer de aquel mismo día, cuando estaba intentando buscar a una dama conocida mía que vive en Kensington Terrace. Salí de la estación del Metro y quise preguntar por la calle que había anotado en mi cuadernito de direcciones, pero no había nadie por allí a quien abordar. Quiero decir, nadie en la acera, pues a lo largo de la calle, y a marcha de caracol, se movían cuatro largas serpientes de cajas de acero, aislando cada una de ellas a su conductor tan perfectamente del mundo exterior, que no oía preguntas ni gritos. De pronto se me presentó la más Interesante experiencia que cabe, la más insólita aventura y ello es lo que quiero contaros, pues aún hoy día me parece un Increíble acontecimiento. Aquella noche me quedé hasta muy tarde en casa de mi amiga, bebiendo whisky. Un excelente Johnnie Walker. De mucha graduación. Lo descubrí a la mañana siguiente, al no encontrar a mi compañero en nuestro hotel. Se había marchado. El recepcionista me dijo que había esperado hasta el último minuto, pero que tuvo que tomar el tren. No había dejado ningún recado. Y yo me encontraba sólo en aquella ciudad de ocho millones de habitantes, una ciudad completamente desconocida para mí y sin un penique en el bolsillo. La dama con quien había pasado la velada no estaba ni en su despacho ni en su casa. Únicamente me cabía Intentar una cosa. Tenía que trasladarme en el coche de alguien a Bolster, donde celebraba su reunión la Comisión de la cual era yo miembro. No he practicado nunca el auto-stop, ni siquiera en mi país. Ya soy entrado en años y dudo que alguien se detuviera para recogerme debido a mi poco atractivo aspecto. Quedé titubeante ante un surtidor de gasolina, clavando ansiosamente la mirada en los coches que pasaban y que parecían aún más lejos de mí que la tarde anterior, aun cuando en la patria acostumbro a conducir un pequeño auto. —¿Quiere que le lleve? —me Interpeló de pronto un hombre pálido, de pobladas y largas patillas a la antigua y de elevada estatura. Su acento era el clásico que se suele obtener en un Internado y llevaba pantalones de los llamados bombachos. Nunca lo olvidaré. Ni a su coche. Era un modelo de carreras, con frenos de disco, ocho velocidades —podía hacer ciento cincuenta kilómetros a la hora en tercera—, tenía un magnífico «reprisse», y no parecía utilizar gasolina vulgar, pues su propietario lo metió en el bar de enfrente. —Quisiera Ir hasta Bolster —respondí desanimado. No podía comprender por qué quería ayudarme aquel hombre, pues nunca le había visto en mi vida. —Estoy seguro de que necesita usted un coche... —dijo minutos después, cuando nos hallábamos en la calzada automovilística. Conducía por la izquierda, como todos en Inglaterra y yo pensé que acabaría saliéndome por el piso del coche, por la manera como oprimía mi pie sobre un freno imaginario en cada curva. —Tengo que asistir allí a una conferencia —expliqué—. Por esa sola razón estoy en Inglaterra. Ahora bien, he de llegar a tiempo. —Usted sabe conducir —dijo él, como cosa consabida, y de pronto detuvo el coche y salió tambaleándose del asiento del conductor—. Mañana recogeré el coche en Bolster, pues hoy he de ultimar algunos asuntos en la City. —Estaba tan pálido, que su cara tenía un tono gris. A juzgar por su aspecto, más bien parecía necesitar los servicios de una funeraria. —No he traído mi carnet conmigo, ni documento por el estilo. Soy extranjero, y... — protesté débilmente, no queriendo admitir que me asustaba conducir por la izquierda. —No necesita documentación alguna con este coche —replicó mi benefactor al par que detenía un taxi que iba en dirección opuesta. No tuve siquiera tiempo de darle las gracias como era debido. ¿Estaría intentando ganar una apuesta, con mi ayuda? Pero había olvidado explicarme algo sobre el coche, ponerme al corriente de las pequeñas peculiaridades que pudiera tener, su cilindrada y si los cilindros tenían el mismo sistema de funcionamiento sobre árbol de levas como otros coches de carreras. No habíamos mencionado nada sobre el compresor o de la cuestión del combustible... Sentado ante el volante me sentí como encarcelado. Había muy poco espacio en el coche, justamente para dos personas, y estaba tapizado de material no resbaladizo, especial; bajo el parabrisas había una hilera de cuadrantes. La llave del encendido estaba aún puesta. Oprimí el botón de arranque, y el coche dio un brinco hacia adelante, como un caballo desbocándose; me pareció estar conduciendo un cohete. Dejé de romperme la cabeza sobre cómo me adaptaría al volante, y me concentré en dominarlo. Al principio resultó difícil, mas luego vi que todos estaban intentando ayudarme en la carretera. Deteníanse los coches que por ella transitaban y sus conductores contemplaban admirativos mi rauda carrera. Todos los Austin, Ford, Rolls-Royce, Morris, Peugeot, Chevrolet y. cómo no, los más corrientes, cedían reverentemente el paso a mi aristocrático bólido. Hasta los del servicio de patrullas volantes de carreteras me saludaron. Ello debería haber despertado mis recelos desde el principio; debí haberme detenido al momento y salir de allí. Pero continué. En el siguiente crucé de carreteras me detuve, sin embargo, para recoger a una muchacha. Se llamaba Susan, su madre era actriz y la había educado a la moderna. Cuando le dije que en nuestro país no estábamos acostumbrados a muchachas de dieciséis años caminando descalzas con anillos en los dedos gordos de sus pies, y con párpados pintados de púrpura, borró obedientemente su maquillaje y sacó unas sandalias de un saquito de mano que llevaba. Dijo que estaba encantada de que yo fuese un rojo y examinó muy atentamente mi cara. Me dijo que su mejor amiga se había acostado con el batería negro de una orquesta de jazz, el año pasado en la costa, lo cual la situaba a la cabeza de la clase. Pero ninguna de ellas había conseguido, sin embargo, un rojo auténtico, de tras el Telón de Acero. Yo comencé a echar pestes sobre el jazz, las actrices y toda su clase de escuela. Susan me atraía, no obstante. —Detengámonos a tomar una taza de té —propuso ella al pasar ante uno de los puestos de gasolina, que eran tan abundantes a lo largo de la carretera como si se tratase de salteadores apostados. Puesto que las leyes en Inglaterra sólo permiten comprar whisky a ciertas horas, nadie quiere perder la oportunidad de eludirlas tomando un trago al paso, demostrando así su grado de libertad. Fuimos pues a tomar una taza de té. Yo esperaba que ella tuviese algo de dinero, pues de lo contrario me vería obligado a decir que enviasen la factura a la embajada y no me gustaría avergonzar a mi país. Nos situamos en el amplio bar de madera, ocupado ya por otros conductores también. Me sentí un tanto aturdido. —Querido, es un Bentley. Ciertamente no un Arnold-Bristol. Tiene frenos de disco en las cuatro ruedas. Magnífico cacharro. No es un Morse, o un Dellow, o un Crosley, o un Frazer Nash. Es un Bentley. La última vez que vi uno fue en las carreras del año pasado, en Le Mans. El único coche que puede competir con mi Cunningham... —oí decir a una voz detrás de mí, pero de buenas a primeras no me di cuenta de que era una mujer quien estaba hablando sobre mi coche. Pidió ella sopa de pescado, langosta y rosbif. Sabía todo cuanto se podía conocer sobre Praga. Hasta que Eliska Junková, ganadora casi de la famosa Targa Florio en Sicilia, en el veintiséis, la más famosa mujer piloto de careras, era checa. —Creo que las cosas van mal por allí, ahora —dijo—. He oído que los rusos no presentan nada más que Pobeda adaptados. Supongo que nadie puede comprar un Bugatti o un Porsche para su uso particular, ¿no es así? ¿Cómo adquirió ese coche que tiene? Cambié de tema y le dije que pensaba que el culto al coche, como símbolo de prestigio en Occidente, denotaba una crisis de individualismo; cada persona intentaba separadamente emplear su propio medio de transporte, hasta que las carreteras estaban bloqueadas, e intransitables las calles de las ciudades, de lo cual no sacaban nada en limpio. Que yo opinaba que el tropel de coches era sólo un síntoma de la crisis de la personalidad de nuestra época. Ella no comprendió de qué le hablaba y me dijo que podía sobrepasar a cualquiera con su Cunningham americano de post-guerra, construido para que los millonarios corriesen por las carreteras en Europa..., pues en América corrían en circuitos cerrados. No lanzó ni una ojeada a Susan mientras estaba hablando y su voz se parecía cada vez más al sonido de un motor de cuatro tiempos; dejé de escucharla y me puse en pie para Irme. El embajador Iba a tener una buena factura que pagar, pensé para mis adentros. Y yo una serle de preguntas que responder cuando volviese a Praga. El camarero me aseguró que la marquesa lo había abonado todo. Se trataba de la marquesa de Nuvolarl, nacida Riley, que se había casado con un pariente del famoso piloto, simplemente por poder exhibir el apellido. Se precipitó tras nosotros, abandonando el bar vistosamente decorado y subió a su monoplaza, calándose su casco y esperando como verdadera deportista a que nos dispusiéramos a arrancar. Menos mal que atardecía y por tanto no habían muchos coches en la carretera. La carrera era de acuerdo a las reglas; yo quería rebajarle los humos a tan jactanciosa mujer. No tardamos en pasarla; yo no sé qué tenía nuestro motor, pero dejamos muy atrás al coche superamericano. El paisaje volaba y parecía el chafarrinón de una pintura abstracta; frené con cuidado para no volcar el coche. Susan estaba encantada. Habíamos ganado. Nuestras Mil millas, nuestra Targa Florio, nuestro Le Mans, nuestro Circuito del Brno, añadí para mi propia satisfacción. No habíamos matado ni a un simple espectador. Me sentí orgulloso de mí mismo y como si hubiese cubierto a pie aquella carrera. Tuve conciencia de estar besando a Susan, rodeándola con mis brazos y luego me desplomé en el asiento. Era ya de noche cuando volví en mí. Susan me estaba dando a beber Schwepps; paladeé algo así como soda y quinina. Ella me había quitado mi zapato derecho y estaba meciéndolo como si fuera una muñeca. —No me dijo que estaba usted herido... —murmuró. Yo había sufrido una revisión médica en Praga antes de la partida y sabía que estaba en buen estado. Pero ella me mostró una costra fresca en mi pie, del tamaño de su mano. —Tiene usted que presentarse en seguida a un médico —añadió—. Debe haber perdido una enorme cantidad de sangre... Yo visité al médico anteayer y desde entonces nada le había ocurrido a mi pie. ¿Cómo pude haber estado perdiendo sangre? Eso habría sido visible, ¿no? Susan hablaba tonterías... Cuando intenté Incorporarme, noté que estaba aún mareado; tuve que asirme a la portezuela y salir tambaleándome, como lo hizo el dueño del coche en Londres cuando me lo cedió tan Incomprensiblemente. Nada había hecho con mi pie, excepto pisar el acelerador. Fruncí el entrecejo. —¿Sabe usted cómo se levanta el capó de este cacharro? —pregunté a Susan. —Es su coche, ¿no? —respondió con tono malhumorado. En Inglaterra no se emplea el familiar «tú», pero estoy seguro que ella lo utilizaba ahora. Me llevó un ratito levantar el capó. El motor tenía el más insólito aspecto. En vez del carburador había una gran caja ovalada con dos gruesos tubos saliendo de ella, enlazándola conducían al motor propiamente dicho. Yo sabía que existían coches con un solo cilindro y por lo tanto intenté abrir el singular dispositivo. Mas no quiso ceder. Volví al tablero de instrumentos, con Susan mirando enfurruñadamente. Giré la llave del encendido e intenté pisar el acelerador con mi zapato vacío, evitando el contacto directo. Nada sucedió. Accidentalmente di un golpe con el dedo en el acelerador, y el coche se disparó hacia adelante, el brusco impulso hizo chocar nuestra cabezas contra el techo. —¿Qué es lo que le pasa? —preguntó Susan—. ¿Por qué no sigue conduciendo? Con un esfuerzo encendí la luz y le mostré mi dedo, el cual presentaba una leve costra, más bien una magulladura. —Mire esto... Ella no captó la indicación. —¡Vaya un coche tan raro! —dije—. No es ni un Berkeley ni un Morse, aunque según parece mata al final a su conductor. Corre con sangre humana como combustible... Ella se echó a reír y señaló el nombre del constructor, que estaba grabado en una placa de latón bajo el volante: James Stuart, Old Georgetown 26. —¿Cree usted —dijo— que ese hombre vende coches para suicidas? Ahora veo las tonterías que almacenan ustedes los extranjeros. Un coche que corre con sangre... —Se detuvo, pues en torno a aquel raro bloque que no era otra cosa que el corazón de acero del coche, un corazón de acero con arterias pulmonares y cardíacas... en torno a aquel vaso se enroscaban tenues venitas casi transparentes, las cuales estaban llenándose de una sustancia rojo-oscura. Parecía como si yo tuviese razón. Le contó la singular manera cómo el coche había venido a parar a mis manos y describí los últimos momentos de la vida del anterior propietario. Estaba convencido de que me había escogido como siguiente víctima porque yo era un extranjero de quien nada sabían allí y a quien nadie iba a echar en falta. —¿Y qué vamos a hacer ahora? —preguntó ella. No tenía otra alternativa que Ir al bar más próximo y telefonear a mi colega en Bolster. Susan tendría que buscar otro coche que la recogiese, preferiblemente con un conductor más de fiar. —No voy a dejarle en la estacada —dijo ella con decisión. Yo había oído que las mujeres Inglesas son muy fieles y la idea me inquietó un poco. Le dije que no podía ir por campos y bosques caminando conmigo, puesto que una vez hubiese abandonado aquel milagro técnico, no habrían más admiradoras que nos invitaran a sopa de langosta y ostras. Tendría de llevar la villa sencilla y eso no era bueno para aunar el tierno éxtasis de los enamorados. Le pareció que tenía razón. Fuimos por el borde de la cuneta durante unas tres horas. Los faros destellaban sobre nosotros. No quise hacer señas a ningún coche para que se detuviera; lo único que deseaba era llegar al poblado más próximo y coger el primer teléfono a mano. —Esto es una idiotez. Yo podría hacer una seña y hasta el embajador de los Estados Unidos detendría su coche por mí. En la escuela tenemos un juego así y siempre gano. — Alzó sus pechos orgullosamente. En efecto, eran bastante atractivos. —Corre usted el riesgo de detener a otro coche construido por Vampiros S. L. y que le chupe la sangre... Rió ella, no creyendo en la historia; consideraba al coche tan sólo como un adelanto de la técnica moderna. Las ventajas que se encuentran en la superficie y que pueden convencer al instante. Al final, discutimos. Ella llevaba sandalias y debió sentir que le penetraban las piedras; ya era bastante con que hubiese resistido tanto tiempo. Yo le grité también, porque sabía que era el único medio de separarnos y olvidarnos mutuamente; la única manera para mí de zafarme de aquella muchacha y sus dominantes cariños. La ayudé a subir a la cuneta y poco después oí el chirrido de frenos y vi los focos delanteros de un coche iluminando su figura por todos lados. La última imagen que tuve de ella fue su cara con los ojos cerrados ante el resplandor, pareciendo una encantadora muchachita ciega. Era ya por la mañana cuando llegué a una aldea y a la luz del día me di cuenta de que la carretera había sido planeada para que los coches pasaran ante los poblados, permitiendo un tráfico rápido. El lugar se llamaba Oíd Georgetown y tenía un aspecto destartalado, de alucinación, con castillo y todo. Los niños llevaban uniformes escolares y los hombres pantalones muy anchos. Me encontraba, pues, en el lugar de nacimiento de mi coche. Me sentí como si soñara. Busqué el número veintiséis. —James Stuart falleció en el año treinta y dos, señor —me comunicó en el despacho una vieja secretaria que llevaba una amarillenta peluca. La fábrica ha estado cerrada desde entonces. Yo me ocupo de la liquidación bancaria, pues no podemos encontrar un comprador. Apuntó al patio más allá de la ventana rota. Era un cementerio de coches de carreras, en el que se apilaban y esparcían chasis sin acabar, coches averiados y destrozados en choques durante las competiciones y armazones y capós. Gallinas y patos vagaban por entre la hierba, que llegaba hasta la rodilla. —¿Qué sucedió a los coches que construyó? —pregunté. —No hay y ninguno de ellos en rodaje ya —dijo la vieja secretaria amargamente, sentándose ante una máquina de escribir que databa de comienzos de siglo y en la cual se movían las letras en vez del rodillo—. No queda ninguno de los grandes coches que el mismo Caracciola acostumbraba a pilotar. Ganaron todas las carreras en las que participaron —restalló de pronto, como si yo hubiese formulado alguna objeción, y apuntó luego a los polvorientos trofeos que había en las estanterías adosadas a las paredes—. Fue la depresión la que nos mandó al traste. No quedaban ya ricos que encargasen coches que no fuesen de serie. Mr. Stuart acabó el último de los suyos el día antes que los bancos le arruinaran. Se marchó de Oíd Georgetown en él y nunca más se ha sabido su paradero... En una amarillenta fotografía, pegada a la pared, aparecía Mr. Stuart con una mano posada sobre el capó de <ml» coche. No era el hombre flaco que yo había visto en Londres. Dios sabe a cuántas personas había chupado sangre aquel coche, dejándolas secas hasta entonces. —Oí hablar de él —dije en mi mal Inglés—, y hasta sé dónde se encuentra ahora su último coche... Me pareció que aquella mujer se sobresaltaba espantada. —Es el mejor coche del mundo, con dieciséis mecanismos de transmisión delantera y dos frenos de reserva en cada rueda. Nadie ha construido desde entonces un coche con tanta aceleración. —Un coche que mata... —objeté. —Ganará cualquier carrera del mundo y encontrará usted cómo los círculos más selectos se le abren a su persona y vivirá con toda comodidad y sólo para el deporte... —Y la muerte —aduje. No pudo comprender. Naturalmente, ella sabía poco del coche aquél. Acaso hasta había ayudado a Mr. Stuart, arrimando el hombro a la sociedad que acabó en la ruina, pero no asimiló el genio de su jefe. —Aquí están las llaves —dije poniéndolas sobre la mesa—. No quiero su coche. En cambio, tal vez me permita telefonear a Bolster. —Usted es extranjero, ¿verdad? —contestó ella tomando las llaves, como si eso lo explicara todo. Asentí y esperé a que me dieran la comunicación con Bolster. Tuve que deletrear el nombre de mi amigo y aun así lo enrevesaron. Me llevó media hora ponerme al había con él. Prometió enviarme & alguien a buscarme; su sorpresa dio pronto paso a la severidad, pero, de todos modos, por mi parte me alegró oírle. Le esperé en el patio de Stuart y fue allí donde me encontró la marquesa de Nuvolari. —Aquí está nuestro «Chiron» —dijo—. Vaya, no Intente usted decirme que no participó en ninguna carrera. Yo daría cualquier cosa por tener su pericia. Y su coche. Tenía usted razón; voy a vender mi «Cunningham». No sé lo que sucede, pero los americanos no son buenos en la construcción de coches de carreras. Quiero comprar el suyo. La envié al despacho; acaso si lo compraba, la vieja secretaria podría adquirir una mejor máquina de escribir. No la previne hasta que salió con las llaves en la mano. —Desde luego le diré dónde dejé el coche, pero he d”advertirle que ese artefacto la matará a usted... Y seguidamente le conté cuanto sabía sobre el mismo. —¡Oh, qué Interesante! —comentó cortés. —Es un vampiro; debo recalcárselo. |EI acelerador chupa la sangre del piloto...! Ella rió y respondió: —Entonces merece la pena el dinero pagado. ¿Con qué cree usted que corren, los demás coches, de todos modos? ¿Qué pagué yo por el mío, qué hube de dar por él? Tuve que sacrificarme, si deseaba tener coches. Y de la manera más complicada. Este lo hará de un modo mucho más simple. La única cosa que deseo es ganar la carrera de Le Mans una vez en mi vida y batir a todos los ases. Luego, ya puedo morir en paz. Sé que ganaré; comprobé su velocidad ayer tarde. Es un coche maravilloso; sí, venceré en toda la línea. —Se matará usted... —Eso no importa. Y de pronto comprendí por qué nadie había devuelto el coche en todos aquellos años, desde mil novecientos treinta y dos, porqué cada piloto había vendido alegremente su alma a aquel diablo mecánico y permitido que el vampiro le chupara su sangre. Porque el monstruo les permitía ir a la cabeza de todos los demás. Más tarde, cuando el chófer de la marquesa me condujo a Bolster en su viejo Cunningham, me pareció como si en aquella pista automovilística de seis calzadas estuvieran compitiendo todos los coches en una gran carrera que no aparecía en el calendario oficial de las competiciones y en la que la muerte no importaba. Llegué a Bolster antes de la apertura de la primera sesión. Mi colega no había telefoneado aún a la Embajada para informar sobre mí. Todo resultó bien, excepto que no tuve tiempo de afeitarme. Y que nunca más volví a ver a Susan Saunders. ¿QUE LE SUCEDIÓ AL SARGENTO MASURO? Harry Muslish HARRY MUSUSH es holandés como puede desprenderse de su cuento WHAT HAPPENED TO SARGEANT MASURO?, publicado en THE BUSY BEE REVIEW, en el que demuestra el clásico estilo europeo de CIENCIA FICCIÓN, tan diferente del americano o del Inglés. Es otro nuevo valor que Incorporamos a la ya larga lista de escritores conocidos por el lector de habla hispana. GOBIERNO DE SU MAJESTAD DE LOS PAÍSES BAJOS - Ministerio de la Guerra A: Negociado O. Z. Sección A, Despacho 3 LA HAYA (Holanda) Señores: Les dirijo esta carta con toda serenidad, quizá con la serenidad que surge cuando se ha desvanecido!a esperanza. Supongo que conocerán estas circunstancias. Pero yo no sé quiénes son ustedes, o a qué Ministerio pertenecen, o qué significan las iniciales de su Negociado, del cual nunca antes oí hablar, por lo que no me sorprendería que perteneciesen también a un Ministerio del que tampoco antes tuve noticia. El teniente coronel Stratema, oficial comandante del 5.° batallón del Regimiento 124, en Nueva Guinea, me proporcionó su dirección, y me dijo que había de notificarles el asunto del sargento Masuro «como si lo estuviese contando a un amigo». Bien... así, pues, ustedes son ese amigo, señores, y por lo tanto oirán lo que al respecto sé. En realidad, nada, sólo que sucedió y que yo estuve allí. Por otra parte, creo que ustedes han recibido también un informe del coronel y del Dr. Mondrian... pero ellos no saben tampoco nada de su Negó ciado, excepto que, como yo supongo, recoge información sobre casos como el del sargento Masuro. ¿Hay otros casos similares, los hay, señores? ¿Demasiados, tal vez? ¿Es por eso que tuve que jurar sobre la Biblia mantener este secreto? ¿Ocurren también en Holanda? No me sorprendería. Cuando el Dr. Mondrian examinó en Kaukenau a Masuro, hasta el límite que pudo, comenzó a interrogarme con cara Indecisa, sobre nuestra vida en el interior. Sólo Dios puede aclararlo, teniente, ya que este fenómeno deshumanizado escapa a lo que una naturaleza humana puede comprender. Yo sabia lo que él estaba pensando. Pensaba que era el resultado del miedo. El miedo es capaz de todo. Es un mago como Apolonio de Tiana, un profeta como Isaías, un político asesino de masas, y un amante más apasionado que Don Juan. Pero lo que sucedió a Masuro no puede haber tenido nada que ver con el miedo. «Yo conozco el interior mejor que usted, doctor —le respondí—. Esto podía haber ocurrido igualmente en Ámsterdam. en un despacho, o en un caluroso atardecer de verano mientras alguien leía su periódico junto a la ventana abierta, y con la emisora de Hilversum puesta en la radio». Mi pánico, aún entonces, era diferente del suyo... más Impreciso, más contenido, pero no menos violento. Le dije que en mi opinión, nada tenía que ver con Masuro. Qué podía sucederle a cualquiera, a él, Mondrian, tan probablemente como a mí, y en cualquier momento. «Acaso esté ya prendiendo en uno de nosotros, doctor», añadí. Comprendí que no lo admitiría nunca. Con cara ansiosa miró lo que quedaba de Masuro. El quería una razón... pero, ¿dónde estaba? Y lo único que podía admitirse como causa, con muy buena (y oculta) voluntad, era el miedo. Pero este miedo no existía. Masuro no lo había conocido. Yo sabía bien quién era Masuro. Pero les diré, señores, confidencialmente, aunque para mí resulta un misterio, lo que harán ustedes con la información cuando la tengan. De esto hace dos años. El había sido destinado a mi compañía en Potapogo, Un día, mientras me encontraba charlando con el cabecilla de la aldea, llegó el camión de Kaukenau, y salió de su cabina un individuo moreno, recio, de cabeza grande, ojos redondos y labios gruesos. En seguida vi su nombre en la carta del comandante que tenía ante mí. «|Harry Masuro!» Se me acercó sonriendo. —Buenas tardes, señor. ¿Quién hubiera pensado que sería usted mi jefe un día, aquí en los antípodas? Yo lo había visto, por vez primera, en el vestuario del gimnasio, a la edad de once años. El estaba en el sexto elemental y yo en el quinto. Iba yo a buscar algo que había olvidado. Masuro estaba sentado solo en la cargada atmósfera de aquella habitación, inmóvil como una imagen entre los sucios montones de ropa. Del gimnasio nos llegaba el sonido que los alumnos hacían en sus ejercicios, y una voz de mando contando hasta cuatro, una y otra vez. —¿Cómo es que no estás con ellos? —le pregunté. —Estoy castigado. —¿Por qué? Me miró con sus pardos ojos. —Por nada. Ya entonces tenía el mismo aspecto de una figura angulosa, maciza, pero distinguida al mismo tiempo. Comprendí que no estaba mintiendo. Me hubiese gustado que nos hubiéramos hecho amigos, pero era difícil con alguien de una clase inferior o superior a la propia. En ninguna parte del mundo hay tal conciencia de clase, tal discriminación podríamos decir al uso, como en las escuelas, lo que con el tiempo se transforma en envidias. Ocasionalmente tuve alguna conversación con él, incluso una noche vino a casa a escudriñar las fases de Júpiter a través de mi telescopio. —El universo —dijo— es un saco lleno de piedras y de luz. Dos años después pasé a la segunda enseñanza y coincidí con él; le habían suspendido en el examen de final de curso. Pero para entonces, era ya demasiado tarde; se había esfumado el momento de ser amigos. Cosas así dependen a menudo de un mes o de una semana, quizá hasta de un día o un minuto. De haber yo conocido a mi mujer un año después que lo hice, nuestro matrimonio hubiese sido el más feliz del mundo, y no me encontraría ahora aquí, en Kaugenau, en Nueva Guinea. Apenas nos hablábamos nunca. Un sentimiento de algo así como de vergüenza se había interpuesto entre nosotros. El se Interesaba por pocas cosas; y en aquellos días, ríos torrenciales de biología e historia atravesaban mi cabeza. Pero si llegué a saber algo de él, es que no se asustaba por nada. Y, sin embargo, no fue nunca un fanfarrón. Jamás le oí decir:«¡Atrévete a hacer esto!», o «¡Atrévete a hacer aquello!»... y luego ejecutar él alguna proeza. Eso sólo lo hacían los muchachos que realmente tenían miedo de lo que hacían y, sobre todo, miedo de que se adivinara que lo tenían. Y esta clase de miedo estaba también ausente en Masuro. Pero cuando era preciso hacer algo que verdaderamente requería valor, veíamos ejecutarlo a Masuro, mientras nosotros nos acoquinábamos. (Como, por ejemplo, cuando alguien tenía que colarse disimuladamente en el despacho del director, pero descubrir los temas del examen.) Pero en su caso no era valor, sino ausencia de miedo. Si era castigado, lo era siempre por nada... nunca por algo que él había hecho. Por lo demás, era un muchacho perfectamente corriente, Harry Masuro, un fresco y tan descarado como el diablo. SI con mi relato deformo las cosas es debido a que estoy intentando, quizá demasiado arduamente, refutar esa teoría del miedo del Dr. Mondrian, o acaso también porque yo estoy buscando una razón para lo que le sucedió; una razón que no aparece. Transcurrieron otros dos años, y poco antes de la guerra lo perdí de vista. Dejó la escuela y supe que había ido a las Indias Orientales, con sus padres. —Tan a tiempo como para ser echado a un campo de concentración por los japoneses —me dijo en Potapego, donde celebramos nuestro reencuentro al cabo de quince años, yo como teniente del ejército nacional y él como sargento colonial destinado a mi batallón. Para entonces él había ya vivido ocho años en campaña tropical, pues se había alistado como voluntario Inmediatamente después de salir del campo de concentración en el que murieron su padre y su madre. Había recorrido toda la «Vía Dolorosa» de Indonesia: la derrota de los japoneses; la ruptura del tratado de Linggajati, entre Holanda y la República; los movimientos de la policía; las expediciones de castigo en Java y Sumatra... y parecía haber tenido algo que ver, también, con el intento contrarrevolucionario de «Turk» Westerllng. No le hice más preguntas. Todos estos episodios eran más bien oscuros y difíciles de unir. Sin duda ustedes tendrían a su disposición mejores canales que yo para ayudarles a descubrir más datos al respecto. Pueden, desde luego, investigar en esta dirección, pero no hallarán nada. Es decir, nada que esté directamente ligado a lo que sucedió. No sé... quizá hayan cosas tales como «conexiones ocultas»..., es posible; pero, considero que están demasiado escondidas, excesivamente hundidas en lo desconocido para poderlas hallar. En todo el planeta se encuentra en marcha algo indescriptible, una especie de proceso..., hasta el sol brilla de modo distinto ahora que antes de la guerra. Quisiera poder expresarlo más claramente. Innúmeras fuerzas o poderes, totalmente nuevos o incomprensibles, han entrado en escena; una nueva especie de humanidad... en Singapur, Praga, Ámsterdam, Alamogordo, Yakarta (y La Haya), de un género totalmente diferente al nuestro se sientan en torno a las mesas de los cafés y en los edificios gubernamentales: son los poderes. Dos mesas o despachos más allá, nadie sabe quiénes son. la cosa ha dejado de tener algo que ver con los políticos. Una partida de hombres marcha a través de Borneo en una columna motorizada. ¿Qué Idioma hablan? Nadie lo entiende. Pero tiene que ver con la cuestión. Sobre Ceran, un pequeño y parduzco avión sin señales distintivas, es derribado por una batería indonesia. El aparato está vacío. Ni siquiera hay cámaras fotográficas a bordo. Sólo un aparato de radio de control remoto; ¿O acaso era una criatura viviente? Todo está relacionado. Nadie ha dado con el quid hasta ahora; nadie comprende lo que está sucediendo, qué es lo posible, o dónde acabará; y todos los que puedan pensar que en su país, en Holanda, las cosas son diferentes, viven fuera de la realidad, y padecen un terrible error, se equivocan totalmente. Pero Masuro no tenía miedo. En este proceso sin nombre él había desempeñado su papel... indudablemente pequeño, pero desarrollado en la oscuridad, un papel representado tras el telón, en una obra que nadie conoce, y con nadie en la concha del apuntador. Noté que consideraba el servicio conmigo como una especie de descanso y diversión. Tenía razón... así era. ¡Así era! Me pregunto si lo sigue siendo, después de lo que le sucedió. En todo caso, en mi destino había menos motivos de temer que en cualquier otra parte del archipiélago. Soy responsable del orden y del cumplimiento de la ley en una zona aproximadamente tan grande como Londres. Pero los peligros que nos cercan no se hallan escondidos en las montañas o en las junglas. Estos pobres papúes... levantan nuestra bandera y nos construyen bungalows; ¿qué saben ellos? La Nueva Guinea está muy atrasada, en el pleistoceno, 100.000 años antes de J.C. Sólo cuando uno de mis hombres dispara a una avestruz o a una cacatúa se oye un tiro; por lo demás, nunca. A veces, entre las lianas, o en un apestoso pantano, descubríamos súbditos holandeses de poco más de un metro veinte de estatura, que no habían visto nunca a un hombre blanco. A estas tribus las bautizamos con nombres raros, o con denominaciones que proceden de otros nombres. Tenemos que hacer algo, mientras se mantenga el orden y la ley. Pero en el resto de territorio, dondequiera que lleguemos, la ley y el orden están ausentes; entonces el aire resuena con maldiciones y juramentos, en holandés, con disparos..., y a veces con golpes, cuando yo no estoy atento y vigilante. Recorremos aquella zona en tres jeeps y un camión cargado de alimentos, gasolina y municiones. A menudo estamos en camino durante semanas enteras, en contacto siempre con Kaukenau por radio. Por aquí andaba Masuro como por su casa; le gustaba la caza y asustar a los monos de los árboles, desde el jeep en movimiento. Naturalmente, yo tenía que tratar más con él que con los demás hombres, pero también menos, en cierto modo, ya que entre nosotros seguía existiendo aquella tímida reserva que hubo en la escuela secundaria, debido a nuestra descuidada amistad.. Nuestros temas de conversación eran diferentes que los de los demás: sobre el pasado, sobre Holanda, sobre nada. En cierta ocasión me dijo que tenía cuatro hijos, dos en Java, uno en las Célebes y otro en Halmahera. Cuando le tocaba guardia por la noche, canturreaba para sí mismo entre las tiendas, o en las verandas de las cabañas de madera que por todas partes nos construían los papúes. Le gustaba montar guardia; a veces dejaba a su relevo que durmiera, siguiéndola él solo. Ello le procuraba un descanso de algo. Su música era como un gran globo de luz titilante y palpitante en la noche, entre las tiendas. Hora tras hora canturreaba con una garganta semejante a un órgano, y con la mirada fija en las montañas o en la negra jungla, donde todo susurraba, murmuraba y ululaba. A veces, la Edad de Piedra se agazapaba a cierta distancia de él, y escuchaba absorta. Todo fue bien durante dos años. El día en que las cosas comenzaron a ir mal, estábamos acampados en Shitorbust, una pequeña aldea de veinte chozas llenas de pigmeos. Fue un lunes, hace una semana, el 19 de julio de 1955, y había sido en mayo cuando la descubrimos. Se halla emplazada en el linde de la jungla, en la orilla del río Titimuka. No habíamos podido hacernos entender por los indígenas. A la edad de dieciocho años, señores —durante la guerra—, deseé ser mago. Contenía la respiración, intentaba enlazar mis piernas, concentraba mi atención en la mancha dejada en la pared por un mosquito aplastado, fijaba la vista en el puente de la nariz de las personas, y leía libros sobre «Magnetismo personal» y «Poder del pensamiento». De ellos aprendí a recordar los sucesos del día pasado, antes de dormir, y recorrerlos rápidamente de nuevo en el momento de despertar. Esto se ha convertido desde entonces en un hábito mío. Soy asombrosamente diestro en esta facultad. Cuando no estoy demasiado cansado, veo de nuevo lo más pequeños detalles ante mí, y hasta los que escaparon a mi atención durante el día. En cierto sentido, vivo dos veces, y la segunda más intensamente que la primera. Señores de La Haya. He pasado revista a aquel día en Shitorbust. y al viaje allá, y no sólo una vez sino una docena. Recuerdo cada rama bajo la cual pasamos, cada piedra en el espumeante Titimuka, cada grito de los negros gnomos. Sé que aquel día, excepto por un conato de conflicto con el soldado raso Stelger, nada notable sucedió, nada que lo diferenciara de los demás días, y en todo caso, nada que estuviese relacionado con Masuro. Debido a que llovía a cántaros, nos habíamos retrasado en abandonar nuestro campamento, un agujero llamado Umigapa. Cuando cesó el aguacero provinente de las montañas, tuvimos dos horas de buen tiempo, y a las doce el sol caía como el plomosobre nuestras cabezas. La tropa estaba exhausta; habíamos estado en camino durante quince días, y yo había prometido que Shitorbust sería nuestro último lugar de visita de inspección. Después, habría otros tres o cuatro días antes de que llegásemos a Kaukenau. Yo Iba en el segundo jeep, junto al soldado raso Elsemoor. Masuro Iba en la parte trasera, apoltronado en su asiento y con la carabina entre sus piernas, fija su mirada en la copa de los árboles. No hablamos apenas. Recuerdo cada palabra que dijimos, pero ninguna tuvo la menor Importancia. A eso de las dos, dejé que Elsemoor rompiese la columna y se apartara de la senda, para hablar a un grupo de kapaukos que estaban arrastrando un canguro muerto a sus pantanos. A las cuatro alcanzamos el Titlmuka, y lo remontamos por la franja estrecha y umbrosa que hay entre la vegetación tropical y el agua. Estábamos medio aturdidos por el hecho de las plantas putrefactas y las hojas. El cabo Persin, que Iba en el primer jeep, escudriñaba huellas en el fango, y cinco de los nuestros se adentraron un poco en la jungla, negra como la pez, pero en vano. Era tan densa e Impenetrable como una urbe. Por lo demás, nada sucedió. Cuando emprendimos la marcha dando tumbos en la senda, Masuro se giró rápidamente y de un certero disparo mandó a un cocodrilo al fondo del río. A las seis y media entramos en Shitorbust. El Herr Gehelmrat estaba ya esperando para recibirnos, a la cabeza de la tribu entera. Era el jefe del poblado, un hombrecillo desnudo que apenas me llegaba a la cintura, con una civilizada barba de mormón, y ojos salvajes; para cubrir su desnudez, llevaba una magnífica calabaza puntiaguda que se alzaba hasta sus tetillas. Sus sienes Iban quedándose calvas, como las de un intelectual; yo había dicho a mis hombres que los alemanes llaman a esos claros de pelo «Geheimrats-secken» de ahí su nombre. Yo sospechaba que era el cabecilla de una tribu de caníbales —«¿Manowe?»— le había yo preguntado la vez anterior —«¿Manowe?»—. Toda su cara se iluminó; lo cual demostraba que era la única palabra que entendía. De todos modos, con nosotros no pudo hacer valer su rango. En nuestro banquete de bienvenida comió hasta los topes, en compañía de otros dos pájaros de cuenta; los representantes por nuestra parte éramos Masuro y yo. Los demás estaban atareados en montar las tiendas, ante la mirada curiosa de los habitantes del poblado. Durante la comida, nada sucedió que se apartase de lo corriente. Después de comer, algunos de los hombres se fueron a descansar bajo los mosquiteros, mientras yo establecía contacto con Kaukenau, e informaba. Luego nos tendimos delante de nuestras tiendas, fumando y escuchando la radio. Yakarta estaba emitiendo una conferencia sobre poesía malaya, y en Sydney había música de baile. Tras de nosotros, y al otro lado del cenagoso río, todo se hacía cada vez más grande y más negro; las sombras se convirtieron en millones de grillos. Cuando hubo cerrado la oscuridad casi por entero, encendimos las lámparas y vimos que estábamos rodeados de inmóviles pigmeos en cuclillas, escuchando la música. Persin les gritó, pero no se marcharon, sólo cuando disparó al aire su carabina, se desparramaron en la noche en todas direcciones. En adelante informaré al pie de la letra, señores, para que puedan juzgar por sí mismos. —¿Dónde está Steiger? —preguntó a Masuro. Durante la cena le había visto riendo y lanzando Intencionadas miradas de reojo a una muchacha de unos dieciocho años, de hermosos pechos y un vientre tan redondo como un globo. —Haciendo el amor. —¿Se ha ido? —sí. —¿Lo sabías? —sí. —¡Era tu deber decírmelo, maldita sea! ¡Llámale! —¡Steiger! —berreó Masuro. Pasaron unos segundos y luego provino un grito de alguna parte de detrás de los vehículos. —¡No te nietas donde no te llaman, y ven aquí a buscarme si quieres! La voz era bienhumorada, sin embargo. Estaba contento. Comencé a preocuparme. Un momento después se hallaba Steiger ante mí, sudando. —¿Otra vez a las andadas, Steiger? —Si, señor. Aunque usted no se había dado cuenta, señor? —¿Dónde está esa muchacha? —Huyó, señor. —¿Le vio alguien del poblado con ella? —No, señor. Ella estaba bajo el camión, escuchando la música. Se me quitó un peso de encima. Pero todavía estaba agitado. —¿Supongo que le taparías la boca? —No, señor. Ella lo quiso. —Extiende las manos. Extendió sus manos. En la izquierda había profundas señales de dientes. —Yo... siempre las tuve, señor. —De chuparte el dedo, ¿no es así? Ea, quédate así un rato, con las manos extendidas. Lo dejé de esta manera durante un cuarto de hora. Nadie dijo nada más. La música sonó suavemente a través de la corriente del río. Los insectos se coagularon en capa espesa y crujiente en torno a las lámparas, de modo que la luz se redujo a la mitad. En el otro lado de la jungla, algo comenzó a chillar y se detuvo bruscamente. Al cabo de aquel cuarto de hora froté mi pulgar sobre la palma de la mano de Steiger. Las huellas parecían haber desaparecido. —Doble la guardia, sargento —dije a Masuro. —Bien, señor. —Y usted quítese de enmedio, e informe al capitán cuando llegue a Kaukenau. ¿Sabe lo que se estaba jugando en este asunto? —Sí, señor. —Entonces es usted un bestia. Podía decirle esto a Steiger... nadie lo apreciaba mucho, excepto quizá Masuro. Una vez hubo desaparecido, y vuelto los demás a ocuparse de sus quehaceres, vino Masuro y se sentó a mi lado, fumando en silencio un grueso cigarro. —Sé más o menos lo que está usted pensando —dije al cabo de un rato—. Pero de todos modos debió usted habérmelo dicho. —¿Nunca ha hecho usted nada por el estilo, Lonestein? Aquello era algo nuevo. Por vez primera en quince años me llamaba por mi nombre. Durante los dos últimos años había sido «señor» para él. Esto me apaciguó..., probablemente yo lo había esperado mucho antes; y de pronto se volvía confidencial. —Si no lo hubiese hecho, quizá se lo habría pasado por alto. Sentí que Masuro me miraba fijamente. —Usted está acostumbrado a las Islas, Masuro —dije—. Allí se come arroz. Continuó mirándome y yo detuve la vista en el otro lado del río. Del bosque provino un crujido seguido de un sordo retumbar. Un árbol cayendo al cabo de mil años. —Me sucedió en alguna parte de Mimika. recién llegado allá. Un lío como el de Steiger. Tuve las señales de un mordisco durante tres meses. ¿Qué importaba una kapauko salida de la profundidad selvática de hace cien mil años...? Le tapó la boca con la mano, pero cuando estaba yo a media tarea, me la mordió, comenzó a aullar y tuve que dejar que se marchara. Cuando volví al poblado un mes más tarde, ella no orden, y luego me sorprendía, y casi me desconcertaba la meticulosidad con que la ejecutaba. Al igual que un concienzudo lacayo sufriendo un tanto los antojos de sus amos, Elsemoor extirpó las plantas del suelo y preparó un Inmaculado campo de Juego. Debía ser la especie de tipo que no podía hacer el amor si una punta de la alfombra estaba vuelta hacia arriba. Alrededor, la noche había cerrado y la oscuridad era tan negra como la pez; la lámpara brillaba como un planeta y hacía surgir de la oscuridad del bosque una espectral fantasmagoría de cavernas, cabezas de animales, grutas y encantamientos, que, según la opinión del Dr. Mondrian, eran el temor mayor a que nosotros estábamos expuestos. Y ahora, señores, he de hacerles un pequeño relato de la competición. Después de todo, son datos los que ustedes desean, ¿no es así? Masuro tiró primero y cortó tres cuartas partes de mi campo de un golpe. Elsemoor dio la impresión de hallarse enfrentado a un difícil dilema. Si se anexionaba territorio de Masuro podrían resultar guardias extras; si lo hacía del mío, lo que peligraba era su permiso. Se limitó, pues, a tomar un pequeño trozo de campo del que Masuro me había despojado, mirándome con ojos Interrogantes al hacerlo. Yo tenía mala suerte; mi navaja cayó repetidamente de plano en el suelo, sin clavarse, accidente que Elsemoor no dejaba en cada ocasión de acompañar con un deportivo y simpatizante «Oh». Masuro clavaba su navaja en la tierra como un torero su espada; nos iba comiendo paulatinamente el terreno, y nos desafiaba en cada ocasión a ser capaces de mantenernos en nuestras parcelas. Pero, palideciendo de miedo, Elsemoor conquistó de golpe casi todo su campo, hasta tal punto que Masuro apenas podría mantenerse en el espacio que le quedaba con la punta de un pie. Disfruté enormemente. Hubo un momento, en que Masuro hizo un ademán con la cabeza, señalando el poblado, y vi la figura borrosa del Herr Gehelmrat, completamente solo; estaba de cuclillas en la orilla del río, contemplando a los hombres blancos apuñalando su suelo con navajas, alegremente. Ello me sacó de mis casillas, llamó a Persin diciendo hiciera algo. Sonaron dos disparos y el hombrecillo desapareció. Masuro ganó de nuevo. De mutuo acuerdo, Elsemoor y yo nos unimos contra él, pero súbitamente Elsemoor falló, y tras un brillante lanzamiento por parte de Masuro, se vio de pronto sin un centímetro cuadrado a su disposición. Con un ademán con el cual reconocía a su maestro, y un suspiro de alivio, abandonó el juego, y se fue a sentar. Yo arrebaté a Masuro otro pequeño trozo, y a continuación él alzó su mano, manteniendo su navaja detrás de la espalda, para eliminarme de un lanzamiento. Pero su brazo permaneció inmóvil, y su navaja resbaló por su espalda, clavándose en el suelo, fuera del campo. Sus ojos se dilataron desmesuradamente. —No puedo bajar el brazo —dijo. Me quedé mirándole. Escuché sobre nosotros el sordo zumbido de un cálao volando. Pensé que estaba soñando. Me acerqué y cogí su brazo derecho. Parecía no haber ninguna articulación en él. —Siéntese —dije. Sumisamente, Masuro se sentó sobre el terreno de juego, sobre todas las fronteras, con su brazo inmóvil. Comencé a tirar de él con cuidado, y lentamente cedió, como si tuviera en tensión todos sus músculos. Tuvo que apoyarse en el suelo con su otro brazo. —¿Dolor? —No. Elsemoor estaba mirando, boquiabierto. Por fin, el brazo volvió a su posición normal. —¿Puede moverlo? Movió brazo y dedos, pero observé que tenía que hacer un gran esfuerzo para ello. Le miré, presa de pánico. —¿Ha estado usted alguna vez aquejado de reuma en ese brazo? —No... nunca. Estaba trastornado, tan trastornado que me asombró. De súbito gritó a Elsemoor. —¿Por qué no te largas? En su voz había un acento que nunca antes había oído. No era ya una voz festiva. Alarmado, Elsemoor se puso en pie de un brinco, se cuadró y se fue. —Vaya a acostarse —dije yo a Masuro, Dios sabe por qué—. Yo haré su guardia. Me sorprendió que lo aceptara de mí. (Sí, ésta fue la parte disparatada del asunto: ¡qué lo aceptó!) Sin decir nada, se puso en pie y fue torpemente a nuestra tienda. Su brazo derecho pendía tieso; pero en seguida observé que el izquierdo no se movía tampoco, y que tenía las rodillas tan rígidas como las de un oficial de caballería. —Mañana ya habrá pasado —añadí. Puedo decirles, no obstante, que escribo sin haber analizado el asunto. ¿Con qué razones lógicas se puede escribir sobre una avalancha? Se puede hablar sobre sus causas; cómo pudo haber sucedido, lo que se tenía que haber hecho para Impedirla. La avalancha en sí, es simplemente bruta, insensata, ciega, algo que está fuera de nosotros, porque no podemos defendernos de ella. Pero ¿y si percibimos que no existen ni siquiera las causas? Entonces, ya no podemos hacer nada, señores del Despacho 3, absolutamente nada. Masuro durmió como un leño toda la noche,, con la ropa puesta. Yo compartí la última guardia de Kranenburg, y hablamos de las estrellas, pero en el fondo de mi mente no cesé en ningún momento de preocuparme por Masuro. A pesar del accidente de Steiger, todo permanecía tranquilo en el poblado. Cuando zarandeé a Masuro para despertarle, a las seis y media, me asaltó inmediatamente como una sensación de pánico, transmitida por mis propias manos: ¡ningún ser humano era tan pesado! Tiré de él, como sí tirase de un caballo o de un rinoceronte, pero la fuerza no pasaba de mis manos. Con ojos tan dilatados como bolas de billar, estaba ya de pie, en la tienda, tambaleándose como un robot, de una a otra pierna. Era como si no me viese. Con los mismos torpes movimientos y rígidas piernas fue a donde estaban lavándose los hombres, y parpadeó con el sol. El suelo bajo mis pies tembló con el peso de su cuerpo. Levantó la mano hasta su cara, como si alzara un halterio que pesase una tonelada, eructó y cerró los ojos. Sentí como si tuviera mis pies en la cabeza, y la cabeza en mis botas. Durante varios segundos quedé con la mirada fija en su espalda. De pronto me di cuenta de lo pesado que lo había encontrado. De una forma inaudita. Tragué saliva con dificultad, al menos una docena de veces, y por fin logré hacer salir las palabras de mi garganta. —Sargento... entre en la tienda un momento, haga el favor. Me miró y volvió con el mismo tambaleo. En la tienda me enfrenté a él; mis manos temblaban. —Escuche, Masuro, ¿está usted enfermo? ¿Lo oye?, está usted enfermo. Vamos a levantar el campamento inmediatamente y volver a Kaukenau tan rápido como nos sea posible...... Me miró sin decir nada. —¿Me comprende, Masuro? —Sí. —Vamos a plegar tiendas inmediatamente para marcharnos. Lo miré de arriba abajo y lo dejé así, saliendo afuera, donde reuní a los hombres y les dije con tanta calma como pude: —Muchachos... el sargento está enfermo. Algo que afecta a sus articulaciones... y a su peso... Yo no sé lo que es, pero sí que se trata de algo más grave. Si logramos llegar al valle antes de oscurecer, podremos seguir durante la noche y estar mañana por la tarde en Kaukenau. Dejaremos todo tal cual, y tomaremos la ruta vía Ugei. Nos marchamos en seguida. Corrieron ellos a las tiendas, y yo permanecí donde estaba, sin atreverme a volver al lado de Masuro. Fui luego al operador de radiotelegrafía y rápidamente me puse en contacto con Kaukenau, informando brevemente que Masuro había sido atacado por un mal desconocido y que regresábamos allá. Hablé con el capitán, que se mostró más bien escéptico y pidió más detalles; pero hice producir interferencias al transmisor y lo desconecté. Yo sabía que no era una dolencia. El aumentar peso de aquella manera no ¡o es. Yo deseaba llegar a Kaukenau para estar entre personas civilizadas, como si creyese que tal cosa no pudiera darse entre ellas. Diez minutos después nos pusimos en marcha. No podía perder tiempo para destinarlo al Herr Gehelmrat, y le despedí agitando la mano desde mi jeep. De nuevo se reunió toda la tribu, con las criaturas colgadas en las espaldas y cogidas al cuello. El Herr Gehelmrat correspondió a mi saludo con una sonrisa y manteniendo agarrada su calabaza. Yo iba en la parte trasera, y Masuro delante, al lado de Elsemoor. Iba enhiesto, sin volver la cabeza ni un centímetro a la izquierda o a la derecha, y Elsemoor al volante, con una expresión en su rostro como si estuviera pasando el examen de conductor. No hablamos. No me atreví a pronunciar ni una palabra. Todo el tiempo estuve mirando la nuca de Masuro; estaba tan espantado como jamás lo hubiera estado, y, sin embargo... no podía admitirlo aún. No podía admitir ni la centésima parte de lo que estaba ocurriendo. No aceptaba siquiera que pudiera ser posible. Imagínense, por ejemplo, en Amsterdam a la estatua del general Van Heutsz descendiendo de su pedestal y comenzando a hablar sobre la guerra colonial en Achín. Jamás podría uno lograr comprenderlo. A mediodía ordené un alto para comer algo. Mientras cada cual salía de sus vehículos para hacerlo, yo fui sudando a la parte delantera del jeep para ver a Masuro. Bajo la piel de toda su cara habían aparecido pequeñas manchas. —¿Cómo se siente ahora, Masuro? Me miró con ojos vidriosos. —No siento. —¿Le duele algo? Meneó la cabeza, casi imperceptiblemente. —¿Desearía salir a estirar las piernas? Cerró los ojos. —No, déjeme solo. Súbitamente lo así por los hombros y lo zarandeé... un elefante, un camión de dos toneladas. —Masuro, ¿qué es lo que le pasa? Jadeó, y sus dientes comenzaron a castañetear. Mi cabeza era un remolino. No quería comer tampoco. Fui a buscar algo para mi en el camión, al lado del cual se hallaban sentados los nombres, en el suelo, entre latas vacías. Me miraron, pero no me preguntaron nada. Tomé mi ración y me alejé un poco del llano, sentándome para comer. Vacíos y silenciosos se alineaban los vehículos, como si hubiesen de quedarse así para siempre. En el segundo de ellos, el cuerpo inmóvil de Masuro. Intenté darme cuenta de que algo sin lógica estaba sucediendo, pero no lo logré, como tampoco podía Imaginarme que la muchacha de Mimika había sido comida... aunque esto se hallaba, sin embargo, en el dominio de lo posible. Miré al cielo. Algo desconocido y oscuro estaba ocupado en su maligna obra con Masuro. Seguimos la marcha, hora tras hora, interminablemente. No podía apartar la vista de Masuro: una nuca maciza, cubierta de negro pelo, y una cabeza cuadrada. Yo había tomado su carabina, poniéndola junto a mí. ¿Tenía miedo de que comenzara a disparar? íbamos a mucha velocidad, y su cuerpo botaba como un tronco de árbol en un camión. Decidí ir a Fuckshot, donde teníamos un bungalow y podríamos hacer comida caliente. Parecía un viaje a la Luna; mi cerebro había cesado hacía tiempo de reflexionar; estaba tan embotado e impenetrable como una piedra. Llegamos a las siete y media, y parecía como si el tiempo hubiese volado. Dando gritos exuberantes, el caciquillo del poblado vino a nuestro jeep, haciéndosele la boca agua ante la perspectiva de un ágape de bienvenida, pero me deshice de él diciéndole que teníamos un caso de enfermedad grave. Se apartó, andando a reculones por el miedo; y la tribu entera comenzó a hacer lo mismo. Apreté los dientes y ayudé a Masuro a salir del jeep. Al tocarlo, noté que su peso era mucho mayor. Los hombres nos miraban en silencio. Lenta, muy lentamente, fuimos a la cabaña de madera. Los peldaños de la escalerilla crujieron y se combaron bajo su peso. Rodeándole con ambos brazos, logré que se sentara en una de las rústicas sillas de madera. Le era ya imposible doblar las rodillas; y de pronto la silla se partió y cayó al suelo con un estrépito que hizo temblar toda la estancia. Comenzó a lamentarse. —Masuro... —murmuré. Yo ya no sabía qué hacer; estaba a punto de volverme loco. Corrí hacia la puerta y comencé a gritar que teníamos que marcharnos en seguida, que no había tiempo para cocinar, los hombres que debieron haber oído el estrépito que hizo al caerse, estaban inmóviles, unos en el Interior de los vehículos otros fuera. Me arrodillé junto a Masuro, que sollozaba como un niño. Excepto por las manchitas de su cara, no se le veía nada fuera de lo corriente, pero debía pesar cuanto menos un cuarto de tonelada. —¿Qué es lo que me está sucediendo? —dijo, echándose a llorar. —¡Oh, por Dios, Masuro, por Dios! Lo sostuve fuertemente con ambas manos. Gruesos lagrimones rodaban por sus mejillas. —¿Qué me pasa, Lonestein? Cada vez me vuelvo más rígido y pesado. ¿Qué es lo que he hecho? —Quizás lleguemos mañana por la mañana a Kaukenau, y allí le aplicarán en seguida el tratamiento. De seguro que en el hospital... —no pude decir más—. Ea, levante el ánimo, Masuro —murmuré—. Tiéndase. Estaba agotado, y él lo sabía, y yo también. Dócilmente dejó que le pusiera de espaldas. Le cogí por los sobacos y comencé a tirar. Era como manipular un vagón de ferrocarril por la vía, a brazo partido. Un fragante aroma de madera flotaba en la penumbra de la cabaña. Al empujar yo demasiado rápidamente, sus piernas se dispararon a! aire con el peso de un plano. Y yo comencé también a llorar; Masuro me miró con ojos dilatados. —Es imposible que esto suceda... —dijo. Desesperado, sacudí la cabeza. —No, Masuro, es imposible. —Estoy tan cansado... Cerró los ojos; su pecho se dilataba y contraía con dificultad. Las manchas de su cara eran más perceptibles que por la tarde; asomaban por todas las partes bajo la piel, como si fuese a brotar algo de ellas. También tenía cubiertas las manos... ¡A Kaukenau! ¡A donde estaban los seres humanos! —Casi no puedo respirar ya —gimió—. Es como si tuviera una tremenda opresión en el pecho. «Dios del cielo —pensé—, socorre a Masuro. El no ha hecho nada. Su peso ha aumentado tanto que rompe las sillas y se cae. Y tiene una tremenda opresión en el pecho.» Yo debiera haberle pegado un tiro y enterrarlo allí mismo, tan profundamente como hubiese podido. Persin, Elsemor, Steiger y Kranenburg... todos hubieran mantenido cerrada la boca, tan callados como una tumba. Lo habrían hecho desaparecer de sus pensamientos como a una astilla de su carne. Y ahora están ustedes pasándose la lengua por los labios y recostándose en sus butacas, ¿no es así, señores de la Sección A? Vamos a las revelaciones, piensan. Palabras susurradas entre sollozos, a mi oído... Pues no se produjeron. Ninguna admisión. Ninguna confesión. Nada. El yacía únicamente, gimiendo en el suelo, adquiriendo poco a poco, más y más peso, sin saber lo que le estaba sucediendo. Tampoco su espíritu subía a las alturas en vuelo majestuoso. ¿Qué es el espíritu? A veces un Napoleón, cuyo sueño se exterioriza y ahoga toda Europa, y cuando la marea se retira lentamente, deja tras sí restos tangibles sobre el continente entero: palacios, obeliscos, arcos triunfales, cadáveres, sistemas legislativos, alianzas -Sagradas... y, en Holanda, apellidos... el hijo de Jan Pieter se convierte en Jan Lonestein, y así sucesivamente. Pero, por lo general, el espíritu es un sombrero que llevamos en la cabeza para protegernos de las corrientes de aire; cuando nos encontramos con una mujer, nos lo quitamos cortésmente. Kranenburg entró tímidamente con una o dos latas en la mano, Masuro siguió sin querer comer nada y yo tampoco era capaz de que nada pasara por mi garganta. Le dije que llevase las latas al jeep, y llamé al cabo Persin. Al hacer su aparición en el dintel y mirarme a los ojos, supe que él estaba seguro de que nadie diría una palabra, si yo hubiese matado a Masuro. —Écheme una mano con el sargento, Persin, y luego nos iremos. Durante un segundo o dos no se movió, después se me acercó. Ninguno de los dos éramos débiles, pero aquello era demasiado. Con labios temblorosos. Mesuro miró a nuestras caras que se Iban volviendo encarnadas por el esfuerzo. Jadeantes y sin aliento, logramos finalmente ponerle derecho. Pero de pronto se desplomó al suelo, hundiéndolo entre nosotros, con un estrépito ensordecedor. Lanzó un alarido, como nunca se hubo oído a través de la jungla... tenía las maderas del suelo hechas astillas rodeándole la cintura. Sin apenas darme cuenta. Persin asestó un culatazo de su pistola sobre la cabeza del caído, y súbitamente todo quedó en silencio. Fuera de mí, miré a Persin. ¡Santo Dios, señores! Era como si hubiese hecho yo un viaje interminable a través de Francia, Borgoña, Tréves, Cluny, en los pocos segundos que duró el alarido. Una visión, una fantástica visión que no tenía nada que ver con el caso, a menos de que fuese Dios solo quien conociera sus subterráneas conexiones. Vi una gran muchedumbre en la plaza de Reims, al pie de la catedral, exultando con la ejecución de un hombre de elevada estatura y rubia cabellera, con un manto violeta bordado de oro, mientras trompetas de vistosos emblemas en su pecho, lanzaban los sones de sus instrumentos al espacio. Vi a un Papa en medio de un pequeño séquito atravesar los Alpes a Alemania, y en el norte un rey. con su familia, iba tambaleándose por la nieve, a su encuentro, a pie todos... y sobre la cabeza del Papa alzó su voz diciendo: «¡Tú, Hildebrando, no ya más Papa, sino monje traidor! Yo, Enrique por la gracia de Dios, te digo con todos mis obispos: desciende del trono, desciende del trono. ¡Tú, maldito a través de las épocas!» Y en Loches vi a un rey francés llorando y retorciéndose las manos, talar el bosque en el que le habían llegado las nuevas de la muerte de su hijito. Rey, reyes, exiguas sendas uniéndose en un punto, lleno del metálico son de hierro sobre hierro, de hierro sobre cobre, y de bronce sobre plata; las iglesias llenas de apestoso aire y de plañideros mendigos; trompetas, y caballos con trozos de carne entre los dientes, entre los densos grupos de gentes del pueblo vestidas de burdo paño color pardo-canela. V! que toda la tierra entera de Europa tenía a partir de aquel momento un aspecto diferente, muy semejante al de un cuento de hadas, más cálido, verde-oliva con singulares rocas de musgo gris que surgían del suelo entre las casas que habían aumentado y se habían encogido; arbolitos gráciles y de delicada fronda, dioses paganos con arcos en sus manos que caían de sus pedestales, y a veces un hombre de cabeza cana recorriendo el mismo camino, tres veces, siempre una docena de metros cada vez, sin verse. La tercera vez. encontraba a Jesús. Vi constantemente las espaldas de los tullidos, inclinados entre sus muletas, desapareciendo tras un cerro, en dirección a la ciudad. Y, por doquier se había edificado; tras un bosque verde oliva se alzaban, Imponentes, ocho rascacielos abandonados. No era otro tiempo, sino otra dimensión lo que surgió del alarido de Masuro... imposible de recobrar. Había rocas que ya no estaban, sin ninguna razón geológica para ello. La visión debía haber brotado de la propia médula de mis huesos. Sentí como si me hubiese muerto. Nueva Guinea. Volví a mirar a Masuro. Con otros dos hombres para ayudarnos, lo sacamos del hundido entarimado y lo transportamos en silencio al camión. A cincuenta metros había un grupo de kapaukos, brincando y chillando como monos. Debieron haber oído el alarido... o acaso husmearon otra cosa, algo para lo cual tenía un órgano de recepción que los hacía brincar y chillar de pánico en un mundo desconocido. Amigo, sabemos tan poco de la vida como un recién nacido conoce de una mujer. Y si logramos obtener un pequeño vislumbre de ella, nuestras rodillas flaquean. Aquella noche me quedé en la densa oscuridad al lado de Masuro... en la negrura de un mundo de rugientes motores. Podía haber encendido una luz, pero algo me impidió hacerlo. (¿Qué? El gorro de piel de Paracelso. El sol de Austerlitz). Masuro llegó a tener tanto peso, que su cuerpo no botaba ya, cuando dábamos con una piedra o un bache; no oí nada más. Sentado con mis caderas contra la parte posterior de la cabina, era zarandeado intermitentemente por los vaivenes. Mis ojos habían salido de sus cuencas y se posaban en todos los rincones, inundados también de oscuridad. Masuro habló una vez más, la última; quizá hacía tiempo que había recuperado la consciencia. —¿Lonestein?... ¿Está usted ahí?... Déjeme tendido al aire libre y podrán emplear los dientes clavándolos en mi. Era la oscuridad que hablaba, con una voz como la que se oye por teléfono, sólo unidimensional. No respondí nada. Todo se había acabado para él... y para mí también. ¿O acaso estaba tan solo comenzando? Una nueva especie de ser humano... el futuro: sereno, sin esperanza, dispuesto a todo. Yo permanecía en la mayor oscuridad en el camión, y pensé aquella noche que la oscuridad se convertía en mi cuerpo. El resto ya lo saben ustedes. A la mañana siguiente, cuando el Dr. Mondrian Intentó clavar su bisturí en Masuro para la autopsia (Masuro yacía tendido en el suelo, pues la mesa de operaciones no lo hubiese soportado), la punta del Instrumento se rompió. El doctor raspó lo que quedaba de piel... una membrana seca y correosa. Masuro se había petrificado. De la cabeza a la punta de los pies, en su Interior y en su exterior. En una especie de granito, de gris pálido rosado, con negras manchas y vetas que se asemejaban a letras. Fue aserrado en la serrería de una cantera nativa; un grano de cascajo se me metió en el ojo, e hizo que las lágrimas corrieran por mis mejillas durante horas. Todos, oficiales y médicos, se agruparon en torno a las dos mitades de Masuro. De la región recién abierta surgía un resplandor. Sus entrañas habían sido conservadas en la piedra como raros fósiles. —¿Atrocidades? —me preguntó el Dr. Mondrian, con labios secos. ¡Cuan bien comprendí al hombre! —No bajo mi mando. —¿Pero antes quizás? ¿En el 48... en las Célebes? —¿Convertido en piedra por crueldad, doctor? ¿Quién de nosotros permanecería aún en carne y hueso? —No por crueldad... por remordimiento. Una especie de proceso... un remordimiento que ha quedado en el umbral de la conciencia. Se ha provocado una cierta secreción, conversiones químicas, una especie de exudación petrificadora... —¿Es eso científicamente posible, Dr. Mondrian? Fue como si le creciese una barbita de chivo, y pude oler el afelpado de canapé vienes. —¡Todo es posible! La ciencia no conoce nada, absolutamente nada de la región en la que se comunican espíritu y cuerpo. Es una tierra de nadie. Una reglón tan grande... ¡como toda la Nueva Guinea! No conocemos nada de ella. Pero estaba equivocado. Cuatro, hace tiempo que han dejado de ser dos veces dos. Fuera, en la calle, el tráfico sigue rodando. Una mujer halla a su marido echado en su butaca junto a la ventana, convertido en una imagen de piedra. En las ciudades, la jungla se hace cada vez más densa, y el aire está más vacío que nunca. Se ven aquí y allá, en el suelo, las huellas de pies humanos, pero en el espacio arriba sopla el viento. Cancelé el cargo contra Steiger. CUATRO ESPECIES DE IMPOSIBLE Norman Kagan NORMAN KAGAN es otro autor que damos a conocer a los lectores españoles, con el presente cuento, FOUR BRANDS OF IMPOSIBLE, titulo con el que fue publicado en la revista MAGAZINE OF FANTASY AND SCIENCE FICTION y que. como todos los demás que forman este libro, ha sido seleccionado por apartarse de los caminos trillados en la CIENCIA FICCIÓN, enfocándola bajo una nueva faceta. —Eso confirma el teorema de Travis-Walfinger —dijo el profesor Greenfield—. Como pueden ver es bien trivial. —¿Por qué entonces, precisó gente para demostrarlo? —adujo, con una especie de graznido, un impulsivo mozalbete. La campana cortó la réplica de Greenfield y la mayoría de los asistentes a clase abandonaron ésta precipitadamente. Todos los profesores de matemáticas de mi colegio eran malos... Greenfield, el geómetra, resultaba un caso leve, por así decirlo. Su lema era: «Si es posible representar mentalmente la figura, eso no es geometría». Esto no es tan grave como si se compara con el profesor de mi otro curso, cuya regla o divisa se resumía en lo siguiente: «Si parece tener sentido, en tal caso no es lógica matemática». Lo que también me recordó que tenía que enterarme de mi nota en esta asignatura a la vez que de otras cosas inherentes a ella, la más importante de las cuales era un bien remunerado trabajo de práctica estudiantil para el verano que se aproximaba rápidamente. Me abrí paso a codazos por entre un par de exaltados jovenzuelos y me encontré en seguida al aire libre. Decidí comprobar mis calificaciones más tarde... Las notas estarían expuestas todo el verano en el «muro de las lamentaciones». Ahora, lo que tenía que hacer era plantarme en el Servicio de Colocaciones de la Poliuniversldad. Por la tarde podría estudiar lo explicado por Greenfield. Fui lentamente al patio. Inspeccionándome a mí mismo. «No juzgues de acuerdo con las apariencias. (Intenta manifestárselo a una de esas megamillonarias corporaciones dedicadas a la Investigación!» Arreglé mi pelo y puse tres lápices más en el bolsillo de la pechera, decidiendo no llevar las gafas en la entrevista, pues resulta asombroso lo mucho más fácil que es mentir a alguien a quien no se puede ver bien. —¡En, Zirkle Perry, espérame un momento! —me gritó Harry Mandel desde la biblioteca de psicología. Sonreí y le aguardé. Harry es un tipo estupendo y, además, estudia el curso superior de psicología; no es un contrincante de matemáticas. Llegó resoplando un momento después. —¿Que? ¿A la caza de un trabajo de verano? —inquirió. —Sí. He concertado un par de entrevistas, con la Sociedad de Descubrimientos y con la Compañía de Investigaciones Vírgenes. —También yo —dijo Harry. Hizo una seña, indicando mi alborotado cabello. —¿Que, preparado? Mira; el aspecto físico es muy Importante. El gordinflón y bajo de estatura psicólogo apresuró el paso para ponerse a mi altura. El día era cálido y plácido en el patio de la Pol(universidad. Las largas hileras de sillas de madera estaban ya colocadas para le entrega de los diplomas y de trecho en trecho se veía por allí una chica de largo cabello y minifalda o un muchacho barbudo con una guitarra. Gente del período escolar de comienzos de estío; perezosos que estudiaban a trompicones. —¿Qué se dice de las compañías? Mandel arrugó el entrecejo. —Empleados... no; elemento técnico —dijo—. Así, pues, si obtienes tu diploma ve derecho al grano... Haz cualquier cosa por eludir la barrera del papeleo, de la burocracia. —¿Algunas sugerencias determinadas? —Mmm... verás. Feser encajó un paroxismo epiléptico a gran escala... Pero a él le sienta que ni pintado. Si eres tan sólo brillante, un par de excentricidades bastan. Yo estoy ensayando mi gambito de «la sabandija en la pared». —¿Te refieres a simular que hay una sabandija que anda por las paredes detrás del entrevistador y que la sigues con la vista? —No... Eso fue el año pasado. En éste prefiero revolverme y agacharme en mi asiento, dándoles la Impresión de que no puedo soportar los espacios cerrados; aparentar que necesito mucho espacio... como, digamos, por caso. Nuevo Méjico o Arizona. Me enferma el clima de esta costa oriental y la Compañía de Investigaciones Vírgenes tiene laboratorios en Nuevo Méjico. —Eso me conviene a mí también. Voy a ver lo que puedo idear. En 1980, es imposible, en la práctica, conseguir un trabajo estival en el ramo de las ciencias, no porque las grandes empresas de ingeniería no deseen emplear a jóvenes estudiantes, sino debido a que, para solicitarlo, se ha de presentar aproximadamente una tonelada de papelotes... ocho recomendaciones, cuatro copias del expediente académico, referencias de carácter, muestras de escritura manuscrita, rasgos de la personalidad, certificados y formularios y diplomas. ¿Y quién tiene la suficiente energía -para conseguir todo esto? No obstante, los del curso de especialización en ciencia e ingeniería hemos ideado una buena estratagema... fingiendo que estamos algo chiflados. Los departamentos de personal de las grandes compañías se divierten extraordinariamente con las extravagancias de sus excéntricos magos de la investigación. Con el agobio de la creciente demanda de técnicos, es fácil fingir cualquier chaladura lo bastante bien como para que los del personal crean que la causa sigue al efecto, según su maravillosa manera de pensar, diciendo que somos los brillantes muchachos que buscaban. O acaso esos señores sentían un gran placer viéndonos rebajarnos ante ellos. Yo tenía un par de estupendas estratagemas que aprendí de uno de mis profesores... Durante la entrevista, sacaba un trozo de tiza de mi bolsillo, me lo ponía en la boca y, luego, lo escupía murmurando: «¡Vaya, tendré que dejar de fumar!» Para los tipos dudosos, ofrecía mi place de resístame. Toda la conversación me la pasaba haciendo gestos y ademanes con mis brazos, como si quiera extraer del aire el propio concepto de la tarea. Después, cuando la entrevista había alcanzado su punto culminante, hacía una pausa, me dejaba caer al suelo y quedaba tendido de espaldas, con la mirada clavada en el espacio vacío que había estado manipulando. Y cuando la persona con quien me entrevistaba daba la vuelta a la mesa para acercarse a mí, yo exclamaba incomodado: «|Hay que reconsiderar esto desde un nuevo punto de vista!» ¡Y la frase obraba como un talismán! Excepto en aquella ocasión. No es que no tuviera éxito, sino que no tuve la oportunidad de emplearlo. En esa entrevista toda la locura llegó al final. El encargado de las entrevistas de la Compañía de Investigaciones Vírgenes era un hombretón rubio y jactancioso, con unos dientes terriblemente sucios y una sonrisa de sádico. Me recordó a uno de mis profesores de filosofía. Y me estaba hablando también en términos filosóficos casi al medio segundo de que yo tomara asiento en la reducida cabina destinada a esas entrevistas. —Encantado de conocerle, Mr. Zirkle. Por lo que veo. según su solicitud, sigue usted el curso de especialización en matemáticas, ¿no es así? Asentí. —Siéntese, siéntese —invitó, con un ademán. —Y ahora, antes de que comience a hacerle preguntas, quisiera decirle algo sobre las actividades de la Compañía de Investigaciones Vírgenes, o Mamá, como le llamamos todos en la empresa. Nuestra organización se ocupa de los tres aspectos de la Investigación pura, lo que podríamos denominar «las tres especies de imposible». Volví a asentir, los ojos de Harry Mandel brillaban cuando pasó ante mí, al salir de la habitación, pero no tuvo tiempo más que para cuchichearme antes de que yo entrase en la cabina un animoso: «¡A por él, camarada!». Me incliné hacia delante y comencé a escuchar. —Si hacemos caso omiso de los problemas subjetivos —como dijo el granjero cuando vio su primer canguro— podríamos analizar el concepto de lo Imposible de la siguiente manera... Sacó un diagrama y su dedo se movió sobre él mientras continuaba hablando. —Primero, aquí está lo «técnicamente imposible»... cosas que no son posibles en la práctica, aun cuando no haya razón alguna para que no puedan ser realizadas. Cosas tales como volver a meter la pasta de dientes en su tubo o enviar a un astronauta a Saturno... Tales tareas no son factibles de momento —dijo sonriendo melifluamente. «Luego tenemos aquí la noción de lo «científicamente imposible»... el viajar a mayor velocidad que la luz o construir una máquina de movimiento continuo. Estas cosas no son posibles en absoluto... dentro de las limitaciones de lo que conocemos del universo. Pero recuerde usted que, hace un siglo, fue considerado como «científicamente imposible» un aparato volador más pesado que el aire. «Estas dos categorías se han fusionado un tanto en el mismo siglo XX, aun cuando la distinción es bastante clara. En el primer caso, en lo referente a lo «técnicamente imposible», la teoría permite hacer lo imposible, pero no se dispone de las técnicas. En el segundo, en lo «científicamente imposible», no se ha logrado ninguna justificación «teórica» para lo que se desea hacer. Sin embargo en ambos casos, el hombre ha «hecho lo imposible»... o bien desarrollando nuevas técnicas o bien hallando las lagunas y limitaciones de las teorías. «Mas hay un tercera categoría de lo imposible, ignorada hasta por los investigadores más profundos... y es ¡lo «lógicamente imposible»! La Voz del entrevistado se alzó triunfal y su otra mano, que había permanecido metida en su bolsillo, se obstinó furiosa en trasladarse a otro sitio. Le miré entornando los ojos. —Pero lógicamente imposible es... —Lo sé, lo sé —me atajó—. Ya he oído esa maldita teoría de nuestros consultores profesionales. —Y el hombrón rubio, añadió con súbita impaciencia—: Lo lógicamente imposible es parte de un sistema arbitrario que sería destruido por cualquier intento... Se encogió de hombros con gesto de fastidio. —Permítame decirle —clamó— que la Compañía de Investigaciones Vírgenes ha estudiado el problema y opina de otro modo. Nuestros expertos están (y contamos con algunos de los mejores hombres en ese terreno) mucho más capacitados que los que cualquier vetusta y pretenciosa Poliuniversldad pueda permitirse disponer. Nuestros expertos tienen el convencimiento de que nociones como la «cuadratura del círculo», son significativas, y, lo que es más, de gran valor potencialmente militar. Sus ojos parecían, ahora, los de un demente. —Cuando la batalla está realmente perdida o ganada. —Me sonrió fríamente y las manchas de podredumbre de sus dientes me parecieron como los cráteres de la luna. —Estamos empleando —prosiguió— una forma doble de abordar el tema, por decirlo así, una lógica psicológica y matemática. No tenemos la menor dificultad en reclutar a los especialistas en psicología —prosiguió en tono normal—. Pero a la mayoría de los de matemáticas no les Interesaba este trabajo y se Iban a pasar el verano con sus familias o afirmaban que tenían el proyecto de efectuar un viaje por el extranjero. Ahora me tocó el turno de sonreír. Por eso ellos Intentaban Interesar a cualquiera de los ansiosos mozalbetes como yo. Pero en mi caso no temía ampliar mis horizontes mentales. Estaba deseoso de luchar con lo Imposible. Era lo bastante valiente como para enfrentarme a lo desconocido. Mi sonrisa se hizo más amplia, y luego mi rostro se puso serio al aceptar el reto. —¿Cuánto? —Doscientas cincuenta por semana, recomendaciones, alojamientos y manutención, una motocicleta, y un transporte de ida y vuelta, en un crucero del G.E.M. a los laboratorios de Nuevo Méjico. —Pues... —Con su expediente académico, usted debería dar saltos de alegría ante la oportunidad que le ofrezco —dijo él—. He visto la copla de su historial, hijo. De nuevo comenzó a hacer sonar de manera discordante la calderilla de su bolsillo. Aquel «hijo» me decidió. —Hmmmm... —murmuré. —Está bien, está bien. Ya hablaremos de ello —manifestó con cierta acritud. En ciencia y en matemáticas, todos los viejos se asustan de todos los jóvenes. Uno hace su mejor trabajo en la juventud y el mundo se espanta de «estar quemado a los treinta». Del mismo modo que yo desearía poner entre la espada y la pared a mis competidores más jóvenes y dejarlos así crucificados, podía percatarme de que mi entrevistador sentía miedo de mí. Sacó mis certificados de estudios y solicitudes y comenzó a manosearlos. Me quité deprisa las gafas y me pasé la lengua por los labios. Posteriormente descubrí que había tenido un notable en el examen final de lógica matemática. Debiera haber pedido cincuenta más sobre los trescientos veinticinco que le saqué a aquel tipo aterrorizado. El Ruby de la G.E.M. se dirigía con estruendo al oeste, manteniéndose a cuatro metros sobre el suelo. El aparato surcaba el aire de un modo increíblemente grácil, mientras la noche eclipsaba al día, en las Grandes Llanuras Americanas. Miré por la gran ventanilla panorámica sintiéndome completamente relajado por vez primera en muchas semanas. La carpeta de orientación e información descansaba, ignorada, sobre mis rodillas. Ya la miraría después. No más partes de laboratorio, no más frasecitas como «dejaré esto como un ejercicio», que significaba doce horas de estrujarse los sesos; no más «Lo siento, pero alguno de preparatorio cortó con una hoja de afeitar las páginas del libro que usted deseaba el curso pasado». Por el momento, no me importó si los directores de la Compañía de Investigaciones Vírgenes tenían cerebro, cerebelo y prolongación encefálica en los compartimentos de su caletre, o un revoltillo de huevos. (Por los huesos de Napier que me sentía liberado! Alguien se incorporaba en el pasillo lateral, pugnando contra la presión de la aceleración del Ruby (acabábamos de salir de Ann Arbor). El Individuo se dejó caer jadeando en la butaca de aceleración contigua a la mía. —¡Bienvenido! —murmuré—. ¿Son también ustedes de los chicos de Mamá? Casi la mitad de los que iban en el Ruby estaban contratados por la Compañía de Investigaciones Vírgenes. ¡Sólo estas enigmáticas y enormes compañías pueden permitirse vuelos en reactores intercontinentales de G.E.M....; y los matemáticos puros, gracias a los dioses! —¡Hola, si! —dijo mi compañero, que era un muchacho flaco, de aspecto bobalicón y, más o menos, de mi edad. —¿Y usted? —preguntó. —Perry Zirkle... metido en el lío de los números... Vaya, quiero decir que soy un matemático puro. —Ejem... Richard Colby —se presentó a su vez—, de microminiaturización y electrónica... Soy estudiante graduado de la Poliuniversidad de Michigan. Si se le puede ver, es que es demasiado grande. Ese es mi lema. La faz de Colby resplandeció al sonreír. Sus dientes se conservaban en buen estado. —Mire; he obtenido estos libros... usted debe estar en Investigación de la imposibilidad lógica, lo mismo que yo soy... ¡el proyecto «Cuadratura del Círculo»! Asentí y miré, indiferente, hacia los libros. —Eso supongo... aunque, por lo que me dijeron, dudo que el proyecto dure mucho. Colby se arrellanó en su butaca. —¿Cómo? —preguntó. No tenía el aspecto de un estudiante monomaniaco... sólo el de un emprendedor electrónico de unos veinte años y pico. No era tampoco uno de esos genios precoces, por lo que me quedé tranquilo y argüí con calma: —Precisamente a ese respecto las paradojas y las autocontradicciones son de interés y atraen la atención de las ideas, pero su misma naturaleza... Me sentí incapaz de continuar. —Tal vez —dijo Colby—. Pero acaso usted considera el problema erróneamente... El tipo que me entrevistó estuvo hablando sobre «pensar en otras categorías». Hice una pausa y luego añadí riendo: —¡Oh, ya sé lo que quería decir! Estaba Intentando que no le discutiera usted los doscientos cincuenta semanales. —Doscientos veinticinco —murmuró. El perito electrónico vaciló y luego me miró de extraña manera. —No sé nada de usted —musitó—, pero considero un honor y un placer conocerle, por ser capaz de efectuar alguna investigación «pura». Hoy en día se anda en electrónica muy escaso de eso... por cada cien ingenieros apenas se encuentra un verdadero científico. Sus ojos estaba como apagados. En el escasamente iluminado compartimiento de pasajeros del G.E.M., su rostro aparecía oscuro y caviloso. Se humedeció los labios y prosiguió, hablando tanto para sí mismo como para mí. —Eso basta para introducirlo a uno en la Industria. Tome, por ejemplo, mi propia escuela: la Poliuniversidad de Michigan. ¿Sabía usted que tenemos un Proyecto Asambleístico extremadamente secreto para automatizar la presidencia? Auténtico. El prefecto del Departamento de Cibernética me explicó el sistema filosófico que contiene: Roosevelt demostró que alguien puede ser presidente tanto tiempo como guste; Truman probó que cualquiera puede ser presidente; Eisenhower que no se necesita, en realidad, un presidente y Kennedy que es peligroso ser un presidente humano. Así, pues, estamos elaborando un medio para automatizar el cargo. Hizo una mueca y yo, en vez de responder, rompí a reír. Alargué la mano hacia la bolsa que tenía a mis pies y saqué de ella una botella. Los ojos de mi compañero se dilataron un momento; se la entregué. Tomó un trago y la velada tuvo así un principio más grato. Colby resultó ser un buen chico. Le mencioné la observación de Smith sobre lo chapuceros que son los ingenieros cuando hablan de «valores característicos» y «valores propios». Respondió con aquello de que la consecuencia que se había de demostrar converge. Pero lo que todos los estudiantes demostraban divergía. La respuesta magistral del profesor era la siguiente: «Converge lentamente». El aparato continuó a través de la negra noche del medio-oeste, manteniéndose a treinta o cincuenta centímetros sobre el suelo apoyado en un cojín amortiguador de aire. Al poco rato su derrotero se curvó hacia el sur. El piloto mantenía el rumbo gracias al radar y al satélite de navegación, no significando las ciudades y edificios más que los traidores bancos y arrecifes significan para un marino. El aparato volaba sobre un terreno jamás hollado, ni que probablemente lo sería nunca por ruedas o pies. Y nos adentramos en dirección sudoeste recorriendo aquellos yermos lugares. Dick Colby no lo soportó muy bien o quizás se sentía cansado. Sea lo que fuere, no tardó en hallarse durmiendo pacíficamente a mi lado. Le dejé tranquilo y fijé la mirada en el paisaje. Aquellos tipos que creían en la batalla de los «puros contra los aplicados», me divertían en verdad. De hecho, la ciencia y los científicos son como cualquier otra cosa de este podrido mundo, igual de corrompidos. Yo había oído decir de los investigadores durante la «Ilusión del viaje espacial», que cambiaban de trabajo una docena de veces por año, doblando su salario en cada cambio. ¿Y las otras historias sobre publicitarios que se iban con los mejores clientes y fundaban sus propias agencias? Y mejor era no hablar de los técnicos que impresionaban al Pentágono y obtenían que los generales les financiaran sus propias compañías de electrónica. Sin embargo, no siento mucha simpatía por las grandes firmas. Cualquiera que fabrica bombas H y mísiles, y deja que alguien decida lo que hacer con tales artefactos, es gente que merece todo lo que logra. ¿Qué había de malo en mí últimamente? Todavía me gustaba trabajar y estudiar, atracarme de conocimientos hasta altas horas de la noche y luego, al siguiente día, sentía la elevada tensión, cuando entregábamos los papeles de los ejercicios. El gong que anunciaba el comienzo de los exámenes me recordaba siempre a una de las antiguas emisiones de la T.V., titulada «Suena la campana». Y no había nada semejante a la sensación que se experimenta ante las calificaciones obtenidas, al ver las caras nerviosamente desconcertadas de aquellos a quienes yo había dejado en la cuneta. ¡Mala suerte, chicos) | Mejor será que os dediquéis a la historia del arte! Encendí un cigarrillo y me recosté. Bien, buena o mala, aquella bagatela sería divertida. La ciencia lo es siempre... Me gusta hallarme sumido por completo en algo nuevo y desconocido. Es mucho mejor que estar sentado sin hacer nada o realizando una labor rutinaria. Con franqueza, no sé cómo los cien millones de seres sin empleo pueden soportarlo. MI talante en el ocio es por lo general una rabia asesina contra los tipos que van a reuniones y bailes y otras Idioteces por el estilo. No es que esta materia sea realmente tan Interesante como un problema en el claustro de Greenfield. Pero al menos es algo si se compara al estar cruzado de brazos sin pensar en nada más que en uno mismo. Francamente, me gustan de verdad los problemas arduos de la clase en los que hay que pensar en ellos todo el tiempo. El alba despuntaba por el horizonte. Me arrellanó en mi butaca de aceleración. Intentando echar una cabezadita. Por mi reloj sabia que dentro de pocas horas llegaríamos a la Inmensa reserva del desierto, en que la Compañía de Investigaciones Vírgenes Instalaba a sus reclutas estudiantes para el enigmático Proyecto de la Cuadratura del Círculo. —Este es el alojamiento de ustedes Mr. Colby y Mr. Zirkle —dijo la muchacha rubia, la cual se merecía una segunda ojeada, ya que tenía un cuerpo magnífico, aunque de piernas un tanto arqueadas. —Es la combadura del placer —murmuró Colby. No obstante, aquel cuerpo era, en verdad, estupendo. Colby puso su maleta sobre la cama y empezó a abrir cajones del armario, colocando en ellos sus ropas. Yo me quedé leyendo la hoja de instrucciones que nos habían entregado a la llegada y en la que se me decía que tenía que presentarme en el Centro Computador, tan pronto como me fuera posible. Metí mis enseres en mi armario y me fui. En el exterior, la luminosidad del desierto era soportable, ya que hacía sólo pocas horas que había salido el sol. Avancé cruzando el recinto, guiado por el plano que la hoja en cuestión llevaba. Las viviendas eran buenas: muebles sencillos de estilo ranchero, con escritorios y estanterías de libros, duplicados, en cada aposento. No era ningún lugar de recreo propiamente dicho, pero estaba aseado y resultaba acogedor, sin la fría destemplanza de una rígida Instalación gubernamental. Los laboratorios auxiliares se hallaban diseminados por el desierto y todo estaba limitado por una frontera de seguridad, lo que hacía Innecesarias las comprobaciones de la vigilancia Interior y por esta causa no había ninguna. La gente Iba vestida con sencillez y de mil modos diferentes, de manera familiar y arbitrarla, viéndose variados atuendos: blusas cortas, pantalones de tela basta, botas del oeste y camisas de franela. Un agradable cambio tras la Uní, donde cada cual iba bien trajeado la mayor parte del tiempo... excepto los estudiantes técnicos. Desde luego, nos lo hacían pagar. Todas las coeducandas se disputan el poder discutir con alguien sobre las Escrituras Sagradas y no con uno del curso de especialización de alguna ciencia bárbara o Ingeniería, portador de una regla de cálculo pendiente de su cintura. He visto a estas muchachas en flor, con sus largos cabellos y luciendo botones de solapa o broches con las siglas «SANS», locas por motociclistas y estudiantes africanos en régimen de Intercambio. ¡Estúpidas engreídas) Aunque he de admitir que algunos de mis amigos de la facultad de ingeniería confían más en la fuerza que en la persuasión para obtener el placer. [Ja, ja! El Centro Computador era subterráneo en su mayor parte, para facilitar la regulación de la temperatura. Aquellas grandes máquinas se recalentaban mucho. Sé que el Centro de Computación Arthur Reglelhofp, en mi propia Poliuniversidad, dispone de una enorme planta de acondicionamiento de aire a través de todas las estancias de las máquinas, con docenas de termómetros registradores. SI la temperatura de los laboratorios sube a cierto grado, se corta la energía eléctrica a los computadores. En caso contrario se tendría algo así como una explosión de computador y de esto, en los laboratorios, nadie desea hablar. Todo lo que sé es que, durante el verano, los aposentos de las máquinas son el mejor lugar para el descanso, debido a que disponen de tan grato frescor. Y siempre puedo ahuyentar a los mozalbetes aprendices de genio que se cuelan allí de rondón. Así, pues, me presenté en el Centro Computador y conocí mi maravillosa posición creadora, desde la que podría retar a lo desconocido: la silla de programación de un anticuado artefacto I.B.M.-Alfa-Sub-Cero, una sincopada máquina rotatoria. La misma noble tarea que había yo aprendido hacía seis años, cuando era un chaval que estudiaba preparatorio en Ciencias allá en la Poliuniversidad. Una I.B.M. del tipo Alfa-Sub-Cero sirve para cotejar un modelo matemático con la realidad. El artilugio comienza a extraer deducciones del modelo y las comprueba con respecto a hechos referentes al fenómeno. Si concuerdan, magnífico. De lo contrario, comienza a oscilar y a temblar con espasmódica agitación. Este aparato tenía pocas peculiaridades. El «sistema» era unas diez veces más complicado que el normal; había cincuenta unidades más de acumulación y los movimientos eran de un promedio inferior a los diez segundos. A finales del día me sentí aburrido, frustrado y muy disgustado. Apenas pude contenerme para no asir por los tobillos a mi joven ayudante, voltearlo y aplastar su sonriente y pecosa cara contra la máquina. ¡Maldito mozalbete competidor! Por fortuna corrí directamente en seguida a ver a Harry Mandel, sin haberle dado su merecido. Cuanto menos, esto era algo ya. Y como una cosa lleva a otra, dos horas después, en compañía de Richard Colby, nos hallábamos los tres cambiando impresiones. —Creo que es todo cuanto podía esperar —les anuncié disgustado—. Están montando una especie de singulares prototipos de lógica matemática, pero sin la ley de la autocontradicción, ni con la A ni sin la A. Algo por el estilo. Luego la pasan por el aparato, para la comprobación. Tomé un largo trago de mi vaso. —Sólo que ninguno de esos chismes funciona —dije. Harry Mandel meneó la cabeza arriba y abajo entusiásticamente, pareciendo revolotear en el oscuro y fresco rincón del bar White Sands. Harry tenía la costumbre de agitar su cabeza en violento asentimiento, mientras sus ojos se dilataban cada vez más a cada frase que uno pronunciaba lo que siempre proporcionaba alguna increíble teoría suya; bien que uno fuese un comunista chino o individuo esquizofrénico o un espía de Arturo. Es cosa, en verdad, sobrecogedora hasta que uno se habitúa a ella. También le temblaban labios y manos. Ya conocía esos síntomas. Una vez que comenzase a hablar, no se detendría ni por un Instante. Así, pues, hice un gesto significativo a Richie Colbie. El experto en electrónica alzó la vista, dejando de mirar su vaso. —No sé —murmuró—. Estoy en el campo psicológico-biológico y, hasta ahora, no he podido comprender lo que pasa. Me han tenido trabajando en mapas neurotopológicos... diagramando los circuitos del cerebro. Pero no sé para qué. Dio la vuelta al vaso que estaba acariciando. Tomé por mi parte un sorbo de mi refresco. Yo no bebo más de lo necesario, ni tampoco la mayoría de mis amigos. A pesar de todo cuanto se dice sobre la afición a beber más de la cuenta de los universitarios, que me aspen si tengo que estrujarme el caletre estimulando con alcoholes sus funciones, para dar una buena lección a todos los impulsivos mozalbetes que andan por ahí presumiendo. El Bar White Sands era bastante bueno, tranquilo y dotado de cocina. Un rato antes habíamos comido una «pizza» bien cargada de queso y de aceite de oliva. Tiene gracia pensar en el tiempo que paso en los bares. Nuestra civilización proporciona magníficas y amplias facilidades para algunas cosas y fragmentarias o ninguna en absoluto para otras. Resulta bien sencillo cómo llenar los formularios, ir a clase, pasar los exámenes y solicitar y estudiar para obtener un doctorado en filosofía... ¿Pero cómo diablos hay que divertirse? He oído decir que el M.J.T. mantiene un servicio permanente de psiquíatras. A veces tengo sueños demenciales en los que me zafo de todo este embrollo. ¿Pero a dónde podría ir, qué haría, quiénes serían mis amigos? ¿Quiénes serían mis amigos? De todas formas, los bares son buenos y el Bar White Sands era excelente. Bebí otro trago. Richard Colby estaba con la mirada fija, con estúpida expresión en su vaso. —Conforme. Harry —dije. —Para comprender mi conclusión necesitáis saber lo que es el universo —dijo Mande!, rápida e Incoherentemente—. La gente pregunta: «¿Por qué el universo es como es?» Pero Kant respondió: «¡Porque el universo es un tango». —¿Eh? —¿No sabéis lo que es un tango? —respondió con enigmático acento Harry—. |SI hasta mis compañeros veteranos de psicología lo conocen! Mirad, es algo así. Y, uniendo la acción a las palabras, movió sugestivamente las caderas. Tomó su combinado de ginebra y lo vació de una sentada. —¡Daiquiri! —gritó a la camarera—. Así, muchachos —gimió, dirigiéndose a nosotros y volviendo a contonearse. Costó un poco aclarar nuestras preguntas, pero al poco Harry estaba trazando un esbozo en una servilleta de papel, con su bolígrafo. —Recordad esta demostración de geometría superior... Décimo curso de Matemáticas para ti. Perry... donde se demuestra que un segmento lineal sólo tiene un bisector perpendicular. Se trazan arcos desde los extremos y se unen con una línea de una intersección a otra. Pero ¿por qué deben tener los arcos una intersección? ¿Y por qué no podrían haber dos líneas que fuesen rectas y atravesaran ambos puntos de intersección? i Apuesto lo que sea a que nunca habéis pensado en ello! Alzó la mirada de su diagrama y nos miró desafiante. Dick Colbie le observó parpadeando y con una expresión de fastidio en su cara caballuna. —¡Te diré por qué! —bramó Harry Mande!, echándose al coleto la mitad de su Daiquiri y, después de poner el vaso sobre la mesa, habló resueltamente—. Porque el universo es un tango... lo consideramos de ese modo porque tenemos que hacerlo... Estamos hechos de esa manera. Cualquier otra cosa sería una imposibilidad lógica, una contradicción. No tenemos experiencia del mundo de ninguna otra forma. Lo vemos así, porque estamos hechos de cierto modo y el universo está construido de cierta manera. ¡La realidad es la interacción de las dos partes... y el universo es un tango! Ingurgitó el resto de su bebida y añadió en tono enérgico: —¡Cualquiera de mis veteranos camaradas que estudian psicología os lo dirá! Colby y yo asentimos. Mandel tenia siempre algo de chiflado. No me fío nunca de los individuos bajos de estatua. Sus madres siempre les ponen como ejemplo a Napoleón durante la niñez y también siempre ellos toman la comparación de manera errónea. Mandel seguía aún parloteando. —Pero eso no significa que tengamos en todo momento que considerar las cosas de ese modo. No hemos de pensar de continuo en la cuadratura del círculo como si fuese un imposible. Por tal razón, parte de este Proyecto está a punto: la parte relacionada con mis camaradas de psicología. Pero vamos a cambiar de música. ¡Vamos a dar lecciones de baile a uno de los de la pareja! Pasaron cinco semanas antes de que comprendiera que, en realidad, Mandel no había estado bromeando, ni tampoco ebrio. Esa era la esencia de la mitad psicológica del Proyecto de la Cuadratura del Círculo. Pero sucedieron muchas cosas entre aquella primera noche en el Bar Whlte Sands y entonces. Para empezar, cerraron completamente la parte lógico matemática de la instalación. Me faltaba, aproximadamente, una semana de aquella insensatez denominada «|Programa Inicial! ¡Zip-pip-pip-píp-píp! ¡Clang! ¡Clang! ¡Clang! (Discrepancia! ¡Discrepancia!»; luego, los días de correlaciones absolutamente perfectas... tan buenas como la serie de las pruebas entre economía y matemáticas superiores, o bien el cálculo superior y la estadística y la dinámica. Todo lo que estaba siendo enviado al computador, encajaba por completo con el mundo real. El primer día, mi entusiasmo fue enorme; el segundo, quedé perplejo... ¿Quizá se estaban comprobando a sí mismos? Y, al tercer día, no me dieron programa alguno. El jefe de mi sección —un joven llamado Besser— apareció al cabo de una hora poco más o menos y me dijo que íbamos a cerrar. Yo sería puesto en disposición de reserva. —¿Pero por qué? ¡Las dos últimas series fueron perfectas! —Las últimas serles... —comenzó. Luego suspiró. Su aspecto era más bien el de un conductor de camión que el de un hombre habituado a las sutilezas de la lógica matemática. —Las dos últimas serles —prosiguió— fueron ejercicios fútiles. Usted estudió algo de lógica simbólica en preparatorio. Por tanto, debe tener alguna idea de lo que estamos intentando hacer. Asentí. —Bien. Rigurosamente hablando, la manera de eliminar la noción de «Imposible» es librarse de la contradicción; lograr una especie de lógica en la que se pueda tener como noción legítima un «círculo-cuadrado». Luego se procede a construir un lenguaje con esa lógica. ¿Me entiende? —Pues sí. —Pero eso parece... ejem... imposible. Si ha seguido usted alguna vez un curso preliminar de filosofía, habrá observado que hay siempre alguien que habla sobre la existencia de «cierta loca especie de lógica», en la que las cosas podrían ser rojas y azules, redondas y cuadradas. Se encogió de hombros con aire aburrido. —El profesor puede, por lo común, hacerle callar la boca y, si se obstina, ponerle de vuelta y media, pues esos tipos son de la especie de los que se desconciertan con facilidad. Asentí. Aquel individuo sabía algo de la vida en los colegios universitarios. —Así, pues, eso es lo que los metamatemáticos y lógicos simbolistas de arriba han estado elaborando. Mire: mientras que resulta estúpido hablar de tales cosas aquí, en el mundo real se puede tener una lógica sin el «no» operador. Tales lógicas han sido montadas en el pasado... Pero no eran muy interesantes, no eran ricas, fructíferas en nuevas ideas. De todos modos se puede hacer determinada cosa; hasta se puede componer una matemática de ello, al modo en que Russell y Whitehead componen números de la lógica en Principia. Y se emplea esa matemática para elaborar una lógica y un lenguaje, para razonar cómo es el mundo. Ningún «no» significa opinión alguna, lo cual parece suponer ninguna contradicción. Se enjugó el rostro y fingió parecer molesto, pero ello resultaba difícil. Había un buen acondicionamiento de aire. —¿Lo comprende? —Creo que sí. Es decir, que el mundo real... no encaja. —Ex... acto. La matemática al uso no es en absoluto válida para el mundo real. Es tan errónea, por ejemplo, como intentar hacer navegar a un trasatlántico con la geometría plana. Siendo la tierra redonda la teoría no sirve. Hice un gesto de asentimiento. —Quiero decir, que ella es indicada... que es válida... Pero no describe nada real —se apresuró a corregir—. Parece como si se debiera sustentar una contradicción. —¿Es por eso por lo que las serles del aparato eran tan cortas? El computador captaría una contradicción y comenzarla a desmentirla. ¿Pero qué hay sobre las dos últimas serles, perfectamente exactas? ¿Qué pasó con ellas? —¡Oh, ésas! —rezongó al hombre—. Esas eran ideas de Kadisen. El apropincuamiento por exclusión. —Continúe. —Bien. Ya sabe usted que hay otro medio de eliminar la noción de una contradicción: por exclusión. —Aclárelo. —Considere el asunto de este modo —dijo Bresser—. Ya comprende las nociones de alto y bajo y se sabe que tales cuestiones son relativas. Pero si se decide que cualquiera de menos de seis metros es bajo, en tal caso no se puede tener una contradicción, una noción de lo «bajo-alto». Todo el mundo seria bajo, y se habría eliminado una clase de contradicción. «Alto-bajo» significaría lo mismo que «supuestamente bajo», «disparatadamente bajo» o sólo «bajo». Y todo seguiría así. Esta era la idea de Kadison. —Pero en la máquina funcionaba con toda perfección. —Desde luego. Y también es perfectamente inútil. Todas las gradaciones y comparaciones desaparecen... y, hermano, ya no se sabe cuántas hay. Mire; casi toda cualidad tiene su opuesta en alguna otra. Hasta las nociones de materia y de espacio vacío. Si no se deja nada de lado (digo nada) el problema se convierte en trivial. —El universo es un tío —dije. —Sí. Sólo que en vez de tío le conviene mejor otra definición. El universo es un entresijo sólido e indefinible, sin ninguna cualidad en absoluto. También Harry Mande! comenzó a flaquear. No lo advertí mientras yo estaba trabajando —aquella máquina presentaba algunos buenos problemas—, pero, al quedarme sin destino, la única actividad real que tenía era la de ir al Bar White Sands. Fue durante las sesiones báquicas cuando comenzó a manifestarse su locura. —El que yo lo conozca, desde luego, todo sobre la ciencia de la moderna psicología es la razón de que haya permanecido, personalmente, tan equilibrado y estable. Soy, por otra parte, lo que se conoce como una personalidad vergonzante. Para mí, es cuestión de honor luchar hasta el límite para la obtención de las calificaciones más elevados y las máximas becas y la mayor erudición. Quiero aventajar, derrotar a todos los demás; éste soy yo. Dick Colby era una personalidad con el sentido de la culpabilidad. Creía en todas esas zarandajas sobre el concepto del universo de los científicos, la búsqueda de la verdad y el seguimiento de una norma abstracta de conducta. (Pobre Dick) También tenía un código de moral abstracto, como yo debiera haberlo esperado. Bueno, él tenía que atenerse a unas determinadas reglas y podía recibir un puntapié en el vientre, pero, al menos, era estable en su condición melancólica y melindrosa. En lo que concierne a Harry Mande!, se trataba de una personalidad con el sentido del miedo. Intentaba pertenecer a alguna especie de conjunto, enlazar su destino con el suyo propio. Una forma; una figura. Se encuentran muchos así: muchachos componentes de asociaciones y congregaciones, soldados, miembros de clubs, atletas de un equipo... Y, desde luego, los intelectuales, el grupo literario y las muchachas en flor y los interdependientes independientes. ¡Yo no soy grande en psicología social! De todos modos, la especie de crispadura o contracción nerviosa de Mandel, la personalidad medrosa, no resulta un fallo en tanto que cuenta con unos carneradas y cree en ellos, Si no los tiene, vaga por todas partes hasta que puede unirse a un nuevo grupo. Si no cree que los tiene... ¡cuidado! Una personalidad miedosa, con dudas sobre sus formas, puede deslizarse en derechura a la esquizofrenia paranoide. Esta se manifestaba en formas cómicas, distorsionadas, porque Mandel era muy inteligente y, cuanto más inteligente se es, tanto más difícil es comenzar a deshacer y romper los nexos de unión. Cierta noche de finales de agosto, nos dijo de Improviso: —Creo que no tengo nada contra este grupo minoritario particular —anunció con fuerte tono de voz—. Sólo es que... Bueno, consideradlo así: los primeros miembros fueron seleccionados de acuerdo con la mera fuerza física... Los listos y avispados escaparon a los negreros. Entonces fueron traídos aquí y se convirtieron en esclavos durante varias centurias. A mí me parece que, si se tienen esclavos, uno alienta la cría y reproducción entre los estúpidos y los fuertes. No se desean los inteligentes y despejados. En realidad, estos Intentarían escapar y caerían víctimas de las balas o bien, si en efecto son inteligentes, se deslizarían sobre la línea de color, casándose con personas de distinta raza. Así, pues, ya advertís que se han tenido fuerzas efectivas durante trescientos años (me refiero en términos de la genética humana) que han cultivado la mínima Inteligencia. Se ha realizado esto durante tres centurias y ello se manifiesta... de hecho aparece. En términos de ciencia moderna, hasta podría ser inferior. Había enloquecido, estaba demente. Para comenzar, trescientos años no es un lapso de tiempo lo bastante largo como para que afecte genéticamente a los humanos. Por otra parte, «los inteligentes y despejados» no escaparon a las redadas de los negreros más que los otros. Acaso de haber sido Mandel un propietario de esclavos, habría intentado alentar sólo la reproducción de los estúpidos; mas tal tipo de pensamiento, genéticamente orientado, no existía en tiempos pasados. En lo concerniente a la caza mortal de los fugitivos, no se destruye así como así una mercancía valiosa, sino que sé la captura viva. (De todos modos, no se refería a razas, sino a seres humanos.) Mandel estaba racionalizando, justificando actitudes inmorales basándose en una «ciencia» que, en realidad, no existe. En cuanto a la «moral científica», ¡diablos!, ciencia y moral son diferentes y, si se intenta basar una en otra, se propugna la elaboración de algo semejante a la «solución final» de Hitler. Sin embargo, el pobre perturbado de Mandel había creído elaborada la teoría. Y, por espacio de un instante, pensando en cierta clase de estudiantes y en las muchachas en flor de la Poliuniversidad, mi propio cerebro había experimentado gran confusión. Ciencia, razón, intelecto... Estas son algunas de las cosas en las que no hay que pensar. Si no, Dios nos valga. Una sensación de disgusto se apoderó de mí. No quise ya hacer más cálculos, sino que anheló descansar al lado de alguna linda muchacha, que me sosegara el espíritu. Llevaba demasiado tiempo solo. |Pero no! En seguida ahuyenté estos pensamientos. Aparté el grueso plato de estaño con los restos de la «pizza». Había sido deliciosa. La cocina estaba mejorando o quizá obtenían auténticas especias mejicanas y no las indefinibles sustancias que se amontonaban en los almacenes Woolworths. Contempló a Mande! por encima de la mesa. Su cara estaba comenzando a demacrarse ligeramente y la mirada de sus ojos parecía cansada. De todos modos teníamos que hablar de otra cosa. Decidí descubrir algo sobre mi nuevo destino. Y este asunto fue e! número tres. Aquella tarde iba yo a ser trasladado otra vez al equipo de programación de psicología, a las matrices Urbond de los mapas neurológicos. —¿Cómo va el trabajo, Harry? —le pregunté—. ¿Cómo serán las próximas lecciones de baile? Mandel alzó la vista. No había mencionado su trabajo en un par de semanas, desde que nos obligó a soportar su pequeña conferencia sobre Kant y el tango como complemento. —¿Qué hay de ello? —inquirió a su vez, en tono exaltado—. No lo sé mucho; únicamente hago todo lo que me dicen ellos. «Ellos»... ¿sus carneradas psicólogos? Hummm... —Bien; todo lo que a ti te están diciendo, no tardarán en decírmelo a mí —repuse—. Voy a trazar vuestros mapas cerebrales. —¡Ah, sí! Deben comenzar a programar en dos semanas y, luego, falta la instalación... —¿Instalación? ¡Vaya! ¿De qué estás hablando? El decaído cuerpo de Mandel pareció derrengarse más aún. El se hallaba tan apartado, que yo apenas podía ver su rostro. Sólo semejaba una forma oscura contra e! resto bien iluminado del local. Flotaba en el aire humo de cigarrillos y una docena de técnicos estaban sentados en los taburetes del mostrador. En otra esquina, dos médicos con caras poco amistosas, jugaban al Nim. Un par de muchachas de las oficinas —rubia una y morenita la otra y ambas luciendo minúsculos vestidos iguales tipo desierto— tomaban algo en otra mesa. —Enervación sensorial —manifestó Mandel, con voz apagado—. ¿Qué otra cosa imaginas? Parpadeó levemente y se bebió de un solo trago el resto de su whisky. —¡Coca-Cola con ron! —gritó a continuación al barman—. Realmente aborrezco la bebida —confió taciturno—. Pero al menos puedo hacerlo a solas, sin mis compañeros de psicología. Richard Colby me dirigió una mirada divertida. Y ambos nos inclinamos hacia adelante, dispuestos a escuchar. Sobre los años 1950 habían comenzado los psicólogos de la Universidad McGill una interesante serie de experimentos en conexión con el programa del viaje espacial tripulado U.S.A.... Se trataba de una fase adelantada de la «Ilusión del Vuelo Espacial». Un viajero del espacio, o astronauta, metido en su cápsula, sería reducido a tal extremo de «privación sensorial», con tan escasos medios para ver, oír y sentir —según teorizaban los psicólogos— que podría volverse loco. Los experimentos de la Universidad McGill tenían por objeto investigar esta tesis e incluso casos más extremos de tal carencia sensorial. La perfección del trazado del mapa del circuito cerebral había sugerido el complementario experimento a los científicos del Proyecto Cuadratura del Círculo. Si la privación sensorial podía reducir la capacidad de un hombre, debilitarle y privarle del juicio, ¿por qué no intentar hacer que la sensación se realzase en vez de decrecer, enriqueciendo los sentidos de un hombre, haciendo que sus formaciones reticulares aceptasen datos detectados por máquinas, la total acumulación de memoria de un computador, el completo espectro electromagnético, la asociación de modelos y formas de ondas que era posible a los oscilógrafos? No resultaba difícil encontrar voluntarios... Los hombres de McGill los habrían hallado, prometiendo sólo dinero y una probabilidad de locura. El concepto del mundo varía en un ser según los datos que recibe. Por espacio de miles de años se han estado construyendo sistemas y estructuras de descripción del universo, sin intentar mejorar los métodos empleados para aceptar los datos. No había bastantes instrumentos científicos... ¿Podían la luz y el color tener un significado, ser reales para un ciego? Los científicos del Proyecto Cuadratura del Círculo confiaban en que las contradicciones e imposibilidades de la Realidad pudieran desaparecer para un hombre con sentidos realzados. El sistema filosófico se hallaban Ilustrado en el poema titulado «El ciego y el elefante». —¿Podría descubrir un delfín la Relatividad? —exclamó Mandel, casi con enojo—. Desde luego que no. Hasta con un cerebro potente, nunca ha sido un delfín capaz de sentir más allá que los otros delfines. Por lo mismo, puede haber para nosotros enormes campos de conocimiento que jamás vislumbraremos, debido a nuestras deficiencias sensoriales. «¡Más aún que eso! ¡Ello es un enfoque positivo! —clamó—. |EI primero en setenta años! Antes, toda la filosofía estudiaba al hombre en un aspecto rebajado, convirtiéndolo en una súper-rata, en una especie de cajita negra a la que se Introducía un estimulante y emitía una respuesta. ¡Automatizaciones! —¿Y qué hay que decir sobre el psicoanálisis y los freudianos? —¡Puaf! —clamó de nuevo Mandel, excitado ya—. Son lo peor de todo. El Id, el Ego y el Súper-ego, son sólo mecanismos mentales, cosas ajenas a nuestro control, que obran de forma recíproca a fin de producir una determinada conducta. Era agradable ver animado otra vez a Mandel. No hay nada mejor para estos tipos neuróticos, que dejarles hablar sin cesar; ello contribuye a tranquilizarlos. Acaso sé imaginen que, así, nadie les amenazará o les dará un puntapié en el vientre mientras están perorando. Una falsa noción provocada por dramas televisivos demasiado bien escritos. —Pero incluso... —dije yo, moviendo un dedo en su dirección (o puede ser que estuviera yo moviéndome y el dedo permaneciera quieto y que debo beber menos)—. Pero, Harry —continué—. Todos los colores del arco Iris no alterarían esta pintura. Y agité en el aire una de las servilletas del Bar White Sands, que tenía un estampado como el color de proyectil Valkiria, que recordaba los días en que White Sands fue un terreno de pruebas, antes de que se produjera la «Ilusión del Viaje Espacial». —Tal vez no —murmuró—. Pero ésa es tan sólo la parte neurológica de la idea. Estamos elaborando compulsiones para obtener eso también. Los chicos habrán de crear un mundo exento de imposibilidades. —¿Chicos? —preguntó con acento de vaguedad Colby—. Sigue hablando, Harry. Mandel parpadeó, continuó su charla. Gran parte del resto de lo que dijo fue mascullado y murmurado, pero yo creí haber captado lo esencial. Los sujetos de la instalación alámbrica cerebral eran muy jóvenes, de edades comprendidas entre los doce y los dieciséis años. Los psicólogos habían determinado estas edades como las de límites más óptimos e idóneos. Los individuos eran lo bastante jóvenes como para ser simbolizados por la rectitud, inmediación, integridad, espontaneidad y fantasía integral. En otras palabras, mozalbetes impulsivos. Y eran también bastante mayorcitos como para tener sentido de todos los datos y suficientemente jóvenes como para que su visión del mundo no resultase rígida. Se pueden mejorar todas las palabras psicológicas, excepto la última expresión. La «fantasía integral» era la más importante. Profundos estudios han demostrado que esta cualidad es la característica máxima del auténtico genio y los chicos habían sido seleccionados especialmente por ello. Y esto significa lo siguiente: la mayoría de las personas tienen fantasías, pero la fantasía está «disociada»; es irreal para ellas, al igual que las revistas sexuales y las cómicas y humorísticas. Los niños, especialmente los genios, tienen «fantasías integrales»... Poseen ideas de una complejidad enorme sobre el mundo real. La gente vulgar las denomina «golpes geniales», si llegan a manifestarse. —Y lo que es más —murmuró Mandel, con la cabeza inclinada hacia la mesa—, ellos han de sacar sentido de eso. Para lograrlo, han sido sometidos a la hipnosis y a la compulsión de drogas, de modo que su nueva imagen sensorial habrá de hallarse libre de contradicciones lógicas. Así ha de ser. Estuve a punto de preguntarle cómo serían capaces de comunicarse ellos, después de que los chicos hubiesen «establecido contacto», pero antes de que pudiera hacerlo, Harry se desplomó inconsciente sobre la mesa, mascullando con tono de aborrecimiento. —¡Chicos! Así, pues, yo estaba haciendo matemáticas de nuevo, elaborando matrices Urbont (los curiosos descendientes del tiempo variable), conmutaciones múltiples y cálculos de comunicaciones. No obstante, mucho más sutiles que cualquiera de estas cosas, las ecuaciones Urbont no analizaban enlaces de radar o de radio-satélites, sino que simbolizaban los, moldes de neuronas del cerebro humano. Era un trabajo aburrido, monótono, absolutamente-exacto-de-buenas-a-primeras. Las unidades básicas poseen más bien discretas condiciones conmutadoras de aplicación antes que de continuidad. En otras palabras, no había margen para el error. Yo estaba experimentando más sobre aquellas ráfagas de aborrecimiento y de autoaversión. En mi pequeño cubículo con aira acondicionado del Centro Computador, me dominaban pesadillas diurnas en las que me parecía ser una sabandija en un compartimiento de una bandeja de cubitos de hielo; muy fresco y confortable... y muerto. A menudo se presentaban por allí mis amigos... Dick Colby, pasmado y con Incesantes excusas; Harry Mandel, confuso y taciturno. Más de una vez pensé en informar al servicio médico sobre los problemas de Mandel, pero no me atreví. En el mundo de la ciencia, cada ser humano tiene una «sombra de papel» que le sigue por todas partes: expedientes, certificados, evaluaciones de los inspectores... Si asoma algo de esos papeles —inestabilidad, hábitos irregulares o Inconstantes en el trabajo e incluso alabanzas extravagantes— uno anda de cabeza. A las grandes empresas les agrada que sus científicos sean un tanto peculiares... sólo para la identificación. Algo que sea más serio o grave, puede arruinar por completo la carrera de un hombre. Al pensar detenidamente en ello, me pareció que para Harry sería mejor que corriese su suerte. En cuanto a mí, intenté permanecer apartado de sujetos impresionables. Por fortuna, en esta época, a la Compañía de Investigaciones Vírgenes se le ocurrió un nuevo entretenimiento, de modo que pude descansar sin aumentar el contenido de alcohol de mi sangre. Se trataba de las nuevas películas cíclicas. Yo había, visto la primera, titulada La guerra interminable. La vi en un pre-estreno en Nueva York, hacía algunos años. Desde entonces, su sofisticación se había multiplicado. La idea básica era sencilla. Los guiones estaban escritos de tal modo que no había ni principio ni fin. Pero era algo más que la simple atadura de dos cabos. De hecho, resultaba casi imposible saber dónde comenzaba el argumento. En «La guerra interminable» había, por lo menos, una docena de partes en las que uno podía entrar en el cine, permanecer dos horas y marcharse con la impresión de haber visto un drama completo del principio al fin. En realidad, según la parte en que uno entraba, la película podía ser una comedia o una tragedia o un documental o varias cosas más. «A la enésima generación» (o «¡Incesto implicado!»), era una mejora típica. Trataba de los asuntos románticos de varias familias a través de —creo recordar— tres generaciones. Tras cuarenta años, con las relaciones de las mismas familias mezcladas de forma increíble, el enredo era vuelto sobre sí mismo en el momento en que los personajes originales eran llevados al matrimonio y sacados de él. Resultaba, en cierto modo, muy horrible, pero también muy divertida. Oí decir que los franceses preparaban una película que expone lo mismo en dos generaciones y que se va a realizar otra de ficción científica que lo presenta en una. También oí rumores del más reciente desarrollo. Las películas cíclicas han concluido con la antigua noción del tiempo, suprimiéndolo como sistema de orientación. Con un sonido puramente disonante, sólo con los más limitados e ingeniosos movimientos, una sesión completa hace que la película pase al mismo tiempo atrás y hacia delante, a la derecha y de derecha a izquierda. Los entusiastas preconizan que ello hará parecer «El pasado año en Marienbad» a «Sinfonías tontas». No obstante, extraje un delicioso y breve placer en «A la enésima generación». Mandel no hacía más que lamentarse y renegar sobre sus camaradas y respecto a lo mucho que odiaba en todo aquello a los chicos. No me debí quedar la segunda vez —estas cosas son acumulativas—, pues diez revoluciones de «La guerra interminable» me habían convertido, prácticamente, en un pacifista. Lo malo era que media hora de «¡Incesto implicado!» se asomaba al borde de un precipicio. En la pantalla, la Más Bella Muchacha del Colegio Queens, daba a luz, en la escalera de la Biblioteca Pública de Nueva York, al físico Nóbel que gestaría al propietario del mayor burdel de Bronx y que, a su vez, pudiera ser (se adivinaban sutiles sugerencias) el padre de la bellísima rubia parturienta de los manchados peldaños blancos. ¡Yo quisiera tener siempre mozalbetes competidores! Me haría viejo y cada vez más viejo. («Nunca se produce nada después de los veintisiete» o «quemado a los veinticinco años», dirían. «Lo tenemos por aquí para reír y para enseñar los cursos complementarios. Nunca hizo nada que mereciese la pena después de su tesis.») Pero ellos seguirían llegando siempre: jóvenes, inteligentes, apuestos y brillantes. Casi no podría evitar el chillar y chillar. Mas, para impedirlo, apretó los puños con todas mis fuerzas, estrujando a la vez el apoyapié de la misma manera que lo haría en el sillón del dentista, a causa de que esto duele mucho y hay que hacer algo cuando duele tanto. Me había equivocado con respecto a Mandel, al menos hasta cierto punto. El, al igual que yo, no quería ser relegado. Y él vio el Proyecto Cuadratura del Círculo como una traición de sus amigos, como la creación por sus «camaradas» de nuevos competidores para atormentarle. Yo podía comprender sus sentimientos, aun cuando era su infortunio y no el mío. Sus quejas me habían estimulado a ver mi propio sino en la interminable procreación de la película. Recordé, ahora, el «Informe Kuble», aparecido en la revista El científico americano, sobre «Algunos problemas no resueltos en la carrera científica». Trataba de la elevada coincidencia de derrumbamientos nerviosos en la mediana edad, cuando la energía creadora se desgastaba. ¡Rectitud, inmediación, integridad, espontaneidad y fantasía integral! ¡Por semejantes virtudes lo hubiese yo negado todo, prescindiendo de mis brillantes diplomas antes de que la edad me alcanzara! Y, ahora, era viejo; incluso podía sentir cómo iba pudriéndome mientras estaba sentado allí. Sentía hasta mi masa cerebral en mi cráneo: viscosa, roja, palpitante, teñida por la edad, caliente y resplandeciente dentro de una pila de tejido gris, grueso y fibroso... Era mi cuerpo no cultivado. Con un gran esfuerzo logré ponerme en pie y salir a trompicones de la sala. Tras de mí, en la pantalla, alguien estaba hablando en su lecho de muerte a sus nietos y abuelos, que vendrían a ser, exactamente, las mismas personas. Parte del tiempo trabajé con toda actividad en mis cintas magnetofónicas y ficheros, temiendo cerrar mis manuales de lenguaje mecánico. Otros días, a veces durante horas, me sentía incapaz de trabajar de un modo perfecto y, dejando a un lado la tarea, me iba más allá de la «reja» de la actitud científica. ¿Qué diferencia existía, se mofaba mi mente, entre que los hombres aterrizaran en Marte o descubriesen el elemento 1304? ¿A quién le Importa la partícula, la onda, la ondulación y el círculo cuadrado? La ciencia era sólo una «Institución», como otra cualquiera. ¿Se reiría de mí un hombre, dentro de mil años, como se reían mis amigos ingenieros de un escriba del año 1000 que se pasó su corta vida copiando interminables papiros en un monasterio? Fue necesario hacer acopio de todos mis trucos para pasar las últimas semanas. Lo mejor era la terapia francesa del sueño, sobre la cual leí, en cierta ocasión, un libro titulado «Oblíguese a descansar». Si vuestras desazones son insoportables, desistid de la lucha hasta que vuestro subconsciente tenga tiempo de recuperarse. Intenté leer un rato, pero no parecía comprender las dos ilustraciones de C. P. Snow. Todo cuanto podía recordar era un pasaje que se refería a alguien que estaba muriendo. Snow dice que, en el trance de la muerte, a la mayoría de las personas les importan un bledo sus fracasos intelectuales o deficiencias sociales. Pero que claman sin cesar sobre sus fallidos interludios sexuales. Richard Colby seguía visitándome, pero Mandel había dejado de hacerlo. En un momento de debilidad, le dije lo de su «sombra de papel». Salió de estampida. Pero, al día siguiente, regresó, tranquilo y jovial. —Tienes mejor aspecto que yo. —Desde luego. Todos mis problemas se han resuelto. —¿Qué hay sobre tus camaradas los psicólogos? —¡Bah!, no conocía ninguno que fuera realmente mi amigo. Pero he resuelto cuidarme de ellos bien, muy bien. —¿Ah, sí? ¿Cómo? —Verás. Ya recordarás lo que me dijiste sobre mi expediente personal y cómo decidieron que soy inestimable e Indefinido, por lo que me sería muy difícil hacer cualquier clase de trabajo y no podría ser ya psicólogo. —La situación es algo parecida, cuando menos en cualquier empresa importante. —Pero, pareciendo ya estar en forma cabal, todas esas ratas me dejan a mis anchas y hasta parecen amistosas. —Bueno, me parece que no te explicas muy bien... —Pues es de lo más sencillo. Les he parado los pies en seco. Me fui al almacén de química y adquirí los ingredientes para una potente bomba. Luego la metí en el cajón del fondo de mi escritorio, en medio de la Sección de Psicología del proyecto. Y la puse un botón detonador. —¡Continúa, continúa! —¡Ya veo que no lo captas! —¡No! |Prosigue! —Pues está perfectamente claro que yo... —¡Mandel, explícate! —Verás. Mientras me encuentro bien, funciono de manera normal por completo. Cuando me siento un poco mal, entro en mi despacho. Pero si algún día llegase a pensar que, en realidad, voy a volverme loco, me dirigiré a mi expediente personal y me arruinaré Junto con la empresa... —¿Sí? —Sí, porque entonces es como si todos mis amigos estuvieran a punto de convertirse en mis enemigos, volviéndose-contra mí, pensando que estoy loco y riéndose y compadeciéndose de mí a mis espaldas. —Sus ojos estaban extraviados, a pesar de que su voz era perfectamente normal—. ¡No, ellos no serán capaces de hacer eso a Harry Mandel! |No lo harán! ¡Antes los haré volar a todos en pedazos! Con esto me bastaba, se tratase de un amigo o no. Envié, por tanto, una nota anónima al departamento de Personal y aquella misma noche fueron a buscar a Mandel. El pobre no había pensado en Instalar uno de sus «kamikazes» en su alojamiento, por lo que lo enviaron afuera aquella misma noche, en el Topacio del G.E.M., tras haberle aplicado un enérgico sedante. ¿Me encontraba yo en mucha mejor forma de como lo había estado Harry Mandel? Era un robot jovial y desesperanzado; neurótico. Yo había atravesado la fase sin pensar mucho respecto al particular. Eso bastaba para cumplir con mi tarea. En cierta ocasión, hallándome ebrio, se me ocurrió la idea de que si uno tenía un vástago perfecto se podía elaborar el perfecto programa para su vida, deportes y estudios y vida sexual y social, regulada al segundo... una existencia Ideal. Pero eran ya veinte años de retraso para mí. O acaso era esto una simple excusa, el deseo de descalificarse a uno mismo y seguir la corriente. ¿Estaba yo simplemente «refugiándome» en la ciencia porque estaba, en realidad, sancionado en lo social y tenía talento para las matemáticas? Sin embargo, por otra parte, la ciencia me procuró una norma de existencia: la estabilidad que necesitaba y ansiaba. Por este motivo debería trabajar incluso en lo que despreciara y aborreciera. Debía haber algún medio de decidir, de escoger el camino bueno, óptimo, la senda realmente mejor, antes de que se extinguiera todo el tiempo... ¿Pero cómo, entre todos, podía yo hacerlo? Aquello era mi propia especie de imposible. El Proyecto Cuadratura del Círculo acabó en seguida. Dick Colby y yo nos hallábamos sentados en uno de los laboratorios electrónicos, contemplando cómo la cuenta descendía a cero. El circuito cerrado de televisión nos ofreció una vista de la Sección MT, que era una gran estancia conteniendo más de una docena de aparatos. El Dr. Wilbur, jefe del grupo de interpretación de la máquina, se hallaba sentado en la consola de una de las máquinas, el computador más perfeccionado que jamás construyera la I.B.M. Los lingüistas matemáticos son el último grito «en» la rama de matemáticas. Acostumbran a ser la topología diferencial y, tras eso, la teoría de las categorías. Wilbur estaba embebido en su ocupación, calzado con botas de esquiar, sin corbata y con una zamarra deportiva. Pero tenía tal tino para el proceso de comunicaciones que llegaba a la perfección. Este raro talento era lo que se necesitaba para ayudar al acoplamiento del artefacto. Sobre él, en el dintel de la máquina, lucía la orgullosa divisa de la Unión Nacional de Programadores, que, en su origen. no era sino una observación de la reina Juliana de Holanda: —No puedo comprenderlo. Ni siquiera puedo comprender e quienes lo comprenden.» —Este proyecto Cuadratura del Círculo —dijo con acento de disgusto técnico— todavía sigue pareciéndome insensato. —Tal vez no fue más que una desacertada elección de nombre —dijo Colby, que se hallaba a mi lado. El electrónico de Michigan ofrecía un aspecto atezado y tranquilo, tan jovial como siempre. —¿Has leído alguna vez aquel poema titulado «El ciego y el elegante»? Es el mismo principio. Con nuevos sentidos o una nueva orientación, podrían desaparecer aparentes contradicciones en la realidad. Eso es lo que algunos denominan «pensar en otras categorías». —Como la ondulación —apuntó alguien. —Sí —aprobó Colby, aunque con sonrisa de mofa—. Cuando los físicos estaban estudiando ciertas partículas, hallaron que en algunas situaciones podían ser concebidas como ondas y entonces las ecuaciones se resolvían. En otras clases de reacciones, puede concebírseles como partículas y los números y teorías no corresponden a esta hipótesis, limitándose en tal caso los físicos a encogerse de hombros, llamándolas ondulaciones. —¿Pero qué aspecto tiene una ondulación...? —No lo sé. Nadie lo sabe... Pero nadie sabe tampoco el aspecto de un círculo cuadrado. El laboratorio permaneció en silencio, como si Colby acabara de explicar una profunda teoría. En la pantalla de televisión, el computador produjo chasquidos y chirridos y las cintas registradoras avanzaron con bruscos tirones en sus columnas de vacío. * —¿Qué me dices respecto a las aplicaciones militares...? —grazné volviéndome hacia Colby. El parecía estar informado. Yo no había prestado mucha atención a todo el tejemaneje interior del proyecto... incluyendo el boletín de noticias de la empresa, en el que e! asistente de laboratorio de la Subsección Nueve, del Ramal Diez, del Acceso Diecinueve, contaba los progresos que se habían hecho hacia el noble objetivo de Proyecto 69, del que, a veces, recordaba ser uno de sus componentes. —El tipo que me contrató me dijo que esto tiene aplicado nea militares... No sé al estaba bromeando o tenía yo alguna pesadilla —me dijo, mirándome con ojos dilatados, durante un momento—. Pues... no lo sé. Desde luego, no parece haber ninguna aplicación directa. Pero tampoco la tuvieron las teorías de Einstein o las del juego, cuando se expusieron. Cualquier clase de penetración en el universo tiene la probabilidad de ser útil, en el campo militar, en estos días. Ni siquiera precisa ser técnica. Y, si no, acuérdate de los antiguos estados mayores de loa ejércitos alemanes que tuvieron tanto éxito. Una cosa tan simple como el mando en cadena puede batir al mejor general que tenga que habérselas él solo con toda la faena. —Sólo que el pensar es peligroso en estos días... y a menudo mortal. —Tal vez deberían hacer una clasificación —bromeó Colby. —Verás; a mí me parece que siempre ha existido esta clasificación. En la pantalla seguían funcionando los computadores. Su producción sería trasladada al laboratorio de interpretación; los psicólogos de la plana mayor habían decidido no recibir Informe alguno del centro real de actividad. Afuera, en un laboratorio de la superficie, estaban doce adolescentes, los cuales habían sido instruidos con el máximo esfuerzo como científicos; a un nivel muy superior al doctorado en filosofía. Ahora estaban siendo sensibilizados, expuestos al Influjo de fenómenos que la gente corriente no conoce nunca, debido a que nuestras maravillosas mentes son sordomudas a casi todo lo existente en el universo. Y, profundamente oculto bajo sus sensibilidades, había un mecanismo mordiente, abrasador, apresador y delirante, que tenía por objeto dominar al nuevo universo que conocerían y ver en él la muerte de la antigua noción de las oposiciones, contradicciones y limitaciones. Delirarían sus mentes al vislumbrar nuevos firmamentos; nada debía ser Imposible. Los computadores siguieron funcionando durante diez horas en las pantallas, mientras Wilbur meditaba y fumaba, paseaba y tomaba café. Los Individuos debían haber salido ya de la anestesia y estarían, ahora, examinando y observando la multitud de aparatos que había en el laboratorio. En él, según me dijeron, se estaba efectuando una demostración de cualquier Importante fenómeno científico. Los sensibilizados habían sido Instruidos de modo exhaustivo, excluyendo los datos que se pensaba podían embotar su visión del universo. Ahora, sólo teníamos que esperar. Una luz roja brilló en el aparato principal y entonces empezaron a surgir en él los datos. Wilbur sentóse en la butaca del operador y comenzó a enojarse con el Inmenso computador, ayudándole, Intuitivamente, a disponer los datos en una especie de lenguaje que pudiese significar algo para el hombre. Su rostro se hallaba alterado por la concentración. Hacia el final del turno de cuatro horas, miró a la máquina de manera extraña e Intentó otro sistema de organización. Luego, accionó el disparador. La máquina, que había respondido a sus notas realizadas por tanteo, suministró a los auriculares de Wilbur la información en clave binaria. Wilbur se arrellanó en su butaca y cerró los ojos durante breves instantes. Los abrió después, tomó el micrófono y dijo: —Establecidas comunicaciones. Son Inteligibles. —Y añadió en voz más baja—: He visto esta estructura antes en alguna parte... Los vítores en la estancia extinguieron sus siguientes palabras. ¡Estaba establecido el contacto y la respuesta no era una confusión incomprensible! ¡No importaba lo que significaba! ¡La habíamos conseguido con rapidez! ¿Congratulaciones prematuras? Bueno; tal vez fuese así. Recordad los lanzamientos de satélites, con un cohete elevándose rugidor en su propio fuego, surcando el espacio en derechura a la órbita calculada, eyectando su satélite y las pequeñas radios lunares emergiendo a la vida. ¡Eso era lo que todos aplaudían! No los seis meses siguientes, cuando las millas de cinta telemétrica hubieron sido examinadas y vueltas a examinar, y cobrado significado mediante el sudor y el genio. Tampoco la mayoría de la gente se sintió muy desalentada cuando los científicos resolvieron que alguien había olvidado pulsar los botones, de seguridad de los relés, de modo que todos los instrumentos quedaron trabados y, además, sin sus datos no tenían el menor significado... Los resultados efectivos del Proyecto Cuadratura del Círculo precisaron once meses de evaluación y selección. Aparecieron, bonitamente deformados, en uno de los boletines de información de la empresa... En el sentido biológico, se trataba de un éxito completo. Los sujetos sensibilizados habían penetrado en un mundo sensorial enteramente nuevo. En términos físicos, eran semidioses. pues podían percibir cosas que nunca conoceríamos nosotros. Era más que una ampliación, pues había nuevos colores y olores. Podían sentir fuerzas y sensaciones y cuerpos de todas formas, desconocidos por el hombre común. Pero en cuanto al verdadero objetivo del proyecto... A los sensitivos se les había planteado lo que parecía ser un problema insoluble, eliminando la contradicción en un mundo que requería alguna descripción racional. La ingenuidad de la mente humana, representada por los directores de Investigaciones Vírgenes, había pensado resolver el problema allí donde la pura lógica de las máquinas había fallado. Bueno, de todos modos, lo habían solucionado en cierto modo. Wilbur tuvo razón. Los indios hopis, independientemente, habían desarrollado una versión rudimentaria de la solución sensorial. El dialecto hopi no se concordaba con las complejas tesituras de los lenguajes indo-europeos. Todo tiempo y espacio era para aquéllos una simple helada matriz de desahogos, en la cual la palabra «acaso» no tenía equivalente alguno y el menor significado la noción de lo «posible» e «imposible». El preguntar, en hopi, si podría llover mañana, era tan insensato como Inquirir si resultó posible que lloviese ayer. Para los sensitivos, esto tenía «redondez» al igual que lo otro tenía «cuadratura». ¿Podía haber una cosa semejante a un círculo cuadrado? Acaso en el futuro siempre fijado. Cuando hiciera su aparición, lo dirían. Mientras tanto, es absurdo pensar sobre tales cosas. Los semánticos eran los únicos satisfechos. Pero esto no fue anunciado hasta un año después; no lo bastante pronto como para salvar a Harry Mande!, que fue salvado de la descarga de un aniquilador multilinear, a cincuenta metros del laboratorio de los sensitivos. Había derribado de un puñetazo a un guardián, consiguiendo escapar del Topacio. Según creí entender, se encontraba ahora en custodia hospitalaria en alguna parte, refiriéndose aún a sus camaradas en tanto le mantenían en estrecha vigilancia. Dick Colby se encogió de hombros e hizo una mueca que quiso parecer una sonrisa. Tomó un vaso y hasta cuatro en mi compañía para celebrar su despedida y regresó al atardecer en un reactor a la Poliuniversidad de Michigan. Yo recogí mi paga, la moto y las recomendaciones y, luego, a la caída de la tarde del día siguiente, eché una mirada, en larga contemplación, a través del desierto. El sol se desvanecía en una masa de anaranjado herrumbroso y la tierra semejaba una gran ciruela lisa. Por coincidencia, la muchacha que fuera destinada a nuestro alojamiento, se encontraba también en el destierro, a no mucha distancia. Pude advertir que estaba embarazada y, como resultaba interesante pensar en esto, así lo hice. Experimento una agradable sensación cuando veo a una mujer con una criatura en ciernes, si es que tengo tiempo para ello... Calor, simpatía, entusiasmo por la continuidad de la raza y los felices días de mi propia infancia, aun cuando apenas pueda recordar a alguno de ellos. Sentí una extraña sensación de frescor. Era una asociación tangencial, bastante simple; lo que los muchachos suelen denominar una «curva de sostén» en los rápidos. Ya sabéis el aspecto que ofrece la curva corriente de una campana. Bien. Una serie de maestros la emplean para señalar la mayoría de las Inclinaciones o gradaciones que caen en C. Pero en los cursos superiores, algunos dicen que los profesores emplean una curva de campana modificada para representar inclinaciones o gradaciones... En fin, lo que ellos denominan una «curva de sostén». Tenía este aspecto: Y se remontaba así en la pequeña elevación, marcando una graduación... Esa era la diferencia entre la pandilla de mozalbetes impulsivos y yo. E¡frío, estremecedor, se me introdujo en el pecho. Contemplaba la puesta del sol y a la rubia y a su incipiente criatura, y los laboratorios, y a los atareados delineantes y diseñadores y, en fin, todo... y no sentía nada en absoluto. Todo era impersonal, como un diagrama en un texto. Una hora después embarqué en el Esmeralda del G.E.M., de retorno ya a mi Poliuniversidad. Las clases no empezaban hasta dentro de algún tiempo, pero me proponía asistir, mientras tanto, a un curso intensivo de chino de tres semanas. El chino es el nuevo idioma introducido en el doctorado de filosofía, así como lo fue el ruso veinte años atrás. No cabía dudó de que no tardaríamos en estar combatiéndolos. Me pareció que podía encajar, al menos, dos cursos de «aplicación militar» en mi programa de mis próximos estudios. Basándome en el Plan Rickover era fácil obtener una exención de la cuota de enseñanza. ¿Qué otra cosa podía hacer? Podría emplear el dinero en más programación. Los operadores de computadores escasean y me cabía tener la certeza de buenos Ingresos. Y acaso podría obtener de la Compañía de Investigaciones Vírgenes o de la D.O.D misma, que me subvencionaran más cursos de matemáticas y ciencias. Podría planear todo esto, pues eran interesantes problemas para el resto de mi vida y conseguir, así, que los pagase el gobierno. ¿No sería esto mostrarse inteligente? Pero... calla, calla, calla. ¡OH, SER UN BLOBEL! Philip K. Dick PHILIP K. DICK tiene en su haber una gran cantidad de obras, tanto novelas largas, como relatos cortos. Muchas de ellas se han dado ya a conocer al lector de habla castellana como son MUÑECOS CÓSMICOS y FOSTER, ESTAS MUERTO publicadas por GALAXIA, TORNEO MORTAL, y EL HOMBRE VARIABLE, por NEBULAE, MUNDO DE TALENTOS por NEBULAE y MAS ALLÁ, LOS DEFENSORES, COLONIZADORES, EL ABONO, etc., en MAS ALLÁ, en ANTICIPACIÓN, etc. Es uno de los más prolíficos escritores americanos y de gran aceptación entre los lectores de CIENCIA FICCIÓN, al que NUEVA DIMENSIÓN está preparando un número especial. I Introdujo una moneda de platino de veinte dólares en la ranura, y el analista, después de una pausa, se iluminó. Sus ojos brillaron afablemente. Carraspeó, Cogió una pluma y un bloc de papel amarillo de su escritorio y dijo: —Buenos días, señor. Puede usted empezar. —Buenos días, doctor Jones. Supongo que no es usted el mismo doctor Jones que redactó la biografía definitiva de Freud... Eso ocurrió hace un siglo. —Rió nerviosamente. Siendo un hombre de condición más bien modesta, no estaba acostumbrado a tratar con los nuevos psicoanalistas completamente homostáticos—. Bueno —añadió—, ¿tengo que contestar a sus preguntas, o darle los datos de mi caso, o qué? El doctor Jones dijo: —Puede empezar diciéndome quién es y... por que me ha escogido precisamente a mí. —Soy George Munster, del pasillo 4, edificio WEF—395, del condominio establecido en 1996 en San Francisco. —¿Cómo está usted, Mr. Munster? El doctor Jones extendió su mano y George Munster la estrechó. Descubrió que la mano tenía la agradable temperatura del cuerpo humano y era decididamente suave. Sin embargo, el apretón fue viril. —Verá dijo Munster—. Soy un exGl, un veterano de guerra. Por eso obtuve mi apartamiento en el condominio WEF-395. Los veteranos tenían preferencia. —Oh, sí! dijo el doctor Jones, parpadeando rítmicamente, como si midiera el paso del tiempo—. La guerra con los Blobels. —Luché tres años en aquella guerra dijo Munster, alisando nerviosamente su largo y negro pelo—. Odiaba a los Blobels y me presenté voluntario. Tenía dieciocho años y mi empleo era muy bueno... Pero la Cruzada para limpiar el Sistema Solar de Blobels fue para mí lo primero. —Hum —dijo el doctor Jones, parpadeando y asintiendo. George Munster continuó: —Luché bien. En realidad, obtuve dos condecoraciones y una citación en el campo de batalla. Ascendí a cabo. Me concedieron los galones porque sin ayuda de nadie puse en fuga a un satélite de observación lleno de Blobels; nunca supimos cuántos eran, exactamente, ya que siendo Blobels tienden a unirse y a desunirse de un modo desconcertante... Se interrumpió emocionado. El hablar de la guerra era demasiado para él. Se tendió en el diván, encendió un cigarrillo y trató de calmarse. Los Blobels habían emigrado originariamente de otro sistema astral, probablemente Próxima. Hacía varios millares de años que se habían establecido en Marte y en Titán, dedicándose a la agricultura. Eran evoluciones de la primitiva ameba unicelular, bastante grandes y con un sistema nervioso altamente desarrollado, pero continuaban siendo amebas, seudópodos, y se reproducían por desdoblamiento. En su mayor parte eran hostiles a los colonos terrestres. La guerra había estallado por motivos ecológicos. El Departamento de Ayuda al Exterior de las Naciones Unidas había querido cambiar la atmósfera de Marte, haciéndola más respirable para los colonos terrestres. Sin embargo, el cambio perjudicó a las colonias de Blobels establecidas allí. De ahí el conflicto. Teniendo en cuenta el movimiento browniano, reflexionó Munster, no era posible cambiar la mitad de la atmósfera de un planeta. En un período de diez años, la atmósfera modificada se había difundido a través de todo el planeta, causando sufrimientos —o al menos así lo alegaron ellos— a los Blobels. Como desquite, una flota Blobel se acercó a la Tierra y puso en órbita una serie de satélites técnicamente adulterados y destinados a viciar la atmósfera terrestre. No consiguieron su objetivo, desde luego, porque el Departamento de Guerra de las Naciones Unidas había entrado en acción; los satélites fueron destruidos por proyectiles autodirigidos... y estalló la guerra. El doctor Jones dijo: —¿Está usted casado, Mr. Munster? —No, señor —respondió Munster—. Y... —se estremeció— lo comprenderá usted cuando se lo haya contado todo. Verá, doctor, seré sincero. Fui espía terrestre. Esa era mi tarea. Me escogieron para ello debido a mi bravura en el campo de batalla. No fue por mi gusto. —Comprendo —dijo el doctor Jones. —¿De veras? ¿Sabe usted lo que era necesario en aquellos días para que un terrestre pudiera efectuar un espionaje eficaz entre los Blobels? El doctor Jones asintió. —Sí, Mr. Munster. Tuvo usted que renunciar a su forma humana y asumir la forma de un Blobel. Munster no dijo nada; se limitó a abrir y cerrar nerviosamente sus puños. Delante de él, el doctor Jones parpadeó. Aquella noche, en su pequeño apartamiento del WEF—395, Munster abrió una botella de whisky y se sentó a beber en la misma botella, falto de la energía necesaria para alcanzar. un vaso de la alacena situada encima del fregadero. ¿Qué había sacado en limpio de su entrevista con el doctor Jones? Nada, absolutamente nada. Y se había comido buena parte de sus escasos recursos económicos..., escasos debido a que... Debido a que durante casi doce horas diarias reasumía, a pesar de sus esfuerzos y de la ayuda del Departamento de Hospitalización de Veteranos de las Naciones Unidas, su antigua forma Blobel. Volvía a convertirse en una amorfa masa unicelular, en su propio apartamiento del WEF—395. Sus recursos financieros consistían en una modesta pensión del Departamento de Guerra. Encontrar un empleo resultaba imposible, porque en cuanto le contrataban la emoción provocaba su transformación inmediata, a la vista de su nuevo patrono y de sus compañeros de trabajo. Esto no le ayudaba a establecer unas afortunadas relaciones laborales. En aquel momento, a las ocho de la noche, notaba que estaba empezando a transformarse. Era una antigua y familiar experiencia para él, y la detestaba. Se bebió apresuradamente otro trago de whisky, dejó la botella sobre la mesa... y experimentó la sensación de que se convertía en una especie de charco homogéneo. Sonó el teléfono. —¡No puedo contestar! —le gritó al aparato. El relé del aparato recogió su angustiado mensaje y lo transmitió a la persona que llamaba. Ahora, Munster se había transformado en una masa gelatinosa tendida en medio de la alfombra. Onduló hacia el teléfono... el cual seguía sonando a pesar de su advertencia, y Munster se irritó. ¿No tenía ya bastantes preocupaciones, para tener que entendérselas con el teléfono? Acercándose al aparato, extendió un seudópodo y descolgó el receptor. Con un gran esfuerzo modeló su sustancia plástica a semejanza de un aparato vocal, de opaca resonancia. —Estoy ocupado —balbució—. Llame más tarde. <(Llame —pensó mientras colgaba— mañana por la mañana. Cuando haya vuelto a asumir mi forma humana.» El apartamiento quedó silencioso. Suspirando, Munster se arrastró a través de la alfombra hasta la ventana, donde se subió a un alto escabel para poder ver el panorama que se extendía más allá. Su superficie exterior estaba provista de una pequeña zona sensible a la luz, y aunque no poseía un verdadero ojo podía apreciar —nostálgicamente— la mancha de la Bahía de San Francisco, el puente de la Golden Gate, el parque infantil que era la isla de Alcatraz... «No puedo pensar en casarme —se dijo a sí mismo amargamente—. No puedo vivir una verdadera existencia humana, reasumiendo todos los días la forma que los mandamases del Departamento de Guerra me obligaron a adoptar...» Cuando aceptó la misión, ignoraba que produciría en él este efecto permanente. Le habían asegurado que era una cosa provisional, temporal, o algo por el estilo. ¡Provisional! ¡Y hacía once años que duraba! Los problemas psicológicos que le creaba aquella situación, y la presión sobre su mente, eran inmensos. De aquí que decidiera visitar al doctor Jones. El teléfono volvió a sonar. —De acuerdo —dijo Munster en voz alta, y se arrastró trabajosamente hacia el aparato—. ¿Quiere usted hablar conmigo? —siguió diciendo, cada vez más cerca del teléfono; para alguien que tenía forma Blobel, era un viaje muy largo —. Hablaré con usted. Incluso puede conectar el vídeo y mirarme. —Una vez ante el teléfono, pulsó el interruptor que permitía la comunicación visual al mismo tiempo que la auditiva—. Míreme bien dijo. Y se situó delante del tubo transmisor del vídeo. A través del receptor llegó la voz del doctor Jones. —Siento molestarle en su casa, Mr. Munster, especialmente encontrándose en ese... ejem... desagradable estado. —El analista homostático hizo una pausa—. Pero he estado meditando acerca de su situación, y es posible que tenga una solución parcial. —¿Qué? —exclamó Munster, cogido por sorpresa—. ¿Quiere usted decir que la ciencia médica puede...? —No, no —se apresuró a decir el doctor Jones—. Los aspectos físicos quedan fuera de mi especialidad, Mr. Munster. Cuando usted me consultó acerca de sus problemas, lo que le interesaba era el reajuste psicológico... —Ahora mismo voy a su oficina y hablaremos dijo Munster. Y entonces se dio cuenta de que no podía hacerlo; en su forma Blobel, tardaría varios días en llegar a la oficina del analista—. ¡Doctor Jones! —añadió desesperadamente—. Ya ve usted los problemas con que me enfrento. Estoy clavado a este apartamiento desde las ocho de la noche hasta las siete de la mañana, día tras día. Ni siquiera puedo visitarle a usted, y consultarle, y obtener ayuda... —Tranquilícese, Mr. Munster —le interrumpió el doctor Jones—. Estoy tratando de decirle algo. No es usted el único que se encuentra en esas condiciones. ¿Lo sabía? —Desde luego —respondió Munster—. Durante la guerra, fueron transformados en Blobels ochenta y tres terrestres. De los ochenta y tres —se sabía los datos de memoria— sobrevivieron sesenta y uno, y en la actualidad existe una organización llamada Veteranos de Guerras Artificiales que agrupa a cincuenta de ellos, Yo mismo soy miembro de esa organización. Nos reunimos dos veces al mes, nos transformamos juntos... —Empezó a colgar el teléfono. Se había gastado el dinero para que le informaran de algo que había olvidado de puro viejo—. Buenas noches, doctor —murmuró. —¡Mr. Munster! —El doctor Jones parecía estar algo excitado—. No me refiero a otros terrestres. He estado investigando en beneficio suyo, y he descubierto que, de acuerdo con unos informes que fueron capturados al enemigo y que ahora se encuentran en la Biblioteca del Congreso, quince Blobels fueron transformados en seudoterrestres para que actuaran como espías en la Tierra. ¿Comprende usted? Al cabo de unos instantes, Munster dijo: —No del todo. —Tiene usted una reserva mental contra la posibilidad de ser ayudado dijo el doctor Jones—. Lo único que quiero es que venga a mi oficina mañana por la mañana, a las once. Nos ocuparemos de la solución a su problema, Buenas noches. —Buenas noches —dijo Munster. Colgó el receptor, intrigado. De modo que había quince Blobels paseando por Titán en aquel momento, condenados a asumir formas humanas... Bueno, ¿cómo podía ayudarle esto a él? Tal vez lo descubriera a la mañana siguiente, a las once. Cuando entró en la sala de espera del doctor Jones vio, sentada en una butaca y leyendo un ejemplar de Forinne, a una joven sumamente atractiva. Maquinalmente, Munster se sentó en un lugar desde el cual podía observarla a placer, mientras fingía leer su propio ejemplar de Orine. Piernas esbeltas, codos pequeños y delicados, ojos inteligentes, nariz ligeramente respingona... Una muchacha realmente encantadora, pensó. La contempló fijamente... hasta que la joven levantó la cabeza y le dirigió una fría mirada. —Es aburrido tener que esperar —murmuró Munster. La muchacha dijo: —¿Viene usted a menudo a ver al doctor Jones? —No —admitió Munster—. Esta es la segunda vez. —Yo no había estado nunca aquí dijo la muchacha—. Iba a otro psicoanalista electrónico de Los Ángeles, el doctor Bing. Anoche me llamó por teléfono y me dijo que tomara un avión y me presentara esta mañana en el consultorio del doctor Jones. ¿Es bueno? —Supongo que sí dijo Munster. En aquel momento se abrió la puerta del despacho y apareció el doctor Jones. —Miss Arrasmith dijo, inclinando la cabeza hacia la muchacha—. Mr. Munster. — Saludó a George—. ¿Quieren ustedes pasar? Poniéndose en pie, miss Arrasmith dijo: —¿Quién paga los veinte dólares? Pero el analista quedó silencioso. Se había apagado. —Pagaré yo —dijo Miss Arrasmith, echando mano a su bolso. —No, no —se apresuró a decir Munster—. Permítame. Sacó una moneda de veinte dólares y la depositó en la ranura del analista. Inmediatamente, el doctor Jones dijo: —Es usted un caballero, Mr. Munster. —Sonriendo, les invitó a entrar en su despacho—. Siéntense, por favor. Miss Arrasmith, permítame que sin ningún preámbulo le explique a Mr. Munster sus... circunstancias. —Se volvió hacia George—. Miss Arrasmith es una Blobel. Munster miró a la muchacha, asombrado. —Evidentemente —continuó el doctor Jones—, ahora se encuentra bajo la forma humana. Durante la guerra, actuó detrás de las líneas terrestres como espía del ejército Blobel. Fue capturada, pero su captura coincidió con el final de la guerra y no fue juzgada. —Me dejaron en libertad dijo Miss Arrasmith—. Y me quedé aquí por vergüenza. No podía regresar a Titán, y... Hizo un vago ademán. —Para un Blobel —explicó el doctor Jones—, la forma humana resulta vergonzosa. Asintiendo, Miss Arrasmith se llevó un fino pañuelo a los ojos. —Efectivamente, doctor. Me fui a Titán para consultar a las autoridades médicas acerca de mi estado. Después de un complicado y largo tratamiento, consiguieron que recobrara mi forma natural durante unas seis horas diarias. Pero, las otras dieciocho horas... Volvió a llevarse el pañuelo a los ojos. —¡Es usted muy afortunada! —protestó Munster—. Una forma humana es infinitamente superior a una forma Blobel. Lo sé por experiencia. Un Blobel tiene que arrastrarse por el suelo. Es como un calamar; sin un esqueleto para mantenerse erguido. Realmente... El doctor Jones le interrumpió. —Durante un período de seis horas, sus formas humanas coinciden. Y luego, durante una hora, coinciden sus formas Blobel. De modo que de las veinticuatro horas del día, hay siete en las que sus formas son idénticas. En mi opinión, siete horas son un plazo que no está mal. ¿Comprenden adónde quiero ir a parar? Al cabo de unos instantes, Miss Arrasmith dijo: —Pero, Mr, Munster y yo somos enemigos naturales. —Eso fue hace muchos años —dijo Munster. —Exacto —asintió el doctor Jones—. En realidad, Miss Arrasmith es básicamente una Blobel, y usted, Munster, es un terrestre. Pero los dos están desplazados en sus respectivas civilizaciones, y ello produce en ustedes una pérdida gradual de egoidentidad. Se exponen a contraer una grave enfermedad mental..., a menos que lleguen a un acuerdo entre ustedes. El analista se calló. Miss Arrasmith dijo, en voz baja: —Creo que hemos estado de suerte, Mr. Munster. Tal como dice el doctor Jones, nuestras formas coinciden durante siete horas al día. Podemos disfrutar de ese tiempo juntos, sin sentirnos ya aislados. Munster pareció vacilar. —Dele tiempo para pensarlo —le dijo el doctor Jones a Miss Arrasmith—. Verá cómo acaba aceptando. II Varios años después, sonó el teléfono de la oficina del doctor Jones. Respondió como de costumbre: —Por favor, dama o caballero, si desea hablar conmigo deposite veinte dólares. Al otro extremo del hilo, una voz masculina dijo: —Escuche, ésta es la Oficina Jurídica de las Naciones Unidas y no depositamos veinte dólares para hablar con nadie. De modo que suelte ese mecanismo que lleva dentro, Jones. —Sí, señor dijo el doctor Jones, y con su mano derecha empujó hacia abajo la pequeña palanca situada detrás de su oreja. —Ahora, escuche, dijo el abogado de las Naciones Unidas—. En el año 2037 aconsejó usted el matrimonio a una pareja formada por un tal George Munster y una tal Vivian Arrasmith, ¿no es cierto? —Sí —respondió el doctor Jones, después de consultar sus archivos electrónicos. —¿Ha investigado usted las consecuencias jurídicas de ese matrimonio? —No, desde luego que no dijo el doctor Jones—. Lo jurídico no es mi especialidad. —Puede usted ser procesado por aconsejar un acto contrario a las leyes de las Naciones Unidas. —No existe ninguna ley que prohíba el matrimonio de un terrestre y una blobel. El abogado de las Naciones Unidas dijo: —De acuerdo, doctor, iré a echarles una ojeada a las historias clínicas de sus pacientes. —¡Imposible! —exclamó el doctor Jones—. Sería una trasgresión a la ética profesional. —Entonces, obtendremos una orden de secuestro. —Como quiera. El doctor Jones acercó la mano a su oreja para desconectar su mecanismo auditivo. —¡Espere! Tal vez le interese saber que los Munster tienen ahora cuatro hijos. Y, de acuerdo con la ley Mendeliana Revisada, su venida al mundo se produjo por este orden: una niña Blobel, un niño híbrido, una niña híbrida y una niña terrestre. El problema jurídico estriba en que el Consejo Supremo Blobel reclama a la niña Blobel como ciudadana de Titán, y sugiere también que uno de los dos híbridos sea entregado a la jurisdicción del Consejo. —El abogado de las Naciones Unidas explicó—: Verá, el matrimonio de los Munster ha fracasado. Han pedido el divorcio, y es un verdadero problema saber las leyes que deben aplicárseles, a ellos y a su prole. —Sí, dijo el doctor Jones—, lo comprendo. ¿Y cuál ha sido la causa del fracaso de su matrimonio? —No lo sé, ni me importa. Posiblemente, el hecho de que ninguno de los dos era completamente terrestre ni completamente Blobel. ¿Por qué no habla directamente con ellos, si quiere saberlo? El abogado de las Naciones Unidas colgó. «¿Acaso cometí un error, aconsejándoles que se casaran? —se preguntó el doctor Jones—. Tengo que hablar con ellos.> Abriendo el listín telefónico de Los Ángeles, su dedo índice comenzó a recorrer los nombres que empezaban con la letra M. Habían sido seis años difíciles para los Munster. Después de su boda, George se había trasladado desde San Francisco a Los Ángeles. Vivían y él se habían instalado en un apartamiento que tenía tres habitaciones en vez de dos. Vivian, gracias a que tenía forma terrestre durante dieciocho horas del día, pudo obtener un empleo en la oficina de Información del Aeropuerto de los Ángeles. George, en cambio... Su pensión ascendía a la cuarta parte del sueldo de su esposa, y el hecho lastimaba su amor propio. Para aumentar sus ingresos, buscó algún medio de ganar dinero en casa. Finalmente, en una revista encontró este prometedor anuncio: ¡OBTENGA SANEADOS BENEFICIOS EN SU PROPIO HOGAR! CRIE RANAS GIGANTES PROCEDENTES DE JÚPITER, CAPACFS DE DAR SALTOS DE OCHENTA PIES. PUEDEN TOMAR PARTE EN LAS CARRERAS DE RANAS, Y… De modo que en 2028 había comprado su primera pareja de ranas importadas de Júpiter y había empezado un negocio que había de producirle saneados beneficios en su propio hogar. Mejor dicho, en un rincón del sótano que Leopold, el portero parcialmente homostático, le permitía utilizar gratuitamente. Pero en la relativamente débil gravedad de la tierra, las ranas de Júpiter daban unos saltos enormes, y el sótano resultó ser demasiado pequeño para ellas; rebotaban de pared en pared como verdes pelotas de ping-pong, y no tardaron en morir. Evidentemente, se necesitaba algo más que un rincón del sótano del edificio QEJ(—604 para albergar a aquellos condenados bichos. Luego nació su primer hijo. Un Blobel de pura sangre. Durante las veinticuatro horas del día era una masa gelatinosa, y George esperó en vano que adquiriera forma humana, aunque sólo fuera por un momento. Habló desabridamente con Vivían del asunto, durante uno de los períodos en que ambos tenían forma humana. —¿Cómo puedo considerarle hijo mío? —inquirió George—. Es una forma de vida extraña para mí. —Estaba desatentado e incluso horrorizado—. El doctor Jones debió prever esto. Desde luego, no puede negarse que es hijo tuyo... Es igual que tú. Los ojos de Vivían se llenaron de lágrimas. —Lo dices de un modo insultante. —¡Desde luego! —Se puso el abrigo—. Me voy al cuartel general de los Veteranos de Guerras Artificiales —informó a su esposa—. Me tomaré una cerveza con los muchachos. Poco después entraba en el cuartel general de los VGA, un antiguo edificio del siglo XX necesitado de una capa de pintura. Los VGA tenían pocos fondos, ya que la mayor parte de sus miembros eran, como George Munster, pensionistas de las Naciones Unidas. Sin embargo, disponían de una mesa de billar, de un aparato de televisión 3D, muy antiguo, de unas cuantas docenas de discos de música popular y de un tablero de ajedrez. George solía beberse una cerveza y jugar al ajedrez con sus compañeros, en forma humana o en forma Blobel; aquél era el único lugar donde Sé admitía a las dos formas. Aquella noche se sentó con Pete Ruggles, un veterano que también estaba casado con una mujer Blobel reasumía, al igual que Vivian, la forma humana. —No puedo soportarlo por más tiempo, Pete. He tenido un hijo que es una masa gelatinosa. Toda mi vida he deseado tener un hijo, y ahora... ¡No puedo más! Sorbiendo su cerveza, Pete —que en aquel momento tenía también forma humana— respondió: —Es lamentable, George, lo admito. Pero debiste pensar en ello antes de casarte. Y, de acuerdo con la ley Mendeliana Revisada, el próximo niño... George le interrumpió. —La raíz del problema es que no respeto a mi propia esposa, eso es todo. Pienso en ella como si fuera una cosa. Y también en mí mismo. Los dos somos cosas. Se bebió su cerveza de un trago. Pete dijo, pensativamente: —Pero, desde el punto de vista Blobel... —Escucha, ¿de qué lado estás tú? —preguntó George. —¡No me grites! —aulló Pete. Un momento después estaban enzarzados en una violenta discusión y a punto de llegar a las manos. Afortunadamente, Pete asumió la forma Blobel en aquel preciso instante y la cosa no pasó a mayores. Ahora, George estaba sentado solo, en forma humana, mientras Pete se arrastraba por alguna parte, probablemente para unirse a otros veteranos que habían asumido también la forma Blobel. «Tal vez podamos encontrar una nueva sociedad en alguna luna remota —pensó George—. Ni terrestre ni Blobel.» Decidió que tenía que regresar al lado de Vivían. ¿Qué otra cosa podía hacer? Había estado de suerte al encontrarla. Al fin y al cabo, no era más que un veterano de guerra sin porvenir, sin esperanza, sin una vida real... Tenía un nuevo plan en marcha para hacer dinero. Había insertado un anuncio en el Saturday Evening Post: ¡ATRAIGA LA BUENA SUERTE ADQUIRIENDO UNA CALAMITA MÁGICA! ¡IMPORTADAS DIRECTAMENTE DE OTRO PLANETA! Las piedras habían llegado de Próxima y procedían de Titán; Vivian había establecido los necesarios contactos comerciales con su pueblo. Pero, hasta ahora, casi nadie había enviado los dos dólares. «Soy un fracasado», se dijo George a sí mismo. Afortunadamente, el siguiente hijo, nacido en el invierno de 2039, fue un híbrido. Asumía forma humana durante la mitad del tiempo, de modo que finalmente George tuvo un niño que era —ocasionalmente, al menos— un miembro de su propia especie. Unos días después del nacimiento de Maurice, una comisión de vecinos del edificio QEK—604 se presentó en su apartamiento. —En nombre de todos los vecinos dijo el portavoz de la comisión—, venimos a pedirles que abandonen este edificio. —¿Por qué? —preguntó Munster, asombrado—. Nadie puede tener queja de nosotros como vecinos... —Nos hemos enterado de que han tenido ustedes un hijo híbrido. Cuando sea mayor querrá jugar con nuestros hijos y... compréndanlo.. George les cerró la puerta en las narices. Pero a partir de entonces empezó a rodearles la hostilidad de la gente. «¡Y pensar que luché en la guerra para salvar a esos tipos! —se dijo amargamente George—. No lo merecían, desde luego...» Una hora más tarde se encontraba en el cuartel general de los VGA, bebiendo cerveza y hablando con su compañero Sherman Downs, casado también con una Blobel. —No nos quieren, Sherman. Tendremos que emigrar. Tal vez nos convenga marcharnos a Titán, el mundo de Vivian. —¡Tonterías! dijo Sherman—. Te desanimas en seguida. ¿Acaso no está empezando a venderse bien vuestro cinturón adelgazante electromagnético? Durante los últimos meses, George había estado fabricando y vendiendo un complicado artilugio electrónico reductor de cintura que Vivían le habla ayudado a diseñar; estaba basado en un aparato muy popular entre los Blobels, pero desconocido en la Tierra. Y la cosa había salido bien: George tenía más pedidos de los que podía servir. —He pasado por una terrible experiencia —explicó George—. El otro día entré en una tienda a ofrecer el cinturón. Me hicieron un pedido tan importante, que me excité y... —Se encogió de hombros—. Ya puedes imaginar lo que sucedió. Me transformé en Blobel, a la vista de un centenar de clientes. Y cuando el dueño vio aquello, canceló su pedido. Si hubiera visto cómo cambió su actitud hacia... Sherman dijo: —Emplea a alguien que te los venda. Un terrestre. Frunciendo el ceño, George replicó: —Yo soy un terrestre, no lo olvides. —Lo único que trataba de decir... —Sé lo que tratabas de decir —le interrumpió George, lanzando un puñetazo hacia Sherman. Afortunadamente, faltó el golpe, y en su excitación, Sherman y él asumieron la forma Blobel. Se arrastraron furiosamente uno contra otro, pero unos veteranos consiguieron separarles. —Soy tan terrestre como el primero —le dijo George a Sherman irradiando su pensamiento al estilo Blobel—. Y le romperé las narices al que se atreva a sostener lo contrario. En su forma Blobel era incapaz de regresar a su casa; tuvo que llamar por teléfono a Vivian para que pasara a recogerle. Otra humillación. Sólo quedaba una solución: el suicidio. ¿Cuál sería el mejor sistema? En forma Blobel era incapaz de sentir dolor; por lo tanto, tendría que aprovechar una de sus transformaciones. Había varias sustancias que podían desintegrarle... por ejemplo, el agua cloratada de la piscina del edificio QET—604. Vivían, en forma humana, le encontró mientras se disponía a entrar en la piscina, a ultima hora de la noche. —¡Por favor, George Vamos a ver al doctor Jones. —No —replicó hoscamente George, formando un aparato casi vocal con una parte de su cuerpo—. Sería inútil, Viv. No quiero continuar. Incluso los cinturones; habían sido idea de Vivian, más que suya. Iba a remolque de ella en todo. Vivían dijo: —Piensa en tus hijos... George Munster pensó en sus hijos. —Tal vez me deje caer en el Departamento de Guerra de las Naciones Unidas meditó—. Hablaré con ellos, por si la ciencia médica ha efectuado algún nuevo descubrimiento que pueda estabilizarme. —Pero, si te estabilizas como terrestre dijo Vivian—, ¿qué será de mí? —Seremos iguales durante dieciocho horas al día. Las horas que tú tengas forma humana. —Entonces no querrás seguir casado conmigo, George, porque podrás hacerlo con una mujer terrestre. No podía hacerle eso a Vivian, pensó George. Y abandonó la idea. En la primavera de 2041 nació su tercer hijo; fue una niña y fue híbrida, como Maurice. Era Blobel durante la noche y terrestre durante el día. Entretanto, George había encontrado una solución a algunos de sus problemas. Se buscó una amante. III La amante era Nina Glaubman, una ex Blobel, esposa de uno de sus compañeros de los VGA. Su industria de cinturones adelgazantes había prosperado hasta el punto de que ahora tenía quince empleados terrestres y una pequeña y moderna fábrica. Si los impuestos de las Naciones Unidas hubieran sido más razonables, sería un hombre rico. Pensando en ello, George se preguntó qué tal andarían los impuestos en el territorio Blobel, en lo, por ejemplo. Una noche, en el cuartel general de los VGA, habló del asunto con Reinholt, el marido de Nina, que parecía ignorar lo que había entre su esposa y George. —Tengo grandes planes, Reinholt dijo George mientras apuraba su cerveza—. Esto se está poniendo imposible. Todo lo que gano se lo lleva el gobierno. Y se me ha ocurrido trasladar la fábrica a otro planeta, ¿comprendes? Reinholt dijo, fríamente: —Eres un terrestre, George. Emigrar con tu fábrica a territorio Blobel sería traicionar a tu... —Escucha —le interrumpió George—. Tengo un hijo Blobel pura sangre, dos hijos medio Blobels y un cuarto en camino. Supongo que eso representa un fuerte lazo emotivo con la gente de Titán y de lo. —Eres un traidor —replicó Reinholt, dándole un puñetazo en la boca—. Y no sólo por esto —continuó, golpeando a George en el estómago—. Estoy enterado de que sales con mi esposa. ¡Voy a matarte! Para escapar, George asumió la forma Blobel; los golpes de Reinholt se estrellaron inofensivamente en su cuerpo gelatinoso. Pero Reinholt se transformó a su vez y se lanzó contra él con intenciones asesinas, tratando de absorber el núcleo de George. Afortunadamente, la intervención de otros veteranos impidió que Reinholt consumara sus propósitos. Aquella misma noche, todavía tembloroso, George estaba sentado con Vivian en el salón de su nuevo y lujoso apartamiento del edificio ZGF—900. Desde luego, Reinholt informaría a Vivían de lo que sucedía. Su matrimonio estaba roto. Este era quizás el último momento que pasaban juntos. —Vivían dijo George—, tienes que creerme. Te quiero. Tú y los niños —y el negocio de cinturones, naturalmente sois toda mi vida... —Se le ocurrió una idea desesperada—. Vamos a emigrar esta misma noche, ahora mismo. Coge a los niños y vámonos a Titán. —No puedo ir allí dijo Vivían—. Sé cómo me trataría mi gente, y cómo os tratarían a ti y a los niños. Márchate tú, George. Traslada la fábrica a lo. Yo me quedaré aquí. Sus ojos negros se habían llenado de lágrimas. —¿Qué clase de vida sería ésa? —protestó George—. Tú en la Tierra y yo en lo... ¿Y los niños? Probablemente, Vivían se quedaría con ellos. Tendría que consultar al asesor jurídico de su firma: tal vez él podría ayudarle a resolver sus problemas domésticos. A la mañana siguiente, Vivían se enteró de lo de Nina. Y contrató los servicios de un abogado. —Escuche —le dijo George por teléfono a su asesor jurídico, Henry Ramarau—. Obténgame la custodia del cuarto hijo: será terrestre. De los dos híbridos, quiero quedarme con Maurice. Kathy puede quedarse con su madre. Naturalmente, Vivían se quedará con el primero de los... bueno, con eso que ella llama su primer hijo. Colgó el receptor y se volvió hacía el grupo de directivos de su compañía. —Sigamos con nuestro estudio de las leyes fiscales de lo... Durante las semanas que siguieron, la idea de un traslado a lo pareció más y más beneficioso desde el punto de vista económico. —Adelante. Compre terrenos en lo —ordenó George a su agente comercial Tom Hendricks—. Y consígalos baratos. Empezaremos a construir la fábrica inmediatamente. Cuando Hendricks se hubo marchado, George llamó a su secretaria, Miss Nolan. —No permita que entre nadie en mí oficina hasta que la avise. Noto que va a darme un ataque. La excitación del traslado a lo, seguramente. Y las preocupaciones personales — añadió. —Sí, Mr. Munster —dijo Miss Nolan—. Nadie le molestará. Podía confiarse en ella para que mantuviera alejados a los visitantes inoportunos, como había estado haciendo durante los últimos días. George vivía en un estado de continua tensión, y sus transformaciones eran más frecuentes que nunca. Cuando, a última hora de la tarde, George volvió a adquirir su forma humana, Miss Nolan le informó de que había llamado un tal doctor Jones. —¿Aún sigue funcionando ese doctor Jones? —dijo George, pensando en los seis años transcurridos desde su primera visita al analista—. Creí que estaría convertido ya en chatarra... Bien, llame al doctor Jones y avíseme en cuanto obtenga la comunicación. Poco después, George hablaba con el doctor Jones. —Me alegro mucho de oírle, doctor dijo Munster. —Observo que Tiene usted ahora una secretaria dijo el analista homostático. —Sí —asintió George—. Ahora soy un hombre de negocios. Bueno, ¿qué puedo hacer por usted? —Creo que tiene usted cuatro hijos... —Tres, en realidad; el cuarto está en camino. Escuche, doctor; ese cuarto hijo es vital para mí; según las leyes Mendelianas Revisadas, será completamente terrestre, y le juro que haré todo lo que esté en mi mano para obtener su custodia. —Hizo una breve pausa—. Vivían —supongo que la recuerda— está ahora en Titán, entre su propia gente. Y yo ando en manos de unos médicos que me han prometido estabilizarme. Estoy cansado de esta continua transformación, de día y de noche. El doctor Jones dijo: —Efectivamente, habla usted como un importante hombre de negocios, Mr. Munster. Ha ascendido mucho en la escala social desde la última vez que le vi... —Vamos al grano, doctor —dijo George en tono impaciente. —Yo... ejem... Bueno, pensé que tal vez podría hacer algo para arreglar su situación con Vivían. —¡Bah! —exclamó George desdeñosamente—. ¿Esa mujer? Ni hablar. Mire, doctor, lo siento mucho, pero tengo que colgar. He de resolver importantes asuntos de la Munster, Incorporated, y... —Mr. Munster —inquirió el doctor Jones—, ¿hay otra mujer? —Hay otra Blobel dijo George—, si le interesa saberlo. Y colgó el teléfono. Dos Blobels son preferibles a ninguna, se dijo a sí mismo. Y, ahora, al negocio. Pulsó un botón de su escritorio e inmediatamente Miss Nolan se presentó en la oficina. —Miss Nolan dijo George—, búsqueme a Hank Ramarau. Necesito saber... —Mr. Ramarau está esperando en la otra línea dijo Miss Nolan—. Me advirtió que era una llamada urgente. Descolgando el otro receptor, George dijo: —Hola, Hank. ¿Qué ocurre? —Acabo de enterarme dijo el asesor jurídico— de que para montar una fábrica en lo tiene usted que ser ciudadano de Titán. —Bueno, no creo que sea difícil solucionarlo dijo George. —Es que... para ser ciudadano de Titán... —Ramarau vaciló—. En fin, tiene usted que ser un Blobel, George. —Bueno, yo soy un Blobel —replicó George—. Al menos parte del tiempo. ¿No basta con eso? —Me temo que no —dijo Ramarau—. He efectuado las oportunas averiguaciones, y hay que ser Blobel el ciento por ciento del tiempo. Día y noche. —Hummm —gruñó George—. Mal asunto. Pero, ya pensaremos algo. Mire, Hank, tengo una cita con Eddy Fullbright, mi coordinador médico. Le llamaré a usted más tarde. ¿De acuerdo? Colgó el teléfono IT se quedó sentado, frotándose pensativamente la barbilla. «Bueno decidió finalmente—, estaba escrito. Lo que importa son los hechos. Tal vez sea ésta la mejor solución.» Descolgó el teléfono y marcó el número de su médico, Eddy Fullbright. IV La moneda de platino de veinte dólares se deslizó por la ranura y puso en funcionamiento el circuito. El doctor Jones levantó la mirada y vio a una hermosa joven. Un rápido repaso a su fichero mental le permitió reconocer a Mrs. George Munster, la antigua Vivían Arrasmith. —Buenos días, Vivían —le saludó cordialmente el doctor Jones—. Pero, tenía entendido que estaba usted en Titán... Se puso en pie, ofreciendo una silla a su visitante. Vivían se sentó. —Doctor, las cosas se han puesto terriblemente mal para mí —explicó—. Mi marido tiene un lío con otra mujer... Lo único que sé de ella es que se llama Nina. En el cuartel general de los VGA todo el mundo habla de ese asunto. Lo más probable es que sea una terrestre. George y yo hemos planteado una demanda de divorcio, cada uno por su cuenta. Y el problema de la custodia de los niños significará una verdadera batalla legal. —Inclinó modestamente la mirada hacía su abultado vientre—. Estoy esperando otro hijo. El cuarto. —Lo sé dijo el doctor Jones—. Esta vez, un terrestre, si no fallan las Leyes de Mendel... aunque yo creía que sólo se aplicaban a los guisantes. Mrs. Munster continuó: —He estado en Titán, consultando a los médicos, ginecólogos y consejeros matrimoniales más famosos. Durante el pasado mes he recibido toda clase de consejos. Ahora he regresado a la Tierra... para encontrarme con que George ha desaparecido. No puedo dar con él. —Me gustaría poder ayudarla, Vivían dijo el doctor Jones—. El otro día hablé brevemente con su marido, pero no pude sacar nada en limpio. Por lo visto, ahora es un importante hombre de negocios y resulta difícil llegar hasta él. —Y pensar —murmuró Vivían amargamente— que lo ha alcanzado toda gracias a una idea que yo le di... Una idea Blobel. —Ironías del destino dijo el doctor Jones—. Bien, si quiere usted conservar a su marido, Vivían... —Estoy decidida a conservarle, doctor Jones. Sinceramente, en Titán me he sometido a tratamiento, el más moderno y el más caro, porque quiero a George mucho más que a mi propia gente y a mi planeta. —¿Qué tratamiento? —inquirió el doctor Jones. —A través de las técnicas más nuevas de la ciencia médica en todo el Sistema Solar dijo Vivían—, he sido estabilizada. Ahora tengo forma humana durante las veinticuatro horas del día. He renunciado definitivamente a mí forma natural para salvar mi matrimonio con George. —El sacrificio supremo —dijo el doctor Jones, impresionado. —Con tal de que pueda encontrarle... —Este es un gran día para mí, Hank —murmuró George Munster, ahuecando en forma de aparato vocal parte de la sustancia gelatinosa que componía su cuerpo unicelular. —Desde luego, Mr. Munster —asintió Ramarau, que estaba en pie junto a George con los documentos legales. El funcionario de lo, una masa gelatinosa como George, reptó hasta Ramarau, cogió los documentos y articuló: —Los transmitiré a mi gobierno. Supongo que están en orden, Mr. Ramarau. —Puedo garantizárselo —dijo Ramarau—. Mr. Munster no volverá a asumir nunca más la forma humana. Se ha sometido a un tratamiento, beneficiándose de las técnicas más nuevas de la ciencia médica, para alcanzar esta estabilidad en la fase unicelular de su antigua rotación. Ahora es un Blobel completo. —Este momento histórico dijo George Munster, irradiando su pensamiento al grupo de Blobels locales que asistían a la ceremonia, significará un nivel de vida más elevado para los ciudadanos de lo, que encontrarán empleo en la nueva fábrica. Aparte de la prosperidad que traerá a esta región, la nueva fábrica será un motivo de orgullo nacional, por cuanto el Cinturón Reductor electromagnético Munster tuvo su origen en una idea Blobel. El grupo de Blobels irradió sus congratulaciones. —Este es el mejor día de mi vida —añadió George Munster, y empezó a reptar lentamente hacia su automóvil, donde le esperaba su chofer para conducirle a las habitaciones que tenía alquiladas en el hotel de lo City. Algún día sería dueño de aquel hotel. Estaba invirtiendo los beneficios de su negocio en fincas. Según le habían informado otros Blobels, era un modo patriótico —y provechoso— de invertir el dinero. George Munster se escurrió rampa arriba y entró en su automóvil fabricado en Titán. UN NICHO EN EL TIEMPO William F. Temple WILLIAM F. TEMPLE es conocido por los lectores de CIENCIA FICCIÓN, sobre todo por la inolvidable novela EL TRIANGULO DE CUATRO LADOS, publicada en la revista argentina MAS ALLÁ. Es uno de los mejores escritores americanos de CIENCIA FICCION y autor de innumerables obras tanto largas como cortas. Entre estas últimas está A NICHE IN TIME, título original con el que fue publicado el presente cuento en la revista ANALOG. Este vez tenía que ser un pintor. Mi clase de pintor. Tengo inclinación a lo universal, pero con una especial preferencia: música, literatura. poesía, teatro, arquitectura y escultura. Todo son escaleras para mi espíritu, sendas por las que remontar y pendientes del Parnaso. Sin embargo, para mí, la máxima ambición significa sólo esto: una cierta magistral disposición de los colores, de luz y sombras, que suscita una fulgurante exaltación. Tenía que ser Van Gogh. En lo que concernía a otros, existía, por lo común, la duda respecto al exacto Momento a elegir. Para mí, personalmente, el Momento de Vincent fue cuando pintó «La casa amarilla», su obra maestra. Para la empresa que me proporciona el trabajo, la Universidad, Departamento de Historia, Sección E.A. (Estímulo Activo), el Momento se hallaba en el Borinage, durante el período de mayor desaliento de Van Gogh. El Sínodo había declarado que era un predicador de lo más insatisfactorio y lo había expulsado. Van Gogh no sabia qué hacer. Por este motivo, lo visité. Poco después escribió a su hermano Theo: «Decidí volver a tornar el lápiz y empezar a dibujar de nuevo. A partir de este momento, todo me pareció diferente». Yo fui el hombre de ese «momentos» y esta es mi tarea, puesto que soy un visitador. Este es un trabajo de responsabilidad y la tensión de tener que decir lo adecuado en la ocasión oportuna, puede atacar los nervios de cualquiera. Así, la Universidad, aunque a veces es incomprensible, pero a menudo no, me permite, de vez en cuando, un viaje de puro placer, unas pequeñas vacaciones. En una de estas ocasiones deseé ver a un pintor. Mi clase de pintor. Decidí visitar de nuevo a Vincent, ocho después del Borinage... Ocho años de su época, desde luego. Un día en que la pintura del lienzo «La casa amarilla» está fresca todavía... En mi excitación calculé mal y, en vez de aparecer en el parque arbolado, estacioné la cronocabina en el centro del prado de la plaza Lamartine. Sin embargo, no había nadie por los alrededores que fuese testigo de mi salida de la nada. Como siempre, yo iba disfrazado. Esta vez de labriego francés, con la cara y brazos de color nogal. No se debe llamar nunca la atención del populacho. Allí me encontraba yo, en la esquina. Y allí estaba la misma casa amarilla, con su puerta verde. El sol la bañaba. Pero el amarillo era intenso, falto del meloso empaste cálido del pincel de Vincent. El cielo, arriba, era puro cobalto, exento también del mágico ingrediente negro que Vincent ponía en su cielo. Se precisaba ser un maestro para mejorar la Naturaleza. Más allá, a la derecha, el fascinante Café de Nuit, polvoriento, destartalado y prosaico a la plena luz del día y también veíanse los dos puentes del ferrocarril. Y atravesando precisamente el más próximo ¡un oportuno regalo del Tiempo!, un lento tren, tiznado y humeante. Ya más consciente a, cada precioso matiz, anduve lentamente sobra el pardo césped. Esta vez no tenía necesidad de explicar que yo era un Visitador. Nunca resulta fácil hacerlo y era agradable descansar. Vincent Van Gogh tenía todavía dos años mas, dos años terribles, de vida y no había nada que yo pudiera realizar en lo que a el concernía. Su dolencia estaba profundamente arraigada ya en su cerebro. Mi francés era mucho mejor que el suyo y éste fue el motivo de que me tomase por un súbdito galo. Aunque, desde luego, por un tipo singular: un labriego que conocía algo de la técnica de la pintura. Pero Vincent vivía ya en un mundo de fantasía y me convertí para él, simplemente, en una porte de aquel mundo. En mi primera visita, la cosa había sido más difícil. Vincent acababa de ser humillado de un modo muy grave y temía que yo fuera algún agente de la Comisión Evangelizadora. También era yo, a la sazón, un excelente lingüista, pero el holandés no constituía mi punto fuerte. El había enseñando, y predicando, en Inglaterra, por lo que hablamos en Inglés en aquella ocasión. Y entonces lo hice volver a Inglaterra... en la cronocabina. Londres. Pleno invierno de 1948. Un oscuro día gris sobre el oscuro Támesis. Una incesante llovizna caía de un brumoso cielo. Llegamos por detrás de una cabina telefónica, cuyo color rojo era la única salpicadura de color visible, a una calle apartada. Le indiqué que doblásemos una esquina y allá en la acera, pacientes bajo la lluvia, había una hilera de más de mil personas que iban entrando, con lentitud, en la Tate Gallery. Y, mientras el gran edificio iba tragándose las primeras gentes de la fila otras personas es unían el final de la cola, manteniéndola en una longitud continua. —Así ocurre cada día —le manifesté—. De esta manera pasó ayer, sucederá mañana, pasado y el otro. Mil personas a todas horas, cada hora. Las marcas de asistencia a una exposición de arte han sido superadas por ésta. Esas gentes, hastiadas, abatidas por una prolongada guerra, anhelan sol y calor. Afluyen en masa para saciar sus espíritus con el festín de la obra de un gran artista. —¿Acaso Rembrandt? —aventuró Vincent inocentemente, contemplando el tráfico de la calle con mirada asombrada pero cauta. El tránsito no era excesivo aquel día, pero yo ya lo había previsto. —No. Es por usted... por Vincent Van Gogh. Se quedó pasmado. Incapaz de pronunciar una palabra. Sus ojos azul pálido de exaltado mirar giraron alocados en sus órbitas. Temí que pudiera acometerlo uno de sus ataques, pero el temblor de su cuerpo se debía sólo a la excitación que le había causado aquella evidencia de su increíble éxito. Nos pusimos en la fila, para que él pudiese contemplar por sí mismo las fulgurantes flores y los huertos anegados en el sol de su futuro estilo... Y ahora, en ese futuro suyo, en Arlés, en mi segunda visita, me hallaba de nuevo contemplando alguna de aquellas obras; no colgadas, despreciadas e invendibles. El espeso empaste de «La casa amarilla» estaba todavía húmeda como la crema dental; él acababa de entrarla de la calle. En teoría, yo pudiera haber impreso mi pulgar en la pintura para la posteridad. Me extasié ante este momento histórico. Me imaginé aquella casita cuando el mistral aullaba en torno a ella, haciendo entrechocar las ventanas, batiendo las puertos y crispando los hipersensibles nervios de Van Gogh. Contemplé el amasijo de pintura caída en el suelo y las salpicaduras que decoraban las paredes. Vincent no tardaría en limpiarlo todo enjalbegando de nuevo los muros, ya que su héroe, Gauguin, iba a llegar para quedarse algún tiempo en su compañía. Pero un día durante la estancia de Gauguin, el suelo de tilo rojo enrojecería aún más con la sangre de Vincent, y las salpicaduras de las paredes se tornarían de un tono carmesí. Eché una ojeada a su oreja derecha y volví a experimentar el antiguo terror de Némesis. En efecto, la cronocabina era como una mosca que zumbara a través de la ruta de un camión sin frenos. Acaso el universo estuviera loco. En este caso, lo más que uno puede hacer es dar ánimos a la gente para que pueda afrontarlo. Y si alguien necesitaba aliento, ese alguien era Vincent. Tomad al azar un instante de su vida y podréis, razonablemente, considerarlo como el Momento. Por ejemplo, aquí y ahora, en Arlés. Seguía sin vender un solo cuadro. En toda su vida vendería uno únicamente y por menos de cuatrocientos francos. ¿Valdría la pena que le dijese que en París, en 1957, uno de sus cuadros seria vendido por el equivalente de doscientos cincuenta mil de aquellos mismos francos? ¿Y que, en aquel período, su producción total iba a ser evaluada en treinta millones de francos? Vincent necesitaba dinero y alimentos ahora. Con toda probabilidad lo amargaría el saber que los marchantes de arte (de la misma ignorante casta que los que le habían menospreciado durante toda su vida) amasarían fortunas a su costa una vez él muerto. En consecuencia, no se lo dije. De todas formas en esta ocasión yo no tenía autoridad alguna con la que respaldar tal afirmación. La primera vez, revelé mi identidad y la demostré. Luego, acabada mi misión, borré las huellas electrónicamente, basándome en el procedimiento normal. Este vez, yo era tan sólo Francois, un campesino que sabía valorar el arte, que deseaba aprender la técnica de un indiscutible maestro. Como esperaba, el solitario Vincent —Privado de toda comunicación sobre el tema, excepto en sus cartas a Theo— se mostró ávido de desahogarse. Al cabo, se instaló en la cama fumando y hablando sin cesar, en tanto que yo ocupaba la silla de anea que él habría de hacer famosa, embriagado en sus palabras, en la conversación del héroe, del genio el que me había sido dado el privilegio de ayudar, mientras él se explicaba a él mismo y me describía su trabajo a mí personalmente en un caluroso atardecer en Arlés. Muy lejos en el tiempo y en el espacio... Fue algo inolvidable. No obstante, tuve la precaución de transcribirlo, gracias a la cinta magnetofónica, inmediatamente después de mi regreso. Fue, en realidad. un monólogo de dos horas. ¿Desean conocer lo que me explicó Vincent Van Gogh? No tienen más que seguir leyendo. —Mi mente es puramente la de un artista —dijo—. Tantea su camino a través de una especie de bruma coloreada. Razona con pobreza; no ve nada preciso y claro en blanco y negro. Las matemáticas siempre me confundieron. No puedo captar los tecnicismos científicos. Simplemente aprendo la forma, la tonalidad, las sombras... ¿Cómo pudieron nombrar Visitador a una persona como yo? Bueno. Estoy restringido al campo de las artes, del mismo modo en que mi colega Blum se halla limitado al de las ciencias. A veces envidio su mente aguda y exacta. Su tarea consiste en alentar a los genios científicos durante las épocas en que la superstición, la incredulidad o los prejuicios emboten su creatividad. Por lo menos puede ofrecer una explicación lógica de cómo pasado, presente y futuro no son meramente interdependientes, sino un todo inmutable. Y cómo un hombre no nacido todavía, puede contribuir en algún punto de la corriente humana y añadir su granito de arena al platillo de la balanza, cuando un desesperado creador está vacilando entre reanudar la lucha o renunciar para siempre a su empresa. Cuando mis particulares bebés de la inmortalidad me piden que explique la aparente paradoja del tiempo, comienzo a titubear. Y me repliego en mí mismo. Insistiendo: «Bien, así es, porque aquí estoy. Si queréis mayores pruebas, os llevaré a través de tiempo hasta mi mundo, que también es el vuestro, pues vosotros lo habéis conquistado.» Y desde luego, una vez que han paladeado la futura forma —a menudo póstuma—, nunca reinciden en su pregunta. Esta podría echar a perder el sueño. Cuando han visto sus cuadros o esculturas en el Louvre, oído auditorios que vitorean sus óperas o piezas teatrales o han contemplado, en las bibliotecas, muchas y manoseadas ediciones de sus libros, entonces se han sentido renacer. El hosco Beethoven, por ejemplo, amargado por el general abandono y angustiado por su creciente sordera, tras su visita a la sala de conciertos Carnegie Hall se tornó tan afable y alegre como su propia Sinfonía Pastoral. Era la alegría de la fe vindicada. Otra paradoja. El hombre nunca deja de tener fe. Cree siempre. Aunque un hombre diga que ha perdido la fe, tiene todavía fe... en su misma creencia de que la ha perdido. A pesar de todo, esa pérdida de fe puede causar un colapso espiritual. Es como la trampa remolineante de un torbellino, en la que el alma de un hombre puede seguir girando inútilmente hasta la muerto. Expliqué a Ludwig von Beethoven, que la misión de un Visitador era la de echar un cabo a tales almas atrapadas, a lo que contestó de su modo característico: —No soy el único. Sé de amigos... —No puedo ayudar a sus amigos —respondí—. Aun cuando lo intentase, no podría darles lo que el destino les ha negado. Tienen talento, pero no genio. La experiencia ha demostrado que el genio se impone y el talento no. No puedo hacer nada por ellos. Esto condujo a una discusión sobre la naturaleza del genio. La opinión de Beethoven venía a ser... Podéis conocer el punto de vista de Beethoven acerca del genio y no os costará nada, seguid leyendo. Analizad los versos más excelsos de la poesía y hallaréis que son evocaciones del inexorable paso del tiempo. Pero siempre, tras de mí, Aproximarse, raudo, el carro del tiempo. O bien: Mana del aire el resplandor Las reinas han muerto jóvenes y bellas. El polvo ha cerrado los ojos de Helena. Y también: Ninfas y pastores, ya no dancéis más. (Este verso hacía siempre llorar a Housman). Shakespeare, desde luego, fue, de todos modos, el que tuvo mayor sentido del Tiempo y a éste se refiere de diversas maneras, como «El relojero, el calvo sepulturero... Ese viejo árbitro común... Un tiovivo... Un huésped de buen tono... El rey de los hombres... Devorador de la juventud... Un enorme monstruo de ingratitudes... Envidioso y calumniador Tiempo». Y nos propone: Ved los minutos como corren... Y nos pregunta: ¿Qué mano puede detener sus rápidos pies? ¿Quién puede evitar su deterioro de la belleza? Y aduce: Pero ¿por qué no tienes un medio más poderoso para luchar contra ese sangriento tirano del tiempo? Y manifiesta: El tiempo, que inspecciona a todo el mundo, debe tener un límite. Sus sonetos son un largo desafío al Tiempo devorador. Constantemente repite que, aunque el Tiempo lo devorará a él, sus poemas se impondrán el Tiempo. Ni el mármol, ni los dorados monumentos de los príncipes sobrevivirán a esta poderosa rima. Esto nos conduce a un misterio. Tras su retirada a Stratford no intentó publicar ninguna de sus obras teatrales, que se habrían perdido para siempre a raíz de su muerte de no haber guardado sus amigos algunos viejos ejemplares. ¿Se había resignado, por fin, Shakespeare a la inevitable victoria del Tiempo o, simplemente, le sacaba la lengua con desdén? Me agradaría visitarlo en su retiro y resolver este misterio. Algún día lo haré. Tengo que oír de nuevo aquella voz hermosa y dulce, recitando sus estrofas con aquel fascinante acento del condado de Warwick que nunca perdió. Los hombres se extrañan de que, cosa rara, nunca tachó un verso en sus manuscritos. Claro que no. Era un actor. Tenía, por ello, la costumbre de recitar sus versos en voz alta muchas veces, hasta lograr que sonaran debidamente. Luego, el transcribirlos, era una simple tarea de amanuense y tan natural que como observaron Heminge y Condell: Su mente y su mano iban al unísono. Yo habría pensado que su Momento, para el tratamiento E.A., resultaba demasiado tardío en su vida, es decir, cuando en su amarga desesperación ante la ingratitud humana, escribió el cáustico «Timón de Atenas». Pero los jefes del Departamento sostenían que esta obra pertenecía a alguna época del período de los sonetos, cuando se hallaba afligido por el caprichoso desaire de la Dama Oscura. Tal vez tenían razón. De todos modos, entonces le visité oficialmente. La misteriosa Dama Oscura, era sin duda una femme fatal. Como ejemplo tenemos al pobre Fortesque que, por su causa, se arrojó desde el antiguo Puente de Londres. Ella era... Quizá ya sabéis quién era. También puede ser que, como quienes se han afanado por espacio de cuatro siglos en descubrir su identidad, estáis asimismo «in albis», como vulgarmente se dice. Pero no es preciso que permanezcáis en la ignorancia. En la última página de este folleto encontraréis la clave que os permita abrir la puerta, no sólo de este misterio, sino además, a otros muchos de esta historia. Era la noche del 3 de marzo de 1875, la del estreno de «Carmen» en la Opera Cómica de Paris. El auditorio se mostró frío como un témpano de hielo. No supo comprender aquella obra por cuya razón se aburrió como una ostra. Cayó el telón en medio de un coro de silbidos y siseos, como si el teatro entero fuera un nido de serpientes. Según una noticia muy difundida, repetida por Bruneau, Bizet estuvo vagando por las calles de Paris hasta el alba del día siguiente, histérico a causa de la afronte y la desesperación. Posteriormente, Halévy pudo dar testimonio de que no era tal el caso, ya que, tras la representación, Bizet regresó con él a su alojamiento. Y eso es verdad; yo lo sé porque me fui tras ellos. En ciertos aspectos, ésta fue la más singular de todas mis misiones. Aunque condenada al fracaso, estaba escrito que había de intentarlo. Lo esencial de la vida consiste en que todos tenemos que intentar las cosas. Lo que nunca comprenderé es cómo el aliento dado «después» de que un trabajo está creado, puede ayudar a su creación. Blum me dice que debo dejar de pensar en el tiempo uni-dimensionalmente, como una línea ininterrumpida. Deberé representármelo tridimensionalmente; como un cubo, pongamos por caso. La mente consciente del hombre se mueve de un punto a otro sobre las superficies del cubo. Pero su mente subconsciente se mueve bajo esas superficies, con relampagueante rapidez, surcando el interior del cubo. Puede alcanzar puntos de tiempo en cualquier parte del cubo, mucho antes de que lo haga la atención consciente. No es que éste sea ningún descubrimiento nuevo, puesto que ya a finales del siglo XIX y comienzo, del XX, los experimentadores confirmaron, con claridad meridiana, el fenómeno de la precognición. De todos modos, subsiste el hecho de que el subconsciente se percata del Momento del Estímulo Activo y es esta sería la causa de que en ese momento permanezca en el futuro o pasado consciente, pues su creación es del subconsciente de donde procede. Bizet estaba solo en su habitación cuando lo visité de madrugada. Todavía vestido de etiqueta, se hallaba sentado a la mesa con una botella de champaña y una copa a medio llenar. Había bebido poco y aún estaba completamente sereno. Su rostro permanecía impasible... y, recordándolo, todavía me obsesiona. Acababa de recibir un brevísimo golpe moral. Pero su autodominio era casi sobrehumano. Lo respeté como hombre más que a cualquier otro que haya conocido en el pasado o en el presente. He pintado su retrato de memoria. Representa simplemente a un hombro de hermoso cabello y barba, que aparece pensativo... y gentil. (Esta es una definición poco satisfactoria, pero es la única algo aproximada a lo que observé.) En mi imagen, me fue imposible captar la verdadera esencia de Georges Bizet. Debo intentarlo de nuevo. Me presenté y lo manifesté la razón de mi presencia. Pareció creerme sin más explicaciones, casi como si hubiera estado esperándome. Le dije: —En 1880, Tchaikowsky profetizará públicamente, que en el plazo de una década, «Carmen» se convertirá en la ópera más popular del mundo. Y me alegra asegurarle que su predicción será exacta. Sonrió y sirviéndome una copa de champaña me dijo. —Bebamos entonces a la salud de Tchaikowsky. —No —repuse yo, alzando mi copa—. A la salud de Bizet. —Gracias. Es usted el único que brinda por mí este noche. En estos momentos, todos los críticos están afanados en destrozar mi ópera «Carmen» con las puntas de sus plumas. —¡Críticos! En las pocas ocasiones en que sus opiniones coinciden por unanimidad, las razones que exponen son totalmente diferentes. Ignórelos. Usted escribió «Carmen» para el público; no para ellos. Bizet tomó un sorbo de su copa. —Así es, en efecto. Y el público la ha rechazado. —Venga conmigo —dije mientras me ponía en pie—. Vamos a ir al teatro de la ópera. Nos trasladaremos al año 1905, a la noche de la 1000 representación de «Carmen» Naturalmente, esperamos que estos breves extractos del famoso «Diario de Jon Everard», estimularán su interés hacia toda esta maravillosa historia. Podéis pedir Podéis pedir ejemplares de los dos magníficos volúmenes encuadernados en lujosa tela. Para ello, sólo tenéis que llenar el boletín al pie de página. NO REMITÁIS DINERO hasta que hayáis examinado esta formidable adquisición para toda la vida, a vuestro gusto y en vuestro propio domicilio. Huid de las largas veladas invernales, en luminosos viajes a través del tiempo, con Jon Everard, para encontrarse, frente a frente, con muchos de los más grandes hombres que jamás existieron. Cuando acabó de leer el brillante folleto, Jon Everard frunció los labios y lo puso sobre su escritorio. Miró al visitante, el cual esperaba con impaciencia un tanto nerviosa, su comentario. —Una selección deficiente —dijo—. Lo siento, Mr. Bernstein. No son, en verdad. los mejores de mis pasajes. El equilibrio es pobre. Y ese cursi oropel que tiene por objeto atraer al posible cliente, es francamente deplorable. Bernstein pareció abatido y con la cabeza gacha respondió: —Desde luego. Algunos de mis escritores de propaganda tienden a la falta de gusto, Mr. Everard. Pero su misión es procurar vender el libro al mayor público posible. Tienen que andar con la vista puesta hacia abajo... Y, al parecer, en esta ocasión no anduvieron con mucho tacto, ¿no es así? Estoy echándolo todo a perder. Creí que sería una buena idea lanzar este folleto. En una sola ojeada soy capaz de demostrarle que usted podría convertirse en el diarista más famoso y popular que ha existido desde Pepys. Tal vez debiera haberle traído una de las ediciones en piel. —No. Está bien —interrumpió Everard—. Usted lo hizo bien. Dispense mi modo quisquilloso de censurar. Últimamente he tenido una excesiva excitación nerviosa. —Sí, ya lo sé. Creo que yo soy su mayor admirador, Mr. Everard. Conozco su diario casi de memoria. Por el tono, puedo decirle que hacia este período tenía usted una gran depresión nerviosa, aún cuando no lo registrara con tantos palabras. —Se notaba, ¿eh? —A mí me pareció que usted estaba obstinado en medirse con todos estos grandes hombres en su propio perjuicio. Estaba perdiendo el sentido de su propia valía. Por ello elegí ese período para demostrarle que, probablemente y de manera por completo inconsciente, estaba usted escribiendo una obra maestra. Ninguno de sus sucesores ha logrado realizar una cosa semejante. Yo sé que, en lo que a mí concierne, no podré jamás alcanzarle, aun cuando también yo lleve un diario. Estoy poco preparado todavía en esta tarea. Con franqueza: esperaba obtener algunas confidencias suyas, tal como lo hizo usted con Van Gogh. Jon Everard asintió. —¿Es esta visita una de sus elecciones de vacación? —Sí. La primera. La Universidad desconfiaba de que necesitara usted del estímulo y rehusó sancionar un viaje oficial. Ya sabe lo que cuestan estas cosas. Siempre hay discusiones sobre los gastos. —Entonces, no debo aumentar su cuenta insistiendo en que vaya a inmiscuirse en su mundo. De todos modos, parece ser el mismo y viejo mundo. Gracias por su visita, Mr. Bernstein. Bernstein comprendió, con desconsuelo, que se le estaba despidiendo. Vaciló... Everard adivinó sus pensamientos y lo dirigió una amable sonrisa. —Me gustaría poder ayudarle, pero nada de cuanto pudiera decirle le sería de utilidad. Esta es una tarea muy personal, en la que el adentrarse en ella, el abordar a cada personaje, ha de ser diferente, según la propia naturaleza de cada uno. La experiencia es la única maestra. Así que, concéntrese en la evolución del primer Bernstein, mejor que en la del segundo Everard. Esto acrecentará su confianza en sí mismo. Le diré una cosa: en ninguno de mis viajes he sido recibido con frialdad... ¿Qué marca su cronómetro? Bernstein se sobresaltó primero: luego examinó la esfera. —Veintiún minutos, treinta y cinco segundos. —Bórrelo y después haga una vuelta de veinticinco en el borrador —aconsejó Everard. Bernstein rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y luego se sonrojó. —Verdaderamente debo ser tonto. He olvidado traerlo. Estaba tan ansioso por conocerle que salí a toda prisa... Ahora habré de volver para recogerlo. —¿Y añadir otros quince mil a la cuenta? —Cerca de los cuarenta mil, en estos tiempos... Quiero decir en mi tiempo —dijo con tono melancólico Bernstein —. Los administradores se van a enojar conmigo por haber hecho una majadería como ésta, sobre todo en un viaje de favor. Sin embargo, de cualquiera de las maneras, jamás lamentaré el haberlo efectuado. —No necesitan enterarse —sonrió Everard—. Puede emplear usted mi borrador. Fue a su cronocabina que, estacionada en la esquina, más parecía una cabina telefónica, pues presentaba adrede este aspecto para evitar el llamar la atención o despertar la curiosidad. Jon Everard era el primer Visitador oficial y, por entonces, sus informes se hallaban en la Lista Restringida. Abrió la puerta de la cabina y dio una palmada a una funda de cuero sujeta en la parte interior. —De todos modos aquí hay un repuesto. Tenga siempre su borrador guardado en su cronocabina. De esta forma, no lo podrá abandonar en cualquier descuido. —Gracias. Así lo haré, Mr. Everard. Everard sacó de su funda la especie de pistola que era el borrador. La esfera de su extremo despidió un destello al captar la luz. Everard giró un botón de rosca para poder fijar la manecilla. —Veinticinco minutos —dijo, tendiendo a continuación el instrumento a Bernstein. —Bien —asintió éste, una vez lo hubo comprobado. Everard regresó a su escritorio y tomó asiento de nuevo en su cómoda butaca. —Debe ser un alivio para usted el poder evitar esta vez la explicación —dijo—. Yo la considero siempre una dura prueba. En ocasiones están tan asustados, que cualquiera diría que fuera uno a matarlos. Asegúrese de reemplazar ese borrador en mi cronocabina... No se lo meta en el bolsillo, llevándoselo con usted. Bien, ya estoy relajado. Dispare en cuanto esté preparado. Cerró los ojos como con un fin deliberado. Bernstein pensó: «No desea verme por más tiempo. Acaso él no haya soportado nunca una fría acogida, pero yo he tenido recibimientos mucho más calurosos que éste. Ni siquiera un apretón de manos como despedida. Y eso que le dije que era mi ídolo... Pero no le ha importado nada... Es, en verdad, bastante honesto. Pero yo había supuesto que tendríamos una amplia conversación sobre el particular, aunque hubiera tenido que permanecer aquí todo el día. Pero... ¡veinticinco minutos!» Se colocó detrás de la butaca de Everard, apretó la punta del cañón del borrador contra su nuca y, con el pulgar, apretó el gatillo en forma de botón. La potencia energética de un borrador constituye un bloque en el área prefrontal del cerebro, eliminando las huellas impresas en las neuronas, registradas conscientemente en cada período de encajamiento. El subconsciente conserva los recuerdos adecuados, los cuales, sin embargo, no pueden nunca resurgir a la conciencia, teniendo en cuenta que los puentes están destruidos. No hubo reacción visible por parte de Everard, pero era lo acostumbrado. El embotamiento mental persiste, por lo común, tres o cuatro minutos después del golpe psíquico. Un artista, pongamos por caso, despertaría en el diván de su estudio e imaginaría haberse quedado dormido. Lo mismo daba que hubiese sido privado de unas horas de trabajo por el sueño natural, que por el originado por el borrador. Su vida en el sueño habría sido enriquecida de todas formas y su labor, su obra, sería el sueño hecho realidad, encarnado. Bernstein se metió en el bolsillo el folleto y echó una ojeada a través de la ventana, hacia el mar bañado por el sol. Mentalmente, se había imaginado paseando a lo largo de la playa en compañía de su antiguo héroe, discutiendo sobre la vida y sobre qué es lo que hace a un hombre superior a otros y hablando hasta el momento en que aquellas aguas occidentales quedaran teñidas de sangrienta tonalidad por el ocaso del sol. Pero esta puesta de sol estaba aún lejana y ya tenla que abandonar a Everard y su mundo, para volverlos a encontrar tan sólo en las páginas impresas de un libro. Suspiró, mientras dirigía una última mirada de despedida el rostro sereno e inmóvil. Luego avanzó hacia un rincón, que se hallaba junto a la elevada estantería llena de libros y... desapareció. Fue como al hubiera atravesado una puerta invisible y penetrado en otra dimensión. En realidad, esto era lo que había sucedido. Una invisible proyección de su cronocabina estaba situada allí. Reapareció cinco segundos más tarde, abochornado y en extremo disgustado. Se precipitó a la bien visible cronocabina de Everard, metiendo en su funda el borrador. «Esto es una majadería sentimental, pues destruyendo mi concentración puedo malograr ahora este tarea», se increpó a sí mismo. Una leve sonrisa se dibujó fugazmente en los labios de Everard, para desaparecer apenas esbozada. Bernstein otra vez en su cronocabina se fue también. Everard, que lo esperaba así, oyó el cómo el suave zumbido aumentaba en intensidad hasta culminar, de modo brusco, con un restallido semejante al de una cuerda de violín que se rompe. Abrió los ojos. En ellos, empero, no se reflejaba ni el agrado ni el recreo. Pasó la mano por sus cabellos y, acodado en la mesa, permaneció cavilando. Había hecho trampa también con el Borrador. Su batería estaba descargada. Antes tuvo la idea de renovarla en su próximo viaje. Sin embargo, no se acordó hasta el momento en que Bernstein quiso utilizarlo. ¿Por qué, pues, fingió desvergonzadamente estar inconsciente? ¿Por qué no se había excusado simplemente, reemplazando la batería? ¿Era el orgullo, el encubridor de que el gran Jon Everard, el afamado perfeccionista. pudiera incurrir en errores tan elementales como cualquier novato de la clase de Bernstein? ¿Era consideración... a fin de librar al joven de las dificultades subsiguientes? ¿Era oportunismo... para hacer uso de su presciencia? ¿Era egotismo... con el objeto de poder regocijarse sobre tu venidera elevación al Olimpo de la fama? No, no se trataba de ninguna de estas razones. Todas resultaban absurdas. El se hubiese sentido mucho más satisfecho y feliz sin el recuerdo de los veinticinco minutos pasados. Deseaba la fama. Sí, y la alcanzaría... sería suya... Pero por una razón bien distinta, equivocada. La ambición de toda su vida era la de llegar a ser un gran pintor. Su alma entera estaba volcada en la pintura. Bernstein no había hecho mención alguna de Everard como pintor. Tampoco decía nade el folleto. Por este motivo, su obra no produjo impresión. Había fracasado. Estaba condenado el fracaso. Y él carecía de la energía moral de Georges Bizet. Mientras cavilaba, empezó a comprender, poco a poco, el porqué de haber resuelto permanecer consciente. La visita de Bernstein sólo habla logrado imbuirle una sensación de malogramiento e insuficiencia. De haber funcionado el Borrador, hubiese dejado su mente inconsciente lleno de desaliento, lo contrario a lo que Bernstein pretendió conseguir. Y jamás hubiese sabido el porqué de sentirse de aquella manera. El instinto de conservación lo había inducido a fingirse dormido. La conciencia de el mismo le demostraba que no estaba encadenado a la servidumbre de la subconciencia. Aún poseía la facultad de elegir. Tenía que intentar alcanzar un valor semejante a Bizet y aceptar la situación tan filosóficamente como lo hiciera el francés. Y esa conciencia de el mismo le daba a entender que existía una gran diferencia: nada había fallado en su interior. Tenla que ajustarse, amoldarse simplemente. Debía saber cambiar el pincel por la pluma y convertirse en otra clase de artista. Tomando su pluma, abrió su Diario. Todavía no estaba concluido el relato de su encuentro con Georges Bizet. Entonces escribió: El quid de la vida consiste en que todos hemos de intentar el éxito. Hizo una pausa recordando las palabras. Aquel folleto, a fin de cuentos, lo estaba ayudando. Sin embargo... estaba marcado por el destino también. El futuro sustenta al pesado el tiempo que el pasado sustenta el futuro. Causa y efecto eran como los dos lados equilibrados de un arco gótico. Resultaba una tontería pretender que uno iba primero». Aún disfrutaba de la facultad de elección. Pero, no obstante, no tenía dónde elegir, puesto que el destino de su futuro mismo ya lo había trazado. El tiempo es algo así como un edificio de una sola pieza; algo semejante a una vasta catedral, arquitectónicamente perfecta. Arco tras arco, numerosos arcos intercalados, encajados, trabados, entrelazados... «Pronto —se dijo— he de ir a visitar a un arquitecto.» Por ejemplo a Christopher Wren, cuando los comisionados para la reconstrucción de Londres, tras el gran incendio, estaban realizando todo lo que les era posible para desbaratar los planes del trazado final de la catedral de San Pablo... FIN
© Copyright 2026