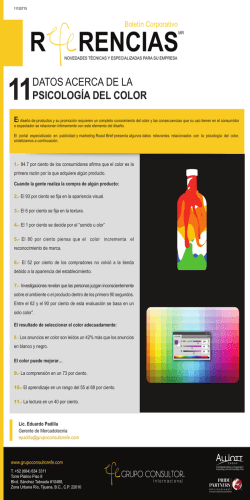La convicción de no ser madre POLISEMIA
POLISEMIA La convicción de no ser madre Rosa María Alonzo González Página 8 Dirección General: ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA Coordinación: GLENDA LIBIER MADRIGAL TRUJILLO Las opiniones expresadas aquí son exclusivas de sus autoras y no representan necesariamente la opinión de esta casa editora. Las fotos que aquí se publican son de apoyo para ilustrar los textos. Las seguimos invitando para que nos acompañen los miércoles y nos hagan llegar sus comentarios al correo: [email protected] El estigma de la reproducción humana está más cargado a la mujer, por ser quien da vida a un nuevo ser, sin embargo, el hecho de renunciar a la maternidad o paternidad es una decisión individual que involucra a ambos géneros, de manera diferenciada. Ayer acabamos de festejar el Día de las Madres, celebrando a las mujeres que han decido serlo, al cuidar de otro ser vivo hasta su adultez, la cual es una hermosa responsabilidad para quienes así lo desearon y llevan acabo. Pero esto nos pone a pensar en aquellas mujeres que no desean ser madres, así como en las situaciones que se presentan al enfrentar esta expectativa socialmente establecida. Como ya se mencionó, la mujer, por tener la posibilidad física y biológica de parir a otros seres humanos, se ve asociada automáticamente a la figura de “madre”, independientemente de los deseos que tenga de serlo; también se le atribuye socialmente la obligación de cumplir con las expectativas creadas por los imaginarios sociales asociados a la maternidad, como el deseo de ser madre, la necesidad de embarazarse, el tener hijos o hijas a quienes debe querer y cuidar con devoción, entre otros. Este podría ser el sueño de muchas mujeres, pero también la pesadilla de otras, quienes por decisión y convicción evitan a toda costa ser madres. Es un hecho que la sociedad en general, y particularmente las instituciones y los medios masivos de comunicación, inducen a dictaminar el comportamiento ideal de una mujer como “madre”, creando imaginarios sobre lo que se debe esperar de ella; los cuales quedan grabados en la memoria y hacen difícil la reflexión sobre las posibilidades que nos muestran algunos casos particulares y decisiones individuales, que cada vez son más comunes. “Los entretelones de la maternidad. A la luz de las mujeres filicidas”, de Cristina Palomar y Cristina Suárez, es un documento que aborda cinco casos de mujeres que asesinan a sus hijos e hijas, cometiendo más que un homicidio, un filicidio; por ser un acto en el que una mujer no sólo mata a un menor nacido de su vientre, sino además, aniquila “el ideal de “buena madre” que sostiene el imaginario ligado a la maternidad. Más allá del crimen cometido en estos casos, el documento nos hace reflexionar sobre cómo las instituciones encargadas de penalizar el acto criminal, aportan una visión moralista construida a partir de un imaginario de lo que debe ser la mujer como madre, castigándolas severamente por su acción, lo cual es notorio cuando observamos la pena disminuida en quienes son considerados “cómplices” aunque tenían un rol más activo en el crimen y en algunos casos eran incluso, padres biológicos de los infantes occisos. Las expectativas hacia la mujer y los imaginarios que la rodean no sólo están en su condición de madre, sino también en su condición de mujer y su práctica sexual, la cual se ve naturalmente ligada a la finalidad de procreación, pero desnaturalizada cuando se refiere al placer, a menos que sea como objeto de y para el placer del hombre. La sexualidad femenina pocas veces se liga a una fuente de placer y bienestar, que contribuye a la realización personal y a la satisfacción general de la mujer; pocas veces se le ve con un enfoque positivo y respetoso, si no esta encaminada a la función biológica de procrear. De ahí que se establezcan muchos estereotipos que discriminan a la mujer que quiere vivir una vida sexual plena fuera del matrimonio. Año 22 • Miércoles 11 de mayo de 2016 • Número 1142 La mujer puede vivir una sexual plena independientemente de su estado civil, no es necesario mantener una relación sentimental estable para poder ejercer una sexualidad en plena libertad. En caso de que decida procurarse una sexualidad activa, independientemente de su estado civil, deberá tener presente la responsabilidad de cuidar su salud sexual, y en caso de no desear hijos, procurar métodos anticonceptivos o definitivos para evitar un embarazo no deseado. Esto aplica también para los hombres. No toda mujer debe ser madre, esta es una decisión que cada una tiene para elegir entre las múltiples opciones que le puede ofrecer la vida; el ser madre debe ser primero una decisión individual, después una decisión en pareja. La convicción de no ser madre como elección individual de vida, debe ser tan respetada como la decisión de serlo. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Facebook y hacernos llegar tus comentarios: http://www.facebook.com/Polisemiagenero En la Ciudad de México, madres de hijas e hijos desaparecidos participaron ayer en la V Marcha de la Dignidad Nacional. 2 Maternidades tempranas Rossy Villarruel Figueroa 4 Aumentan embarazos tempranos y muertes de adolescentes 7 Lourdes Godínez Leal 3 Condiciones de las madres mexicanas Glenda Libier Madrigal Trujillo 6 Una Constitución que será ejemplar Lourdes Carrillo de Calvario 8 A tiempo Sara Elizabeth Cernas Verduzco POLISEMIA La convicción de no ser madre Rosa María Alonzo González Foto Cimacnoticias D e manera común, se nos ha dicho que “la realización de toda mujer es el llegar a ser madre”, lo cual no es aplicable a todas, y esto no es sólo cosa de género, ya que también suele mencionarse que “el ser humano sigue un ciclo de vida: crecer, reproducirse y morir”. Lo cual nos lleva a considerar que existe un momento de vida en el que todo individuo de la especie humana, debiera sentir inclinación por ser madre o padre, pero esto no siempre sucede así, pues no todas las personas piensan que el reproducirse sea un objetivo de vida. Maternidades tempranas A tiempo E n tiempos no muy lejanos, la transición entre la pubertad y la adolescencia ocurría en edades más avanzadas de lo que sucede ahora, por lo que la capacidad biológica de la maternidad y el hecho social de serlo, no era tan alarmante. Algunas niñas llegaban a la menarquía entre los doce y quince años de edad, pero en la actualidad vemos muchos casos donde ésta se presenta desde los diez años, disminuyendo su etapa de la niñez considerablemente, dado que socialmente la menstruación representa el salto de una etapa temprana a otra, y donde las responsabilidades personales toman otra dimensión. Si partimos del hecho de que la maternidad corresponde a un constructo social, y per se representa un tema complicado, en donde confluyen muchos factores de tipo cultural, familiar y hasta religioso, las maternidades en adolescentes se presentan por diferentes circunstancias, pero seguramente no por decisiones personales, al menos no conscientes; luego entonces se tendría que abordar el tema desde una perspectiva donde este tipo de hechos tienen que ver más con una situación de salud pública. Sabemos que la pobreza en México va en aumento, siendo las mujeres las más azotadas por ella, toda vez que las coyunturas de acceder a un empleo remunerado, una educación que les permita salir adelante, o mínimamente estar informadas adecuadamente para tomar las riendas de su vida, es sumamente limitada, sobre todo en zonas rurales, donde todavía las pocas oportunidades que hay son para los hombres; las mujeres ni siquiera tienen el debido conocimiento de sus derechos como personas, contemplados en las leyes y otros ordenamientos de tipo social y jurídico. La información sobre sexualidad es deficiente, y la que existe está permeada por prejuicios y tabúes donde sobresalen elementos que poco tienen que ver con la promoción de llevar a las adolescentes a un conocimiento de las responsabilidades que implica este hecho. En ese camino, la información se desvirtúa y toma aspectos donde se hacen notar más las conductas, comportamientos y formas de ser de las adolescentes, que ponerle frente a ellas las posibles desventajas reales que existen de un embarazo temprano, y en lugar de responsabilizarlas totalmente por el acontecimiento, involucrarlas Sara Elizabeth Cernas Verduzco* en encontrar conjuntamente opciones de vida diferentes. Las expectativas que los padres ponen en el futuro de las y los hijos, en contraste con las realidades que ofrece esta sociedad limitante de oportunidades, colocan, desde mi punto de vista, a las y los adolescentes en franca vulnerabilidad ante las posibles decisiones que podrían vislumbrar para su futuro a corto y largo plazos. En los casos concretos de adolescentes de las aéreas rurales y zonas urbanas, que desde niñas van aprendiendo roles estereotipados, como la maternidad, son caldo de cultivo para estos embarazos tempranos; aunado a la falta de otros incentivos que las puedan orientar hacia expectativas de vida diferentes, y no donde tengan que sucumbir a matrimonios forzados, que se ven como una posibilidad de salir de una situación en desventaja, sin considerar que entrarán a otras seguramente peores y sobrecargadas de responsabilidades. Hemos observado, sobre todo en las escuelas secundarias y bachilleratos, seguramente por la concentración que existe en ellas, muchas adolescentes en estado de gravidez, que con apoyo de sus padres siguen estudiando en tanto nace la criatura, porque a partir del parto, toda la atención y cuidado se centran en el o la recién nacida. Algunos padres ven como opción el matrimonio temprano para resarcir el hecho, sin embargo, la realidad nos dice que no siempre es la recomendable, ya que todo el sustento finalmente recae en ambas familias y al cabo del tiempo la separación hace lo suyo, ya que esta decisión, en la mayoría de los casos, es tomada por los padres, aunque también algunos adolescentes se dejan llevar por esa idea romántica, muy arraigada en nuestra sociedad, del matrimonio. La ONU y otros organismos internacionales nos aportan los siguientes datos que nos pueden ilustrar de cómo se comporta la maternidad temprana, que cada día toma dimensiones alarmantes: “Mundialmente, las niñas menores de 15 años, aportan 2 millones de nacimientos de los 7.3 millones que se presentan en mujeres adolescentes. El número de embarazos es aún superior. En América Latina se estima que el número anual de abortos inseguros entre las adolescentes de 15 a 19 años, alcanza un número de 670 mil. En el mundo, cerca de 70 mil adolescentes mueren cada año por causas relacionadas con la gestación y el nacimiento. 146 países aprueban el matrimonio o las uniones de mujeres menores de 18 años. En 52 países, las niñas menores de 15 años pueden casarse bajo el consentimiento de los padres. La reducción de la tasa de fecundidad específica entre mujeres adolescentes ha sido lenta, pasando de 74 a 61 nacimientos por cada mil mujeres”. Los gobiernos de todos los niveles debieran tomar cartas en el asunto y promover más una orientación sexual en adolescentes, libre de todo prejuicio y cargas morales, pues solo así este segmento de la sociedad podrá ejercer una sexualidad libre y responsable. *Sexóloga y Psicoterapeuta Gestalt [email protected] Cel.3121324714 No fuiste antes ni después, fuiste a tiempo. A tiempo para que me enamorara de ti. Jaime Sabines H ace días, cuando estábamos en una manifestación en el Congreso con motivo de los matrimonios igualitarios, llegó el novio de un amigo con un bonito ramo de rosas; más allá de nuestra reacción, un compañero que estaba a un lado de mí, volteó y me dijo, “ha de ser muy bonito tener un novio que te apoye en este tipo de cuestiones”. Al principio me causó ruido su comentario y sólo asentí a responderle: “no es necesario tener una pareja para que te sientas respaldado, ni es obligación de tu compañero apoyarte, pero sí es bonito”. Ya por la noche, destiné un momento para mí y razoné sobre ese pequeño encuentro y mi reacción. Recordé el camino que he recorrido, que me ha puesto donde estoy y me ha hecho contestar de esa manera; recordé todos estos años dentro del activismo y mi constante deconstrucción personal, el esfuerzo que me ha costado conocerme, aceptar y amar mi cuerpo, también dentro del feminismo. Recordé las lecciones que me fueron enseñando a quiénes quiero realmente en y para mi vida. Y es que a lo largo de nuestra vida, nos van y nos vamos construyendo con base en ideas mañosas, así las califica mi compañera Gabriela. Un mundo donde nos enseñan a vivir en pareja porque nos valida como persona, que el cortejo es derecho del macho. Se nos dice que somos naranjas y estamos siempre incompletos hasta que llega nuestra “otra mitad”, que el sueño de toda mujer es casarse y tener hijos, generamos expectativas ilusorias hacia nuestra pareja y aceptamos que ésta nos controle y nos cele por amor; del mismo modo que tanto mujeres como hombres debemos seguir patrones de conducta y nuestros gustos deben ser de acuerdo al género. El problema, como dice Gabriela, es que no nos enseñan a hacernos responsables de cuidar nuestra salud mental ni nuestros sentimientos, porque nos han aleccionado para creer que el amor no se razona, que tú no lo eliges, sino que él te elije a ti, que hay permiso de volverse “loca de amor”; que “el amor es ciego y todo lo puede, todo lo perdona”, y no debes huir de él, porque corres el riesgo de que nunca vuelva a “tocar a tu puerta”, incluso que puedes morir en nombre de él. Obviamente no nos enseñan a querernos y valorarnos como personas, porque entonces la heteronorma se vulnera, nos dicen que la felicidad y plenitud están en elegir a alguien. Antes, cuando platicaba con alguien mayor que yo sobre mi última experiencia amorosa que, para variar, no había resultado mejor que la anterior, o en otras palabras tampoco fue como yo esperaba, pedía que me escuchara, y siempre terminaba diciéndome: “eres muy corta de edad, aún te falta mucho por vivir”. Sentía como si en ese momento tuviera que guardar mis sentimientos y emociones para otra ocasión, como una condena a resignarme dentro del conformismo de las desilusiones. Aunque puedo presumir que salía viva, aunque me sentía rota en pedacitos. El patrón que seguía, culpable de afectar mi estado de ánimo y salud, se le conoce como amor romántico. Según la definición de la Fundación Mujeres Info 93, la heteronorma de este sistema patriarcal expresada a través del amor romántico y que afecta a mujeres y hombres por igual, ofrece un modelo de conducta amorosa que estipula lo que “de verdad” significa enamorarse y qué sentimientos han de sentirse, cómo, cuándo, y con quién sí y con quién no. Este componente cultural, descriptivo y normativo, es el causante de que se desarrollen creencias e imágenes idealizadas en torno al amor que en numerosas ocasiones dificulta el establecimiento de relaciones sanas y provoca la aceptación, normalización o justificación de comportamientos claramente abusivos y ofensivos, tolerando de esa manera al machismo. Hoy, después de rebelarme y haber sanado, me he reconciliado conmigo misma, me siento una mujer plena y completa, sin ataduras, que vive su mejor momento y comienza una nueva relación. A tiempo, ya lo dijo Sabines, coincido con alguien y vemos hacia la misma dirección. Nos respetamos, respetamos nuestro tiempo y espacio, aceptamos los gustos y la personalidad de cada uno. Nuestra base es la confianza. Soy consciente de que lo nuestro es temporal y lleno de momentos inolvidables, que quizás podría durar el resto de nuestras vidas. En estos tiempos difíciles, mantener una relación “no desechable” vale la pena y muchas alegrías, por eso estoy dispuesta a contribuir para que sea una experiencia con sentido y enriquecedora. Cómo lograr que funcione, no sé, pero tampoco busco explicación, sencillamente hay cosas que se dan porque sí. Tenemos claro que hay un proyecto de vida que vamos construyendo poco a poco, con todo y sus vicisitudes. Nadie dijo que fuera fácil. Cuando comprendamos que el amor no es posesión y celos, que no es lo romántico que nos han vendido y que va más allá de este ideal, ese día que como sociedad lo comprendamos, y sólo ese día, podremos llamarlo amor. *Impulsora del Colectivo Calle sin Acoso Colima. Politóloga Página 7 Página 2 Rossy Villarruel Figueroa* Aumentan embarazos tempranos y muertes de adolescentes *BCS, Colima y Sinaloa, con más registro de decesos La Muerte MAterna (MM) en adolescentes (menores de 20 años) se incrementó. En los años de 2010 y 2014 murieron 137 y 142 adolescentes respectivamente por esta causa. En adolescentes, la MM representa 13.8 por ciento del total de muertes maternas registradas a nivel nacional (861). La tasa de nacimientos anual en adolescentes en nuestro país es de aproximadamente 77 por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. E n México, desde hace 16 años el embarazo en adolescentes ha ido en incremento, y derivado de ello aumentó la muerte materna (MM) en esta población menor de 20 años de edad, pues mientras en 2010 murieron 137 adolescentes por esta causa, en 2014 subió la cifra mortal a 142. Según el informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia; estado de las madres en México”, de la organización internacional Save the Children, presentado la semana anterior en Casa Lamm, en la Ciudad de México, la tasa de nacimientos anual en adolescentes en nuestro país es de aproximadamente 77 por cada mil mujeres de entre 15 y 19 años. En México, la Razón de Muerte Materna (RMM) se ubicó en 2013 en 38.2 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos (en total 861 muertes de mujeres); 13.8 por ciento de los decesos corresponden a menores de 20 años de edad. Desde hace varios años, organizaciones defensoras de los derechos sexuales y reproductivos han alertado sobre el peligro y riesgos que conlleva que las adolescentes lleven a término un embarazo, pues no sólo están expuestas a perder la vida, sino a padecer las secuelas de una gestación mal atendida (daños a la salud conocidos como morbilidad materna). En su estudio, Save the Children subraya que las adolescentes que deciden continuar su embarazo pueden tener más riesgos para su salud y su vida, ya que no cuentan con el desarrollo físico adecuado, y presentan dos veces más probabilidades de morir por complicaciones durante el embarazo o el parto, en comparación con las adultas. Cabe destacar que Colima y Nayarit modificaron sus constituciones locales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, lo que derivó en que se criminalice a las mujeres por abortar. Respecto a las muertes por enfermedades hipertensivas por embarazo (presión alta), la media nacional se ubica en 23.7 por ciento de decesos. En el caso de las adolescentes de Baja California Sur, el 50 por ciento de los fallecimientos que se dan en este grupo poblacional son por esta causa, casi el doble de la media nacional. Le siguen Querétaro con 42.9, y Coahuila con 37.5 por ciento. La hemorragia obstétrica se ubica en la media nacional en 17.5 por ciento. En Sinaloa, las adolescentes registran el primer lugar con 35.7 por ciento, seguidas de Aguascalientes con 28.6. Incluso el registro de muertes por esta causa es muy superior al que se registró en 2006, cuando se ubicó en 22.1 por ciento para la población de mujeres en general. DÓNDE ESTÁN MURIENDO Un dato importante del estudio es que también ha bajado el número de adolescentes atendidas en servicios de salud: mientras en 2010, 92.7 por ciento de ellas contaba con atención médica, para 2014 la cifra disminuyó a 85.9 por ciento. Aun así, las que cuentan con servicios de salud no están exentas de morir, toda vez que la mayor parte de las MM se dieron en instituciones de la Secretaría de Salud (SS). Según el análisis de Save the Children, a partir de los datos de MM en 2014, desde 2010 la SS ha registrado el más alto porcentaje de muertes maternas en adolescentes; lo más grave es que lejos de disminuir, se ha incrementado. Así, de 2010, cuando la SS registró 50 por ciento de los decesos por muerte materna en adolescentes, para 2012 se ubicó en poco más de 60 por ciento; y para 2014 llegó a 70 por ciento de los fallecimientos por muerte materna. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también se ubica como otra de las instituciones que pese a atender a adolescentes embarazadas, tiene un registro del 10 por ciento de muertes maternas entre estas jóvenes a 2014, destacando 2011 con poco más de 10 por ciento, porcentaje que disminuyó en 2014 con menos de 10 por ciento de muertes maternas. Un dato que destaca es que las adolescentes que no tienen ningún servicio de salud han fallecido en su hogar. El porcentaje de estas muertes fue mayor en 2011, cuando se registró casi 15 por ciento de decesos en el hogar; para 2013 y 2014 la proporción se mantuvo casi igual al no bajar del 10 por ciento. JÓVENES CON EDUCACIÓN BÁSICA, LAS QUE MÁS MUEREN Página 5 Página 4 Lourdes Godínez Leal/Cimacnoticias El grueso de las adolescentes que están muriendo por causas asociadas a la maternidad se ubica principalmente en el grupo con estudios de secundaria. Durante 2011, casi 35 por ciento de las jóvenes con secundaria o que la cursaban al momento de estar embarazadas, fallecieron por MM. En 2014 el porcentaje disminuyó muy poco, apenas tres puntos porcentuales. indicadores por estado Aguascalientes Colima Nayarit Tlaxcala Les siguen las adolescentes con estudios de bachillerato o preparatoria incompleta. Mientras en 2010 el porcentaje de decesos casi llega a 20 por ciento, para 2014 se ubicó en poco más de 15 por ciento. ZONAS RURAL Y URBANA Por ubicación geográfica y contrario a lo que pudiera creerse, las adolescentes de zonas urbanas son las que más están muriendo. Lo más grave es que no se observa una reducción, al contrario, los porcentajes no se han podido ni disminuir ni siquiera mantener, pues incluso duplican los de las zonas rurales, aunque es importante precisar que en estas últimas hay un subregistro en el número de defunciones por MM. Lo cierto es que mientras en 2010 un 67 por ciento de los decesos se dieron en zonas urbanas, para las zonas rurales el porcentaje se ubicó en 31.3; en 2011, 62.4 por ciento de los fallecimientos se registró en zona urbana, mientras en la rural alcanzó 36.9; para 2014, la zona urbana se ubicó en 69 por ciento y la zona rural alcanzó 30.2, es decir, se duplicaron las muertes en las ciudades. Las defunciones por MM en adolescentes se duplicaron de 2010 a 2014 en Morelos, al pasar de 20 por ciento en 2010 a 40 por ciento en 2014; en Quintana Roo pasaron de 18.75 a 25 por ciento en el mismo periodo, y en Campeche la cifra se quintuplicó al pasar de 10 por ciento a 50 por ciento en el mismo lapso. Asimismo, las posibilidades de morir durante el parto o el puerperio (40 días siguientes al alumbramiento), o tener un nacimiento prematuro o un bebé con bajo peso, son otros de los factores a los que se exponen las jóvenes menores de edad. ¿POR QUÉ MUEREN LAS ADOLESCENTES? Save the Children considera que para prevenir el embarazo en adolescentes es esencial que se les generen mayores oportunidades de desarrollo económico, ya que este fenómeno está muy relacionado con que las menores de edad presenten embarazos. De acuerdo con el reporte, la principal causa de MM tiene que ver con causas obstétricas indirectas (relacionadas con enfermedades asociadas, es decir, las que se presentan o se complican con el embarazo). Mientras el promedio nacional de muerte por estas causas se ubica en 28 por ciento, existen estados con alarmantes cifras que superan por mucho la media nacional. La falta de oportunidades de educación, de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y la desigualdad económica y social son factores que influyen en esta problemática. Destaca Colima, donde el número de muertes por causas obstétricas indirectas en adolescentes se ubica en 66.7 por ciento, seguido de Aguascalientes con 57.1, y Nayarit y Tlaxcala con 50 cada uno. La población adolescente es una de las más excluidas de la política pública, alertó la organización internacional, y en tanto no se le considere como sujeta de derechos, habrá pocas probabilidades de prevenir gestaciones tempranas. Foto Yunuhen Rangel Medina secundaria completa (37%) secundaria incompleta (24%) primaria completa (19%) bachillerato o preparat. (20%) Elaborada por Cimacnoticias con información del informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estado de las madres en México” de Save the Children 2016. Una Constitución que será ejemplar Condiciones de las madres mexicanas Glenda Libier Madrigal Trujillo L a reforma política de la Ciudad de México reviste gran importancia para todas las mujeres, por la amplia repercusión que conllevaría en las constituciones locales para los estados de la República Mexicana. Organismos internacionales como la ONU-Mujeres están alertas y siguen con interés el proceso del Constituyente, al ser la primera carta magna del mundo que se realiza en el contexto de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, que une los Derechos Humanos y la dimensión económica, social y ambientan en sus objetivos y metas. La representante de la ONU Mujeres reconoció a la capital del país como una ciudad que se distingue por el avance en libertades, derechos y su compromiso por la igualdad. En el Foro Democracia e Igualdad de Género en las Constituciones latinoamericanas organizado por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México,(La Jornada 29-04-16) Ana Güemez García señaló “en tanto se trabaja en acciones que hagan de esta la ciudad más segura y libre de violencia para mujeres, incluidas niñas, las expectativas en el texto constitucional local son muy altas para acelerar el ritmo en lograr que la igualdad no solamente esté en la ley, sino que pueda ser una realidad vivida por todos los hombres y mujeres de la ciudad” También el comisionado del gobierno capitalino para la reforma política y coordinador del equipo redactor del proyecto de constitución, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que ya concluyó la parte que corresponde a la carta de derechos, siguiendo la línea que autorizó el jefe de Gobierno. “Vamos a consagrar genéricamente todos los derechos que están reconocidos a escala federal y todos los derechos aplicables de los trabajos internacionales, y por ese solo hecho serán litigados ante las autoridades. Además, hemos hecho una síntesis de los más importantes derechos emergentes, de los que caracterizan el espíritu de la ciudad, sobre todo los que se refieren a personas en situación de vulnerabilidad” Todo lo plasmado en el proyecto de Constitución capitalino es de suma importancia, confirma a la ciudad de México como ejemplo liberal, no puede haber retrocesos, pero de su implementación y respeto a lo ya logrado, dependerá en mucho de los representantes que resulten electos en los próximos comicios, quienes tendrán su voto decisivo. El artículo del periodista Jorge Fernández Méndez (Diario de Colima 5-05-16) analiza la utilidad de una buena elección del Constituyente en la capital. Consideramos como él, que las campañas no han aterrizado en temas concretos. Los partidos y sus candidatos, evaden abordar el aborto, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y otras medidas de equidad como los matrimonios igualitarios. Alerta, como hace unas semanas publiqué en estas páginas, que la candidata del PAN Cecilia Romero, ha prometido oponerse al derecho al aborto y busca el respaldo de gente de extrema derecha para lograrlo. El punto del transporte público también es muy importante puesto que “ya no sirve” el “hoy no circula” y debe buscarse un transporte moderno, eficiente, limpio y seguro. Es conocido el reclamo de las mujeres sobre el riesgo al que se someten al abordar el transporte público, miles de policías ya han sido destacadas para apoyarlas, pero sigue sin ser alentador el resultado. Es de suma importancia el resultado que presente el Constituyente de la Ciudad de México, los logros legislativos serán un ejemplo a seguir en los Estados de la Republica, Colima incluido. P.D. Felicidades Glenda por tu atinado comentario (Diario de Colima 06-05-16) los pusilánimes diputados demuestran que no sirven para asumir su compromiso con valentía y decisión. Eluden cumplir un mandato como es el hacer pública su declaración patrimonial. Hace unos días una amiga alarmada declaraba su miedo ante lo que acontece. Que deberíamos encerrarnos y hasta armarnos. La contradije de inmediato. “La ciudad es nuestra, no vamos a temer a nadie. Siempre he andado sola y hasta en carretera a altas horas de la noche y nunca he portado armas. Siempre he defendido y lo seguiré haciendo, la paz que conocí y por la que amo a Colima, no la vamos a ceder a delincuentes”. Y asintió decidida. *Ex presidenta de la ACPE. ¿ Página 3 Página 6 Lourdes Carrillo de Calvario* Alguna vez le ha preguntado a su madre si sufrió violencia en el hogar por parte de su cónyuge? Estoy segura que pocos hijos o hijas nos hemos atrevido a hacer esta pregunta, o evitamos hablar del tema cuando de antemano sabemos que nuestra progenitora, en algún momento de su vida fue violentada, y como hijas o hijos fuimos testigos, pero no identificamos el problema o no podíamos intervenir por nuestra corta edad. A propósito del Día de la Madre que se celebró ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) refiere la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2011, que arrojó un dato preocupante: 45.7 por ciento del total de mujeres unidas (casadas o en unión libre) de 15 años y más con hijos, dijo haber padecido algún tipo de violencia por parte de su última pareja. De ese total, la violencia que más prevalece es la emocional (89.2 por ciento), que consiste en insultos, amenazas, humillaciones y otras ofensas de tipo psicológico o emocional; le sigue la violencia económica (56.8 por ciento); la violencia física (26.3 por ciento) que tiene que ver con empujones, jalones, golpes, agresión con armas, entre otras, y la violencia sexual (12 por ciento). Los datos anteriores nos indican que casi la mitad de las mujeres que son madres y que tienen o han tenido pareja, han padecido o padecen algún tipo de violencia, donde la de tipo emocional tiene el primer lugar, lo cual no es asombroso, pues agredir verbal y emocionalmente a la mujer es una de las prácticas más comunes y normalizadas en nuestro entorno familiar y social, que no ha podido ser erradicada. El hecho de que no medien golpes o abuso sexual, no significa que la violencia emocional no dañe de manera importante a las mujeres. Los insultos, las humillaciones, las ofensas que una madre recibe de parte de su pareja, van acumulando una serie de sentimientos como frustración, desánimo, abandono y depresión, y eso conlleva que con el tiempo su mal estado emocional se refleje a través de enfermedades diversas. Un dato interesante que deriva de la encuesta referida, es que las mujeres unidas que tienen a su primer hijo en la adolescencia (15 a 19 años) experimentan mayor violencia de su última pareja (49.7 por ciento) que aquellas que lo tuvieron a mayor edad (45.6 por ciento). Y es que, por donde quiera que se le vea, convertirse en madre a edad temprana no es opción para ninguna niña. Soportado en datos que arrojan diferentes mediciones relacionadas con las mujeres, su situación general y su condición como madres, el Inegi sostiene que el ejercicio de la maternidad es una condición que exige un alto grado de compromiso, tenacidad y perseverancia, pero muchas veces el entorno impide que la maternidad ocurra bajo esas premisas, sobre todo por motivos de pobreza. El Módulo de Condiciones Socioeconómicas (MCS) de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares (ENIGH 2014) indica que en México, 619 mil mujeres de 15 a 19 años tienen al menos un hijo nacido vivo. De ellas, 28.3 por ciento se encuentra en una situación conyugal de no unión, es decir, no sólo enfrentan las complicaciones propias de la maternidad adolescente, sino que además lo hacen sin el apoyo de una pareja. De las 175 mil mujeres en esta condición, 62.6 por ciento se encuentran en situación de pobreza multidimensional, 30.7 por ciento está en situación de vulnerabilidad por carencias sociales, 2.9 por ciento es vulnerable por ingresos y sólo 3.8 no es pobre ni es vulnerable. Las condiciones para la gran mayoría de las mujeres en México no siguen siendo propicias para tener hijos o hijas con la certeza de que les garantizan un futuro próspero. Persisten los embarazos adolescentes, la falta de cobertura de métodos anticonceptivos, problemas de acceso a los servicios de salud y desempleo. Actualmente, el promedio de hijos por mujer es de 2.21, y el Consejo Nacional de Población señala que el promedio anual de nacimientos, entre los años 2000 y 2014, es de 2.3 millones. Si bien es cierto que se han alcanzado logros en materia de control natal, actualmente los programas de anticoncepción están rezagados, como lo demuestran la cantidad de embarazos adolescentes no deseados que siguen ocurriendo. Por ejemplo, de las mujeres de 15 a 19 años que son sexualmente activas, 19.9 por ciento no utiliza método anticonceptivo. Datos de la Encuesta Intercensal, indican que en 2015 existían en el país 31.9 millones de hogares, y en 85 por ciento de ellos hay al menos una mujer con hijos nacidos vivos. La mayoría de las madres son esposas o compañeras del jefe del hogar (54.6 por ciento), mientras que una de cada cuatro (24.8 por ciento) son jefas del hogar y 9.9 por ciento son hijas. De las jefas del hogar, la mayoría son separadas, divorciadas, viudas o solteras (69 por ciento); mientras que de las madres que son hijas, 7.1 por ciento son adolescentes de 12 a 19 años, y de éstas, 81.4 por ciento no asiste a la escuela. Definitivamente, la mayoría de las madres en México no lo ha sido en las mejores condiciones, y lo peor es que el embarazo adolescente sigue una carrera desenfrenada que no se ve cómo la puedan detener en un futuro próximo.
© Copyright 2026