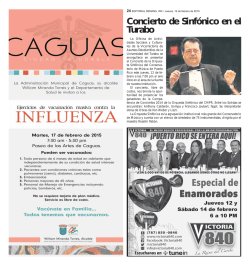Programas
SEGUNDA TEMPORADA 2016 Programa 1 Sábado 02 de abril • 20:00 horas Domingo 03 de abril • 12:00 horas Joshua Dos Santos, director huésped Igor Stravinsky Suite para pequeña orquesta no. 1 (1882-1971)I Andante II Napolitana III Española IV Balalaika (Duración aproximada: 7 minutos) Igor Stravinsky Suite para pequeña orquesta no. 2 I Marche II Valse III Polka IVGalop (Duración aproximada: 7 minutos) Igor Stravinsky Suite de Pulcinella I Sinfonía II Serenata III Scherzino - Allegro - Andantino IV Tarantella V Toccata VI Gavotta con due variazioni VII Vivo VIIIMinuetto IX Finale (Duración aproximada: 24 minutos) Intermedio Igor Stravinsky La consagración de la primavera (1882-1971) La adoración de la tierra I Introducción II Danza de las jóvenes doncellas III Juego de rapto IV Rondas de primavera V Juego de las tribus rivales VI Cortejo del sabio VII El sabio VIIIDanza de la adoración de la tierra El sacrificio IX Introducción X Círculo místico de las jóvenes doncellas XI Glorificación de la elegida XIIEvocación de los antepasados XIIIRitual de los ancestros XIVDanza sagrada del sacrificio (Duración aproximada: 33 minutos) 1 Joshua Dos Santos Director huésped Joshua Dos Santos nació en Caracas, donde reside actualmente; desde muy temprana edad vivió en la ciudad de Valencia, fue nombrado Joven del Año 2007 por el diario regional El Carabobeño, realizó estudios en el Centro de Estudios Musicales de la Universidad de Carabobo Gustavo Celis Sauné, en el Conservatorio de Música de Carabobo y la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano. También fue parte de la sección de violonchelos de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, con la que se presentó en países de Europa y América. Es discípulo de José Antonio Abreu y se formó en el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Debutó a los 15 años con la ópera Cavalleria rusticana. Ha sido director musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Vargas (2001-2002) y de la Sinfónica Juvenil de Carabobo (2002-2009). Ha dirigido a la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, la Sinfónica de Gotemburgo, la Filarmónica de Jalisco, la Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, Orquesta Filarmónica de �ódż y la Sinfónica Juvenil del SODRE de Uruguay, en conciertos y encuentros como el Festival Presencias en Francia y la Semana del Centenario de Lutosławski en Polonia. Ha trabajado con Charles Dutoit, Neeme Järvi y Pablo Heras-Casado. Destaca su colaboración con su mentor Gustavo Dudamel, a quien ha asistido en conciertos y producciones operísticas; como parte de esa labor, ha actuado al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Filarmónica de Los Ángeles, en presentaciones realizadas en el Carnegie Hall de Nueva York, la Sala Walt Disney de Los Ángeles, el Teatro alla Scala de Milán y otras ciudades en diferentes países. Ha dirigido Cuadros de una exposición de Mussorgsky, Carmina Burana de Orff y muchas otras obras. Asimismo, ha estrenado música de Danilo Pérez, Enrico Chapela, Gonzalo Rubalcaba y Esteban Benzecry. 2 Igor Stravinsky (Oranienbaum, 1882 - Nueva York, 1971) Suites para pequeña orquesta no. 1 y no. 2 Después de la conmoción que causara con sus ballets El pájaro de fuego (1910), Petrushka (1911) y sobre todo La consagración de la primavera (1913), y con el advenimiento de la Gran Guerra, Igor Stravinsky se refugió en Suiza en donde no sólo capitalizó algunos de los logros de su llamado «período primitivo o ruso», sino que poco a poco fue madurando el lenguaje característico de lo que sería su denominado «período neoclásico». En el punto intermedio entre ambos momentos de su evolución se encuentran las dos Suites para pequeña orquesta. Ambas suites encuentran su origen en sendas series de piezas para piano a cuatro manos compuestas por Stravinsky con la intención de servir para la formación de jóvenes músicos: las Tres piezas fáciles (terminadas en 1915) y las Cinco piezas fáciles (compuestas en 1917, específicamente para la educación de sus hijos Fyodor y Mika). La intención original de la primera serie era caricaturizar en cada pieza a tres grandes personajes con los que Stravinsky se había relacionado en distintos momentos de su vida: al compositor italiano Alfredo Casella en la Marcha, a Erik Satie en el Vals, y en la Polca al empresario ruso Sergei Diaghilev (a quien imaginó como el director de una pista de circo, vestido elegantemente y con sombrero de copa, haciendo restallar su látigo para obligar a caballo y jinete a realizar su número). Stravinsky unió estas tres piezas con la Galope de la segunda serie (la cual es a su vez una caricatura del Folies Bergère de San Petersburgo) y las orquestó en 1921 para conformar la segunda de las suites, la cual fue un encargo hecho por un music-hall de París, mientras que con el Andante, la Napolitana, la Española y la Balalaika de las Cinco piezas fáciles estructuró la primera suite, que orquestaría en 1925. Igor Stravinsky (Oranienbaum, 1882 - Nueva York, 1971) Suite de Pulcinella Desde que por primera vez se les vio en las plazas italianas de mediados del siglo XVI, su aparición ha trascendido el ámbito de las representaciones callejeras para convertirse en tema de poemas, cuadros, canciones y hasta óperas: Arlequín, Colombina, Pantaleón, Scaramouche, Isabella, Florindo, Pierrot, Polichinela, son sólo algunos de los nombres de los personajes que dieron forma a la llamada Commedia dell’Arte, cuyos orígenes se encuentran en las compañías ambulantes de actores que, mezclando la actuación, la improvisación y la acrobacia, representaban historias teñidas de farsa, las más de las veces extraídas de la vida cotidiana. En la música, la fascinación que estos personajes han ejercido sobre no pocos compositores se manifiesta en obras como el Carnaval op. 9 de Robert Schumann, el ciclo de canciones Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg o la ópera verista Pagliacci de Ruggiero Leoncavallo, entre muchas otras. 3 En 1919, Sergei Diaghilev, fundador de los Ballets Rusos, había triunfado una vez más en París al conjuntar el talento del bailarían y coreógrafo Léonide Massin, el artista plástico Pablo Picasso y el director de orquesta Ernest Ansermet en la puesta en escena de El sombrero de tres picos con música de Manuel de Falla. Entusiasmado con la idea de sacarle el mayor provecho a esta colaboración le encargó a Igor Stravinsky (con quien ya había causado conmoción antes de la Gran Guerra con los ballets El pájaro de fuego, Petrushka y La consagración de la primavera) que trabajara en la creación de un nuevo ballet basado en un libreto de la primera mitad del siglo XVIII (Cuatro polichinelas semejantes) cuya música se atribuía a Giovanni Battista Pergolesi, y de la cual el mismo Diaghilev dijo haber encontrado las partituras en Londres y Nápoles. No muy convencido en un principio pero verdaderamente enamorado después de la música que había puesto en sus manos Diaghilev, Stravinsky puso manos a la obra haciéndola literalmente suya, «No de forma que dicha música resultara irreconocible», escribió su hijo Fyodor, pues «de un extremo a otro la partitura de Pulcinella sigue siendo manifiestamente pergolesiana, sino llegando a realizar el milagro de que su propia personalidad se perciba como a través de la del gran napolitano en cada página, en cada compás, en cada nota.» El asombroso resultado (sobre todo si tomamos en cuenta la violencia con la que Stravinsky había roto con la tradición en obras como La consagración de la primavera), en el que el compositor respetó la esencia melódica y armónica de los fragmentos originales, pero cambiando texturas y alterando los temas al intercalar ritmos contemporáneos, cadencias y armonías, trae a la memoria los cuadros en los que Van Gogh, durante su convalecencia en Saint-Remy, lanzó su mirada hacia Delacroix, Rembrandt y Millet, o aquéllos en los que Picasso, en sus últimos años, rinde homenaje a Velázquez, Rembrandt o Jaques-Louis David; en ambos casos se reconoce el modelo a la par que la mirada transformadora del artista a quien inspira. Ahora sabemos que la música con la que Stravinsky confeccionó Pulcinella no sólo procede de la inspiración de Pergolesi (de sus óperas Il Flaminio y Lo frate’nnamorato, de la cantata Luce degli occhi miei y de una Sinfonía para violonchelo y continuo), sino que también incluye fragmentos de sonatas en trío de Domenico Gallo, de uno de los Concerti armonici del conde Wassenaer y de otros músicos menores. El ballet original se representa en un solo acto conformado por veinte números que incluyen arias para tenor, soprano y bajo, y su trama gira en torno, siguiendo la costumbre de los temas propios de la Commedia dell’Arte, a un conjunto de enredos amorosos (en los cuales los celos juegan un papel fundamental) entre tres parejas de enamorados (de las cuales Pulcinella y su amada Pimpinella son una de ellas) que alcanzan en el matrimonio la realización de todos sus afanes. Considerada la obra con la que Stravinsky inicia su período llamado «neoclásico», Pulcinella fue además la puerta por la que la música del barroco tardío y el clasicismo ejerció una enorme influencia en el compositor: «Pulcinella fue mi descubrimiento del pasado, la epifanía por medio de la cual la totalidad de mi obra tardía se hizo posible. Fue una mirada hacia atrás, por 4 supuesto —la primera de las muchas historias de amor en esa dirección—, pero era además una mirada en el espejo.» El ballet fue estrenado en la Ópera de París el 15 de mayo de 1920, y dos años después Stravinsky seleccionó ocho de los números para conformar la suite, la cual fue estrenada por la Orquesta Sinfónica de Londres el 22 de diciembre de 1922. Igor Stravinsky (Oranienbaum, 1882 - Nueva York, 1971) La consagración de la primavera Vasili Kandinsky comparó la vida espiritual con un triángulo en constante movimiento ascendente y hacia adelante, en cuyo vértice más alto se encuentran los grandes creadores cuya obra resulta incomprensible para aquellos hombres que se hallan en los niveles más bajos: «Su contemplación gozosa es igual a su inconmensurable tristeza interior. Los que están más próximos a él no le comprenden; indignados le llaman farsante o loco.» Así fue visto Pablo Picasso cuando en 1907 le mostró a sus amigos pintores su cuadro Las señoritas de Aviñón, ante el cual André Derain exclamó: «Un día encontraremos a Picasso ahorcado detrás de su gran cuadro», mientras Georges Braque dijo que pintar así era como «querer dar de comer estopa encendida a la vez que se bebe petróleo». Guillaume Apollinaire, al referirse a las nuevas ideas desplegadas por Picasso escribió: «maravilloso lenguaje que ninguna literatura puede expresar, porque nuestras palabras ya han sido creadas.» La misma suerte corrió una de las obras que marcó uno de los hitos más importantes de la historia de la música, y provocó uno de los más grandes escándalos el día de su estreno, La consagración de la primavera de Igor Stravinsky. El pandemónium que se desató durante el estreno de La consagración de la primavera en el Teatro de los Campos Elíseos de París el 29 de mayo de 1913, como consecuencia del asombro que provocó en muchos de los asistentes el escuchar el tratamiento totalmente inusitado de los elementos del lenguaje musical por parte de Stravinsky, podría ser comparado con una de las más delirantes imágenes literarias jamás concebidas, el final del cuento Las ménades de Julio Cortázar. Según los testimonios, apenas comenzada la obra Camille Saint-Saëns abandonó indignado la sala y hubo hasta quienes le atribuyeron la famosa frase «¡Esto no se le hace a un fagot!» Gritos, silbidos, risas, puñetazos, el coreógrafo gritando la cuenta tras bambalinas a bailarines que nunca se habían enfrentado a una música igual, el ir y regresar de las luces de la sala como un esfuerzo desesperado por parte del empresario para calmar los ánimos, y una orquesta de proporciones excepcionales incapaz de hacerse escuchar ante la magnitud del escándalo. Todo ello perfectamente comprensible si consideramos que con esta obra Stravinsky estaba echando por tierra muchas de las concepciones que habían prevalecido durante siglos de creación musical: el monopolio de la melodía sobre los demás aspectos del discurso musical; el flujo de una pulsación organizada en patrones simétricos por medio de acentuaciones regulares; la concepción del sonido basada en una idea de la belleza emparentada con lo 5 expresivo y agradable; un tratamiento de la orquesta basado en los puntos anteriores; y el uso de una armonía funcional, principalmente. Sin embargo, aun cuando se podría pensar que Stravinsky buscó conscientemente llevar a cabo esta ruptura, él mismo señaló: «no fui guiado por ningún sistema. Escuché y escribí lo que escuché. Yo soy la vasija por la cual La consagración pasó.» El origen de tan revolucionaria obra se encuentra en una visión que asaltó a Stravinsky la primavera de 1910: «Al terminar las últimas páginas de El pájaro de fuego, vislumbré un día de un modo absolutamente inesperado… el espectáculo de un gran rito sacro pagano: los viejos sabios en círculo contemplando la danza de la muerte de una joven que sacrificaban para hacerse propicios al dios de la primavera.» A partir de esta imagen Stravinsky desarrolló la música con una clara idea del papel que debería jugar la coreografía, en el sentido de ser un elemento más dentro del complejo contrapunto de líneas de la composición, la cual no tiene un argumento que narre una historia específica, pues lo que el compositor perseguía era representar a la Rusia pagana y darle unidad a toda la obra a través de una única idea: «el misterio y la gran marea del poder creador de la primavera». Sin embargo, hay quienes consideran que el fracaso de La consagración de la primavera el día de su estreno no se debió tanto a lo innovador de la música como a la falta de consistencia de la propuesta coreográfica desarrollada por Vaslav Nijinsky. De hecho, el mismo Stravinsky consideró siempre un error el que Diaghilev le confiara la creación de la coreografía al bailarín estrella de la compañía, del cual llegó a decir años después: «La ignorancia que mostraba ante las nociones más elementales de música era flagrante. El pobre no sabía leer música ni tocar instrumento alguno.» (A este respecto llama la atención una famosa fotografía de 1912, un año antes del estreno de La consagración, que contradice al compositor, en la que aparecen Nijinsky y Ravel tocando a cuatro manos una reducción para piano de Dafnis y Cloe). Un año después del escándalo la obra fue ejecutada como pieza de concierto con enorme éxito, y cincuenta años más tarde, cuando Stravinsky tuvo de nuevo entre sus manos el manuscrito de la partitura, escribió al final de la misma: «Ojalá que quien sea que escuche esta música, jamás experimente la burla a que fue sometida y de la cual fui testigo en el Teatro de los Campos Elíseos en París, la primavera de 1913.» Notas: Roberto Ruiz Guadalajara 6 La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), el conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México, constituye uno de los factores preponderantes del proyecto cultural de mayor trascendencia del país: el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante ochenta años de actividades, la OFUNAM se ha convertido en una de las mejores orquestas de México. Su popularidad se debe a la calidad del conjunto, de sus directores titulares, a la participación de directores huéspedes y solistas de prestigio nacional e internacional, a una programación interesante y variada, al entusiasmo de sus integrantes y a la belleza, la comodidad y la magnífica acústica de su sede, la Sala Nezahualcóyotl. Además, cada temporada la orquesta realiza giras por diferentes escuelas y facultades de la UNAM. En 2014 realizó una gira por Italia y en 2015 otra por el Reino Unido. Su repertorio abarca todos los estilos, desde el barroco hasta los contemporáneos, incluyendo desde luego la producción nacional. En 1929, a raíz de la recién lograda autonomía universitaria, estudiantes y maestros de música constituyeron una orquesta de la entonces Facultad de Música de la UNAM. Posteriormente, con un proyecto aprobado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, se transformó en un conjunto profesional en 1936. Originalmente denominada Orquesta Sinfónica de la Universidad, su dirección fue compartida por José Rocabruna y José Francisco Vásquez, y su sede se fijó en el Anfiteatro Simón Bolívar, de la Escuela Nacional Preparatoria. De 1962 a 1966, Icilio Bredo tuvo a su cargo la dirección artística de la orquesta, cuya sede se cambió al Auditorio Justo Sierra, de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1966, la designación de Eduardo Mata como director artístico marcó el inicio de una nueva y brillante etapa de desarrollo del conjunto que duró nueve años. Fue durante este período que la Orquesta Sinfónica de la Universidad se convirtió en Orquesta Filarmónica de la UNAM, y comenzó la construcción de un nuevo y moderno recinto para albergar al conjunto universitario, la Sala Nezahualcóyotl. Héctor Quintanar fue nombrado director artístico en 1975. Al año siguiente, la orquesta se mudó a su actual sede. Desde entonces, la orquesta universitaria ha trabajado bajo la guía de Enrique Diemecke y Eduardo Diazmuñoz (1981 a 1984, directores asociados), Jorge Velazco (1985 a 1989), Jesús Medina (1989 a 1993), Ronald Zollman (1994 a 2002), Zuohuang Chen (2002 a 2006), Alun Francis (2007 a 2010) y Jan Latham-Koenig (2012 a 2015). 7 Orquesta Filarmónica de la UNAM Concertinos Sebastian Kwapisz Manuel Ramos Reynoso Violas Gerardo Sánchez Vizcaíno* Patricia Hernández Zavala Jorge Ramos Amador Luis Magaña Pastrana Thalía Pinete Pellón Érika Ramírez Sánchez Juan Cantor Lira Miguel Alonso Alcántara Ortigoza José Adolfo Alejo Solís Roberto Campos Salcedo Aleksandr Nazaryan Violines primeros Benjamín Carone Trejo Ewa Turzanska Erik E. Sánchez González Alma Deyci Osorio Miguel Edgardo Carone Sheptak Pavel Koulikov Beglarian Arturo González Viveros José Juan Melo Salvador Carlos Ricardo Arias de la Vega Jesús Manuel Jiménez Hernández Teodoro Gálvez Mariscal Raúl Jonathan Cano Magdaleno Ekaterine Martínez Bourguet Toribio Amaro Aniceto Martín Medrano Ocádiz Violonchelos Valentín Lubomirov Mirkov* Beverly Brown Elo* Ville Kivivuori José Luis Rodríguez Ayala Meredith Harper Black Marta M. Fontes Sala Carlos Castañeda Tapia Jorge Amador Bedolla Rebeca Mata Sandoval Lioudmila Beglarian Terentieva Ildefonso Cedillo Blanco Vladimir Sagaydo Violines segundos Osvaldo Urbieta Méndez* Carlos Roberto Gándara García* Nadejda Khovliaguina Khodakova Elena Alexeeva Belina Cecilia González García Mora Mariano Batista Viveros Mariana Valencia González Myles Patricio McKeown Meza Miguel Ángel Urbieta Martínez María Cristina Mendoza Moreno Oswaldo Ernesto Soto Calderón Evguine Alexeev Belin Roberto Antonio Bustamante Benítez Juan Carlos Castillo Rentería Benjamín Carone Sheptak** Contrabajos Alexei Diorditsa Levitsky* Fernando Gómez López José Enrique Bertado Hernández Joel Trejo Hernández Héctor Candanedo Tapia Claudio Enríquez Fernández Jesús Cuauhtémoc Hernández Chaidez Alejandro Durán Arroyo Flautas Héctor Jaramillo Mendoza* Alethia Lozano Birrueta* Jesús Gerardo Martínez Enríquez Piccolo Nadia Guenet 8 Oboes Rafael Monge Zúñiga* Daniel Rodríguez* Araceli Real Fierros Trompetas James Ready* Rafael Ernesto Ancheta Guardado* Humberto Alanís Chichino Arnoldo Armenta Durán Corno inglés Patrick Dufrane McDonald Trombones Benjamín Alarcón Baer* Alejandro Díaz Avendaño* Alejandro Santillán Reyes Clarinetes Manuel Hernández Aguilar* Sócrates Villegas Pino* Austreberto Méndez Iturbide Trombón bajo Emilio Franco Reyes Clarinete bajo Alberto Álvarez Ledezma Tuba Héctor Alexandro López Fagotes Gerardo Ledezma Sandoval* Manuel Hernández Fierro* Rodolfo Mota Bautista Timbales Alfonso García Enciso Percusiones Javier Pérez Casasola Valentín García Enciso Francisco Sánchez Cortés Abel Benítez Torres Contrafagot David Ball Condit Cornos Elizabeth Segura* Silvestre Hernández Andrade* Mateo Ruiz Zárate Gerardo Díaz Arango Mario Miranda Velazco Arpas Mercedes Gómez Benet Janet Paulus Piano y celesta E. Duane Cochran Bradley * Principal ** Período meritorio Próximo concierto Joshua Dos Santos, director huésped Charles Richard-Hamelin, piano* Paderewski Chopin Penderecki Obertura en mi bemol mayor ** Concierto para piano no. 2 Sinfonía no. 3 ** * Ganador de la Medalla de Plata del Concurso Chopin 2015 ** Estreno en México Sábado 09 de abril • 20:00 horas Domingo 10 de abril • 12:00 horas UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Dr. Enrique Luis Graue Wiechers Rector Dr. Leonardo Lomelí Vanegas Secretario General Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez Secretario Administrativo Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa Secretario de Desarrollo Institucional Dr. César Iván Astudillo Reyes Secretario de Servicios a la Comunidad Dra. Mónica González Contró Abogada General Coordinación de Difusión Cultural Dra. María Teresa Uriarte Castañeda Coordinadora de Difusión Cultural Mtro. Fernando Saint Martin de Maria y Campos Director General de Música Programa sujeto a cambios SEGUNDA TEMPORADA 2016 Programa 2 Sábado 09 de abril • 20:00 horas Domingo 10 de abril • 12:00 horas Joshua Dos Santos, director huésped Ignacy Jan Paderewski Obertura en mi bemol mayor * (1860 -1941) (Duración aproximada: 9 minutos) Fryderyk Chopin Concierto para piano no. 2 en fa menor, op. 21 (1810 -1849)I Maestoso II Larghetto III Allegro vivace (Duración aproximada: 32 minutos) Charles Richard-Hamelin, piano Intermedio Krzysztof Penderecki Sinfonía no. 3 * (1933)I Andante con moto II Allegro con brio III Adagio dolce IV Passacaglia V Vivace (Duración aproximada: 50 minutos) * Estreno en México Joshua Dos Santos Director huésped Joshua Dos Santos nació en Caracas, donde reside actualmente; desde muy temprana edad vivió en la ciudad de Valencia, fue nombrado Joven del Año 2007 por el diario regional El Carabobeño, realizó estudios en el Centro de Estudios Musicales de la Universidad de Carabobo Gustavo Celis Sauné, en el Conservatorio de Música de Carabobo y la Escuela de Música Sebastián Echeverría Lozano. También fue parte de la sección de violonchelos de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, con la que se presentó en países de Europa y América. Es discípulo de José Antonio Abreu y se formó en el Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Venezuela. Debutó a los 15 años con la ópera Cavalleria rusticana. Ha sido director musical de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado Vargas (2001-2002) y de la Sinfónica Juvenil de Carabobo (2002-2009). Ha dirigido a la Orquesta Filarmónica de Radio Francia, la Sinfónica de Gotemburgo, la Filarmónica de Jalisco, la Sinfónica Nacional Juvenil de Chile, Orquesta Filarmónica de �ódż y la Sinfónica Juvenil del SODRE de Uruguay, entre otras. Ha trabajado con Charles Dutoit, Neeme Järvi y Pablo Heras-Casado. Destaca su colaboración con su mentor Gustavo Dudamel, a quien ha asistido en conciertos y producciones operísticas; como parte de esa labor, ha actuado al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Filarmónica de Los Ángeles en Nueva York, Los Ángeles, Milán y otras ciudades en diferentes países. Charles Richard-Hamelin Piano Fotografía: Elizabeth Delage Originario de Lanaudière en Québec, Charles RichardHamelin estudió con Paul Surdulescu, Sara Laimon y Boris Berman. Obtuvo su título de licenciatura en la Universidad McGill en 2011 y una maestría de la Escuela de Música de Yale en 2013, con becas de ambas instituciones. Actualmente es alumno de André Laplante en el Conservatorio de Música de Montreal, además de que trabaja de manera regular con Jean Saulnier. Ganó la medalla de plata y el Premio Krystian Zimerman a la mejor sonata en el Concurso Internacional de Piano Chopin 2015, así como el Premio de Europa 2011, el segundo lugar en el Internacional de Música de Montreal y el tercero y premio especial a la mejor interpretación de Beethoven en el Internacional de Música de Seúl en Corea. En 2015, recibió el Premio de Desarrollo de Carrera que otorga el Club Femenino de Música de Toronto. Ha sido solista con la Orquesta Filarmónica de Varsovia, la Sinfónica de Montreal, la Sinfónica de Toronto, la Orquesta Metropolitana de Montreal, la Sinfónica Coreana y el ensamble I Musici de Montreal. Su primer disco incluye obras tardías de Chopin y salió al mercado en 2015. 1 Ignacy Jan Paderewski (Kursk 1860 - Nueva York, 1941) Obertura en mi bemol mayor En la Antigüedad Clásica, el nombre de héroe estaba reservado a aquellos hombres cuyas excepcionales cualidades físicas les permitían realizar hazañas sobrenaturales, como en el caso de Teseo que fue capaz de dar muerte al minotauro, o el de Perseo, que cortó la cabeza a la gorgona Medusa. Pero hay muchos tipos de héroes y todos los países tienen los suyos: militares, como Napoleón para los franceses; espirituales como Mahatma Gandhi en la India; culturales, como José Antonio Abreu para los venezolanos; o deportivos, como Abebe Bikila quién recorrió descalzo cuarenta y dos mil ciento noventa y cinco metros en dos horas quince minutos y dieciséis segundos para ganar la medalla de oro en la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960 y convertirse así en héroe nacional de Etiopía. Los polacos pueden presumir de contar entre sus héroes a un pianista cuya proyección artística internacional, aunada a su actividad a favor de la independencia de su país, lo llevó a convertirse en primer ministro de Polonia, Ignacy Jan Paderewski. Ningún otro pianista puede jactarse de haber provocado reacciones tan «emocionalmente cataclísmicas» en el mundo musical, a excepción por supuesto de Franz Liszt, como Paderewski durante sus giras por los Estados Unidos viajando de una ciudad a otra en su propio vagón de tren en los años postreros del siglo XIX. Su particular manera de tocar, aunada a su aspecto romántico y misterioso (inmortalizado por pintores de la talla de Edward Burne Jones y Lawrence Alma-Tadema), ejercieron una fascinación que trascendía las salas de conciertos para hacer de las estaciones de tren y los muelles escenarios en los que la histeria hacía presa de las masas, sobre todo de jovencitas, por conseguir un autógrafo. Famosa es la anécdota publicada por un diario neoyorquino, según la cual una admiradora logró conseguir tres autógrafos de Paderewski: «Uno para enmarcar y colgar en mi dormitorio, otro para pegar dentro del piano y así mejorar su sonido, y el último para llevarlo siempre conmigo.» Sin embargo, la fama pianística de Paderewski opacó la proyección de su obra como compositor (salvo, por supuesto, su celebérrimo Minuet en sol menor para piano), por lo que ésta quedó sepultada casi en el olvido. Su producción incluye, además de gran cantidad de obras para piano solo, canciones, obras corales, música de cámara, una ópera (Manru), y música orquestal entre la que se cuenta una Sinfonía en si menor Polonia, la Suite en sol mayor para orquesta de cuerdas, su Concierto para piano y orquesta en la menor y la Obertura en mi bemol mayor, las tres últimas obras de juventud creadas durante el tiempo en el que, tanto en Berlín como en Viena, Paderewski buscó consolidar sus estudios de composición y piano bajo la tutela de profesores de la talla de Heinrich Urban y Theodor Leschetizky. La Obertura en mi bemol mayor, compuesta entre marzo y junio de 1884, nunca fue ejecutada ni publicada en vida del compositor, y el manuscrito original permaneció extraviado durante décadas, y dividido en dos partes hasta que la segunda mitad de la partitura fue descubierta en 1986 en la colección de la biblioteca de la Academia de Música de Varsovia, gracias a 2 lo cual se pudo reunir con la primera parte que había sido enviada desde Suiza a Cracovia al terminar la Segunda Guerra Mundial como parte de la biblioteca personal del compositor. Fryderyk Chopin (Żelazowa Wola, 1810 - París, 1849) Concierto para piano no. 2 en fa menor, op. 21 En los sepulcros de los cementerios de París se hospeda una gran variedad de personajes distinguidos por la historia, desde bailarinas de cancán hasta dictadores exiliados, pasando por héroes de guerra, poetas malditos y una enorme cantidad de etcéteras. Muchas de sus tumbas son hoy en día destino de peregrinación para la gratitud de aquéllos que con sincera devoción depositan su ofrendas sobre las mismas: en Montmartre zapatillas de ballet para el que fuera dios de la danza, Vaslav Nijinsky; en Montparnasse cartas para Charles Baudelaire; y en Père-Lachaise besos marchitos para Oscar Wilde, pulseras para Jim Morrison y flores para el compositor que hizo del piano su único confidente, Fryderyk Chopin. De las poco menos de doscientas obras con número de opus escritas por Chopin, no hay una sola en la que el piano no esté presente. De hecho, sólo en las tres obras para piano y orquesta (los dos conciertos para piano y el Gran rondó de concierto «Krakowiac»), en la Introducción y polonesa brillante para violonchelo y piano op. 3, en el Trío para piano, violín y violonchelo op. 8, la Sonata para violonchelo y piano op. 75 y las Diecisiete canciones op. 74 (aunque a veces se cuenta también la versión con orquesta del Andante spianato y Gran polonesa brillante), la sonoridad del piano se mezcla con la de otros instrumentos. Fuera de estas obras, Chopin construyó un mundo sonoro que podría ser considerado no sólo el primero totalmente pianístico —«Dejad que sea lo que debo ser, nada más que un compositor de piano, porque esto es lo único que sé hacer», escribió Chopin—, sino el más puro en cuanto a que su esencia es casi cien por ciento musical, pues pocos compositores se han mostrado tan escrupulosos como él a la hora de hacer alusión a los posibles orígenes extramusicales que pudieron haber inspirado su obra. Sin embargo, podríamos citar algunos ejemplos en los que la fuente de inspiración se insinúa de manera tan vaga que a final de cuentas termina desvaneciéndose sin aportarnos elementos suficientes como para considerarlas punto de partida para una interpretación consistente. El primero de ellos el Nocturno op. 15 no. 3, en cuyo manuscrito hay una inscripción en la que se lee: «Después de una representación de Hamlet» (la cual Chopin no dejó pasar a la imprenta); el segundo, la Balada op. 38, pues según el testimonio de Schumann, cuando conoció a Chopin, éste le habría comentado que algunos poemas de su compatriota Adam Mickiewicz le habrían estimulado a escribirla; y el tercero, el Larghetto de su Segundo concierto para piano y orquesta en fa menor, nacido de la pasión amorosa que experimentó por una joven cantante llamada Constanza Gladkowska. 3 Ambos tenían 18 años de edad cuando se conocieron en un concierto de estudiantes de Carlo Soliva, compositor y profesor del Conservatorio de Varsovia. Bella (se conserva de ella un retrato), talentosa y cortejada por no pocos, Constanza incendió el corazón de Chopin, quien al regresar de una breve gira de conciertos en 1829 que le valió la admiración y el reconocimiento de los vieneses le escribió a su amigo Titus Woyciechowsky: «…quizá, para desgracia mía, ya encontré mi ideal, al cual desde hace seis meses sirvo fielmente, pero sin hablarle de mis sentimientos. Sueño con ella; bajo su influjo han nacido el adagio de mi concierto y, esta mañana, el valsecito que te envío» (el Vals op. 7 no. 3 ). Hacia finales de año el concierto estaba terminado, y pese a aparecer con un número de catálogo posterior a su primer concierto para piano en realidad es anterior a éste. Ambos conciertos fueron ejecutados por Chopin en sendas presentaciones en el Teatro Nacional de Varsovia en 1830, año en el que dejaría su país para no regresar jamás. Krzysztof Penderecki (Dębica, 1933) Sinfonía no. 3 La relación entre una sinfonía de Franz Joseph Haydn escrita en la segunda mitad del siglo XVIII y la Tercera sinfonía de Krzysztof Penderecki escrita a finales del siglo XX, es similar a la que existe entre la Roma de César Augusto y la Roma de nuestros tiempos. Y sin embargo, en el primer caso ambas son sinfonías, así como en el segundo se trata de la ciudad fundada, si hemos de creer en la leyenda, por Rómulo y Remo. Muchas cosas han desaparecido, mientras otras se han transformado y adquirido nuevos significados a la par que nuevas y más complejas estructuras han surgido. Por ejemplo, la orquesta de Haydn, aunque ya es la llamada «orquesta moderna» surgida en Mannheim a mediados del siglo XVIII, contaba con violines (primeros y segundos), violas, violonchelos y contrabajos, oboe, fagot (a veces flautas y a veces clarinetes), corno (a veces trompetas) y timbales; en total unos veinticinco instrumentistas aproximadamente. La orquesta utilizada por Penderecki para su Tercera sinfonía exige los instrumentos citados (pero en mayor cantidad), más piccolo, corno inglés, clarinete bajo, contrafagot, trompeta bajo, trombones, tuba y una sección de percusiones cuya variedad y riqueza tímbrica rebasa en número el de todos los demás instrumentos juntos: árbol de campanas, platillos, tam-tam, bongós, tomtom, rotomtom, tarola, tambor militar, caja china, güiro, glockenspiel, xilófono, marimba, campanas tubulares, celesta y otros más. En total más de ciento veinte ejecutantes que hacen indispensable la participación de un director, del cual se podía prescindir en una sinfonía de Haydn en la que el violín concertino podía cumplir con esta función. Por otro lado, desde el punto de vista formal, una sinfonía de Haydn constaba por lo general de cuatro movimientos ( I - Allegro, II - Adagio, III Minuet-Trío-Minuet y IV - Rondó ), cada uno con una estructura determinada dentro de la cual el compositor desarrollaba sus ideas. Por su parte, la Tercera sinfonía de Penderecki está conformada por cinco movimientos, 4 cada uno con una forma que no guarda relación con la herencia clásica, salvo en cierta medida el segundo, Rondó, en el que el pasaje con el que se abre el movimiento, en ciertos momentos alterna a manera de estribillo con episodios solísticos como el de la trompeta o el corno inglés. En todo caso su espíritu estaría más cercano a la libertad formal de las sinfonías de Bruckner y Mahler, herederas del clasicismo vienés. En una sinfonía clásica cada movimiento es una unidad independiente en la que los temas y los recursos utilizados en cada uno de ellos son propios de la forma a la que responden. En Penderecki, aunque cada movimiento está animado por un espíritu propio, el compositor maneja ciertos recursos para darle unidad a la sinfonía en general, tales como patrones rítmicos que hacen las veces de ostinati, en una clara alusión a las pasacalles y chaconas barrocas construidas sobre patrones rítmico-melódicos y armónicos (de hecho, el cuarto movimiento recibe el nombre de pasacalle); además del uso constante de escalas cromáticas e intervalos de cuarta aumentada. En este sentido, un lugar especial dentro de toda la estructura lo ocupa el segundo movimiento (de carácter marcadamente melódico a diferencia del énfasis rítmico que prevalece en los otros), el cual sirve de eje sobre el que se equilibran los demás movimientos, y en el que Penderecki hace uso de abundantes cromatismos para hilar las distintas melodías que conforman un intrincado tejido contrapuntístico que por su expresividad y el color de su instrumentación evoca los tonos crepusculares de la música del postromanticismo. Como expresión del más puro clasicismo musical, en una sinfonía de Haydn predominan las formas en las que se equilibran tensión y relajamiento, mientras que en la Tercera sinfonía de Penderecki la tensión se despliega en un constante incremento a lo largo de vastas secciones. Sin embargo, tanto en el primero como en el cuarto movimiento se puede escuchar un gradual regreso al reposo después de que la obra alcanza su punto de mayor tensión. Así, aunque muchas cosas han sucedido desde el surgimiento de la sinfonía en tiempos de Haydn, en la Tercera sinfonía de Penderecki, al igual que en la Roma actual, coexisten elementos que han sobrevivido al paso del tiempo con otros nuevos, que en más de un caso son el resultado de nuevas maneras de entender la herencia del pasado. La sinfonía, estrenada el 8 de diciembre de 1995, fue compuesta entre 1988 y 1995, a partir del Pasacalle y Rondó, que había sido estrenado en 1988, y que sirvió de base para la construcción de toda la obra, la cual fue un encargo de la Orquesta Filarmónica de Múnich para la celebración de sus 100 años. Notas: Roberto Ruiz Guadalajara 5 La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM), el conjunto sinfónico más antiguo en el panorama cultural de la Ciudad de México, constituye uno de los factores preponderantes del proyecto cultural de mayor trascendencia del país: el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante ochenta años de actividades, la OFUNAM se ha convertido en una de las mejores orquestas de México. Su popularidad se debe a la calidad del conjunto, de sus directores titulares, a la participación de directores huéspedes y solistas de prestigio nacional e internacional, a una programación interesante y variada, al entusiasmo de sus integrantes y a la belleza, la comodidad y la magnífica acústica de su sede, la Sala Nezahualcóyotl. Además, cada temporada la orquesta realiza giras por diferentes escuelas y facultades de la UNAM. En 2014 realizó una gira por Italia y en 2015 otra por el Reino Unido. Su repertorio abarca todos los estilos, desde el barroco hasta los contemporáneos, incluyendo desde luego la producción nacional. En 1929, a raíz de la recién lograda autonomía universitaria, estudiantes y maestros de música constituyeron una orquesta de la entonces Facultad de Música de la UNAM. Posteriormente, con un proyecto aprobado por el gobierno de Lázaro Cárdenas, se transformó en un conjunto profesional en 1936. Originalmente denominada Orquesta Sinfónica de la Universidad, su dirección fue compartida por José Rocabruna y José Francisco Vásquez, y su sede se fijó en el Anfiteatro Simón Bolívar, de la Escuela Nacional Preparatoria. De 1962 a 1966, Icilio Bredo tuvo a su cargo la dirección artística de la orquesta, cuya sede se cambió al Auditorio Justo Sierra, de la Facultad de Filosofía y Letras. En 1966, la designación de Eduardo Mata como director artístico marcó el inicio de una nueva y brillante etapa de desarrollo del conjunto que duró nueve años. Fue durante este período que la Orquesta Sinfónica de la Universidad se convirtió en Orquesta Filarmónica de la UNAM, y comenzó la construcción de un nuevo y moderno recinto para albergar al conjunto universitario, la Sala Nezahualcóyotl. Héctor Quintanar fue nombrado director artístico en 1975. Al año siguiente, la orquesta se mudó a su actual sede. Desde entonces, la orquesta universitaria ha trabajado bajo la guía de Enrique Diemecke y Eduardo Diazmuñoz (1981 a 1984, directores asociados), Jorge Velazco (1985 a 1989), Jesús Medina (1989 a 1993), Ronald Zollman (1994 a 2002), Zuohuang Chen (2002 a 2006), Alun Francis (2007 a 2010) y Jan Latham-Koenig (2012 a 2015). 6 Orquesta Filarmónica de la UNAM Concertinos Sebastian Kwapisz Manuel Ramos Reynoso Violas Gerardo Sánchez Vizcaíno* Patricia Hernández Zavala Jorge Ramos Amador Luis Magaña Pastrana Thalía Pinete Pellón Érika Ramírez Sánchez Juan Cantor Lira Miguel Alonso Alcántara Ortigoza José Adolfo Alejo Solís Roberto Campos Salcedo Aleksandr Nazaryan Violines primeros Benjamín Carone Trejo Ewa Turzanska Erik E. Sánchez González Alma Deyci Osorio Miguel Edgardo Carone Sheptak Pavel Koulikov Beglarian Arturo González Viveros José Juan Melo Salvador Carlos Ricardo Arias de la Vega Jesús Manuel Jiménez Hernández Teodoro Gálvez Mariscal Raúl Jonathan Cano Magdaleno Ekaterine Martínez Bourguet Toribio Amaro Aniceto Martín Medrano Ocádiz Violonchelos Valentín Lubomirov Mirkov* Beverly Brown Elo* Ville Kivivuori José Luis Rodríguez Ayala Meredith Harper Black Marta M. Fontes Sala Carlos Castañeda Tapia Jorge Amador Bedolla Rebeca Mata Sandoval Lioudmila Beglarian Terentieva Ildefonso Cedillo Blanco Vladimir Sagaydo Violines segundos Osvaldo Urbieta Méndez* Carlos Roberto Gándara García* Nadejda Khovliaguina Khodakova Elena Alexeeva Belina Cecilia González García Mora Mariano Batista Viveros Mariana Valencia González Myles Patricio McKeown Meza Miguel Ángel Urbieta Martínez María Cristina Mendoza Moreno Oswaldo Ernesto Soto Calderón Evguine Alexeev Belin Roberto Antonio Bustamante Benítez Juan Carlos Castillo Rentería Benjamín Carone Sheptak** Contrabajos Alexei Diorditsa Levitsky* Fernando Gómez López José Enrique Bertado Hernández Joel Trejo Hernández Héctor Candanedo Tapia Claudio Enríquez Fernández Jesús Cuauhtémoc Hernández Chaidez Alejandro Durán Arroyo Flautas Héctor Jaramillo Mendoza* Alethia Lozano Birrueta* Jesús Gerardo Martínez Enríquez Piccolo Nadia Guenet 7 Oboes Rafael Monge Zúñiga* Daniel Rodríguez* Araceli Real Fierros Trompetas James Ready* Rafael Ernesto Ancheta Guardado* Humberto Alanís Chichino Arnoldo Armenta Durán Corno inglés Patrick Dufrane McDonald Trombones Benjamín Alarcón Baer* Alejandro Díaz Avendaño* Alejandro Santillán Reyes Clarinetes Manuel Hernández Aguilar* Sócrates Villegas Pino* Austreberto Méndez Iturbide Trombón bajo Emilio Franco Reyes Clarinete bajo Alberto Álvarez Ledezma Tuba Héctor Alexandro López Fagotes Gerardo Ledezma Sandoval* Manuel Hernández Fierro* Rodolfo Mota Bautista Timbales Alfonso García Enciso Percusiones Javier Pérez Casasola Valentín García Enciso Francisco Sánchez Cortés Abel Benítez Torres Contrafagot David Ball Condit Cornos Elizabeth Segura* Silvestre Hernández Andrade* Mateo Ruiz Zárate Gerardo Díaz Arango Mario Miranda Velazco Arpas Mercedes Gómez Benet Janet Paulus Piano y celesta E. Duane Cochran Bradley * Principal ** Período meritorio Próximo concierto Ronald Zollman, director huésped Lavista Mahler Clepsidra Sinfonía no. 5 Ensayo abierto Entrada libre. Sábado 16, 10:00 horas Sábado 16 de abril • 20:00 horas Domingo 17 de abril • 12:00 horas 8 Dirección General de Música Director General Fernando Saint Martin de Maria y Campos Medios Electrónicos Abigail Dader Reyes Coordinadora Ejecutiva Blanca Ontiveros Nevares Prensa Paola Flores Rodríguez Subdirectora de Programación Dinorah Romero Garibay Logística Gildardo González Vértiz Subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas Edith Silva Ortiz Vinculación María Fernanda Portilla Fernández Jefe de la Unidad Administrativa Rodolfo Mena Herrera Cuidado Editorial Rafael Torres Mercado Orquesta Filarmónica de la UNAM Subdirectora Ejecutiva Edith Citlali Morales Hernández Asistente de Bibliotecario Guillermo Sánchez Pérez Enlace Artístico Clementina del Águila Cortés Personal Técnico Eduardo Martín Tovar Hipólito Ortiz Pérez Roberto Saúl Hernández Pérez Operación y Producción Mauricio Villalba Luna Coordinación Artística Israel Alberto Sandoval Muñoz Asistente de la Subdirección Ejecutiva Julia Gallegos Salazar Bibliotecario José Juan Torres Morales Recintos Culturales Coordinador José Luis Montaño Maldonado Sala Nezahualcóyotl Administrador Felipe Céspedes López Jefe de Mantenimiento Javier Álvarez Guadarrama Técnicos de Foro José Revilla Manterola Jorge Alberto Galindo Galindo Héctor García Hernández Agustín Martínez Bonilla Técnico de Audio Rogelio Reyes González Jefe de Servicios Artemio Morales Reza www.musica.unam.mx Visita el sitio y registra tu dirección de correo electrónico para recibir nuestra cartelera. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Dr. Enrique Luis Graue Wiechers Rector Dr. Leonardo Lomelí Vanegas Secretario General Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez Secretario Administrativo Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa Secretario de Desarrollo Institucional Dr. César Iván Astudillo Reyes Secretario de Servicios a la Comunidad Dra. Mónica González Contró Abogada General Coordinación de Difusión Cultural Dra. María Teresa Uriarte Castañeda Coordinadora de Difusión Cultural Mtro. Fernando Saint Martin de Maria y Campos Director General de Música Programa sujeto a cambios
© Copyright 2026