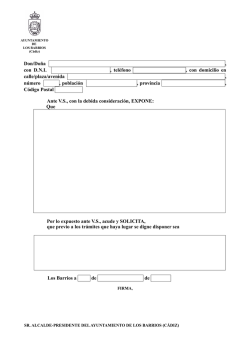Descargar PDF - Nuevos Trapos
Editorial: Volver la mirada. Por Pedro Yagüe y Joaquín Sticotti El ballotage de noviembre nos arrancó por un instante de la inercia en la que estábamos. Nos despertamos en el medio de la noche, sin recordar bien cuándo nos habíamos dormido y obligados a escribir todo antes de que las imágenes volvieran a perderse. Fueron muchos años que estuvimos mirando hacia arriba sin ver lo que nos pasaba a nosotros, sin ver la forma en la que estábamos viviendo. La televisión y las redes sociales nos sirvieron para no mirarnos hacia adentro, para no ver lo que pasaba en los barrios, en las calles. Por debajo de las discusiones mediáticas se movió una realidad social mucho más oscura y compleja, difícil de aprehender. Poco duró, sin embargo, ese despertar. Otra inercia, aunque distinta, pareciera poner hoy nuevamente bajo la alfombra a ese viejo intento vital que solía llamarse pensamiento crítico. Proyección, negación, racionalización, regresión: estos parecieran ser los mecanismos de defensa del sistema político;; mecanismos que impiden poner el propio cuerpo en juego y hacer resonar la experiencia política en la realidad cotidiana. La tentación de la década kirchnerista vuelve a aparecer: violencia retórica autocomplaciente, plaga de lugares comunes sin más interlocutor que uno mismo: discutir la política tal como la encontramos en los medios de comunicación sin sumergirnos en esa interrogación profunda que nos presenta la materialidad del territorio. El predominio de la polémica sin crítica fue una marca distintiva de estos años. Todos fuimos, a pesar nuestro, Intratables. Y fue bajo esta modalidad, en gran medida, que se produjo el tan festejado retorno de la política. Con la agonía de nuestros debates se fueron deteriorando también nuestras categorías. Esas con las que intentamos durante estos largos años pensar el presente. Los conceptos cuando no se encuentran animados por la materialidad histórica traen consigo el problema del agua estancada: se pudren. Y cuando este proceso comienza no sirve ya agitarlos con la esperanza de que dejen de emanar olor a muerte. Deben renovarse. Este estado crítico del pensamiento tiene su contracara sensible: una indolencia cada vez más grande entre nosotros. Una indiferencia creciente frente al sufrimiento del otro. Y sin otro, sin sentir su dolor en el propio cuerpo, no habrá nunca pensamiento político. No sabe el que quiere saber sino el que se atrevió a sentir el sufrimiento ajeno como propio. Cuando el otro –y su sentir– es borrado en uno, queda solamente una cosa: la angustia de la propia muerte. Nada más. El cuerpo como lugar de coherencia, como índice necesario para animar la realidad vivida, es hoy adormecido para poder seguir sin sentir nada. La debilidad de nuestras categorías es la contracara de la pobreza de nuestro sentir. Estamos tironeados por fuerzas ambiguas. Por una mezcla de sensaciones que no terminamos de entender. Hay, sin embargo, un saber que compartimos: no será posible estar a la altura del presente sin comprender lo que nos llevó a esta situación;; sin pensar aquello que todavía opera como su fundamento. Es por eso que nos resulta inevitable volver una vez más a la pregunta por el neoliberalismo. Volver a pensar las vías ortodoxas y heterodoxas por las que se desarrolló durante estos largos años. Pero no de la forma en la que el neoliberalismo nos invita a discutirlo: Estado sí, Estado no;; inclusión sí, inclusión no. Cierto es que no podemos mirar el presente desde un lugar que no sea el de un Estado gobernado por los más fundamentalistas neoliberales. Pero sí es posible no enceguecernos con esta dimensión sobreanalizada e inclinar la cabeza hacia la sociedad, ¿en qué condiciones llegamos hasta acá? ¿cómo vivimos hasta ahora? Éste será el único modo de dar cuenta de las posibles alteraciones (y continuidades) que el nuevo gobierno pueda producir. Fueron estos los problemas que nos llevaron a pensar este segundo número de Nuevos Trapos. Quisimos entender aquellos gestos, mentalidades y afectos que funcionaron como fondo de eso que solemos llamar la vida cotidiana. Intentar reflexionar sobre nuestros modos de vida es una forma de mirar el presente desde una perspectiva anticoyunturalista. Siempre desde la coyuntura, pero buscando ir más allá de lo que ella nos sugiere. Hay una vida sindical, una vida universitaria, una vida artística y una vida narco. Pero más allá de esas particularidades hay un modo de vida neoliberal que atraviesa a las instituciones, a los gobiernos y al Estado. Esta mentalidad, pensamos, tiene una característica principal: la producción activa de la competencia como lógica de gestión del bienestar de cada uno. Elegimos el ensayo. Esa escritura por tanteos que nos permite pensar sin otro sustento que nuestras intuiciones y vivencias. Los cientistas sociales y los analistas políticos hacen como el calamar: derraman tinta para protegerse de lo que tienen alrededor. Por eso es que, en medio de este mar de tinta, alargamos la mano para tantear lo que no terminamos de ver pero intuimos que está ahí. Así es que nos propusimos acercarnos al neoliberalismo como un modo de vida. Elegimos indagar los rastros sedimentados en nosotros durante estos largos años de capitalismo. Incluso aquello que muchas veces nombramos como anti-neoliberal. Comenzamos este número con tres preguntas al Colectivo Juguetes Perdidos, quienes desde hace un tiempo vienen preguntándose por los nuevos modos de vida que se están dando en los barrios. Es en este contexto que se inscriben las postales de la vida narco que desde Rosario nos envía Carlos Del Frade. El número continúa con la problematización de Martín Gendler en torno a las nuevas formas de politización que constituyeron las redes sociales y con las reflexiones de Silvio Lang sobre el consenso del arte. Más allá del macrismo y del antimacrismo se inscribe el artículo de Martín Millonschik con su pregunta por la novedad del discurso de la nueva derecha representada por el PRO y el de Joaquín Sticotti sobre volver a pensar sin estado. Cerramos este segundo número de Nuevos Trapos con el artículo de Napoli y Pennisi y su Finale que expresa con lucidez y claridad el desafío que nos propusimos desplegar en este número: “No sabemos qué cumbia nos espera, ni siquiera supimos bailar la que pasó. Revisamos lo recién escrito y encontramos excesiva confianza en “el punto de vista de la lucha”… Una confianza todavía, en algún punto, moral. (…) Tal vez, algunos cachetazos más adelante, logremos reavivar la pluma -que es lo que por ahora nos salva de la normalidad apestosa- para nombrar lo que hoy no podemos”. Tres preguntas al Colectivo Juguetes Perdidos NT: Hace tiempo que, a través de textos y entrevistas, vienen insistiendo en la necesidad de volver la mirada hacia los “modos de vida”. De hecho -señalaban hace poco- el escenario social frente al que nos encontramos hoy es el resultado de una “derrota vital antes que (macro)política”. Queríamos arrancar preguntándoles qué entienden por modos de vida y qué es lo que se abre cuando se piensa en esos términos. Hablamos de una derrota existencial, o derrota vital, “antes” que macropolítica, o como condición para que ésta suceda. Falta de inyección vital, experimentaciones frustradas, cierres de las posibilidades al interior de cada vida… eran algunas señales que aparecieron los últimos años que hablaban de un enfriamiento vital, caldo de cultivo (junto a otras dinámicas) del actual escenario político y social. Empezar a pensar (y pararse ante lo que pasa) por este lado, nos saca de un plano puramente ideológico, de “toma de posiciones”, de posturas que cierran bien a un nivel discursivo o imaginario, o de principios, pero que poco entran en juego con la vida, con las maneras de vivir, con el hábito, con los afectos, con las alianzas vitales que vas tejiendo, con las disputas efectivas en las que estás metido (disputas no sólo a nivel material, económico, político, de relaciones de fuerza, sino también disputas a nivel de la intensidad, de las ganas, de cómo valorizás tu vida). Ponemos el acento en los modos de vida o ritmos vitales, en los pulsos, que son siempre singulares de cada modo de vivir, de transitar la ciudad, los laburos, la noche, las fiestas, de gestionar, crear o producir espacios colectivos, de ampliar el campo de posibilidades, de las alianzas posibles… ponemos el acento ahí porque creemos que un lenguaje político que no nace desde esos pulsos o que no los tiene en cuenta radicalmente, ya nace castrado, sin potencia. Es poner el acento también en un montón de dinámicas que muchas veces no son catalogadas como “Políticas” pero que en definitiva son un terreno de disputa primordial. Ahí no sólo nace sino que se despliega toda política, toda politicidad. Una disputa o una discusión a los “poderes” (en un barrio, en un laburo, en una pareja, en una institución) que no tenga en cuenta este plano sensible y de intensidades en realidad no discute nada. Vale aclarar que todo esto (obviamente no descubrimos nada) lo fuimos pensando y poniendo en juego en este espacio colectivo que es Juguetes Perdidos, pensando primero, hace varios años, problemas más generacionales por así decir (como Cromañón, el rock, la violencia policial, la ciudad) y más recientemente al embarcarnos en una investigación concreta en algunos barrios, junto a pibes y pibas, para pensar el tema de la violencia, los modos de vida en los barrios, la precariedad (investigación que derivó en el libro Quién lleva la gorra). Ahora, volviendo a este nivel de la discusión, el “análisis de coyuntura” se pone más complejo, más difícil de hacer. Porque no sólo implica el análisis más “físico” (es decir, en términos de “movimiento”, relaciones de fuerzas como si fueran “piezas” en un tablero, avances y retrocesos, repliegues, etc.) sino que te mete de lleno en un análisis que podemos llamar como más “químico”, donde aparecen otro tipo de ritmos, de combustiones, de materialidad, de velocidades. ¿Cómo pensar la Coyuntura Política teniendo en cuenta los pedidos de tranquilidad en un barrio, el tema de los interiores estallados, de las vidas que se mantienen en un equilibrio precario (donde cualquier roce puede derivar en un quilombo)?. La idea, por supuesto, no es reproducir un binarismo onda “lo micro y lo macro”, sino ver cómo funciona el “continuum”, las continuidades, el movimiento entero en el que se inscriben las vidas. ¿Cómo pensar el consumo o el tema del trabajo desde esta perspectiva, poniéndolo en serie con esas otras instancias (con el vecindario como “rejunte”, con el engorramiento, con los bajones y la vida loca, con las tensiones que los pibes le meten hoy a la vida barrial, etc…)?. En este sentido (y también para salir de la disyuntiva entre lo micro y lo macro, y más bien ver cómo es la conexión), después de las elecciones hablamos del devenir voto de la vida mula. “Vida mula” (como le llamamos a ese continuo que incluye laburar, pero también engorrarse, también consumir, también sostener un rejunte o mantener a flote un cotidiano) que requirió y requiere mucha energía para funcionar. Es meter energía para llegar al fin de día, y no es algo metafórico. La precariedad no es un estado de crisis, o un trasfondo de crisis, sino que es campo de juego, es la constante de todos los elementos que se necesitan para vivir, para hacer andar ese continuum. Por eso decimos que es una “precariedad totalitaria”. Y es desde ahí que salen los pedidos de tranquilidad, como es desde ahí que se da una disputa por la intensidad en un barrio o en la ciudad entera (así como los desbordes de esas disputas), que son en definitiva disputas entre distintos “realismos” o modos de vivir. No se entiende el macrismo sin este suelo, sin estas discusiones y disputas que se vienen dando sin tregua desde hace varios largos años en barrios que han mutado desde el 2001 o 2003 para acá. Pensemos la gobernabilidad desde acá. Las estructuras medianamente firmes (el aparato productivo, el aparato estatal, la imagen del Trabajo que nucleaba toda subjetividad, la idea de comunidad o de barrio) ya habían sido destruidas desde diferentes cañones. Lo que se armaron entones fueron un montón de experimentos, redes momentáneas que te sostenían del precipicio (más guita, más trabajo, más programas sociales, culturales, de justicia, más derechos, más consumo). Redes que requirieron, en muchos casos, de muchos de nuestros saberes generacionales, como también de energía-pibe (en los laburos, en el consumo). Pero, ¿qué preguntas políticas discutieron en aquel momento la precariedad entendida como totalitaria desde un lugar concreto? ¿Qué pensamiento y agite político se activó desde esas redes y desplazamientos? Cuerpos colgados del bondi, carnavales de consumo, rejuntes de amores o sanguíneos, o virtuales;; laburos por puta guita;; gestos gorreros que cifraban de alguna manera los necesarios desbordes de aquel continuo diario. En cada elemento del continuo se daba la discusión por la intensidad y la energía anímica, para que ese elemento no sea sólo una instancia más. Y entonces el consumo podía ser derroche, fiesta, experimentación de a muchos;; y el trabajo, calle tomada de motoqueros y cadetes;; y una institución-galpón podía devenir un aguantadero de pibes chorros;; y el municipio cuartel de manzaneras, vagancia, intelectuales y cumbieros. ¿Qué pasó a nivel de esa disputa entre realismos, esa disputa por la intensidad? ¿Qué pasó con la energía y el continuum? ¿Qué pasó con el engorramiento, con el consumo? cada vez menos fiesta popular y más resguardo de los pequeños rejuntes, más combustión para esos interiores estallados, más como impulso de enfriar lo conseguido cueste lo que cueste. Ese tipo de mutaciones son “previas”, o mejor dicho, están más acá y más allá de la cuestión ideológica, del voto, de la Política con mayúsculas, y poner la mirada (y la mira) en ellas, activar, ponerse a investigar, a tejer alianzas, salir a ver qué pasa, es una manera de “salir de la coyuntura” que tanto aplasta, así como también ponerle carne a la noción de modos de vida que puede sonar muy bien pero que siempre tiene que ser puesta en juego en movimientos y desplazamientos concretos. NT: Lo que llamamos derecha aparece entonces como un tipo de percepción sedimentada en afectos y hábitos que se manifiestan en el día a día de la vida cotidiana ¿Se desarrollaron también elementos que cuestionaran esta derechización de los afectos, esta “vida mula”? Si, y de hecho, si nos situamos en los encuentros con los pibes en los talleres que armamos, en la investigación que derivó en el libro, primero nos encontramos con esos cuestionamientos, con los rajes, las preguntas e interrupciones a la vida mula, al realismo vecinal, y luego recién con todo lo otro… incluso eso otro podía no estar mencionado explícitamente. El raje primero es raje, es despliegue de una fuerza, de un modo de vida, y “luego” es crítica a cierto orden. Nos parece importante empezar primero por el raje, porque te obliga en un punto a suspender ciertos automatismos y sobre todo te obliga a un cambio en el plano de la percepción. Si empezamos por el lado de la vida mula, el continuum, la precariedad totalitaria, los destinos asignados socialmente para la mayoría de los pibes y pibas por ejemplo… es muy probable que los “cuestionamientos” aparezcan como a la defensiva, y ya jueguen en una cancha inclinada, marcada por esa mirada desde el orden… O quizás no tanto los rajes o cuestionamientos en sí, pero sí la percepción, el encasillamiento que podés hacer: si primero armás el “mapa” de la derechización de los afectos, los límites, el orden barrial… el riesgo es que vayas a buscar lo que desborda ese mapa ya asumiendo ciertos supuestos, ya armando un sistema de expectativas de cómo debería ser la crítica o el desborde de esos límites, qué niveles de eficacia pueden o tienen que tener, cómo deben desplegarse. Todo un sistema de valoraciones o una programática que puede ser medio cerrada. Por otro lado, vale aclarar que las movidas que nosotros señalamos como “cortes” al continuo, las movidas que al desplegarse desarman esa cadena aceitada que es la vida mula, son movidas y agites siempre ambiguos, oscuros, filosos… que desbordan cualquier oposición fácil (derecha-izquierda, libertad-sometimiento, orden-desorden). En primer lugar porque son movidas que tienen a la intensidad como materia prima, y la intensidad es amoral. La fiesta, la “vida loca”, el consumo (por tirar algunas imágenes de posibles cortes a la vida mula) pueden contemplar también cierto muleo, pueden tener elementos autodestructivos, jerarquías. En la posibilidad de experimentar de otro modo la ciudad, el barrio, lo laboral, la noche, en la apuesta por encadenar de otra manera los afectos, los hábitos, hay riesgo, hay cuerpos implicados y por ende hay violencias por desatar, hay rapacidad. Nosotros esos “cortes” al contínuo, esos rajes que son una discusión al modo de vida “oficial” por así decirlo, a los destinos pre-asignados, a los consensos (consensos alrededor del consumo, del trabajo, la intensidad, los valores…), los vinculamos a lo “silvestre”, que es una imagen que salió del encuentro con los pibes y pibas con los que armábamos los talleres. Lo silvestre, o mejor dicho el “silvestrismo” como fuerza, como intensidad, que atraviesa a los pibes pero no sólo a ellos, tiene algo de desbaratador por tratarse de una perspectiva que nació al margen de las imágenes de la crisis y del orden que se iban acomodando en la “década ganada”;; imágenes, movidas, agites, modos de vida que nacieron como vegetación silvestre en medio de barrios que estaban mutando, donde circulaba más guita, más consumo, rebusques, otros circuitos… y que surfeaban la precariedad y lidiaban de otra manera con el vacío (a veces desconociéndolo, a veces desafiándolo). Lo silvestre como intensidad hace otro cálculo sobre la precariedad-consumo-derroche-trabajo, arma otra serie (o intenta armar otra serie) con esos elementos, desbaratando ciertos moldes y moviéndose de otra manera ante el precipicio. Sobre todo esquivando imágenes reactivas. Como por ejemplo al habitar el terreno del consumo sin caer en la lógica del engorrarse. O al saltar de roles y no quedando enganchado en lugares, no morfándose de ciertas imágenes de lo que es el laburo, el futuro, la guita, etc. Ni hablar de las imágenes políticas, por más que “los pibes” hayan sido convocados desde los discursos políticos (así como desde el mercado). Es que el silvestrismo lo entendemos como una fuerza que atraviesa a los pibes, no como los pibes mismos como sujetos. Esto para nosotros reabrió la discusión por la política y la politicidad, por el tema de la percepción y los lenguajes. El agite, lejos de ser una fuerza noventosa (sí podría serlo quizás el “aguante”, pero no el agite) es una fuerza de negación pero también una fuerza vital ambigua, inaudible desde cierto lenguaje político reconocido. Un lenguaje, y también toda una “pedagogía” política, que quedó descolocada sobre todo en las últimas elecciones pero que ya venía afónica para describir e intervenir durante toda la “década ganada” (en cuanto a cómo pararse ante un montón de conflictividades, en cuanto a cómo leer ciertas dinámicas en los barrios, cómo imaginar formas organizativas, etc.). Sobre todo un lenguaje y unas imágenes que no lograban entrar en diálogo y discutir la “precariedad totalitaria”, que para nosotros es clave para entender los nuevos barrios, y que está como trasfondo, como suelo. Y obviamente todas estas preguntas, imágenes, encuentros, alianzas posibles, son fundamentales para nosotros mismos, para nuestras propias vidas, para alimentar nuestros propios rajes, para encarar y complejizar la pregunta por la posibilidad de una vida política, de una adultez pilla, para meterle preguntas (y agite) a la época. NT: ¿Creen que en el amplio campo de lo que llamamos la izquierda existe la voluntad de dar una disputa real contra el engorramiento y la vida mula? El tema, en este sentido, es poder perforar las capas de obviedad, tanto las que propone el gobierno, la “coyuntura”, como las que se crea o recrea la propia izquierda o como dicen ustedes el amplio campo de lo que llamamos la izquierda. Hoy hay un montón de cuestiones que mantienen la “discusión” y la voluntad en un plano de lucha ideológica, reproduciendo un escenario que se aleja de las prácticas concretas y las posibilidades reales de disputar sensiblemente, por ejemplo, el tema del engorramiento o la vida mula, que son algunos de los elementos sensibles que sostienen la gobernabilidad macrista. Mucha militancia pareció revivir en estos meses de macrismo. Y revivir un montón de imágenes, categorías, cierto activismo (y hasta cierta “alegría” vinculada al nuevo escenario) que requieren para funcionar, sintetizar discusiones, limar complejidades, aplanar muchos de los problemas. Volver por ejemplo a la noción de pueblo vs. gobierno, derecha/izquierda, a la conflictividad clásica (junto a las marchas, las asambleas) pero sin vincularlas a las conflictividades barriales de los últimos años, a los rejuntes, a las violencias domésticas, a las discusiones en torno a la tranquilidad, lo anímico, los quilombos en torno al consumo, la transa, los rebusques, y un largo etcétera… no vincular con todo eso es, como mínimo, reducir el campo de posibilidades y de eficacia de cualquier movida. Lo mismo respecto a desconocer las frustadas movidas que se encararon en los últimos años, a las politizaciones y experimentaciones que se ensayaron, los distintos agites. Además, la gobernabilidad macrista no pega en un solo frente. Por un lado, está la sobresaturación de medidas concretas con fuertes resonancias mediáticas, que convocan al “otro lado de la grieta” para mantener el juego político en el plano de la obviedad;; y medidas que son claramente neoliberales, antipopulares, corte dictadura. Pero por otro lado, es una gobernabilidad que trae consigo una coronación gorrera, un micro-revanchismo generalizado, que entra en diálogo con la precariedad totalitaria explotando en los cuerpos. Y es este último frente el que mantiene en realidad el aliento y el consenso del macrismo, posibilitando no solo la efectividad del otro plano, sino coronando una serie de movimientos por abajo que se vienen cocinando desde hace mucho tiempo… ¿Cómo funcionan sino los pequeños jefes-mulos que ahora con euforia aparecen en cada laburo, gozando de la revancha y el verdugueo? ¿Cómo funciona el securitismo sin la masiva incorporación de los barrios en las policías locales? A lo largo de un año se incorporaron miles de pibes y pibas a la policía local, y despidieron a muchos trabajadores sociales –muchos de clases media– que andaban en los barrios. ¿No habla eso de la disputa por los realismos, por lo que pasa o no en los barrios? ¿No fue esa disputa por lo que pasaba o no en los barrios una derrota, sensible y bien concreta, previa a estas medidas? Obviamente que hay que discutir el “ajuste”, pero preguntándose también por el enfriamiento de la propia vida;; discutir la violencia institucional o los protocolos de seguridad, pero no dejar pasar la violencia del quién lleva la gorra;; hay que ver también qué son hoy los “rejuntes”, qué es un barrio, en vez de apelar a una imagen de lo que queremos o imaginamos que es;; discutir el laburo a fondo además de pelear porque no haya despidos. Y entender qué significan todas estas disputas al interior de la precariedad, que va cortando la ciudad y los barrios en distintos segmentos y que no es igual para todos. En este sentido, ¿da la izquierda un disputa en este plano de la vida mula? ¿Lo da realmente en alguno de los dos frentes? Quizás sería mejor pensar desde acá qué tipos de politicidades se crean. Sino las disputas se pueden volver medio abstractas o retóricas, si no parten de los rajes, o si no muerden esos márgenes en donde se caldean los rajes, esos espacios –físicos, pero sobre todo subjetivos, anímicos, afectivos, sensibles– en donde se dan las disputas actuales por la intensidad, en donde se ponen en juego las preguntas a la vida barrial, a la vida mula, a la normalidad (pero una normalidad no exenta de agite y movilización de la vida, una normalidad en la precariedad). Postales de la vida narco en la ex ciudad obrera Por Carlos Del Frade – Empiezan a ser respetados. Plata, armas y chicas que antes no les daban bolilla… algún día entenderán lo que genera el negocio de las drogas en los barrios –decía, hace un año atrás, un profesional vinculado a la principal organización de distribución mayorista de cocaína y marihuana en la zona del Gran Rosario, “Los Monos”. El hombre sabe de lo que habla. “Hace rato que las chicas no quieren ser botineras. Ellas quieren ser narqueras, salir con el muchacho que mueve la droga en los barrios. Eso le da autoestima y respeto. Por eso los chicos, desde la primaria, suelen dibujar pibes en soledad que quieren jugar a la pelota, mientras otros, a su lado, celebran mientras le disparan al cielo”, sostuvo la maestra y militante social, Mabel Ríos, también de la Cuna de la Bandera. Quince años atrás, en el año 2000, un integrante de la policía provincial destinado a la entonces Dirección de Drogas Peligrosas, decía que había por lo menos dos mil personas viviendo del narcotráfico en la ex ciudad obrera. Quince años después, esa cifra se multiplicó aunque no se sabe por cuánto. – Tengo dieciséis años. A los 21 me matan o me muero. Así que no me hable de lo que está bien o lo que está mal. Lo único que quiero es un par de buenas llantas y un celular. A lo sumo, ojalá que esté cerca para saber si lo que me dijo es verdad o mentira – nos dijo un muchacho del barrio Emaús. A los tres días del asesinato del líder de “Los Monos”, Claudio “el Pájaro” Cantero, ocurrido el 26 de mayo de 2012, este cronista visitó la escuela secundaria del barrio Las Flores, corazón del “gobierno de facto” que, según la justicia provincial, constituyó la banda desde 2007 en adelante. – Nosotros estamos tristes. Porque desde 1989, la época de los saqueos, ser un pibe de Las Flores es valer menos que cualquiera en Rosario. Pero desde que el Pájaro se hizo fuerte nos habían empezado a respetar en distintos lugares de la ciudad – nos dijo un pibe de cuarto año. Fue una rápida pedagogía, la cabeza piensa según dónde están los pies. Desde el barrio Las Flores, la mirada sobre “Los Monos” es muy distinta a la que suele tenerse en el centro de la ciudad. La vida vertiginosa, el dinero, la autoestima, la sensación de poder que genera manejar las armas, la justicia expeditiva y la lejanía de la política, son algunas de las marcas del desarrollo narco en los barrios profundos rosarinos. Hay un drama palpable, en forma paralela que, muy de vez en cuando, se cuela en los tribunales federales. – Del búnker no se puede salir, porque te tiran los que están afuera. Si hay problemas se les podía disparar a todos, menos a la policía… Los bunker no tienen piso, los turnos son de 12, 24 y 48 horas. No nos dejaban comida, agua, ni nada y no había salida al exterior. No tenés para sentarte ni acostarte. Todo el tiempo tenés que estar parado. Te sacan el celular y no te dan ninguno para comunicarte. La superficie era de dos por dos metros. Estábamos amenazados para seguir yendo. No nos pagaban y nos generaban deudas. Si uno consumía algo por 10 pesos te lo cobraban 100 pesos – decía un muchacho en sede tribunalicia. “La causa tuvo un final deseable: el juez Bailaque procesó a cuatro hombres, que por primera vez fueron acusados de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. También les dictó la prisión preventiva a tres de ellos y les embargó los bienes hasta cubrir la suma de 20 mil pesos por cada uno. El pedido había sido realizado por el fiscal Mario Gambacorta, interinamente a cargo de la Fiscalía Federal Nº 3 de Rosario, quien los acusó de haber captado a los hermanos, uno de ellos menor de edad al momento de los hechos, con fines de “una explotación equiparable a una reducción a la servidumbre mediante la utilización de violencia física y amenazas””, contó el periodista José Maggi, en el diario “Rosario/12”, el domingo 4 de octubre de 2015. “Desde hace varios años trato a jóvenes que vienen de pueblos del interior bonaerense y de Santa Fe. Muchos contactos profesionales me permiten ayudar a profesionales que los atienden por primera vez pero que dadas las circunstancias del consumo problemático que padecen estos muchachos les es imposible seguir en su territorio un tratamiento. Me asombran los cambios que se han dado en los últimos años por la multiplicación de la oferta de sustancias psicoactivas”, sostuvo el doctor Juan Alberto Yaria, director de GRADIVA, Rehabilitación en adicciones. Agregaba que “pequeños pueblos de 20.000 habitantes o villas de no más de 6.000 se encuentran tapizadas por distribuidores. Un padre azorado me decía que hoy en esos pueblos los prestamistas no tienen más segura protección de su dinero que dárselo a los “dealers” que le multiplican al 20% mensual el capital original. Así crece geométricamente la oferta y por ende la demanda en núcleos vulnerables. Me estoy refiriendo a un cambio de escenarios en donde ya no son los barrios críticos del Gran Buenos Aires sino, también, el interior rico en cereales y en agroindustria al que llamé “Ruta de la soja y drogas”. Las vulnerabilidades en ambos sectores (interior profundo sojero y cerealero con agro industria y el conurbano) son parecidas en cuanto a la perdida de la vida familiar y la caída de la escuela como transmisora de valores. Por otro lado en ambos sectores la aceptación social del consumo junto a la tolerancia a las mismas –específicamente en la adolescencia– es un dato crítico. El oferente de drogas tiene un negocio seguro ya que no hay un sistema inmunológico educativo cultural protector desde la primera infancia”, opinaba el doctor Yaria. De tal forma, el narcotráfico en la vida cotidiana rosarina puede medirse en chicas y chicos que devienen en consumidores–consumidos o en soldaditos que son inmolados en el altar del dios dinero, el verdadero corazón de este negocio paraestatal. Vidas atravesadas por cuestiones culturales que ya forman parte de la nueva geografía barrial, donde lo efímero hace volátil cualquier vieja forma de entender el bien y el mal. El negocio de pocos se nutre de estas vidas cortas a las que les promete paraísos transitorios, esos que asoman allí mismo donde el capitalismo levantara infiernos de desocupación y carentes de afectos. Fuentes: Entrevistas propias;; “Ciudad blanca, crónica negra”, del autor de esta nota;; “Rosario/12”, del domingo 4 de octubre de 2012 y diferentes publicaciones cotidianas. Redes sociales y politización Por Lic. Martín Ariel Gendler I – Introducción: tres debates Cuándo me llegó la propuesta para escribir este breve artículo para NT su consigna era la siguiente: escribir sobre “la ambivalencia de las formas de politización que instalan las redes sociales”. La propuesta me pareció (y parece) sumamente interesante, así que para poder abordarla primero propongo que recorramos tres debates. En primer lugar: el debate “Determinismo tecnológico vs. Tecnología como herramienta”. Para sintetizar el mismo, la primera posición postula que la Tecnología en sus múltiples formas y facetas es un producto que se escinde de la creación humana, tomando una entidad propia y determinando por tanto a los sujetos y sus relaciones, vínculos, subjetividades, etc. Un ejemplo de esto sería el pensar que la tecnología (ya sea un celular o la televisión) “vuelve zombie o idiota” o determina el modo de actuar de su usuario. La segunda posición postula a la tecnología como herramienta neutral cuyo uso es positivo o negativo de acuerdo a los motivos que tuvo el usuario a la hora de emplearla. De esta manera un valium o la energía atómica serían creaciones neutrales pero su aspecto benéfico o maligno está dado en la intención del usuario. O más concretamente: Internet es “buena” si se usa para estudiar, “mala” si se usa para jugar y “pavear”. Ambas posiciones logran obturar que la tecnología –como toda creación humana– además de ser fruto del “gasto productivo de cerebro, músculo,nervio, mano, etc.” como decía el querido Karlitos, conlleva en su diseño y su elaboración una planificación político-social que debe ser analizada críticamente (Feenberg, 2005). Tanto el pensar que la tecnología “actúa por sí misma” como el entender que el hecho de que un aparato tecnológico genere consecuencias positivas o negativas depende de quien lo use abona el amplio campo de consideraciones del sentido común acerca de la tecnología (ya ahondaremos en esto). El segundo debate es “Online vs. Offline”, donde se concibe a ambos estados como separados y excluyentes entre sí al pensar que uno está “conectado a Internet” o no lo está. Si bien es cierto que hay acciones que se llevan a cabo en uno de estos ámbitos y no en otro (por ejemplo realizar una transferencia en el home banking en el Online o jugar un partido de fútbol con amigos en el Offline) también es cierto que cada vez más nuestras acciones en uno de los dos ámbitos están interconectadas y relacionadas con el otro (para acceder a la cuenta online del banco uno primero tiene que ser abonado del mismo o para ir a juntarse con los amigos cada vez se recurre más a Facebook, Whatsapp u otras aplicaciones de Chat). Lago Martínez (2012) analiza este proceso como una imbricación donde los límites del Online y del Offline cada vez resultan más difusos. El claro ejemplo de esto son las –cada vez más populares–reuniones presenciales cara a cara[1] entre personas que previamente coincidían en un Chat, un foro, un grupo de Facebook, un juego, etc. sin conocerse o el smartphone que permite estar conectado las 24 horas, los 365 días del año (si la compañía de telefonía celular en Argentina anduviese correctamente). El tercer debate es “Persona corriente vs. Militante”. Aquí debo hacer la aclaración que los dos debates anteriores son debates reales llevados a cabo por cientistas sociales, técnicos, expertos, etc. que marcaron y continúan marcando ciertos parámetros de la investigación especializada en ciencia, tecnología y sociedad. En cambio el tercer debate que postulo en esta –poco breve– introducción ya se adentra en otro terreno, en el que se sostiene que el/la “Militante” es aquél/aquella que ha tomado conciencia de una situación socio-político-económico-histórica que lo/la lleva a accionar, a manifestarse, a juntarse, a militar en pos de una causa en la que cree correcta, justa, etc. y/o en contra de una causa que cree incorrecta, injusta, etc. Del otro lado quedan las “personas corrientes” aquellas que no han sidotocadas por esta conciencia de la situación justa y/o injusta y se mantienen “despolitizadas” (si bien se entiende que pueden abandonar por periodos breves esta condición al ir a una marcha o manifestación o al debatir de política en periodos electorales). Sin embargo, en la generalidad de la percepción militante se replica la alegoría de la caverna de Platón: el militante es aquel que se ha elevado, que ha salido a la luz y vuelve para movilizar a sus compañeros a favor y/o en contra de algo o alguien y los “corrientes” son aquellos que siguen mirando las sombras, que cada tanto pueden plantear o movilizarse pero que no dejan de vagar al interior de la caverna en la oscuridad[2]. En cambio en la generalidad de la percepción “corriente” el militante es aquél joven idealista, generalmente desempleado/a, hijo/a de familia adinerada que no le exige trabajar, o el “estudiante de ciencias sociales que adolece de juventud y “pierde tiempo” en militar en lugar de centrarse en las acciones concretas de una sociedad concreta. La generalidad de la percepción “corriente” postula la máxima atribuida a Winston Churchill: “Si eres joven y no eres de izquierda no tienes corazón, si eres adulto y no eres de derecha no tienes cerebro”. También últimamente ha tomado fuerza la concepción de que el militante es el/la joven de sectores medios-populares que milita por conveniencia, es decir para conseguir un cargo en la administración pública pasando los 29 de cada mes a cobrar. Sintetizando, (y generalizando) para el militante, el corriente es aquel que no sigue o no le interesa seguir el código del militante y las reglas y procedimientos que ello conlleva. Por tanto no está movilizado y se encuentra “despolitizado”. Para el corriente el militante es aquél (principalmente joven) idealista, zurdo/a, vago/a, piquetero/a o ñoqui que todas sus acciones quedan por fuera de “una vida seria”. Lo interesante es que ambas posiciones abonan también al sentido común, tanto al sentido común general como al sentido común particular de cada grupo (sé que prometí ahondar en esto pero aún me falta una última vuelta) obturando todo tipo de posición “intermedia” donde pueda haber militancia por otros mediosdistintos al que lleva a cabo el militante o que un militante pueda ser también un corriente. Ahora estamos en condiciones de poder abordar la consigna que me llevó a escribir este artículo para NT. II – Las redes sociales: ámbito y empresa Por un lado, como se podrá apreciar, mi intensión no es congraciarme con ninguno de los extremos que hemos analizado anteriormente sino invitar al lector a pensar relacionalmente. Por un lado pensar que la tecnología no es un ente escindido del ser humano que lo determina a su antojo, ni tampoco la tecnología es meramente una herramienta que depende de los motivos de uso que se le den. La tecnología es parte de una planificación social y política que condiciona y orienta su diseño y que a su vez ésta condiciona y orienta pero no determina las acciones de los sujetos en su uso. Asimismo, debemos pensar relacionalmente el hecho de que cada vez sea más difícil hablar separadamente del online y del offline sin pensar en su imbricación ymutuo condicionamiento. Finalmente, para continuar en esta vía, no podemos ignorar la existencia de las posiciones, acciones y subjetividadesintermedias o –incluso– conjuntas entre las categorías de militante y de persona corriente. Ya definido esto, pasemos a problematizar brevemente que son estas redes sociales que según la consigna generarían ambivalencia. Las redes sociales como las conocemos hoy son las aplicaciones y páginas donde los usuarios dedican la mayor parte de su tiempo online. Lejos han quedado los tiempos donde los foros, comunidades virtuales, cadenas de mails, MODS entre muchos otros, todos hegemónicos durante la llamada web 1.0 constituían los espacios privilegiados de la Comunicación Mediada por Computadoras (Castells, 1997). Lo que hoy conocemos como redes sociales son espacios centralizados y en constante mutación que abarcan un enorme espectro (cada vez más grande) de acciones, posibilidades, aplicaciones, etc. En cierto sentido hay una tendencia a que estos espacios en sus diferentes expresiones monopolicen u oligopolicen cada vez más las interacciones y el tiempo de los usuarios en Internet (Gendler, 2015). La red social “Facebook” además de ser la más grande en cantidad de usuarios e interacciones registrada por día es a su vez la que mayor innovación ymutación presenta a lo largo del tiempo, incorporando diversos servicios y aspectos que anteriormente desarrollaban otras redes o aplicaciones de forma solitaria incorporándolas a la familia facebookeana (ya sea desarrollándolas y compitiendo con estas versiones solitarias o directamente comprándolas por sumas exorbitantes). Retomando tanto la consigna de escritura como lo escrito hasta aquí, el lector podrá entrever que el pensar que “las redes sociales generan ambivalencia en las formas de politización” se enfrenta con el problema que hemos recorrido en el 1er debate postulado. Por un lado se podría pensar junto a los deterministas tecnológicos que Facebook como tecnología-red social escindida de sus creadores, administradores y dueños determina prácticas militantes ambivalentes. Por otro lado, siguiendo a los que favorecen la teoría de la herramienta se podría argumentar que Facebook usado de modo correcto podría generar canales de militancia efectivos y superadores pero utilizado de modo incorrecto puede generar prácticas inútiles o tendenciosas (y de ahí su ambivalencia). Como hemos visto, debemos mirar el asunto de forma relacional: no podemos olvidar que detrás de Facebook además de su creador Mark Zuckerberg representa hoy en día a una empresa con miles de empleados, jefes y sucursales, una corporación que cotiza en bolsa, que mueve miles de millones de dólares en concepto de publicidad, que compra empresas a las que considera potenciales amenazas futura a su mercado (Instagram) o potenciales canales de acceso a otro tipo de dispositivos (Whatsapp), que posee emprendimientos que le permitan posicionarse dentro del mercado de proveedores de Internet (Internet.org), que ha desarrollado el “Facebook Conect” que permite acceder a casi cualquier página sin registrarse, que posee diversos algoritmos que segmentan los intereses, la publicidad y los contactos[3], donde nuestra práctica cotidiana muchas veces implica postear fotos y comentarios para dialogar sobre ello, para “informar” a nuestros contactos de cuáles son nuestros deseos, sueños o actividades o meramente para obtener los tan ansiados “likes” y por último pero no menos importante, es uno de los mayores canales de transferencia, acumulación y venta de datos privados y personales de sus millones de usuarios, sin olvidar sus conexiones con diversas agencias de Inteligencia gubernamentales (como la NSA). Entonces, para analizar el tipo de militancia que pueda (o no) generarse y/o manifestarse, ya sea ambivalente (o no) a través de la red social Facebook como tecnología, debemos plantear que esto no es indiferente de la planificación y diseño estratégico político-social llevado a cabo por Facebook como empresa capitalista con poderosos vínculos con diversos gobiernos, agencias, etc. Cuando hablamos de redes sociales como ámbito (y no meramente como generador) de militancia debemos estar advertidos de no pasar por alto nuestro segundo debate. Veamos un ejemplo: se suele mirar al conjunto de manifestaciones en el mundo árabe iniciadas en 2010 (la llamada “primavera árabe”) como una de los procesos más significativos cuando hablamos de militancia y redes sociales ya que estas tecnologías son vistas como centrales para explicar la expansión, difusión y dinamismo que cobraron las manifestaciones, en especial en Egipto. La veloz expansión de la tecnología, especialmente móvil, en este país facilitó que amplias capas de la sociedad egipcia dispusieran de un método y ámbito de contacto, difusión e información donde se organizaban y debatían planes y manifestaciones y se generaban convocatorias generales con fecha y hora. No está claro en este caso cuál fue el huevo y cuál fue la gallina, simplemente que tras el inicio del ciclo de protestas (Tarrow, 1994) las redes sociales pasaron a tomar un rol predominante tanto a lo que respecta al debate y organización, al compartir información Online como también a las manifestaciones Offline, generando esta imbricación de la que hablábamos anteriormente. Tal fue el impacto que tuvieron las redes sociales que hasta el propio gobierno egipcio llegó a “apagar el switch de Internet” intentando dejar incomunicada al núcleo organizador como también a las masas seguidoras. Este hecho constituye la primera vez que un gobierno utiliza este arma para intentar desbaratar una rebelión y fue uno de sus principales errores: los y las egipcios/as, sin poder informarse desde sus casas salieron (aún más) masivamente a las calles redoblando el número de manifestantes en las movilizaciones. Es curioso que tras casi 5 años después de estos hechos la posición hegemónica sobre las revueltas en el mundo árabe sea tildarlas de “fracazo”, principalmente por el rebrote autoritario que surgió en varios de estos países tras diversos procesos de transición. Muchos investigadores/as olvidan que estos procesos no solo fueron el puntapié inicial para numerosos movimientos sociales y de protesta a lo largo del globo (los más conocidos son los llamados “Indignados” en España, Inglaterra, Grecia y Hong Kong, el Occupy Wall Street en EEUU, el M5E en Italia, #Yosoy132 en México, el movimiento No A la Copa en Brasil, el Movimiento Pirata en Suecia y Alemania[4]) sino que también sus acciones, estrategias y consecuencias pasaron a convertirse en recursos (Tarrow, 1994) formando parte tanto del acervo de estrategias disponibles (Tilly, 1978) para estos movimientos sociales y de protesta configurado a su vez en nuevas enseñanzas para los gobiernos y corporaciones que enfrentasen a los nuevos ciclos de protesta. Por un lado estos últimos tuvieron en claro que cortar Internet no solucionaba el problema sino que lo agravaba, y por otro que los ámbitos elegidos por excelencia no eran otras que redes sociales suministradas y administradas por empresas tan capitalistas como ellos mismos. De este modo, pronto los gobiernos pidieron y así dispusieron de los datos, dirección, cuenta bancaria, etc. de los miles de personas que manifestaban un descontento que pululaban por las redes sociales en los países antes mencionados. Así se inició, especialmente en Inglaterra en 2011, una práctica que cada vez más es utilizada como medio de contención: las detenciones preventivas. Sencillamente el gobierno del país pide (legal o ilegalmente, dependiendo de la normativa del país[5]) los datos de todos y todas los/las que se manifiesten, publiquen videos, imágenes o simplemente mensajes contra el gobierno y a favor de la rebelión o meramente de descontento y seleccionan (a veces más a veces menos selectivamente) a diversos personajes para enviar fuerzas de seguridad a su hogar o lugar de trabajo y mantenerlos detenidos durante las diversas manifestaciones o incluso más tiempo. Lo curioso es que las detenciones preventivas como método incluyen tanto a los cabecillas de las organizaciones como también a diversos perejiles que nunca se les hubiese ocurrido participar poniendo el cuerpo pero que deseaban contarle a sus contactos su descontento con tal o cuál política gubernamental. III – ¿La ambivalencia? He aquí donde debemos problematizar ya en serio el carácter de “ambivalente” acerca de la militancia en las redes sociales atribuido por mi consigna de escritura. La ambivalencia, dice la sagrada RAE, es la “posibilidad de que algo tenga dos valores distintos o pueda entenderse o interpretarse de dos maneras distintas”. Esto se basa en una posible presunción de que en las redes sociales se gesta y se manifiesta una “militancia en serio” destinada a organizar, coordinar y difundir acciones de protesta y resistencia y otra “militancia de cartón” propia del individuo o grupo con ciertas inquietudes pero poca valentía o compromiso que postea contento un texto o comparte un artículo pero luego no pasa a la acción offline en la calle. Esto nos trae a nuestro tercer debate entre el militante y el corriente y también a la vida cotidiana y el sentido común. Siguiendo al querido Alfred Schutz, los individuos en sociedad nos desenvolvemos dentro de un marco general llamado “mundo de la vida” dentro del cual nuestra mayor cantidad e intensidad de interacciones la desenvolvemos en una de sus capas principales llamada “mundo de la vida cotidiana”. Este mundo de la vida cotidiana está regido por un conocimiento de sentido común propio de una cultura y un tiempo determinado, que va mutando y adaptándose a diversos cambios en el tiempo y que genera un acervo de conocimientos y estrategias disponibles en el cuál todos nos basamos para guiar nuestra experiencia y poder llevar a cabo comunicaciones e interacciones con otros y en definitiva desenvolvernos con una actitud natural. Ahora bien, así como existe un conocimiento de sentido común general, por ejemplo el propio de la sociedad argentina en su conjunto, también existe un conocimiento de sentido común particular, es decir todas aquellas presunciones, normas y supuestos que componen, guían y sirven tanto de marco como de acervo a diversos grupos para generar y consolidar el nosotros frente al otros. Como ya amagué a explicar páginas arriba, existe un sentido común militante compuesto de reglas, supuestos, presunciones y acciones que ayudan a diferenciar un grupo militante particular de los demás y de los no-militantes o corrientes. Esto se aplica en mayor o menor medida a todos los distintos grupos de militantes de distinta extracción social y pensamiento ideológico, es lo que ayuda a componer y consolidar la subjetividad de grupo, a desarrollar los vínculos y lazos entre sus miembros y lo que permite un marco para la acción militante tanto la individual como la grupal. Parte de esta militancia en los tiempos actuales no sólo es la acción offlinesino también la online. Hoy está de moda el conocido grupo “resistiendo con aguante”, un grupo originario de la red social Facebook que convoca a acciones offline, difunde y pasa a ser un centro de discusión y debate online sobre diversas medidas para resistir o manifestarse en contra del gobierno de Mauricio Macri. Dentro de estas medidas está por supuesto la manifestación y la concentración pero también la difusión y el compartir online. Dentro de ese compartir está tanto el compartir convocatorias a acción offline como el compartir artículos, ideas o meramente memes humorísticos (dentro de los cuales todos los que tengan de referencia a Los Simpsons son los favoritos). He aquí el quid de la cuestión: el militante discute, organiza, convoca y difunde a través de las redes sociales (ya sea Facebook, Twitter o también WhatsApp que nunca olvidemos es también una red social y pertenece a Facebook) como ámbito privilegiado. Es decir, el militante por un lado realiza “militancia en serio” convocando y articulando acciones de resistencia y por el otro realiza “militancia de cartón” al compartir quizás un meme humorístico con un Homero y Bart Simpson retratando la última acción nefasta del gobierno de turno. Es decir, si consideramos que las redes sociales generan ambivalencia deberíamos declarar que Facebook por su formato, comodidad y potencialidades fomenta que el militante sea ambivalente y sea tanto un militante en serio como uno de cartón. Sin embargo el sentido común militante echaría ácido cítrico a los ojos del que piense que un militante que comparte un meme de Los Simpsons sobre Macri no es también un acto de militancia por otros medios. Pero si esto lo hiciese un corriente (con o sin inquietudes socio-ideológicas) sería meramente un acto de militancia de cartón al postear “desde la comodidad de su casa en lugar de venir a poner el cuerpo” es decir, al no cumplir el abc el sentido común militante que es que militar es principalmente poner el cuerpo. En otras palabras, esto también es pensar que uno milita en serio o de cartón de acuerdo al uso que hace de la herramienta neutral Facebook: postear para convocar es algo bueno, postear solo para compartir un meme (que reitero, no deja de estar cargado de un potente contenido simbólico) es algo insuficiente, algo que no termina de completar los ítems del militante. Sin embargo, como hemos visto, ni las redes sociales generan por sí solas algo ni la tecnología es una herramienta, ni lo online sólo queda en lo online ni lo offline sólo queda en lo offline: Facebook no discrimina, envía datos a los gobiernos y empresas acerca de todos y todas, principalmente los que refieran a descontento o simplemente temática política. Los gobiernos tampoco discriminan, ordenan la inspección y registro de todos y todas los usuarios/as y (tienen la posibilidad de) detienen preventivalemente tanto al cabecilla como al perejil[6]. La arquitectura de las redes sociales es compleja y sumamente eficiente al servicio de la transferencia de datos e información: la primavera árabe enseñó que no hay mejor lugar para controlar que aquel donde los participantes vuelcan gratuita y libremente sus pensamientos, deseos, fotos y contactos que no deja de ser el ámbito cada vez más monopólico u oligopólico donde realizan la mayor parte de sus interacciones. Esto asimismo no es más que la culminación (o una nueva etapa avanzada) de un proceso iniciado tras el 11 de Septiembre del 2001 donde el argumento de la Seguridad Nacional de los países centrales y occidentales se impone por sobre la intimidad de los usuarios[7]. Por un lado la convergencia de las redes informáticas y el avance de la llamada “Web 2.0” han instalado un modelo en apariencia abierto donde se invita a los usuarios a ingresar de forma gratuita a diversas páginas, herramientas, aplicaciones, etc. y volcar sus datos para poder participarplenamente a cambio que estos ámbitos donde lo hacen lucren con su información, ya sea a través de publicidad orientada o ya sea a través de la venta de estos datos generados en su seno tanto a otras empresas tan capitalistas como las mismas redes sociales o a gobiernos y/o agencias de seguridad nacional (también tan capitalistas como las mismas redes sociales). La convergencia digital se impone como modelo generando cada día nuevas actualizaciones y “avances” que parecen facilitar nuestra vida cotidiana al conectar (y así oligopolizar) cada vez más los distintos ámbitos en los cuales desarrollamos nuestra actividad online (que no olvidemos está imbricada con el offline), posibilitando así que si preferimos no compartir nuestros datos en alguno de estos ámbitos, al vincularlos con otros nuestra información, actividad, pensamientos, etc. de todos modos lleguen “a buen puerto”. Y mejor aún si esos participantes tienen vinculadas esas redes sociales en sus celulares o (ya a esta altura) meramente si utilizan el canal de diálogo hegemónico en nuestra época[8], que es el WhatsApp y que el 99 % de los usuarios lo usan a través del celular[9]. De este modo no solamente estos participantes brindan sus anhelos, pensamientos y fotos, sino también los de sus contactos y los números de celular de sus contactos (fácilmente linkeables a una dirección por medio del IP o también por el de la dirección de la factura del servicio prepago de celular) y porqué no su mail, su foto, su dirección laboral u otro dato que tengamos almacenado en la nueva agenda que es el smartphone. IV – Concluyendo Para cerrar este –nada breve– artículo debo aclarar que mi intensión no es realizar un llamamiento contra el uso de las redes sociales tanto en la vida cotidiana como en la acción militante. Como hemos visto, las redes sociales componen un ámbito que constituye una parte fundamental de nuestra socialización y comunicación actual y también un canal de comunicación y difusión para acciones de protesta y militancia que muchos grupos en la historia sin duda nos envidiarían ya que, para bien o para mal, tienen esa capacidad de llegar a todos (y todas). Sin embargo, sí, este artículo invita a problematizar y re-pensar tanto los tres debates que hemos visto en su inicio (que de cierta forma también implican problematizar y re-pensar nociones de nuestro sentido común) como problematizar y re-pensar nuestra relación con Internet y las redes sociales. En la sociedad actual, denominada por muchos “Sociedad de la Información”, “Capitalismo cognitivo/informacional”, “Sociedad post-industrial”, etc. la información es el insumo principal de los intercambios y la productividad capitalista (Lash, 2007). Por ende su uso, manejo y/o acumulación es un bien sumamente preciado tanto por empresas, gobiernos como también por organizaciones y grupos (que sean o al menos se tilden de) contra-hegemónicos. El saber hacer uso de esta información y de los ámbitos donde se desarrolla no excluye el saber cuidarla, saber (o conocimiento) que como toda información cotiza alto y es sumamente preciado así como también bastante desconocido o poco utilizado. Hoy día existen múltiples organizaciones y movimientos que militan en pos de una Internet “segura y libre”, que realizan talleres, actividades, reuniones y que generan un enorme número de herramientas informáticas[10] para intentar proteger (o al menos disminuir la transferencia de) nuestra información, tanto la personal como la que creamos en nuestra vida cotidiana. Sin embargo tanto nuestro desconocimiento acerca de ellas y sus creaciones como intereses empresariales y gubernamentales, como también cierta actitud natural (Schutz, 1972) en nuestro uso de las tecnologías[11] y cierto “miedo al quedar afuera” hacen que al mismo tiempo que reproducimos la sociedad, reproducimos el modelo económico y de control hegemónico de nuestra sociedad actual. Lo que me interesa dejar en claro aquí en relación a la consigna de escritura de este artículo, es que el quid de la cuestión de las redes sociales no es que generen ambivalencia en las formas de politización, sino que las formas de politización cada vez más se desarrollan con una actitud natural en losámbitos de las redes sociales abriéndose libre y despreocupadamente como libro abierto a los ojos de todos, especialmente de gobiernos, empresas y agencias de seguridad nacional los cuales registran sin discriminar tanto al militante “en serio”, al de “cartón” como a los perejiles que circulamos allí a diario[12]. [1] Vale la pena comentar que cuando me inicié en la investigación de estos temas en el año 2011 analizando como un grupo de jugadores de un juego online concretaban reuniones cara a cara, asistían a partidos de fútbol, bares y fiestas esto era un tema totalmente novedoso en nuestro medio. Hoy, ya cinco años después, cada vez son menos las personas que se asombran de esto. [2] Ni que mencionar la teoría de la “vanguardia iluminada”. [3] Generando una especie de “Diario de Yrigoyen” personal (Gendler, 2015) [4] Lago Martínez, Gendler y Méndez (2015). [5] Legalmente sería por ejemplo las detenciones previas durante el Mundial de Fútbol de Brasil en 2014 donde gracias al tan aclamado Marco Civil de Internet el gobierno brasilero disponía legalmente de realizar requerimiento de datos privados de los usuarios y posteriores detenciones preventivas o envíos de fuerzas de seguridad a lugares de concentración en pos de “mantener la calma y seguridad” durante el evento (Gendler, 2015b). [6] El seguir utilizando perejiles a modo de ejemplo disciplinador no es una táctica en desuso en la sociedad de la información aunque le pese a muchos queridos/as amigos/as posmodernos/as. [7] Además de la justificación de guerras, detenciones preventivas, fomento económico y armamentístico de diversas facciones disidentes en diversos países y un largísimo etcétera. [8] Al menos en Argentina y un enorme número de países. [9] Cuya encriptación y por ende seguridad de los datos que comparte y transfiere es sumamente escasa e inferior a un dispositivo no-móvil. [10] No confundir con “anti-virus”, que protegen tanto como una estampita de la buena fortuna. [11] “No pasa nada”, “¿Por qué me van a espiar a mí si soy un/a perejil/a?”, “¿Vos te pensás que te espían todo el tiempo?”, “Si no uso Facebook o WhatsApp quedo incomunicado/a”, “Me compré el [inserte modelo de último SmartPhone en salir al mercado favorito], está buenísimo y trae Facebook y WhatsApp incorporado”, “Mucha paja bajar películas, mejor contrato Netflix que es barato y rápido”, y un largo etcétera. [12] Para finalizar con una anécdota, en el –ya extinto, ahora es una Sociología Especial– Seminario de Silvia Lago Martínez en la carrera de Sociología de la UBA acerca de Movimientos Sociales y Prácticas Militantes en Internet en el cuál fui docente, una vez me tocó evaluar un trabajo acerca del uso de Internet y redes que realizaban los tres partidos que componen el Frente de Izquierda (Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista). Lo interesante es que si bien todos los partidos habían realizado varias propuestas sumamente interesantes y originales para difusión de sus consignas y reclutamiento de nuevos miembros, todas hacían agua a la hora de hablar de seguridad de su información, al declarar no tomar precauciones, utilizar mails de Microsoft (Hotmail) para comunicaciones estratégicas de vital importancia o incluso declarar un total desconocimiento sobre como difundir y a la vez proteger su información y la de sus militantes. Creo (y espero) que en los ya tres años desde que se realizaron esas entrevistas se haya avanzado en esto, ya que creo que no es incorrecto ver con preocupación que el espacio que nuclea a tres de los partidos de izquierda más grandes del país entregue tan libremente sus datos estratégicos. El consenso del arte Por Silvio Lang* 1. No se podría decir que el arte de estos últimos doce años en Argentina haya sido libertario y excesivo. Hubo libertad de acción y manifestación, sí, sin dudas. Hemos vivido hasta el día de hoy en una verdadera democracia de manifestación en el sentido que el filósofo Jacques Derrida definia la literatura: la pasión democrática que puede decirlo todo. Se escribió y se dijo como nunca: en las redes sociales, en la televisión, en los diarios, en las radios. Pero siempre en relación con el discurso central de los dos grandes gobernantes del período. Néstor y Cristina, en apariencia insuperables en sus retóricas performáticas y apuestas políticas, dibujaron los contornos de lo pensado durante el ciclo de los gobiernos kirchneristas. Así como ningún otro dirigente político, es probable que ningún artista, en tanto legislador del espacio y el tiempo social, haya intentado ir más allá del horizonte de “la década ganada”. ¿Quién osó redoblar la apuesta en el ámbito de la fabricación simbólica y afectiva? ¿Quién osó actualizar los modos de producción cultural más allá de la política modernista del kirchnerismo? 2. La política cultural del kirchnerismo se desplegló en una perspectiva modernista del capital: incrementó su mercado de poder según una ley de libertad de cambio de la producción y de profesionalización o emprendurismo de la práctica artística. La cultura del libro se benefició con la generación de docenas de pequeñas editoriales independientes y la apertura de librerías, favorecidas también por el aumento de la capacidad de compra, en el marco de las políticas de consumo del Gobierno y la regulación impositiva de las importaciones. La inyección presupuestaria a la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares generó una mejora técnica y una presencia cultural de las bibliotecas en todo el país. Un proceso extraordinario y de singular vitalismo vivió la Biblioteca Nacional, conducida por Horacio González, que conectó la cultura del libro con los procesos de subjetivación política y cultural. La Biblioteca Nacional fue encontrando en el camino la experiencia de un proceso libertario y excesivo, que se desarrolló con la participación de las cabezas más contemporáneas y singulares de la patria. La producción audiovisual se incrementó y multiplicó sideralmete: en los últimos años se estrenaron, promedio, dos películas argentinas por semana entre producciones nacionales y co-producciones internacionales;; se grabaron teleseries finanaciadas integramente por el Estado;; se filmó en las provincias con equipos locales, inaugurando una profesionalización de los cineastas del interior del país;; se abrieron salas de proyección exclusiva de películas argentinas en todo el territorio nacional. El Teatro Nacional Cervantes, aunque no culminó su obra de refacción edilicia, ordenó y reforzó su burocracia sindical y administrativa, lo que permitió que volviera a funcionar con normalidad y que pudiera desarrollar –no sin muchas deficiencias técnicas– un programa federal de giras. Cristina inauguró el Centro Cultural más grande de Latinoamérica con el nombre de su marido fallecido y la gigantesca feria Tecnópolis. Se recuperó el predio del ex centro clandestino de detención en la Escuela de Mecánica de la Armada para convertirlo en sede de espacios culturales coordinados por los organismos de Derechos Humanos. Se abrieron diarios y revistas estatales e independientes con escrituras e investigaciones particulares y complejas como Miradas al sur, Tiempo Argentino, Critíca, Infojus, Anfibia, Crisis,Mancilla, Suplemento Soy. El Ministerio de Cultura y muchos organismos del Estado Nacional generaron una cuantiosa suma de contrataciones a cantantes, actores para recitales y actuaciones en multifacéticos eventos como nunca antes en la historia de la cartera cultural. Se diseñó un Mercado de las Industrias Culturales Argentinas como el signo mayor de distribución de cultura para el consumo. Radio Nacional multiplicó sus contenidos y staff y hasta creo una FM de rock nacional con programas periodísticos. Se abrieron canales de televisión didácticos como Pakapaka y Canal Encuentro. La Televisión Pública se transformó íntegramente y podríamos decir que generó una estética propia y una cultura de trabajo nueva en su burocracia. Muchas obras de teatro y danza contemporánea se exhibieron en los festivales y teatros más importantes de todo el mundo generando una plusvalía de poder y hegemonía en cierta subcultura artística. 3. Sin embargo, en el transcurso de “la década ganada”, la producción artística y semiótica ha resultado marcadamente conservadora, reaccionaria, enclaustrada, realista, antiutópica y, principalmente, acrítica. Se ha imaginado y realizado bastante poco en el plano de las estéticas singulares y las producciones semióticas del campo social. Muchas oportunidades de singularización de la sensibilidad estética y de transformación de los modos de vida sociales se desaprovecharon en la legitimización de los artistas y la legalidad militante. ¿Qué riesgos hubo en pensar más allá del Estado de cosas y la agenda gubernamental? Es curioso que desde la gestión kirchnerista no hubo un eje en la experimentación artística en sus políticas culturales, fue más bien legitimizar lo que ya se producía. Es probable que la moral del sujeto del rendimiento en la lógica consumista, el emprendurismo de la vida neoliberal, el imperativo de pertenencia y el narcisismo de la pura construcción de sí en el ágora global de internet desalentaron apuestas vitalistas en la micropolítica. No hubo, desde la producción cultural y estética, creaciones de realidad articuladas a gran escala con el campo social. No hubo experiencias épicas ni utópicas colectivas. No hubo estéticas singulares críticas, que excedieran las estructuras de obediencia consensuadas por “la razón neoliberal”. No hubo elaboración de estrategias para organizar el presente colectivo. Por ejemplo: ¿qué exceso vitalista pueden exponer las narrativas escénicas porteñas enclaustradas en sus salas privatizadas para 40 espectadores? ¿Qué nueva proyección utópica colectiva puede generar un teatro de living tomado por la neurosis de familia de clase media urbana? 4. Es probable que el imaginario más excesivo y desbordante haya venido de la mano del Estado. Basta observar la inauguración del mega Centro Cultural Kirchner, que operó como contraseña de entrada a las sociedades desarrollistas, aunque con un funcionamiento admistrativo, técnico y curatorial impotente. Las puestas en escena multitudinarias de los festejos por el Bicentenario –a cargo del productor cultural Javier Grosman– y la ceremonia por la muerte de Néstor, que ocuparon todo el Centro de la Capital Federal, también fueron imaginarios amplificantes y, en el mismo pase, una producción de poder. Habría así un desfasaje entre la apuesta épica-excesiva del Gobierno kirchnerista y el realismo naturalista conservador de los artistas de “la década ganada”. Un tipo de disciplinamiento que legitima la “normativización de la cultura” continuada en estos meses de neoliberalismo macrista y que convoca, hoy más que nunca, a pensar y a elaborar procesos de producción subjetiva transformadores, irreductibles, libertarios y vitalistas. [*] Director escénico La disputa por definir el problema Por Martín Millonschik “El ajuste es también ajuste discursivo: se está retirando imperceptiblemente toda una serie de discursos que hacían lazo. Sin ir más lejos, el hecho de que el ajuste se perciba en su aspecto puramente económico es precisamente un efecto del ajuste en lo discursivo.” Ignacio Lewcowicz – Pensar sin Estado[1] En los últimos años cobraron fuerza una serie de términos y expresiones novedosas en el discurso político. En cierta forma podría decirse que, a raíz de esa transformación, los problemas públicos comenzaron presentarse y definirse de otro modo. Cambiemos, pero fundamentalmente el PRO, ha sido el mayor exponente de este fenómeno. Se ha dedicado meticulosamente a producir un lenguaje y una práctica política que tuvo como objetivo el desplazamiento de los términos del debate público. Esta “nueva política” se propone redefinir lo que debe ser el Estado, cómo y cuáles deben ser los sujetos de la política, cómo y quiénes deben gestionar el aparato estatal, qué prácticas son autoritarias y cuáles son democráticas, quién está en condiciones de ser un verdadero funcionario y quién no, qué tiene la esfera privada y la empresa para aportar a la solución de qué y cuáles problemas del Estado, etc. Esta nueva estrategia buscó polarizar con la retórica estatista, intervencionista y de políticas sociales expansivas del Kirchnerismo, el cual se forjó en un pretendido reflejo del modelo peronista-estatista de los años ´40 y ´50. Voy a dejar de lado en esta nota el amplísimo, escabroso y necesario debate que habría que dar acerca de cuánto tiene de esto último y cuán poco tiene de “lo nuevo” la experiencia Kirchnerista comprendida en sus 12 años. De momento sólo voy a centrarme en lo siguiente: ¿Qué hay de novedoso en este desplazamiento discursivo encabezado por la nueva derecha? En primer término diría que es un desplazamiento que no es solo “puro lenguaje”, sino que por el alcance que ha demostrado con sus recientes victorias, es una máquina de trastocar relaciones de fuerza y alianzas interviniendo en el territorio. Con esto quiero decir que con el énfasis en la palabra, no me interesa exacerbar la dimensión de la política que se aferra únicamente a su aspecto discursivo. Pero sí creo que definir un problema (lo que es en realidad construirlo) supone exponer posibles causas y omitir otras, visibilizar actores e invisibilizar otros, ponerlo en relación y asociarla a algunas problemáticas sociales y alejarlas de otras. Es demarcar posibles salidas y obturar otras. En relación a esto último, la modalidad en que se presentan los problemas de la economía, la política y la cultura trae otra particularidad. Se trata de un discurso que irrumpe en la arena política caracterizándose por la deshistorización de todos los conflictos a los que alude. Al mismo tiempo los aísla de las relaciones que mantiene con otras esferas de la vida social. Esta nueva forma de producir política borronea los principales rasgos que permiten identificar a los actores sociales y grupos económicos que son partícipes de los problemas públicos. Me gustaría ejemplificarlo con el “problema del dólar”. No es el único de los “problemas” afectados por este proceso, como lo demuestra la forma en que se plantea y circula “el problema de la inseguridad” por citar solo un ejemplo. En primer lugar la producción del problema bajo el signo de “autoritarismo” fue deshistorizante. Para definir así la medida hay que tomar como referencia únicamente un corte en la historia económica que va de la dictadura militar del ´76 para acá. Fue durante ese gobierno que se liberalizó la circulación del dólar al interior de la economía doméstica y la divisa logró penetrar en todo el tejido social. [2] Al mismo tiempo (desregulación de numerosos mercados mediante) comenzaron a ofertarse todo tipo de consumos e ingresaron nuevos artículos y marcas del exterior. Muchos de ellos directamente con valor en moneda extranjera (algo inédito antes de esa época). Este fenómeno fue esencial para que el dólar se instalara en la vida social argentina. El control de cambios es un instrumento de soberanía económica que tienen y tuvieron los Estados para regular los ingresos y egresos y la forma en que se utiliza la única moneda con la que se pueden conseguir los productos e insumos que no se producen nacionalmente. Así las cosas, el autoritarismo de la medida es al menos históricamente discutible. En segundo lugar se lo aisló de otras problemáticas generales, por ejemplo, en la medida en que se presentó bajo la forma de una oposición entre “el gobierno” y “la gente”. Antes de seguir, no quiero dejarlo pasar: “la gente”… Un término homogeneizante que reúne dentro de sí tanto a grandes exportadores, importadores, ahorristas, laburantes, estudiantes, amas de casas y pequeños productores por sólo nombrar algunos. Del otro lado “el gobierno”. Ya ni siquiera el Estado. Incluso las más de las veces ni siquiera el gobierno, era Cristina. Ella. Un individuo. Aislado. Y cuándo no “con sus delirios de poder”. La dicotomía es falsa porque el “gobierno” no define en modo unilateral una política económica sino que en ese proceso intervienen actores económicos que participan de la disputa (esos que se nos pierden entre tanta “gente”). El Estado tiene herramientas para operar e intervenir en la dinámica económica. En la medida en que se empieza a reconocer que las grandes empresas (en su mayoría extranjeras y exportadoras de recursos naturales) pueden exportar o acopiar aguantando a la próxima oscilación del tipo de cambio, pueden simplemente migrar sus capitales cuando su interés particular así lo prefiera, pueden alterar el equilibrio del mercado de cambio comprando enormes sumas de dólares para hacer variar el tipo de cambio[3], la ecuación de poder cambia y la dicotomía antes planteada se cae. Entre (¿y sobre?) “la gente” y “el gobierno” emergen, por ejemplo, las grandes empresas que operan en la Argentina. El enfrentamiento pudo haberse trazado, por ejemplo, entre la élite empresarial que concentra el 44,2% del total de exportaciones que realiza el país[4] (estamos hablando de solo 200 empresas), el “Estado” y “la gente”;; si aún se quisiera mantener la pereza de este último término. Pero no es el conflicto del dólar en sí, lo que me interesa plantear en esta nota. Todo ello está trabajado por muchos investigadores y autores argentinos que se han dedicado el tema.[5] Lo que no puedo dejar de preguntarme una y otra vez es cómo y a pesar de que todo ese saber esté disponible y en circulación, nada de ello haya podido redefinir públicamente el modo en que se planteaba el “problema del dólar” (y de tantos otros). El punto más exasperante fue durante las campañas electorales del 2015. Sucedía tanto en la calle como en las redes sociales. Nos enfrentamos a una ineficacia de los argumentos y los sentidos comunes que manejábamos para hacer política. Con ello me refiero tanto a la izquierda como al kirchnerismo. No importaban los datos macroeconómicos que daban por tierra con las aberraciones de sus discursos, la experiencia histórica que impugnaba la tentativa librecambista y desregularizadora como devastadora e inútil para contener la inflación. A ellos les bastaba con el “vos”, “el equipo”, “el diálogo” y los videos sobre los estilos de vida “des-politizados” de sus candidatos. También les bastaba con el “cualquier cosa es mejor que lo que tenemos” y “no está mal que haya una rotación en el poder”, ambos argumentos que a mi entender, son efecto de esta nueva forma discursiva de re-plantear los problemas públicos. ¿Cómo hicieron (y qué condiciones históricas se abrieron) para producir y poner en funcionamiento un entramado discursivo y práctico capaz de deshistorizar y fragmentar una enorme serie de problemas públicos y presentarlos de modo tal que no haya argumento científico/empírico/histórico/cultural con capacidad efectiva de enfrentarlo? Este es el poder que se expresó en forma resonante en las elecciones a lo largo del 2015 y que estamos enfrentando. Un poder que no está condensado en Macri ni en Vidal ni en Larreta, sino que se expresa en una infinidad de rincones, modalidades y práctica de la vida cotidiana. ¿De dónde salió y cómo se fue configurando? Ni idea. Pero me gustaría compartir algunas ideas trabajadas por Ignacio Lewcowicz que me parecen interesantes para entrarle al asunto: En el libro “Sucesos argentinos” (2002), el autor y su grupo de trabajo escriben “en caliente” sobre los estallidos populares del 2001. Dice respecto a la noción de “pueblo” y “gente”: “El pueblo se representa mediante partidos, corrientes de opinión, sindicatos y clubes políticos. La realidad del pueblo implica siempre un tiempo primero de consistencia social que luego se expresa mediante representantes de esos intereses codificados. […] La representación de la gente es virtual, mediática, sin programa, reducida a la imagen;; se organiza sobre la base de las encuestas de opinión. Cuando se representa al pueblo hay promesas electorales y mandatos para cumplir y traicionar. La representación mediática prescinde de la promesa y la traición, es la lucha por la supervivencia entre los más aptos para hacerse elegir”.[6] En el estallido del 2001 se superpusieron numerosas problemáticas y reclamos. Pero uno de ellos era el de una subjetividad que apenas asomaba con voz propia, la del consumidor. El corralito y la crisis marcaron la imposibilidad de consumo, y eso fue lo que en definitiva hizo salir a “la gente”. Ese cacerolero (no el piquetero, no el militante barrial, no el sindicalista, no las organizaciones de derechos humanos, hablando en términos de subjetividades) era un sujeto que se autodefinía como “anti-política” pero sobre todo, era un consumidor. En la medida en que no tuvo ingresos suficientes para traducirlos en actos de consumo, tomó las calles en reclamo. Cuando su ingreso se elevó, se retiró de la escena nuevamente a la esfera privada. A lo largo de su desarrollo como partido, el PRO (cuyo nacimiento es coincidente con la recomposición institucional) quiso ser la cara política de “la gente”. Su estética, su discurso, la millonaria inversión en publicidad, marketing y encuestas para tratar de comprender este nuevo fenómeno nos hablan de ese esfuerzo. El político que se disfraza de vecino, el discurso que se presenta como pura gestión en un pretendido terreno sin conflictos sociales ni intereses sectoriales y la interpelación a un sujeto sin historia, ni clase, ni orientación política clara (“vos”) fueron aprendizajes que lograron con minucioso estudio.[7] Páginas más adelante y en alusión a los mismos acontecimientos Lewkowicz escribe: “La ineficacia de la representación como mecanismo de la democracia es un hecho. Lo que no es un hecho es la interpretación subjetiva de ese agotamiento. Las manos han pensado antes que las palabras. Pero cuando resulte necesario disponer de las palabras para significar o inscribir como subjetividad lo que los cuerpos han hecho con el concepto práctico de democracia, habrá que pensar qué pensó de hecho el cacerolazo del concepto de democracia”.[8] Mientras el kirchnerismo elevó los niveles de consumo interno durante 12 años, las palabras llegaron. No como nos hubiese gustado a muchos. Llegaron de la mano de un asesor ecuatoriano y la astucia del marketing político de un partido de las empresas que supo interpretar e interpelar esta nueva subjetividad hasta el momento huérfana antes que el campo popular pudiera hacer algo con ella y articularla de otro modo. [1] “Pensar sin Estado” Ignacio Lewkowicz. Primera Edición. Editorial Paidós. 2004. Buenos Aires (página 58). En referencia al proceso de privatización de los años ´90. [2] Ver circulares del BCRA número: 679, 681, 697, 716, 768, 778, 779 entre otras. [3] Recordar el episodio de Shell y la masiva compra de dólares. Por cierto su ex presidente y responsable del hecho, Juan José Aranguren, es el actual Ministro de Energía y Minería de la Nación. [4] Dato extraído de “Restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo”. Alejandro Gaggero, Martin Schorr y Andrés Wainer. Editorial Futuro Anterior. Pp 63 y 64. [5] Por solo citar a unos pocos: Ana Castellani, Martin Schorr, Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo, Alejandro Gaggero, Pablo Nemiña [6] “Sucesos Argentinos” Ignacio Lewkowicz. Segunda Edición. Editorial Paidós. 2002 Buenos Aires (página 57) [7] Ver “Mundo PRO” de Gabriel Vommaro, Sergio Morresi, Alejandro Bellotti. Capítulo 7 “El arte de ganar: Marketing político en tiempos de PRO”. Editorial Planeta. Primera Edición. 2015. [8] “Sucesos Argentinos” Ignacio Lewkowicz. Segunda Edición. Editorial Paidós. 2002 Buenos Aires (página 68 y 69) Pensar sin estado Por Joaquín Sticotti Hace unos años estaba con un amigo armando una ponencia sobre los cacerolazos ocurridos durante el 2012. Nuestra idea tenía que ver con analizar la cobertura de distintos medios gráficos sobre estas protestas y los distintos modos de nombrar a los manifestantes bajo las categorías de “La gente” y “la clase media”. Tratando de historizar estos nombres y los viejos episodios de cacerolazos, nos remitimos a los textos de Ignacio Lewcowicz que habíamos leído algunos años antes. Algo pasaba con esos libros… me refiero centralmente a Sucesos Argentinos y Pensar sin estado. Intuíamos que nos hablaban de cosas que resonaban en lo que estábamos analizando nosotros. Sentíamos, cuando los leíamos y los volvíamos a leer, que eran libros que teníamos que “usar para algo”. No entendíamos bien para qué, pero había en esos análisis una potencia que buscábamos –sin éxito– encausar. Lo recuerdo como un proceso muy fructífero de reflexión que terminó con una conclusión errada, o al menos, apresurada: la hipótesis de Lewcowicz, vinculada a una ciudadanía asociada exclusivamente al consumo, debía ser repensada a la luz de cierta “vuelta de la política” de los últimos años. Citamos los libros como ejemplos de un análisis del pasado y seguimos adelante. Con el diario del lunes, todo parece (y es) más fácil. Difícil será ahora afirmar, como algunos llegaron a decir, que pasamos (o estamos) en un post neoliberalismo. Personalmente, no tengo ninguna duda de que desde el 2003 al 2015 se lograron implementar políticas de estado expansivas que incorporaron a una gran cantidad de personas al consumo, la salud pública, la educación e incluso a numerosos derechos civiles inéditos. Este impulso desde arriba no es lo que me propongo discutir. El punto aquí es lo que no pudimos ver cuando escribíamos aquella ponencia en 2012: para terminar con el neoliberalismo no alcanza con un estado presente y garante de derechos. El arraigo del neoliberalismo en nuestro país, implementado a través políticas de shock durante la última dictadura cívico-militar, se constituye como una gubernamentalidad arraigada mucho más allá del estado. Pensar sin estado es el único modo de volver a mirar lo que por cotidiano se volvió natural: los modos de vida. Los modos de vida son, como en el cuento La carta robada de Edgar Allan Poe, “un misterio un poco demasiado evidente”. Están ahí, a simple vista y en todo momento, pero no los vemos. Se trata de una manera de administrar el tiempo de trabajo y ocio;; de un conjunto de valores y principios;; de determinados gustos y consumos que ocupan nuestra cotidianidad. En ellos está la clave para entender el arraigo profundo del neoliberalismo en nuestra cultura. Preguntarnos por qué nos pone felices estar bancarizados puede ser un buen modo de comenzar. Lo más interesante que tienen los modos de vida es que están al alcance de todos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Todos tenemos un modo de vida y más allá de las particularidades que tenga el de cada uno, todos se encuentran atravesados por el proceso –no concluido– de la subjetivación a través del consumo. De acá que no hayamos pensado del todo bien allá en 2012. Es cierto que la política había vuelto al estado y a ciertos grupos, ¿pero qué lugar ocupaba en nuestros modos de vida? ¿había vuelto la ciudadanía a determinarse por un derecho no vinculado al consumo? ¿habían vuelto a aparecer instancias de socialización y encuentro no mediadas por el dinero que trascendieran las instancias de desesperación posteriores a la crisis de 2001? Sobrestimamos este lugar de la política y subestimamos la capacidad de arraigo de lo que Verónica Gago llama el “neoliberalismo desde abajo”, es decir de las tradiciones que la lógica mercantil y la finacierización de la economía fueron generando, a través de nuevas formas híbridas, en los sectores populares. Claro que hubo militancia en estos años. La hubo, para muchos, como la hubo siempre y para varios, por primera vez hay algo confuso en esta oración, creo que es un problema de puntuación. Esta militancia real no implica que no haya habido –también– una suerte de confianza cómoda en muchos otros en esta supuesta vuelta de la política. Como la política había vuelto, no había necesidad de preguntarnos por nuestros propios modos de vida, nuestra propia forma de entender la política en la vida cotidiana y nuestra propia militancia (incluirme en esto no es un artilugio del texto). Esta confianza cómoda se encuentra claramente explicada en recientes intervenciones a través de los conceptos de “Tregua” (http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/12/fin-detregua.html) y “vidamula” (http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/10/apuntes-rapidos-sobre-el-voto -mulo.html). Volver a pensar sin estado es sacar, aunque sea por un segundo, la mirada sobre el gobierno para volverla hacia la sociedad. Quizá la derechización debemos buscarla –también– en nuestro propio conformismo. De este lado del mostrador. Mitos iniciales del gobierno PRO y bienvenida a los nuevos ignorantes. Por Bruno Napoli y Ariel Pennisi La República no pudo ser. En minutos, esa idea ya acotada de “república” como mera máquina procedimental, quedó, o bien reducida a una foto (Macri con los gobernadores), o bien desconocida por los sucesivos decretos, casi diarios, de los primeros 45 días -la otra cara del veto de leyes, practicado, casi semanalmente por Macri en sus 8 años de jefe comunal. De modo que los primeros cimientos de legitimidad, más allá de la legitimidad propia del juego electoral, deben buscarse en otra parte. En ese sentido, los tres mitos inicales que parecen organizar las expectativas que el nuevo gobierno despierta (a nivel imagen pública), son la procedencia de sus principales integrantes, es decir la empresa, su supuesta solidez “técnica” y una combinación del rol empresario en la sociedad y la economía personal o familiar que los ubica fácilmente entre las clases acomodadas, empezando por el multimillonario presidente. En este artículo nos proponemos un primer ejercicio de lectura del presente inmediato tomando en cuenta las múltiples conflictividades que forjan las luchas en todo el país, por fuera de la enunciación kirchnerista, que vive en sosobra por una necesidad básica, hoy insatisfecha: fortalecerse como oposición al nuevo gobierno. Y a esto habría que sumarle otra sosobra: el histórico Partido Justicialista, observando con satisfacción y en no menor medida con ojos de revancha, la “limpieza” que practica el partido gobernante (PRO) de los restos de kirchnerismo en el Estado;; algo que los “tiempistas” del PJ manejan con maestría negociadora mientras recomponen “la familia peronista”. 1. Más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo;; mas allá del macrismo y antimacrismo. Proponemos unas herramientas para desactivar esas fuentes de legitimidad que, más bien, consideramos razones para preocuparnos por lo que refuerza de lo existente y por sus posibles efectos en el entramado social durante los próximos años. Además, sentimos la necesidad de buscar la mayor precisión posible en un contexto de fáciles adhesiones y críticas cantadas, como las que surgen del interés partidario de los derrotados y de sus seguidores. El intento consciente o relativamente espontáneo de prolongar el par kirchnerismo/antikirchnerismo por otros medios, tanto de parte de los simpatizantes del nuevo gobierno -que siguen refiriéndose al kirchnerismo como si continuara gobernando en compartimentos estancos, pero evocando una supuesta “herencia perversa del oprobio k”-, como de quienes alucinan una “resistencia” por ahora confundida con la catarsis virtual de las redes sociales y una desesperada necesidad de liderazgos -puntos que se encuentran en convocatorias como la del ex ministro de economía u otros referentes kirchneristas en plazas hasta ahora solo de barrios de clase media y media acomodada de la Ciudad de Buenos Aires, y los comentarios sucesivos en facebook- apura los espíritus y desatiende las urgencias. Más bien, visulizamos un entuerto de velocidades: por un lado, las luchas que persisten en todo el territorio argentino se hacen cargo de urgencias propias de la defensa de la vida ahí donde se pone concretamente en peligro, y lo hacen combinando presencia y paciencia, soportando no pocas veces embestidas policiales y patoteriles, ante la indiferencia o complicidad directa de las máximas autoridades. Por otra parte, un espacio discursivo, identitario, que incluye militantes partidarios y seguidores, que, sin siquiera referirse a las urgencias ni a los antagonismos que se vienen poniendo en juego en el territorio concreto, esbozan un tipo de crítica similar al de la campaña electoral de la derrota, con ribetes morales, que tiene por principal interlocutor al votante del Pro y cuyo tono más repetido parece el de una tía reprochona: “¿estás contento con lo que hiciste?” (incluso cometiendo errores zonzos como denunciar acciones del nuevo gobierno sin chequear la información, errando en tiro y blanco en más de una oportunidad). Entonces, del otro lado del gobierno, se perciben dos sensibilidades bien diferentes que, claro, se cruzan y superponen de distintas maneras, pero que, a la hora de configurar apuestas políticas a escala o de “juntarse”, tienden a chocar por el tipo de registro que priorizan. El punto de vista de las luchas, de la resistencia concreta, de las prácticas militantes, intelectuales, reticulares, pero también de la amoralidad de las trayectorias y bandas barriales en estado de eterna juventud, no tiene la necesidad de hacer surgir ninguna “resistencia” que se erija como producto del resultado de las últimas elecciones, ni mucho menos acreditar en un espacio de enunciación que no solo renuncia a procesar una derrota -más profunda que la electoral-, sino que renuncia también a la crítica de aspectos estructurales del modelo de acumulación que delatan continuidades entre el proceso político precedente y el que comienza. Las sensibilidades en lucha, como aquellas que tozudamente investigan o las que, permeables a la novedad, no cejan en la búsqueda, o incluso cualquier alma atenta y dispuesta a lo que puede potenciarse en situaciones concretas, tienen que ver con una insistencia vital y política antes que una “resistencia” mal avenida, apoyada en una permanente voluntad de oficialismo de los que dejaron las oficinas públicas y pasaron, sin solución de continuidad a la plaza replicando, para colmo, las jerarquías y el tipo de construcción política de la derrota: por un lado, los que hablan, piensan e interpretan y, por otro, los seguidores (aunque más no sean seguidores de facebook). Las dos plazas recientes -sin perjuicio de las derivas interesantes que puedan tener-, la que tuvo como protagonista al ex ministro de economía y la que se concentró en torno al ex programa de televisión oficialista de la gestión anterior, “678”, reproducen los puntos de vista del político profesional y del periodismo como forma de construcción de una mirada política, como un tipo de inteligibilidad y de percepción que deja fuera los elementos belicosos de luchas con desarrollo previo y de pujas territoriales descarnadas (villa, trapito, mantero…). Este último registro de la trama social, sólo emerge a la visibilidad mediática y circula en la opinión al precio de un tipo de inscripción moral, trátese del discurso acusatorio y criminalizador, como de la compasión izquierdista o la solución progresista, basada en la “adaptación”, vía política social o institucionalización… Las fuerzas de la insistencia, las agendas y problemas que ponen en juego, las redes que algo tienen que ver con el legado de 2001, las formas que asume un nosotros al que Pablo Hupert (El Estado posnacional. Más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo[1]) definió como “prácticas de pensamiento conjunto de los problemas comunes”, que resistió la desolación neoliberal afirmándose en la novedad de sus tramas de relación, conforman un conjunto de experiencias, un tipo de inteligibilidad y un llamado político que desborda tanto la mirada periodística como la gobernabilidad o la nueva estatalidad surgida como respuesta a la irrupción de 2001. Ese nosotros que la politología de hecho del kirchnerismo (ayudada por la matriz teórica de Laclau –recordemos, “emperador post mortem de Japón“[2]) tendió a considerar una suerte de significante vacío, es la potencia de las situaciones y formas de vida concreta que, en todo caso, bien podría pensarse en relación a un proyecto de gobierno, pero no fundidas a sus categorías. En tal caso, no se daría en los términos de una forma de construcción política que alcanzó su techo con momentos importantes de recuperación económica y ampliación de derechos, pero que, al mismo tiempo, no solo tendió a licuar la potencia de nosotros, sino que desembocó en un comportamiento y una performance electoral contrarios a la vitalidad política que le dio origen. ¿No es, entonces, en ese lugar de las castas dirigenciales donde debemos ubicar el “vacío”? Sin embargo, insistimos, no hay nada que llenar y sí mucho por repensar. En ese sentido, no tenemos la necesidad de desconocer que el último mandato del kirchnerismo estuvo signado por un giro conservador que, apoyado en la matriz agroexportadora que le dio sus mejores dividendos, mantuvo a salvo a los bancos (principales beneficiarios al tope de la pirámide) y a las principales firmas que concentran capital, decidiendo sobre los rubros más sensibles de la economía, además, como parte del andamiaje financiero en el que están comprometidas (el libro La restricción eterna. El poder económico durante el kirchnerismo de A. Gaggero, M. Schorr y A. Weiner, presenta un análisis inteligente de la curva de concentración y extranjerización económica de estos últimos años, tanto desde el punto de vista de sus antecedentes históricos inmediatos, del comportamiento de las elites empresariales, como de la legislación favorable a sus intereses). Consideramos que la crítica a las medidas del nuevo gobierno surgidas del abanico kirchnerista, crítica que en parte compartimos, no alcanza para profundizar en una mirada sobre los patrones de producción y consumo, así como en la matriz de comportamiento de los capitales que no cambia con una elección, ni en las formas territoriales que asumió la depredación empresarial. Es necesario reconocer que el consenso ajustador precede al balotaje para intentar ampliar la comprensión del comportamiento del capital nacional-transnacional y del capital en nuestro comportamiento social. Por eso no sorprendieron las declaraciones de Bein y Blejer, los dos principales asesores económicos del candidato kirchnerista, que asintieron la devaluación y el levantamiento compulsivo del llamado “cepo cambiario” y sostuvieron incluso que “Scioli no hubiera hecho algo tan distinto”[3]. Es decir, sintonizaron con el plano denominado “técnico” dando a entender que, más allá de parches, los últimos dos o tres años el gobierno le soltó la mano a la economía. ¿Mantuvieron en estado vegetativo una economía sin grandes crisis inmediatas a la vista, pero, al mismo tiempo, sin salida? Tras un período de importante recuperación, con elementos reparatorios potentes y algunas reconquistas en la mochila, el último mandato de Cristina Fernández estuvo signado por amesetamiento y estancamiento de la creación de trabajo, pérdida del poder adquisitivo, precariedad en al previsibilidad de la economía doméstica, destrucción de más de 500 mil puestos de trabajo, consolidación de la informalidad y precariedad laboral en porcentajes muy altos, y estabilización de otros números preocupantes: 50% de los trabajadores formales ganando el salario mínimo -que lejos quedó de la canasta básica-, ganando los precarios y tercerizados menos aun, 70% de jubilados ganando la mínima -que, según el defensor de la Tercera Edad, los expone a condiciones de pobreza económica-, alrededor de 10 millones de personas por debajo de los índices usuales de pobreza, agudización de la plusvalía en favor de las patronales, entre otros. Luego, los problemas que sólo parecen interesarle a las izquierdas y espacios de militancia autónoma, como la represión policial de la protesta social, la persecusión a los “revoltosos” (Ley Antiterrorista, Proyecto X) o la intransigencia en DDHH (por ejemplo, ante la designación de Milani). Continuando con el ‘listado’ (clave de lectura cara a los oficialismos de la cual el kirchnerismo no fue la excepción), en este caso de contra-logros, se bajaron los aportes patronales y se benefició a las grandes empresas con una noventista ley de ART, se pagó la deuda de la dictadura con punitivos al Club de París, se arregló con el Ciadi, se avanzó en contratos como los de Chevron y el acuerdo semi-secreto con China, se subsidió el dólar turista de la clase media alta y se practicó una riesgosa timba con el Banco Central, y, más allá de la conformación de una sociedad anónima que le permitió al Estado argentino -tras pagar una costosa expropiación a Repsol- manejar el 17,5% del mercado petrolero (51% de YPF), la política energética transfiere recursos en escala millonaria a las grandes petroleras (lo que explica la continuidad del Ceo Gallucio y de la orientación en el comienzo de este nuevo goberno). Hay quienes meten todo el período de doce años en la misma bolsa, tanto para la condescendencia ciega, como para el fanatismo destructor. Nosotros podemos sostener que los últimos doce años no se caracterizaron por banderas homgéneas, ni mucho menos por un “modelo” económico ni político. Encontramos fuentes de legitimidad -como parte de las organizaciones de las Madres- que se mantuvieron a lo largo del período, enunciados que perduraron y medidas gubernamentales que hicieron a cierta coherencia;; pero no podemos dejar de señalar para el último período, abierto con el 54% de los votos, modificaciones importantes tanto en el armado macroeconómico y en medidas legislativas, como en la relación entre el gobierno y los movimientos sociales y otros actores populares. Nos preocupan las continuidades en un plano macropolítico entre el período anterior y lo que avizoramos para los próximos años: el lugar dominante que ocupan los agroexportadores, los grandes capitales dedicados a la extracción salvaje de recursos estratégicos, el sector financiero y las firmas más poderosas (antes relativamente regulados y ahora desatados y formando parte del gobierno), la narcocultura instalada -ahora retomada como excusa para la militarización de los barrios- y la ambivalencia del consumismo. Ahora bien, volviendo al planteo anterior, nos preguntamos ¿cómo encontrarnos y revitalizar ese nosotros, asumiendo que 2001 queda lejos, que pasó agua bajo el puente entre movimientos sociales y Estado y que cierto desgaste de nuestras propias formas de pensar y actuar nos fuerza a disponernos de otro modo? ¿Como, entonces, volver a ubicar esos problemas identificados en un plano macropolítico, en la órbita de la inmensa red de experiencias que permiten afirmar cada vez un nosotros? Una vez agotada la lógica de “listados” de logros y contra-logros, existe la posibilidad de revitalizar y revisualizar registros menos inmediatos. Tal vez en esa tensión se juegue la principal querella con lo que queda de kirchnerismo: ¿desde qué plano prioritariamente nos pensamos? Es imprescindible, entonces, construir las herramientas y los espacios enunciativos, tanto desde experiencias existentes como de tramas venideras, que den cuenta de la complejidad de relaciones de producción -de valor, de riqueza y de sentido- como un desafío que no se deja historizar ni de un modo kirchnerista ni mucho menos de un modo antikirchnerista y antiperonista. De hecho, cuando casi policialmente nos preguntan “de qué lado” estamos, percibimos más cabalmente la superficialidad de esa dicotomía que, sobreactuando el conflicto a nivel de la política profesionalizada, desconoce los conflictos concretos en los territorios y entre racionalidades de las formas de vida que cada planteo supone. “De qué lado estás” es una pregunta que no merece respuesta, sino aludiendo a la serie de luchas y experiencias que traman una red de insistencias: en Malvinas Argentinas, Córdoba, donde tiene lugar la lucha contra Monsanto, ¿de qué lado estás?;; en el noroeste argentino, donde el avance de los sojeros amedrenta y asesina campesinos y comunidades indígenas, ¿de qué lado estás?;; en las luchas cordilleranas contra la minería a cielo abierto, ¿de qué lado estás?;; en los barrios irradiados por las subestaciones que las multinacionales con la connivencia del Estado instalan a costa de la muerte por cáncer y leucemia de sus habitantes, ¿de qué lado estás?;; ¿y en la lucha por la tierra?, ¿y en la investigación de la deuda externa?, ¿y ante el endeudamiento popular vía financierización de las vidas?, ¿y la urbanización de villas y asentamientos en el marco del derecho a la ciudad?, ¿y ante la violencia de las fuerzas de seguridad?, ¿y ante las propuestas alternativas para una soberanía alimentaria?, etc., etc. En ningún caso, y más allá del tono chicanero de la(s) respuesta(s), el par kirchnerismo/antikirchnerismo sirve para leer ni para actuar, más bien se perfila como una rivalidad imaginaria que se corresponde con cierta pereza del pensamiento y comodidad política. La fantasía del retorno del kirchnerismo, la imaginería de “la vuelta”, las trifulcas que se aproximan dentro del PJ, funcionan en el plano de una macropolítica desanclada de la complejidad que nos atraviesa en este momento histórico. Preferimos reconocer nuestra fragilidad y zonas de incomprensión, aguzar nuestro análisis en torno a lo que significa este nuevo gobierno, fortalecer la insistencia en la que estamos involucrados, mantenernos cerca de las expriencias y luchas colectivas que percibimos potentes -tanto en nuestro país como en la región- y disponernos a la formación de nuevos espacios de expresión política dinamizados por la insistencia/resistencia que no se deja codificar como mera demanda, sino que forma parte de un juego abierto en el que podrían conjugarse, también, sensibilidades de izquierda, afines kirchneristas y peronistas, tradiciones socialistas y, por qué no, nuevos indignados ante el avance de un gobierno conformado directamente por las elites empresariales. Horacio González, con la delicadeza que lo caracteriza y el arte de la provisoriedad a su favor, se refirió a la necesidad de “nuevas izquierdas populares” para, simultáneamente, estudiar el momento que atravesamos y volver a encontrarse en torno a nuevas formas de construcción política. 1. La empresa En su libro Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista[4], Verón y Sigal, entre varias otras cuestiones, se ocupan de lo que llaman el “modelo de la llegada” con que Perón logra interpelar a sus seguidores, una buena porción de la clase trabajadora, sectores plebeyos y sectores medios, así como aristocracias industriales. ¿De dónde viene y a dónde llega? Los autores lo dicen sin eufemismos: “La respuesta es simple: viene del cuartel y llega al Estado.” Y lo justifican reuniendo discursos y analizándolos según su situación enunciativa. Por otra parte, ¿de dónde venía el país, si tal pregunta fuera posible? Venía de una década de atropellos por parte de las clases dirigentes, los sectores terratenientes y otros sectores de la producción, que usufructuaron sin medida un período abierto por el golpe perpetrado en 1930 (del que el propio Perón había escasamente participado[5]) contra el segundo gobierno de Yrigoyen. No fue difícil para el GOU (Grupo de Oficiales Unidos) tomar el poder en 1943, ni sacar provecho de su contraposición con la época del fraude sistemático que, según planteaban, se terminaba gracias a su “Revolución”. Pero fue el más notable de sus integrantes, Juan Domingo Perón, quien mejor supo construir el contraste enunciativo para erigirse él mismo en líder de un movimiento del que no formaba parte natural, ya que pertenecía a esa “otra sociedad”, habitante del cuartel, tan intemporal como incorruptible en comparación a la corruptibilidad de la despestigiada política. Su corto y exitoso paso por el Estado -por un ministerio- no le impidió presentarse como militar, sino que potenció su figura, como portadora de valores trascendentes. Pero esa trayectoria por arriba le correspondió un movimiento por abajo cuyos efectos le dieron forma al primer peronismo, en el marco de una serie de tensiones unas veces productivas, otras trágicas. En nuestra época, Macri, que parecía proponerse una solución berlusconiana para los problemas de los argentinos, accedió a la política tras una crisis terminal de representación. A la sombra de nuevas formas de conflicto y lucha que protagonizaron las revueltas y experimentos de 2001, se urdió una subjetividad reactiva, honestista unas veces, meramente reaccionaria otras, con aspectos antipolíticos y, últimamente, parte de una suerte de politización de derecha por abajo (lenguaje securitario, autodefensa, linchamientos). Macri también tuvo su “modelo de la llegada”. Esta vez, nada de cuarteles ni de retóricas asociadas a las gestas militares. El “afuera” que puso a funcionar como una de las fuentes de legitimidad de su incursión política fue y sigue siendo la empresa. El Pro se construyó como espacio político pospartidario, en buena medida, gracias a la capacidad de conectar los valores y la imagen de la empresa con la disconformidad vuelta queja permanente del sujeto mediático por excelencia: la gente. Si su paso por el fútbol, también generalmente asociado a la mala práxis política, no solo no le jugó en contra sino que nunca dejó de sumarle, ello se debió -hipotetizamos- a que también al fútbol llegó desde ese “afuera” que era la empresa y a que, a pesar de desmanejos y oscuridades de su gestión (como también se verifican en su delictivo desempeño empresario), prevaleció el éxito deportivo como activo para su imagen pública. Entonces, doblemente exitoso: fútbol y empresa. La comparación no vale como traspolación, sino como eco de una estrategia retomada desde otras condiciones y con otros medios. Ahí donde Perón se desmarca y desmarca al ejército de todo “sentimiento de ambición”, Macri dice “vengo para ayudarlos”;; mientras Perón diagnosticaba la degradación social y moral del Estado argentino y la política y anteponía “un auténtico sentido orgánico-social” en la búsqueda de redención patriótica, el aparato discursivo y mediático del Pro se empeña, también ante un panorama que lee caótico y degradante, en aferrarse a la ilusión de una “normalidad” autoevidente que dispensa de toda esa “palabrería” nacionalista a quien le quepa el guiño;; si Perón ofreció como en una suerte de transferencia sanguínea disciplina, camaradería, patriotismo, jerarquía y respeto, es decir, valores propios de la cultura militar, el desembarco de empresarios de alto rango en el esquema propuesto por el Pro cuenta también con su escala de valores, de la eficiencia al éxito individual, de la capacidad adaptativa a la aptitud para la competencia. Decíamos que Macri llegó de la mano del fútbol y la empresa a la política. Sin embargo, su traducción electoral tardó algo más en llegar. Fueron necesarios miles de millones en publicidad, marketing, sondeos de opinión, consultorías, operaciones mediáticas, compra de famosos y otras yerbas para acceder, primero a la jefatura de gobierno de la Ciudad, luego vender su gestión y blindarse mediáticamente ante los enormes desmanejos económicos e institucionales, casos de corrupción y formas del más rancio clientelismo político, para, finalmente, alcanzar el premio mayor que lo reconcilia con su padre, suerte de Al Capone del tercer mundo. Es que, en la mafia y la familia, que la tradición italiana hace coincidir, todo vale. ¿Cómo es posible, entonces, que tras haber gobernado durante dos mandatos seguidos la Ciudad de Buanos Aires y formar su espacio político con viejos zorros del PJ y una segunda generación del cantero menemista (Maxi Corach, Jorge Triacca h., Adrián Menem, entre otros), se sostenga algo de esa forma de “la llegada”? Esta vuelta la victoria electoral del empresario no está precedida ni por una década infame (que tampoco consideramos “ganada” sin más) ni por una irrupción histórica (ni 17 de octubre ni 2001), sino por un contexto con complejidad propia. Aceptando que no estamos en condiciones aun de comprenderlo satisfactoriamente, observamos que, por un lado se fueron tejiendo condiciones subjetivas como la creciente demagogia securitaria, ribetes antipolíticos, la confluencia multitudinaria con una determinada estética política de los medios, el consumo como forma de estar en el mundo… Por otro, se logró cierto consenso en torno a la demonización del gobierno kirchnerista que, en lugar de ser objeto de una crítica más o menos racional (que creemos necesaria), fue depositario de miedos y diversas formas del desprecio histórico hacia los sectores populares. Desde ese consenso, conquistado por el consenso ajustador que precedió al balotaje y del que los dos candidatos formaron parte, se sostiene que el país viene de un período autoritario, populachero, caótico, complaciente con el delito callejero tanto como con la corrupción estatal, confrontativo, dispendioso, etc. De modo que no le resultó complicado al Pro, esta vez junto a los restos más reactivos de la UCR y la Coalición Cívica, construirse como la contraimagen de ese demonio. Fue nuevamente el empresario, pero esta vez reacondicionado gracias a una suerte de cirujía estética publicitaria como alguien cercano al vecino que “está harto” y dueño de una espiritualidad que interpela individualmente y casi no necesita palabra (aunque sin imagen no es nada). Si algo faltaba para completar esa migración de la empresa al Estado, la designación de gerentes, empresarios e integrantes de fundaciones y Ong’s para ocupar cargos importantes completa el panorama. A la legitimación propia de la empresa como un mundo otro, se agrega la supuesta solidez técnica de los economistas pro-empresa. 1. Tecnocracia opaca La idea de una suerte de “supermundo técnico” como producto demiúrgico del capitalismo es en Martínez Estrada la punta de lanza para desentrañar las creencias que sustentan el mito de la técnica. En nuestras condiciones nos encontramos con un supermundo macroeconómico y financiero cuya comprensión debe serle disputada a quienes se pretenden sus técnicos predilectos. No se puede desconocer ni desatender su real dimensión. Es decir, hay grados de autonomización de logaritmos que exceden a la capacidad real de un ministro de economía de imprimir su voluntad bajo la forma de la regulación, ya que, en el caso argentino (pero no solo) las principales formas de acumulación y producción de valor están ligadas indiscerniblemente a eso sobre lo que no se tiene dominio (precios internacionales, moneda extranjera, pago de una deuda en alto porcetaje ilegítima, etc.). Y no basta, para atenuar su opacidad estructural, con machacar sobre la figura funesta de un juez encorvado del norte -recordemos, además, que fue el canje de deuda de 2005, construido por Prat Gay, Lavagna y Kirchner el que negoció la jurisdicción norteamericana-, ni descargar todo el problema sobre una nueva fauna enemiga -como si no fueran buitres la gran mayoría de los acreedores de una deuda demostradamente viciada de ilegitimidad. Estas liturgias inmediatistas valen menos, a la hora del análisis, que una declaración de la ONU -por cierto, desmedidamente festejada y capitalizada como imagen por el ex ministro de economía. El semblante político de los economistas convocados por el entrante gobierno del Pro dice más que las imágenes malévolas que todos nos complacemos en repudiar. Se trata de una apuesta por la opacidad ya arraigada en nuestro sistema económico y de la postulación de un sentido común que descansa en la supuesta capacidad técnica de los funcionarios todo lo que renuncia a comprender sobre sus condiciones históricas. El discurso que se refiere al prestigio y la solidez técnica sin más de los designados acredita en una idea que de distintas maneras recorre los surcos subjetivos de enterados y distraídos: que la macroeconomía se mueve por leyes naturales, sin punto de vista privilegiado. Sin embargo, las variables favoritas de estos cirujanos: inversiones extranjeras, tipo de cambio rentable, el humor de los mercados, el gasto público, etc., etc, configuran un plano de percepción y discusión importante, principalmente, para las empresas nacionales y multinacionales en condiciones oligopólicas, los bancos y los sectores con mayor capacidad de concentración de riqueza, y conclusivo, al punto de llevar a la impotencia, para las multitudes de a pie. Esas supuestas leyes naturales de la macroeconomía se sostienen en un punto de vista que pretende deslizarse con la frialdad de sus gestores y el secretismo de sus actores principales. No hay “técnicos” per se. En cambio, lo que necesitamos discutir es la materia misma de la discusión, tanto para mantener abiertos los significados de las políticas económicas, como para ubicar espacios reales de acción aun en un contexto de logaritmos autonomizados. Sin dudas, ni la ONU ni la propaganda partidaria son espacios que actúen en función de una comprensión distinta de la complejidad macroeconómica y, por lo tanto, que incidan en las posibilidades de cuestionar de raíz el macroeconomicismo que con desfachatez llegó a fines de los 70 –en dictadura– para quedarse. Un liberalismo que renueva sus formas de acumulación en el lenguaje popular con el agregado de la particula “Neo”, y que a pesar del hiato –ambiguo y de recomposición política– de los 80, cumplió su “ocupación plena” de los Estados latinoamericanos en los ’90, para ya no retirarse más de las políticas que condicionan la vida de millones de ciudadanos. Retomando la audacia de mencionar a los nuevos administradores del Estado argentino como “los que saben”, nos preguntamos: ¿Qué saben hacer los sólidos técnicos aclamados por los grandes medios de comunicación? ¿Qué trayectorias posibilitaron sus actuales lugares? ¿Con qué actores interactúan en su vida laboral y política y en qué trama están inmersos? ¿Cuáles son sus prácticas frecuentes y cuáles sus compromisos privados? El saber técnico, necesario en las democracias contemporáneas, siempre que suponga conocimientos sobre la inestabilidad de los territorios sobre los que opera, es decir, que no se sostenga en la ilusión de la “competencia perfecta” tan típica de la lengua macroeconómica, es, en realidad, una débil fuente de legitimación de los ministros elegidos. En su momento, Cavallo, tras haber demostrado sus dotes para producir, desde su lugar, daños a la escala de un país entero (1982), generó fascinación durante el primer mandato de Menem y la mirada cómplice de medios de comunicación, partidos políticos (principalmente el Partido Justicialista) y otros grupos de presión, contribuyó a alimentar su imagen relegando toda curiosidad por su pasado reciente (la última dictadura). El esquema se repitió durante el desastroso paso de la Alianza (recordemos que buena parte de los funcionarios de aquel gobierno asesino, aparte de continuador del peor menemismo, integra hoy el staff de gobierno). Ese modelo de saber técnico que vuelve con aires renovados, menos enfáticos y más “canchero”, es el de un saber más condicionado por su utilitarismo elitario que por las fuerzas más activas y dinámicas de la política argentina -que muchos llamarán “populares”, cuando otros piensan en los trabajdores y, en menor medida, en una multitud constituyente. Ni siquiera se trata de un modo de comprensión de la economía expuesto a la vigilancia ciudadana;; su núcleo irreductible, insistimos, está dado por su capacidad de conservar las posiciones dominantes y salvaguardar, cuando no aumentar, los privilegios de los principales sectores y elites político económicas, muchas de estas beneficiadas ya durante el último período, aunque no siempre consiguiendo la legitimidad necesaria y, en algunos casos, debiendo responder a controles estatales. Habrá que preguntarse incluso si ese saber técnico fetichizado, colocando en un primer plano la dimensión operativa de las medidas estatales, no logra mistificarlas -Cavallo, antes que técnico en economía, fue un monje negro que no pocos creyeron mago. Es decir, la aplicación de medidas económicas a escala de un ministerio o de un banco central, requieren de la mayor pericia, como cualquier otro campo que suponga variables complejas atinentes a la vida pública, pero el discurso tecnocrático, del cual forma parte un sentido común tranquilizado, va más allá al reemplazar la discusión sobre el sentido de un gabinete económico y sus medidas por la inteligencia técnica como un valor en sí mismo. Lo operativo se vuelve jerarquía, entonces los técnicos, en lugar de ocuparse de su modesta y noble tarea operativa, mandan, deciden cuál es la materia sobre la que se opera y cuáles son los términos de la discusión. En ese plano, la diferencia del gobierno entrante respecto del anterior es que éste pretende hacer sentido desde una imagen técnica de la política estatal, mientras que aquel, a pesar de haberse forjado también una opacidad técnica a contraluz de su voluntad pedagógica, lo hizo desde una imagen ideológica. Las idas y venidas operativas ocasionaron discusiones técnicas y hasta tecnicistas en el período anterior, pero ya desde el comienzo de este nuevo turno, el tecnicismo parece volverse la explicación última de diagnóstico y acción. Mientras el ex ministro y actual diputado Kicillof construye tal vez una candidatura venidera compensando y hasta potenciando su costado técnico -quienes lo siguen en las redes no se cansan de descansar en su supuesto saber- con carisma de rockero;; el actual ministro Prat Gay sobreactúa un semblante descontracturado a la hora de vender malas noticias de hoy como promesa de futuras buenas nuevas, invirtiendo la imagen burlona que muchos tienen del populismo: la propuesta es “hambre para hoy pan para mañana”. El rock tiene su eficacia, Charly García bajó un técnico de un hondazo con forma de carta pública. Pero cuando es el político el que deviene algo rockero, el umbral de la demagogia y hasta del ridículo no es tan preciso (el caso de Boudou es, de los decadentes, el más próximo en el tiempo). Dentro del rock también existe una discusión en torno al “virtuosismo” de los músicos, muchas veces contrapuesto al vuelo espiritual o la conexión del costado técnico de la música con las vísceras del mundo. Pero en ningún caso es la dimensión personal la que interesa, ya que bien sabemos de las tramas efectivas de relaciones que orientan los comportamientos ministeriales -y de las fuerzas cósmicas que insuflan el espíritu rockero-, se trata más bien de formas de personificación del saber técnico y de la economía misma. Prat Gay no tiene musicalidad, tiene, sí, la capacidad de anunciar ajustes como un técnico de nuevo tipo, uno que bien podría dar la mala nueva desde un cómodo asiento de avión, clase business, con una copa de champagne en la mano, justo antes del despegue en un viaje de “búsqueda” de capitales extranjeros. 1. El mito moderno: Deuda = Inversión Extranjera + Crecimiento. El libro La dictadura del capital financiero (Napoli, Perosino, Bosisio)[6], que analiza en profundidad la instalación durante la última dictadura de una lógica financiera, impuesta como “normalidad fraguada” y practicada como nuevo ordenamiento económico, señala con insistencia la importancia que tuvo para ese proceso la ocupación, por parte de los representantes de importantes corporaciones económicas, de puestos claves en el Estado. Estos actores, antes agentes de las principales firmas y asociaciones de empresarios y patronales, pasaban a controlar la política monetaria, el mercado de capitales, los asuntos agrarios y los bienes públicos. “Por ejemplo, el Consejo Empresario Argentino (CEA), presidido por Martínez de Hoz (también presidente de Acindar S. A.), se queda con el Ministerio de Economía. Otro caso es el de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), que ocupó la vicepresidencia del BCRA (Banco Central de la República Argentina). La presidencia del Central quedó en manos de quien había sido Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, Adiolfo Diz. Respecto del sector comercial, tenemos a su representante, Guillermo Walter Klein, dirigente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quien asumió la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica del Ministerio de Hacienda. En lo que respecta a las patronales del campo, el caso de Jorge Zorreguieta es más que claro: dirigente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), asumió como Subsecretario de Agricultura de la Nación, y luego como titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Además, presidió la Junta Nacional de Granos. (…) El Banco de la Nación Argentina (BNA), y ‘pagador oficial’ del Estado nacional, quedó en manos de Juan Ocampo, representante de los bancos privados y de un sector importante del agro, y accionista del Banco Ganadero…” De ninguna manera es posible seguir sosteniendo la idea de una simple “colaboración” civil de estos sectores con la dictadura, por eso el libro, en un esfuerzo por renombrar ese proceso habla de “dictadura militar corporativa”, para dar cuenta del carácter estructurante que tiene ese mapa ministerial en relación al armado económico y jurídico económico de los inetrcambios en el país. De ese modo, el momento más combativo de la clase obrera argentina, que había cumplido un periplo de luchas y organización de base muy intenso entre el Cordobazo y las jornadas de junio y julio de 1975, coincidentemente con un tipo de capacidad industrial instalada relativamente moderna, es doblemente desactivado mediante la represión sistemática, iniciada a fines de 1973, y que agudiza las peores metodologías entre 1976 y 1979, y mediante el desmantelamiento de la estructura productiva. Las elites económicas tuvieron su acumulación originaria financiera y consagraron toda una nueva legislación a sostenerla desde el Estado mismo. La capacidad de discusión que tuvieron estas elites económicas con los representates de la corporación militar que ocupó las estructuras ejecutivas del Estado argentino entre 1976 y 1983, es similar a la capacidad discursiva estructurante de los actuales corrimientos políticos hacia “los que saben”. Fueron aquellos técnicos, representates de las elites, sobre todo financieras, en extensas rondas de debates con los militares de la Comisión de Asesoramiento Legislativo (un grupo de 9 militares que reemplazó al Congreso Nacional durante el gobierno de facto de esos años) quienes desde su “saber técnico” propiciaron los cambios legislativos mas importantes para el sector financiero. A saber: la primera medida consistió en “descentralizar los depósitos”, es decir, vaciar al Banco Central de reservas y devolverlas a los bancos privados, para que dispusieran de esos activos (hasta ese momento cada depósito en un banco era remitido al Central para que este decidiera su destino en forma de inversión pública). Con la descentralización se obligó al Central a endeudarse y se dió poder de negociación a los bancos. La segunda medida de peso fue legitimar las inversiones extranjeras equiparándolas con las inversiones de capital nacional. Esto le permitió a un capital más dínámico y más fuerte (el extranjero) competir en igualdad de condiciones con el capital local, generando una fuga millonaria de activos en pocos años. La tercera y más polémica fue la redacción de una nueva Ley de Entidades Financieras que cambió la regulación del sistema financiero, dando amplio poder a los bancos, como la apertura indiscriminada de sucursales, la toma de depósitos garantizados en un 100% por el Estado (esto es: si el banco quebraba, la deuda con sus clientes la pagaba el Estado nacional… completa) y la posibilidad de fusiones de financieras para la creación de nuevas entidades con menos requisitos y menor regulación estatal. El impacto de estos cambios en la legislación, a la medida de “los que saben”, fue inmediato, pues creció y se hizo carne en el discurso cotidiano la idea de la deuda financiera (y el consecuente “arribo de capitales e inversiones”) como la promisoria capacidad de posibilitar un futuro al país. En sus efectos materiales objetivos (aunque no dudamos que los elementos discursivos no lo sean, pero de otro orden) la deuda pública del Estado nacional creció de manera exponencial, pero también creció la deuda de pequeños empresarios que en pocos años quebraron o dedicaron su capital productivo a la especulación financiera, en estas nuevas condiciones más rentable que cualquier otro negocio. Así, la creciente idea de Deuda = Inversión Extranjera + Crecimiento (los “capitales extranjeros que van a llegar…”, casi como un moderno mesías con los puños llenos de verdades) tomó cuerpo y condicionó, desde su forma de acumulación originaria financiera, cualquier intento productivista. No es menos cierto también, que este proceso, que ya lleva casi 40 años (las mencionadas leyes –de Inversiones Extranjeras y de Entidades Financieras– son del año 1977) es posible, entre otras cosas, gracias a dos cuestiones fundantes de la economía cotidiana: una compleja connivencia entre dirigencia política estatal (coyuntural, no importa el partido, aunque sí el lugar que ocupe en el Estado) y representantes de la elites financieras, que se financian mutuamente y en ambas direcciones;; y la vigencia de las leyes mencionadas, que ningún gobierno de la democracia quiso o pudo derogar. Entonces, un punto iniciático de la democracia recuperada en Argentina a partir de 1983, es que la política democrática misma se benefició con abundante legislación heredada de la dictadura, como la leyes financieras, o las leyes de privatización de empresas estatales –un invento de Videla/Martinez de Hoz–, que utilizaron con diversas intensidades las administraciones de Alfonsín, Menem y Kirchner. Otro punto sobresaliente de esta estructuración del discurso en base a la ecuación Deuda= Inversión Extanjera + Crecimiento, es decir, esta notable operación discursiva que pone en igualdad de términos el riesgo del cuerpo al endeudarse, con la promesa de un futuro promisorio, es que quienes ahora se presentan como los nuevos técnicos, “los que saben” en la administración PRO, no acudieron a ideas novedosas y siguen promentiendo como única forma de abrirnos un futuro, hipotecar ese mismo futuro en manos de un acreedor, que además es difuso y múltiple (pueden ser fondos de inversión, bancos, organismos de crédito internacionales;; da lo mismo mientras el “mesias/dinero” aterrice por un momento). Así las cosas, estos nuevos técnicos que vienen a “ayudar” porque saben y amasaron ya cada uno su fortuna, reflotan su histórica receta, fdemostarda en pasos históricos: 1. Cuando les tocó administrar el Banco Central en los 80 (Carlos Melconian) ya en democracia, lo endeudaron hasta la posibilidad de default;; 2. Cuando intervinieron en la gran crisis del 2001 (Federico Sturzenegger) otra vez apostaron al endeudamiento, pero esta vez lograron que Argentina (con un PBI impensado para su cantidad de habitantes) entre finalmente en default, implicando un negocio millonario no solo para los acreedores, sino para los negociadores de esas acreencias, que ganaron millones solo en la transacción con el viejo truco de la intermediación –dicho sea de paso, Sturzenegger sigue procesado por su actuación junto a Cavallo. Actualmente, recuperan sus lugares en la cúspide del Estado y vuelven a la misma fórmula, transformando las letras del tesoro –que son intangibles por ley- en títulos que pueden venderse al mercado de capitales a cambio de la promesa de más capitales (es decir más deuda) a una tasa altísima para la Argentina y con una gigantesca comisión para los negociadores (operadores financieros “que saben” de estos ejercicios contables, opacos para la gran mayoría, hasta que un básico género de conocimiento es excitado por la suba de precios de los gastos cotidianos). Es así que el endeudamiento público, como se señala en el Informe del diputado Claudio Lozano tras su labor en la impedida Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación (Ley 26.984), benefició “la acumulación financiera de un conjunto reducido de grupos empresarios locales y extranjeros a costa del desempleo creciente y la destrucción de significativas porciones del entramado productivo fabril.” Al mismo tiempo, no son pocas las empresas o grupos económicos que, beneficiados por la escandalosa estatización de sus deudas durante la última dictadura, mantienen hoy conservando total o parcialmente su forma original, posiciones privilegiadas en la economía argentina. Por ejemplo, Socma (de los Macri), Pérez Companc, Loma Negra, Ledesma, Fiat, Arcor, Banco de Galicia, Alpargatas, Fate, son algunas de las 67 que forman hoy parte de la cúpula empresarial. ¿No nos debemos como país una férrea investigación de la trama empresarial-estatal para evaluar el comportamiento de los actores, el robo estructural legalizado y los efectos concretos en el deterioro de la participación de las mayorías de la riqueza que los cuerpos generan? 1. El comienzo abierto para los ignorantes. Nos queda quizas, una de las preguntas mas incómodas sin resolver, pues la política contemporánea ya no fuerza voluntades multitudinarias, desde un barro que nos instigue a resolver cómo transformamos desde la cultura ordenada del cuartel, a través de un lider “recto y disciplinado”, a un Estado corrompido por el deseo de pocos. La política contemporánea y pos 2001, se nos presenta como mistificación y engaño, curiosamente compartidos por multitudes menos homogéneas que las de aquel barro (ahora múltiples y polifónicas, pero no por eso menos parecidas a las anteriores en sus gestos de intolerancia brutal) y nos enseña, a ignorantes conspicuos como quienes tratamos de enteder el mundo PRO y las fibras sensibles que lo alimentan, que la ficción actual (la de la última década) ha sido algo engañosa y perceptiva, contenedora y permisiva, y promotora de los sucedáneos de la hora. La gestión de “los que saben”, al ritmo de una cumbia no arrepentida, se construyó en paralelo a la gestión anterior, intuyendo dónde machacar, avizorando dos fuentes anímicas de las agotadas multitudes: cansansio y necesidad. La gestión de la obviedad tranforma la política en el sentido común mismo, y, contrariamente a lo que se cree desde una desconfianza popular gastada, convierte a la política en un espacio de lo más transparente, cínicamente prístino: “le debo crrer al que miente, sabiendo que miente, ya que, al fin de cuentas, lo creo más efectivo en relación a mi cansancio y necesidad”. Así, la política, que se presentaba opaca por tratarse de una cuestión de elites, se presenta clara, transparente, obscena;; y la economía, que se anuncia con la claridad de un dueño de empresa “descontracturado”, se vuelve cada vez más opaca soportándose en la ecuación que vende gato por liebre (o deuda por futuro, que es más o menos lo mismo). Si el enorme ensayista y pedagogo sanjuanino soñó con elites que discutían de política entre sí (sin dar lugar a la despreciada chusma) mientras garantizaban la educación del “soberano”, y la economía consistía simplemente en que todos trabajaran sin más (en parte era ese el cometido de la escuela);; nuestro equipo PRO, libera al “soberano”, que sabe mucho lo cotidiano -así se fortalece el régimen de la obviedad-, de la necesidad de eduación o trabajo, ya que solo le cabe esperar la ayuda de los nuevos administradores, para mejorar su calidad de vida, es decir, de consumo. Una forma más de “magia” que hasta ahora, como dijimos antes, solo Cavallo había logrado impregnar alrededor de su figura. La zonza idea de que los empresarios adinerados que se pasan del otro lado del mostrador se mantendrán lejos de toda tentación económica e inmunes al pecado de corrupción, se cae antes de llegar a sostenerse. Los grandes grupos económicos, a diferencia de la mayoría de las Pymes y emprendimientos de pequeños agentes económicos, amasan sus fortunas en gran medida gracias a su complicidad con la defraudación estatal y gracias al peso que tienen para orientar a su favor medidas de gobierno y hasta leyes, contando también con el beneplácito de estructuras enquistadas en el poder judicial. El hecho de que haya castas dirigenciales de la política que se enriquecen gracias a sus cargos en todos los niveles, no conduce en ningún caso a la idea de que el millonario “no va a robar”, como imprudentemente se repite a veces en la calle. ¿Pero alguien cree realmente en esas zonceras, o se trata de un sobreentendido pornográfico por el que todos se hacen los giles como regodeándose en el sostenimiento de lo insostenible? La política es permanentemente presentada como una telenovela, con sus historias de vida y sus dramas menores. Una entrevista al actual presidente no pasa de una nota de la revista Caras. Los periodistas que se resgaban las vestiduras le hacen la corte sumisa y gozosamente al nuevo gobierno que se confunde directamemte con su patrón. ¿No era ese tipo de vínculo el que cuestionaban? ¿Será que se sentían resentidos por excluidos? Son, sí, una pata fundamental del régimen de la obviedad, de la opinología que expurga toda aspereza real en la máquina de producir autoevidencias. El hecho de que buena parte de las elites empresarias busquen tomar posesión directa de los resortes estatales es un dato histórico significativo de la hora, en tanto completa definitivamente las prácticas que estos grupos mantienen fuera del Estado. Ocupar los dos lados del mostrador es un ambicioso proyecto que solo durante la última dictadura habían logrado desplegar. En ese sentido, el soso discurso filantrópico o la “vocación de servicio” son las muletillas de la, aunque cantada, inconfesable voluntad de expansión de un régimen de vida fundado en la acumulación originaria financiera, la jerarquización del individuo-empresa exitoso, la disolución del lazo político en la trama social, la capitalización por unos pocos de los rasgos inventivos del común, el retorno de la renta pura y dura como control territorial y la flexibilización total de las condiciones laborales, el endeudamiento a todo nivel y la policialización de la vida como formas de administración del conflicto. Todo esto suena a demasiado, sin embargo, no hay claros titiriteros, ni malvados de capa negra ni estereotipos, a la Eisenstein, del cerdo capitalista, o si los hubiera, no serían más que expresiones de formas de relación más complejas de las que formamos parte y, para colmo de complejidades, algunas transitaron el período que pasó con total comodidad. Finale ¿Qué se movía y qué se movió de los enlaces transversales entre cuerpo a cuerpo barrial, discurso político, redes económicas y afectivas, lenguaje de la calle? ¿Qué quedará de la batalla imaginaria entre el que se planta en la explotación como modo de vida (“me rompo el culo”), con la consecuente tranquilidad propietaria aun en el mínimo umbral de capacidad económica, y el considerado vago, derrochón, fiestero, reacio a las codificaciones que pesan sobre su forma de vida? ¿Qué alianzas se tejerán entre este nuevo populismo blanco y el temor y temblor barrial? No sabemos qué cumbia nos espera, ni siquiera supimos bailar la que pasó. Revisamos lo recién escrito y encontramos excesiva confianza en “el punto de vista de la lucha”… Una confianza todavía, en algún punto, moral. ¿Seremos carne de piña de trapito?[7] Tal vez, algunos cachetazos más adelante, logremos reavivar la pluma -que es lo que por ahora nos salva de la normalidad apestosa- para nombrar lo que hoy no podemos. Por ahora, vemos al monstruo desnudo en una época en que desnudar al rey no significa nada… y la demonización, eficaz hasta hace poco, puede ir perdiendo fuerza y sentido. ¿Qué fuerzas nos quedan y qué vientos removerán los espíritus atentos? Porque, al parecer, ignorantes por vocación, sólo nos queda nuestra atención. [1] Pablo Hupert. El Estado posnacional. Más allá de kirchnerismo y antikirchnerismo. Buenos Aires: Quadrata – Pie de los Hechos, 2015. [2] En una de sus últimas entrevistas públicas, sostuvo con sorna lo siguiente: “Macri tiene tantas posibilidades de ser presidente de Argentina, como yo de ser emperador de Japón”. Vaya nuestra titulación respetuosa para Laclau. [3] http://www.lapoliticaonline.com/nota/95306/ [4] Eliseo Verón, Silvia Sigal. Perón o muerte. Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista. Buenos Aires: Legasa, 1986. [5] Recomendamos el capítulo “1930: la mirada del testigo” de Horacio González. Perón. Reflejos de una vida. Buenos Aires: Colihue, 2008. [6] Beuno Napoli, Celeste Perosino, Walter Bosisio. La dictadura del capital financiero. Buenoas Aires: Quadrata – Continente/Peña Lillo, 2014. [7] http://www.minutouno.com/notas/1466564-video-este-es-el-trapito-que-noqueo-u n-joven-san-martin
© Copyright 2026