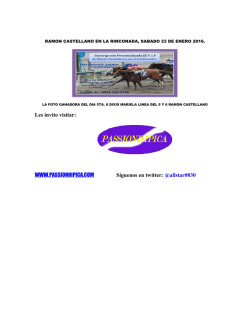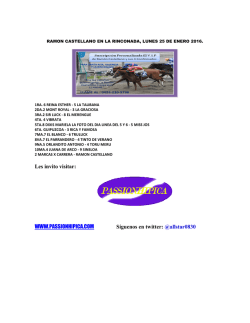“y después, lo estaban mirando a la rana” La competencia
Universidad de Concepción Dirección de Postgrado Facultad de Humanidades y Arte Programa de Doctorado en Lingüística “y después, lo estaban mirando a la rana” La competencia lingüístico-comunicativa del castellano en escolares de una comunidad bilingüe mapuche/castellano. ALDO GUILLERMO OLATE VINET CONCEPCIÓN-CHILE 2012 Profesor Guía: Mónica Véliz de Vos Dpto. de Español, Facultad de Humanidades y Arte Universidad de Concepción A Nicole, una mujer brillante A Rosa, sinónimo de paciencia y perseverancia A Josefa, una personita traviesa y soñadora 2 Agradecimientos Quisiera agradecer a toda la comunidad de Isla Huapi, a las papay, a los chachay, a los peñi y a las lamngen. Especialmente a los pichi wentru y a las pichi domo. Al profesor Painecura, de la escuela Ruca Raqui, a su director y a todos los colegas y auxiliares que trabajan allí. A mi maestra, Mónica Véliz, quien me enseñó la escritura, la discusión y la autocrítica. A mis amigos, quienes siempre me proveyeron de ideas refrescantes y originales. A mi esposa, Nicole, quien soportó estoicamente este largo proceso y evaluó crítica y sinceramente este estudio. A mi madre, por su amor incondicional y su confianza plena. A Josefa, mi hija, por su entusiasmo y constante preocupación. Finalmente, agradezco a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT) por la beca de estudios doctorales otorgada para desarrollar esta investigación 3 ÍNDICE GENERAL Índice de Cuadros Índice de Figuras Abreviaturas y siglas Introducción 12 13 14 16 PRIMERA PARTE: MARCO DE REFERENCIA Capítulo 1. Planteamiento del problema 1.0. El problema y la justificación de la investigación 1.1. Las preguntas generales de nuestra investigación 1.2. Objetivos de la investigación 1.2.1. Objetivos generales 1.2.2. Objetivos específicos 1.3. Supuestos o hipótesis de trabajo preliminares 1.4. Variables dependientes e independientes 1.5. Viabilidad de la investigación 23 26 27 28 29 30 31 32 Capítulo 2. Desarrollo del lenguaje y competencia lingüístico-comunicativa 2.0. Introducción 2.1. Adquisición y desarrollo del lenguaje. Perspectivas generales 2.1.1. Generalidades sobre las perspectivas psicológicas de adquisición y desarrollo 2.1.1.1. Conductismo. 2.1.1.2. Constructivismo. 2.1.1.2.1 Constructivismo cognitivo. 2.1.1.2.2. Bruner y el habla del niño. 2.1.1.2.3. Modularización progresiva 2.1.2. Generalidades sobre las perspectivas lingüísticas de adquisición y desarrollo 2.1.2.1. Formalismo Chomskiano 2.1.2.2. Teorías semántico-cognitivas 2.1.2.3. Enfoques interactivo-cognitivos 2.1.2.4. Teorías sociolingüísticas 2.2. Fundamentos teóricos del desarrollo del comportamiento lingüísticocomunicativo 2.2.0. Marco general 2.2.1. Vygotski y la psicología soviética 2.2.1.1. Conceptos y definiciones generales 2.2.1.1.1. Desarrollo y cognición 2.2.1.1.2. Internalización y externalización 34 36 39 39 41 42 45 48 51 51 54 56 58 61 61 62 62 62 63 4 2.2.1.1.3. Pensamiento y lenguaje 2.2.1.1.4 .El desarrollo del lenguaje desde el enfoque Vygotskiano 2.2.1.1.4.1. Significado y comunicación 2.2.1.1.4.2. Desarrollo del lenguaje 2.2.2. Adquisición y desarrollo del lenguaje basado en el uso 2.2.2.1. La comunicación y los símbolos lingüísticos 2.2.2.2. Gramaticalización, teoría basada en el uso y gramática universal 2.2.2.3. Adquisición socio-pragmática y cognitiva del lenguaje 2.2.2.4. Ontogenia y desarrollo del lenguaje 2.2.3. Una breve mirada sociolingüística y etnográfica 2.2.3.1. El Entorno lingüístico inicial. Input, uso y función de la lengua y/o registro 2.2.3.2. Socialización temprana y desarrollo lingüístico 2.2.4. Una breve conclusión 2.3. Competencia lingüístico-comunicativa en el marco del desarrollo infantil 2.3.1. El texto narrativo 2.3.1.1. Desarrollo de la narración. Una discusión breve 2.3.1.2. La competencia narrativa 2.3.1.3. Caracterísitcas del texto narrativo 2.3.2. La microestructura textual. 2.3.2.1. Competencia narrativa y estrategias de producción textual 2.3.2.2. Gramática de la coherencia referencial 2.3.3. La competencia léxica 2.3.4. El desarrollo de la sintaxis y la complejidad sintáctica 2.3.4.1. El desarrollo sintáctico infantil 2.3.4.2. El estudio de la Complejidad Sintáctica. Algunos enfoques 2.3.4.2.1. Estudios sobre complejidad sintáctica 2.3.4.2.1.1. Complejidad sintáctica en el marco de la teoría generativista 2.3.4.2.1.2. Complejidad sintáctica en el marco de teorías cognitivo-funcionalistas 2.3.4.2.1.3. Complejidad: ¿modelo generativista o modelo interactivo-funcionalista? 2.4. Recapitulación 64 65 65 67 69 71 73 74 78 84 85 87 88 90 91 92 93 94 94 94 96 99 101 101 105 107 107 109 114 115 Capítulo 3. El español en contacto: antecedentes históricos, sociales y lingüísticos 3.0. Introducción 3.1. Diglosia y ámbitos de uso 3.1.1. Diglosia. Discusión general 3.1.2. Ámbitos de uso 3.2. Bilingüismo social 3.2.1. Bilingüismo 3.2.2. Factores cognitivos en el bilingüismo social 3.2.3. Tipologías del bilingüismo 3.2.3.1. Situaciones bilingües heterogéneas en América 116 117 117 120 123 123 125 126 127 5 3.3. Bilingüismo y contacto lingüístico en Latinoamérica. La lengua española en interacción 3.3.1. Algunos estudios del español en contacto 3.3.1.1. El español en contacto 3.3.1.1.1. El español en contacto con el quechua y el aymara 3.3.1.1.2. El español en contacto con el maya 3.3.1.1.3. El español en contacto con el guaraní 3.3.1.1.4. El español en contacto con el náhuatl 3.3.1.1.5. El español en contacto con el mapudungun 3.3.1.2. Síntesis 3.4. Castellano/mapudungun en contacto. Revisión crítica de la bibliografía 3.4.1. Estudios descriptivos del castellano de contacto 3.4.2. Estudios del castellano en interacción 3.4.3. Discusión y comentarios 3.4.4. Nuestra propuesta. Una visión integrada 3.4.4.1. Rasgos morfosintácticos del castellano de contacto. Una reinterpretación 3.5. Comunidades de habla, interacción lingüística y contactología 3.5.1. Las comunidades de habla y las comunidades lingüísticas 3.5.1.1. Comunidades de habla. Una tipología 3.5.1.2. Comunidades de habla grandes y pequeñas 3.5.1.3. Adecuación metodológico-etnográfica. Limitaciones y representatividad de las muestras de campo 3.5.2. La interacción lingüística 3.5.2.1. Ámbitos de uso y eventos comunicativos 3.5.2.2. Transmisión intergeneracional 3.5.2.3. Temas de conversación 3.5.3. La lingüística del contacto (contacto lingüístico) 3.5.3.1. Definición del concepto 3.5.3.2. El problema del contacto 3.5.3.3. Perspectivas: Inmanentismo, normativismo y externismo 3.5.3.4. Formas de contacto y transmisión de elementos 3.5.3.5. La permeabilidad de los sistemas y el cambio lingüístico. El nivel morfosintáctico 3.5.3.6. El cambio y contacto lingüístico desde la perspectiva de Thomason y Kaufman 3.5.3.7. La teoría de la difusión de rasgos 3.5.3.8. La teoría de la replicación gramatical de Heine y Kuteva 3.5.3.9. Síntesis: contacto lingüístico, cambio lingüístico y permeabilidad 128 130 131 131 132 132 133 134 136 136 136 142 143 143 145 148 148 149 150 150 151 153 156 157 158 158 158 160 162 163 164 166 168 171 Capítulo 4. El tipo lingüístico mapuche y el tipo lingüístico español 4.0. Introducción 4.1. Tipología lingüística. Fundamentos teóricos 4.1.1. La tipología según Givón 173 174 174 6 4.1.1.1. Función del lenguaje: representación y comunicación del conocimiento. El rol de la gramática 4.1.1.2. Gramática clausal 4.1.1.3. Bases funcionales de la tipología gramatical 4.1.1.4. Categorización y prototipos. 4.1.1.5. Ideas generales de la gramática tipológico-funcional de Givón 4.1.1.5.1. Palabras y cláusulas 4.1.1.5.2. Clases de palabras y criterios de análisis 4.1.1.5.2.1. El nombre: criterio semántico, sintáctico y morfológico. 4.1.1.5.2.2. El verbo: criterio semántico, sintáctico y morfológico. 4.1.1.5.2.2.1. El verbo, núcleo semántico y sintáctico de la cláusula 4.1.1.5.2.3. Codificación implícita y explícita de categorías gramaticales. 4.1.2. La tipología según Comrie. Fundamentos teóricos generales 4.1.2.1 Tipología morfológica 4.1.2.2. Pragmática y roles semánticos en la tipología lingüística 4.1.2.2.1 Roles semánticos 4.1.2.2.2. Roles pragmáticos 4.1.2.2.3. Funciones sintácticas 4.1.2.3. Tipología del orden de los constituyentes 4.1.2.4. Alineamiento morfosintáctico 4.1.2.5. Indexación 4.1.3. Otras nociones vinculadas a la tipología 4.1.3.1. Transitividad 4.1.3.2. Funciones sintácticas 4.1.3.3. Gramaticalización 4.2. Estructuras lingüísticas del mapudungun y del castellano. Una revisión comparativa de los sintagmas nominal y verbal 4.2.1. Introducción 4.2.2. Tipología: mapudungun y castellano. 4.2.2.1. Morfología 4.2.2.2. Orden de constituyentes 4.2.2.3. Alineamiento morfosintáctico 4.2.2.3.1. Paralelismos entre cláusulas intransitivas y transitivas 4.2.2.3.2. Paralelismos entre cláusulas transitivas y ditransitivas 4.2.2.3.3. Indexación y/o concordancia 4.2.3. El nombre y el verbo mapuche. Descripción según forma, función y significación 4.2.3.1. La lengua mapuche. Situación geográfica y adscripción genética 4.2.3.2. El nombre mapuche 4.2.3.2.1. Forma y función 4.2.3.3. El verbo mapuche 4.2.3.3.1. Forma y función 4.2.3.3.2. Temas verbales simples y complejos 4.2.3.3.3. Margen verbal obligatorio y margen verbal opcional. 175 177 179 181 183 183 183 185 187 189 190 191 192 194 194 195 195 196 196 199 200 200 202 202 203 203 204 204 207 208 209 209 211 215 215 216 216 221 221 221 223 7 4.2.4. El nombre y el verbo español. Descripción según forma, función y significación 4.2.4.1. La lengua española. Situación geográfica y adscripción genética 4.2.4.2. El nombre, su forma y función. 4.2.4.3. El verbo forma y función 4.3. Breve síntesis. Tipología, contacto y desarrollo del lenguaje en situaciones de convergencia 232 232 233 236 238 SEGUNDA PARTE: LA INVESTIGACIÓN Capítulo 5. La investigación 5.0. Introducción 5.1. Una investigación descriptiva. Definición general 5.2. Diseño general de la investigación 5.3. Trabajo de campo 242 245 245 247 Capítulo 6. Resultados investigación sociolingüística 6.0. La investigación sociolingüística 6.1. Método 6.1.1. Configuración de la muestra 6.1.2. Tamaño de la muestra 6.1.3. Categorías de análisis y variables 6.1.4. Recolección de los datos, instrumentos y técnicas de aplicación 6.1.4.1. Instrumentos 6.1.4.2. Recolección de los datos y técnicas de aplicación 6.1.4.3. Procedimientos de análisis 6.2. Análisis de resultados: interacción lengua mapuche y lengua castellana 6.2.1. Eventos y lugares de uso 6.2.2. Transmisión intergeneracional 6.2.3. Temas de conversación y géneros discursivos en interacción 6.2.4. Breve discusión y caracterización de la situación presentada 6.3. Análisis de resultados: interacción castellano “estándar” y castellano rural (‘acampao’) 6.3.1. Eventos y lugares de interacción 6.3.2. El registro ‘acampao’, su interacción y uso. 6.3.3. Breve discusión 6.4. Discusión general. Similitudes y diferencias en la interacción de las variedades rural bilingüe y monolingüe 6.4.1. Caracterización de dinámicas de interacción sociolingüística en las comunidades rurales estudiadas. 6.4.2. A modo de cierre 249 250 250 252 253 254 254 256 256 257 257 263 271 275 278 278 281 286 288 290 294 8 Capítulo 7. Resultados investigación psicolingüística 7.0. La investigación psicolingüística 7.1. Método 7.1.1. Configuración y tamaño de la muestra 7.1.2. Categorías de análisis y variables 7.1.2.1. Categorías análisis cuantitativo 7.1.2.2. Categorías de análisis. Nivel microestructural y complejidad sintácticodiscursiva 7.1.2.2.1. Nivel microestructural 7.1.2.2.2. Complejidad sintáctico-discursiva 7.1.3. Recolección de los datos, toma de muestras, instrumentos y técnicas de aplicación 7.1.3.1. Instrumentos 7.1.3.2. Recolección de los datos, toma de muestra y técnicas de aplicación 7.1.3.3. Procedimientos de análisis cuantitativo 7.1.3.3.1. Procedimiento de análisis: procesamiento de datos en TRUNAJOD 7.1.3.3.1.1. Criterios de edición de las narraciones para análisis con TRUNAJOD. 7.1.3.3.2. Procedimientos de análisis: microestructura textual. 7.1.3.3.2.1. Criterios de edición 7.1.3.3.3. Procedimientos de análisis: complejidad sintáctico-discursiva 7.1.3.3.3.1. Criterios de edición 7.2. Resultados y análisis 7.2.1. Competencia lingüístico-comunicativa 7.2.1.1. Dimensión léxica 7.2.1.1.1. Resultados índices del nivel léxico 7.2.1.1.1.1. Comparación intragrupal e intergrupal: Nivel escolar 7.2.1.1.1.2. Comparación general: Procedencia 7.2.1.2. Dimensión sintáctica 7.2.1.2.1. Resultados índices del nivel sintáctico 7.2.1.2.2.1. Comparación intragrupal e intergrupal: Nivel escolar 7.2.1.2.2.2. Comparación general: Procedencia 7.2.1.3. Discusión general 7.2.2. Microestructura textual 7.2.2.1. Organización referencial 7.2.2.1.1. Estrategias de mantención del referente 7.2.2.1.1.1. Comparación intragrupal e intergrupal: Nivel escolar 7.2.2.1.1.2. Comparación general: Procedencia 7.2.2.1.2. Estrategias de cambio del referente 7.2.2.1.2.1 Comparación Cambio del referente intragrupal e intergrupal: Nivel escolar 7.2.2.1.2.2. Comparación general: Procedencia 7.2.2.1.3. Mantención/continuidad versus cambio/discontinuidad referencial 7.2.2.1.4. Organización referencial paciente 296 298 298 301 302 305 305 309 312 312 312 313 313 314 315 316 316 317 318 318 318 318 318 322 325 325 325 328 331 333 333 334 334 337 339 339 341 343 343 9 7.2.2.1.4.1. Organización referencial paciente: Nivel escolar 7.2.2.1.4.2. Organización referencial paciente: Procedencia 7.2.2.1.5. Progresión y quiebres. La ambigüedad referencial 7.2.2.1.5.1. Ambigüedad referencial: Nivel escolar 7.2.2.1.5.2. Ambigüedad referencial: Procedencia 7.2.2.1.6. Discusión 7.2.2.2. Conexión 7.2.2.2.1. Uso de ‘y’ protocoordinador 7.2.2.2.1.1. Uso de ‘y’ protocoordinador: Nivel Escolar 7.2.2.2.1.2. Uso de ‘y’ protocoordinador: Procedencia 7.2.2.2.1.3. Breve discusión 7.2.2.2.2. Conectores temporales 7.2.2.2.2.1 Conectores temporales: Escolaridad 7.2.2.2.2.2. Conectores temporales: Procedencia 7.2.2.2.2.3. Breve discusión 7.2.2.2.3. Conectores causales 7.2.2.2.3.1. Conectores causales: Escolaridad 7.2.2.2.3.2. Conectores causales: Procedencia 7.2.2.2.3.3. Breve discusión 7.2.2.2.4. Conectores adversativos 7.2.2.2.4.1. Conectores Adversativos: Escolaridad 7.2.2.2.4.2 Conectores Adversativos: Procedencia 7.2.2.2.5. Discusión. Conexión 7.2.2.4. Discusión final: microestructura textual 7.2.3. Complejidad sintáctico-discursiva 7.2.3.1. Complejidad sintáctica a nivel oracional 7.2.3.1.1. Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial 7.2.3.1.1.1. Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial: Escolaridad. 7.2.3.1.1.2. Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial: Procedencia 7.2.3.1.1.3. Comentarios 7.2.3.2. Complejidad sintáctica a nivel discursivo. Parataxis e hipotaxis 7.2.3.2.1. Organización discursiva inter-clausular. Análisis de la arquitectura clausular 7.2.3.2.2. Comentarios finales. Complejidad sintáctica y arquitectura interclausular 7.3. Consideraciones finales. La competencia lingüístico-comunicativa 343 344 346 347 350 352 355 357 358 360 363 364 365 367 371 373 374 376 378 379 380 382 383 386 390 390 390 391 393 395 396 397 420 422 Capítulo 8. La descripción lingüística 8.0. La investigación lingüístico-descriptiva 8.1. Preámbulo 8.2. El estudio 8.3. Método 428 428 429 431 10 8.3.1. Configuración de la muestra 8.3.2. Tamaño de la muestra 8.3.3. Categorías de análisis y variables 8.3.3.1. ‘LO’ invariable 8.3.3.2. Las perífrasis durativas, continuativas y progresivas: ‘ESTAR+GERUNDIO’ 8.3.4. Recolección de los datos, instrumentos y técnicas de aplicación 8.3.4.1. Instrumentos 8.3.4.2. Recolección de los datos y técnicas de aplicación 8.3.4.3. Procedimientos de análisis 8.4. Análisis de estructuras y discusión 8.4.1. El ‘LO’ invariable 8.4.1.1. Resultados y descripción 8.4.1.2. Discusión e interpretación 8.4.2. Perífrasis de progresivo 8.4.2.1. Descripción y análisis 8.4.2.2. Discusión e interpretación 8.5. Comentarios generales 431 431 431 432 433 435 435 435 436 436 436 436 438 448 448 448 455 Capítulo 9. Conclusiones y proyecciones 9.0 Breve ejercicio de razonamiento 9.1. La investigación. Reflexiones, consideraciones y proyecciones 9.1.1. Discusión general 9.1.2. Conclusiones y reflexiones 9.1.3. Proyecciones 9.2. Limitaciones metodológicas 9.3. ¿Tiene valor este estudio? 457 460 460 465 471 472 475 Referencias Bibliográficas 477 Anexos 492 Retomando la tesis de Lenz Críticas al normativismo y al inmanentismo desde una perspectiva interactiva y funcional Narraciones escolares urbanos Narraciones escolares rurales Narraciones escolares mapuches Cuestionario sociolingüístico interacción mapuche-castellano Cuestionario sociolingüístico interacción castellano del campo-castellano formal 492 496 501 507 510 516 524 11 ÍNDICE DE CUADROS Cuadro 1 Cuadro 2 Cuadro 3 Cuadro 4 Cuadro 5 Cuadro 6 Cuadro 7 Cuadro 8 Cuadro 9 Cuadro 10 Cuadro 11 Cuadro 12 Cuadro 13 Cuadro 14 Cuadro 15 Cuadro 16 Cuadro 17 Cuadro 18 Cuadro 19 Cuadro 20 Cuadro 21 Cuadro 22 Cuadro 23 Cuadro 24 Cuadro 25 Cuadro 26 Cuadro 27 Cuadro 28 Cuadro 29 Cuadro 30 Cuadro 31 Cuadro 32 Cuadro 33 Cuadro 34 Cuadro 35 Cuadro 36 Cuadro 37 Cuadro 38 Cuadro 39 Cuadro 40 Cuadro 41 Cuadro 42 Cuadro 43 Objetivos de la investigación Rasgos del nivel morfosintáctico reportados por los especialistas Clasificación de rasgos del nivel morfosintáctico del castellano de la comunidad. Propuesta. Sobrecodificación y subcodificación de dominios gramaticales Criterios semánticos generales de las clases de palabras Rasgos semánticos del nombre Criterios semánticos, sintácticos y funcionales del nombre Criterios semánticos, sintácticos y formales del verbo Índices y matriz de fusión y síntesis en la tipología morfológica Matriz de relación de control para la valencia verbal Parámetros de orden de constituyentes oracionales y a nivel de la frase nominal Tipología morfológica mapudungun/castellano Paralelismos entre cláusulas intransitivas y transitivas Marcas de formas directas e inversas en mapudungun Procesos derivativos en el nombre mapuche Pronombres demostrativos de la lengua mapuche Sistema de pronombres posesivos de la lengua mapuche Concatenación radical en el verbo mapuche Paradigmas verbales finitos de la lengua mapuche Formas directas e inversas 1>3 y 3>1 Concordancia de género y número en las clases de palabras Estructura del verbo de la lengua castellana Estudios que componen la investigación Ejercicios de comparación Diseño general de la investigación Criterios de inclusión Variables extralingüísticas del estudio sociolingüístico Procedimientos de análisis interactividad lingüística Uso del castellano y del mapudungun entre los integrantes de la comunidad Uso del castellano estándar y del acampao entre los integrantes de la comunidad Configuración muestra psicolingüística Matrícula 2010 escuela municipal Ruca Raqui Matrícula 2010 escuela municipal G-1171 La Generala La muestra Resumen unidades de análisis desempeño lingüístico Resumen unidades de análisis. Nivel microestructural Resumen unidades de análisis. Complejidad sintáctico-discursiva Procedimientos análisis de datos intra e intergrupales con programa TRUNAJOD Procedimientos análisis de datos intra e intergrupales. Microestructura Comparación intergrupal de narraciones Esquema comparativo Matriz de rasgos de persona satélite 3ª paciente y ‘lo’ invariable Matriz de rasgos forma progresiva 12 ÍNDICE DE FIGURAS Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5 Figura 6 Figura 7 Figura 8 Triángulo comparativo Dinámica interactiva Factores que influencian el desarrollo de la competencia situada Estructura del verbo mapuche Estructura global del verbo mapuche Morfemas gramaticales que afectan al sintagma nominal Esquema general del fenómeno Continuo de usos de lenguas y variedades en los contextos estudiados 13 ABREVIATURAS Y SIGLAS A Acus Adj ADV Agente Acusativo Adjetivo Complemento adverbial Indef Ind INS Lex Indefinido Indicativo Instrumento Lexema ADY AND APL Art Asp ATRI Adyacente Andativo Aplicativo Artículo Aspecto Atributo LOC M MAN Masc MR NEG Locativo Modo Manera Masculino Mantención referente Negación BEN CAS NOM NUC Nominativo Núcleo CC CIS Cl COMP Benefactor Causativo Complemento circunstancial Cislocativo Cláusula Compañía NUM O OD OI Numeral Oración Objeto directo Objeto indirecto CONT CR CV Continuativo Cambio referente Concordancia verbal DAT Dativo Def DET Definido Determinante EST ENDO ENDO: ADJ ENDO:ADV Fem Estativo Endotaxis Anidada adjetiva Anidada adverbial Femenino Forma nominal PAC PAR PAR-S:YUX PARS:CooSI PARS:CooSD PAR-As PARAs:CComp PAR-As:VE PAS Pos Pl Plur Paciente/argumento transitivo Parataxis Parataxis simétrica yuxtapuesta Parataxis simétrica coordinada sujeto idéntico Parataxis simétrica coordinada sujeto distinto Parataxis asimétrica Parataxis asimétrica en función de complemento Parataxis asimétrica con verbo elidido Pasiva Posesivo Plural Pluralizador PRO PV R REF REP S Progresivo Perífrasis verbal Recipendiario/Argumento ditransitivo Recíproca/refleja Reportativo Sujeto/argumento único Sing Singular Sintagma nominal Sub Subordinación Subadj Subordinada adjetiva FN Fpr H no h HAB HIPO HIPO:SUST HIPO:ADVl HIPO:ADJ HIPO:ADVt HIPO:ADVm Forma Pronominal Humano no humano Habitual Hipotaxis Subordinada sustantiva Subordinada adverbial lugar Subordinada adjetiva Subordinada adverbial tiempo Subordinada adverbial modo 14 HIPO:ADVl Intr IS ISO Subordinada adverbial lugar Intransitivo Índice de subordinación Isotaxis Subadv Subj Tº T Subordinada adverbial Subjuntivo Tiempo Tema ISO:P Isotaxis Cl principal TRAS Traslocativo Transitivo 15 INTRODUCCIÓN El presente estudio tiene como objetivo caracterizar la competencia lingüística y comunicativa de niños mapuches monolingües en castellano que viven en una comunidad bilingüe mapuche-español. Para desarrollar este trabajo hemos organizado un análisis comparativo de las narraciones producidas por escolares mapuches, urbanos y rurales no mapuches de 3º y 6º año básico. Tal como se observa en la figura 1, la investigación que desarrollamos se basó en la comparación de los comportamientos lingüístico-comunicativos de los niños de las diversas comunidades. Figura 1. Triángulo comparativo Comunidad rural mapuche Competencia situada Comunidad rural no mapuche Comunidad urbana Hemos estipulado el concepto de competencia lingüístico-comunicativa situada, esto en el sentido de que son las comunidades las que establecen las dinámicas sociolingüísticas e históricas que condicionan la variedad de castellano que se habla en zonas de contacto mapuche-castellano. En razón de lo anterior, además de la caracterización de la competencia, nos hicimos cargo tanto de la dinámica sociolingüística que acontece en la comunidad, como de las particularidades sistemáticas de la variedad de castellano hablado en la comunidad bilingüe. 16 Para nuestra visión, una lengua o variedad se estructura social e históricamente en situaciones de conflictos sociolingüísticos, los cuales se establecen a partir de dinámicas de oposición y complementariedad (Godenzzi, 2007). Por lo anterior es que el comportamiento lingüístico-comunicativo de los hablantes debe observarse a partir de la historia sociolingüística personal y comunitaria (Thomason y Kaufman, 1988). Del mismo modo, el sistema de lengua que se posiciona en una comunidad obedece a las innovaciones conceptuales y formales que hacen los hablantes al usar alternadamente las lenguas en la comunidad. El dominio sociolingüístico condiciona el comportamiento psicolingüístico y modifica el sistema de lengua que se utiliza en la comunidad. En otras palabras, la interacción de las lenguas en los diversos ámbitos dados en la comunidad contextualiza la competencia lingüístico-comunicativa de los hablantes, lo que a su vez provoca cambios en el sistema. El contexto de desarrollo de la variedad se transforma en un espacio geosociocultural e histórico donde los hablantes construyen y modifican la lengua y/o variedad. Lo anterior es más evidente en una situación de contacto intenso e histórico como la vivida entre el mapudungun y el castellano. En la figura 2 se expone dicha dinámica Interacción sociolingüística Competencia lingüísticocomunicativa Singularidad del registro Figura 2. Dinámica interactiva Nuestro estudio, por tanto, se organiza en torno a tres dominios puntuales: (1) dominio sociolingüístico, (2) dominio psicolingüístico y (3) dominio lingüístico. De este modo, en el 17 ámbito sociolingüístico nos ocupamos de la interacción entre el mapudungun y el castellano en la comunidad rural. En este marco, el factor rural nos obligó a establecer una comparación entre la ruralidad bilingüe mapuche y la monolingüe no mapuche. El examen se articuló en relación con los ámbitos o dominios de uso de las lenguas y/o variedades. En la misma línea, pero sólo para el ámbito rural mapuche, nos interesaron, además, los siguientes temas: transmisión generacional, temas de conversación y géneros discursivos de las lenguas en contacto. Además, explicitamos la conciencia del castellano de la comunidad en la realidad bilingüe y en la monolingüe. Este trabajo se desarrolló en base a la aplicación de un cuestionario sociolingüístico. Según nosotros, el uso y la alternancia de las lenguas en las diversas instancias de socialización comunitaria singularizan una variedad y producen comportamientos lingüísticos y comunicativos que se transmiten entre las generaciones que viven en la comunidad. Esto tendrá como necesaria consecuencia una competencia lingüísticocomunicativa diferenciada en los niños mapuches, la cual se ha forjado en función de los modelos de hablantes bilingües, quienes han creado e interiorizado el castellano de la comunidad. La caracterización de la competencia la estructuramos a través de un análisis comparativo complejo que abordó tanto los procesos de textualización de los niños, como la complejidad léxico-gramatical y discursiva evidenciada en las narraciones de los escolares mapuches, rurales no mapuches y urbanos. Finalmente, a nivel gramatical, existen ciertos usos del castellano de la comunidad que están influidos por el sistema mapuche. Este influjo se constituye a partir de significados gramaticales del mapudungun que se fijan en formas del castellano, generándose patrones de uso influidos por contacto. Este fenómeno complejo se produce en el marco de las estrategias creadas por los hablantes bilingües mapuche-castellano, quienes por presiones tipológico-comunicativas elaboran y fijan un castellano con rasgos particulares. La fundamentación teórica de esta propuesta se estructura a partir de la discusión de diversos fenómenos, entre ellos destacan: el desarrollo del lenguaje y la competencia lingüístico-comunicativa desde una perspectiva basada en el uso e interactiva, el bilingüismo social y el contacto de lenguas y, finalmente, desde la tipología lingüísticofuncional contemporánea. 18 Nuestro estudio se organiza de la siguiente manera. En el capítulo uno, se presenta el problema de la investigación. Aquí se exponen las preguntas que guían esta tesis, los objetivos generales y específicos y las hipótesis de trabajo que se buscan satisfacer. En el capítulo dos, nos hacemos cargo del desarrollo del lenguaje y de la competencia lingüístico-comunicativa. En esta sección, se realizó una revisión exhaustiva y sistemática de las diversas posturas que existen en relación con el desarrollo y la adquisición del lenguaje. En la primera parte de este, capítulo abordamos tanto las teorías psicológicas del desarrollo, como las lingüísticas. En la segunda parte, presentamos la noción del desarrollo en el marco de los trabajos de la psicología soviética y de la teoría basada en el uso. Finalmente, el capítulo concluye con la competencia lingüístico-comunicativa en el marco del desarrollo narrativo, la complejidad sintáctico-discursiva y la competencia léxica. El capítulo tres lo dedicamos a la sociolingüística; específicamente, tratamos en la primera parte las ideas de diglosia y bilingüismo social. En la segunda, se expone el problema del castellano en contacto con las lenguas indoamericanas. Allí hacemos un repaso de las principales características del castellano en contacto con las lenguas indoamericanas más activas. En esta sección se organiza un desarrollo específico de los distintos trabajos sobre el castellano hablado en comunidades mapuches de Chile. La tercera parte de este apartado trata el problema del contacto lingüístico a la luz de las teorías contemporáneas sobre gramáticas en contacto. El capítulo cuatro se inscribe en la tipología lingüística. En él desarrollamos las propuestas de Givón y de Comrie en relación con la tipología contemporánea. El capítulo se concentra en la presentación y comparación tipológicas entre el mapudungun y el castellano en el marco de los criterios de forma, función y significación adscritos a la perspectiva funcionalista givoneana. La segunda parte de nuestro trabajo se focaliza en la investigación. De este modo, en el capítulo cinco se presenta la organización general del estudio. Aquí se propone un estudio de tres estratos: sociolingüístico, psicolingüístico y lingüístico. También se presentan los marcos metodológicos generales que guían el trabajo. En el capítulo seis se muestra el estudio sociolingüístico. Allí se exponen, en primera instancia, los marcos metodológicos generales de este trabajo y, luego, los resultados del 19 mismo. La primera parte del análisis se enfoca a la interacción entre el castellano y el mapudungun; la segunda parte, en tanto, se hace cargo de la interacción entre el castellano de campo y el castellano “estándar”. El capítulo cierra con una conclusión que sintetiza este estudio y compara las descripciones sociolingüísticas en algunos puntos. El capítulo siete es el más extenso y se hace cargo de la competencia lingüísticocomunicativa de los escolares de 3º y 6º básico. Esto a través de un estudio comparativo que consideró la microestructura textual, por una parte, y la complejidad léxico-gramatical y discursiva, por otra. El estudio analiza la complejidad léxica y sintáctica mediante índices de complejidad generados a través de un software especializado en esta tarea. Los resultados de este apartado son discutidos en función de dos variables independientes, a saber: Procedencia y Escolaridad o Nivel Escolar. La primera orientada hacia la competencia situada y la segunda en el marco del desarrollo lingüístico-cognitivo de los escolares. Luego del análisis de la complejidad léxico-gramatical, se presentan y discuten los datos concernientes a la microestructura textual. Este estudio analizó la organización referencial de los escolares en cuanto a la mantención y cambio del referente y la progresión temática del plan narrativo. Además de esto, se abordó la conexión interoracional en cuanto al elemento coordinante ‘y’, a la conexión temporal, a la causal y a la adversativa. Finalmente, se realizó un análisis de la complejidad sintáctico-discursiva de dos narraciones representativas de cada grupo (mapuche, rural no mapuche y urbano). Estos datos fueron discutidos en el marco de las variables independientes nombradas en el párrafo anterior. Los datos nos indican que existe una competencia diferenciada a nivel léxico-sintáctico. A nivel discursivo, en tanto, esta diferencia no es tal. El capítulo ocho presenta el análisis del patrón de uso de dos estructuras del nivel gramatical del español hablado por los escolares mapuches que, según nuestro punto de vista, están influidas por la lengua mapuche. Los usos discutidos se relacionan con el uso de las perífrasis de progresivo ‘estar+gerundio’ y el uso del ‘LO invariable’. La discusión en esta sección es de naturaleza preliminar y se desarrolla en función de la tipología lingüística y el contacto de lenguas. 20 Finalmente, el capítulo nueve se ocupa de las conclusiones y proyecciones del presente estudio. Allí presentamos de forma resumida los datos más relevantes de esta tesis. El capítulo termina con las limitaciones metodológicas de este estudio y con la interrogante sobre el real valor de este trabajo. 21 PRIMERA PARTE MARCO DE REFERENCIA 22 CAPÍTULO 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.0. EL PROBLEMA Y LA JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN La competencia lingüístico-comunicativa del castellano hablado en zonas de contacto mapuche-español ha sido un tema que poco interés ha despertado en los especialistas 1. Los motivos pueden ser diversos: la complejidad del fenómeno, el contexto social, el trabajo de campo, la inexistencia de metodología para el trabajo en terreno, entre otros. En suma, la comunidad científica nacional no se ha ocupado del problema de la “competencia lingüística situada”, en contexto rural bilingüe ni en contexto rural monolingüe. Los pocos trabajos con los que se cuenta presentan el fenómeno de manera fragmentada y sin continuidad generacional. Además, estas investigaciones son principalmente descriptivas y pretenden construir una visión general de todos los niveles del castellano hablado en comunidades en contacto, provocando una generalización extrema en la descripción de la variedad. 1 No se cuenta hasta el momento con estudios sistemáticos que muestren la situación de los escolares mapuches en cuanto a la competencia del español, desconocemos investigaciones que hayan aplicado pruebas lingüísticas y comunicativas a niños que viven en zonas de coexistencia lingüístico-cultural. En este sentido, esta investigación puede constituirse en un aporte para la discusión. 23 Si bien existe una cantidad muy exigua de trabajos que abordan el tema, estos ingresan a la problemática con el objeto de describir el hecho lingüístico per se, sin atender a factores contextuales de tipo cognitivos y/o sociolingüísticos. En este mismo sentido, los estudios sobre el “castellano mapuchizado” (Hernández y Ramos, 1979) no presentan mucha formalidad metodológica, ni contextualización diacrónica, ni problematización en torno a fenómenos vinculados con la competencia lingüística y comunicativa o a fenómenos relacionados con la sociolingüística, el bilingüismo social y la lingüística de contacto contemporánea2. La configuración de un panorama general de la situación y el logro de una caracterización confiable de la variedad, considerando cada nivel del lenguaje de manera independiente y en profundidad, son casi imposibles, por lo cual se considera una tarea pendiente. Estudios actuales sobre la condición sociolingüística de las comunidades en contacto presentan escenarios poco alentadores para la conservación y revitalización del mapudungun. Henríquez (2002) señala que existe un uso predominante del español en la vida interna de las comunidades mapuches, este hecho provoca la pérdida de la lengua nativa y la interferencia del castellano; Gundermann (2005) y Gundermann et al. (2008) presentan datos sobre la población indígena y su competencia del mapudungun. Según los autores un 61,7 % de la población mapuche de 10 años o más carece de competencia en su lengua y sólo un 38,3 % del total demuestra competencia. Un 24,7% de la población adulta muestra capacidades comunicativas, considerándose a estos sujetos como aquellos que poseen el mayor capital lingüístico en su lengua. Estos datos corroboran la hipótesis sostenida por los autores, la cual afirma que el español ha desplazado a la lengua indígena y se ha establecido como lengua de uso general en distintos ámbitos comunicativos al interior de la comunidad. Se observa un proceso de cambio y aculturación lingüística que, al parecer, lleva a la lengua mapuche a su desaparición e inserta al castellano como lengua materna. En este escenario, se asume que el castellano es una lengua que se habla con mucha frecuencia en 2 En estos trabajos se presenta la situación del castellano hablado por mapuches a la luz de las interferencias lingüísticas desde el mapudungun hacia el castellano. 24 las comunidades rurales mapuches. De acuerdo con esto, podría pensarse que el castellano de estas comunidades es cercano al estándar y no presenta mayores diferencias con respecto al utilizado en zonas más urbanizadas, motivo por el cual no sería necesario un estudio sobre la variedad. Sin embargo, la situación planteada con anterioridad no es tal. Creemos que el castellano hablado en estos contextos no es el estándar ni menos aún el popular. Por el contrario, el castellano practicado en las comunidades debe tener influjos del mapudungun y, por tanto, ser una variedad construida sobre procesos históricos y situada en un marco geosociocultural determinado. Por otro lado, los estudios lingüísticos nacionales consideran como punto central la descripción y explicación del español estándar, hablado en la urbanidad, desentendiéndose del castellano hablado en zonas de convergencia cultural y en zonas rurales. En este contexto nos preguntamos ¿qué ocurre con la competencia del español hablado por niños y adultos mapuches? Existe un desconocimiento generalizado al respecto. Este hecho genera ideas preconcebidas y populares que afirman que los niños mapuches son diferentes debido al habla particular que han desarrollado. Según nosotros, esta habla es particular porque el castellano que se produce en estas zonas se ha convertido en una variedad etnificada. Lo anterior, provocado por el contacto histórico e intenso entre el mapudungun y el español en la Araucanía. En este sentido, no deben desconocerse los varios siglos de interacción entre las lenguas, lo cual ha producido un proceso de “vernacularización” del castellano. Este proceso histórico ha conformado una variedad de castellano que presenta particularidades/singularidades en sus distintos niveles (fonético, léxico, morfosintáctico y discursivo). Sin embargo, estas diferencias son más resaltadas entre los adultos bilingües mapuche/español que entre los niños monolingües en castellano que habitan en estas comunidades. El castellano hablado en zonas de contacto lingüístico se ha establecido como el instrumento de comunicación entre los integrantes de diversas comunidades mapuches. Cabe destacar, en este contexto, que las comunidades bilingües son muy heterogéneas, por lo que no pueden ser generalizables los rasgos del comportamiento sociolingüístico y 25 lingüístico-comunicativo de una única comunidad, sino que deben estudiarse varias comunidades para lograr establecer ciertas tendencias generales. Las particularidades de este registro pueden corroborarse a la luz de los estudios desarrollados por Hernández y Ramos (1978, 1979, 1984); Lagos y Olivera (1988); Álvarez-Santullano y Contreras (1995), Contreras y Álvarez-Santullano (1997), Contreras (1998, 1999). Los datos proporcionados por los autores permiten sostener la idea de que existe una variedad del español que debe ser estudiada. Lograr describir las dinámicas sociolingüísticas entre los códigos en contacto y caracterizar la competencia de niños que viven en una comunidad determinada son tareas complejas que requieren de un enfoque de investigación flexible e interdisciplinario. Ya que, para nosotros, la competencia lingüístico-comunicativa es situada, es decir, se constituye a partir de la interacción entre hablantes dada en un contexto histórico y geosociocultural determinado, hay diversos factores que deben considerarse para articular una mirada contextualizada del fenómeno que abordaremos. En el marco de las gramáticas en contacto, debe considerarse el influjo mutuo que ambas lenguas han ejercido a lo largo de los siglos. En el marco sociolingüístico, hay que tener en cuenta la interacción lingüística que han protagonizado los códigos en cuanto a los ámbitos de uso, la transmisión generacional y los temas de conversación. En la línea de la competencia lingüístico-comunicativa –especialmente la gramatical y la narrativa–, debe consignarse la madurez sintáctica y la organización de los elementos de la estructura narrativa, así como también diversos índices de competencia. Todo lo anterior en el marco de análisis comparativos que permitan describir las diferencias entre los comportamientos lingüístico-comunicativos de los hablantes de zonas en contacto. 1.1. LAS PREGUNTAS GENERALES DE NUESTRA INVESTIGACIÓN Nuestro tema se inscribe en el dominio de la competencia lingüístico-comunicativa del castellano hablado en estas zonas, especialmente a nivel léxico-gramatical y discursivotextual. De este modo, planteamos las siguientes preguntas problemas: ¿la competencia léxico-gramatical y textual-discursiva de los niños que viven en zonas de contacto será distinta a la de niños que viven en zonas urbanas y rurales monoligües? Si son distintas, 26 cuáles son las razones: ¿la situación de contacto histórico e intenso existente entre las lenguas en contacto?, ¿la interactividad sociolingüística desarrollada en la comunidad?, ¿los procesos de socialización intracomunitarios?, ¿el traspaso de la variedad de generación en generación a través de hablantes modelos?, ¿la situación de lateralidad de la comunidad y su distancia de la norma estándar? En un dominio más específico, si hay diferencias en la competencia textual-discursiva y léxico-gramatical, estas ¿se reflejarán en el uso de construcciones singulares influidas por el contacto3?, ¿se reflejarán en la complejidad sintáctica y otros indicadores de competencia4?, ¿se reflejarán en los procedimientos textuales y retóricos utilizados? En el ámbito de la sociolingüística, ¿las diferencias en la competencia pueden provocarse por la relación funcional entre las lenguas?, ¿su interacción en ámbitos y lugares de uso?, ¿su interacción en el contexto de la interrelación entre distintas generaciones? Lo anterior se constituye como factores sociolingüísticos que contribuyen al perfilamiento de un modelo de habla comunitario que ha internalizado el español desde la dinámica vernacularizante. En este estudio no todas estas interrogantes serán respondidas, pues creemos que este trabajo es un proyecto a largo plazo. En este marco, nos haremos cargo de la primera pregunta presentada en este apartado y de los posibles factores que contribuyen al desarrollo de una competencia diferenciada. Estos factores son: la interacción lingüística en el espacio geosociocultural y el contacto de lenguas a nivel gramatical. 1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN La investigación aborda la competencia lingüístico-comunicativa del castellano hablado por escolares de una comunidad bilingüe mapuche-castellano. No se estudia la competencia lingüístico-comunicativa en toda su complejidad. El estudio se centra en algunos aspectos significativos de la competencia, a saber: léxica, sintáctica y discursiva. Lo anterior a través de la comparación de las producciones narrativas producidas por escolares mapuches, rurales no mapuches y urbanos. 3 4 Desde una perspectiva descriptiva y cualitativa. Desde un dominio cuantitativo. 27 1.2.1. OBJETIVOS GENERALES Para abordar este fenómeno de manera más integral se adoptó una perspectiva sociolingüística, la cual permite caracterizar de manera más contextualizada la competencia lingüístico-comunicativa situada. Además, se describirán, de manera preliminar, diversas construcciones singulares del nivel morfosintáctico del castellano producido por los niños mapuches que, a nuestro juicio, se constituyen como formas influenciadas por el mapudungun. De este modo, se postula una relación dinámica entre la interactividad lingüística (contexto social), el desarrollo de una competencia lingüístico-comunicativa singular (contexto individual) y el cambio inducido por contacto (contexto de lengua). Ante dicha articulación, presentamos los objetivos generales, atendiendo a los estratos o fases analíticas de nuestra investigación. (1) Detectar las diferencias entre las producciones realizadas por escolares de 3º y 6º básico, considerando los factores sociolingüísticos, el contacto lingüístico a nivel gramatical y las destrezas vinculadas a las competencias léxico-gramatical y discursivotextuales. (2) Caracterizar la competencia léxico-gramatical y textual-discursiva del castellano producido por escolares monolingües de zonas rurales bilingües mapuche/español, monolingües rurales y monolingües urbanos. (3) Caracterizar la interacción sociolingüística en una comunidad rural bilingüe mapuche/español y en una comunidad rural monolingüe español. (4) Reconocer distintas construcciones gramaticales del español producido por escolares mapuches que presentan cambios inducidos por contacto. Si bien el programa de objetivos puede parecer ambicioso, el caso no es tal, pues dichos objetivos serán conseguidos a través de la aplicación de dos instrumentos validados, los cuales permitirán revelar la información sociolingüística y narrativa. Debe destacarse aquí que los objetivos (2), (3) y (4) se articulan en relación directa con las subdisciplinas y estratos analíticos de nuestro marco investigativo. 28 1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2a) Describir la competencia léxico-gramatical y textual-discursiva de escolares de 3° y 6° básico que viven en zonas rurales bilingües mapuche/español, monolingües rurales y monolingües urbanas. (2b) Comparar dicha competencia de acuerdo con la procedencia y nivel escolar, basándonos en diversos indicadores cuantitativos: frecuencia y diversidad léxica, complejidad sintáctica, entre otros; y cualitativos: paquetes clausulares, estrategias para la formulación textual, relaciones paratácticas e hipotácticas, entre otros. (3a) Identificar las dinámicas de interacción sociolingüística en una comunidad rural bilingüe mapuche/español y en una comunidad rural monolingüe español. (3b) Comparar los comportamientos sociolingüísticos de las comunidades rurales bilingües y monolingües en cuanto a: (a) ámbitos de uso, (b) lugares de uso, (c) transmisión de la lengua (sólo caso bilingüe), (d) temas de conversación y géneros discursivos en interacción (sólo caso bilingüe). (4a) Analizar estructuras morfosintácticas del español de uso frecuente, que se alejan de los usos canónicos, a la luz de las teorías del cambio inducido por contacto. Debemos enfatizar que nuestro interés está situado en la competencia de escolares de entornos rurales mapuches por sobre los escolares de entornos urbanos. Por lo tanto, los análisis se orientarán hacia ese objetivo. En el cuadro 1 se muestra el resumen de la presente investigación. 29 Cuadro 1. Objetivos de la investigación Pregunta general de la investigación Genérica: ¿La competencia léxico-gramatical y textualdiscursiva de los niños que viven en zonas de contacto será distinta a la de niños que viven en zonas urbanas y rurales monolingües? Objetivos de la Investigación General: * Detectar diferencias entre las producciones realizadas por escolares de 3º y 6º básico, considerando los factores sociolingüísticos, el contacto lingüístico a nivel gramatical y las destrezas vinculadas a las competencias gramatical y narrativodiscursiva. *Presentar una caracterización general de la competencia gramatical y textual-discursiva del castellano producido por escolares de zonas rurales bilingües mapuche/español, monolingües rurales y monolingües urbanos. Preguntas de la investigación por disciplina: Objetivos generales de la investigación por disciplina: Sociolingüística: ¿Las diferencias en la competencia pueden provocarse por la relación funcional entre las lenguas? Psicolingüística: ¿Las diferencias se verán reflejadas en la complejidad léxico-sintáctica y otros indicadores de competencia (cualitativos y cuantitativos)? Lingüística: ¿Las diferencias se verán reflejadas en el uso de construcciones singulares influenciadas por el contacto? Sociolingüística: Caracterizar la interacción sociolingüística en una comunidad rural bilingüe mapuche/español y en una comunidad rural monolingüe español. Psicolingüística: Caracterizar la competencia léxico-gramatical y discursivotextual del castellano producido por escolares de zonas rurales bilingües mapuche/español, monolingües rurales y monolingües urbanos. Lingüística: Reconocer distintas construcciones gramaticales del español producido por escolares mapuches que presentan cambios inducidos por contacto. Objetivos específicos de la investigación por disciplina Sociolingüística: * Identificar las dinámicas de interacción sociolingüística en una comunidad rural bilingüe mapuche/español y en una comunidad rural monolingüe español. * Comparar los comportamientos sociolingüísticos de las comunidades rurales bilingües y monolingües en cuanto a: (a) ámbitos de uso, (b) lugares de uso, (c) transmisión de la lengua (sólo caso bilingüe) y (d) temas de conversación y géneros discursivos (sólo caso bilingüe). Psicolingüística: * Describir la competencia léxico-gramatical y -narrativa de escolares de 3° y 6° básico que viven en zonas rurales bilingües mapuche/español, monolingües rurales y monolingües urbanas. * Comparar dicha competencia a nivel intra-grupal y inter-grupal, basándonos en diversos indicadores cuantitativos: frecuencia y diversidad léxica, complejidad sintáctica, entre otros, y cualitativos: paquetes clausulares, estrategias para la formulación textual, relaciones paratácticas e hipotácticas, entre otros. Lingüística: * Analizar estructuras morfosintácticas del español, que se alejan de los usos canónicos, a la luz de las teorías del cambio inducido por contacto. 1.3. SUPUESTOS O HIPÓTESIS DE TRABAJO PRELIMINARES Como se planteó, la competencia lingüístico-comunicativa del castellano producido por niños mapuches que viven en zonas de contacto lingüístico-cultural puede ser distinta a la de los niños que no viven en zonas de contacto. Lo anterior, debido al marco histórico de contacto, o a la lateralidad de las comunidades, o al ambiente de desarrollo geosocial en que se desenvuelven los niños, entre otros. 30 Si las diferencias son tales, estas pueden reflejarse en las construcciones particulares que producen los niños, pueden ser adquiridas por la situación de alternancia o interacción de los códigos en situaciones con bilingüismo social (procesos de criollización y/o etnificación) y pueden relacionarse con los índices de desempeño lingüístico arrojados por los análisis. La reflexión anterior nos permite proyectar tres conjeturas que guían el estudio. En primer lugar, (1) la competencia lingüístico-comunicativa del castellano es situada, por lo cual será distinta en zonas de contacto, esto debido a factores geosocioculturales e históricos. En segundo lugar, (2) es posible que exista un castellano étnico en estas zonas, factor que nos induce a pensar que el español ha experimentado procesos de cambios inducidos por contacto, lo que nos lleva a plantear la existencia de procesos de vernacularización y adecuación de la lengua castellana. En tercer lugar, (3) la interacción lingüística entre los códigos y variedades en contacto es alternante, hecho que provoca la producción y configuración de comportamientos lingüísticos y sociolingüísticos variables, definidos por factores vinculados a ámbitos de uso, transmisión de la lengua y ámbitos íntimos. Ahora bien, la operacionalización de dichas conjeturas podemos plasmarlas en sendas hipótesis de trabajo. Los presentes supuestos deben considerarse tendencias y no generalizaciones. En este sentido diremos que: Hip exploratoria: “el castellano producido por escolares en contextos de contacto lingüístico presenta indicadores de competencia diferentes a los del producido por niños en contextos monoculturales rurales y urbanos”. Hip exploratoria: “el comportamiento sociolingüístico en contextos rurales bilingües mapuche/castellano es alternante, cuestión que condiciona la variedad de castellano que se desarrolla en la comunidad”. 1.4. VARIABLES DEPENDIENTES E INDEPENDIENTES DEL ESTUDIO Por una parte, la variable dependiente de nuestro estudio, en su dominio psicolingüístico, es el desempeño lingüístico-comunicativo, el cual se operacionaliza a través de los diversos índices léxico-gramaticales y textuales que arrojarán las narraciones producidas por los 31 niños. Las variables independientes, a su vez, son las siguientes: Nivel escolar (Escolaridad) y Procedencia/tipo de comunidad [urbana-rural-mapuche]. En el estudio sociolingüístico, en tanto, las variables dependientes son las respuestas emitidas por los hablantes a los cuestionarios sociolingüísticos aplicados. Las independientes se relacionan con la edad, el género, la comunidad de habla y el contacto de lenguas. En el ámbito de la descripción lingüística estos datos no son importantes. Sin embargo, si queremos proporcionar estas etiquetas, debemos fijar como variables dependientes las construcciones singulares producidas por los escolares. La independiente, en este caso, es la situación de contacto de lenguas/procedencia. 1.5. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN En el presente estudio, la tarea del investigador es compleja, pues este debe funcionar en torno a dos dimensiones. Por una parte, debe desarrollar el trabajo de campo en comunidades rurales y urbanas y, por otro lado, debe organizar e interpretar una cantidad de datos no menor. Por lo mismo, el desarrollo de este estudio fue complicado, ya que implicó la factibilidad de diversos factores, a saber: disponibilidad de los hablantes, disponibilidad del investigador, vínculos y/o contactos en las comunidades, materiales y recursos económicos, entre otros. Los aspectos señalados fueron sorteados con éxito por el investigador, quien logró organizar el estudio de manera tal que siempre hubo disponibilidad tanto por parte de los hablantes como del investigador. Por lo tanto, la viabilidad de la investigación fue total. En otra línea, no debe desconocerse que este trabajo significa un primer paso para una construcción mayor, de mayor alcance y de largo aliento, que logre establecer una visión panorámica de la situación del castellano hablado en comunidades mapuches actuales, y por qué no, del castellano hablado en la ruralidad hispano-criolla. En este contexto, el programa de investigación y los resultados que aquí presentamos no deben generalizarse, puesto que ellos corresponden a ciertas tendencias que acontecen en una comunidad o espacio geosocial determinado. Concretar este programa es un desafío, habida cuenta de la necesidad de proveer una visión interdisciplinaria que construya marcos dinámicos, 32 permitiendo así ubicar al fenómeno lingüístico como vehículo de la cultura, del conocimiento y de la experiencia. 33 CAPÍTULO 2 DESARROLLO DEL LENGUAJE Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICOCOMUNICATIVA 2.0. INTRODUCCIÓN Los problemas del contacto lingüístico entre el español y las lenguas indoamericanas son complejos. Los especialistas han adoptado diversas posturas y enfoques para abordar el fenómeno. Sin embargo, ha primado la visión hegemónica de las tradiciones hispanista e inmanentista, poniéndose el énfasis en las influencias del español sobre las lenguas indígenas americanas y desestimando la influencia del sustrato indoamericano en el cambio experimentado por el español hablado en América (Godenzi, 1996, 2003, 2007; Flores Farfán y Muysken 1996; Flores Farfán 1999; López y Jung, 1999; Jung y López 2003). Flores Farfán y Muysken (1996) sostienen que el problema del contacto español-lengua amerindia es de tipo sociolingüístico por sobre otras perspectivas que afirman el predominio de la relación puramente lingüística entre los sistemas de lengua (Alonso, 1939; Weinreich, 1953). Sin embargo, las razones puramente lingüísticas o sociolingüísticas no son totalmente satisfactorias a la hora de preguntarnos por la competencia lingüístico-comunicativa de un hablante perteneciente a una comunidad en contacto. Es por esto que consideramos 34 pertinente incorporar a la reflexión la problemática del desarrollo y la adquisición del lenguaje. Esta dimensión está muy ligada al desarrollo del modelo de lenguaje que internalizan los distintos actores que interactúan en una comunidad de habla determinada. Dicho de otra forma, en el desarrollo y la adquisición de la competencia lingüísticocomunicativa deben tomarse en cuenta tanto los procesos sociogenéticos, la transmisión y la evolución cultural acumulativa que se vive en la comunidad (Tomasello, 1999, 2003; Vygotski, 1995a). En este sentido, se afirma que el logro de una comprensión acabada de los comportamientos lingüístico-comunicativos exhibidos por una comunidad se consigue a través de un estudio que combine las principales teorías sobre el desarrollo socio-cognitivo del lenguaje, los fenómenos sociolingüísticos vinculados a las funciones, transmisiones, actitudes y creencias de los hablantes hacia una u otra lengua, y el cambio lingüístico inducido por contacto. Por lo tanto, si bien el problema se vincula con los conflictos sociolingüísticos, para nosotros, además de esto, se relaciona con los contextos donde se adquieren, usan y desarrollan una o más lenguas. Aquí el lenguaje verbal humano lo entendemos en tanto artefacto sociocultural que es transmitido y complejizado por las generaciones de hablantes de la comunidad (Tomasello, 1999). Ahora bien, lo anterior no está lejano a las dificultades teóricas que puedan aparecer en una empresa que intenta indagar en fenómenos vinculados al contacto sociolingüístico y al desarrollo del lenguaje en dicho contexto. En primer lugar, una de las dificultades primarias se relaciona con las nociones de bilingüismo psicológico y bilingüismo social, las cuales complejizan el escenario toda vez que las comunidades en contacto, en el ámbito americano, son todas bilingües español-lengua indoamericana. Se sigue que los ámbitos de desarrollo del lenguaje y los modelos lingüísticos que los niños experimentan son bilingües. De aquí que, en relación con teorías de la adquisición y desarrollo, surja la interrogante relacionada con los sistemas de lenguas que los niños pueden desarrollar en estos ámbitos 5. En este contexto, siguiendo a Silva Corvalán (2001), señalaremos que los registros 5 Esta discusión se aborda en el siguiente capítulo, donde haremos referencia al marco de la sociolingüística y del contacto de lenguas. 35 adquiridos son producto de las situaciones de bilingüismo social. Los objetivos de este capítulo son: (1) Presentar las principales teorías psicológicas y lingüísticas sobre el desarrollo del lenguaje. (2) Explicar, a partir de la teoría basada en el uso y del desarrollo sociohistórico, las condiciones de desarrollo y adquisición del lenguaje por parte de los niños que viven en contextos de contacto. (3) Relacionar las teorías del desarrollo del lenguaje con las situaciones de contacto lingüístico (4) Revisar las ideas generales de la competencia lingüístico-comunicativa a la luz de los marcos sociohistóricos desarrollados. En lo que sigue de la exposición se presentan tres puntos fundamentales. En primer lugar se hará una reseña muy breve y general sobre las diversas teorías de desarrollo y adquisición del lenguaje. En segundo lugar, se discutirán las principales ideas de la teoría social de la mente (Vygotski, 1995; Luria, 1987; y Leontiev, 1983), de la teoría basada en el uso (Tomasello, 1999, 2003, 2006, 2008) y de la etnografía de la comunicación (Savilletroike, 2005). Finalmente, presentaremos algunas ideas relacionadas con el desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa, con especial énfasis al desarrollo narrativo. Dichas perspectivas se constituyen como aportes fundamentales para estructurar nuestra argumentación. Concluiremos con una síntesis y recapitulación del presente apartado. 2.1. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE. PERSPECTIVAS GENERALES El problema del desarrollo y la adquisición del lenguaje infantil ha sido objeto de intensos debates vinculados a enfoques y modelos de diverso orden. En primer lugar, podemos observar dos tendencias marcadas. Por una parte, nos encontramos con escuelas que desarrollan modelos de desarrollo y adquisición guiados principalmente por teorías lingüístico-formales. Por otro lado, observamos focos teóricos que defienden modelos basados en la evolución bio-psicológica, dentro de los cuales encontramos propuestas semánticas, socio-funcionalistas y constructivistas (Aguirre y Mariscal, 2001). Otro tipo de clasificación propuesta se relaciona con los planteos teóricos que defienden el innatismo y 36 aquellos que argumentan a favor del contextualismo (Byalystok, 2001 y Byalystok y Crago, 2007)6. Otra manera de ingresar al campo de discusión es refiriéndonos a las ideas de adquisición del lenguaje y desarrollo cognitivo, entendiéndolas como temas separados y distintos (Bowerman y Levinson, 2001). Según este planteo, el problema de fondo se vincula con el desarrollo del conocimiento humano y los prerrequisitos que lo hacen posible. Para Bowerman y Levinson (2001) existen dos líneas de desarrollo reciente que han cambiado el paradigma sobre el conocimiento humano. Por un lado, encontramos los estudios sobre cognición infantil y, por otro, en forma paralela, trabajos sobre la adquisición del lenguaje. Ambas propuestas son planteos que se han sostenido desde mediados de 1980 y representan una nueva forma de aproximación al problema del conocimiento humano. En esta misma línea, dentro de los estudios de adquisición del lenguaje destacan los aportes realizados por Slobin (1985), quien se aproxima al fenómeno estudiando la adquisición del lenguaje en lenguas y culturas no occidentales. En psicología, por otra parte, debido a las nuevas técnicas de investigación, se han realizado aportes sustantivos en lo relacionado al conocimiento infantil. En esta dimensión, se destacan los hallazgos vinculados con habilidades que presentan los niños desde los primeros años de vida. Estas destrezas permiten al niño comprender/entender el mundo físico y conceptos abstractos tales como el número y la animacidad (Bowerman y Levinson, 2001). De modo general, existen perspectivas que tratan la temática desde la psicología, la antropología cognitiva y la lingüística. Cada campo presenta importantes referentes teóricos que proveen aportes fundamentales para mantener la controversia y discusión en el área de estudio que se está abordando. Desde el área de la psicología evolutiva se promueven dos grandes paradigmas, a saber: (1) el constructivismo (Piaget, 1969; Bruner, 1986; Vigotsky, 1995a, 1995b, 2001) y (2) el conductismo (Skinner, 1981). 6 En palabras de Tomasello (1999) esta controversia ha sido superada por los planteos evolucionistas. 37 En la actualidad se hacen cada vez más fuertes posturas neovygotskianas y neoconstructivistas (Karmiloff-Smith, 1994). Así también, el conductismo, a través de la reutilización de conceptos, ha re-posicionado algunas nociones como alternativa para la explicación del fenómeno de la adquisición y desarrollo. Debe destacarse que el acento que han puesto los psicólogos está en el proceso de desarrollo y adquisición en términos conceptuales (Piaget, 1969) y comunicativos (Vygotski, 1995a, 1995b; Bruner, 1986). La relación entre cognición y lenguaje, en este caso, es fundamental para comprender el proceso de comunicación. Sin embargo, el lenguaje, en tanto sistema, no es suficiente para que la comunicación logre desarrollarse totalmente (Boada, 1992). La situación comunicativa supone la interiorización de discursos, de normas sociales y culturales que se adscriben a determinados grupos sociales. Desde el área de la lingüística, y, específicamente desde la psicolingüística, se han propuesto diversas teorías de adquisición y desarrollo. Desde marcos generativistas, en los cuales predomina la visión formal del lenguaje, hasta marcos funcionalistas, en los que prevalecen los dominios comunicativo-conceptuales del lenguaje7. Otra línea, dentro de esta misma clase, la encontramos en las perspectivas sociolingüísticas o etnográficocomunicativas. Desde el área de la antropología cognitiva, Tomasello (1999, 2003, 2006, 2008) ha desarrollado planteamientos que se fundan en habilidades sociopragmáticas, lingüísticocognitivas y aprendizajes culturales, todas las cuales proponen la emergencia del lenguaje a partir de la interacción y el uso. Esta teoría retoma elementos de la psicología y agrega conceptos relacionados con la lingüística cognitiva. Ambas dimensiones se complementan y potencian mutuamente. Los elementos que se describen en cada una de estas posturas son útiles para perfilar la dinámica que acontece en el individuo durante su proceso de desarrollo y maduración lingüística. 7 Los postulados formales y conceptuales en torno a los que se desarrollan las teorías lingüísticas se caracterizan por focalizarse en la competencia y desestimar la actuación. En otras palabras, se ocupan de la referencia proposicional, la cual se especializa en estudiar las relaciones entre forma lingüística y significado. El plano de la actuación para estas teorías queda relegado a un nivel secundario (Vila, 1991). 38 2.1.1. GENERALIDADES SOBRE LAS PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO Las teorías psicológicas que revisaremos se ocupan principalmente del desarrollo del lenguaje en su dimensión simbólica y comunicativa. El lenguaje, según lo anterior, es una destreza más que el niño debe aprender a manipular durante su proceso ontogenético. En este sentido, hay interés por observar los cambios en el comportamiento inteligente del individuo en tanto entidad que evoluciona a lo largo de la vida. A partir de este interés se observan los hallazgos que implican el despliegue de determinadas conductas inteligentes (Vygotski, 2001). La exposición en este apartado se iniciará con una breve reseña sobre el conductismo, pasando por el constructivismo y finalizando con el modularismo progresivo o neoconstructivismo de Karmiloff-Smith (1994). 2.1.1.1. CONDUCTISMO. El planteamiento conductista se centra en la teoría del aprendizaje. Para esta teoría, el lenguaje es entendido como una conducta más, la cual debe ser aprendida. El comportamiento lingüístico, sin embargo, resulta ser una conducta más compleja, razón por la cual las conductas verbales se aprenden a través de mecanismos de encadenamiento o modelado. Según Owens (2003), el encadenamiento se produce a partir de una secuencia de conductas, las cuales actúan como estímulos para la siguiente. El modelado, por otra parte, es una conducta única que se modifica gradualmente mediante el refuerzo de aproximaciones sucesivas a la conducta final. Resulta clave para la adquisición y desarrollo del lenguaje el entorno o ambiente, este cumple un activo rol durante el proceso. Skinner (1981) describe el lenguaje como un conjunto de unidades funcionales que se modifican y establecen por el entorno. Para esta visión, las unidades lingüísticas tradicionales resultan irrelevantes. Se afirma que el comportamiento verbal primario ocurre sobre la base de la interacción de dos personas (un hablante y un oyente). De acuerdo con esto, el hablante emite una respuesta verbal a estímulos determinados, esperando que el oyente suministre refuerzos positivos o negativos a lo que el hablante ha enunciado. En esta dinámica el receptor emitirá una misma respuesta 39 o similar a la expresada por el estímulo. El oyente, según la importancia, trascendencia y refuerzo del estímulo, puede o no desarrollar una respuesta propia del comportamiento verbal (Hernández Piña, 1984). Para la teoría conductista, el lenguaje basa su proceso adquisitivo y de desarrollo en ideas tales como el modelado, la imitación, la práctica y el refuerzo colectivo. Las críticas sobre este modelo provienen de la lingüística, disciplina que enfatiza la complejidad del proceso de adquisición del lenguaje. Slobin (1990) sostiene que la complejidad de la tarea adquisitiva del niño lo lleva a enfrentarse con estructuras lingüísticas subyacentes y significados oracionales que debe descubrir. En este sentido, las teorías psicológicas basadas en el aprendizaje, al estar construidas para tratar con asociaciones de estímulos y respuestas, desestiman el complejo sistema interno de reglas que comporta el proceso lingüístico-adquisitivo. La complejidad de la cuestión ha llevado a psicólogos cognitivos y psicolingüistas a postular que la mente del niño está predeterminada para el procesamiento de estructuras características del lenguaje humano. Sin embargo, para Slobin (1990), esto no quiere decir que el sistema gramatical propiamente esté dado como conocimiento innato, sino, más bien, que “el niño posee medios innatos para procesar información y procesar estructuras internas” (p. 74). Chomsky (1959) critica la visión conductista argumentando dos ideas fundamentales. En primer lugar, la teoría del aprendizaje no puede explicar el aprendizaje de la sintaxis debido al problema de Platón (Eguren y Fernández, 2004), esto es, la pobreza del estímulo. Se sostiene, de acuerdo con esta idea, que el aprendizaje sintáctico, a través de la imitación, resulta poco productivo debido a que el habla adulta proporciona un modelo lingüístico deficiente y lleno de errores (Owens, 2003). En segundo lugar, el fracaso de la teoría conductista estriba en la incapacidad que tiene para explicar la capacidad generadora que caracteriza a una lengua, en otras palabras no puede dar solución a lo que Chomsky llama el problema de Descartes (Eguren y Fernández, 2004), esto es, la capacidad que tiene el niño de crear emisiones originales. Esta cualidad sugiere la existencia de reglas subyacentes para la formación de estructuras lingüísticas. 40 La teoría conductista en este sentido es unilateral, es decir, se preocupa de un aspecto del lenguaje: la producción. El estudio de este aspecto es coherente con la propuesta conductista general debido a que esta procura explicar la conducta observable del ser humano, obviando aspectos internos o cognitivos. En otra dimensión, Karmiloff-Smith (1994) señala que para los conductivistas los niños almacenan pasivamente la información. La autora afirma esto en el sentido de que el enfoque conductista no otorga al niño estructuras innatas o conocimientos de dominios específicos. La tesis de Skinner acepta la existencia de procesos biológicamente determinados, que son generales para todos los dominios, a través de sistemas fisiológicos heredados y un complejo sistema de leyes de asociación. Estos procesos de aprendizaje generales son aplicados a todas las áreas del conocimiento, lingüístico y no lingüístico. 2.1.1.2. CONSTRUCTIVISMO. La perspectiva constructivista sostiene que el individuo, junto con sus procesos cognitivos, sociales y afectivos, no es un producto del ambiente ni el resultado de disposiciones internas, sino una construcción autónoma que se produce durante el desarrollo y ocurre a través de la interacción entre el ambiente y la cognición. La visión constructivista del lenguaje se vincula necesaria y obligatoriamente con el concepto de conocimiento. Destaca la dinámica del proceso de aprendizaje, entendiendo que este hace referencia tanto a la interacción existente entre el individuo y su medioambiente como a la internalización de los resultados de dicha interacción. La internalización consiste en la representación, construida por el mismo individuo, de sí mismo y del mundo, y también en la relación de ambas representaciones (Hernández Piña, 1984). Según lo anterior, el individuo dispone de mecanismos internos que le permiten proyectar esquemas representativos de la realidad a través de la internalización de las interacciones con el ambiente. Una visión más moderna del constructivismo sostiene la existencia de modelos de autoorganización caracterizados por presentar constricciones iniciales (innatas). Estas predisposiciones no son consideradas en un sentido chomskiano, sino que se conciben como mecanismos innatos para seleccionar y procesar el input lingüístico (Aguirre y 41 Mariscal, 2001). Las constricciones iniciales garantizan la interacción selectiva con el medio, el cual reenvía o devuelve la información al propio sistema. Este proceso se caracteriza por ser como una espiral en la que ocurre una interacción recíproca durante todo el desarrollo. De esta forma, se establecen los sistemas de representación, los cuales en la medida en que se desarrolla el sujeto se hacen más complejos. Las escuelas que pueden distinguirse dentro de los marcos constructivistas son cuatro, a saber: (1) la psicología evolutiva de Piaget o constructivismo cognitivo, (2) el constructivismo social o la psicología de los procesos históricos de Vygotski, (3) la psicología cultural de Bruner (Medina, 2007) y (4) el modelo de modularización progresiva. 2.1.1.2.1 CONSTRUCTIVISMO COGNITIVO. Piaget abordó la relación entre desarrollo cognitivo y desarrollo lingüístico, afirmando la primacía de lo cognitivo sobre lo lingüístico (Vila, 1991). De acuerdo con Medina (2007), el lenguaje, para Piaget, se encuentra estructurado por la lógica, la cual está enraizada en la coordinación general de las acciones que ocurren durante el período sensoriomotor. Para la psicología evolutiva, las estructuras del pensamiento se desarrollan y articulan en función del progreso de las acciones hasta que estas se constituyen en operaciones lógicomatemáticas (Medina, 2007). En este sentido, siguiendo la dinámica constructivista, las estructuras cognitivas y el conocimiento en general se organizan desde lo concreto hacia lo abstracto. Las acciones constituyen el punto de partida de las futuras operaciones de la inteligencia. Desde este punto de vista, las reflexiones acerca del lenguaje y el pensamiento se observan en función de la inteligencia y de las operaciones lógicas, puesto que, al comparar el lenguaje de un niño de tres años con el de un bebé de 10 meses, quien en términos de desarrollo opera con la inteligencia sensomotora, puede observarse que el lenguaje modifica notablemente la inteligencia inicial (Piaget, 1969). No obstante este aporte, el lenguaje no es el único responsable de tales transformaciones, dado que existe otro tipo de estructura cognitiva de naturaleza general y anterior al lenguaje: el esquema, entendido como secuencias definidas de acciones que operan en el 42 organismo al contactarse con el medioambiente. El esquema es un concepto que abarca la organización mental y conductual del niño y se posiciona como la unidad cognitiva básica que se desarrolla en el organismo en un periodo de tiempo concreto, esta unidad forma la estructura. Los esquemas evolucionan desde simples reflejos hasta acciones controladas, la evolución ocurre desde los esquemas de reflejos a los sensomotores y de estos a las estructuras. En la medida que el organismo evoluciona, las estructuras instintivas derivan en estructuras sensomotoras, las cuales se transforman finalmente en estructuras operativas del pensamiento (Hernández Piña, 1984)8. Piaget (1969) sostiene la existencia de otras fuentes, que permiten prescindir del lenguaje durante el proceso adquisitivo. Estos otros elementos son: la representación y los esquemas representacionales, los cuales configuran lo que llamaríamos la base del sistema conceptual infantil. El argumento nuclear que sostiene el psicólogo ginebrino radica en la formación del sistema conceptual antes que el sistema lingüístico. De esta manera, el autor postula que el pensamiento9 precede al lenguaje, este último “transforma profundamente al primero ayudándole a alcanzar sus formas de equilibrio por una esquematización más avanzada y una abstracción más móvil” (Piaget, 1969: 34). Este conjunto de reflexiones lleva al autor a 8 El proceso de desarrollo cognitivo infantil considera como unidades operativas básicas las nociones de representación y esquemas representativos. La acción, igualmente, se constituye como la fuente clave del conocimiento y aparece en cada nivel de desarrollo, caracterizándose por las formas de acción que toman los niños frente a los objetos del medioambiente. Aparte de estas nociones, fundamentales y básicas, entran en acción otros tipos de elementos conceptuales, los cuales permiten entender el proceso genético-cognitivo de evolución infantil. Roles importantes, en este marco, los juegan la organización y la adaptación, entidades inherentes al funcionamiento mental, ambos conceptos son invariables y operan en todas las etapas del desarrollo. A través de la organización se integran todos los procesos dentro de un sistema global, mientras que la adaptación, sobre la base de la asimilación y la acomodación, permite crear nuevas estructuras que posibilitan interactuar de forma efectiva con el medioambiente. Mediante la asimilación se incorporan nuevos estímulos u objetos al esquema existente y a través de la acomodación se cambian las acciones para desenvolverse y manipular las situaciones y objetos nuevos. La adaptación es considerada la esencia del comportamiento intelectual, ya que la inteligencia es una adaptación. En conjunto, tanto la asimilación como la acomodación operan unidas para provocar cambios en la conceptualización del niño. Dichos cambios deben operar en armonía y equilibrio (Hernández Piña, 1984; Medina, 2007; Boada, 1992; Monoud, 2001). 9 El pensamiento entendido como símbolos que surgen a partir de la acción que transcurre durante el periodo sensomotor. 43 la afirmación de que la fuente del lenguaje es la función simbólica. Las estructuras lingüísticas emergen siempre que las dimensiones cognitivas estén activadas. Los aportes que entrega este enfoque son importantes; en primer lugar, Vila (1991) sostiene que las nociones constructivistas de Piaget son útiles para comprender la gramática de casos planteada por Fillmore (1968). Según este modelo, la semántica se transforma en el eje nuclear de la adquisición y desarrollo del lenguaje, se dice esto en relación con la idea de que el lenguaje es una representación. Para Vila (1991: 115), “a lo largo del periodo sensomotor el niño consigue separar, según Piaget, la forma general de un esquema de acción de su contenido particular, emergiendo la función simbólica que queda definida como poder representar algo (un “significado” cualquiera: objeto, acontecimiento, esquema conceptual, entre otros) por medio de un significante diferenciado y que solo sirve para esa representación”. Las palabras y los símbolos son expresiones de la función simbólica, cuestión que hace que el lenguaje dependa de la capacidad que tiene el niño para representar acontecimientos, entendidos como imágenes interiorizadas. Las críticas sobre el enfoque cognitivo propuesto por Piaget provienen de diversas fuentes. En primer lugar, Karmiloff-Smith (1994) sostiene que los postulados piagetianos se asemejan en algunos aspectos a los propuestos por los teóricos conductistas. Lo anterior, debe entenderse en el marco del tratamiento que le da Piaget a las nociones de dominios de conocimientos y módulos de procesamiento específico de la información (Fodor, 1983), el psicólogo ginebrino sostiene, en su teoría del aprendizaje, que el dominio cognitivo es de naturaleza general. Este rasgo, destacado por la autora, supone la idea de que no existen módulos específicos de procesamiento informativo. De acuerdo con esto, los módulos de procesamiento y almacenamiento no son de dominios específicos 10. La semejanza entre ambas teorías radica en que tanto la postura conductista como la constructivista de corte piagetiano no otorgan al niño estructuras innatas o conocimientos 10 Karmiloff-Smith (1994) agrega: “los piagetianos tienen que admitir que hay transductores diferentes en la visión, la audición, el tacto, entre otros. Lo que no aceptan es que estos transductores transformen los datos en formatos informativos determinados innatamente y específicos de cada dominio realizando un procesamiento modular” (p: 24). El desarrollo, en este caso, implica la elaboración de cambios generales para todos los dominios cognitivos, dichos cambios operan de manera similar para todos los aspectos del sistema cognitivo. 44 específicos. Ambos planteos sugieren la existencia en el niño de unos pocos procesos, determinados por su naturaleza biológica, los cuales son generales para todos los dominios. En la dimensión constructivista encontramos que el niño posee reflejos sensomotores y procesos funcionales de organización, adaptación [asimilación-acomodación] y equilibrio; mientras que en la dimensión conductista se sostiene que el niño posee sistemas sensoriales fisiológicos heredados y leyes de asociación (Karmiloff-Smith, 1994). Estas perspectivas comparten la idea de que los mecanismos de aprendizaje general son aplicados a todas las áreas de conocimiento, sean estas lingüísticas o no lingüísticas11. Finalmente, otra crítica hacia este enfoque se relaciona con el vínculo entre el desarrollo conceptual y la comunicación (Vygotski, 1995a); este problema no se aborda en este tipo de constructivismo. Piaget afirma la validez de un desarrollo individual previo al desarrollo social en el niño (Boada, 1992). Este marco genera problemas para el constructivismo cognitivo debido a que se desliga de un aspecto importante, a saber, la dimensión social y comunicativa del lenguaje. La crítica Vygotskiana radica en el hecho de que para Piaget el lenguaje en un inicio es egocéntrico (el niño habla para sí mismo); el lenguaje social, según este, se logra a partir de los siete años. Para Vygotski el primer tipo de lenguaje es comunicativo; en el planteo del psicólogo ruso el lenguaje resulta esencial, ya que es un instrumento simbólico regulador de las relaciones con los demás, con el medio y con uno mismo (Medina, 2007). 2.1.1.2.2. BRUNER Y EL HABLA DEL NIÑO. Bruner (1986) propone su enfoque siguiendo las directrices presentadas por Vygotski. Su plan se centra en la adquisición y desarrollo del lenguaje a partir de lo que él denomina LASS12 (Sistema de Apoyo de la Adquisición del Lenguaje). La interacción existente entre 11 En líneas generales, el sistema cognitivo del niño en sus inicios es, tanto para constructivistas como para conductistas, idéntico, debido a que el bebé llega al mundo sin ningún conocimiento preestablecido. Para el conductismo el niño llega al mundo como un papel en blanco, mientras que para el constructivismo cognitivo el niño en el momento en que llega al mundo es “asaltado por percepciones indiferenciadas y caóticas” (Karmiloff-Smith, 1994: 25). Nuestra autora concluye su cita afirmando que en la actualidad tanto piagetianos como conductistas atribuyen a la mente infantil un vacío de conocimiento y, además, coinciden en la existencia de un proceso de aprendizaje general que logra explicar los procesos evolutivos del conocimiento y del lenguaje. Se hace evidente que Karmiloff-Smith está a favor de un modelo ligado a dominios de conocimiento general, pero que en cuyo seno comportan módulos de procesamiento especializados. En otras palabras, para la autora existe predisposición innata en los dominios cognitivos. 12 Se prefiere mantener la sigla con el orden dado en inglés. 45 este dispositivo y el mecanismo chomskiano (LAD) 13 es lo que posibilita el ingreso del niño a la comunidad lingüística y a la cultura donde dicho lenguaje se usa. Para Bruner, el dispositivo chomskiano no puede operar sin la ayuda que da el adulto, quien crea junto con el niño una dimensión transaccional. La adquisición y desarrollo del lenguaje, según el autor, conjuga tres dimensiones fundamentales (Bruner, 1986). En primer lugar, se habla de la forma gramatical, o conjunto de reglas gramaticales, que debe adquirir y desarrollar el niño durante la primera infancia. En este nivel la imitación no es útil para explicar ni el desarrollo ni la adquisición de esta habilidad gramatical; se apela, entonces, al dispositivo innato. Sin embargo, se recalca que el niño no aprende la gramática por puro gusto, sino que se aprende para hacer algo con las palabras, es un instrumento que permite atribuir un significado a algo. En otras palabras, la sintaxis permite al niño expresar significados. En segundo lugar, la dimensión de la referencia y el significado, la cual permite al niño referirse y significar a través del habla léxico-gramatical. Esta capacidad de expresar significados debe tener una efectividad y debe contextualizarse en la dimensión comunicativa. Hablamos aquí de la habilidad pragmática que debe adquirir y desarrollar el niño. En resumen, el proceso de adquisición del lenguaje, según Bruner (1986), considera los aspectos sintácticos, semántico/conceptuales y pragmáticos que debe adquirir y desarrollar el niño. Según esta visión, los tres componentes no pueden aprenderse independientemente y son, durante el proceso de adquisición, necesariamente inseparables. Sin embargo, “la adquisición del lenguaje comienza antes de que el niño exprese su primer habla léxico-gramatical. Comienza cuando la madre y el niño crean una estructura predecible de acción recíproca que puede servir como un microcosmos para comunicarse y para constituir una realidad compartida. Las transacciones que se dan dentro de esa estructura constituyen la entrada o el input a partir de la cual el niño conoce la gramática, la forma 13 Se prefiere mantener la sigla con el orden dado en inglés 46 de referir y significar, y la forma de realizar sus intenciones comunicativamente” (Bruner, 1986: 21). De acuerdo con esto, la forma fundamental en que se desarrolla y adquiere el lenguaje es mediante la interacción. Lo que destaca el autor, además de lo relevado, se vincula con la incorporación del hombre a su medio cultural, esta ocurre por medio del lenguaje. El lenguaje es el medio para interpretar y regular la cultura, tanto el primero como la segunda comienzan en el momento en que el niño ingresa a la realidad social y humana. Durante este período se produce y realiza la adquisición del lenguaje. Bruner propone cuatro facultades cognitivas: utilización de medios, interacción– transacción, sistematicidad y abstracción. Estas facultades ayudan y habilitan al niño para la adquisición y desarrollo del lenguaje. Para nuestro autor, “el lenguaje no crece de un conocimiento previo protofonológico, protosintáctico, protosemántico o protopragmático. Requiere una sensibilidad especial a un sistema pautado de sonido, a compulsiones gramaticales, a requerimientos referenciales, a intención de comunicación, entre otros. Esa sensibilidad crece en el proceso de cumplir ciertas funciones generales, no lingüísticas: previendo el medio ambiente, interactuando en forma transaccional, logrando fines con la ayuda de otros, y otras semejantes” (Bruner, 1986: 32). El lenguaje se adquiere y desarrolla sobre la base de la intervención de dos personas, existen por lo menos cuatro formas a través de las cuales se mantiene la continuidad entre el lenguaje pre-lingüístico y el lingüístico. (1) El adulto focaliza o releva información sobre el mundo que para el niño es destacada, esta información es expresada a través de formas gramaticales básicas (canónicas) o simples. (2) El adulto estimula y modela expresiones y frases que le permiten al niño efectuar diversas funciones comunicativas. Este aspecto es gradual en el desarrollo infantil. (3) Los juegos se constituyen en una fuente importante para el aprendizaje y uso del lenguaje debido a que su formato se realiza a partir de hechos estipulados a través del lenguaje y luego, estos son efectuados y recreados, igualmente, por medio del lenguaje. 47 (4) La relación de la madre y el hijo se elabora sobre formatos rutinarios. Una vez que estos se establecen entran en acción diversos procesos psicológicos y lingüísticos, los cuales se generalizan de un formato a otro. En resumen, los postulados de Bruner afirman la existencia de facultades cognitivas generales previas al lenguaje, estas son innatas y posibilitan la adquisición y el desarrollo del lenguaje por parte del niño. Fundamental, para dicha labor, resulta la acción del adulto como entidad que guía al niño en la apropiación lingüística y cultural que existe en su medio de desarrollo. El desarrollo del lenguaje, en este caso, está arraigado en el desarrollo cognitivo inicial, el cual debe alcanzar niveles de maduración determinados que permitan el uso del lenguaje. 2.1.1.2.3. MODULARIZACIÓN PROGRESIVA En este apartado revisaremos, de manera general, la propuesta de Karmiloff-Smith (1994), quien plantea una teoría que concilia ideas provenientes del innatismo y del constructivismo. Karmiloff-Smith (1994) propone una visión basada en la modularidad fodoriana y en el constructivismo piagetiano. Une ambas perspectivas en lo que se conoce como modularización progresiva durante el desarrollo cognitivo. La controversia en torno al desarrollo cognitivo infantil se ha vinculado con las nociones de dominio específico y de dominio general. El primero se refiere a las especificaciones innatas, mientras que el segundo se relaciona con la articulación de estadios generales de desarrollo. Para Karmiloff-Smith (1994), el innatismo y el constructivismo no son incompatibles. Los conceptos piagetianos, sostiene la autora, deben complementarse con la idea de que existen predisposiciones innatas de naturaleza epistémica. Por otro lado, la visión modular, innatista y biológica defendida por Fodor (1983) y Chomsky (1998) no permite explicar el desarrollo del conocimiento en general, sino de conocimientos específicos, además, la teoría modular de Fodor se ocupa principalmente de los sistemas de entrada, dejando de lado el procesamiento central y las respuestas. En este marco, el desarrollo cognitivo infantil se caracteriza por presentar tres cualidades, a saber: (1) sesgos de dominios específicos en la dotación inicial del niño, (2) 48 especificaciones menos detalladas (esquemáticas) de lo sugerido por algunos innatistas y (3) un proceso de modularización progresiva. Para Karmiloff-Smith (1994: 28): “el cerebro no se encuentra pre-estructurado con representaciones ya acabadas, sino canalizado para desarrollar progresivamente representaciones en interacción tanto con el medio externo como con su propio medio interno…..es importante no identificar lo innato con lo que está presente en el momento del nacimiento o con la noción de una plantilla genética estática que determinaría la maduración. Cualquiera sea el componente innato que invoquemos, sólo puede convertirse en parte de nuestro potencial biológico a través de la interacción con el ambiente”. La generalidad de dominios propuesta por Piaget queda relegada y se da paso a la noción de especificidad de dominios. Además, la autora destaca la importancia que le otorga Piaget, y el constructivismo en general, a los sistemas de salida, que se observan a partir de las acciones del bebé. Sin embargo, afirma que la teoría de Piaget ha dejado de ser un marco viable para estudiar y comprender el desarrollo cognitivo del niño. El desarrollo y la adquisición del lenguaje, en este caso, se producirían debido a predisposiciones iniciales específicas similares a las facultades cognitivas generales de Bruner (1986). Sin embargo, la diferencia radica en la adopción por parte de KarmiloffSmith (1994) del paradigma modularista, el cual defiende la especificidad de dominios del conocimiento. En suma, el niño como entidad auto-organizadora dispone tanto de mecanismos de procesamiento específicos (especificidad de dominios) como de procesos de dominio general. Dentro de este marco, el rol que juegan las restricciones tiene una doble polaridad, ya que, por una parte, para los teóricos constructivistas limitan la competencia en el niño, mientras que para los innatistas potencian el aprendizaje. El niño, en este último caso, procesa aquellos datos que es capaz de computar de forma específica. La especificidad de dominio permite que el niño limite la información, organizándola desde el principio del período sensomotor. Karmiloff-Smith (1994) sostiene que la mente humana tiene una cantidad de mecanismos específicos, detallados, y, además, algunas predisposiciones de dominio 49 específicos, cuya estructura es esquemática. Lo anterior dependerá del tipo de dominio informativo de que se trate. La mente, de acuerdo con esta teoría, explota internamente la información que ya tiene almacenada. Esto lo hace mediante el proceso de la redescripción de sus representaciones. El modelo explicativo que propone la autora es llamado redescripción representacional. A través de él se pretende explicar la forma en que progresivamente las representaciones infantiles se hacen más manipulables y flexibles: “La redescripción representacional es un proceso mediante el cual la información que se encuentra implícita en la mente llega a convertirse en conocimiento explícito para la mente, primero dentro de un dominio y, posteriormente, a veces a lo largo de diferentes dominios” (KarmiloffSmith, 1994: 37). La postura a la que se adscribe Karmiloff-Smith es de naturaleza cognitiva e interactiva. Sin embargo, como se puede apreciar, existen predisposiciones cognitivas generales que permiten desarrollar diversos subsistemas de conocimientos, entre ellos, el lenguaje. El niño es el encargado de auto-organizar la experiencia y construir su conocimiento. Para ello cuenta con dominios específicos y esquemas de dominios específicos, estos últimos los activa a partir del input y la interacción con el medio. El lenguaje en este modelo es un dominio específico que cuenta en su inicio con predisposiciones atencionales y lingüísticas que se especifican de forma innata. Además de estas fuentes, el ambiente, en particular el estímulo del adulto, juega un rol clave debido a que a través del input se logran activar procesos de facilitación semántica y sintáctica. Los niños en esta evolución logran un nivel metalingüístico que permite que las redescripciones representacionales se expliciten para, de esta manera, formular reflexiones acerca de estructuras, palabras y frases; en otras palabras, logran construir teorías sobre el lenguaje. 50 2.1.2. GENERALIDADES SOBRE LAS PERSPECTIVAS LINGÜÍSTICAS DE ADQUISICIÓN Y DESARROLLO En lingüística abundan modelos de análisis y teorías que abordan el problema de la adquisición y desarrollo del lenguaje. Por un lado, nos encontramos con el estructuralismo, por otros, con el funcionalismo, el generativismo, la sociolingüística, entre otros. En la actualidad hay una gran influencia de posturas interactivo-funcionalistas, encabezadas por Slobin y Bowerman. Así también, los planteos sociolingüísticos y sociofuncionalistas han tenido desarrollos sustantivos. La lingüística cognitiva también ha propuesto importantes aportes al respecto. Uno de los aspectos que debe destacarse es que en la actualidad las teorías lingüísticas de adquisición y desarrollo del lenguaje se han centrado en el uso o actuación por sobre la competencia o sistema abstracto. En este sentido, las propuestas que emergen dentro de la situación aludida se interesan en el contexto y en la conexión existente entre los niveles sintácticos, semánticos y pragmáticos en el momento del evento comunicativo 14. Para la presente discusión se proponen cuatro enfoques guiados por la lingüística: (1) teorías formales de corte generativista, (2) Teorías semántico-cognitivas (3) teorías interactivo-cognitivas y (4) teorías sociolingüísticas. 2.1.2.1. FORMALISMO CHOMSKIANO El problema de platón o problema lógico de la adquisición del lenguaje (Chomsky, 1979) es uno de los argumentos más fuertes que se postulan en la perspectiva formalista sobre desarrollo y adquisición del lenguaje. Esta visión se funda en la idea básica que se observa en todo enfoque de naturaleza racionalista – como el adoptado por Chomsky – que sostiene la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que los seres humanos, cuyos contactos con el mundo son breves y limitados, sean, no obstante capaces de saber tanto como realmente saben? (Eguren y Fernández, 2004). 14 De acuerdo con esta breve reflexión, las teorías actuales desarrollan postulados considerando el concepto Chomskiano de lengua-E y han dejado de lado o han relativizado los planteos basados en la lengua-I (Chomsky, 1985; Eguren y Fernández 2004). En la misma dimensión, los planteamientos de naturaleza proposicional han dado paso a perspectivas intencionales. 51 Esta interrogante debe ser comprendida en relación con la posibilidad de que las ideas y representaciones sean innatas. De acuerdo con lo anterior, se formula la pregunta ¿cómo es posible que el niño que aprende su lengua materna logre poseer un conocimiento lingüístico estructurado, considerando que su experiencia lingüística es confusa y limitada? La única solución a este problema es la existencia de una facultad del lenguaje innata (Eguren y Fernández, 2004). Así, se esboza la afirmación principal que sostiene que el lenguaje sería una propiedad del código genético, un objeto interno a los seres humanos (Chomsky, 2001). Para Chomsky (1985), las lenguas son estados mentales, gramáticas mentales: objetos internos (propiedades mente-cerebro de los hablantes), individuales (estados mentales de los individuos) e intensionales (mecanismos finitos de actos de habla)15. Estos planteamientos permiten postular teorías sobre el desarrollo del lenguaje basadas en la especificidad de dominio y autonomía sintáctica. Los postulados chomskianos se concentran tanto en la estructura del lenguaje como en los procesos mentales que la subyacen. Para esta visión las estructuras lingüísticas se convierten en las piezas claves de los métodos que usan los hablantes de una lengua para la generación y comprensión del lenguaje. En este contexto, ¿qué ocurre con la adquisición y desarrollo del lenguaje? Por una parte, se postula un Mecanismo de Adquisición del Lenguaje de carácter innato. Los niños, según esto, tendrían un mecanismo innato para adquirir la lengua, estarían pre-programados para realizar análisis lingüísticos. Por otra parte, este Dispositivo de Adquisición del Lenguaje (LAD) posee diversos componentes: (1) principios lingüísticos de carácter universal (reglas de base de la gramática), (2) catálogos de significados junto a las reglas para generar oraciones, (3) permite a cada niño procesar el lenguaje que escucha y formular hipótesis basadas en regularidades lingüísticas (Owens, 2003). 15 La teoría sobre la adquisición del lenguaje, según esta perspectiva, adopta un enfoque racionalista que se funda en la activación de principios innatos, los cuales determinan el conocimiento lingüístico. Existe la facultad del lenguaje que implica el conocimiento y que desempeña un rol central en el proceso adquisitivo. (Eguren y Fernández, 2004). 52 Este mecanismo de adquisición es innato, sin embargo, requiere del input lingüístico para la activación del proceso analítico. Este input está repleto de errores, cuestión que lo hace poco eficiente como modelo para aprender el lenguaje. Las hipótesis que formula el niño, las elabora a partir del habla deficiente que escucha. Esta habla si bien es deficiente, resulta adecuada para extraer las reglas lingüísticas, basadas en conocimientos innatos (Owens, 2003). Según este modelo, la adquisición del lenguaje consiste básicamente en la adopción de un sistema de reglas. El niño que aprende su lengua materna, aprende reglas de distinto tipo (Eguren y Fernández, 2004). Dado el hecho de que el niño sólo debe aprender reglas en el desarrollo del proceso adquisitivo, la teoría innatista se vio en la necesidad de ampliar su margen explicativo y modificar el formato que caracteriza el conocimiento gramatical de los hablantes. En este contexto surge la teoría de Principios y Parámetros, la cual cambia sustancialmente el formato anterior, abandonando la idea de que una lengua consiste en la adquisición de un conjunto de reglas que forman construcciones gramaticales. En esta teoría, el conocimiento gramatical de los hablantes no consiste en un sistema de reglas, sino en un léxico y una serie de principios o condiciones de buena formación sobre conjuntos estructurados de símbolos lingüísticos, los cuales se construyen a través de dos operaciones combinatorias: satisfacer y muévase-ά. El niño, durante su proceso de adquisición, aprende unidades léxicas y las propiedades particulares asociadas a ellas (fonéticas, formales y semánticas). En este mismo contexto, el niño en lugar de utilizar un mecanismo de formación de reglas, usa otro dispositivo de descubrimiento que es más simple y rápido y que se especifica a través de parámetros, los cuales se fijan a partir de un número reducido de datos lingüísticos que operan y se perciben en el entorno (Eguren y Fernández, 2004). Los parámetros son utilizados para dar explicación a la variación Translingüística. El modelo chomskiano ha sido muy discutido por los especialistas. Desde los precursores del desarrollo semántico conceptual se sostiene que la teoría ha desconocido la posibilidad de conocimientos semánticos subyacentes (Bloom, 1970; Halliday, 1975). Por 53 otra parte, este modelo, basado en la sintaxis, no se considera apropiado para describir las etapas de desarrollo del lenguaje (Tomasello, 1999, 2003, 2006, 2008). Se critican, además, los estudios de esta escuela, debido a que ellos han sido realizados sobre el modelo del habla adulta, concibiéndose, de este modo, un paradigma inapropiado para observar el proceso de desarrollo y adquisición del lenguaje infantil. El modelo Chomskiano rechaza para el análisis los usos lingüísticos infantiles. La teoría subestima la importancia del entorno y las experiencias sociales y cognitivas, enclaustrándose en la doctrina innatista y biologicista acerca de la Facultad del lenguaje y el órgano mental genéticamente dispuesto (Halliday, 1975; Bruner, 1986; Saville-Troike, 2005; Tomasello, 2003, 2006; entre otros). 2.1.2.2. TEORÍAS SEMÁNTICO-COGNITIVAS Existen dos aspectos relevantes, en la psicolingüística evolutiva, que permiten proponer un modelo de adquisición basado en el nivel semántico. En primer lugar, la influencia del constructivismo cognitivo o epigenético (Karmiloff-Smith, 1994) de Piaget, el cual promueve el desarrollo cognitivo antes que el desarrollo lingüístico propiamente. Según esta postura, antes del lenguaje existe una actividad semiótica general que permite construir representaciones simbólicas, las cuales se expresan a través del lenguaje. La representación se elabora desde la experiencia sensomotora del niño a través de esquemas y representaciones cognitivas. Por otra parte, la propuesta de la gramática de casos por parte de Fillmore (1968) es fundamental, pues se ocupa de explicar la influencia de la semántica sobre las estructuras sintácticas del lenguaje. La perspectiva semántica sostiene que el significado o contenido de lo que se dice precede a la forma del lenguaje, en tanto estructura superficial. En otras palabras, las formas sintácticas que se van adquiriendo se utilizarán para expresar funciones semánticas (Owens, 2003). El foco de la postura semántica se centra en la idea de que el significado es una forma a través de la cual se puede representar mentalmente la experiencia. La estructura semántica se considera universal, cuestión que ha sido avalada por los estudios transculturales. De 54 acuerdo con esta visión, los niños aprenden las relaciones básicas entre las entidades que se encuentran a su alrededor. Dichas relaciones se reflejan a través de las estructuras semánticas producidas en su habla. Las estructuras son establecidas por las relaciones que los niños aprenden, atendiendo activamente a su entorno lingüístico. En el ambiente el rol clave lo realiza el lenguaje adulto (Owens, 2003). Según la dimensión cognitiva, el niño debe alcanzar un cierto nivel de desarrollo para lograr el uso del lenguaje. Los recursos que debe poseer un niño para lograr el manejo del lenguaje son los siguientes: (1) capacidad para representar objetos y sucesos ausentes perceptivamente, (2) estructuras cognitivas básicas como: operaciones relacionadas con las dimensiones del tiempo y del espacio, taxonomía de tipos de acción, integración de los esquemas de acción, fijación de permanencia y conservación de objetos, relaciones entre objetos y acciones, elaboración de modelos propios de espacios perceptivos; (3) destreza en la extracción de estrategias de procesamiento lingüístico a partir de estructuras y procesos de cognición general, (4) formulación de conceptos y estrategias que sirvan como componentes estructurales de las reglas lingüísticas (Slobin, 1985; Owens 2003). Aparte del conocimiento conceptual que debe desarrollar el niño, previa adquisición del lenguaje, debe desplegarse también el conocimiento social. Este último se vincula con las personas, sus características y su perspectiva particular de la realidad. En suma, el proceso adquisitivo implica no tan solo el aparataje conceptual, sino también aspectos socio-cognitivos necesarios para apropiarse del lenguaje. La hipótesis nuclear sostiene que el niño debe abstraer relaciones básicas de su entorno físico y, además, una serie de reglas del entorno lingüístico en el que se desarrolla. Esta información es clasificada e interiorizada en un formato cognitivo, luego progresivamente va apareciendo en su forma lingüística (Slobin, 1985; Owens, 2003). Las críticas sobre la perspectiva semántica se relacionan con la explicación poco clarificada sobre el vínculo entre cognición y desarrollo lingüístico. Se destaca lo anterior en cuanto a que esta perspectiva no conecta de forma clara la relación entre el sistema de desarrollo cognitivo-conceptual y la adquisición de la forma del lenguaje (Bowerman y Levinson, 2001). Por otro lado, carece de explicaciones de naturaleza comunicativo55 contextuales y restringe la influencia del input en el proceso adquisitivo y de desarrollo (Owens, 2003). 2.1.2.3. ENFOQUES INTERACTIVO-COGNITIVOS Slobin ha sido uno de los principales representantes de esta perspectiva. Este psicolingüista ha desarrollado sus planteos influido por los hallazgos semánticoconceptuales de la década de 1970. Las conclusiones esbozadas en el apartado anterior, sobre las perspectivas semántico-cognitivas, se vinculan con las propuestas por nuestro autor. La diferencia radica en que sus estudios han sido realizados sobre varias lenguas occidentales y no occidentales, agregando el factor tipológico a este enfoque. Los planteos slobianos son muy similares a los revisados en la sección previa. Un aspecto importante que debe añadirse a la perspectiva es la noción de interacción que recoge este autor. El trabajo fundamental de Slobin (1973, 1982, 1997, 2001) se centra en la adquisición de la gramática por parte de los niños16. Para nuestra exposición centraremos nuestra atención en algunos puntos relevantes de la teoría de nuestro autor. En primer lugar, Slobin (1973) reconoce la existencia de universales cognitivos, los cuales serían predisposiciones innatas a percibir el habla y a construir sistemas formales según ciertas formas particulares que tiene cada lengua. Existen una serie de principios operacionales que ayudan al niño a construir su lenguaje, estos principios funcionan a través de un mecanismo llamado “Capacidad para Construir Lenguajes del Niño”. Esta teoría se ve modificada en la actualidad, cobrando fuerza las ideas de forma-función y el ya reconocido thinking for speaking (Slobin, 2001, 2006, et al. 2008) Los principios interactivos y cognitivos destacan la importancia de la regularidad y la frecuencia del input lingüístico, la prominencia perceptual y la redundancia de las reglas y elementos lingüísticos en el proceso de descubrimiento y adquisición de las correspondencias entre formas y significados de una lengua (Silva Corvalán, 2003). La tarea fundamental del niño consiste en la marcación formal que debe hacer en su lengua. 16 Además de este ámbito, donde ha realizado muchos aportes, se destacan los estudios sobre tipologías del verbo desde el marco cognitivo. Los trabajos sobre verbos de movimiento, y lingüístico-cognitivos en diversas lenguas, han respaldado diferentes postulados relacionados con el desarrollo y la adquisición. 56 Para Slobin (2001) las especificaciones gramaticales proveen un marco conceptual o una estructura parcial para el material conceptual que es lexicalizado de forma específica. Los elementos gramaticales –funtemas y tipos de construcciones sintácticas– entregan esquematizaciones de la experiencia. Se explicita el argumento cognitivo que afirma que las esquematizaciones particulares son consecuencias de esquematizaciones realizadas en niveles conceptuales no lingüísticos. Existe, según este enfoque, un inventario innato de conceptos que sirven para estructurar la función en el lenguaje. Slobin (2001, 2006, et al. 2008) sugiere que los principios operativos para la adquisición: “that such notions must constitute a privileged set for the child, and that they are embodied in the child’s conceptions of ‘prototypical events’ that are mapped onto the first grammatical forms universal” (p:411). El planteamiento de Slobin supone, en un principio, prerrequisitos cognitivos en la forma de conceptos universales que todos los niños deben intentar mapear con las expresiones lingüísticas. En este sentido, se propone un dispositivo formal que sirve exclusivamente para codificar la función que el niño ha internalizado. Este planteo es propio de las propuestas iniciales del autor. La evolución de su teoría lleva al psicolingüista a plantear que el niño usa pistas lingüísticas para descubrir la colección de los elementos semánticos que están “empacados” en los ítems léxicos y gramáticos del lenguaje. Esta última postura se propone tomando como base la acumulación de evidencias encontradas en los estudios translingüísticos sobre el significado de los enunciados emitidos por niños durante la infancia temprana (Slobin, 2006). En el ámbito de la adquisición y desarrollo del lenguaje, enfocado sobre la tipología, debe destacarse la relación que establece Slobin entre forma-función. Los trabajos de esta naturaleza se ocupan de etapas tempranas del desarrollo lingüístico, consideran esto para identificar cómo se relaciona el desarrollo cognitivo con el lingüístico. Estas investigaciones revelan cuáles aspectos de un sistema lingüístico particular y cuáles significados son más accesibles para el niño. Los estudios translingüísticos tienen como objetivo dar cuenta sobre el qué y cómo de la variación en la codificación de elementos determinados de diversos sistemas de lengua (Bavin, 1995). 57 En resumen, la propuesta de Slobin (1982, 1985, 1997, 2001, 2006, et al. 2008) destaca la importancia de las circunstancias cognitivas y sociales para adquirir y desarrollar la lengua. Se incorpora el input, como elemento nuclear y se proponen diversos principios operativos. Además, se afirma que la conducta lingüística infantil es sensible a los modelos lingüísticos que existen a su alrededor. El comportamiento lingüístico en este caso opera sobre la base de la imitación y la frecuencia. El niño actúa con el lenguaje de una forma similar a como actuaría con otras formas de conductas no lingüísticas, por ejemplo vestirse, sentarse, maneras de hablar, entonación, marcas formales (Silva Corvalán, 2003). Los planteos de Slobin se basan en ideas lingüístico-cognitivas, destacándose el estudio de la emergencia de la forma-función a partir de la cognición o conceptualización de la realidad. Las críticas sobre los postulados slobianos sostienen la idea de que aún no se han logrado desarrollar, de forma concreta, postulados claros que expliquen cómo funcionan los principios operativos en relación con la complejidad formal de las construcciones (palabras, oraciones). En otras palabras, la operacionalización de estas predisposiciones cognitivas a partir el input que recibe el niño y su capacidad de construir estructuras con diversos grados de complejidad no se ha clarificado (Silva Corvalán, 2003). 2.1.2.4. TEORÍAS SOCIOLINGÜÍSTICAS La perspectiva sociolingüística asume la comunicación como hecho crucial para el desarrollo y la adquisición del lenguaje, debido a que esta es necesaria para transmitir información. Para la sociolingüística lo importante es el contexto comunicativo. El lenguaje, en este sentido, no funciona como un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir un objetivo dentro del contexto comunicativo (Owens, 2003). Las funciones sociales y las comunicativas son el aspecto nuclear de los modelos de adquisición y desarrollo basados en la sociolingüística. Esta perspectiva se apoya en la transmisión del significado, la cual es de naturaleza social, y el contexto social donde se producen los eventos comunicativos (Saville-troike, 2005). Tanto el conocimiento que tienen los hablantes acerca de lo que sabe el oyente, como el contexto comunicativo, se constituyen como elementos fundamentales, ya que controlan la forma que contrae la emisión comunicativa. El contexto comunicativo, en esta 58 perspectiva, se relaciona con la historia, los papeles y el marco social en que se produce la interacción. De acuerdo con lo anterior, el lenguaje y sus reglas no operan de forma independiente del contexto, el hablante decide lo que va a decir, cómo y cuándo. Halliday (1975) propone un enfoque en el que el lenguaje se entiende como un proceso de aprendizaje sociosemiótico. Esta noción debe entenderse de acuerdo con tres modos de interpretación. En primer lugar, el lenguaje en el contexto del sistema social, luego, el lenguaje como un componente de un sistema semiótico más general y, finalmente, considerando al sistema social como un sistema semiótico en sí mismo. En este sentido, el sistema social es un sistema de relaciones de significado, las cuales se realizan de diversas formas, siendo una de las principales la mantención y transmisión del sistema a través de su codificación en el lenguaje (Halliday, 1975). El lenguaje, por tanto, opera, en el proceso de adquisición y de desarrollo, a través hipótesis semántico-funcionales que dan cuenta del desarrollo de funciones comunicativas sobre la base del conocimiento sociocultural que se extrae del lenguaje adulto. El ambiente donde se desarrolla e interactúa el niño se torna crucial para la adquisición del significado, ya que será el lugar donde el lenguaje es actualizado y, además, es el espacio del sistema social. Es en la situación en términos de tipo donde los significados son seleccionados y actualizados en un evento dado (Halliday, 1975). Siguiendo la reflexión de nuestro autor, se entenderá que la cultura es el ambiente del sistema (de significado potencial), por lo cual el contexto de cultura se constituye como el conjunto de situaciones tipos, cuestión equivalente a la interpretación del sistema social como el conjunto de contextos sociales posibles17. En términos generales, siguiendo a Owens (2003), las teorías sociolingüísticas de la adquisición del lenguaje se centran en las funciones sociales y comunicativas del lenguaje. El hablante utiliza el lenguaje no como un fin en sí mismo sino como un medio para 17 De acuerdo con estas ideas, durante el aprendizaje del lenguaje, el niño también aprende la cultura a través del lenguaje. Su sistema semántico se constituye como el modo primario de transmisión cultural. Por otra parte, en este proceso de aprendizaje del lenguaje tiene especial relevancia la interacción social en el sentido de que implica tipos de roles socioculturales que se encargan en la dinámica interactiva de proferir actos de habla para conseguir los objetivos comunicativos. En este marco, la interacción social que rodea al lenguaje faculta su adquisición y posterior desarrollo. Los procesos de socialización temprana, por tanto, son cruciales para desarrollar la maestría en el lenguaje. 59 alcanzar un objetivo en el contexto de la comunicación. Los hablantes, por lo tanto, negocian el significado de las palabras. El foco de esta perspectiva se sitúa en la pragmática y destaca que el acto de habla depende del contexto comunicativo. En este sentido, Halliday (1975) llega a conclusiones que proponen el manejo por parte de los niños de funciones comunicativas que les permiten expresar diversos propósitos a través de una emisión. En este enfoque la relación niñoadulto es importante, ya que son los adultos quienes responden a las primeras formas de comunicación infantil. El input y la ratificación de los intentos comunicativos realizados por el niño implican dinámicas de comunicación social significativas. El niño y el adulto establecen referencias compartidas e interacciones que estrechan la relación entre forma y función del lenguaje. En suma, según esta visión, el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje es de naturaleza recíproco, ya que exige un niño en proceso de aprendizaje y un adulto o usuario competente de la lengua, quien debe actuar como maestro y ente socializador. Tanto el modelo como el niño se actualizan y modifican en este proceso sociolingüístico de adquisición. Tomado en una perspectiva de continuum, diremos que el enfoque sociolingüístico se sitúa en el extremo opuesto de los enfoques que hemos revisado hasta este punto. Se sostiene lo anterior en función de la poca importancia que le otorga este enfoque a los procesos cognitivos que permiten el desarrollo y la adquisición del lenguaje. En este sentido, esta perspectiva no se ocupa de la adquisición del lenguaje, en términos estructurales ni cognitivos. Descansa en nociones como la socialización temprana, el input, los actos de habla y la intencionalidad y uso del lenguaje, todos factores fundamentales del proceso adquisitivo. Por otra parte, esta línea no logra explicar la relación entre estructura del lenguaje y aprendizaje, ni logra retratar la relación entre símbolo y referente. A pesar de estas limitaciones, el aspecto social en el proceso adquisitivo es fundamental para explicar el desarrollo y la adquisición del lenguaje. 60 2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DESARROLLO DEL COMPORTAMIENTO LINGÜÍSTICO-COMUNICATIVO 2.2.0. MARCO GENERAL Los enfoques revisados en el apartado anterior demuestran la complejidad y la variedad de perspectivas que se han articulado en torno al problema del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, nuestro planteo atiende a tres factores que interactúan durante el desarrollo y la adquisición del lenguaje. Estos implican, en primer lugar, la existencia de un marco sociocultural que regula y particulariza las formas de uso lingüístico en la comunidad. En segundo lugar, contextos de alta socialización y, finalmente, poderosos principios de aprendizaje que permiten construir el lenguaje a través de la transmisión cultural (Tomasello, 1999). La interacción de estos factores es continua y está fuertemente conectada a los usos del lenguaje. Lo anterior, se ve reflejado en la competencia lingüísticocomunicativa que cada hablante desarrolla (Hymes, 1984)18. La competencia lingüístico-comunicativa se va perfilando a lo largo de todo el proceso histórico-evolutivo humano. Por lo que resultan de vital relevancia, para comprender el proceso de desarrollo del lenguaje y la competencia lingüístico-comunicativa en situaciones de contacto, los planteamientos de Tomasello, de la escuela psicológica soviética y de la etnografía de la comunicación. Se dice esto en el sentido de que a la luz de dichos postulados, la competencia lingüístico-comunicativa no queda aislada de su contexto cultural de desarrollo. Los planteamientos que se revisarán a continuación permiten establecer una conexión directa entre el ámbito de las capacidades lingüístico-cognitivas y el dominio de los factores sociolingüísticos. En lo que sigue, presentaremos los principales supuestos de la psicología soviética, luego seguiremos con los planteos de Tomasello y finalizaremos con algunas ideas vinculadas a la etnografía de la comunicación. 18 Según este concepto, la competencia lingüístico-comunicativa no solo debe atender a aspectos estructurales del código lingüístico, sino también a elementos sociolingüísticos, en el sentido de ámbitos de uso, variedades y registros, y a rasgos culturales, tales como géneros discursivos, usos culturalmente adecuados, entre otros. Esto nos conduce a ideas vinculadas con la cognición, socialización y enculturación, todos conceptos fundamentales en el proceso de desarrollo del lenguaje. 61 2.2.1. VYGOTSKI Y LA PSICOLOGÍA SOVIÉTICA Para la psicología materialista todos los procesos mentales son formaciones complejas y funcionales, estas son el resultado de formas concretas de interacción entre el organismo y el medio ambiente. De acuerdo con esto, la interacción del organismo con su medio ambiente posibilita nuevas perspectivas a las formas complejas de la vida mental. Los estudios psicológicos soviéticos se centran en la noción de actividad, la cual se analiza como el resultado del desarrollo establecido por las circunstancias sociales. El lenguaje en este marco comporta toda la experiencia sociocultural de las generaciones e ingresa desde el primer mes de vida en el desarrollo mental del niño (Hernández Piña, 1984). En esta dinámica, el adulto funciona como la entidad mediadora que ayuda a que el niño elabore nuevas formas de reflejar la realidad. Este proceso de formación basado en la interacción niño-adulto se posiciona como la forma básica para impulsar el desarrollo intelectual y lingüístico del niño (Hernández Piña, 1984). En la psicología soviética, el desarrollo de los procesos mentales del niño, producto de la intercomunicación con el medio ambiente, y la adquisición de experiencias comunes transmitidas por el habla (uso), se constituyen como los fenómenos principales que deben profundizarse. 2.2.1.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES GENERALES 2.2.1.1.1. DESARROLLO Y COGNICIÓN Una de las premisas fundamentales que sostiene en sus inicios la psicolingüística soviética es que la mente humana tiene un carácter social, lo que significa que esta se condiciona por factores históricos, sociales y culturales (Prucha, 1972). Leontiev (1983), por otro lado, sostiene que “la trayectoria socio-histórica debía convertirse en el principio director de la edificación de la psicología del hombre. En este sentido, el hombre y su psiquismo son afectados por la historicidad y la readaptación. Esta última debe entenderse como la apropiación por parte del hombre de los productos de la cultura humana en el curso de sus contactos con sus semejantes” (p:121). 62 En este marco general, la propuesta de la escuela psicológica rusa descansa en el carácter histórico-cultural del desarrollo individual. Uno de los supuestos básicos de esta perspectiva descansa en la siguiente hipótesis formulada por Luria (1930 citado por Kozulin, 1990): “las circunstancias sociales en las que crece el niño tienen que dejar inevitablemente su marca sobre los mecanismos que subyacen a los procesos psicológicos complejos, y no sólo en el contenido de esos procesos” (Kozulin, 1990: 129) 19. Este supuesto nos permite proyectar la idea de que las experiencias sociales, además de proporcionar un tipo de conocimiento determinado, modelan y estimulan el desarrollo de diversos tipos de habilidades cognitivas y lingüísticas20. En los trabajos de este enfoque, la noción de desarrollo va ligada a la maduración orgánica y la historia cultural. La primera entendida como la evolución biológica experimentada por la especie, mientras que la segunda se relaciona con el proceso histórico de evolución cultural, el cual incide de forma directa en el desarrollo psicológico de cada niño (Rivière, 2002 [1984]). En este sentido, el concepto de desarrollo histórico cultural se refiere a los cambios que ocurren en los ambientes culturales, los cuales provocan variación en la cognición humana (Kozulin, 1990). El desarrollo cognitivo, entonces, presenta dos aspectos de la ontogénesis que se canalizan en un proceso unitario complejo (Rivière, 2002 [1984]). 2.2.1.1.2. INTERNALIZACIÓN Y EXTERNALIZACIÓN La antropología lingüística (Duranti, 2000) entiende la noción de actividad como el proceso que implica la interacción entre un principiante y un experto. De acuerdo con este concepto, el ser humano, en tanto ser social, interactúa con otros seres humanos por medio 19 Este supuesto intentó ser puesto a prueba por el mismo Luria (1987) en el ya célebre trabajo sobre el desarrollo histórico de los procesos cognitivos. Dicho proyecto, realizado entre 1928 y 1932, se concibió debido a los cambios que se estaban gestando en el Asia central soviética. En esta investigación se intentó explicar el desarrollo de las habilidades cognitivas y lingüísticas a través de los procesos históricos y culturales que vive una determinada sociedad. Recordemos que en esta investigación Luria se trasladó a Uzbekistán – región dominada por la cultura musulmana que fue derrocada por el estado soviético – para realizar un estudio de los procesos cognitivos que se desarrollaban a partir de políticas de alfabetización. De esta forma, los investigadores se encontraron con un estado de transición cultural que se adecuaba a los marcos para corroborar la teoría del desarrollo histórico cultural, cuyo objeto era el de descubrir qué cambios se producían en los procesos mentales como consecuencia de la aparición de cambios en la organización social y cultural de la sociedad (Kozulin, 1990). 20 Este supuesto fue presentado por Luria en 1930 en un trabajo titulado “speech and intellect of rural, urban and homeless children.” Selectingwritings (1978: 49-50. Citado por Kozulin, 1990). En esta investigación se intentó establecer las diferencias entre el habla e intelecto de niños rurales, urbanos y huérfanos. 63 de la actividad física y semiótica. Lo anterior presupone que la cultura propia, desarrollada en diversas comunidades, no debe únicamente entenderse sobre la idea de modelos de pensamiento, sino que también como prácticas socioculturales. La complejidad de esta cuestión radica en lograr desarrollar una mirada que permita reunir la realidad mental del individuo con la realidad sociocolectiva. La solución a este problema descansa en lo que Vygotski (1995a: 92) llama el proceso de internalización, esto es, la reconstrucción interna de una operación externa. En este sentido, el proceso de internalización consiste en una serie de transformaciones que ocurren a lo largo del desarrollo. Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye y comienza a suceder internamente. La transformación se genera a partir de un proceso interpersonal, el cual se convierte en otro de naturaleza intrapersonal. Según esto, durante el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero entre personas (interpsicológicas), y después en el interior del propio niño (intrapsicológica). Este proceso puede aplicarse tanto a la memoria lógica, como al lenguaje y a la formación de conceptos. Diremos entonces que la transformación de un proceso interpersonal en un proceso intrapersonal es el resultado de una serie de prolongados sucesos evolutivos que ocurren en el niño (Vygotski, 1995a). El lenguaje, para Vygotski (1995a, 1995b, 2001), se desarrolla en base a la combinación de procesos externos de socialización e internos de desarrollo cognitivo. El desarrollo lingüístico, en este caso, se vincula con la función social del lenguaje. En consecuencia, el relativamente complejo y rico contacto social del niño da lugar a un desarrollo temprano de los recursos comunicativos, por tanto, las primeras formas de lenguaje infantil cumplen un papel importante como medios de contacto social, lo que permitirá el descubrimiento por parte del niño de la función simbólica del lenguaje. 2.2.1.1.3. PENSAMIENTO Y LENGUAJE Vygotski (1995a, 1995b, 2001) sostiene que tanto el pensamiento como el lenguaje tienen una relación inconstante a lo largo del desarrollo. Desde una perspectiva filogenética las raíces genéticas de dichas entidades son distintas, la relación entre ellos es variable, lo mismo ocurre desde un foco ontogenético. 64 Para el psicólogo ruso, la relación entre el lenguaje y el pensamiento es oscura. El pensamiento pasa por una fase pre-lingüística y el lenguaje por una etapa pre-intelectual. La fase pre-lingüística del pensamiento se vincula con la comprensión por parte del niño de las relaciones mecánicas y la invención de medios mecánicos para metas físicas. Este es un pensamiento de naturaleza instrumental y aunque no exista lenguaje en él, igualmente hay acciones provistas de sentido subjetivo. Las raíces pre-intelectuales del lenguaje, por su parte, se vinculan actividades tales como gritos, balbuceos, primeras palabras, entre otras (Vygotski, 2001). Durante este periodo aparece, de acuerdo con nuestro autor, un aspecto de importancia fundamental para el desarrollo lingüístico y cognitivo del niño: la función social del lenguaje en su etapa pre-intelectual21. La aparición de la función social del lenguaje permite al niño desarrollar sus recursos comunicativos, en este sentido, las risas, las indicaciones y los gestos desempeñan el papel de medios de contacto social en los primeros meses de vida del niño (Vygotski, 1995a, 1995b, 2001). Si bien, el lenguaje y el pensamiento siguen líneas diferentes, debe destacarse que en su fase pre-conceptual el lenguaje desarrolla su dimensión socio-comunicativa, esta condición se debe al contacto, complejo y rico, que tiene el niño con su entorno. 2.2.1.1.4. EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DESDE EL ENFOQUE VYGOTSKIANO 2.2.1.1.4.1. Significado y comunicación Según Leontiev (1983), para Vygotski existen dos hipótesis con las cuales fundamenta su planteo. En primer lugar, las funciones psíquicas del hombre son de carácter mediatizado y, en segundo lugar, los procesos intelectuales provienen de la actividad inter-psicológica. Para Vygotski, los instrumentos psicológicos fundamentales de la mente humana son los símbolos o signos, estos sustentan el significado. En razón de lo anterior, toda actividad requiere de la intermediación de un instrumento que funciona como medio para que la acción se realice (Medina, 2007). La mente emplea estas herramientas (símbolos) que median la actividad mental. Las relaciones con los demás símbolos se producen por intermediación de la cultura, es decir, a través de la interacción que ocurre entre las 21 Los motivos por los que surge esta actividad comunicativa, nos dice Vygotski, se deben principalmente a aspectos afectivos, volitivos y de supervivencia (Vygotski, 2001). 65 personas, quienes rodean al niño que está en pleno desarrollo. La palabra, en este contexto, se constituye como el elemento mediador que representa asociaciones elementales, las cuales modifican las estructuras cognitivas del individuo (Leontiev, 1983). La actividad infantil está determinada por el grado de desarrollo orgánico del niño y por el nivel de dominio de los instrumentos que tiene a su disposición. En este contexto, el lenguaje se configura como un instrumento que apoya al niño en los momentos en los que debe ejecutar algún tipo de actividad para alcanzar una meta. Los niños, entonces, resuelven tareas prácticas con la ayuda del lenguaje (Vygotski, 1995a, 1995b; Medina, 2007). De aquí que para que dichas tareas se realicen de manera correcta sea necesaria la comunicación (Boada, 1992), la cual se produce en el momento en que existe un sistema convencional de signos compartido por los participantes de una comunidad que intercambian significados. Medina (2007) sostiene que para Vygotski la conciencia tiene una estructura semiótica debido a que se constituye en base a los signos que emanan y se sostienen en las interacciones sociales. Del mismo modo, el niño se constituye en un interpretante de la realidad simbólica que lo rodea. En suma, “el ser humano llega a un medio pre-existente, donde se le ha asignado un papel. Las personas que rodean al niño hacen explícito el orden implícito ya existente en el entorno y revelan continuamente la adecuación entre los diversos objetos y las acciones que le son propias, entre símbolos y sus significados, es decir organizan el mundo para el niño por medio de la organización manifiesta de su propio contexto (Medina, 2007:69-70). La visión de Vygotski (2001, 1995, 1995), respecto del proceso de desarrollo cognitivo, descansa en la función fundamental que tiene el lenguaje como un sistema de signos compartidos, y negociados socialmente, que se presenta en una situación de comunicación concreta. Cualquier gesto o palabra en una instancia de intercambio debe ser comprendido 66 por los participantes del evento comunicativo. De acuerdo con esto, el lenguaje y la situación social están ligados, por lo que el símbolo o signo tiene un origen social22. 2.2.1.1.4.2. Desarrollo del lenguaje El niño pasa por diversas etapas durante su desarrollo lingüístico-cognitivo. La primera de estas etapas se debe al complejo y rico contacto social del niño, este hecho se torna fundamental, ya que da lugar al desarrollo temprano de recursos comunicativos. A la par con el desarrollo del lenguaje preintelectual, el niño desarrolla el pensamiento prelingüístico o instrumental, el cual se ocupa tanto de interiorizar las relaciones mecánicas como de inventar los medios mecánicos para alcanzar metas mecánicas. Ambas entidades se desarrollan cada una por sus propios medios, alcanzando la unión en un determinado momento del desarrollo, esto ocurre entre los 20 y 24 meses. En este momento, las líneas de desarrollo intelectual y lingüístico convergen, produciéndose una forma de comportamiento nueva, exclusivamente humana (Vygotski, 1995ª, 2001). Si durante los primeros meses de vida el niño tiene una interacción comunicativa constante y se apropia paulatinamente de los significados que fluyen en su núcleo familiar, entonces cuando convergen ambas líneas de desarrollo ocurre un cambio en el comportamiento infantil, en este caso el niño descubre la palabra 23. A partir de ese 22 Para nuestro autor, el lenguaje en uso tiene su origen en la relación interpersonal, en los intercambios comunicativos preverbales del niño, quien es un ser social desde el momento en que nace (Vygotski, 1995a, 1995b, 2001). Durante el desarrollo infantil, el niño se presenta predispuesto a la interacción comunicativa con sus padres, logrando interpretar conductas comunicativas de naturaleza intersubjetivas. 23 Medina (2007: 81-92) propone la siguiente taxonomía de desarrollo del lenguaje infantil vygotskiana: - Entre los cuatro y los siete meses existe la etapa de atención recíproca. Lo anterior se observa a través del comportamiento expresivo que manifiestan los niños. Estas conductas (aceptación, negación) están ligadas a la satisfacción de necesidades básicas. En esta etapa se consolidan repertorios de atención e intercambios recíprocos entre padres e hijo (convergencia de mirada, seguimiento de la mano y de la mirada y actividades lúdicas que consisten en la alternancia de turnos). - Entre los ocho y los once meses ocurre la comunicación gestual. Durante este proceso las conductas se independizan de las satisfacciones inmediatas y aparecen los gestos con intención comunicativa. En un principio son los adultos quienes mueven al niño a la internalización de esos gestos, luego son los niños quienes comienzan a imitar los gestos por iniciativa propia y, a través de ellos expresan deseo. - Entre los doce y quince meses se da la comunicación gestual y las primeras palabras. En esta fase aparecen simultáneamente gestos de indicación junto con emisiones verbales, las cuales se moldean de forma gradual en palabras identificables, pero fonéticamente imperfectas. - Entre los dieciséis y veinte meses se observa el predominio de la comunicación. Aquí se manifiestan conductas imitativas que favorecen la imitación y emisión. Los niños aumentan las emisiones verbales, utilizando construcciones compuestas. El vocabulario, por otra parte, aumenta notablemente. Los gestos y las imitaciones no desaparecen ya que acompañan con frecuencia una acción o articulación verbal. 67 momento, el lenguaje se hace intelectual y el pensamiento se hace verbal (Vygotski, 1995a, 1995b, 2001). Sin embargo, el desarrollo del lenguaje interno, esto es, la internalización de la comunicación externa, de naturaleza eminentemente social, se presenta como un problema que debe solucionarse. Para Vygotski (1995a, 1995b, 2001), la relación entre pensamiento y lenguaje debe tener una respuesta que permita unir los procesos del lenguaje interno con los del externo. En este sentido, el autor busca el eslabón explicativo del paso de lo exterior a lo interior, el factor de unión lo encuentra en el lenguaje egocéntrico. Para el psicólogo ruso, este tipo de lenguaje es reciente en términos evolutivos, es, además, débil e inestable. Este lenguaje complementa la actividad infantil y cumple una función expresiva y de descarga. Dicho lenguaje se convierte con facilidad en pensamiento y asume una función planificadora de resolución de problemas, surgida durante la actividad infantil. En términos de desarrollo lingüístico-cognitivo se atraviesan cuatro etapas, a saber: (1) Etapa primitiva o natural. A esta etapa corresponde el desarrollo del lenguaje preintelectual y del pensamiento preverbal. (2) Etapa de la psicología ingenua. Se dominan estructuras y formas gramaticales, la cuales tienen un funcionamiento comunicativo. (3) Etapa del signo externo. Aparece el habla egocéntrica, manteniéndose la función comunicativa. (4) Etapa del crecimiento hacia adentro. La operación externa se convierte en interna. Aparecen el habla interna. Existe una interacción constante entre operaciones internas y externas. La apropiación del habla interna ocurre a través de la acumulación de prolongados cambios funcionales y estructurales derivados del lenguaje externo. Este tipo de habla se genera a partir de la diferenciación de la función social y la función egocéntrica del lenguaje. Estas estructuras son asimiladas por el infante, convirtiéndose en estructuras fundamentales del pensamiento y del lenguaje24 (Vygotski, 1995a, 1995b, 2001). 24 Para Vygotski, el lenguaje y el pensamiento dependen de los medios que utiliza el pensamiento y de la experiencia sociocultural del niño. La adquisición del lenguaje, por tanto, se funda en el proceso de comunicación, el cual tiene como base la interacción entre el niño y el adulto. El adulto es el encargado de emitir los estímulos e interpretar las conductas comunicativas (gestos, palabras) que tiene el niño. La familia construye la comunicación incorporando al niño, quien, según los adultos, se comunica intencionadamente (Medina, 2007). 68 Moreno Fernández (2005) afirma que para Vygotski, el conocimiento no es un objeto que se transmite de individuo a individuo, sino algo que se construye por medio de operaciones y habilidades cognitivas que se inducen en la interacción social. El desarrollo intelectual del individuo, por tanto, no puede ser independiente del medio social en el que está inmerso. La adquisición y desarrollo de una L1 o L2 no puede entenderse de forma independiente al medio social en que se produce. La interacción que ocurre en esta dinámica permite que el proceso de adquisición se complete. 2.2.2. ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DEL LENGUAJE BASADO EN EL USO Presentamos a continuación una de las perspectivas que conjuga diversos elementos ya planteados y añade algunos recursos originales que permiten entender y comprender el proceso de desarrollo y adquisición del lenguaje. Hablamos de la teoría de la adquisición basada en el uso, propuesta por Tomasello (1999, 2002, 2003, 2006, 2008, Lieven y Tomasello, 2008). Antes bien, en un dominio lingüístico-cognitivo general, Tomasello (1999) posiciona su tesis en relación con las ideas de sociogénesis, acumulación cultural y transmisión cultural. El lenguaje, en este sentido, es un artefacto cultural que se perfecciona y complejiza en razón de la actividad histórico-cultural de la comunidad. Esto se produce a partir de los procesos de gramaticalización comunes a todas las lenguas. Para Tomasello (2003, 2008), la evolución de la comunicación lingüística y de la adquisición del lenguaje se deben principalmente a habilidades socio-cognitivas (Tomasello, 1988, 1999) que permiten leer las intenciones comunicativas de los otros, activar los comportamientos simbólicos y aprender culturalmente los mismos. El desarrollo del lenguaje se articula a partir de un amplio conjunto de habilidades sociocognitivas (Tomasello, 1992), las cuales establecen la adquisición del lenguaje, focalizando destrezas tales como: marcos o guiones atencionales, comprensión y/o entendimiento de la intención comunicativa y un tipo de aprendizaje cultural llamado imitación reversa (Tomasello, 1993, 2001, 2003, Tomasello et al. 2003). 69 Dichos recursos son necesarios y cruciales para que el niño use y adquiera apropiadamente todos los símbolos lingüísticos, incluso las expresiones y construcciones lingüísticas de naturaleza idiomática, y defina las dimensiones funcionales de la comunicación lingüística (Tomasello, 1999, 2003, et al. 2003b, 2006, 2008; Tomasello et al. 2005). Según el autor, estas dimensiones son compatibles tanto con ciertos tipos de procesos de abstracción, analogías y construcciones, como con destrezas y prácticas culturales que el niño adquiere rutinariamente. Junto con estas habilidades se encuentran también las capacidades relacionadas con patrones de búsqueda y categorización. Estas emergen tempranamente en el desarrollo prelingüístico del niño. Dichas destrezas cognitivas son: (1) la habilidad para formar categorías perceptivas y conceptuales referentes a objetos similares; (2) formar esquemas sensoriomotores a partir de patrones recurrentes de percepción y acción; (3) actuar estadísticamente basado en análisis sobre diversos tipos de secuencias perceptivas y conductuales; (4) crear analogías y mapear estructuras. Todas ellas son necesarias para que el niño encuentre patrones en la forma en que los adultos utilizan los símbolos lingüísticos para producir enunciados, logrando construir, de esta manera, las dimensiones gramaticales abstractas de la competencia lingüística. Desde la dimensión lingüístico-cognitiva se propone una nueva visión del fenómeno del lenguaje. Esta pone el énfasis en la idea de que las estructuras lingüísticas emergen del uso, centrándose en los problemas de la dimensión simbólica y la gramática derivativa 25 (Tomasello, 1999, 2003, 2008). Dentro de este marco, se reformula la idea de competencia lingüística, definiéndose como el manejo de todos y cada uno de los elementos y estructuras del lenguaje, lo que constituye un conjunto mucho más rico y complejo de representaciones lingüísticas. De esta forma, se incluyen en la competencia lingüística el uso de formas canónicas y no canónicas o periféricas del lenguaje –aquellas típicamente idiosincrásicas. Para Tomasello (1999, 2003, et al. 2003, 2006, 2008), la comunicación humana es simbólica y gramatical, los símbolos lingüísticos son convenciones a través de los cuales se 25 En esta línea, se sostiene que la dimensión gramatical del lenguaje es producto de un conjunto de procesos históricos y ontogenéticos llamados gramaticalización (Tomasello, 1999, 2003, 2008). 70 intentan dirigir los estados mentales de otros hacia algún evento que ocurre en el mundo exterior. 2.2.2.1. LA COMUNICACIÓN Y LOS SÍMBOLOS LINGÜÍSTICOS Tomasello (2003) sostiene que la comunicación humana es distinta de la que poseen otras especies de animales. Nuestro sistema de símbolos se distingue de otros debido a la forma en que se aprende y se utiliza. Esto lo afirma apelando a dos rasgos fundamentales. En primer lugar, los símbolos lingüísticos son convenciones sociales a través de los cuales un individuo intenta compartir la atención con otro, direccionando el estado mental o la atención de este hacia algo que está en el mundo. En segundo lugar, la comunicación humana es gramatical. Es decir, el ser humano utiliza el conjunto de símbolos lingüísticos en forma de patrones que toman significados por sí mismos. La habilidad que permite al individuo humano construir y transmitir estos patrones es llamada gramaticalización o sintactización. El proceso de gramaticalización 26 depende de una variedad de dominios cognitivos generales y de procesos socio-cognitivos que operan en la medida que la gente se comunica y aprende del otro27, estableciéndose, de este modo, como destrezas únicas en la dimensión ontogenética. En una línea filogenética, se sostiene que el uso de los símbolos por parte del hombre fue primario. La utilización de las habilidades que involucran el manejo de representaciones simbólicas permitió la aparición de los símbolos lingüísticos. La emergencia de la gramática, en este contexto, se debe fundamentalmente a un asunto de naturaleza histórico-cultural, ya que con probabilidad la destreza gramatical es de aparición reciente en el proceso evolutivo humano. 26 La noción de gramaticalización que considera Tomasello se vincula con la postura teórica llamada pragmaticalización. Esta perspectiva señala al contexto como unidad de cambio lingüístico y destaca que el uso de un término o construcción determina la adquisición de nuevos significados gramaticales. En este sentido, la gramaticalización se proyectaría desde los significados discursivos hacia los operativos, los cuales son propios de la gramática. Además, el enfoque adoptado por el autor porta una carga cognitiva fundamental en el sentido de que las causas de la gramaticalización no se encuentran en el sistema lingüístico propiamente sino en la estructura cognitiva del ser humano y su capacidad de categorización y conceptualización (Ibba, 2008). 27 La especie humana no tiene un único sistema de comunicación lingüística, ya que diferentes grupos han convencionalizado diversos sistemas de comunicación, provocando la configuración de diferentes tipos de comunidades: idiomáticas, lingüísticas y de habla. Los niños, de acuerdo con esta idea, internalizan el sistema operativo que existe en su comunidad de habla 27 (Tomasello, 1999, 2003, 2008). 71 Para Tomasello (1999, 2003), los símbolos lingüísticos son aprendidos socialmente a través del aprendizaje cultural de naturaleza imitativa. Según esto, el aprendiz adquiere no solo la convención en términos de símbolos sino también el uso convencional del símbolo en el acto comunicativo. Al constituirse como un aprendizaje que se adquiere imitativamente de otros, los símbolos lingüísticos son entendidos por sus usuarios de forma intersubjetiva. Lo anterior, en el sentido de que los hablantes saben que sus interlocutores construyen las mismas convenciones. Los símbolos lingüísticos proveen al hombre de un formato único de representaciones cognitivas. En este sentido, cuando el niño aprende el uso convencional de los símbolos lingüísticos está aprendiendo la manera como se utilizan en la cultura donde convive, la cual ha mantenido este sistema de representación desde sus inicios a través de procesos históricos de conservación o cambio lingüístico. De acuerdo con esto, los agentes culturales, miembros de una cultura, evolucionan en el tiempo histórico-cultural, lo que conduce a la elaboración de muchos y variados propósitos para manipular la atención del otro. La internalización del símbolo lingüístico por parte del niño, es decir, cómo el niño aprende la perspectiva humana expresada a través de ese símbolo, ocurre a partir de una representación cognitiva de la situación, que no solo contiene rasgos motores o perceptuales de la escena sino una forma, entre otras, a través de la cual el niño es consciente de que la situación a la que está expuesto puede ser construida atencionalmente por los usuarios de los símbolos lingüísticos. En esta dinámica, señala el autor, se genera un quiebre entre la forma en que el ser humano utiliza los símbolos lingüísticos y la percepción directa o las representaciones cognitivas sensomotoras que el individuo humano proyecta, este hecho puntual permite al ser humano observar el mundo de manera conveniente a sus propósitos comunicativos (Tomasello, 1999, 2003). 72 2.2.2.2. GRAMATICALIZACIÓN, TEORÍA BASADA EN EL USO Y GRAMÁTICA UNIVERSAL La gramática se constituye como el último instrumento evolutivo añadido al “arsenal de la comunicación humana28”. Es mucho más compleja y abstracta que los sistemas de codificación periférica de tipo fonético-fonológico, ya que se ocupa de codificar simultáneamente el nivel semántico-conceptual con el nivel pragmático o de uso. Es decir, la gramática procesa de forma paralela la coherencia discursiva y la estructura semánticoproposicional. El desarrollo de la gramática en el contexto de la adquisición y desarrollo de los símbolos lingüísticos por parte del niño cobra gran relevancia en la discusión teórica en el marco de las teorías de la gramaticalización. El proceso de gramaticalización es de naturaleza histórico-cultural y permite entender que las construcciones y los ítems específicos de una lengua dada no son creados todos a la vez, sino que emergen, evolucionan y acumulan modificaciones a lo largo de la historia de los usos y de las adaptaciones comunicativas realizadas por el ser humano en las distintas situaciones de comunicación que históricamente se han producido en la comunidad de habla. Dichos mecanismos derivan de procesos psicológicos y socio-comunicativos tales como la automatización, el análisis y re-análisis funcional, la analogía y la frecuencia. Este proceso lingüístico-cognitivo de naturaleza histórico-cultural llamado gramaticalización permite al ser humano edificar construcciones sintácticas abstractas y complejas. Esta capacidad que tiene el organismo para construir dichas representaciones sintácticas es tal debido a habilidades cognitivas y socio-cognitivas. Para Tomasello (2003), solo el proceso de gramaticalización permite explicar la rápida producción de secuencias de símbolos lingüísticos y las similitudes y diferencias entre los lenguajes del mundo. Esto último, entendiendo que las diversas comunidades de habla usan y gramaticalizan diversas secuencias de discurso motivadas por necesidades naturales de la comunidad (Tomasello, 2003). Sin embargo, debe destacarse que la noción de gramaticalización presenta diversos significados (Lehmann, 2002). Por una parte, desde una perspectiva tradicional, la 28 Givón, 2001:11 73 gramaticalización consiste “en un conjunto de procesos mediante los cuales ciertas formas léxicas o estructuras más complejas, a través de su uso en contextos muy concretos, adquieren una función gramatical29” (Romero, 2006:46). Si se sigue este planteo, los procesos de gramaticalización siguen un curso evolutivo que va desde el plano léxico al gramatical. Esta perspectiva tradicional de naturaleza unidireccional ha sido superada en las últimas décadas por visiones que enfocan el proceso desde la sintaxis hacia el discurso. El proceso, según esta perspectiva no es diferente de la gramaticalización, sino que debe concebirse como un proceso de “macrocambio dinámico, un cambio de cambios, que engloba distintas subclases y procesos” (Company, 2001:65). En relación con estos supuesto, Lehmann (2002) propone fases de gramaticalización que van desde el nivel del discurso hasta el nivel morfofonológico. A nivel de discurso y sintaxis ocurre la fase de sintactización, entre la sintaxis y la morfología ocurre la fase de morfologización. Al proceso en su conjunto se le llama gramaticalización. Sin embargo, el autor propone esta taxonomía como un enfoque simplificado del fenómeno, ya que el concepto y el proceso son muy complejos. 2.2.2.3. ADQUISICIÓN SOCIO-PRAGMÁTICA Y COGNITIVA DEL LENGUAJE La adquisición y el desarrollo del lenguaje se concentra en tres etapas: 1. etapa prelingüística; 2. habilidades tempranas de lectura dirigida; y 3. habilidades tempranas de búsqueda de patrones. Subyacentes a estas dimensiones se encuentran poderosas habilidades socio-cognitivas que permiten explicar de forma novedosa el proceso de adquisición del lenguaje (Tomasello, 2003, 1992, 1995). Tomasello (2003) sostiene que la adaptación para la comunicación simbólica infantil emerge en la gran mayoría de las culturas a la edad de un año. Esta adaptación aparece en el contexto de un cúmulo amplio de habilidades sociales y cognitivas, destacando para la adquisición del lenguaje el establecimiento de marcos o esquemas atencionales conjuntos, la comprensión de la intención comunicativa y una particular forma de aprendizaje cultural llamada imitación reversa de roles (Tomasello, 1988, 1992, 1995). En su conjunto estas habilidades son llamadas habilidades de lectura dirigida y forman parte de la habilidad 29 Del mismo modo, una forma o estructura ya gramatical puede adquirir una función aún más gramatical (Romero, 2006) 74 socio-cognitiva fundamental y subyacente a todas las otras durante el proceso de adquisición del lenguaje. Durante la etapa pre-lingüística el niño comienza a desarrollar la conceptualización de ideas, este proceso se inicia alrededor de los seis meses de vida 30. El niño adquiere el lenguaje durante esta etapa porque los procesos de aprendizaje dependen fundamentalmente de las habilidades atencionales, intencionales y los aprendizajes culturales. Estas destrezas son puestas en práctica durante la relación o vínculo que se desarrolla entre el niño y sus padres. De esta forma se propone una correlación entre las habilidades lingüísticas tempranas de comprensión y producción desarrolladas por el niño y el input o entorno lingüístico inicial entregado por la madre o padre. Las habilidades de lectura dirigida o intencionada comienzan a emplearse entre los 9 y 12 meses y comportan una serie de nuevas conductas que revolucionan la forma en que los niños observan el mundo social31. Los comportamientos que emergen en esta etapa son de naturaleza triádica ya que involucran al niño, los objetos y los adultos, formulándose de esta manera un triángulo referencial compuesto por el niño, el adulto y el objeto o evento sobre el que debe centrarse la atención. Esta habilidad socio-cognitiva presenta tres manifestaciones fundamentales para la adquisición del lenguaje: 1. marcos o guiones atencionales conjuntos; 2. entendimiento de la intención comunicativa y 3. imitación reversa de roles o aprendizaje cultural (Tomasello, 2003, Tomasello et al., 1993). Los marcos o guiones atencionales se conciben como la forma básica en que ocurre la comunicación entre adulto y niño, esta toma forma debido a que se abre la posibilidad de interactuar de forma triádica, focalizando y compartiendo la atención en un referente, evento o actividad con otra persona. 30 El niño, según Givón (2001, 2009), adquiere primero el lexicón y luego un sistema pre-gramatical, similar al pidgin, ambos sistemas los obtiene a través de la escucha y la señalización. Lo anterior, justifica la idea de que la comunicación es anterior a la gramática y de que existe una pre-codificación léxico-semántica de los conceptos. 31 Durante esta etapa los niños flexibilizan su interacción con el adulto y comparten con él los objetivos de mira, siguen la mirada del adulto y la usan como punto de referencia social. La interacción con los objetos, en tanto, es realizada de forma imitativa, emulando el accionar adulto –este tipo de conducta recibe el nombre de aprendizaje imitativo. 75 Lo anterior repercute en el niño, permitiéndole construir el conocimiento de fondo común y necesario para comprender la intención comunicativa del adulto, sobretodo cuando este utiliza una nueva pieza del lenguaje. Otro aspecto importante de estos esquemas es que los niños entienden los roles adultos y los propios durante la interacción, provocándose la existencia de un formato representacional común (Tomasello, 2003). La habilidad para entender las intenciones comunicativas aparece inserta en el contexto de los marcos o guiones atencionales. La comprensión de estas ocurre cuando el infante logra entender a las otras personas como agentes intencionales. Según esto, los niños toman cada intento comunicativo como una expresión intencional del adulto para dirigir su atención sobre aspectos relevantes que ocurren en las situaciones que vive. Se sostendrá, entonces, que el niño entiende la intención del adulto como una forma de compartir su atención hacia algo (Tomasello, 2003, Tomasello et al., 2005). El entendimiento de la intencionalidad, por tanto, se concibe como la capacidad que tiene el niño para comprender el intento por parte del adulto de lograr que el infante atienda al propósito comunicativo del acto. En resumen, los niños monitorean los estados intencionales que tienen las personas sobre objetos externos, logrando compartir con ellas diversas actividades que se enmarcan en guiones atencionales conjuntos, los cuales son fundamentales en el proceso de aprendizaje del niño, y se constituyen como el trasfondo inter-subjetivo donde niño y adulto entienden la relevancia de los supuestos comunicativos. Además de lo anterior, los niños monitorean los estados intencionales de los adultos y sus propios estados intencionales, con lo cual logran comprender la estructura comunicativa (Tomasello, 1999, 2003, Tomasello et al., 2003). Tanto los marcos atencionales como la expresión de la intención comunicativa se constituyen, según Tomasello (1999, 2003), como una estructura de dos niveles en que la adquisición y el aprendizaje del símbolo es básico, pero no crucial, ya que el niño utiliza, además, sus habilidades pragmáticas para usar adecuadamente el lenguaje en diversos contextos comunicativos. 76 La comprensión del otro en cuanto a su intencionalidad permite una forma única de aprendizaje social llamada aprendizaje cultural (Tomasello et al., 1993). Este aprendizaje es subyacente a la habilidad del niño para producir su propio lenguaje. Los niños entienden que las relaciones intencionales que tienen las personas con el mundo son similares a las de ellos, por lo cual atienden cuidadosamente al comportamiento significativo que los adultos realizan para alcanzar sus metas comunicativas, logrando de esta forma imitar las acciones intencionales (Tomasello 1999, 2003). En este contexto los niños reproducen las acciones triádicas e intencionales que desarrollan los adultos sobre los objetos externos, hecho que provoca la adquisición por parte del niño de diversos artefactos simbólicos, entre ellos los símbolos lingüísticos. El uso de un símbolo lingüístico convencional32 implica el compromiso del niño con el hecho de cumplir un rol de imitación reversa, puesto que el niño aprende a usar el símbolo hacia el adulto de la misma forma en que el adulto lo usó hacia él. Esta dinámica muestra un claro proceso de aprendizaje por imitación en el que el niño se coordina con el adulto, formando una meta mutua y accediendo al significado para lograr un objetivo comunicativo. El enfoque desde el cual se proponen estos principios se reconoce como sociopragmático. Siguiendo este planteo, el uso de los símbolos lingüísticos en los enunciados se constituye en un acto de naturaleza social, el cual es internalizado (Vygotski, 1995b) provocando un tipo de representación cognitiva que no solo es intersubjetiva, sino también perspectual en el sentido de que el mismo referente puede indicarse de diversas formas según la perspectiva del hablante. Finalmente, Tomasello (2003) señala que los niños tienen también habilidades para entender las dimensiones gramaticales de la comunicación lingüística. Estos pre-requisitos se definen como habilidades de patrones de búsqueda. Los niños, según esto, son expertos en la búsqueda de patrones, tanto visuales como auditivos. Lo que trae como consecuencia la capacidad por parte de los niños de extraer patrones visuales y patrones auditivos. Esta 32 Se define como un dispositivo comunicativo que es comprendido inter-subjetivamente desde ambas partes de la interacción niño-adulto. Este proceso asegura la comprensión por parte del niño de un símbolo socialmente formado (Tomasello, 1999, 2003). 77 destreza permite configurar un conjunto de habilidades cognitivas necesarias que preparan, activan y se ponen en uso durante la elaboración de la dimensión gramatical de la lengua. En el marco de este complejo proceso de adquisición y desarrollo, el niño inicia su adquisición del lenguaje cuando está en condiciones de utilizar las destrezas de búsqueda y categorización de patrones sobre elementos funcionales, lo que implica el aprendizaje del uso convencional de una palabra a través de la forma en que esta es utilizada por el adulto. En otras palabras, el niño debe observar los símbolos lingüísticos de acuerdo con la forma particular de uso adulto y, además, debe percatarse de esta en cuanto a la forma comunicativa que adopta en la diversidad de eventos. Los patrones aparecen a partir de los usos en los que palabras se aplican y en las distintas relaciones y significaciones que estas tienen en los eventos comunicativos (Tomasello, 2003). En resumen, se destaca la complejidad del proceso adquisitivo a la luz de estas destrezas socio-pragmáticas y cognitivas que permiten al niño articular su sistema de lenguaje. Estos poderosos mecanismos de aprendizaje se posicionan en la base del desarrollo lingüístico y comunicativo del niño. 2.2.2.4. ONTOGENIA Y DESARROLLO DEL LENGUAJE Los primeros enunciados infantiles son provocados por las habilidades revisadas en el apartado anterior. Estas habilidades llamadas de lectura dirigida o intencionada subyacen la comprensión infantil de la dimensión simbólica de la comunicación lingüística. En concreto, los niños son capaces de entender los símbolos lingüísticos producidos por los adultos cuando logran participar junto a ellos en los marcos o guiones atencionales; compartiendo este conocimiento en común, logran captar las intenciones comunicativas específicas expresadas en un enunciado (Tomasello, 2003). La habilidad para coordinar la lectura dirigida/intencionada con las destrezas de aprendizaje cultural permite a los niños adquirir por sí mismos los símbolos lingüísticos convencionales y diversos gestos simbólicamente constituidos (Tomasello, 2003). Junto a estas capacidades, el niño también logra categorizar patrones concretos y abstractos que ocurren en secuencias auditivas, adquiriendo, de este modo, los símbolos lingüísticos y, de paso, las construcciones lingüísticas complejas. Tomasello (2003) sostiene que la base 78 motivacional de este proceso de desarrollo y adquisición parece ser la actividad sociocultural del hombre. En el contexto previo a la emergencia del lenguaje verbal-articulado aparecen los gestos tempranos, estos son de tres tipos: ritualización, gestos deícticos y gestos simbólicos. Los primeros no son simbólicos y tienen como objetivo obtener algo (i.e. tomar en brazo), los segundos son simbólicamente relativos y sirven para guiar la atención del adulto hacia entidades externas (i.e. apuntar al gato) y los últimos son simbólicos y se constituyen como actos comunicativos que se vinculan a un referente de forma metonímica o icónicamente (i.e. imitar un avión) (Tomasello, 2003). En este proceso de desarrollo lingüístico, el niño adquiere y desarrolla las holofrases. Esto ocurre en los meses que siguen a su primer cumpleaños. La motivación al uso de formas lingüísticas tiene su sustento en las funciones declarativas, imperativas e interrogativas. En este contexto emergen las primeras palabras, las cuales son consideradas un todo integral de la realidad infantil. Las partes del lenguaje adulto que el niño escoge para sus holofrases iniciales se vinculan con el lenguaje específico que el niño está aprendiendo y los tipos de discurso en que él participa junto con los adultos. Lo anterior, lleva a sostener que la saliencia de palabras y frases utilizadas por los adultos en su discurso influyen en las piezas de lenguaje que adquieren los niños. Según esta aproximación el desarrollo lingüístico del pequeño se ve influenciado por la experiencia que tiene con el lenguaje. Se sigue, por tanto, que cada encuentro del niño con una expresión lingüística refuerza su representación mental, lo cual facilitará la activación de la expresión en contextos futuro de uso del lenguaje (Tomasello, 2003; Diessell, 2009). En la dinámica de esta teoría, la interacción entre experiencia lingüística, intención comunicativa, marcos atencionales y contextos culturales –aprendizajes culturales– contribuyen a la emergencia del lenguaje. Ahora bien, el proceso de desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa, según nuestro autor, lleva años, lo que indica la existencia de un proceso continuo en la elaboración del lenguaje por parte del niño. 79 El símbolo lingüístico se entiende como una convención socialmente estructurada que implica la manipulación de intenciones y la atención de los agentes que confluyen en una interacción comunicativa. Las palabras, de acuerdo con esto, se adquieren sobre la base de guiones atencionales y actividades culturales que desarrollan los niños en su comunidad. Las habilidades básicas, que permiten la adquisición de la palabra, se encuentran en las destrezas socio-cognitivas33 y en la capacidad que tiene el niño para categorizar y parametrizar los segmentos de habla, lo cual le permite conceptualizar diversos aspectos de su experiencia en el mundo. En cuanto al desarrollo de las estructuras sintácticas tempranas, Tomasello (2003) sostiene “at the same time they are extracting words from adult utterances, young children are also learning from these utterances more complex linguistics expressions and constructions as kind of linguistics gestalts” (p.94). Uno de los aspectos claves para entender cómo el niño adquiere el lenguaje se vincula con el lenguaje que escucha. Se sigue que el lenguaje hablado por los padres, en especial la madre, y el tipo y cantidad de lenguaje que escucha el niño son factores constitutivos del sistema lingüístico que adopta este. De acuerdo con esto, el ambiente provee los elementos con que los niños elaboran sus inventarios lingüísticos. Dicho lo anterior, el desarrollo de las estructuras sintácticas tempranas se enfoca desde los marcos lingüísticos-cognitivos. Así, las nociones nucleares para comprender la adquisición de estas estructuras son las de construcción, categoría, expresión, palabra, ítem lingüístico, estructuras lingüísticas y frecuencia de tipo y tipado. La teoría reconoce la existencia de un continuo de construcciones lingüísticas que van desde unidades significativas mínimas, como los morfemas, hasta unidades mayores de significación que implican ensamblajes sintácticos más complejos. La noción de construcción en el análisis lingüístico tradicional presenta dos elementos constituyentes: palabras y reglas. Ambos difieren en cuanto a dos dimensiones, por un lado, la palabra es simple y concreta y, por otro, las reglas son complejas y abstractas. La 33 Tomasello (2003) sostiene que el proceso de adquisición de la palabra presenta tres factores fundamentales. en primer lugar, habla de un factor fundacional, luego propone un factor que opera como prerrequisito y, finalmente, señala de un factor facilitador. 80 relación entre enunciado y construcción, por tanto, implica que el enunciado, en cuanto pieza concreta del lenguaje, presenta niveles que van de lo simple a lo complejo, de la misma forma una construcción, en términos de abstracción lingüística, implica una gradiente que transita de lo simple a lo complejo. En estos términos, una construcción se define como una unidad prototípica del lenguaje que comprende diversos elementos lingüísticos, los cuales son utilizados para una función comunicativa coherente. Las construcciones pueden variar en complejidad dependiendo del número de elementos involucrados y las interrelaciones que ocurren entre ellos. Habrá, por lo tanto, construcciones con niveles de complejidad simple y otras con niveles complejos relativos. Por otra parte, las construcciones también pueden variar en su grado de abstracción, de esta manera hay construcciones altamente abstractas que utilizan varios tipos de categorías como elementos constitutivos. En otra dimensión, encontramos estructuras lingüísticas basadas en ítems lingüísticos particulares, las cuales son expresiones fijas que no están basadas en categorías abstractas, sino en formas idiosincrásicas, cuyo significado se disuelve si alguna palabra es cambiada. De acuerdo con esto, la construcción en su nivel abstracto es simbólica y tiene independencia de los ítems léxicos. Sin embargo, encontramos estructuras lingüísticas que no se basan en categorías abstractas, sino en determinados ítems lingüísticos. Estas estructuras (mixtas, formas idiomáticas, expresiones fijas o semi-fijas y colocaciones fosilizadas) forman parte de la competencia lingüística del hablante nativo y no requieren de análisis en abstracto, ya que se constituyen como parte del inventario lingüístico que desarrolla todo hablante nativo de una lengua particular. Habida cuenta de los supuestos anteriores, la competencia lingüística no se vincula con una gramática monolítica (Tomasello, 2003), sino que se relaciona con un inventario estructurado de unidades simbólicas alojadas en la mente de los hablantes. Ahora bien, cómo se estructuran estas unidades en la mente del hablante es una cuestión que se discute. Sin embargo, la mayoría de los especialistas sostiene que estos ítems lingüísticos y 81 estructuras están organizados en una compleja y multidimensional red de trabajo ubicada en la mente. Desde la perspectiva basada en el uso, una estructura lingüística existe como una expresión concreta en sí misma y, del mismo modo, como un ejemplar de algún tipo de construcción abstracta. Uno de los mecanismos fundamentales para lograr la adquisición de las construcciones es el mecanismo del tipo y tipado de una expresión. Según esto, la frecuencia de tipado de una expresión del lenguaje durante la experiencia de aprendizaje tiende a vincular una locución en términos de las palabras y morfemas que están involucrados en el enunciado, permitiendo al usuario acceder y utilizar la expresión como un todo. Sin embargo, la frecuencia tipo de una expresión determina la abstracción o esquematicidad de una construcción articulada. En conjunto la frecuencia tipo y la frecuencia tipado –considerando procesos de aprendizaje y categorización– explican la forma en que el lenguaje se usa, permitiendo detallar cómo se adquiere el uso específico de una expresión lingüística en un contexto comunicativo determinado y generalizando estas expresiones para nuevos contextos basados en diversos tipos de variación que el hablante escucha (Tomasello, 2003). Lo anterior nos lleva a presentar el principio teórico de este enfoque basado en el uso, este sostiene que la gente forma construcciones con diferentes grados de abstracción y las usa en diferentes niveles de abstracción también. Las descripciones de estas construcciones, por lo tanto, no deben realizarse en términos formales –considerando que la descripción de las construcciones en su forma abstracta implique automáticamente su realidad psicológica–, sino que deben realizarse buscando evidencias en el uso del lenguaje (Tomasello, 2003). Retomando la línea expositiva, cómo los niños adquieren las estructuras sintácticas tempranas y el lenguaje en general. Se sostenía que hay dos factores importantes. El primero, el maternés, esto es, la forma en que el adulto ajusta su habla para interactuar con el niño –estos ajustes son cruciales y necesarios para el proceso adquisitivo –; el segundo, el tipo y la cantidad de lenguaje que el niño escucha, a pesar de los ajustes adultos. 82 Tomasello (2003) sostiene que el ambiente lingüístico provee las herramientas y los materiales con que los niños construyen sus inventarios lingüísticos. Debe considerarse, en esta línea, que los enunciados que escuchan los niños contienen una alta cantidad de marcos de ítems de uso repetitivos que dan cuenta y forman experiencias “fosilizadas”. El niño inicia la construcción de las categorías y estructuras sintácticas tempranas a partir de lo que se conoce como enunciado multi-palabra, los cuales están cognitivamente fundados en el entendimiento de varias escenas34 que observa el niño en su convivencia con el entorno social. En la medida que el niño se desarrolla y comienza a adquirir el lenguaje está en condiciones de conceptualizar un número específico de escenas diarias, muchas de las cuales implican la manipulación de escenas activas. En este proceso, el niño divide las escenas específicas en elementos constituyentes, diferenciándolos con distintos símbolos lingüísticos. Luego, utilizan símbolos sintácticos como el orden de palabras o los marcadores de caso para identificar los roles que cumplen estos componentes en la escena, lo anterior implica que la escena sea observada como un todo (las escenas son categorizadas en varios tipos, dividiéndolas y marcándolas por medio de mecanismos analógicos). Por otra parte, encontramos también, como contrapartida de las escenas, construcciones del nivel del enunciado, las cuales son expresiones verbales completas y coherentes que se asocian de forma rutinaria con una función comunicativa plena y coordinada35. Las construcciones que subyacen y que se hacen operativas durante esta etapa son llamadas: combinación de palabras, esquemas de pivotes y construcciones basadas en ítems. En conjunto, Tomasello las llama “construcciones islas tempranas 36” y son parte de la etapa en que el niño produce enunciados multi-palabras. 34 Tomasello (2003: 113) sostiene que “a scene is a coherent conceptual package that contains an event or state of affairs along with one o more participants”. 35 “Utterance-level construction provide language-learning children with preconstituted semantic-pragmatic packages that allow them symbolize as whole intact units many of the experiential scenes of their lives – from various discourse perspectives and for various communicative purposes” (Tomasello, 2003: 114). 36 Early constructional islands (Tomasello, 2003:113) 83 La combinación de palabras implica el uso sucesivo de holofrases o palabras aisladas, las cuales son combinadas para formar expresiones. Estas construcciones permiten segmentar la escena experiencial en diversas unidades simbólicas. Los esquemas pivotes aparecen luego y permiten sistematizar los patrones de los enunciados multi-palabras utilizados por los niños. Estos esquemas no se rigen aún por la sintaxis, pero sí se vinculan con la función comunicativa del acto de habla. Son patrones de orden que consisten en relaciones evento-palabra y participante-palabra. Las construcciones basadas en ítems aparecen después de los esquemas de pivotes y su principal característica es que presentan marcas sintácticas como parte integral de la construcción. La formación de estas construcciones ocurre de diversos modos y formas, sin embargo, Tomasello (2003) destaca el rol que cumplen los verbos en esta etapa de elaboración. En este sentido, se habla de “construcciones-islas verbales” como una forma particular de construcción basada en ítems. Los verbos son fundamentales en el proceso de transición que va desde los ítems basados en el uso a las estructuras sintácticas abstractas. Los niños pueden formar y generalizar construcciones sobre la base de diversos tipos de contenido lingüístico concreto. En general, la teoría de la adquisición basada en el uso pretende explicar el desarrollo del lenguaje a partir de la experiencia del niño en el mundo y de las habilidades cognitivas y socio-cognitivas generales. Se postula que el ambiente provee los elementos con que los niños elaboran sus inventarios lingüísticos. Esta dinámica se mantiene y se establece a lo largo de todo el proceso de maduración lingüística que experimenta el infante. 2.2.3. UNA BREVE MIRADA SOCIOLINGÜÍSTICA Y ETNOGRÁFICA Habida cuenta de la importancia de la capacidad socio-cognitiva en el proceso de desarrollo del lenguaje, hay que agregar en esta discusión los factores social y etnográfico, los cuales se definen a partir de las nociones de input, en cuanto a su regularidad, frecuencia relativa y prominencia perceptual (Slobin, 1985, 2001; Tomasello, 1999, 2003), la socialización (Halliday, 1975) y el entorno sociocultural. Además, debe agregarse la imitación, esta es importante en el sentido de que se entiende como un tipo de 84 comportamiento que permite aprender los usos de la lengua y las conductas culturales en situaciones de comunicación específicas de una comunidad. El lenguaje se configura a partir del uso que se hace de los códigos y variantes lingüísticas existentes en la comunidad. Los niños adquieren primero las formas utilizadas con mayor frecuencia en su experiencia lingüística diaria. Analizan, manipulan y organizan los datos lingüístico-comunicativos en relación con los modelos concretos que observan, prestan atención a los sucesos comunicativos y a las conductas lingüístico-comunicativas de quienes los rodean. Desde el enfoque etnográfico, el aprendizaje del lenguaje supone la adquisición de reglas y destrezas que permitan al miembro de la comunidad demostrar e interpretar conductas comunicativas apropiadas en diversos contextos sociales (SavilleTroike, 2005). La perspectiva etnográfica no desconoce las capacidades innatas para el aprendizaje del lenguaje, el niño nace con la capacidad de desarrollar reglas sistemáticas para el uso apropiado de la lengua a partir de cualquier tipo de estímulo dado en su comunidad de habla. Los niños tienen la capacidad de deducir marcos cognitivos no verbales detallados acerca de los sucesos, su organización y estructura (Tomasello, 1999, 2003, 2008; SavilleTroike, 2005). Si asumimos dicha capacidad, entonces los niños deben considerarse observadores participantes de la comunicación, son pequeños etnógrafos que aprenden y formulan reglas de su comunidad de habla a través de la inducción de procesos realizados mediante la observación e interacción (SavilleTroike, 2005). El niño es un observador participante que actúa inductivamente, él, durante su proceso de desarrollo lingüístico, está siendo socializado en estilos y funciones de habla diferentes. El entorno lingüístico inicial, por tanto, se constituye como un aspecto fundamental en el proceso de aprendizaje de la lengua. 2.2.3.1. EL ENTORNO LINGÜÍSTICO INICIAL. INPUT, USO Y FUNCIÓN DE LA LENGUA Y/O REGISTRO El entorno lingüístico inicial es crucial en el proceso de desarrollo del lenguaje infantil. El maternés se constituye como el input inicial más prominente a nivel universal. Sin embargo, hay otros elementos que también afectan el entorno lingüístico inicial. Entre ellos 85 cabe destacar: el prestigio o estigmatización del código o registro, la estructura familiar y los patrones residenciales, el uso y la frecuencia de uso de un código o registro, la naturaleza y la frecuencia del estímulo verbal (pares, padre, madre), la existencia de restricciones o limitaciones de la fuente de la comunicación y los factores sociales y culturales que afectan cuantitativa y funcionalmente el input lingüístico (SavilleTroike, 2005). En este marco, la etnografía se ocupa del aprendizaje social y cultural de la lengua y el uso, analizando la organización del input en relación directa con procesos de interacción social. Los procesos adquisitivos, por tanto, se entienden en el marco social y cultural en que ocurren. En este contexto, los niños en su comunidad de habla reciben un entrenamiento sociolingüístico determinado. El input, además, tiene características particulares y los objetivos comunicativos se condicionan a las dinámicas o circuitos comunicativos de la comunidad. Las interacciones, por tanto, se tornan fundamentales para identificar las influencias lingüístico-comunicativas que reciben los niños en su entorno familiar, entre pares y en la escuela. La comunidad, además, forja creencias y valores sobre el desarrollo, prestigio y origen de las lenguas y los registros. En consideración de lo anterior, debe destacarse la existencia de una relación intensa entre el entorno lingüístico inicial, el input y los ámbitos o dominios de uso de las lenguas o registros. Puede establecerse, en esta dimensión, que las diversas variedades de lengua y registros, que operan en la comunidad, comportan formas y estilos de interacción que, si bien tienen componentes metacomunicativos en común, se perfilan de forma diferenciada producto tanto del contexto de cultura en que se enmarca la interacción como de los roles sociales que tienen los interactuantes y de los objetos o temas de la comunicación (contexto de situación). De acuerdo con esto, los ámbitos son los puntos de encuentro en que se regulan los usos y las funciones de las variedades de lengua y/o registros en el contexto sociocultural inmediato. La exposición sostenida de un niño a diversos ámbitos de uso, tales como el familiar, escolar, amistad, medios de comunicación, entre otros, resultará importante para el 86 desarrollo del lenguaje infantil, ya que se constituyen como fuentes de transmisión y modelado del lenguaje. Los ámbitos y los dominios, en el sentido de esferas de actividades en que se combinan tiempos, lugares y papeles sociales específicos (Romaine, 1996), se entienden, por consiguiente, como puntos de anclaje de los sistemas de valores vinculados al uso de una lengua u otra, en el caso del contacto lingüístico, y de una variedad u otra, en el caso de los sociolectos. 2.2.3.2. SOCIALIZACIÓN TEMPRANA Y DESARROLLO LINGÜÍSTICO La noción de socialización temprana ocupa en el fenómeno del desarrollo del lenguaje un lugar central. La cultura se transmite al niño mediante el lenguaje, a través de la interacción cotidiana con el grupo del que forma parte, con la familia, con el grupo de pares, con el barrio y más tarde con la escuela. La construcción de la realidad y la identidad son inseparables del entorno social y cultural en el que se adquiere el lenguaje (Ghio y Fernández, 2008). De esta manera, el niño construye su lenguaje en interacción y al mismo tiempo forma la imagen de la realidad que está a su alrededor y en su interior. El niño interpreta y representa su experiencia en el mundo físico, social y psíquico, convirtiéndose en miembro de una cultura y en su defecto de una comunidad de habla (Ghio y Fernández, 2008). La comunidad a la que pertenece el niño presenta una organización previa, la cual comporta significados construidos por sus miembros. Por lo tanto, la socialización y la adquisición y desarrollo del lenguaje están íntimamente vinculados, ya que el niño adquiere las formas lingüísticas y el conocimiento sobre el lenguaje a través de la interacción social (Bavin, 1995). La estructura social, los sistemas de conocimiento y los sistemas de valores son formulados a partir de la socialización temprana que tiene el niño en su entorno cercano. Sin embargo, debe destacarse que el aprendizaje del lenguaje y el aprendizaje de la cultura son dos aspectos diferentes que interactúan cerradamente. Ambos son procesos interdependientes. Esto no se sostiene únicamente en el sentido de que el niño construye una realidad para él mismo a través del lenguaje, sino que también en el sentido fundamental, según el cual es el mismo lenguaje una parte de la realidad (Halliday, 1975). 87 En este contexto, el niño se constituye en un individuo social 37, cuestión que lo lleva a comportar rasgos que están presentes en el sistema social al que pertenece. La socialización temprana y los eventos y repertorios comunicativos son importantes en el sentido de que el lenguaje en contexto social se utiliza para concretar objetivos comunicativos que implican la interrelación de los actores. Las situaciones donde ocurre el uso del lenguaje se constituyen como eventos o sucesos comunicativos y las herramientas que permiten la comunicación efectiva son parte del repertorio comunicativo del hablante. La funcionalidad de la lengua o variedad se concreta, a su vez, en los eventos comunicativos. Aquí es donde se consuma la competencia de la comunicación a través del uso del repertorio comunicativo que tiene el hablante. Los niños participan activamente en eventos comunicativos y se apoderan de los repertorios comunicativos manejados por los adultos. En general los niños son perceptivos a los contextos de interacción del uso de la lengua desde una edad temprana. Por tanto, la lengua se aprende plenamente durante el proceso de interacción social (Saville Troike, 2005). Finalizaremos planteando que los roles sociales son aprendidos por los niños en el marco de la estructura social de la cultura. Las fuerzas sociales, en definitiva, influencian el desarrollo del lenguaje, los modos de hablar, que a su vez influencian la realidad psicológica y social de un niño a lo largo de las distintas etapas de su proceso ontogenético (Saville Troike, 2005). 2.2.4. UNA BREVE CONCLUSIÓN En lo que va de nuestro planteo, se pueden concebir dos dimensiones que implican dos realidades durante el proceso de adquisición y desarrollo del lenguaje. Por una parte, están las realidades psicológica y lingüística que se vinculan con procesos cognitivos, sociocognitivos y la formación de construcciones lingüísticas, y, por otra, está la realidad sociocultural. Esta última dimensión se centra en conceptos vinculados al entorno lingüístico inicial, ámbitos y/o dominios de uso y procesos de socialización. 37 Social man is, effectively, ‘sociosemiotic man’, man as repository of social meanings (Halliday, 1975:121) 88 El input y la socialización temprana se constituyen como dos elementos que aparecen en el entorno del niño. Son elementos externos que operan como mecanismos performadores de los registros o variedades que el niño desarrollará. Dichos factores le permiten elaborar un lenguaje situado en el contexto de desarrollo geosociocultural. Los factores propuestos se encuentran en todas las realidades, sean estas comunidades bilingües o monolingües, rurales o urbanas. Los factores cognitivos, sociolingüísticos y etnográficos son pertinentes para formular un marco descriptivo y explicativo de los comportamientos lingüístico-comunicativos de los niños en sus comunidades de habla. En la figura 3, Presentamos un esquema con los factores principales que influencian el desarrollo del lenguaje y de la competencia situada. Figura 3. Factores que influencian el desarrollo de la competencia situada CULTURA/COMUNIDAD DE HABLA/HISTORIA: SOCIEDAD: NIÑO: Entorno lingüístico Input Socio-cognición Patrones/automatización COMPETENCIA DESEMPEÑO Aprendizaje cultural 2.2 Ámbitos/dominios Enculturación Construcciones/gramática Interacción social .5. Síesis y recapitulación: desarrollo y adquisición del lenguaje Socialización Entorno lingüístico Input El tópico nuclear de nuestra exposición se centró en los fenómenos de desarrollo y adquisición del lenguaje. Como se pudo observar, el fenómeno ha sido ampliamente investigado por diversos especialistas, adscritos a distintas corrientes teóricas. Las referencias principales a las que hemos aludido se relacionan con posturas basadas en la psicología y en la lingüística. Cada postura fundamenta sus afirmaciones con argumentos vinculados al nativismo y al constructivismo. Nuestro estudio se ve representado por la 89 perspectiva constructivista, como ha quedado demostrado en las exposiciones sobre Vygotski, Tomasello y los planteos sociolingüísticos. El objetivo fundamental hasta aquí fue el de mostrar la importancia de los componentes sociocognitivos e histórico-culturales en los estudios sobre el desarrollo del lenguaje. Se infiere que en una situación de convergencia de lenguas este fenómeno, visto desde esta perspectiva, se torna crucial para explicar variedades y singularidades de los registros. En este sentido, no basta suponer la existencia de dos sistemas de lengua que interactúan en abstracto y cuyos exponentes son hablantes ideales. Por el contrario, el grado de variación de las experiencias socio-históricas que acontecen en la comunidad repercute en el desarrollo de la competencia de los hablantes y la sitúa en el contexto de la acumulación y transmisión culturales. En síntesis, intentamos establecer una visión que permitiese dimensionar la importancia tanto de los aspectos cognitivos vinculados al desarrollo de la competencia lingüística como de la trascendencia del entorno social y cultural en este proceso. Las exposiciones, como bien se pudo establecer, versan sobre enfoques teóricos que consideran supuestos netamente cognitivos o lingüísticos y otros que toman argumentos puramente sociales y comunicativos. Pues bien, para nosotros el fenómeno tiene una dimensión psicolingüística y otra dimensión sociolingüística, ambos focos no se subordinan ni se jerarquizan, sino que son dos ámbitos que se nutren mutuamente y que deben entenderse en un marco histórico dinámico. Todo lo anterior se posiciona como requisito obligatorio para el desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa situada. 2.3. COMPETENCIA LINGÜÍSTICO-COMUNICATIVA EN EL MARCO DEL DESARROLLO NARRATIVO INFANTIL En el marco de lo sostenido en la sección anterior, debemos considerar la competencia lingüístico-comunicativa de los niños. El desarrollo de esta se restringe al uso del lenguaje y a las condiciones de interacción de la comunidad. Todo lo anterior se genera a partir de los procesos evolutivos de acumulación y de transmisión culturales (Tomasello, 1999). El niño desarrolla la competencia comunicativa en el contexto de la comunidad, allí los procesos de socialización, la influencia de los pares, los eventos comunicativos y la 90 transmisión cultural, entre otros, se constituyen como “espacios” donde se vehiculiza y usa el lenguaje de la comunidad. En este contexto, resulta interesante revisar la producción narrativa infantil, pues esta comporta las características propias del habla de la comunidad. El análisis de la producción narrativa reportará las estrategias características que predominan en los procesos de formación textual de los niños. Además, nos informará sobre los procesos de desarrollo en su dimensión evolutiva y permitirá comparar las estrategias en el marco de la procedencia geosociocultural de los escolares. Por otro lado, también resulta interesante observar el desarrollo léxico-sintáctico de los niños escolares. Para esto atenderemos a las ideas de competencia léxica, complejidad sintáctica y desarrollo de la sintaxis infantil, aspectos interesantes, toda vez que, por medio de ellos, se reportan, por un lado, las estructuras sintácticas de uso frecuente, que predominan en el discurso narrativo, permitiendo establecer los recursos sintácticos que más se utilizan (coordinación y subordinación), y, por otro lado, se describe la competencia léxica que presentan los escolares. En razón de lo anterior, revisaremos muy brevemente algunos conceptos fundamentales vinculados a la competencia lingüístico-comunicativa. Los aspectos básicos y relevantes que deben tenerse en cuenta son: la microestructura textual, la cohesión y el texto narrativo. Revisaremos de manera general la noción de texto narrativo y su desarrollo, después nos referiremos a las estrategias de formación de textos. Finalmente, discutiremos el desarrollo de la competencia léxica y de la sintaxis en el marco del estudio sobre la complejidad sintáctica, esto último a la luz de los enfoques actuales que estudian el fenómeno. 2.3.1. EL TEXTO NARRATIVO Es necesario desarrollar una breve discusión sobre el texto narrativo. Para llevar a cabo este tema, utilizaremos algunas nociones provenientes de la lingüística del texto, por lo que seguiremos los trabajos de Álvarez (1995, 1996, 2004) y de Véliz (1996a, 1996b, 1996c). Antes de detallar algunos conceptos fundamentales, debemos fijar la noción de texto narrativo y, de paso, revisar ciertos conceptos vinculados al desarrollo narrativo infantil. 91 2.3.1.1. DESARROLLO DE LA NARRACIÓN. UNA DISCUSIÓN BREVE. En el contexto del desarrollo infantil, se reporta que las narraciones son, por lo general, producidas por los niños a partir de los 3 años de edad. Esta habilidad aumenta gradualmente a medida que crece el niño. Entre los 4 y 5 años las narraciones infantiles adolecen de elementos estructurales vinculados a la coherencia y cohesión 38. En sus narraciones predominan segmentos descriptivos, esto puede deberse a (1) que los niños aún no han interiorizado los esquemas o superestructuras narrativas o (2) que los niños están en proceso de adquisición de los esquemas narrativos (Soler y Solé, 2008). Entre los 6 y 7 años, los niños presentan mayores habilidades en cuanto a la coherencia y cohesión, lo anterior debido a un mejor manejo de la referencia de persona y de tiempo y a la explicitación de acciones y eventos narrativos en su proceso de desarrollo. Por otra parte, la aparición de los estados internos, motivaciones y personajes de la historia es más tardía. A los 8 años, los niños logran narraciones que muestran estados internos, deseos, creencias y temores incipientes. Estos datos aparecen cuando las tramas se tornan más complejas (Soler y Solé, 2008). Desde una visión interaccionista, las narraciones son construidas sobre la base del desarrollo cognitivo de los niños; sin embargo, también es crucial el aporte del adulto –en su función de interlocutor– en la articulación y desarrollo de las habilidades narrativas (Soler y Solé, 2008). En este contexto, los niños se apropian de los géneros discursivos de su comunidad en el marco de la interacción con el adulto, este es el responsable de señalar las características de los tipos discursivos. Lo anterior se desarrolla a través de preguntas que explicitan los elementos que los niños no comprenden y/u omiten. Aquí, también debemos considerar que los niños aprenden sus narraciones en el hogar, por lo cual la naturaleza de sus textos refleja la cultura y la comunidad en la que viven. En línea con las tendencias constructivistas, se habla del andamiaje del adulto y su papel en la producción narrativa infantil. La comunicación, en este caso, es crucial para el desarrollo cognitivo infantil, permite al niño construir el lenguaje en estrecha relación con 38 La competencia narrativa es un requisito necesario para que los niños logren tener éxito en los aprendizajes de la escuela, especialmente en los procesos de lectura y escritura. 92 el adulto, quien juega un papel clave en el desarrollo lingüístico infantil (Soler y Solé, 2008, Tomasello, 1999, 2003, Vygotski, 1995a). El planteamiento anterior justifica la idea de que los géneros discursivos son adquiridos y desarrollados sobre la base de competencias pragmáticas de los hablantes y en directa relación con la interacción/transmisión entre hablantes, adultos y niños. Owens (2003) afirma que los niños experimentan cambios importantes cuando ingresan a la escuela, pues incorporan elementos que les permiten configurar narraciones que expresen relaciones causales, temporales, entre otros. El manejo de esas relaciones refleja el desarrollo de ciertas habilidades para manipular el contenido, los argumentos y ciertas estructuras temporales y causativas. El desarrollo pragmático o de uso es la dimensión más dinámica en la infancia tardía, ya que ocurre una fuerte interacción entre el lenguaje y la socialización. Los niños buscan una comunicación más efectiva durante esta etapa. Por ello es que se estudia la competencia gramatical desde marcos discursivos, pues el uso del lenguaje es el que guía las actualizaciones de los tipos o géneros textuales y, por tanto, de las estructuras lingüísticas que son utilizadas. 2.3.1.2. LA COMPETENCIA NARRATIVA. Todo hablante nativo desarrolla su competencia discursivo-textual, ello en el marco de una competencia más amplia: la competencia sociocultural. Desde un visión general, el individuo debe desarrollar sus destrezas verbales y no verbales (Álvarez, 1995). Por otro lado, desde una visión enmarcada en la habilidad verbal, se postula el desarrollo de la destreza conocida bajo el nombre de competencia narrativa. Esta se vincula con la capacidad del sujeto para construir textos que permiten relatar eventos, ya sea en soportes escritos u orales. Esta capacidad se desarrolla en función de las capacidades de los individuos y en el marco de diversas situaciones. La competencia textual-narrativa se presenta en diversas culturas, no existen comunidades donde esta capacidad no exista (Álvarez, 2004). 93 2.3.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL TEXTO NARRATIVO. La caracterización del texto narrativo se articula de acuerdo con la organización local del texto (microestructura), la organización textual (macroestructura) y el esquema abstracto o estructura esquemática39 (superestructura). A nivel microestructural, Álvarez (2004)40 señala que existen tres tipos de oraciones básicas: narrativas, argumentativas y descriptivas. La narrativa se caracteriza por “poner en escena a los actantes y las acciones de los actantes –papeles semánticos o roles temáticos. La oración narrativa tiene predicados con varios papeles temáticos y el verbo es el que organiza y distribuye los roles (Álvarez, 2004). Las macroestructuras son estructuras semánticas aplicadas a un texto particular, mientras que las estructuras esquemáticas son entidades independientes del contenido semántico de cada texto. De esta manera, se habla de la superestructura de la narración, independiente de los contenidos semánticos que esta presente. La superestructura mínima de la narración tiene una situación inicial, un quiebre (clave en este tipo de textos) y un desenlace. Dado lo anterior, toda narración particular deberá presentar los rasgos básicos enunciados. Las macroestructuras del texto narrativo “ponen en escena secuencias de acciones, organizadas en tal forma que, luego de una situación inicial, ocurren una serie de peripecias que llevan a un desenlace” (Álvarez, 2004: 158). En este contexto, consideraremos el modelo narrativo en su estructura mínima, contando con un estado inicial, quiebre o complicación, desarrollo y resolución. 2.3.2. LA MICROESTRUCTURA TEXTUAL. La cohesión del texto se torna fundamental para su estructuración. Nuestro trabajo indaga sobre la microestructura textual en el marco de los fenómenos de la continuidad, discontinuidad y conexión discursiva. En la sección que sigue desarrollaremos estas ideas. 2.3.2.1. COMPETENCIA NARRATIVA Y ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN TEXTUAL Diversos estudios realizados en Chile han analizado las estrategias de producción textual que utilizan los escolares chilenos para elaborar textos narrativos (Véliz, 1996a, 1996b, 39 40 Eggins, 2003; Ghio y Fernández, 2008. Álvarez (2004), presenta 3 de criterios de clasificación textual: sociocultural, funcional y estructural. 94 1996c; Riffo, 1997; Álvarez, 1996; Bocaz, 1986a, 1986b, 1987, 1989). Lo anterior se ha desarrollado bajo un marco lingüístico discursivo, y cognitivo, que se articula desde la noción de competencia lingüístico-comunicativa y maduración cognitiva. Los temas mejor trabajados en este marco son las estrategias de cohesión textual. El estudio de dichas habilidades41 contempló una investigación comparativa, la cual dio cuenta de: (1) la recurrencia (Véliz, 1996a, 1996c), (2) progresión discursiva (Véliz, 1996a, 1996b, 1996c) y (3) la conexión (Álvarez, 1996). Este último aspecto también fue pesquisado por Bocaz (1986a, 1986b, 1987, 1989). A continuación revisaremos brevemente cada una de estas estrategias. El primer aspecto se analiza en relación con las diversas formas y estrategias lingüísticas que son utilizadas para mantener o cambiar la referencia topical y focal. Estos recursos pueden ser: repeticiones, anáforas42, sustituciones léxicas, correferencias sintagmáticas y elipsis. El segundo aspecto, se relaciona con la progresión de la información en el discurso, se caracteriza por dar cuenta de las estrategias de continuidad y discontinuidad discursivas (Givón, 1983, 2001, 2005). Aquí los fenómenos que se pesquisan son: estructura temática, topicalización y focalización. La idea es dar cuenta de las estrategias de progresión temática43. Tanto el primer aspecto como el segundo, se entienden bajo la etiqueta de la organización referencial, esta se enmarca dentro de lo que Givón (2005) llama gramática de la coherencia referencial (que será discutida en el próximo punto). La conexión, en tanto, se ocupa de que los hechos narrados estén conectados entre sí. Para lo anterior se requiere el desarrollo de nociones tales como: temporalidad, causalidad y adversatividad. Se analizan los recursos utilizados por los hablantes para establecer la conexión. Los tipos de relación se vinculan con contenidos semánticos y temáticos por sobre los gramaticales, pues “las relaciones son lazos mentales que los interlocutores 41 Las habilidades de textualización son tres: (1) recurrencia o mantención del referente; (2) progresión temática y (3) conexión (Álvarez, 2004) 42 Dentro de este mecanismo encontramos: la pronominalización, la definitivización, la determinación, la nominalización, entre otros (Álvarez, 2004:104-111). 43 Aquí, Álvarez (2004:112-120) distingue: progresión con tema continuo, progresión en cadena, progresión derivada de un hipertema, progresión por tema fragmentado, progresión por tema disociado y progresión por temas entrelazados. 95 establecen entre los hechos denotados por cada oración o fragmento de oración” (Álvarez, 2004:123). El autor distingue dos tipos de relaciones: las semánticas44 – dadas por el saber sobre el mundo – y las relaciones explícitas o implícitas que establece el enunciador entre dos oraciones. Las conexiones y los conectores, por otro lado, son un tipo de relación que ocurre a nivel interoracional. Este tipo de relación puede presentarse explícitamente o implícitamente, si aparecen explicitadas, esto se evidenciará mediante conectores gramaticales, tales como: temporales, causales, consecutivos, concesivos, entre otros. Si no aparecen explicitadas, será el interlocutor quien agregará vía inferencias la conexión al texto. Las estrategias de formación textual son esenciales para producir textos coherentes y cohesionados. Los estudios de Véliz (1996a, 1996b, 1996c), todos desarrollados sobre textos escritos, confirman la idea de que el desarrollo de la competencia textual discursiva de los escolares es afectado por factores socioculturales y que dicho desarrollo se observa a través del control por parte de los escolares de los medios lingüísticos. Por otro lado, en el marco del desarrollo evolutivo de estas habilidades, Véliz (1996a, 1996b, 1996c) reportó que la variable edad/nivel escolar mostró la tendencia esperada, la cual señalaba que a mayor edad se observaría un manejo más equilibrado de las estrategias de mantención y cambio, hecho que también se corroboró en el estudio sobre conexión desarrollado por Álvarez (1996) y por Bocaz (1986a, 1986b, 1987, 1989). Nuestra pregunta, en el marco del presente estudio, se vincula con la idea de que la competencia lingüístico-comunicativa de los niños pueda verse afectada por la variable procedencia (rural, urbano, mapuche). Para ello compararemos las estrategias de formulación textual que presentaron los niños en sus producciones narrativas. 2.3.2.2. GRAMÁTICA DE LA COHERENCIA REFERENCIAL La organización referencial se enmarca dentro de lo que Givón (2005) llama gramática de la coherencia referencial. Este dispositivo se operacionaliza desde la gramática de la lengua y se organiza en el sistema de representación cognitivo humano. Se reconocen dos 44 En el primer tipo de relación encontramos: parte>todo; continente>contenido; acción>instrumento; 96 tipos de proyecciones referenciales: (1) la catafórica y (2) la anafórica. La forma en que se gramaticaliza la referencia se observa en dos subsistemas gramaticales: (a) sistema sin nombres45 y (b) combinación de elementos con nombres/léxico46. La cuestión es que en el dominio del discurso estos elementos sirven para activar y re-activar referentes. En esta dinámica, la noción de tópico referencial es clave para procesos de continuidad/mantención o discontinuidad/cambio referencial. Por otro lado, Véliz (1996b) señala que los narradores deben manejar estrategias referenciales que permitan organizar las expresiones que remiten a los actantes/participantes del texto/discurso. Este proceso posibilita a los oyentes o destinatarios la identificación de los referentes de la secuencia narrativa. Lo anterior, a nivel microestructural (oracional), se analiza en base a la función de tópico que se presenta en alguna porción de la representación proposicional. Para Givón (2005), el tópico primario de la cláusula es el sujeto, pues este codifica el participante más continuo del evento. El objeto directo, por su parte, se constituye como el tópico secundario de la cláusula. Los tópicos son anafóricamente recurrentes y predominan en el discurso natural. Por lo general, los tópicos suelen codificarse a través de: el pronombre cero, los pronombres y la concordancia. En su marco cognitivo, los referentes topicales son representados como salient filing labels insertos en el encadenamiento clausular. En resumen, el modelo cognitivo de la gramática de la coherencia referencial (Givón 2005) se sustenta en la cláusula, la cual a través de su núcleo tiene la capacidad de codificar estados y eventos. Esta unidad está alojada en la memoria episódica y en conexión con el discurso tiende a representar un tópico referencial que se gramaticaliza a través de la función de sujeto. La cláusula, a su vez, forma parte de una unidad temática más amplia: el encadenamiento clausular47. Esta última unidad es parte del parágrafo temático que forma parte del episodio y así sucesivamente. 45 Anáfora cero, pronombres, concordancia (mantención del referente vs cambio de referente en el encadenamiento clausular (Givón, 2005). 46 Determinantes, artículos, numerales, modificadores (adjetivos, subordinadas), casos gramaticales, construcciones, orden de palabras y dispositivos de topicalización y elementos contrastivos. 47 Unidad similar al paquete clausular propuesto por Berman y Slobin (1994) 97 El modelo aloja en la memoria episódica los elementos que permiten articular la gramática de la coherencia referencial. De este modo, existe una estructura secuencial jerárquica del discurso alojada en la memoria episódica. Esta estructura está compuesta por un almacén de palabras con sus propiedades, bajo este depositorio léxico están las cláusulas que también tienen como subordinado al nodo de las cadenas clausulares que a su vez subordinan al parágrafo y este al episodio. En este mismo espacio cognitivo, se encuentran los tópicos referenciales, pues en cada cláusula los tiene. Posteriormente, se activa el archivo etiquetado, el cual es el tópico referente que persiste a través de las cadenas multiclausulares. Consecuentemente, hay un apareo entre las cláusulas y el referente tópico que sirve de guía. El proceso cognitivo continúa con la activación de archivos vinculados con el referente tópico, luego el referente es desactivado para activar un nuevo archivo que implica generar una nueva cadena clausular que comporta nueva información y un nuevo referente topical y así sucesivamente. Considerando lo anterior, se sostiene que el rol central del tópico se fija en los referentes nominales, son ellos los que cumplen la función central en el procesamiento de la información. Lo anterior se debe a: (1) los referentes nominales son perceptual y cognitivamente salientes, pues son concretos, durables, individuales, compactos, entre otros rasgos, (2) la referencia nominal es adquirida tempranamente, (3) la referencia nominal evoluciona tempranamente desde la filogenia, (4) los referentes nominales codifican entidades culturalmente centrales, prototípicamente agentes humanos (Givón, 2005). De acuerdo con esto, la comunicación humana elije entidades salientes cognitiva y culturalmente como entidades tópico alrededor de la cual la información se predica. De este modo, la gramática de la coherencia referencial se actualiza u operacionaliza en base a estrategias marcadas y no marcadas, generándose así la siguiente operatoria: cuando se trata de mantener activo el referente se utilizarán las anáforas cero, la concordancia y ciertos pronombres anafóricos (caso no marcado). Por otro lado, cuando se pospone la decisión de activación –caso marcado– esto se realiza a través de sintagmas nominales, pronombres tónicos y nombres. Luego, cuando se utiliza el caso marcado se proyectan dos situaciones. Por un lado, está el caso topical (marcado) que puede terminar la activación en 98 curso. Este puede ser instanciado a través del sujeto, los casos, morfemas de referencia y definidos, el orden de las palabras, entre otros. Por otro lado, está el caso no topical (no marcado), el cual se relaciona con la continuidad de la información activada. Los elementos que actualiza dicha función son los casos oblicuos, los morfemas indefinidos y no referenciales y el orden de palabras. 2.3.3. LA COMPETENCIA LÉXICA El concepto clave en el desarrollo de la competencia léxica es la noción de lexicón, este se entiende como una red de campos semánticos donde las palabras individuales representan los nodos de dicha red y ocupan la intersección de esos dominios conceptuales (Givón, 2001). Para Givón (2001), esta unidad es un depósito relativamente estable en el tiempo, conformado por convenciones sociales establecidas en la comunidad. En este sistema se codifican y se depositan los conceptos, los cuales constituyen un mapa cognitivo del universo experiencial del individuo (mundo físico, sociocultural y mental). El hecho de que el lexicón sea estable en el tiempo implica que el significado se mantiene en el tiempo, ocurriendo cambios semánticos graduales y acumulativos. Por otro lado, al ser socialmente formado, el lexicón se establece y desarrolla en el marco de la comunicación entre los hablantes de la comunidad. La transacción que acontece entre ellos garantiza que las palabras tengan un significado similar para todos los miembros de la comunidad (Givón, 2001). La operacionalización del lexicón se produce mediante cluster o conjuntos de nodos de palabras relacionadas. De este modo, una palabra activa un cluster junto con la red léxicosemántica en la que los nodos se unen con conceptos individuales o palabras, cada una con su propio significado y etiquetado (Givón, 2001). Los conceptos léxicos se constituyen como tipos de experiencias convencionalizadas, en lugar de tipados de experiencias individuales. Por lo anterior es que son genéricos, involucrando, cada convencionalización, el desarrollo de una activación de patrones prototípicos de un conjunto de nodos conectados (Givón, 2001). Estas unidades pueden 99 representar entidades concretas, estables en el tiempo o abstractas (nombres, adjetivos, verbos). El lexicón se ubica en la memoria semántica permanente según el autor. Las palabras son elementos fundamentales para el desarrollo de la gramática y del nivel discursivo proposicional. Estas unidades contienen rasgos internos y características externas. A nivel interno, las palabras son unidades pequeñas de codificación lingüística. Estas no son unidades de significado, pues el significado de una palabra es una compleja agrupación de rasgos semánticos. A nivel externo, los rasgos semánticos de las palabras determinan su clasificación o lugar de almacenamiento en el lexicón (Givón, 2001). Estos rasgos semánticos de las palabras son los que definen la estructura radial del lexicón mental y se organizan en campos semánticos. El lexicón y las piezas léxicas son claves para la sintaxis, pues ellas comportan propiedades combinatorias que se imponen a nivel sintagmático. Lo anterior queda demostrado en los verbos y sus proyecciones sobre la estructura clausular a través de los papeles temáticos. Las palabras tienen repercusiones a nivel de la estructura sintáctica, ya que sus rasgos semánticos inciden de forma directa en la compatibilidad con otras piezas léxicas (Bosque y Gutiérrez-Rexach, 2008). En este marco, el desarrollo de la competencia léxica se torna un fenómeno tan cognitivo como social. Es cognitivo debido a que el lexicón está alojado en la memoria semántica permanente y en la medida en que el individuo se desarrolla y experimenta la realidad, este aumenta su caudal léxico. Por otro lado, es social, puesto que la competencia se perfila a través de la interiorización de convenciones lingüístico-sociales estipuladas en las comunidades. De lo anterior se desprende la idea de que “todo hablante instala en sí mismo el sistema lingüístico de su comunidad de un modo peculiar, idiosincrásico” (Echeverría, 1993:55). En base a esta afirmación, el desarrollo de una competencia léxica debe describirse en función diversas variables lingüísticas que modelen el desempeño léxico. De este modo, las tres categorías o variables que nos permitirán dar cuenta de este desempeño son: la densidad léxica, la diversidad léxica y la frecuencia léxica. 100 La densidad léxica se entiende como la proporción de palabras de contenido que son utilizadas por un individuo en un texto producido por él. La diversidad, en tanto, se deduce de la cantidad de palabras diferentes producidas por el hablante durante su proceso de textualización (Echeverría, 1993; et al., 1997). Finalmente, la frecuencia de palabras se entiende como la cantidad de palabras frecuentes que utiliza el sujeto en su producción textual. Dichas unidades de análisis son útiles para establecer la competencia, pues permiten proyectar un perfil de desempeño léxico en función del inventario léxico activo que ocupa el individuo en su proceso de organización textual. 2.3.4. EL DESARROLLO DE LA SINTAXIS Y LA COMPLEJIDAD SINTÁCTICA El desarrollo de la sintaxis y la complejidad son temas controversiales debido a los marcos de referencias desde donde se abordan las problemáticas. Habrá discusión en relación con los puntos de vista que se articulen: generativismo, funcionalismo, constructivismo, entre otros. Dada esta complejidad, se hace necesario desarrollar un breve recuento bibliográfico donde se especifiquen las escuelas y las perspectivas que se han ocupado de los temas. 2.3.4.1. EL DESARROLLO SINTÁCTICO INFANTIL Como bien se señaló en el apartado sobre desarrollo del lenguaje, la evolución sintáctica infantil se inicia con la fase holofrástica, etapa en la que los niños construyen frases de una sola palabra. Durante este periodo no hay mucho que decir sobre desarrollo sintáctico propiamente, sin embargo, a lo largo de este ciclo, que se extiende desde los 12 a los 18 meses, se adquieren las pautas entonativas del modus: pautas interrogativas, declarativas e imperativas (Hernández Piña, 1984). Luego de este periodo, a partir de los 18 meses aproximadamente y hasta los 24, el niño ingresa a la etapa de las emisiones de dos palabras, estadio en que se desarrollan las gramáticas pívots de clases abiertas-cerradas. Las emisiones que producen los niños se estructuran de acuerdo a tipos de palabras y funciones, constituyéndose así clases eje o 101 cerradas y clases abiertas48. El problema de esta gramática se encuentra en su poca adecuación empírica, ya que los niños no siempre utilizan el mismo pívot en una posición secuencial consistente, por lo que su esquema es considerado mecánico y se articula a partir del modelo de habla adulta. En suma, esta gramática no considera una interpretación enriquecida del habla infantil a partir de categorías de naturaleza semántica (Tomasello, 2006). Con el generativismo se produjeron cambios en la concepción del proceso, ya que se estimaba que existían categorías sintácticas implícitas (sujeto, objeto directo, sintagma nominal). En este marco, lograr comprender la existencia de estas representaciones subyacentes y la manera en que son adquiridas se constituían como los principales problemas de dicha perspectiva. Para entender las representaciones se postula la observación de estos supuestos implícitos en el lenguaje adulto, la crítica que se realiza sobre estas afirmaciones se enfoca en la inexistencia de pruebas empíricas que acrediten que los niños emplean categorías y reglas similares a las que utilizan los adultos. Se agrega, además, la cuestión de que una única gramática no es adecuada para dar cuenta del proceso de adquisición en todas las lenguas del mundo (Tomasello, 2006). Una respuesta a esta teoría fue desarrollada bajo el enfoque de relaciones semánticas, el cual propone supuestos de naturaleza semántico-cognitivos para la adquisición del lenguaje infantil. La base de esta teoría dice que la relación semántico-sintáctica aparente en el lenguaje infantil se corresponde con algunas categorías cognitivas pertenecientes a la etapa sensomotora propuesta por Piaget. Lo anterior, se justifica dado el conocimiento no lingüístico que se observa en los niños acerca de las relaciones causales entre agentes, acciones y objetos, las cuales pueden formar esquemas lingüísticos del tipo: agente-acciónobjeto. Sin embargo, esta teoría resultó ser empíricamente inadecuada para analizar los enunciados infantiles (Tomasello, 2006). 48 “La clase eje se compondría de un número muy reducido de elementos, pero de un uso muy frecuente. Este grupo de palabras cerradas sería equiparable a las partes del sistema adulto clasificables como preposiciones, pronombres, verbos auxiliares, artículos, entre otros. La clase abierta estaría formada por todas las palabras del vocabulario del niño menos las ejes, resultando ser más amplio en las emisiones de una palabra. Estos vocablos en el sistema adulto pueden identificarse como sustantivos, verbos y adjetivos” (Hernández Piña, 1984: 122). 102 La reaparición de los postulados generativistas a través de la teoría de Principios y Parámetros y la Gramática Léxico Funcional (Pinker, 1984; en Tomasello, 2006) concibió una nueva entrada al fenómeno, apelando a la discontinuidad entre el lenguaje del niño y el del adulto. En la actualidad nos enfrentamos a una discusión que se centra en dos enfoques. Por un lado, los postulados de la lingüística generativa y, por otro, los planteamientos de la lingüística cognitiva, funcional, basada en el uso. La primera se basa en el supuesto de que el lenguaje natural puede observarse como un lenguaje formal. De esta manera, el lenguaje natural se entiende como un conjunto de reglas algebraicas sin significado e insensibles a este y un lexicón que contiene el significado de elementos lingüísticos que operan como variables en las reglas. Los principios que gobiernan y subyacen a los mecanismos algebraicos constituyen la gramática universal, el núcleo de la competencia (Tomasello, 2006). A partir de estos supuestos se postula que los niños poseen una gramática universal innata suficiente para estructurar cualquier lenguaje del mundo, se concibe de esta manera que la adquisición del lenguaje consiste en dos procesos: adquirir todas las palabras y construcciones del lenguaje particular que se está aprendiendo y vincular el lenguaje particular aprendido (las estructuras nucleares) con la gramática universal. Este enfoque se ha etiquetado como enfoque de doble proceso o enfoque de reglas y palabras, el supuesto permite a los generativistas asociar el lenguaje adulto con el infantil. Con respecto a la periferia lingüística, competencias de usos no canónicos, formas fraseológicas, entre otras, la respuesta del generativismo se centra en que todo emana desde el núcleo, desde la gramática innata y universal (Tomasello, 2006). La visión opuesta sostiene que la esencia del lenguaje es su dimensión simbólica, descansa en la habilidad que tiene el humano para comunicarse simbólicamente y apela a que esta destreza es una adaptación biológica específica. El aspecto gramatical deriva de procesos históricos de gramaticalización que crean diversos tipos de construcciones gramaticales. Estas construcciones son ellas mismas significados de los símbolos lingüísticos. 103 Para este enfoque, la competencia lingüística es entendida como un inventario estructurado de significados de construcciones lingüísticas, incluyendo todas las formas lingüísticas. El lenguaje se adquiere, al igual que cualquier otra habilidad cognitiva, por medio del aprendizaje, el niño construye esquemas y categorías abstractos a partir de ideas concretas que ha aprendido. Según esta visión, el niño adquiere piezas concretas de lenguaje (palabras, construcciones complejas, entre otros.), pues en su desarrollo lingüístico el infante no posee todas las categorías y esquemas de la gramática adulta. Construye, de este modo, las abstracciones de forma gradual y poco sistemáticas, adquiriendo algunas categorías antes que otras. El niño construye su lenguaje usando procesos cognitivos generales tales como: lectura intencionada (mediante la cual entiende el significado comunicativo de un enunciado) y patrones de búsqueda (categorización, elaboración de esquemas). Estos aspectos posibilitan la construcción de las dimensiones abstractas de la competencia lingüística (Tomasello, 2006, 2004). El concepto central para observar el desarrollo sintáctico de los niños según este enfoque es la idea de construcción. Se define construcción como una “unidad prototípica del lenguaje que contiene elementos lingüísticos múltiples usados de forma conjunta para una función comunicativa relativamente coherente” (Tomasello, 2006: 8-9; 2004). Las construcciones pueden variar en su complejidad, dependiendo del número de elementos que se involucran en la interacción y su nivel de abstracción. De esta forma, el desarrollo lingüístico y sintáctico del niño se observa de acuerdo al uso del lenguaje, a las capacidades sociocognitivas y a los aprendizajes culturales. En el marco de la lingüística funcional-cognitiva, la adquisición y desarrollo de estructuras complejas se produce de forma simultánea al aprendizaje del uso de estas construcciones. El fin es lograr la comunicación efectiva en interacciones conversacionales con otros agentes. Así, el desarrollo y la adquisición del discurso narrativo es clave, pues la maestría en este género requiere manejar un conjunto de mecanismos que permitan dar coherencia y cohesión al vínculo inter-clausular, ello con el objeto de articular una buena narración. Esta tarea supone la adaptación previa de dispositivos básicos para desarrollar estas funciones (Tomasello, 2003). 104 Para Tomasello, el desarrollo de la sintaxis y de la complejidad sintáctica se vincula con los distintos tipos de cláusulas y sus funciones discursivas, que deben aprender a utilizar los niños. De este modo, las cláusulas son necesarias para expresar diversas funciones, entre otras: expresar actitudes del hablante49, especificar referentes con detalles50, indicar las relaciones espaciales, temporales y causales entre los eventos51. La adquisición y desarrollo de estas construcciones lingüísticas opera desde lo simple a lo complejo. Uno de los aspectos más importantes en este proceso es la habilidad para producir el discurso narrativo, pues en él se debe proveer de coherencia y cohesión a las cláusulas que componen el relato. Además de lo anterior, en las narraciones se introducen nuevos referentes, los cuales se mantienen en múltiples cláusulas a través del uso de diversos tipos de construcciones nominales con el objeto de construir en el oyente una estructura narrativa coherente e interesante (Tomasello, 2003). Los niños utilizan las cláusulas preferentemente para expresar actitudes psicológicas hacia eventos o estados de cosas. También las utilizan para identificar referentes y para expresar eventos relacionados. 2.3.4.2. EL ESTUDIO DE LA COMPLEJIDAD SINTÁCTICA. ALGUNOS ENFOQUES Givón y Shibatani (2009) sostienen que la complejidad sintáctica implica conceptos tales como jerarquía y recursividad. El primer concepto se relaciona con la arquitectura del sistema y sus relaciones jerárquicas. De este modo, un sistema aumentará su complejidad en directa relación con los niveles de jerarquía que existan en él. Por otro lado, la recursividad se entiende en función de la incrustación de cláusulas dentro de otras cláusulas. Lo anterior significa que un nodo que exhibe una jerarquía baja puede ser dominado por uno del mismo tipo, pero de un nivel más alto. La recursividad, en este caso, es el rasgo que distingue el lenguaje humano de la comunicación pre-humana52. Los estudios sobre madurez sintáctica, articulados en el marco del desarrollo y adquisición del lenguaje, son de gran utilidad para obtener indicadores fiables acerca del 49 i.e. Complementos oracionales e infinitivos i.e. Cláusulas relativas 51 i.e. Cláusulas adverbiales 52 Para Givón (2009, et al. 2009) la complejidad sintáctica puede estudiarse en tres dominios de desarrollo: (1) diacronía o cambio histórico; (2) ontogenia; (3) filogenia. El proceso evolutivo general de la complejidad sintáctica sigue un curso que lleva de las palabras a las cláusulas simples, de estas a las encadenadas, resultando la incrustación (subordinación) como fin evolutivo. 50 105 proceso de desarrollo e interiorización de la competencia gramatical de niños que están en momentos diferentes de su proceso de desarrollo y educativo. En términos generales, Nir y Berman (2010) sostienen que los enfoques sobre la complejidad sintáctica derivan de diversas motivaciones, unos las encuentran en teorías relacionadas con la dependencia de la estructura y otros en posturas más funcionales. La complejidad sintáctica en el marco del generativismo es de interés en cuanto instanciaciones de principios formales que implican tanto estructuras jerárquicas abstractas como la propiedad de la recursividad. Por otro lado, en los estudios translingüísticos, la complejidad sintáctica aparece relacionada con el hecho de que en todas las lenguas existen mecanismos que permiten articular oraciones o construcciones complejas. En este campo, al añadir elementos teóricos funcionalistas, la perspectiva tipológica debe dar cuenta de los tipos de estructuras que pueden codificar el mismo dominio funcional independiente de si son sintácticamente distintas (Givón, 2001; Nir y Berman, 2010). En el dominio de la lingüística cognitiva, en tanto, la oración compleja se observa como una construcción gramatical que expresa una relación entre dos o más unidades conceptuales. En este caso, las subordinadas y las cláusulas asociadas son consideradas parte de la misma unidad de procesamiento y planificación. En la psicolingüística, por otra parte, tanto en el procesamiento como en la comprensión, se afirma que la complejidad va de la mano con los costos de procesamiento (Nir y Berman, 2010). En el campo de la adquisición y desarrollo del lenguaje basados en la teoría generativista, la complejidad sintáctica es considerada una demostración del desarrollo temprano en el niño de los principios formales de la teoría lingüística. Mientras que en los estudios de desarrollo basados en el uso, la complejidad se ha estudiado enfatizando el uso de conectores como reflejo de la relación edad-complejidad53. Finalmente, en la perspectiva de los estudios del discurso, el énfasis está puesto en el flujo de la información, lo que ha llevado a considerar que la complejidad sintáctica se 53 Esta idea se refiere al desarrollo sintáctico en términos de progreso desde una coordinación linear a la subordinación e incrustamiento (Nir et al, 2010). 106 relaciona de forma directa con la organización interna de las partes del discurso. De acuerdo a esto, la relación entre cláusulas cumple un papel no menor en la articulación interna del discurso. 2.3.4.2.1. ESTUDIOS SOBRE COMPLEJIDAD SINTÁCTICA Se conocen dos tipos de estudios que se han ocupado de esta variable en el marco del desarrollo del lenguaje. Por una parte, están los trabajos de naturaleza generativista propuestos por Hunt (1965, 1970, citado por Véliz, 1988 y 1999), adaptados y replicados en Chile por Véliz (1988, 1999), y los basados en enfoques interactivo-funcionalistas desarrollados por Berman y su grupo de estudios (2004, 2010). Ambas posturas se ocupan de la complejidad sintáctica en el desarrollo infantil. Sin embargo, estas perspectivas se distancian en cuanto a los marcos referenciales en los que se conciben, pues la propuesta de Hunt se articula desde la sintaxis hacia la sintaxis, analizando el registro escrito principalmente, mientras que la de Berman se articula desde el discurso y su uso hacia la sintaxis, enfocándose en las modalidades oral y escrita y en las secuencias textuales – argumentativas, explicativas y narrativas (Crespo et al., 2011). 2.3.4.2.1.1. Estudios sobre complejidad sintáctica en el marco de la teoría generativista Los aportes en esta línea han sido propuestos por Hunt 54 (1965, 1967 y 1970), quien presentó un procedimiento simple a través del cual se establecen las tendencias del desarrollo sintáctico en vínculo directo con la frecuencia de aparición de diversas estructuras sintácticas. Los principios operativos de esta postura son de naturaleza generativista55, centrándose en la premisa de que el desarrollo de una sintaxis madura supone un proceso en el que los sujetos se hacen gradualmente más competentes en función de la producción de enunciados56 de mayor complejidad estructural. La hipótesis que subyace a este planteo sostiene que “a medida que los niños maduran tienden a utilizar más 54 Citado por Véliz, 1999, 1988. Majón-Cabeza (2009) sostiene que la propuesta de Hunt (1965, 1970 y 1977) descansa en los conceptos originarios del modelo generativista, desentendiéndose de las reformulaciones posteriores del modelo. 56 El proceso se centra en la producción escrita 55 107 transformaciones, consolidando en sus oraciones un número cada vez mayor de constituyentes oracionales” (Véliz, 1988: 106)57. Las medidas de madurez utilizadas en este modelo son las estructuras subordinadas, las cuales se insertan como modificadores de los nombres en las frases nominales y las nominalizaciones (Véliz, 1988, 1999). En este contexto, Hunt da cuenta del desarrollo progresivo de la sintaxis a través de diversos indicadores de naturaleza cuantitativa. Estos índices pueden ser primarios o secundarios, siendo el principal el promedio de longitud de la unidad mínima terminal o unidad-t (UT) (Véliz, 1988; Majón-Cabeza, 2009). Entre los primarios destacan también la longitud de la cláusula (LC), unidad útil para medir el número promedio de palabras contenidas en dichas construcciones, y el índice de subordinación, el cual da cuenta del número promedio de cláusulas que se incluyen por unidad-t (Véliz, 1988, 1999)58. La unidad terminal “está constituida por una oración o cláusula principal más todas las posibles proposiciones o cláusulas subordinadas que pueden estar adjuntas” (MajónCabeza, 2009: 2). En la práctica, señala Majón-Cabeza, las UT son delimitadas por un punto, exceptuando la yuxtaposición, la coordinación copulativa y la disyuntiva, ya que las estructuras de dichas construcciones son consideradas unidades terminales. Este índice se obtiene promediando la cantidad de palabras por unidades terminales que se presentan en el texto. Por otro lado, la longitud de la cláusula se determina en relación con el promedio de palabras por cláusula y el índice de subordinación se extrae del promedio de cláusulas por unidad terminal. En los distintos estudios se ha determinado que el mejor indicador de la riqueza sintáctica del individuo es el índice de subordinación. Esto corrobora la intuición general de los especialistas que sostienen que a mayor proporción de cláusulas por UT será mayor el 57 Véliz agrega que la capacidad de agregar más y más oraciones por parte del niño es señal de madurez y que a mayor edad más combinaciones pueden hacerse. 58 Los indicadores secundarios son de dos tipos: clausulares y no clausulares. Los primeros implican índices de cláusulas relativas por UT, índices de cláusulas adverbiales por UT e índices de cláusulas sustantivas por UT. Los no clausulares son de naturaleza varia (Majón-Cabeza, 2009) 108 grado de subordinación, lo que trae como consecuencia un nivel mayor de desarrollo sintáctico logrado por el hablante (Veliz 1988, 1998; Majón-Cabeza, 2009). Las críticas sobre este enfoque se centran en tres ámbitos. En primer lugar, se concibe una sintaxis autónoma, lo que provoca que no se explique con claridad la relación entre la complejidad sintáctica de un texto escrito y la secuencia textual en el que se organiza la información del texto (Crespo et al., 2011). Por otro lado, se sostiene que diversas oraciones que contienen las mismas transformaciones pueden tener distintos grados de dificultad de procesamiento, en este mismo marco psicolingüístico se añade que la memoria lingüística es preferentemente semántica y no sintáctica (Majón-Cabeza, 2009). Finalmente, el modelo propuesto no ha sido actualizado, esto es, no ha incorporado las modificaciones que han operado sobre la teoría generativista. Esto provoca que los índices tal y como fueron presentados durante la primera versión de la teoría ya no tengan validez, pues los marcos generativos han derivado a la sustitución de indicadores cuantitativos por una escala de implicaciones (Majón-Cabeza, 2009). Siguiendo a López García (1999), tanto la coordinación como subordinación ocurren a nivel de la oración en las relaciones entre frases, por lo que la función es fundamentalmente de implicación. Por otro lado, la parataxis y la hipotaxis tienen su unidad en el discurso y sus elementos son las oraciones, permitiendo la comunicatividad. Con lo anterior se afirma que a nivel oracional existen dos tipos de relaciones regidas por implicación semántica, mientras que en el discurso las relaciones son de tipo pragmático condicionadas por criterios comunicativos. 2.3.4.2.1.2. Estudios sobre complejidad sintáctica en el marco de teorías cognitivo-funcionalistas El enfoque funcionalista cognitivo es de naturaleza cualitativo y se articula desde el discurso hacia la sintaxis, es decir, esta última es guiada por el discurso, sus secuencias y modalidades (Crespo et al., 2011). Destacan en esta línea los aportes de Berman y su equipo, quienes en el marco de las teorías propuestas por Slobin (1976, 1982, 2006; 2008, entre otros) conciben el desarrollo del lenguaje como un proceso natural y cultural que se ve influenciado por estructuras cognitivas, factores sociolingüísticos y la experiencia. 109 En este contexto, Berman (2004), Katzenberger (2004) y Nir y Berman (2010) proponen el estudio de la complejidad sintáctica basándose en el uso del lenguaje en cuanto a sus modalidades oral y escrita, atendiendo a las secuencias y funciones discursivo-textuales que predominan en el texto. El análisis propuesto por estos investigadores tiene su origen en el trabajo desarrollado por Berman y Slobin (1994), en el cual se analizan “translingüísticamente” las diversas formas en que se relacionan los eventos en el texto narrativo. Esta investigación se basa en el concepto de forma-función, describiendo la función narrativa y su desarrollo a través de formas lingüísticas en distintas lenguas. De este modo, se proponen 4 tipos de relaciones entre la forma-función en el desarrollo de la narración, a saber: (1) relaciones temporales, (2) desarrollo de la función de las cláusulas relativas, (3) filtro y empaquetamiento y (4) prefiguración y envoltura. Los análisis del estudio señalado establecen la cláusula como unidad operatoria, dicho concepto es definido utilizando criterios sintácticos y semánticos. La definición dada a esta unidad es “cualquier unidad que contiene un predicado unificado que expresa una única situación, actividad, evento o estado” (Berman y Slobin, 1994). Sin embargo, esta conceptualización fue considerada muy amplia, por lo cual carecía de conexión para dar cuenta de la función del discurso y su modalidad. Esta limitación conceptual es solucionada a partir del trabajo de Katzenberger (2004), quien propone la noción de paquete clausular –PC– (‘clausular package’). Este concepto opera como una unidad dentro del texto mayor y se entiende como un conjunto de cláusulas que se vinculan mediante criterios sintácticos, semánticos (‘temáticos’) y discursivos (Crespo et al., 2011). Esta innovación conceptual permite vincular el discurso y la sintaxis. Los paquetes clausulares son unidades mínimas de textos, ellos representan bloques que construyen el discurso y, además, son sensibles a los rasgos globales de la estructura y contenido del texto (Katzenberger, 2004: 1922). Dichas unidades sirven para orientar el análisis del discurso en general y para comparar los registros orales con los escritos. Crespo et al. (2011) señalan que los trabajos en esta línea se dividen en dos ámbitos. El primero estudia la función que cumplen los paquetes clausulares dentro del texto, tomando 110 en cuenta su configuración informativa en relación con la función o secuencia discursiva predominante y la modalidad o registro (oral o escrito). El segundo analiza la arquitectura clausular de los PPCC, atendiendo a las relaciones entre las cláusulas al interior de estos paquetes. Desde este enfoque se proponen diversas relaciones que pueden ocurrir entre las cláusulas. En el primer ámbito se inscribe el trabajo de Katzenberger (2004). En él se estudia la forma y función de los paquetes clausulares en textos expositivos. El análisis en este tipo de investigación va de lo general a lo particular y afirma que los textos están compuestos de segmentos principales, que se constituyen como piezas funcionales de la estructura textual y del contenido. Los segmentos son definidos por la estructura canónica de un tipo particular de texto (segmento narrativo, segmento explicativo). Los segmentos principales están compuestos por lo menos de un PC, el cual cumple la función asociada a dicho segmento que se ubica en un determinado lugar del texto. Los segmentos textuales pueden incluir subsegmentos que serán específicos para el tipo de texto. Las funciones discursivas de los paquetes clausulares se organizan en torno a cuatro principios de organización para el texto expositivo: (1) distribución de los paquetes clausulares en dos bloques funcionales etiquetados como ‘unidad núcleo’ y ‘unidad satélite’59; (2) los paquetes clausulares son identificados con tipos de segmentos, de este modo el segmento move on (‘continuidad/progresión’) permite introducir un nuevo tema, el expand (‘expansión’) desarrolla el tema presentado con anterioridad y unitize (‘unificación/síntesis) resume la información mencionada; (3) los PPCC que funcionan como segmentos de progresión (move on) pueden introducir el tema del texto en términos generales, funcionando a nivel global o local, vinculado al PC que antecede o sucede, (4) los textos expositivos bien formados comienzan con una generalización, desarrollando, luego, de manera gradual la información desde lo general a lo específico (Katzenberger, 2004; Crespo et al., 2011). En su investigación, Katzenberger logra distinguir cuatro categorías de organización de la información para textos expositivos, a saber: mínimo, parcialmente jerárquico, totalmente jerárquico y retórico-expositivo íntegro (Crespo et al. 2011). 59 La información importante transmitida al destinatario reside en el núcleo, mientras que la información de apoyo es proporcionada por el satélite 111 En la segunda línea de investigación, desarrollada por Nir y Berman (2010), interesa estudiar la complejidad sintáctica y su vinculación con la retórica contrastiva60. La complejidad sintáctica también es conocida con las etiquetas de: combinación de oraciones, relación de cláusulas o cláusulas complejas. En su estudio se considera el rol de la cláusula como unidad básica de análisis relacionada con construcciones que están más allá de la oración simple y de la estructura interna de la propia cláusula. En este contexto, los enfoques sobre complejidad deben basarse en visiones funcionalistas basadas en el uso, pues esta postura comporta de manera implícita la idea de que el discurso guía la gramática. En otras palabras, las formas lingüísticas se organizan y reorganizan como elementos incrustados en el discurso, sean estos orales, escritos, monológicos o dialógicos. De acuerdo con este enfoque, el discurso provee al niño de mecanismos para desarrollar la adquisición de dispositivos sintácticos, en este caso se hace referencia al fenómeno de la complejidad sintáctica (Nir et al., 2010). En el presente marco, se añade la noción de retórica y se sostiene que existe un incremento del estilo retórico sobre la base de la adopción y desarrollo de la complejidad sintáctica. La retórica se entiende como el uso efectivo del lenguaje por parte de escritores y hablantes, quienes en este proceso deben seleccionar los dispositivos lingüísticos para expresar de manera apropiada y efectiva la intención de sus enunciados. La complejidad sintáctica provoca que la comunicación sea efectivamente retórica en cuanto a la explotación de la máxima expresividad. La relación entre complejidad sintáctica y retórica discursiva en esta postura se entiende sobre la base de que las cláusulas complejas son parte del repertorio del texto, este último presenta distintas capas de la estructura sintáctica. El trabajo de estos autores, al ser de naturaleza translingüístico, analiza cómo el hablante-escritor selecciona y articula el repertorio de opciones expresivas (sintácticas y léxicas) permitidas por su lengua. Lo anterior implica revisar cuáles son las estrategias 60 Por retórica contrastiva se entiende el dominio de estudios translingüísticos que da cuenta del uso efectivo del lenguaje por parte del hablante. Lo anterior, se observa a través del análisis de textos orales y escritos producidos por hablantes y escritores, quienes al producir un texto deben seleccionar los dispositivos lingüísticos que expresan la intención enunciativa de manera efectiva y apropiada (Nir y Berman, 2010). 112 preferidas por los hablantes para articular la función discursiva de las relaciones clausulares incrustadas en el texto. En resumen, se estudia la relación de la retórica con la complejidad sintáctica entre las lenguas. Por ello se utiliza el concepto de retórica contrastiva, el cual involucra varios factores. En primer lugar se habla de opciones expresivas, las cuales son el repertorio de dispositivos formales existentes en un lenguaje dado – clases de ítemes léxicos, construcciones sintácticas y procesos, orden de constituyentes y prosodia. En segundo lugar, están las preferencias retóricas, las construcciones seleccionadas por los usuarios de una lengua para unirse a una función discursiva particular en un momento y en un contexto comunicativo dado. En tercer lugar, las estrategias retóricas que son las formas en que un hablante-escritor de una lengua maneja las opciones expresivas disponibles mediante el uso de mecanismos como la repetición, yuxtaposición, actos de habla, lenguaje figurado, entre otros. En cuarto lugar, los estilos retóricos, los cuales se relacionan con el modo en que los significados lingüísticos se emplean para establecer una forma de expresión propia. En quinto lugar, se habla de los propósitos retóricos. La investigación de estos especialistas se enfoca sobre los tres primeros factores presentados y el objetivo central es analizar la arquitectura sintáctica de textos narrativos construidos por hablantes nativos de distintas lenguas. El procedimiento utilizado por Nir y Berman (2010) busca describir y analizar la arquitectura clausular de los paquetes clausulares, es decir, las relaciones entre las cláusulas al interior de los PPCC. Para dar cuenta de dichos vínculos, los autores establecen cinco tipos de relaciones diferentes. Se habla de isotaxis cuando las cláusulas aparecen aisladas, autónomas dentro del PC o como cláusula principal en torno a ella las cláusulas asociadas establecen vínculos. En el dominio de la parataxis se establecen dos tipos de relaciones, la primera llamada parataxis simétrica, que implica cláusulas yuxtapuestas y coordinadas gramaticalmente independientes relacionadas a través de cohesión semántica y temática; la segunda se conoce como parataxis asimétrica y consiste en cláusulas yuxtapuestas y coordinadas que implican relaciones de cohesión semántica, temática, morfológica y sintáctica, producto de diversos grados de dependencia gramatical. 113 El cuarto tipo de relación se denomina hipotaxis y consiste en cláusulas subordinadas que funcionan dentro de una cláusula subordinante. Finalmente, está la relación llamada endotaxis, la cual ocurre entre cláusulas parentéticas y con incrustación central (Crespo et al. 2011). Esta taxonomía fue aplicada a textos producidos por hablantes de distintas edades y de distintas lenguas, concluyendo con la idea de que a medida que aumenta la edad, se eleva el uso de las relaciones hipotácticas y endotácticas por sobre las paratácticas (Nir et al., 2010; Crespo et al., 2011). En síntesis, Crespo et al. (2011) concluyen que los supuestos acerca de la complejidad sintáctica se conectan con los tipos de relaciones que establecen las cláusulas entre sí y los vínculos que establecen los PPCC con el texto mayor en el que están incrustados. De esta manera, se puede observar el modo en que la arquitectura del texto, en su dimensión sintáctica, varía de acuerdo a la edad de los hablantes y el tipo de texto producido. 2.3.4.2.1.3. Complejidad: ¿Modelo generativista o modelo interactivo-funcionalista? Creemos que los modelos de análisis presentados son complementarios y no excluyentes. Véliz (1999) reporta datos en relación con la complejidad sintáctica y el modo del discurso, llegando a concluir que el modo argumentativo es sintácticamente más complejo que el descriptivo y el narrativo. Con este estudio se demuestra la plena validez del modelo basado en ideas “generativistas”. La debilidad de este radica en que ha sido aplicado a la escritura y se ocupa fundamentalmente de la subordinación, dejando de lado la coordinación. Por otro lado, la unidad –t también ha sido objeto de críticas, ya que hoy el concepto de cláusula propuesto por el funcionalismo tiene el predominio. Por otro lado, la perspectiva interactivo-funcionalista se posiciona en el discurso y desde allí se dirige a la gramática. Este recorrido lo realiza a través del estudio de las relaciones discursivas de la parataxis e hipotaxis. Estas unidades son más amplias que las unidades sintácticas de la subordinación y coordinación. Pero, a su vez, son más complejas en cuanto a los factores que en ellas interactúan. En las relaciones discursivas predominan los factores sintácticos, semánticos y pragmáticos, elementos que pertenecen a niveles distintos, aunque traslapados. 114 El análisis se enriquece con estas dos perspectivas, por un lado tenemos una visión basada en la estructura y, por otro, una basada en el uso, provocando la ampliación del marco explicativo y dando como resultado una visión integral del fenómeno 2.4. RECAPITULACIÓN En este capítulo exploramos el problema de la adquisición y desarrollo del lenguaje. Presentamos las corrientes psicológicas y lingüísticas que se han ocupado de este fenómeno. Nos hemos posicionado en perspectivas que combinan la psicología evolutiva, la antropología y la lingüística funcional basada en el uso. Basados en estas corrientes analizamos el tema, teniendo presente la dinamicidad de los procesos socioculturales y su repercusión en los sistemas cognitivos individuales. Fundamentales resultaron para nuestra propuesta la visión vygotskiana de desarrollo sociohistórico y la visión basada en el uso de Tomasello. Ambas posiciones fijan en la interactividad y en la cultura los requisitos para el desarrollo y la adquisición del lenguaje. Entendemos el lenguaje como un artefacto cultural que se produce en el marco de los procesos sociogenéticos que se experimentan en las comunidades. Por lo anterior, el proceso de desarrollo del lenguaje es dinámico y complejo, articulándose en torno a la interacción, a la transmisión cultural y a los procesos culturales acumulativos. Es decir, en el marco de la sociocognición y del aprendizaje cultural. De aquí que la competencia lingüístico-comunicativa sea situada, puesto que son los procesos de transmisión cultural, los modelos aprendidos, la socialización, la interacción y el uso, los recursos a través de los cuales se forjan las variedades de una comunidad. En este escenario, se torna fundamental la línea de desarrollo sociolingüístico y sociocultural de la colectividad, ya que hablamos de una realidad geosociocultural desde donde emerge una singularidad. 115 CAPÍTULO 3 EL ESPAÑOL EN CONTACTO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS, SOCIALES Y LINGÜÍSTICOS 3.0. INTRODUCCIÓN La relación existente entre el desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa en entornos bilingües y la dimensión histórico-social del lenguaje se presenta como un problema complejo que implica elaborar una correlación entre ambos polos del fenómeno. Más aún si se piensa en correlacionar la producción narrativa de niños pertenecientes a una determinada comunidad de habla rural y la dinámica sociolingüística que ocurre en dicha comunidad. Sin embargo, las ideas propuestas por el constructivismo histórico-cultural vygotskiano y la visión basada en el uso de Tomasello entregan herramientas que permiten proyectar correlaciones teóricas entre el ámbito social de la lengua, el ámbito del desarrollo de la competencia y el sistema de lingüístico. En este contexto, nos hemos propuesto los siguientes objetivos para el presente capítulo: (1) Discutir el concepto de bilingüismo social e individual en el contexto del presente estudio. (2) Presentar las principales teorías referidas a la lingüística de contacto y al cambio lingüístico (3) Discutir la noción de contacto lingüístico en el castellano hablado en comunidades indígenas de América Latina. (4) Presentar los principales rasgos reportados para el “castellano mapuchizado”. 116 En el presente capítulo nos encargaremos de presentar algunas nociones que son pertinentes para nuestra investigación. El capítulo se propone desde las temáticas más generales, vinculadas a los conceptos básicos de la disciplina, a las temáticas más específicas y complejas, que presentan las situaciones de interacción sociolingüística particulares de las comunidades indígenas de Latinoamérica y el contacto lingüístico, entre otras. Como se ha intentado establecer, el desarrollo del lenguaje se produce en el individuo, a nivel ontogenético, y, además, ocurre en función de los procesos socioculturales vividos al interior de una comunidad. De acuerdo con esta idea, una lengua, y su posterior desarrollo y conservación, depende del uso social que esta tenga en la sociedad donde se habla. Lo anterior, implica que la disciplina sociolingüística se constituya como factor fundamental para comprender el desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa de los niños que viven en contextos socioculturales distintos. La dimensión sociológica del lenguaje permite tanto observar los comportamientos lingüísticos y sociolingüísticos en sus contextos de interacción reales, como describir la interactividad de las lenguas en contacto y las causas que motivan el cambio lingüístico y la formación de las variedades utilizadas en la comunidad. Nuestra exposición se ocupa en primera instancia de desarrollar las nociones de ámbitos y dominios de uso de una lengua y su relación con el fenómeno de la diglosia. En la segunda parte se realiza un análisis crítico de la noción de bilingüismo, discutiendo el concepto y presentando las situaciones bilingües en América. En el tercer apartado desarrollamos las situaciones de bilingüismo y el contacto del español en América, desde un enfoque histórico, y descriptivo. En la sección 4 se expone la situación del español en contacto con el mapudungun. Finalmente, cerramos el capítulo con una discusión sobre la lingüística de contacto contemporánea y la interacción sociolingüística. 3.1. DIGLOSIA Y ÁMBITOS DE USO 3.1.1. DIGLOSIA. DISCUSIÓN GENERAL El concepto de diglosia fue acuñado por Ferguson (1959) para dar cuenta de las comunidades lingüísticas donde se utilizaban dos o más variedades de una misma lengua. 117 Este uso estaba regido por las funciones sociales que los hablantes pertenecientes a una comunidad asignaban a las variedades en conflicto. Lo anterior se observaba en la dinámica de la lengua griega, específicamente en la interacción entre el demótiko y el katharevusa. Dicho estudio ha sido considerado uno de los aportes más importantes para la sociolingüística y desde su publicación ha servido de base para una serie de discusiones en torno a las situaciones y contextos de uso de una variedad. Con posterioridad, Fishman (1982) amplía el concepto de diglosia e incluye la condición bilingüe. Según lo anterior, el ámbito de acción de la diglosia se expande hacia situaciones donde existen dos lenguas diferentes que tienen asignadas funciones sociales y contextos de usos diferenciados dentro de la comunidad. De esta manera, la noción de diglosia se hace operativa tanto para las situaciones donde se hace un uso funcional diferenciado de dos variedades de una misma lengua, como para situaciones en que existen dos lenguas distintas con usos igualmente diferenciados. En resumen, dos o más lenguas o variedades de una misma lengua pueden tener asignadas funciones sociales diferentes. Esto implica la clasificación por parte del hablante de una variedad alta de prestigio y una variedad baja estigmatizada. De esta manera, una lengua o variedad restringe su ámbito de acción social a las situaciones puntuales en que se valida el uso de una u otra. Sin embargo, dentro de esta dinámica diglósica propuesta por Ferguson, la cual da cuenta exclusivamente de situaciones en las que conviven dos variedades de una misma lengua, existe una especialización para las variedades altas y bajas, hecho que implica la utilización de la variedad en determinados espacios, lugares y eventos donde ocurre la comunicación. De la mano con lo anterior, la variedad alta tiene un prestigio mayor que la variedad baja, por lo cual es considerada superior. En relación con la adquisición de la variedad baja, esta es aprendida en contextos íntimos, mientras que la variedad alta es promovida en los centros de escolarización. Los niveles de estandarización de una variedad con respecto a otra son desiguales, ya que la variedad alta es altamente estandarizada, lo que implica un desarrollo de estudios gramaticales, normativos y ortográficos que posicionan dicha variedad por sobre la menos 118 prestigiosa. La herencia literaria existe para la variedad alta y no para el registro estigmatizado o bajo (Saville Troike, 2005; Moreno Fernandez, 2005, Fasold, 1996). Fishman (1982) al extender la noción, e incluir la situación en que conviven dos lenguas, añade el factor bilingüe al fenómeno de la diglosia. Sin embargo, la lectura que debe realizarse de la propuesta de Fishman debe atender a la situación diglósica en tanto distribución de la lengua en la sociedad y no a nivel de uso individual. En el mismo tenor, el bilingüismo se aplicaría a la situación individual de la lengua. En este marco, el autor propone cuatro posibilidades, a saber: bilingüismo y diglosia, diglosia sin bilingüismo, bilingüismo sin diglosia, ni bilingüismo ni diglosia. Una sociedad diglósica no se definirá por su distribución regional, ya que existen sociedades que son bilingües y no diglósicas, pues las lenguas son utilizadas de forma complementaria y no existe restricción funcional para su uso. La situación diglósica, adhiriendo a lo propuesto por Ferguson, se caracteriza por la restricción de los usos y sus ámbitos entre las lenguas y/o variedades, cuestión que imposibilita el uso de la variedad alta en contextos donde se utiliza la variedad baja. En la situación diglósica multilingüe operan los mismos principios que se presentan para las variedades de una misma lengua. Es decir, los hablantes eligen una lengua y la clasifican como lengua alta o baja, hacen uso especializado de ellas. Existe estandarización y normalización en una, mientras que en la otra no. Las diferencias radican en que las lenguas son distintas, lo que trae como consecuencia diferenciación de orden estructural (gramática, léxico, fonología). El fenómeno de la diglosia se vincula, además, con el fenómeno de la dinomia, esto es, la coexistencia y usos complementarios de dos sistemas de cultura diferente. Uno de los sistemas es el dominante y el otro es el subordinado. La dinomia es un estado social de cosas, al igual que la diglosia, mientras que el biculturalismo es un estado individual que opera del mismo modo que el bilingüismo. Considérese el siguiente ejemplo para entender la noción de dinomia: las reglas existentes en un hogar adscrito a una cultura determinada (mapuche) pueden estar regidas por normas culturales diferentes de las que pueden existir 119 en la escuela (chilena). Lo anterior se constituye en una situación dinómica (Saville Troyke, 2005). La importancia de la diglosia radica en que a partir de este fenómeno los especialistas se han visto interesados en los ámbitos de uso de las variedades y/o lenguas y las funciones sociales que son dadas por los hablantes a cada lengua. Es en los espacios sociales o dominios donde ocurre la interacción lingüístico-comunicativa en que el hablante debe escoger el tipo de lengua o variedad que será utilizada. Silva Corvalán (2001) sostiene que los contextos no diglósicos favorecen el contacto continuo de dos lenguas. En estas comunidades la lengua minoritaria se encuentra en mayor peligro de desaparecer, en oposición a comunidades diglósicas donde los usos de la lengua se restringen y exigen en ciertos dominios. 3.1.2. ÁMBITOS DE USO La diglosia opera sobre la base de los distintos usos funcionales que le son asignados a las lenguas o variedades de lenguas que están en conflicto. Dentro de esta dinámica surge un interés particular sobre el uso habitual de la lengua en diversos ámbitos. El uso de una lengua o variedad, por parte de un hablante en un determinado punto en el tiempo y en el espacio, implica ámbitos de comportamiento idiomático (Fishman, 1974). Este comportamiento se vincula con los cambios de lenguas y de variedades que realizan los hablantes en situaciones sociales determinadas. De acuerdo con ello, el comportamiento lingüístico de un hablante puede clasificarse en relación con los casos en los que una lengua o variedad se usa con más frecuencia y mejor que otra. Los ámbitos se orientan hacia contextos institucionales y pretenden designar la mayoría de las situaciones de interacción que se dan en ambientes multilingües determinados. Ayudan a entender la preferencia idiomática y los temas relacionados con hechos socioculturalmente frecuentes. Las preferencias idiomáticas se transforman en procesos de mantenimiento o desplazamiento (Fishman, 1974). 120 Resulta crucial para la designación de un ámbito el conocimiento de la dinámica sociocultural de ambientes en los que convergen dos lenguas en momentos históricos particulares. Para Fishman (1974: 384), un ámbito es: “Una estructura sociocultural determinada abstraída de los temas de comunicación, relaciones e interacciones entre los que se comunican y los lugares donde se lleva a cabo la comunicación de acuerdo con las instituciones de una sociedad y las esferas de actividad de una cultura, de manera tal que el comportamiento individual y las pautas sociales puedan distinguirse y, sin embargo, relacionarse entre sí. Es un orden superior de abstracción que resulta de un examen de la formación de pautas socioculturales que rodea las preferencias idiomáticas que surgen en los niveles intrapsíquicos y sociales y psicológicos”. Romaine (1996: 62) sostiene que los dominios de uso deben entenderse como puntos de anclaje de los sistemas de valores vinculados al uso de una lengua por contraste con otra. El dominio, por tanto, es una abstracción referida a toda una esfera de actividades en que se combinan tiempos, lugares y papeles sociales específicos. Los usos de la lengua en estos dominios son determinados por diversos factores, políticos, económicos, culturales, religiosos, administrativos. Entre estos el más frecuente es el factor económico. El establecimiento de ámbitos o dominios es un tema que siempre ha estado en discusión, ya que diversos investigadores proponen criterios diferenciados para dicha clasificación. Fishman, citando a Schmit-Rohr (1933), sostiene que se distinguían nueve ámbitos, a saber: familia, patio de recreo, la calle, la escuela, la iglesia, la literatura, la prensa, la milicia, los tribunales y la burocracia gubernamental. Romaine (1996), por su parte, presenta cinco dominios: familia, amigos, religión, trabajo y educación. Puede observarse que los especialistas no han llegado a acuerdo en la definición y clasificación de los ámbitos de comportamiento lingüístico, algunos exigen conjuntos diferenciados y otros conjuntos más limitados. Sin embargo, pese a este problema, debe destacarse que los ámbitos, por lo general, son propuestos por los 121 investigadores en directa relación con la organización sociocultural de la comunidad de habla que se está estudiando. La noción de ámbito es de utilidad para estudiar el fenómeno de la conservación y desplazamiento de una lengua. Sin embargo, resulta ventajoso también para el estudio de la interacción lingüística, ya que permite establecer los dominios de relación entre las lenguas que están en contacto. De esta forma, los ámbitos y dominios de uso se constituyen como factores claves en la determinación de la frecuencia de uso de un código u otro en los circuitos comunicativos existentes en la comunidad. En línea con lo anterior, en comunidades con bilingüismo histórico e intenso los dominios de uso de la lengua son compartidos por los hablantes, lo anterior se acentúa si la relación entre los códigos no es diglósica. Este uso alternante de los códigos en contacto en situaciones sociales provoca el desarrollo por parte de los bilingües de estrategias comunicativas que tienen como propósito alivianar la carga cognitiva (Silva Corvalán, 2001) para lograr éxito en las prácticas socio-interaccionales y comunicativas (Jorquez Jimenez, 2000). Lo que se traduce en la interiorización de patrones de uso, que pueden pertenecer tanto a una lengua como a otra, y en la introducción de préstamos de una u otra lengua. Por otra parte, desde la etnografía de la comunicación se analiza el ámbito de uso en torno a la situación comunicativa o suceso comunicativo (Saville Troike, 2005). Un evento comunicativo es una entidad limitada de algún tipo, este puede ser desde un llamado telefónico hasta un suceso ritual formal. Estos últimos tienen límites claramente definidos y en ellos pueden predecirse los contenidos verbales y no verbales de los comportamientos. Un suceso comunicativo incluye el género, el tema, la función, el marco, la clave, los participantes, la forma del mensaje, el contenido del mensaje, la secuencia de actos, las reglas de interacción y las de interpretación (Saville Troike, 2005). Para el propósito de nuestro desarrollo argumentativo nos quedaremos con la noción general de evento comunicativo. En este caso, un evento comunicativo es una situación delimitada que se enmarca en un ámbito de comunicación formal que se lleva acabo con cierta frecuencia en 122 una comunidad de habla determinada. Una clase de gramática, por ejemplo, es un evento comunicativo delimitado, un machitún también. La relación entre ámbito de uso y evento comunicativo es fundamental para establecer los patrones de usos tanto de lenguas como de variedades en comunidades de habla determinadas. Esta relación permite proyectar las condiciones bajo las cuales, y entre quiénes, se utiliza una u otra variedad. Moreno Fernández (2005) sostiene que en situaciones de bilingüismo social el uso de una u otra lengua va de la mano con los ámbitos o dominios en los que se utilizan. 3.2 BILINGÜISMO SOCIAL 3.2.1. BILINGÜISMO La noción de bilingüismo se constituye como una de las más polémicas dentro de la lingüística. Moreno Fernández (2005) presenta diversas definiciones de este concepto; por un lado, postula que el bilingüismo se entiende como el dominio nativo de dos lenguas, postura sostenida por Bloomfield. Por otro, está la concepción del bilingüismo como el uso de expresiones completas y con significado en otras lenguas, enfoque concebido por Haugen. Finalmente, habla de la práctica de dos lenguas usadas alternativamente, definición adscrita a Weinreich. Fishman (1974), por otro lado, critica los diversos enfoques psicológicos, pedagógicos y lingüísticos que se hacen cargo del tema del bilingüismo. En psicología, por ejemplo, interesa la automaticidad, fuerza y rapidez del hábito; en lingüística, por otra parte, se ocupan de medir por separado las destrezas fonéticas, léxicas y gramaticales de un hablante; y en pedagogía, finalmente, analizan el bilingüismo en términos de contrastes de desempeño total de la lengua en contextos complejos. Estas formas de abordar el problema del bilingüismo, según el autor, no son útiles para afrontar el fenómeno. Silva Corvalán (1994, 1995, 2001), por su parte, sostiene que el concepto de bilingüismo se refiere al proceso lingüístico que tiene lugar en un hablante, quien es capaz de utilizar dos lenguas. Delimita claramente que la lingüística debe hacerse cargo del bilingüismo social, este último concepto se refiere a la situación en que grupos numerosos de individuos hablan dos lenguas. En dicha situación se considera bilingüe a un individuo que tiene un 123 cierto grado de competencia en el uso de las dos lenguas como vehículo de comunicación. El grado de competencia del bilingüe, señala la autora, no tiene que ser igual al grado que posee un hablante monolingüe de la variedad estándar de las lenguas en contacto. Moreno Fernández (2005) presenta dos clases de bilingüismo: el individual y el social. El primero es investigado por psicólogos y psicolingüistas, quienes se hacen cargo de la controversia sobre los sistemas separados o integrados en el sistema lingüístico-cognitivo del individuo bilingüe. El segundo, en tanto, es profundizado por sociolingüistas, lingüistas y psicolingüistas, quienes observan la dinámica bilingüe en sociedades o comunidades de hablantes y cómo esta afecta la competencia lingüístico-comunicativa de los hablantes. El nivel de competencia mínimo que debe tener un bilingüe no es importante según Silva Corvalán (1994, 1995, 2001), lo realmente importante es identificar y definir los diferentes niveles de competencia bilingüe y establecer los factores sociales que puedan explicarlos. En América, la complejidad de las comunidades bilingües es patente y permite postular la existencia de un continuo bilingüe que transita desde la variedad estándar o no reducida a una emblemática y viceversa en la otra lengua, dependiendo del mayor o menor conocimiento del bilingüe en torno a los códigos (Silva Corvalán 2001). La autora sostiene que la categorización del bilingüe no debe basarse en taxonomías fijas del tipo equilibrado, compuesto y coordinado, sino que debe considerarse como “lectos” que representan una amplia gama de competencias en una lengua subordinada. Esta complejidad explica los casos de bilingüismo cíclico, receptivo y de semihablantes y permite entender la cierta posibilidad de que un individuo se mueva hacia un extremo u otro del continuo señalado en cualquier momento de su desarrollo vital. En suma, el bilingüismo social se define a partir de una comunidad bilingüe en la que se hablan dos lenguas. Según esto, un individuo es bilingüe por diversos factores de naturaleza sociohistórica. Las circunstancias que generan al sujeto bilingüe pueden adscribirse a procesos de expansión de los pueblos hacia distintos territorios, a procesos de unificación política para la constitución de estados –surge en estos casos el conflicto lingüístico (i.e. Nación Mapuche y Estado de Chile) –, a situaciones post-coloniales en las que los países o 124 territorios independizados poseen una población lingüísticamente diversa, a situaciones de inmigración donde se reciben grandes cantidades de migrantes que hablan una lengua distinta y a situaciones cosmopolitas (Moreno Fernández, 2005). Ante este estado de cosas solo resta evidenciar que la situación de bilingüismo no debe observarse como un área de taxonomías fijas, por el contrario, el bilingüismo se entiende sobre la base de situaciones sociohistóricas y de interacción diversas que ocurren en la comunidad y que, por consiguiente, repercuten en la competencia lingüístico-comunicativa de los hablantes61. Dado lo anterior, no debería ser extraño para el especialista en lengua encontrarse con problemas a la hora de clasificar la competencia bilingüe, incluso no debiera ser extraño que a razón del contacto histórico entre dos lenguas existan sujetos monolingües semihablantes de español. 3.2.2. FACTORES COGNITIVOS EN EL BILINGÜISMO SOCIAL En otro dominio, el bilingüismo social puede explicarse a través de un marco de naturaleza cognitiva (Silva Corvalán, 2001). Según lo anterior, en situaciones de contacto de lenguas los bilingües desarrollan estrategias con el propósito de hacer más liviana la carga cognitiva que implica recordar y usar dos o más sistemas lingüísticos diferentes. Entre las estrategias mencionadas por la autora se encuentran: 1. Simplificación de categorías gramaticales 2. Desarrollo de análisis a través de construcciones perifrásticas 3. Transferencia de ítemes léxicos, rasgos fonéticos, estructuras sintácticas y funciones pragmáticas 4. Hipergeneralización de formas lingüísticas 5. Intercambio de códigos. Estas estrategias implican cambios, los cuales se ven favorecidos por la ausencia de presiones normativistas, restricciones en los dominios funcionales de las lenguas, políticas 61 Rodríguez Cadena (1996) sostiene que el problema del bilingüismo es complejo, ya que se trata de un fenómeno heterogéneo que genera diversos tipos de comunidades de habla. Lo anterior se plantea sobre la base de la competencia comunicativa que logran desarrollar los hablantes de cada comunidad. En este marco, la cuestión del bilingüismo radica en los niveles de competencia en términos de actuación lingüística que tienen los hablantes. La autora observa un panorama heterogéneo en el marco de su investigación y categoriza a su grupo de estudio como un grupo bilingüe semihablante, esto en relación con la no posesión de un dominio gramatical total de la lengua española y sin embargo el logro de un uso interactivo exitoso de este código. Lo anterior presupone habilidades en el manejo de estrategias comunicativas por parte de los hablantes de la comunidad. 125 lingüísticas negativas, actitudes positivas o negativas de los individuos hacia las lenguas en cuestión. Esta perspectiva es trascendente, ya que permite entender los cambios producidos en sistemas de lenguas que están en constante interacción. 3.2.3. TIPOLOGÍAS DEL BILINGÜISMO En relación con las tipologías del bilingüismo social, es clásica la taxonomía planteada por Appel y Muysken (1986), en ella se da cuenta de tres tipos de situaciones de bilingüismo: la primera donde una lengua es hablada por cada grupo social, lo que se traduce en una comunidad bilingüe por yuxtaposición, pues se trataría de grupos monolingües que comparten un territorio. Un segundo tipo de comunidad sería aquella en la que todos los hablantes son bilingües. Finalmente, una tercera forma de bilingüismo se configuraría a partir de una comunidad monolingüe dominante y otra bilingüe y minoritaria (caso de la comunidad mapuche en Chile). La adecuación empírica de esta taxonomía no se cumple en su totalidad. Sin embargo, es una teorización útil para configurar tipos generales de comunidades bilingües. Otra forma clasificación la encontramos en Silva Corvalán (1995, 2001), quien propone la existencia de situaciones de bilingüismo intenso, extenso y estable. La primera es aquella donde hay un uso frecuente de dos o más lenguas. La segunda se trataría de situaciones en las que existe un número elevado de población bilingüe y la tercera se relaciona con situaciones donde dos o más lenguas han existido paralelamente por largo tiempo y ninguna de las dos está en vías de desaparecer62. Las tipologías presentadas son generales y su alcance explicativo es limitado, sobretodo si se trata de la situación de contacto en América. Por lo mismo, en la próxima sección presentaremos la situación bilingüe en la zona indoamericana. 62 Palacios (2007) habla de la noción de bilingüismo histórico que comprende zonas de contacto histórico que van influenciando indirectamente la competencia del hablante en su variedad estándar. 126 3.2.3.1. SITUACIONES BILINGÜES HETEROGÉNEAS EN AMÉRICA. Las situaciones de bilingüismo en Latinoamérica son muy diversas, por lo que no podemos definir un estado de cosas regular. Sin embargo, dentro de esta heterogeneidad de situaciones se reportan casos frecuentes en los que la relación entre las lenguas en contacto obedece principalmente a problemas de minorías étnicas y estados nacionales. Un esbozo general de la situación bilingüe en algunas zonas indoamericanas es presentado por Flores Farfán y Muysken (1996), quienes distinguen cinco condiciones de hablantes de la zona andina que viven en comunidades bilingües: 1) 2) 3) 4) 5) Hablantes del vernáculo que aprenden español Hablantes bilingües estables Monolingües de español que viven en comunidades bilingües Monolingües de español que viven en regiones bilingües Monolingües en español que viven en países bilingües Las categorías presentadas por los autores se implican, de esta forma, señalan, si un rasgo de la lengua vernácula ocurre con hablantes del tipo (4), también ocurrirá en (2), pero no necesariamente de forma inversa. Habrán casos en los que la influencia del vernáculo se manifiesta en el español de bilingües estables, mientras que el mismo rasgo no estará presente en el español de los bilingües incipientes. En la dinámica del contacto estas categorías resultan claves para comprender las influencias de las lenguas amerindias en el español. El problema de esta tipología es que se proyecta sobre una situación particular, a saber, la situación de las comunidades andinas. Por otro lado, una tipología con mayor alcance explicativo es presentada por Godenzzi (2003). Según este, los tipos de contextos sociolingüísticos bilingües en la América Latina indígena se definen en relación con el uso de la lengua indígena, el castellano local y el grado de exposición del hablante al castellano estándar. Tomando en cuenta estos criterios pueden distinguirse cinco situaciones de uso de lenguas: 1. Situaciones en las que hay alta frecuencia de uso de la lengua vernácula y baja frecuencia del castellano local [+V –C] 2. Alta frecuencia de uso de la lengua vernácula y media en el uso del castellano local [+V ± C] 3. Alta frecuencia de uso de la lengua vernácula y alta del castellano local [+V +C] 127 4. Frecuencia media de la lengua vernácula y alta del castellano local [±V +C] 5. Frecuencia baja de la lengua vernácula y alta del castellano local [–V +C] El autor añade a esta taxonomía el criterio de la exposición significativa al castellano estándar, resultando dos categorías: +S, –S. La primera significa exposición significativa al castellano estándar y la segunda ausencia de exposición al estándar. En este marco, el autor señala que existirían 10 posibilidades de contextos sociolingüísticos bilingües, si se adopta esta organización. De esta manera tendríamos: 1. 2. 3. 4. 5. Contexto 1a [+V –C] / –S Contexto 2a [+V ± C] / –S Contexto 3a [+V +C] / –S Contexto 4a [±V +C] / –S Contexto 5a [–V +C] / –S Contexto 1b [+V –C] / +S Contexto 2b [+V ± C] / +S Contexto 3b [+V +C] / +S Contexto 4b [±V +C] / +S Contexto 5b [–V +C] / –S El comportamiento lingüístico-comunicativo del hablante que vive en estos tipos de comunidades no puede ser regular ni menos aún predecible. La problemática debe entenderse en los términos del continuo bilingüe que propone Silva Corvalán (1995, 2001). En resumen, se observa que la situación bilingüe en América es heterogénea, diversa y compleja. La interacción del español con las lenguas indoamericanas es histórica, razón por la cual en el apartado siguiente describiremos brevemente este proceso histórico de interacción. 3.3. BILINGÜISMO Y CONTACTO LINGÜÍSTICO EN LATINOAMÉRICA. LA LENGUA ESPAÑOLA EN INTERACCIÓN. “Trasplantada a los vastos territorios de la América la lengua de los conquistadores castellanos, tuvo que amoldarse a la naturaleza antes desconocida del nuevo mundo, tuvo que adaptarse a otro sistema de vida, con alimentación i habitación distintas de las antiguas españolas.” (Lenz, 1912:4) El panorama general del español en América Latina se reduce al siguiente escenario de contacto lingüístico: (1) contactos entre el español y las lenguas amerindias; (2) contactos entre el español y algunas lenguas africanas y (3) contactos entre el español y otras lenguas europeas (Granda, 1996a). Por otro lado, Silva Corvalán (1995) presenta la situación del español en contacto en cuatro continentes, a saber: (a) en América; (b) en Europa; (c) en Asia y (d) en África. 128 La clasificación anterior es aplicable al momento actual de interacción de la lengua española. Sin embargo, en su marco histórico el proceso de contacto lingüístico entre el español y las lenguas indoamericanas es complejo. Para dar cuenta de este proceso, seguiremos –escolásticamente– a Escobar (2010), quien muestra de forma general la situación histórica de contacto. Para Escobar, el proceso histórico del español en contacto se divide en tres periodos. El primero se concibe durante los siglos XVI y XVII, época en la que se generaron varias gramáticas de las lenguas indígenas más poderosas de esos tiempos 63. Estas lenguas fueron utilizadas como lenguas francas para evangelizar y controlar políticamente la población indígena. El segundo periodo acontece durante la colonia, entre el siglo XVII y el XVIII. En este periodo el contacto se considera en base a tres factores principales: el tipo de asentamiento hispánico64, su localización geográfica65 y el tamaño y complejidad de la comunidad 66. Durante este periodo, y con las reformas dictaminadas desde España en el siglo XVIII, se acentuó la situación social, pues las leyes apuntaron al refuerzo de la hispanización y a la asimilación de los indígenas. El tercer período comienza con la formación de los nuevos estados nacionales hispanohablantes durante el siglo XIX. Esta nueva situación implicó un cambio y una nueva etapa en el contacto entre español y las lenguas amerindias. Este acontecer histórico lleva de la mano la promesa implícita de validar a los indígenas, sus culturas y lenguas. Sin embargo, este hecho no ocurrió, lo que produjo diversos movimientos por parte de grupos indígenas de América, quienes manifestaron su disconformidad con el incumplimiento de la promesa implícita y con la exclusión del proyecto nacional. 63 En esta época se generaron, en Mesoamérica, las gramáticas del náhuatl, del otomí y del maya. En Colombia destaca la gramática del Chibcha, mientras que en los Andes, en el Chaco y en Chile aparecen las gramáticas del quechua, aymara, guaraní y mapuche respectivamente. 64 Se vincula con la intensidad del contacto entre la colonia y los nativos. 65 La zona geográfica donde se ubicaba la colonia, pues aquellas que se localizaban en los centros urbanos tenían menos contacto que aquellas que se ubicaban en zonas laterales 66 Se focaliza en la población indígena y da cuenta de la adopción de la lengua española y/o mantención de la propia. 129 Estas protestas traen consigo la atención de los estados nacionales sobre políticas multiculturales, multilingüísticas y multiétnicas, produciendo un proceso de concientización de parte de algunos países en relación con la mantención de la lengua y la identidad indígena. El objetivo final de esta tarea es constituir un proyecto de un nuevo ciudadano. Estos factores produjeron la reconsideración de las lenguas indígenas americanas. En la actualidad, el español interactúa en distintos escenarios con diversas lenguas indoamericanas. Los más importantes son: (1) Mundo andino (quechua, aymara), (2) México y Guatemala (maya, náhuatl), (3) Paraguay (guaraní), (4) Chile (mapudungun). En este marco, hablamos del contacto del español con las lenguas indoamericanas. Según nosotros, el español de América, y sobretodo de las zonas nombradas, presenta particularidades, cambios generados por su situación histórica. A continuación se presentará una panorámica muy general de estudios del español en situación de contacto. 3.3.1. ALGUNOS ESTUDIOS DEL ESPAÑOL EN CONTACTO Con respecto a los estudios que se han desarrollado en América Latina, destacan tres zonas en que se ha dado cuenta del contacto histórico entre las lenguas indígenas y el español. Se trata de la zona andina que comprende Bolivia, Perú y Ecuador, cuya variedad influida por la lengua quechua y la aymara recibe el nombre de castellano andino (Cerrón Palomino, 1996; Calvo, 2000, 2001; Escobar, 2001; Godenzzi, 1995, 1996, 2003, 2007, Klee y Ocampo, 1995; Ocampo y Klee, 1995; Pellicer y Rockwell, 2003, Niño Murcia, 1995 y muchos más). Por otro lado, está la zona paraguaya donde se ha observado un contacto histórico e intenso entre el guaraní y el español (Granda, 1996; Palacios, 2000 y muchos más). Finalmente, la zona mexicana, lugar en que se observa la misma situación de contacto, pero entre el castellano y el mexicano (náhuatl) (Flores Farfán, 1999, 2000, 2001; Flores Farfán y Muysken, 1996; Hill y Hill 1999, y muchos más) y, con otras lenguas mayas también. En el próximo apartado se presentarán las características generales del español en contacto. En este contexto, el objetivo no será realizar un examen exhaustivo de cada uno 130 de los trabajos desarrollados, sino más bien presentar los rasgos singulares del castellano en contacto. De esta manera daremos cuenta de la situación del castellano y de su contacto histórico con las lenguas amerindias. Para realizar este ejercicio descriptivo nos guiaremos por Escobar (2010). Antes de dar paso a la próxima sección, debemos señalar que casi todos los trabajos realizados sobre el español en contacto atienden a focos descriptivos y, a veces, normativos. No consideran los marcos de la lingüística de contacto para sus desarrollos, por lo cual su alcance explicativo puede ser parcial. 3.3.1.1. EL ESPAÑOL EN CONTACTO 3.3.1.1.1. EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON EL QUECHUA Y EL AYMARA Los fenómenos gramaticales que han sido reportados (Escobar, 2010) para la variedad de español en contacto con el quechua son similares a los reportados para las situaciones de contacto con el aymara. Entre los rasgos más destacados se pueden mencionar: (a) La omisión de clítico de objeto de tercera persona en preguntas y en situaciones donde el objeto directo es dislocado a la izquierda del enunciado. Este fenómeno se extiende a la función de objeto directo para la tercera persona sin marcas de concordancia de número o género. Este fenómeno llamado loísmo se encuentra también en otras variedades del español en contacto con lenguas indígenas (i.e. ¿sabes que el señor Quispe murió? – no __ he sabido; al maestro __ saludó en la plaza; Escobar, 2000). (b) Otro rasgo que caracteriza esta variedad del español es el uso del diminutivo –ito con función discursiva en nombres, adjetivos, gerundios, numerales y adverbios. Este elemento es usado con frecuencia para expresar cortesía y modestia (i.e, esito agárralo; hay agüita; Gondenzzi, 1996). (c) El uso del clítico de tercera persona con su referente nominal en el enunciado es también un rasgo de alta frecuencia en este registro (i.e. entonces lo dijo el chancho a las cabras que él odiaba eso; Granda, 2001). (d) La marca de posesivo que acompaña generalmente al nombre se presenta usualmente con la frase de genitivo (i.e. su hermano de mi prima, Escobar, 2000; vamos a comer el bollo de mi avío mío, Granda 2001). (e) Los pronombres reflexivos se encuentran comúnmente con verbos intransitivos de movimiento y verbos de cambio en todas las personas gramaticales (i.e. dímelo que me llame; Godenzzi, 1996). (f) Los deícticos adverbiales de espacio aparecen con la preposición en de forma redundante. Este hecho sugiere un calco del locativo quechua. Por otra parte, la expresión espacial demostrativa se utiliza con un posesivo que precede al nombre (i.e. en ahí; esos mis hijos; Escobar, 2000). 131 (g) Una innovación semántico-pragmática se encuentra en expresiones verbales o adverbiales, las cuales son derivadas por procesos de gramaticalización provocados por la situación de contacto. Esta función innovativa incluye los usos de estar + gerundio con función presenta y con verbos télicos (i.e. el sábado estoy saliendo de vacaciones; Escobar, 2010). (h) Otro caso bien conocido en la zona andina es el contraste entre el presente perfecto y el pluscuamperfecto. El contraste entre estos rasgos, el primero que indica experiencia personal y el segundo que reporta información, ha sido documentado en Perú y Bolivia (i.e. Juan había vivido en Lima v/s Juan ha vivido; Escobar, 2000). (i) En relación con el orden de los constituyentes, el castellano andino utiliza los adverbios y objetos en posición preverbal. Las frases adverbiales y preposicionales aparecen al inicio de los enunciados. Estas marcas en el orden de los constituyentes son atribuidos al orden OV del quechua y aymara (i.e. Chicha no toman todavía ellos, al conejo lo agarraba; Ocampo y Klee, 1995). 3.3.1.1.2. EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON EL MAYA La autora presenta igualmente una serie de rasgos particulares que han sido reportados para la variedad del castellano en contacto con el maya. Entre estas particularidades destaca: (a) El uso de la marca de diminutivo maya chan antes del nombre. Este recurso, sin embargo no tiene tanta frecuencia como el diminutivo –ito (i.e. chan niño: niño pequeño; Escobar, 2010). (b) El uso extensivo de diminutivos de manera similar a la región andina. (c) El uso frecuente del sufijo –ísimo de forma reduplicada (i.e. riquisisísimo; Escobar, 2010). (d) También se registra el uso redundante del posesivo en construcciones de genitivo (i.e. su tapa de la olla; Escobar, 2010). (e) El uso redundante del clítico de objeto directo de tercera persona expresado junto con el objeto sin marcas de género y número es también una característica de esta variedad (i.e. lo llamé a Juan; Escobar, 2010). (f) La frecuencia de uso del artículo indefinido antecediendo el pronombre posesivo que acompaña al nombre (i.e. un mi sombrero; Escobar, 2010). 3.3.1.1.3. EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON EL GUARANÍ El español paraguayo es una de las variedades más particulares que hay en América. Esto debido a que el guaraní es considerada lengua nacional de Paraguay, mientras que el español tiene el estatus de lengua oficial. La población bilingüe en Paraguay asciende al 89% lo que provoca una situación de préstamos muy particular, ya que en el español de 132 Paraguay se usan con mucha frecuencia préstamos léxicos y gramaticales del guaraní. Existe además una variedad híbrida llamada jopara (Escobar, 2010). Los rasgos gramaticales más característicos de esta variedad son: (a) Préstamos de marcadores evidenciales reportativo (ndajé), afirmativos (voi), de duda (nungá), inferenciales (ko/nikó/nió, katú), epistémicos contrafactuales (gua’ú) (i.e. la niña ndajé no comía más casi dos días voi y por eso estaba un poco desnutrida, pero el tua ánga igual le pegaba; Escobar, 2010) (b) Diversos sufijos han sido transferidos, entre ellos están: imperativo (na), imperativo fuerte (ke/oke), vocativo (nde), interrogativo (pa) e intensificador (nió) (i.e. Abrocháme na acá el vestido; ándate ahora mismo oke; ¿de dónde salí, nde tipo?; ¿entendíte pa?; tenemo nio teléfono ahora; Granda, 1982, citado por Escobar, 2010). (c) Otros préstamos incluyen expresiones como –ite que significa énfasis y aumentativo. A nivel discursivo se utiliza el diminutivo –i y la marca de plural para nominales –kuera (plata en efectivo -ite; Granda, 1982, citado por Escobar, 2010). (d) El artículo indefinido aparece junto a la marca de posesivo antes del nombre (un mi amigo, Escobar, 2010). (e) La marca de posesivo en la frase de genitivo aparece también en esta variedad. (f) Existe innovación en las funciones adverbiales, en especial la función de todo ya y casos de doble negación. Patrones considerados calcos del guaraní (tu hijo creció todo ya, nada no te dije, Escobar, 2010). 3.3.1.1.4. EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON EL NÁHUATL Los rasgos gramaticales que se reportan para la variedad de español en contacto con el náhuatl son los siguientes: (a) Solo se da cuenta de un préstamo gramatical, se trata de la forma –eco que significa origen (i.e. yucateco, Escobar, 2010). (b) A nivel morfosintáctico, los rasgos del diminutivo son encontrados frecuentemente en adjetivos, adverbios y nombres. (c) La marca de plural en el nombre aparece en concordancia con el poseedor y no con el poseído en las construcciones de genitivo, siguiendo el patrón del náhuatl (i.e. fueron a sus casa; Flores Farfán 1992, citado por Escobar, 2010). (d) La marca de posesivo aparece antes que el nombre poseído en la frase de genitivo (i.e. ayer se quemó su casa de Mario, Hess, 2000, Citado por Escobar 2010). (e) El posesivo aparece con los nombres marcando posesión, omitiendo la marca de determinante (i.e. el doctor le curó su pierna, Escobar, 2010). 133 (f) Con objetos directos nominales se utiliza el elemento lo sin marcas de género o número. Esta función se explica como una marca de la transitividad del verbo en náhuatl, este fenómeno es obligatorio en dicha lengua. (g) El uso de la perífrasis verbal con saber para expresar pasado no habitual (h) El uso de expresiones verbales analíticas también han sido reportadas en esta variedad. 3.3.1.1.5. EL ESPAÑOL EN CONTACTO CON EL MAPUDUNGUN Haremos referencia a un par de trabajos desarrollados en Argentina y que tienen como objetivo dar cuenta de la variedad del castellano en contacto con el mapudungun. Los estudios que reseñaremos son dos, a saber: Acuña y Menegotto (1996) y Fernández (2005). En ellos se dan algunos aspectos generales de esta variedad. Sin embargo, debe recalcarse que los estudios sobre esta variedad son escasos y predominantemente descriptivos. Además, esta variedad es propia de Chile, pues en Argentina los hablantes de la lengua casi no existen. A nivel gramatical, Acuña y Menegotto (1996) reportan los siguientes fenómenos para el “castellano mapuchizado” hablado en Argentina67: (a) Carencia de concordancia de número entre el sustantivo, sus determinantes y sus modificadores. (b) Omisión o uso atípico de los pronombres objetivos (dativos y acusativos) y reflexivos. (c) Orden de los constituyentes diferentes (d) Uso generalizado de se en construcciones no reflexivas (e) Desaparición y uso particular de preposiciones (f) Problemas de concordancia de número sujeto-verbo (g) Concordancia tú/vos/usted atípicas La justificación de los fenómenos presentados va de la mano del análisis tipológico entre ambas lenguas. De esta manera, las autoras exponen la posibilidad de que existan ciertos patrones que se han traspasado de la lengua mapuche a la lengua española. 67 Sin embargo debe relativizarse esta noción, ya que el grueso de los trabajos consultados por las autoras emanan de Chile. 134 Fernández (2005), por otro lado, se remite a presentar rasgos fonéticos del castellano hablado por mapuches de la zona de Neuquén. Retomando la discusión, Acuña y Menegotto (1996) analizan los datos en relación con la constitución del sintagma nominal español y los desajustes que este presenta en el castellano hablado por mapuches. De este modo, por ejemplo, explican la discordancia entre determinantes, adyacentes y núcleo a partir del análisis comparativo del sistema flexivo del nombre español y de la misma unidad y su aparición en mapudungun. Así, por ejemplo, explican que la discordancia de número ocurre por la carencia de este elemento en el nombre mapuche. La explicación la amplifican y proponen que es la marca de número en mapudungun (el pluralizador externo pu) la que motiva la discordancia, toda vez que en mapudungun una frase como pu wenuy (plur+nom) se proyectaría en castellano de la siguiente manera: ‘los amigo’. Esta conjetura, al parecer, no está errada si analizamos los diversos corpus que hay de “castellano mapuchizado”. El mismo principio se aplicaría para la marca de género, ya que en la lengua mapuche no existe esta marca, por lo que el determinante operaría de forma más o menos libre. En cuanto al sintagma verbal, las autoras presentan diversos fenómenos, aplicando los mismos principios de comparación tipológica. Aquí, eso sí, se destaca el sistema loísta68 mapuche, la falta de preposición en posiciones donde el verbo español las exige. Algunos ejemplos de este último caso se dan a continuación: la nena tiene agarrado ø el nene; ø la nena se le rompió el lápiz. El sistema loísta (i.e. lo echan la manzana), por otro lado, opera del mismo modo que se ha observado para todas las variedades de español que hemos revisado en el transcurso de este apartado. Este fenómeno las autoras lo atribuyen al hecho de que el número y el género no son categoría nominales fuertes. Sin embargo, tomamos distancia de estas predicciones, ya que consideramos que el fenómeno que ocurre en estos casos es una clara señal de influjo por contacto. 68 Aquí discrepamos del uso del concepto loísta, ya que para nosotros el fenómeno atiende al uso del acusativo en lugar del dativo, cuestión que no se evidencia en los ejemplos. 135 3.3.1.2. SÍNTESIS Siguiendo a Escobar (2010), se reportó la existencia de muchos fenómenos comunes en el castellano en contacto con las lenguas indoamericanas. A nivel de préstamos gramaticales vemos que los hay en la gran mayoría de las variedades descritas. El caso que es la excepción, según la autora es el del mapudungun69. Dadas las características del español en contacto con las lenguas indoamericanas, se hace necesario profundizar en estos tópicos. La mejor forma de profundización es estableciendo estudios comparativos basados en análisis que den cuenta de las estructuras morfosintácticas que operan en las lenguas en contacto y atendiendo a nociones de la lingüística funcional y de contacto. De esta forma, las diversas estructuras o patrones que se “alejan” de la “norma” pueden analizarse a la luz del influjo existente entre la lengua indígena y la lengua castellana. El problema fundamental de los estudios presentados es que son descriptivos y no examinan el fenómeno desde una perspectiva basada en la tipología funcional y el contacto lingüístico contemporáneo 3.4. CASTELLANO/MAPUDUNGUN EN CONTACTO. REVISIÓN CRÍTICA DE LA BIBLIOGRAFÍA 3.4.1. ESTUDIOS DESCRIPTIVOS DEL CASTELLANO DE CONTACTO. Los trabajos sobre el castellano hablado en comunidades mapuches70, aunque escasos, son diversos y sus objetivos y metodologías distintas y distantes. El fenómeno ha sido investigado por varios especialistas de la línea de la lingüística. Sin embargo, no se ha logrado constituir como un área de estudios organizada, vinculada al contacto y desarrollo del lenguaje en situaciones de convergencia lingüístico-cultural. Como hemos señalado, no son muchos los trabajos sobre el castellano hablado en comunidades mapuches que se han desarrollado en Chile. No obstante aquello, existe un 69 Esta afirmación es criticable. Hernández y Ramos (1978, 1979 y 1980) llaman a este registro “castellano mapuchizado”. Para efectos del presente estudio, y para evitar la estigmatización, llamaremos a esta variedad de la lengua, castellano hablado por mapuches, castellano hablado en comunidades en contacto, castellano de contacto, o castellano de la comunidad. 70 136 número limitado de investigaciones que apuntan al fenómeno, estas no constituyen un programa definido – ni menos aún cohesionado – de la situación puntual que nos proponemos desarrollar. La diversidad de los objetivos y las diferencias metodológicas entre los estudios conducen a la idea de que existe un complejo de datos desordenados, los cuales no tienen una estructura definida ni un foco nuclear relevado. Dado lo anterior, se hace necesaria la revisión crítica de dichos aportes, explicitando sus objetivos y metodologías, así como sus resultados. Los estudios sobre el castellano hablado por mapuches contemplan diversas dimensiones. En primer lugar, están aquellos que describen los rasgos particulares de este tipo de registro desarrollado por escolares mapuches. Estos trabajos se restringen a la revisión de aspectos puramente lingüísticos de la variedad, dando cuenta de las características del registro en cuanto a sus niveles fonético, léxico, morfosintáctico 71. Los pioneros en esta materia fueron Hernández y Ramos (1978, 1979, 1984) 72, sus estudios aluden al proceso de enseñanza-aprendizaje del castellano en contextos de contacto lingüístico y bilingüismo. En esta misma línea, aparece el estudio de Lagos y Olivera (1988); en esta investigación, se presentan los rasgos del español hablado por escolares mapuches de la comuna de Victoria. Aquí se muestran las características de los niveles ya propuestos por Hernández y Ramos (1978, 1979). Con posterioridad aparecen los trabajos de Contreras (1998 y 1999), los cuales muestran un grado mayor de sistematización e inter-disciplina. En estos trabajos se adjuntan datos cuantitativos relacionados con variables sociolingüísticas tales como la interacción mapuche-castellano en el seno familiar, el uso de la lengua en eventos comunicativos, entre otros. En el plano lingüístico, en tanto, se desarrolla un procedimiento similar al utilizado 71 Esta tendencia de análisis en distintos niveles lingüístico se observará como un ejercicio frecuente entre los investigadores que presentan estudios en esta línea. 72 La tesis fundamental que se propone en dichos estudios se vincula con la existencia de un castellano que se aparta de la norma estándar, lo cual trae consigo problemas comunicativos y de aprendizaje entre los niños. Se sostiene, además, que se requiere de la implementación de planes y programas de enseñanza-aprendizaje del castellano entre las comunidades rurales de la región, este hecho implica un proceso de castellanización para los niños hablantes que pertenecen a la comunidad. El bilingüismo, por otra parte, representa para estos autores un problema que repercute en las prácticas pedagógicas y en las interacciones comunicativas. 137 en las investigaciones anteriores, en cuanto a la metodología de análisis y caracterización, constituyéndose una descripción de los niveles lingüísticos y sus instanciaciones. En este mismo dominio, también existen trabajos sobre el castellano hablado por adultos bilingües73 mapuche-castellano (Álvarez-Santullano, 1995; Contreras, 1999), estas investigaciones siguen procedimientos similares a los ya descritos para los estudios con escolares mapuches. Los juicios acerca de la vitalidad, uso, conservación y desplazamiento de la lengua mapuche están presentes en todos estos trabajos y sostienen el retroceso de la lengua en los entornos en los que interactúa con la lengua española. La escuela, en este caso, cumple una tarea castellanizadora y los padres tienen una actitud positiva hacia el castellano, el cual, según ellos, permite la progresión de los niños en el sistema educativo nacional (Contreras, 1999). Por otra parte, en estos trabajos está la intuición sobre el proceso holístico de naturaleza histórico-social que condiciona la estructura del registro/variedad y el uso del mismo. Considerando esta idea, Álvarez Santullano y Contreras (1995: 184) afirman que “el castellano hablado por estos informantes huilliches presentará rasgos particulares, derivados del contacto histórico con el tsesungun”. Contreras (1999: 85), por otra parte, sostiene la idea de que “es legítimo pensar que este castellano utilizado por los mapuches adultos no puede ser muy distinto del castellano utilizado por los escolares…”. Hernández y Ramos (1978: 143), por su parte, aseveran: “sabemos que los niños aprenden el castellano hablado de sus padres, y así ha sido por generaciones. Sabiendo esto, conjeturamos que el traspaso de estas palabras se produjo durante los primeros contactos con los españoles…”. 73 Álvarez-Santullano y Contreras (1995) presentan un trabajo vinculado con el español hablado por huilliches, este trabajo es de naturaleza descriptiva, al igual que los desarrollados por Hernández y Ramos, y se enfoca fundamentalmente a precisiones de naturaleza dialectológicas. En este sentido, se afirma que el castellano hablado por huilliches presentará rasgos particulares que derivan del contacto con el tsesungun y de la lateralidad de la zona con respecto a otros lugares donde se practica una versión más estandarizada del castellano. Los fenómenos se describen de acuerdo con niveles del lenguaje, de esta forma, se consideran para la descripción los niveles fonológicos, léxicos y morfosintácticos, siguiendo la pauta planteada por Hernández y Ramos (1978, 1979). 138 Estas reflexiones apuntan hacia un aspecto que no fue abordado por estas investigaciones74, puesto que no era su objetivo ahondar en procesos de formación de un registro/variedad a partir del contacto lingüístico, considerado en términos socio-históricos y pragmáticos. No obstante, las intuiciones de los autores apuntan a un aspecto crucial de la problemática en cuestión, cual es, la formación – motivada socio-históricamente – de una variedad lingüística, que se establece a partir del contacto intenso acontecido entre la lengua castellana y la lengua mapuche. Esta situación condiciona el desarrollo sociocognitivo y socio-histórico de una comunidad de habla con características bilingüebiculturales en condiciones asimétricas. En otro plano, encontramos el trabajo de Contreras y Álvarez-Santullano (1997), cuyo objeto es la revisión de los procesos de textualización realizados por escolares mapuches y la acción de la escuela en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua española. El informe muestra de manera detallada el castellano escrito por escolares mapuches y las habilidades desarrolladas en cuanto a los niveles grafémico, fónico, morfosintáctico, léxico y textual. Si se toman en cuenta estos estudios puede estructurarse un cuadro general que presente los principales rasgos de la variedad del castellano hablado por mapuches 75. A continuación, en el cuadro 2, se reportan los principales hallazgos del nivel morfosintáctico que han sido encontrados en las diversas investigaciones. En el cuadro, pueden observarse las características principales de la variedad del español producida por escolares y adultos mapuches. Se observa también la predominancia de algunos rasgos específicos en el castellano producido por mapuches. Los análisis morfosintácticos realizados por los especialistas arrojan diversas inquietudes, las cuales fueron argumentadas con criterio diverso. 74 Las teorías sobre el desarrollo socio-histórico y socio-cognitivo basadas en el uso del lenguaje (Tomasello, 1999, 2003; Vygotski, 1979, 1995; Luria, 1987) no fueron consideradas para la discusión en estas investigaciones. 75 En este caso nos referiremos sólo al nivel morfosintáctico. 139 Cuadro 2. Rasgos del nivel morfosintáctico reportados por los especiaistas Hernández y Ramos (1978,1979)76 Inexistencia de concordancia de género y número Omisión del artículo definido Pronombre 1ª persona como OD, OI y sujeto Omisión de preposiciones Pronombre reflexivo sustituido por acusativo Hernández y Ramos (1984)78 Carencia de concordancia gramatical de género y número entre el sustantivo y sus determinantes: “La idioma de aquí” Ausencia o uso agramatical de artículos indefinidos y definidos: “Está cerca ø estación” Ausencia de cópula verbal en construcciones de predicado nominal: “Esta ø su casa Manuel” Construcciones reflexivas agramaticales: “Y ahora ø portó mal” Ausencia o uso inadecuado de preposiciones: “Fui allá en el médico” Álvarez Santullano y Contreras (1995)77 Inestabilidad de concordancia entre sustantivo y adjetivo Utilización de género y número libres Ausencia de artículos Neutralización genérica de artículos demostrativos Discordancia de número entre sujeto y verbo Utilización del complementario acusativo lo como archimorfema Forma pronominal nos reemplazada por los Contreras (1999) 79 Discordancia morfemática de género entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo: “antes existía más la costumbre original nuestro” Discordancia morfemática de número: “ y ahora que somos nuevo(s) modelos” Discordancias de género en los demostrativos: “ por eso, ése es la idea de los mapuche” “este mano trabaja más y este un poquito ayuda” Aparición del acusativo “lo” o confusión del acusativo “lo” con el dativo “le”: “Lo pelan la papa” Lagos y Olivera (1988)80 Carencia de concordancia: de género, de número Uso del pronombre: Omisión del pronombre átono Confusión en el uso de pronombres Empleo del verbo Uso de preposiciones Omisión de artículos: “antes (ø) jóvenes no sabían hablar castellano” Ordenamiento de la lengua materna (mapudungun): Anteposición del complemento Inversión orden sujeto-predicado Anteposición del complemento directo: “la historia también a nosotros lo desconocíamos” Anteposición del complemento indirecto: “(ø) los chico(s) ya antes que nazcan le(s) tienen su ropita, su calzado. Discordancias entre sujeto y verbo Uso de clíticos y complementarios Uso de las preposiciones: “vamos en la escuela ahí” “ése está a imperial” Ausencia de a en complemento verbal directo relativo a persona: “entonces (ø) la profesora yo siempre lo dejo ahí 76 Este estudio se realizó en el sector Maquehue, distante a 11 kilómetros de Temuco, en una escuela rural. Los sujetos que conformaron la muestra fueron niños de primer año básico. 77 Estudio realizado en la comunidad de Pucatrihue, en el litoral de la provincia de Osorno. La muestra estuvo conformada por dos adultos mayores (88 y 79 años) y un adolescente (13 años). 78 Esta investigación fue realizada sobre un grupo familiar mapuche del sector rural durante el año 1980. 79 Estudio realizado en 10 localidades rurales de la comuna de Nueva Imperial. Los informantes fueron adultos bilingües con escasa instrucción escolar. 80 Este estudio se llevó a cabo durante el año 1983 sobre escolares de 1°, 2° y 3° básico. 140 Los estudios realizados por Hernández y Ramos (1978, 1979) se enfocan en etapas tempranas de desarrollo lingüístico, al igual que los realizados por Lagos y Olivera (1988). En estos trabajos se describe el castellano de niños que cursan los primeros años de enseñanza básica, edad en la que el proceso de desarrollo y adquisición del lenguaje está en plena acción. Álvarez Santullano y Contreras (1995) sostienen que este tipo de variedad es un castellano alejado de la norma. La distancia normativa se debe fundamentalmente a que la zona donde se practica dicho registro se define por su lateralidad. Se trataría, por tanto, de un castellano rural de corte hispano-criollo con algunas influencias del tsesungun. Las interferencias, el contacto y el bilingüismo, en el caso de este estudio, no son considerados como factores que incidan en los rasgos del registro, ya que se relativiza la posible influencia de la lengua mapuche sobre la variedad y se considera la mayoría de las construcciones como propias de la ruralidad chilena monolingüe. Por otra parte, Hernández y Ramos (1978, 1979, 1984) apuntan a que las particularidades gramaticales presentadas están condicionadas por la estructura gramatical subyacente del mapudungun. A pesar de esta afirmación, los autores no realizan un examen exhaustivo que busque indagar las problemáticas del contacto de lenguas y la permeabilidad y traducibilidad entre los sistemas gramaticales en contacto (Silva Corvalán, 2001). Lagos y Olivera (1988), por su parte, reconocen las interferencias gramaticales del mapudungun en el español, argumentan además que hay rasgos de este nivel que son comunes tanto al español popular urbano como al español rural. Contreras (1999) sostiene que las particularidades encontradas en el castellano producido por hablantes bilingües adultos mapuche-castellano se deben a tres posibles factores. En primer lugar, las construcciones son propias del castellano popular de Chile, propuesta fundamentada a partir de Oroz (1966). En segundo lugar, los rasgos peculiares de este español se deben a la inseguridad del hablante en el uso de ciertas estructuras y, finalmente, esta variedad ocurre producto de la influencia de la lengua mapuche en el sistema morfosintáctico del castellano. Esta última razón es analizada a la luz del contacto lingüístico, tomando como referencia los trabajos de Zimmerman (1995). 141 Las explicaciones propuestas por el autor en este punto se refieren principalmente a las formas léxico-gramaticales existentes en un sistema de lengua con respecto a otro. Así por ejemplo, la discordancia morfemática de género entre el artículo, el sustantivo y el adjetivo se observa a la luz de la idea de que la lengua mapuche no posee marcas morfológicas para la distinción de género. Con respecto al uso de preposiciones, el autor señala que la lengua mapuche dispone de dos elementos con valor preposicional “meo” ‘locativo, direccional, instrumental, causal, temporal’ y “püle” ‘dirección general de un movimiento de traslado’. Cuestión que implica que exista un manejo poco feliz de estas clases de palabras castellanas por parte de los hablantes bilingües. Estas reflexiones son un aporte en cuanto al examen del contacto lingüístico propiamente, pero no se pronuncian en relación con problemas puntuales vinculados a factores de uso e interacción de los códigos que puedan afectar e influenciar la estructura morfosintáctica de una lengua (Thomason y Kaufman, 1988) o sobre la transferencia o convergencia de algunos elementos –conceptuales o formales– de los sistemas gramaticales en contacto (Thomason y Kaufman, 1988; Silva Corvalán, 2001; Thomason, 2001; Moreno Fernández, 2005), cuestiones todas que discutiremos en la última sección de este capítulo. 3.4.2. ESTUDIOS DEL CASTELLANO Y EL MAPUDUNGUN EN INTERACCIÓN. En otra línea, encontramos estudios sociolingüísticos que abordan la interacción mapuche-castellano y los procesos de castellanización acontecidos en La Araucanía (Durán y Ramos 1988, 1989). Aquí, los objetivos principales son relevar los procesos interactivos en términos de relaciones antagónicas entre una lengua dominante y otra dominada (Godenzzi, 2007); además, dar cuenta de los procesos de castellanización llevados a cabo por el estado chileno en zonas de convergencia lingüístico-cultural. Estos estudios apuntan al problema de la vigencia del mapudungun y la funcionalidad de este en el marco de formas de vida propias y ajenas. En este sentido, se destaca que la vigencia de la lengua mapuche se vincula directamente con los estilos de vida que debe enfrentar el pueblo mapuche. Por una parte, se observa la conservación de la sociedad y cultura propia y, por otra, la adopción del estilo chileno. Estos estudios destacan el proceso 142 socio-histórico como elemento condicionante del registro/variedad, del contacto y de los rasgos sociolingüísticos de una comunidad de habla determinada. 3.4.3. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS. Los estudios reseñados hasta aquí nos permiten hacer algunas observaciones críticas sobre el despliegue teórico y metodológico que existe en dichas propuestas. En primer lugar, en cuanto a las limitaciones teóricas, podemos afirmar que los trabajos son de naturaleza puramente descriptiva. Lo anterior quiere decir que no se ha incursionado en el fenómeno en el marco de alguna teoría tipológica y de contacto. Los planteos descriptivistas propuestos no cumplen con los requisitos de adecuación sociolingüística, psicolingüística y etnográfica para un estudio de contacto de lenguas (Silva Corvalán, 2001, 2003; Thomason y Kaufman, 1988) En segundo lugar, sobre el aspecto metodológico, puede afirmarse la falta de adecuación metodológica entre los estudios. La variabilidad de criterios en la toma de muestras y la diversidad generacional entre los sujetos resulta un problema a la hora de intentar generar algún tipo de generalización sobre el fenómeno. En la misma línea, los estudios no consideran el factor conflicto inter-étnico y extra-grupal que acontece en comunidades bilingües con asimetrías sociolingüísticas. En suma, las investigaciones sobre el castellano hablado en comunidades mapuches y los estudios sociolingüísticos generales sobre la relación castellano-mapuche representan un cúmulo de trabajos fragmentados que no logran configurar un cuerpo coherente de investigaciones que permita proyectar una explicación plausible de los procesos que se vivieron, viven y vivirán en el castellano hablado en estas comunidades rurales bilingües. 3.4.4. NUESTRA PROPUESTA. UNA VISIÓN INTEGRADA. Dado el carácter descriptivo de los estudios del “castellano mapuchizado” se hace necesaria la conformación de nuevos enfoques que apunten a una mayor comprensión de la situación. Para el logro de dicha visión reflexiva e integral, debe adoptarse una serie de principios operativos de naturaleza interdisciplinaria. 143 En primer lugar, cualquier estudio que quiera indagar sobre el fenómeno del castellano hablado en comunidades bilingües mapuche-castellano debe considerar como una condición sine qua non el factor sociolingüístico. La importancia de este factor radica en que permite la explicación de la situación sociolingüística de conservación, desplazamiento, cambio lingüístico (Fishman, 1974) e interacción de las lenguas en una comunidad bilingüe. En este sentido, la descripción lingüística per se no será adecuada para explicar y comprender la variedad particular que se practica en una comunidad. En segundo lugar, las propuestas de la psicolingüística, sobretodo en lo referido al desarrollo del lenguaje y su competencia, han de tomarse en consideración para formular una visión comprensiva de la variedad particular. En este punto toman fuerza las premisas constructivistas de corte socio-histórico (Vygotski, 1995, 2001) y las emergentistas lingüístico-cognitivistas (Tomasello, 1999, 2003, 2006, 2008). Ambas perspectivas se complementan y permiten explicar la noción de competencia lingüístico-comunicativa situada en contexto. En línea con lo anterior, el hablante de una lengua desarrolla la competencia lingüístico-comunicativa de su comunidad. Por otro lado, los fenómenos particulares que pueden observarse en la producción lingüísticocomunicativa de los hablantes deben analizarse en relación con estrategias psicolingüísticas de producción textual Dicha competencia se debe entender como el manejo de todos y cada uno de los símbolos lingüísticos que se utilizan en una comunidad de hablantes. En este sentido, la competencia es un inventario de símbolos lingüísticos que se forma en la mente de los hablantes previa construcción y experiencia de la realidad inter-psicológica y cultural (Tomasello, 2003; Vygotski, 1995). En tercer lugar, los trabajos sobre el castellano de comunidades mapuches deben enfocarse sobre niveles particulares de la lengua. En este sentido, no es productivo describir el registro en todos sus niveles –fonético, léxico, gramatical y discursivo. Esta tarea provoca una generalización excesiva en los estudios de esta materia. De acuerdo con esto, sería mucho más enriquecedor explorar el fenómeno considerando cada nivel en su 144 especificidad y vinculándolo con el uso y desarrollo del registro en su contexto geosociocultural. Finalmente, no debe dejarse de lado el dominio de la tipología lingüística, pues es desde esta perspectiva que se encuentran los principales hechos que nos permitirán comparar los sistemas lingüísticos en contacto. Hablamos de este factor, ya que el castellano y el mapudungun son lenguas tipológicamente distintas y distantes. Este punto lo revisaremos en el siguiente capítulo. En suma, la tarea es compleja toda vez que para lograr un abordaje coherente de la problemática se requiere de un enfoque interdisciplinario que considere los factores tipológicos, sociolingüísticos y psicolingüísticos. Si la tarea es comprender la naturaleza del registro hablado en estas comunidades, debemos iniciarla analizando la situación sociolingüística de la comunidad –esto implica revisar los ámbitos de uso, la transmisión intergeneracional, los grados de bilingüismo social–, los fenómenos del contacto de lenguas (interferencias, convergencias y transferencias que se dan en el registro) y la competencia lingüístico-comunicativa de los hablantes. Las categorías generadas por los autores reseñados para el análisis y la revisión de la morfosintaxis del castellano hablado por niños y bilingües en comunidades mapuches deben considerarse un aporte. Sin embargo, el avance actual de los estudios morfosintácticos y los nuevos enfoques que se han generado a partir de las propuestas de la lingüística de contacto, la tipología y el funcionalismo provocan la necesidad de actualizar los datos. En este sentido, el modelo descriptivo tradicional manejado por los investigadores presenta ciertas limitaciones operativas. Debido a esto a continuación presentaremos una revisión algo más elaborada y vinculada con los hallazgos descubiertos en estos trabajos. 3.4.4.1. RASGOS MORFOSINTÁCTICOS DEL CASTELLANO DE CONTACTO. UNA REINTERPRETACIÓN. Los principales fenómenos encontrados por los diversos especialistas, y relacionados con el nivel morfosintáctico, en el castellano hablado en comunidades mapuches, son: (a) 145 falta de concordancia de género y número, (b) omisión de artículos, (c) omisión y uso inadecuado de preposiciones, (d) uso variable de pronombres, (e) neutralización genérica de artículos demostrativos, (f) utilización del complementario acusativo lo como archimorfema, (g) construcciones reflexivas agramaticales, (h) orden de constituyentes, (i) ausencia de a en complemento verbal directo relativo a persona, (j) anteposición del complemento directo81. Como puede observarse, las descripciones se han ocupado de fenómenos de la lengua sin considerar las lenguas en contacto ni las adecuaciones pragmáticas para entender el uso. El nivel morfosintáctico, desde la perspectiva del contacto lingüístico, ha sido considerado por años el nivel en el que el cambio inducido por contacto no tendría efecto (Weinreich, 1956; Sala, 1988; Silva Corvalán, 2001). Sin embargo, diversos estudios sobre la situación del castellano hablado en comunidades indígenas indoamericanas parecen decir lo contrario. En realidad existen cambios inducidos por contacto a nivel morfosintáctico y estos cambios obedecen a necesidades comunicativas de los hablantes (Palacios, 2007). Este dato, no menor, implica que los cambios morfosintácticos por contacto ocurren no tan solo por razones estructurales sino que también por necesidades comunicativas y semánticas enmarcadas en perspectivas cognitivas, las cuales se plasman en hábitos y rutinas gramaticales concretas (Palacios, 2007)82. A la luz de estos datos, el análisis propuesto se actualiza y se estructura en torno a las ideas de cambios indirectos inducidos por contacto, los cuales se deben a la situación 81 Desde la perspectiva del contacto lingüístico, deben analizarse dichos rasgos en relación con los resultados obtenidos en otras investigaciones que versan sobre el castellano hablado en comunidades indígenas indoamericanas (Cerrón Palomino, 1996; Granda, 1996; Muysken y Flores Farfán, 1996; Godenzzi, 1996 Flores Farfán 1999; Palacios, 2007). 82 En este contexto, fenómenos tales como: interferencia, transferencia, convergencia, difusión y replicación se tornan claves para la comprensión de los rasgos morfosintácticos de la variedad de español que abordamos. Palacios (2007) propone la existencia de cambios directos (transferencias), los cuales resultan muy productivos a la hora de resolver carencias comunicativas de la lengua de contacto – en nuestro caso, el español –, y cambios indirectos (convergencias), que también resultan comunicativamente productivos y ocurren tanto en hablantes bilingües como en monolingües que habitan en zonas de bilingüismo histórico e intenso. Este último tipo de cambio indirecto, a través de la convergencia, se define sobre la base de cambios que se generan por la influencia indirecta de una lengua en contacto. De esta forma, en relación con los cambios indirectos, Palacios sostiene (2007: 267): “son cambios en los que no se importa directamente el material de otra lengua; por el contrario, mediante la influencia indirecta de una lengua en contacto A surgen variaciones gramaticales muy significativas, generalmente en el registro oral coloquial de la lengua B, que aprovechan la propia evolución interna de esa lengua B para hacer aflorar estrategias gramaticales cuya funcionalidad comunicativa obedece a procesos cognitivos de la lengua A de contacto, mediante el contacto indirecto surgen variaciones gramaticales significativas”. 146 histórica e intensa de contacto entre la lengua mapuche y la española. Siguiendo la línea expositiva, e intentando constituir una nueva categorización de los rasgos particulares del castellano hablado en comunidades mapuches, se presenta el cuadro 3. Cuadro 3. Clasificación de rasgos del nivel morfosintáctico del castellano de la comunidad. Propuesta. Categoría Marcación de caso, de género y de número Sistema pronominal Cambio de régimen preposicional Determinantes Orden de palabras/constituyentes Sistema Verbal Rasgo a. Inestabilidad de concordancia entre sustantivo y adjetivo b. Carencia de concordancia gramatical de género y número entre el sustantivo y sus determinantes c. Utilización del complementario acusativo lo como archimorfema d. Pronombre reflexivo sustituido por acusativo e. Construcciones reflexivas agramaticales a. Uso variable de pronombres b. Utilización del complementario acusativo lo como archimorfema c. Construcciones reflexivas agramaticales d. Aparición del acusativo “lo” o confusión del acusativo “lo” con el dativo “le” e. Uso de clíticos y complementarios f. Pronombre reflexivo sustituido por acusativo a. Omisión y uso inadecuado de preposiciones b. Ausencia de a en complemento verbal directo relativo a persona a. Omisión de artículos b. Uso de artículos a. Orden de constituyentes b. Anteposición del complemento directo a. Modo/modalidad b. Evidencialidad c. Aspecto léxico/Aspecto verbal d. Formas morfológicas, formas perifrásticas e. Empleo del verbo En esta nueva categorización observamos los rasgos generales en los que se enmarcan las características descritas por los diversos autores que han profundizado en el castellano hablado en comunidades mapuche. Por una parte, encontramos las categorías de marcación de caso, sistema pronominal, régimen preposicional, determinantes, orden de palabras y sistema verbal, todos subsistemas de la gramática del español que sufren variación por cambio inducido por contacto. Los datos anteriores deben analizarse en virtud del sistema lingüístico mapuche. Es decir, si queremos entender la variación debemos comprender el funcionamiento de ese elemento en la lengua mapuche. 147 Por esto es que el estudio de esta variedad del castellano no debe desconocer la naturaleza tipológica del español y del mapudungun. Este aspecto es importante a la hora de intentar comprender las variaciones ocurridas en el sistema de lengua del español. 3.5. COMUNIDADES DE HABLA, INTERACCIÓN LINGÜÍSTICA Y CONTACTOLOGÍA. 3.5.1. LAS COMUNIDADES DE HABLA Y LAS COMUNIDADES LINGÜÍSTICAS Una de las características fundamentales de nuestro trabajo radica en que aborda el fenómeno en el marco de una unidad definida socialmente, pues buscamos describir la situación del castellano en una comunidad de habla. Este concepto se torna fundamental, ya que es la unidad base desde la que se articula esta tesis. Por lo anterior es que revisaremos brevemente este concepto trascendente de nuestro estudio. Antes de ingresar al tema de las comunidades de habla, debemos desarrollar una idea algo más general que ha sido trabajada por algunos sociólogos del lenguaje. Haremos una breve referencia a la noción de comunidad lingüística. Esta unidad es utilizada para designar a aquellos grupos cuyos miembros participan por lo menos de una variedad lingüística y de las normas para su uso adecuado (Fishman, 1982, Gumperz, 1974). Las diferencias entre comunidades lingüísticas y comunidades de habla las encontramos en Moreno Fernández (2005), quien sostiene que los hablantes pertenecientes a una comunidad lingüística hablan una lengua en el momento histórico X y la hablan en un territorio determinado. A diferencia de la comunidad de habla, en la cual además de la lengua, se comparte un sistema de orientación sociolingüística. Moreno Fernández agrega en esta diferenciación el concepto de comunidad idiomática. Esta se define en relación con un conjunto de hablantes de una lengua histórica. El concepto aquí es mucho más amplio. Ahora bien, debe diferenciarse entre el sprechbund y el sprachbund. El primero se traduce como el vínculo de habla, mientras que el segundo se refiere al vínculo de lengua. Las comunidades lingüísticas comparten un vínculo de lengua, pero no necesariamente hacen lo 148 mismo con el vínculo de habla (Romaine, 1996). Lo anterior quiere decir que las comunidades lingüísticas tienen en común la lengua solamente. 3.5.1.1. COMUNIDADES DE HABLA. UNA TIPOLOGÍA La idea de comunidad de habla no es coextensiva con la de comunidad lingüística, puesto que la primera implica compartir una serie de normas y reglas sobre el uso de la lengua. En este sentido, son comunidades que comparten ciertas normas para interactuar (Romaine, 1996). Las comunidades de habla tienen en común un conjunto de valores de naturaleza sociolingüísticas, tales como: actitudes lingüísticas, valoración de hechos lingüísticos y patrones sociolingüísticos (Moreno Fernández, 2005) En las comunidades lo importante es la interacción interna y externa. Esta puede caracterizar a una comunidad como una abierta, es decir con interacción social y económica plena con sus vecinos o, por el contrario, como una cerrada, la cual es resistente a influencias foráneas y presentan límites claros producto de la solidaridad lingüística de sus integrantes (Aikhenvald, 2001, 2006, 2007). Vemos que la noción de comunidad de habla no presenta límites lingüísticos, sino sociales, pues implica compartir una serie de elementos que están anclados en los sistemas de valores de los hablantes que pertenecen a la comunidad. Las comunidades de habla se caracterizan por tener algo significativo en común, constituirse como una unidad físicamente delimitada de personas que comparten unidades de roles, sistemas de valores y comportamientos sociolingüísticos, tener una cultura compartida, tener un nombre nativo con el que se identifican, una red social de contacto, entre otros. (Saville Troike, 2005) En las comunidades interesa estudiar la interacción lingüística, las funciones sociales del lenguaje, aspectos que operan como elementos que marcan las fronteras de la comunidad. El rol de la lengua puede ser el de mantener las identidades diferentes para las comunidades de habla que están dentro de unidades mayores. 149 3.5.1.2. COMUNIDADES DE HABLA GRANDES Y PEQUEÑAS Los tamaños de las comunidades de habla son relativos, pueden estar conformadas por grupos numerosos de hablantes o por grupos pequeños. Estos últimos se caracterizan por el uso de repertorios verbales limitados y porque las experiencias vitales y responsabilidades de los individuos son muy parecidas a las de otro dentro de la misma comunidad. Las comunidades pequeñas han especializado algunas funciones y categorías sociales. El contacto con el mundo exterior en este tipo de comunidades pequeñas se produce por propósitos comerciales y la exogamia (Fishman, 1982). En estas comunidades la interacción y las relaciones son redundantes. Las redes de contacto de estas comunidades dependen de diversos factores, siendo el geográfico uno de los más importantes, pues una comunidad de habla caracterizada por su lateralidad tendrá menos redes y circuitos comunicativos que una caracterizada por su marginalidad urbana. Por lo general, las comunidades de habla pequeñas son vinculadas con grupos humanos que viven en zonas rurales, a diferencia de comunidades más amplias de barrios marginales o urbanos. Las comunidades rurales son longevas y poblacionalmente disminuidas. Las generaciones más jóvenes de estas comunidades están en constante movilidad y por lo común se radican en zonas urbanizadas donde desarrollan diversas actividades económicas. 3.5.1.3. ADECUACIÓN METODOLÓGICO-ETNOGRÁFICA. LIMITACIONES Y REPRESENTATIVIDAD DE LAS MUESTRAS DE CAMPO. El concepto presentado en este apartado se propone como un pilar para las investigaciones de campo que intenten explicar la competencia lingüístico-comunicativa de hablantes que viven en zonas rurales y convergentes. Lo anterior en el sentido de que las comunidades de habla son espacios condicionados por circunstancias históricas, sociales, económicas y de migración. Los hablantes que componen esta unidad no pueden ser objeto de estudios que busquen la estandarización exhaustiva de los comportamientos lingüísticos, puesto que hay mucha variabilidad entre las distintas comunidades y la configuración socio-demográfica de estas es variable. En este contexto, el investigador debe adecuarse a 150 la realidad de campo en la que está inserto. Debe describir con cierta minuciosidad las dinámicas que operan dentro de la comunidad, la organización y las instituciones sociales en torno a las cuales se articula. El investigador debe, por tanto, adecuarse a las circunstancias reales que la comunidad exhibe, su cantidad de hablantes, la edad de la población, las actividades frecuentes. Esto con el objeto de retratar los factores extra-lingüísticos que afectan los comportamientos lingüístico-comunicativos del grupo objetivo. Dado lo anterior, es improbable que las muestras pertenecientes a una comunidad de habla sean significativas para los modelos de investigación estandarizadores. En último término, la tarea de regulación de dichos datos se debe realizar en el contexto de estudios comparados que analicen los comportamientos entre comunidades que cumplan con ciertos requisitos de entrada, a saber: ruralidad, bilingüismo social, actividades frecuentes, relación con centros urbanos, ubicación e instituciones sociales análogas. 3.5.2. LA INTERACCIÓN LINGÜÍSTICA Este concepto es fundamental en el presente estudio, pues a través de él explicitaremos la dinámica que se observa entre el castellano y el mapudungun en una comunidad determinada. En este sentido, el concepto es una categoría sociolingüística que permite describir la relación que establecen las lenguas en la arena social. La interacción lingüística se define sobre la base de la relación de dos lenguas o variedades en un contexto histórico y geosocial determinado. En este marco, las lenguas representan roles y se desplazan desde el nivel puramente lingüístico al espacio social, donde los hablantes toman ciertas posiciones y comportamientos sociolingüísticos (Durán y Ramos, 1989). Este hecho trae como resultado la adopción de actitudes, funciones y comportamientos de tipo sociolingüístico que se vinculan con las lenguas o variedades en contacto. La dinámica de la interactividad lingüística se fundamenta en las relaciones antagónicas que existen, en espacios sociales específicos, entre dos o más códigos lingüísticos y/o dos o más variedades lingüísticas. Dicha relación provoca influencias en doble vía, estas afectan el estatus, el corpus, la valoración social y la difusión de los códigos en contacto (Godenzzi, 151 2007). En línea con estas afirmaciones, se sostiene que una lengua o variedad se estructura social e históricamente en situaciones de conflictos sociolingüísticos, los cuales son establecidos sobre la base de dinámicas de oposición y complementariedad. El hablante en este espacio sociocultural utiliza sus modalidades de habla, las cuales ocupan posiciones relativas en el marco histórico del desarrollo de la relación entre los códigos (Ervin-Tripp, 1973a, 1973b). En el dominio sociocultural, los hablantes especializarán las funciones de los códigos en contacto, además articularán actitudes y comportamientos culturalmente motivados y, finalmente, provocarán cambios en los sistemas de ambas lenguas. Lo anterior, resultado de la intensa interacción histórico-social. La interacción de lenguas en el concierto latinoamericano83 nos conduce obligatoriamente a la relación establecida y desarrollada por las lenguas indoamericanas y el castellano. En su marco histórico, la interacción lingüística en América Latina se caracteriza por la confrontación de dos tradiciones lingüísticas que hasta ese momento estaban separadas: las lenguas amerindias y la hispánica. Debe sumarse a esta confrontación las lenguas de los esclavos africanos y las variedades traídas por los conquistadores. En esta línea, señala Godenzzi (2007: 31), “el español de América es el resultado de una resocialización y no de un mero transplante”. Esta interactividad resocializadora y reestructuradora se vincula a circunstancias históricas y socioculturales del continente y tiene relación con la situación colonial que origina una sociedad racialmente jerarquizada, la cual se estructuraba de la 83 Se identifican, en la dinámica lingüístico-interactiva, tres movimientos: la universalización, la vernacularización y la emergencia. Dichos movimientos son interdependientes y complementarios. De esta manera, el proceso de universalización consiste en la legitimación de una lengua o variedad como medio comunicativo universal en un espacio geosocial dado. La “vernacularización”, por otro lado, supone un proceso a través del cual la lengua universalizada se adopta en ciertos ámbitos locales. Esta adopción comporta la interiorización de formas lingüísticas particulares motivadas por la situación de contacto de lenguas. Finalmente, la “emergencia”, proceso mediante el cual se universaliza lo local y se localiza lo universal, es un movimiento de síntesis que singulariza la forma del registro o variedad (Godenzzi, 2007). Estos procesos deben aplicarse sobre contextos de desarrollos históricos y sociales que acontecen en determinadas comunidades idiomáticas, lingüísticas y de habla. En este marco, la universalización se comprenderá en función de la imposición en las diferentes comunidades de habla de la variedad o lengua “oficial” o legitimada por el estado. En nuestro caso, considerando que el castellano se constituye en la lengua oficial de la población que vive en el territorio chileno, es lógico inferir que las minorías étnicas tendrán que apropiarse del idioma y lo convertirán en el vehículo comunicativo tanto en entornos intra-étnicos como en extra-grupales, provocando de esta manera una vernacularización y posterior emergencia de la variedad (Sepúlveda, 1984). 152 siguiente manera: españoles peninsulares, españoles americanos, criollos, nobleza indígena, comunidades indígenas y población de procedencia africana (Godenzzi, 2007). En nuestro trabajo queremos dar cuenta de la interactividad a través del estudio de los contextos sociolingüísticos que se observan en una comunidad bilingüe determinada. La definición de los contextos sociolingüísticos se establece a partir de la frecuencia de uso de la lengua vernácula y del castellano local, por una parte, y del grado de exposición que tienen los hablantes al castellano estándar (Godenzzi, 2003). Antes bien, debe considerarse la gran diversidad de contextos sociolingüísticos en poblaciones rurales bilingües tradicionales indoamericanas. Lo anterior, trae como consecuencia la variabilidad en los procesos de apropiación de la lengua castellana por parte de los hablantes, aunque seguramente el mecanismo de apropiación sea el mismo. Una de las formas de ingresar al dominio de la interacción lingüística es el estudio de los ámbitos de uso de las lenguas en contacto. También son importantes elementos tales como la transmisión generacional de los códigos o variedades, lugares físicos donde se hablan los sistemas, temas de conversación, usos de las lenguas en géneros que son propios de la comunidad, niveles de alfabetización, relaciones con la norma a través de comportamientos referidos a la lectura y escritura, entre otros. Los conceptos anteriores sirven para perfilar la dinámica de usos que ocurren en la comunidad y, por consiguiente, permiten describir la situación del conflicto en la comunidad. 3.5.2.1. ÁMBITOS DE USO Y EVENTOS COMUNICATIVOS Esta temática se inserta dentro de lo que Fishman (1971) denominó la conservación y desplazamiento del idioma. Este fenómeno se ocupa de analizar la relación entre cambio y/o estabilidad de las pautas de uso del idioma. Los procesos psicológicos y culturales que se desarrollan en poblaciones bilingües son también parte de los temas de estudio de esta línea. Sin embargo, el foco central de la problemática se centra en el uso habitual del lenguaje en el espacio y tiempo social. Los conceptos nucleares, en torno a los cuales se organiza esta temática, son el bilingüismo social y las variaciones de uso del idioma: variación en los medios de comunicación, variación en la manifestación, variación en los ámbitos. 153 Resulta particularmente trascendente para nuestro estudio el ámbito de variación, este se refiere a los espacios del comportamiento idiomático donde se observan cambios de idioma en términos de ámbitos de comportamiento lingüístico (Fishman, 1971). En este contexto, se trataría de los casos en los que un idioma se emplearía con mayor frecuencia que otro. El problema recae en la definición y/o la estipulación de ámbito de comportamiento lingüístico en comunidades bilingües. Sin embargo, a pesar de lo complejo que resulta definir esta noción, se sostiene la idea de que los ámbitos implican contextos institucionales y buscan designar o clasificar las situaciones de interacción que ocurren con frecuencia en ambientes multilingües particulares. Atendiendo a estas ideas, los ámbitos se constituyen como herramientas útiles para captar la preferencia idiomática y los temas vinculados con sucesos socioculturales frecuentes. Las preferencias idiomáticas son acumulables entre los individuos de la comunidad y se constituyen en uno de los factores que implica los procesos de mantención y desplazamiento (Fishman, 1974, 1982). La designación de un ámbito comporta el conocimiento de la dinámica sociocultural de los ambientes multilingües en determinados momentos de la historia de la comunidad. En este marco, para Fishman (1974: 384) un ámbito es: “una estructura sociocultural abstraída de los temas de comunicación, relaciones e interacciones entre los que se comunican y los lugares donde se lleva a cabo la comunicación de acuerdo con las instituciones de una sociedad y las esferas de actividad de una cultura, de manera tal que el comportamiento individual y las pautas sociales puedan distinguirse y, sin embargo, relacionarse entre sí”. Un término que puede considerarse sinónimo de ámbito es el de dominio. Los dominios, al igual que los ámbitos, son puntos de anclaje de los sistemas de valores vinculados al uso de una lengua por contraste con otra. El dominio es una abstracción que se refiere a esferas de actividades donde se combinan tiempos, lugares y papeles sociales específicos (Romaine, 1996). Los dominios son determinados por los temas de discusión, por las relaciones de roles y por el espacio físico o lugar donde ocurre la interacción (Saville Troike, 2005). Los eventos comunicativos, a diferencia de los ámbitos de uso, se refieren a los momentos y lugares concretos en los que ocurre el acto comunicativo. Por lo general, los 154 eventos comunicativos ocurren en el seno de la comunidad y los hablantes que en ellos interactúan deben adecuarse pragmática y sociolingüísticamente al acontecimiento en cuestión (Saville Troike, 2005). Las situaciones comunicativas son los contextos dentro de los cuales ocurre la comunicación. Una situación comunicativa mantiene una configuración general consistente de actividades. En el contexto del evento comunicativo ocurre el suceso comunicativo, este es una entidad ilimitada, ya que el suceso puede comprender desde una llamada telefónica hasta un ritual formal. Para los objetivos de esta investigación hemos restringido la noción de suceso comunicativo al ámbito ritual formal (Saville Troike, 2005). De esta manera, un evento comunicativo como un Ngillatun se distinguirá de un ámbito de uso como “el camino” o “la iglesia” en el sentido de que el Ngillatun comporta rutinas comunicativas formales con límites más claramente definidos. Los ámbitos, en este caso, se proyectan sobre los espacios físicos y las instituciones culturales donde ocurren las interacciones, mientras que los eventos o situaciones comunicativas se vinculan con patrones de usos culturalmente más regulares, que implican una mayor lealtad lingüística y un escenario cultural formal definido. En cuanto al ámbito rural monolingüe, referido a la variación sociolectal, debe considerarse la discusión sostenida por Ferguson (1960) respecto de la diglosia. Sin embargo, esta idea debe adoptarse de manera relativa, pues no se trata de una distinción de dialectos funcionalmente opuestos, en el sentido propuesto por Ferguson, sino que se trata de un registro que se define en torno a los modos de hablar disponibles de los miembros de una comunidad, esto es: en torno al repertorio comunicativo. El repertorio comunicativo incluye todas las variedades, dialectos o estilos usados en una población socialmente definida y las restricciones que gobiernan la elección de estos (Saville Troike, 2005: 57-58). Sobre esta idea es que se orienta la indagación sobre las variedades sociolectales del castellano rural hablado por poblaciones monolingües. Diremos que existe un castellano más formal y un castellano menos formal –típicamente hablado en el campo. 155 3.5.2.2. TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL Dentro de los ámbitos de uso existe uno que es particularmente importante para el estudio de los procesos de conservación y desplazamiento y, por supuesto, de la interacción lingüística; hablamos de los ámbitos de transmisión intergeneracional. En estos marcos comunicativos, que ocurren por lo general a nivel íntimo en el núcleo familiar, encontramos los patrones de uso y transmisión de los códigos o variedades que interactúan. Este dominio es trascendental, pues permite percibir los procesos de socialización lingüística temprana del niño, los modelos existentes en la comunidad y la dinámica de uso/interacción generacional de las lenguas en contacto. En este marco, proponemos la noción de direccionalidad de la transmisión, la cual se entiende en el marco de la interacción entre los agentes de la comunidad que protagonizan el evento comunicativo. De esta forma, la lengua utilizada por el niño para comunicarse con el adulto implica la dirección niño-adulto; la respuesta del adulto hacia el niño es entendida también como un mensaje dirigido adulto-niño. En situaciones de contacto, las lenguas utilizadas en las interacciones de niños, jóvenes, adultos y ancianos pueden alternar. Así, en el caso de la interacción mapuche/castellano, puede ocurrir que un anciano dirija su mensaje en mapudungun y el niño responda en castellano, del mismo modo, un adulto puede dirigir el mensaje en castellano mezclado o mapudungun mezclado y recibir una respuesta tanto en mapudungun como en castellano, dependiendo de su interlocutor. La motivación del uso de una u otra lengua se basaría, fundamentalmente, en factores vinculados con la pragmática, la competencia lingüística, la funcionalidad de las lenguas, la lealtad, los temas de conversación, sucesos comunicativos, entre otros. Por otro lado, en el marco de la lingüística de contacto, Thomason y Kaufman (1988) plantean que uno de los factores relevantes que induce el cambio y/o variación en un sistema lingüístico es la transmisión del código en el entorno sociolingüístico donde ocurre el contacto. De este modo, las situaciones sociolingüísticas de transmisión intergeneracional se constituyen como factores de variación y/o cambio de lenguas. La transmisión inter-generacional del lenguaje ocupa un lugar central en los procesos de transmisión cultural. La cultura se transmite por medio del lenguaje, a través de la 156 interacción cotidiana que hay entre el niño y el grupo del que forma parte. Esta transmisión y socialización se da con el grupo de pares, en el barrio, en la escuela, entre otros., en este sentido, destacan Ghio y Fernández (2008), la construcción de la realidad es inseparable del entorno social y cultural en el que el niño adquiere el lenguaje. De esta manera, el aprendizaje del lenguaje a través de la interacción permite al niño formar la imagen de la realidad que está a su alrededor. El hecho de que dos individuos hablen la misma lengua, el mismo registro o variedad, implica el reconocimiento identitario entre los participantes del evento comunicativo. Implica, además, que los sonidos y signos lingüísticos utilizados por los actores del evento sean validados y reconocidos en los mensajes y significados transmitidos por los hablantes (Ghio y Fernández, 2008). La transmisión intergeneracional, por lo tanto, es fundamental para los procesos de socialización lingüística temprana y tardía, para la adopción y uso de una variedad, registro o lengua compartida socioculturalmente en diversas comunidades de habla. De aquí que este indicador sea una pieza trascendental para analizar la situación de conflicto sociolingüístico entre los códigos en contacto. 3.5.2.3. TEMAS DE CONVERSACIÓN Proponemos esta noción, pues representa un indicador importante que nos permite objetivar los temas que son hablados frecuentemente en una u otra lengua en el seno d ela comunidad. Para nuestro estudio, esta categoría es importante, ya que permite observar la interacción lingüística en el contexto de los tópicos de conversación, es decir en una esfera interpersonal íntima que se da entre los miembros de la comunidad. 157 3.5.3. LA LINGÜÍSTICA DEL CONTACTO (CONTACTO LINGÜÍSTICO) El fenómeno del contacto lingüístico se inaugura con Weinreich y su trabajo seminal de 1953. A partir de esta publicación se ha desarrollado un debate complejo en torno a las nociones de cambio inducido por contacto y sus mecanismos: interferencias, transferencias, préstamos y convergencias. El problema del contacto lingüístico se vincula con visiones inmanentistas (internistas), perspectivas basadas en la norma y visiones externistas (funcionalistas). En esta sección no nos haremos cargo de tamaño problema. Sin embargo, tocaremos algunas ideas que fundan una u otra postura. 3.5.3.1. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO La noción de contacto se entiende en relación con la convivencia de dos o más lenguas en el mismo espacio geográfico. Estas lenguas son usadas por los mismos individuos, en otras palabras, el contacto ocurre en situaciones de bilingüismo o multilingüismo. En el contexto de una situación de contacto existen reales posibilidades de que ocurra el fenómeno del cambio lingüístico. Esto debido al gran número de préstamos que se produce entre las lenguas que están en esta dinámica (Silva Corvalán, 1994, 1995, 2001). En cuanto a los fenómenos que se investigan desde la lingüística de contacto, Silva Corvalán (2001) presenta tres problemáticas generales: (1) la necesidad de desarrollar un modelo adecuado para la descripción de la competencia bilingüe; (2) el problema de la permeabilidad de los sistemas lingüísticos; (3) el cambio lingüístico. Nos haremos cargo de los problemas 2 y 3, más específicamente discutiremos los temas de la permeabilidad del nivel morfosintáctico y del cambio lingüístico. Sin embargo, antes de ingresar al detalle de dicha discusión se debe presentar un marco general de las diversas perspectivas que existen en relación con este fenómeno. 3.5.3.2. EL PROBLEMA DEL CONTACTO El punto de partida del problema del contacto lingüístico se ocasiona a raíz de la polémica suscitada entre Sapir y Boas. El centro de la discusión atendió a la filiación genética de las lenguas y a los posibles préstamos que acontecen en los vecindarios 158 lingüísticos. Según Boas, la clasificación genética de una lengua se torna compleja cuando se alcanza cierto nivel de profundidad en el análisis comparativo de lenguas, ya que no se pueden distinguir los resultados del préstamo desde el origen común de las lenguas 84 (Thomason y Kaufman, 1988). Por su parte, Sapir plantea que siempre existirán y se podrán reconocer diferencias estructurales entre dos tipos de lenguas similares. Aquí el autor postula la idea de que a nivel gramatical superficial los elementos pueden ser difundidos desde una lengua a otra. Sin embargo, el núcleo profundo de la gramática, su morfología, debe ser heredado (Thomason y Kaufman, 1988). La controversia anterior es superada por Thomason y Kaufman (1988), para quienes la clasificación genética de las lenguas no debe restringirse al método comparativista, sino que debe ampliarse a una visión que integre factores sociales y de lenguas en contacto. En relación con el español, y más específicamente con la Romania, Sala (1988) desarrolla una discusión que se basa en la idea de sustrato y cómo este ha influenciado a las lenguas romances. En este marco se reconocen tres posturas: la primera que acepta la idea de la mezcla de idiomas, lo que trae como resultado la influencia del sustrato sobre la formación del sistema lingüístico. La segunda, proveniente de la escuela lingüística de Praga, sostiene la idea de evolución convergente 85 a partir del acercamiento estructural entre los idiomas en contacto. La tercera, encabezada por Meillet y la escuela sociológica francesa, quienes discuten la noción de sustrato y plantean el concepto de prestigio para rebatir la idea de que en la lengua todo puede ser transferido86. En el dominio americanista, se presenta la misma discusión sostenida con anterioridad. De este modo, destaca la figura de Lenz (1910, 1912), quien sostuvo que el castellano hablado por la población del pueblo bajo de Chile está influido por los sonidos araucanos. Esta postura se enmarca en las hipótesis sustratísticas, mientras que en el enfoque contrario 84 La discusión se sitúa en si las similitudes heredadas por dos lenguas pueden ser resultado del contacto lingüístico 85 En esta línea, destaca la figura de Jakobson, quien afirmó la validez de la convergencia tipológica y no genética (Sala, 1988). 86 En congruencia con esta postura aparecen los trabajos de Malmberg y Martinet, quienes le quitan importancia a la idea de sustrato y sostienen que los fenómenos que se atribuyen normalmente a factores sustratísticos pueden explicarse de forma interna. Es decir, la propia estructura lingüística de una lengua lleva en sí las causas que contribuyeron a su evolución (Sala, 1988). 159 encontramos a Alonso (1939), quien sostiene que estas desviaciones de la lengua suceden por factores internos, propios del sistema del español. Hasta aquí podemos inferir que existen tres posturas relacionadas con el tema del contacto de lenguas. En primer lugar, está el planteamiento genético inmanentista, en segundo lugar, encontramos la posición normativista y finalmente está la perspectiva contextualista o externista. 3.5.3.3. PERSPECTIVAS: INMANENTISMO, NORMATIVISMO Y EXTERNISMO Escobar (2001) afirma la existencia de dos posturas en torno al tema del contacto lingüístico: el internismo (inmanentismo) y el externismo. Nosotros, además, hemos agregado la posición normativista, que se vincula con la perspectiva internista. La postura internista asegura que la lengua receptora no ve afectado su sistema en situaciones de contacto, por lo cual los fenómenos de interferencia ocurren solo a nivel del habla. Según lo anterior, los cambios en un sistema de lengua en contacto se deben a tendencias internas del propio sistema87. La postura que discute la posición anterior sostiene que las interferencias lingüísticas cumplen algún rol en el cambio lingüístico de la lengua receptora. Estos cambios se producen debido a la interacción e interrelación de las dos lenguas que están en contacto (Escobar, 2001). Dentro de esta perspectiva, la autora presenta diversos autores que han defendido esta visión, a saber: Lenz, Rosenblat, Granda, Sala, entre otros. La visión normativista, por su parte, se centra en la variación de la lengua desde el punto de vista de la corrección o incorrección del hablante respecto del sistema, la norma y el habla. Coseriu (1992) es quien propone la triada: sistema 88, norma89 y habla90, asumiendo 87 Dentro de este grupo encontramos la postura que dice que la interferencia lingüística no puede ingresar a la lengua receptora como una característica nueva y diferente, lo anterior debido a que el cambio lingüístico está motivado y condicionado por las características internas propias del sistema receptor. Esta postura es sostenida por Alonso (1939), Weinreich (1953), Malmberg (1959), Lope Blanch (1986), Silva Corvalán (1994), entre otros. Se deduce de esta afirmación que la interferencia lingüística es un fenómeno de habla y no de lengua (Escobar, 1990). Esta postura defiende la imposibilidad de influencia estructural de las lenguas en contacto. 88 Entendido como un sistema de posibilidades que sólo exige que no se afecten las condiciones funcionales del instrumento lingüístico (Coseriu, 1973). 160 que tanto el sistema como la norma son unidades metalingüísticas/abstractas que preexisten en la realidad concreta, el habla. En este marco, la noción de competencia lingüística es redefinida por Coseriu y redireccionada hacia las ideas de corrección/incorrección y congruencia/incongruencia de las variantes lingüísticas. Por lo tanto, si bien se asume la “realidad” de la manifestación lingüística concreta (el habla), la que tendría efectos sobre la norma, e, incluso, sobre la lengua, se sostiene que dichas manifestaciones y modificaciones sólo se presentan como desviaciones (Olate et al, en prensa). Como puede observarse, la discusión gira en torno a la idea de la aceptación o no de innovaciones que han ingresado al sistema receptor producto del contacto lingüístico. En otras palabras, se discute la posibilidad de que la innovación lingüística provocada por contacto pueda convertirse en una adopción lingüística. Siguiendo a Olate et al. (en prensa), la lingüística ha adoptado una posición de rechazo frente a la posibilidad de que en situaciones de contacto lingüístico ocurran fenómenos de transferencia de rasgos o recursos gramaticales, ya sea, a través de la adopción de un sistema o subsistema gramatical íntegro por parte de una lengua que está en situación de contacto, o, por medio de transferencias en el nivel morfológico, o, incluso, en el dominio de las reglas fonológicas (Sala, 1988). Si bien Thomason y Kaufman (1988) y Granda (1996a) han criticado esta postura, según la cual no es posible la transferencia gramatical entre lenguas en contacto que no compartan “tendencias evolutivas comunes” prefijadas por los mismos sistemas, largos años de hegemonía de la postura inmanentista han redundado en la naturalización de muchos de sus supuestos, con consecuencias negativas para el estudio del cambio lingüístico en situaciones de contacto, pues sus argumentos estructurales, genéticos y puristas han tendido a la sobregeneralización, a la rigidización teórica, a la invisibilización de los fenómenos concretos y a la sanción normativa. 89 Definida como el sistema de realizaciones obligadas que se impone según la región o situación (Coseriu, 1973). 90 Referida a la actuación creativa por parte del hablante (Coseriu, 1973). 161 3.5.3.4. FORMAS DE CONTACTO Y TRANSMISIÓN DE ELEMENTOS. Los mecanismos de transmisión de rasgos que ha reportado la literatura son un tema de alta complejidad y no existe una definición homogénea al respecto. Existe una terminología amplia, que se traslapa y difiere conceptualmente. Intentaremos generar una visión integrada de los mecanismos de transferencia que se ha propuesto desde diversas posturas. Desde Weinreich (1953) se postulan las nociones de interferencia91, transferencia92 y replicación93. Las dos primeras se diferencian en que la interferencia es más inestable mientras que la segunda es más estable (Silva Corvalán, 1995, 2001). La replicación, en tanto, se entiende como la posibilidad de que una lengua pueda articular una réplica gramatical producto del contacto con una lengua modelo94. Hoy se le ha atribuido a la noción de interferencia una connotación negativa y, en lingüística del contacto, se ha optado por llamar transferencia a la influencia ejercida por una lengua sobre otra. Con más especificidad, se entiende como el uso en una lengua B de un rasgo característico de una lengua A (Moreno Fernández, 2005). Por otro lado, también encontramos la noción de convergencia, la cual ha sido muy utilizada en los últimos 20 años. Granda (1996b) sostiene que durante la década de 1970 hubo una pequeña revolución en el ámbito del contacto de lenguas, lo anterior debido a la aparición de esta noción. Este concepto, según el autor, se entiende como “un conjunto de procesos pluridireccionales, aunque paralelos en su sentido teleológico, que conducen al desarrollo de estructuras gramaticales homólogas en lenguas que han estado en situación de intenso contacto durante segmentos temporales notablemente prolongados” (Granda, 1996:181). 91 Reconocida también como transferencia implica el traspaso de morfemas desde lo que él llama lenguaje fuente al lenguaje receptor. Por lo general, se trata del traspaso de unidades de forma-significado o la combinación de estas unidades (Heine y Kuteva, 2006). 92 Se enlaza con las relaciones gramaticales vinculadas al orden de palabras – estos es, relaciones sintácticas y de orden de los elementos significativos – y a las funciones y significados de formas gramaticales, es decir, transferencia de significados o combinación de significados (Heine y Kuteva, 2006). 93 Referida a situaciones que involucran lengua modelo y lengua réplica. En estas tanto los significados léxicos y gramaticales como las relaciones sintácticas de orden significativo de constituyentes pueden ser transferidas (Heine y Kuteva, 2006). 94 Weinreich (1953) sostiene que estos fenómenos se entienden en el marco de las desviaciones de la norma monolingüe y se corresponden con estructuras existentes en la lengua de contacto. La vigencia de esta postura de carácter internista se mantuvo hasta la década de 1980. 162 La convergencia se diferencia del préstamo/transferencia/interferencia en el sentido de que no ocurre una adaptación de los rasgos de la otra lengua, sino que se generalizan e intensifican algunos sistemas o subsistemas que ya existen en la lengua meta o receptora. En este caso no se hace necesaria la transferencia de unidades formales ni elementos ajenos al sistema. Este último concepto ha sido muy fructífero en relación a los estudios de contacto lingüístico entre el español y las lenguas amerindias 95. Finalmente, el concepto de transferencia lo encontramos en Silva Corvalán (2001), Palacios (2007) Aikhenvald y Dixon (2001, 2007), Heine y Kuteva (2006), quienes lo definen como un concepto amplio, el cual implica transferencias de formas, de patrones y de significados gramaticales. Esta idea se relaciona con el fenómeno del cambio inducido por contacto y comporta la noción de préstamo. De acuerdo a lo anterior, se hablará de transferencias directas (préstamos) y transferencias indirectas (replicaciones y convergencias), dependiendo del tipo de incorporación –forma o patrón– acontecido en las lenguas en contacto. Esta aproximación a los mecanismos de transferencias es general, ya que, como veremos en los próximos apartados, las etiquetas utilizadas por los autores son diversas y se acomodan a la teoría desde la que proyectan el fenómeno del contacto. 3.5.3.5. LA PERMEABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y EL CAMBIO LINGÜÍSTICO. EL NIVEL MORFOSINTÁCTICO. El problema de la permeabilidad de los sistemas 96 y del cambio lingüístico97 es controversial, ya que hay varias posturas, unas defienden la permeabilidad total del sistema 95 Medina López (1997) sostiene una visión normativista de estos conceptos, pues afirma que la interferencia/transferencia y convergencia ocurren cuando una lengua A comienza a mostrar signos que la alejan de las estructuras de su propia norma para tomar o asimilar estructuras propias de la lengua de contacto, es decir de la lengua B. 96 Una posición al respecto es sostenida por Silva Corvalán (2001), para quien la transferencia sintáctica dependerá de la definición de sintaxis que maneje el especialista. En este sentido, si se considera la noción de sintaxis como un componente formal de estructuras y relaciones que contraen relaciones sintagmáticas sin considerar el significado de los elementos que pueden operar con esas estructuras, entonces será imposible la identificación de ejemplos de transferencia sintáctica. Según la autora, los bilingües no transfieren estructuras sintácticas, lo que hacen es transferir funciones pragmático-discursivas. Lo anterior ocurre siempre que las lenguas en contacto tengan estructuras de superficie paralelas. De acuerdo con ello, la permeabilidad sintáctica será efectiva en algunos casos, únicos según la lingüista 97 Palacios (2000, 2007) habla de cambios indirectos inducidos por contacto en el nivel gramatical. Esto quiere decir que no son necesarios cambios directos o préstamos para que se hable efectivamente de cambio 163 mientras que otras la impermeabilidad del mismo. En esta dinámica encontraremos posturas que obedecen a principios inmanentistas y contextualistas. Desde una perspectiva internista se sostiene que no pueden entrar al sistema elementos que no correspondan a las características internas del sistema lingüístico receptivo. Según esto, el cambio es producido de manera interna. Por su parte, la postura externista sostiene que cualquier elemento lingüístico puede ser transferido al sistema receptor, por tanto existe el cambio inducido por contacto (Thomason y Kaufman, 1988). La postura intermedia señala que existen cambios internos naturales a los sistemas lingüísticos y existen cambios inducidos por situaciones de contacto. Si un cambio de naturaleza interna está operando en una lengua, este puede verse intensificado producto de la situación de contacto en que se encuentra la lengua. Del mismo modo, existen cambios producidos por el contacto, estos son llamados cambios inducidos por contacto, los cuales son resultado de mecanismos lingüísticos internos y parámetros sociolingüísticos de interacción (Aikhenvald y Dixon, 2002, 2007; Heine y Kuteva, 2006) 98. Según nuestra postura, el cambio inducido por contacto es válido, por lo cual apoyamos los planteamientos de Thomason y Kaufman (1988), Aikhenvald y Dixon (2001, 2007) y Heine y Kuteva (2006), los cuales pasaremos a revisar. 3.5.3.6 EL CAMBIO Y CONTACTO LINGÜÍSTICO DESDE LA PERSPECTIVA DE THOMASON Y KAUFMAN La publicación de Thomason y Kaufman (1988)99 renueva la discusión en torno a la lingüística de contacto. Esta renovación está dada por la entrada en acción de los factores sociolingüísticos como elementos fundamentales para definir una situación de contacto lingüístico. Los autores son categóricos al afirmar que la situación de contacto y el lingüístico. Por el contrario, basta que existan estructuras gramaticales comunes entre las lenguas para que opere el cambio inducido por contacto. El mecanismo que permite los cambios indirectos es la convergencia lingüística, este implica el desarrollo de estructuras gramaticales comunes en las lenguas en contacto a partir de diferencias cognitivas concretas en las dos lenguas. De esta manera, afirma la autora, la existencia de rasgos o estructuras similares en dos lenguas A y B posibilita la influencia de una para satisfacer las necesidades comunicativas de sus hablantes. 98 Aquí encontramos las teorías de la difusión de rasgos (Aikhenvald y Dixon, 2002, 2006) y la de la réplica gramatical (Heine y Kuteva, 2006) 99 A partir de este trabajo se activa en América una fuerte corriente que expone las variedades del español de América a la luz del contacto histórico de esta lengua con las lenguas indoamericanas. Las situaciones de contacto en América son muy variables y van de la mano con las situaciones de bilingüismo reseñadas. 164 resultado del contacto lingüístico deben buscarse en la historia sociolingüística del hablante. De este modo, no es la estructura de la lengua la que determina el producto lingüístico de una situación de contacto de lenguas100, sino que es la historia sociolingüística del hablante la que se fija como punto de inicio para el estudio del cambio inducido por contacto lingüístico (Thomason y Kaufman 1988; Heine y Kuteva, 2006). La crítica general que proponen considera que las teorías sobre la interferencia lingüística han fallado debido a que no consideran que la interferencia se condiciona por los factores sociales. En el marco de este planteamiento se sostienen tres principios básicos para el estudio del contacto de lenguas: (1) todos los lenguas cambian a través del tiempo101; (2) el cambio lingüístico puede ocurrir en cualquier nivel del sistema lingüístico; (3) la lengua es transmitida de generación en generación, desde una generación adulta a una generación infantil. Esto ocurre en un contexto sociolingüísticamente estable, pero también en contextos inestables (Thomason y Kaufman 1988). Los aportes de esta teoría al campo del contacto lingüístico se fundamentan en las nuevas definiciones dadas a los conceptos de préstamo e interferencia. Estos dos tipos de cambio se entienden en el marco de las relaciones entre dos lenguas, donde una es la lengua meta y la otra es la lengua materna o nativa. La interferencia 102 afecta a la lengua meta y surge en situaciones de desplazamiento de lengua (Silva Corvalán 2001). Según Thomason y Kaufman (1988) este fenómeno se produce debido a que el aprendizaje de la lengua meta (LM) por parte de un grupo de hablantes de la lengua madre o nativa (LN) es incompleto. En este caso se habla de interferencias, ejemplos pueden ser: español (LN): inglés (LM); quechua (LN): español (LM); mapudungun (LN): español (LM). En estas situaciones señala Silva Corvalán (2001) se espera encontrar interferencias estructurales, pero no préstamos propiamente. 100 Las consideraciones lingüísticas en este caso son relevantes, pero secundarias. Lo anterior es provocado por el “movimiento” natural de la lengua, la cual varía su forma producto de procesos de desbalance naturales. Otros factores que originan el cambio son las interferencias dialectales y extranjeras (Thomason y Kaufman 1988). 102 Los autores llaman a este fenómeno interferencia de sustrato y lo definen como un sub-tipo de interferencia 101 165 El préstamo, por otro lado, se define como la incorporación de rasgos en la lengua nativa en situaciones de conservación de la lengua. Aquí se espera que ocurran préstamos léxicos con interferencia estructural después de un largo período. En situaciones de este tipo hay desplazamientos por parte de hablantes hacia la lengua no nativa, cuestión por la cual pueden producirse interferencias y préstamos en la lengua meta (Silva Corvalán, 2001). Ambos procesos son provocados por situaciones de contacto intenso, bilingüismo extenso y prestigio. Estos factores no habían sido considerados hasta ese momento como recursos que posibilitasen explicaciones sobre el fenómeno del cambio inducido por contacto. 3.5.3.7. LA TEORÍA DE LA DIFUSIÓN DE RASGOS El principio básico de esta teoría sostiene que si dos o más lenguas están en contacto y cuentan con hablantes que tengan algún grado de conocimiento de las lenguas, entonces, los sistemas están abiertos a la difusión de rasgos y los hablantes pueden pedir prestados rasgos lingüísticos103 (Aikhenvald, 2006, 2007). La variedad de lenguaje estructurado en este contexto dependerá de diversos factores: culturales y sociales, conciencia del hablante y estructuras de las lenguas en contacto. La teoría de la difusión de rasgos 104 considera el préstamo en términos amplios, es decir, lo entiende como la transferencia de un rasgo lingüístico de cualquier tipo de una lengua a otra. La difusión, en este sentido, se entiende como la extensión de un rasgo lingüístico en un área geográfica determinada, esta difusión puede ser unilateral o multilateral. La noción de área juega un rol importante, pues ella es entendida como una región delimitada geográficamente, donde se incluyen al menos dos familias de lenguas o diferentes subgrupos que comparten y combinan rasgos. En estos contextos se producen situaciones de contacto intenso, provocándose la difusión de patrones producto de la relación entre las lenguas que conviven en un área. 103 Aikhenvald (2006, 2007) sostiene que si los rasgos lingüísticos están abiertos a la difusión, entonces una forma puede ser transferida de una lengua a otra, también este elemento puede traducirse morfema por morfema de una lengua a otra. Estos préstamos incluyen: rasgos fonéticos, hábitos de pronunciación, tipos de construcciones, categorías gramaticales y organización de significados léxicos y gramaticales. 104 Para esta teoría, el préstamo de formas y patrones se entiende como un factor de facilitación. De este modo, la preferencia en el uso y la forma de un elemento dependerá de la función y expresión de una categoría y de la correlación de esta con estereotipos culturales. 166 En otro plano, la autora afirma que todas las lenguas son lenguas mezcladas, pues todas han copiado formas léxicas y otros recursos lingüísticos de sus vecinos. En la misma línea, las lenguas mixtos o entremezcladas emergen debido a una serie de factores sociolingüísticos particulares, realizados de forma casi inconsciente por los hablantes de ella. La difusión de rasgos inducida por contacto permite ganar o perder una forma o un patrón, manteniendo el patrón original en la lengua, la cual puede tener una diferencia funcional o producir una forma híbrida. En este contexto, los autores distinguen los préstamos de sistemas gramaticales (un lenguaje puede perder un subsistema gramatical cuando está en contacto, i.e. la marca de número); de la adición de un elemento para un sistema ya existente (un lenguaje puede marcar número singular y no-singular y una lengua vecina puede tener marca de número dual. En este caso, el lenguaje que no tiene número dual puede innovar, a través de procesos de gramaticalización o por préstamos). En suma, el cambio inducido por contacto puede implicar la re-estructuración de sistemas y subsistemas gramaticales, cambiando el perfil tipológico de la lengua. Para Aikhenvald (2006, 2007), el cambio en contextos de influjo de una lengua sobre el otro es un proceso continuo que dependerá tanto de la competencia del hablante como de otras variables sociolingüísticas. En este contexto, las formas lingüísticas que se transfieren de un sistema a otro se producen a través de diversos mecanismos. Entre ellos podemos mencionar: (1) el refuerzo de un rasgo ya existente105; (2) la extensión por analogía106; (3) la reinterpretación y el reanálisis107; (4) la gramaticalización inducida 108; (5) la acomodación gramatical109; (6) la traducción de préstamos110; (7) el paralelismo entre el léxico y la gramática111. 105 Si las lenguas en contacto comparten una categoría o construcción, entonces el contacto hace que la productividad de ese elemento en común se incremente. 106 Una estructura puede desarrollar un significado adicional, adhiriendo a uno del lenguaje meta. 107 Un elemento puede ser reanalizado como ‘x’ a través del uso de formas propias de la lengua o de formas extranjeras. 108 Un ítem léxico es gramaticalizado para expresar una categoría o significado de la lengua meta. Aquí hay dos caminos: por una parte, la lengua sigue los caminos del lenguaje que ejerce el influjo, por otra, se gramaticaliza un ítem léxico para crear una nueva categoría, uniéndola a la del lenguaje que ejerce el influjo. 109 Implica un cambio en el significado de una marca morfológica o construcción sintáctica, el cual se basa en la similitud segmental superficial con una marca o construcción del otro lenguaje. Según lo anterior, un 167 Estos mecanismos se ven facilitados por factores lingüísticos de uso y por parámetros sociolingüísticos. Dentro de los primeros encontramos un largo listado de 13 factores, entre los cuales destacamos: la saliencia pragmática de una construcción, el apareo de los géneros discursivos, la inter-traducibilidad palabra a palabra o morfema por morfema, la frecuencia de uso de una categoría y su impacto cultural, entre muchos otros. Dentro de los segundos están, entre otros, el tipo de comunidad, el tamaño de la comunidad, las relaciones en la comunidad, el contacto con otras comunidades, el conocimiento de la otra lengua, actitudes y mantención y desplazamiento. En suma, la teoría de la difusión de rasgos caracteriza las situaciones de cambio lingüístico inducido por contacto a través de dos parámetros fundamentales: el lingüístico y el sociolingüístico. En condiciones de contacto estable la difusión es multidireccional, mientras que en situaciones inestables es unideraccional. En cuanto a la flexibilidad de los préstamos, diremos que según este enfoque cualquier elemento de una lengua puede traspasarse a otra, lo anterior es provocado por razones internas y externas. Por tanto, esta teoría resulta ser una posición intermedia, pues sostiene que el cambio puede ser iniciado internamente, pero el contacto lo acelera. Del mismo modo, un cambio puede ser inducido por contacto y de esta manera modifica el sistema. 3.5.3.8. LA TEORÍA DE LA REPLICACIÓN GRAMATICAL DE HEINE Y KUTEVA Heine y Kuteva (2006) presentan la teoría de la replicación gramatical. Ellos afirman que cualquier parte de la lengua puede ser transferida de una lengua a otra. Se concentran en demostrar que las transferencias de estructuras y de significados gramaticales entre las lenguas es algo regular que se modela por medio de procesos universales de cambio gramatical. Para los autores, los cambios o influencias inducidos por contacto se manifiestan a través de la transferencia de material lingüístico de una lengua a otra. Esta transferencia morfema nativo puede reinterpretarse en base al modelo de la función sintáctica o de un morfema fonéticamente similar del lenguaje de influjo 110 Implica traducciones palabra a palabra o morfema a morfema de un lenguaje a otro. 111 Implica que una forma nativa y una forma prestada aparezcan juntas. Este uso paralelo significa que está permitido que cualquier construcción extranjera tome lugar en el lenguaje receptor. 168 puede ser: (a) de forma, que incluye sonidos o combinaciones de sonidos; (b) significados, considera significados gramaticales, funciones o combinaciones de significado; (c) formasignificado, incluye unidades o combinaciones de unidades de forma y significado; (d) relaciones sintácticas, incluye orden significativo de los elementos; (e) combinaciones posibles de (a) y (b). Para esta teoría lo nuclear es la transferencia del significado gramatical, esto es el tipo de transferencia que considera significados gramaticales, funciones o combinaciones de significado. En este contexto, Dreidemie (2010: 113) sostiene que resulta problemático interpretar los cambios estructurales que ocurren en la lengua receptora a partir de la transferencia de significados gramaticales, pues este proceso no implica en todos los casos la incorporación de unidades significativas completas. Sin embargo, sí manifiesta un desplazamiento o transformación en la semántica, en la distribución u organización de los recursos que son propios de la lengua nativa en función de un modelo lingüístico externo. Esta última explicación dada por la autora es lo que se reconoce como replicación. Esta noción se diferencia del préstamo, pues da cuenta de procesos menos visibles que son muy extendidos en situaciones de contacto112. El mecanismo que postulan los autores es reconocido como replicación gramatical 113. Según este hay lenguas modelos (M), que proveen el modelo para la transferencia, y lenguas réplicas (R), las cuales utilizan el modelo de lengua para la replicación 114. Este mecanismo requiere de un proceso cognitivo complejo, pues supone algún tipo de relación de equivalencia entre las lenguas que es transferida por los hablantes. 112 Dreidemie (2010) agrega que las réplicas son difícilmente controlables por ideologías o prácticas puristas. La idea de replicación gramatical comúnmente se ha vinculado con la noción de convergencia lingüística. Sin embargo, se diferencia de esta debido a la unidireccionalidad de la replicación, pues implica que la lengua modelo influye sobre una lengua receptora y en ningún caso acontece una afectación mutua (Dreidemie, 2010). Ahora bien, una lengua puede servir de modelo y también de réplica en distintos momentos de su desarrollo histórico. El proceso de replicación gramatical se relaciona con diversos nombres, calco gramatical, difusión morfosintáctica (Aikhenvald, 2006, 2007), interferencia (Thomason y Kaufman, 1988), copia de código (Johanson, 2002), entre otros 114 Un ejemplo de replicación gramatical expuesto por los autores tiene lugar en la lengua tariana, hablada en la amazonia brasileña, la cual está en contacto intenso con el portugués. La lengua tariana ha sido influenciada por la portuguesa a través de las innovaciones que han desarrollado jóvenes hablantes de la primera, pues ellos han replicado el modelo de la estructura relativa del portugués a través del pronombre interrogativo existente en tariana, esto lo utilizan para marcar cláusulas relativas en su lengua siguiendo el modelo portugués. 113 169 Este proceso cognitivo supone por parte del hablante el reconocimiento de relaciones de equivalencia y su posterior transferencia a la lengua réplica. De este modo, los hablantes unen un concepto o estructura gramatical (Mx) de una lengua modelo (M) con un concepto o estructura gramatical (Rx) de una lengua réplica (R). Esta operación supone habilidades del hablante en cuanto al análisis de las formas y estructuras originales, luego los hablantes deben copiarlas genérica y selectivamente para, finalmente, reacomodarlas al código lingüístico matriz e incorporarlas a la lengua nativa (Dreidemie, 2010; Heine y Kuteva, 2006). En este contexto, los efectos de los cambios inducidos por contacto se basan en algún tipo de identificación inter-lingüística que implica la existencia en una lengua M de un concepto gramatical o patrón y la replicación del elemento en la lengua R. Los hablantes involucrados en situaciones de contacto intenso tienden a desarrollar diversos mecanismos para hacer equivaler conceptos y categorías similares entre las lenguas. Ellos utilizan fórmulas de equivalencia o isomorfismo, herramientas que buscan la correspondencia entre estructuras de lenguas y dialectos diferentes. Otro concepto importante en este planteamiento se relaciona con el concepto de gramaticalización inducida por contacto, la cual es concebida como una estrategia utilizada para transferir conceptos gramaticales o estructuras desde una lengua modelo a una réplica. Los procesos que siguen los hablantes según lo anterior son: (1) los hablantes notan que en el lenguaje M hay una categoría gramatical Mx; luego, (2) crean una categoría equivalente Rx en la lengua R, esto sobre la base del uso de patrones o significados existentes en R; después, (3) escogen una estrategia universal de gramaticalización utilizando una construcción Ry de acuerdo al desarrollo de Rx; finalizan, (4) gramaticalizando Ry en Rx. En resumen, la replicación gramatical se constituye como una poderosa herramienta explicativa para el cambio lingüístico inducido por contacto, pues permite entender procesos de cambios menos notorios que los producidos por el préstamo explícito de formas. Es una teoría que se ocupa de la transferencia conceptual, por lo cual da énfasis a los significados léxicos y estructurales que existen entre las lenguas en contacto. Basa su planteo en marcos de naturaleza funcionalista, ya que destaca como prerrequisito del cambio inducido por contacto el uso de patrones y construcciones por parte del hablante. 170 Además de lo anterior, este planteamiento también valora el papel de diversas variables sociolingüísticas que cumplen funciones trascendentes en las situaciones de cambio inducido por contacto. 3.5.3.9. SÍNTESIS: CONTACTO LINGÜÍSTICO, CAMBIO LINGÜÍSTICO Y PERMEABILIDAD. Las tres teorías revisadas en este apartado son la base de la discusión sobre el español de contacto. Desde nuestra perspectiva, el contacto lingüístico intenso e histórico implica la difusión de patrones, los cuales son añadidos al lenguaje en el curso del desarrollo. En este proceso, el lenguaje se estratifica en capas de elementos que pueden ser influenciados por la lengua de contacto. De acuerdo con lo anterior, se constituye un continuo que posee en un extremo los rasgos genéticos fundamentales de la lengua y en el otro las construcciones que pueden ser influidas por el contacto. De esta manera, asumimos que cada lengua tiene de forma subyacente alguna influencia de sus vecinos. Esta afirmación implica la idea de que todos los lenguajes son mixtos en la medida en que pueden copiar formas léxicas y otros recursos lingüísticos desde sus vecinos. El núcleo de una lengua no se puede definir, ya que pueden existir de manera subyacente cambios inducidos por contacto en calcos idiomáticos y patrones de discursos compartidos (Aikhenvald, 2006) En este contexto, el cambio gramatical es posible sobre la base de los patrones de uso y de las categorías gramaticales. La transferencia no sólo obedecerá a formas gramaticales explícitas, sino también a extensiones de los significados gramaticales y a la capacidad de los hablantes para construir estructuras isomórficas de las lenguas en contacto. A nivel gramatical, por tanto, son posibles las transferencias. A modo de conclusión, diremos que el nivel morfosintáctico de una lengua A puede recibir influencias de la lengua de contacto B. Esta influencia puede acelerar el cambio natural que experimenta la lengua A y puede ser directa o indirecta. Por otro lado, la transferencia de patrones y formas dependerá directamente de las expresiones y funciones que existan en las lenguas en contacto. Si la lengua A posee elementos para expresar un 171 rasgo de la lengua B, entonces lo hará y traspasará un patrón, una forma o un significado léxico o gramatical a la lengua A. No cabe duda de que la situación del castellano en contacto con el mapudungun verá en las teorías de Aikhenvald y Dixon (2006) y Heine y Kuteva (2006) herramientas poderosas que permitirán explicar ciertos usos y ciertas formas que hacen diferente la variedad de español hablado en estos contextos. Por otro lado, al contar con estas perspectivas funcionales y al agregar los enfoques tipológicos, se dinamizará el análisis, contando con taxonomías analíticas que tienen un alto poder explicativo. 172 CAPÍTULO 4 EL TIPO LINGÜÍSTICO MAPUCHE Y EL TIPO LINGÜÍSTICO ESPAÑOL 4.0. INTRODUCCIÓN En el presente capítulo nos enfocaremos al estudio de las estructuras de las lenguas en contacto. Específicamente nos referiremos a diversos fenómenos del nivel morfosintáctico. Para el desarrollo de esta exposición, proponemos como marcos de referencias algunos de los desarrollos que se han presentado desde la tipología lingüística (Comrie, 1989, 2005; Givón 2001, 2004, 2009). Los objetivos de este capítulo son: (1) Describir el nivel morfosintáctico de la lengua mapuche de acuerdo con los criterios de forma, función y significación. (2) Describir el nivel morfosintáctico de la lengua española de acuerdo con los criterios de forma, función y significación. (3) Presentar una visión general y comparativa de las gramáticas de ambas lenguas basada en la tipología. El enfoque que guiará esta presentación es de naturaleza funcionalista. Según esta perspectiva, la gramática opera como la interfaz entre el contenido o la representación cognitiva del lenguaje y la expresión o comunicación del mismo (Givón, 2001). El lenguaje, en el sentido expuesto, se constituye como un instrumento de comunicación, es decir, sirve para expresar, representar y comunicar el pensamiento (Gutiérrez, 1997). 173 Para Givón (2001), el lenguaje humano es una herramienta que lleva a cabo dos funciones. Por un lado, permite representar el conocimiento y, por otro, permite comunicarlo. De este modo, a nivel de representación del conocimiento, el lenguaje se vale del lexicón, del nivel proposicional y del nivel multiproposicional; todos estos sistemas se alojan en la memoria a largo plazo. A nivel de sistema que permite comunicar el conocimiento, el lenguaje opera a través de diversos dispositivos de articulación periférica y la gramática. Este último mecanismo permite codificar las representaciones cognitivas a través de dispositivos o subsistemas tales como: la morfología, el orden de palabras, la rección, la concordancia y otros fenómenos. En el presente capítulo haremos una revisión general de los sistemas gramaticales del español y del mapudungun. Las unidades de análisis que fijaremos para este apartado son de naturaleza morfológica y sintáctica, a saber: morfemas, sintagmas y cláusulas. Los análisis los iniciaremos en el nivel de la clase de palabra, su forma, su función y su significación. Nuestra argumentación general se encuentra en Givón (2001), Marcos Marín et. al. (2005), Hernández (1996); entre otros. Esta sección se organiza de la siguiente manera. En el punto uno se presentará una breve introducción acerca de la tipología lingüística. En el segundo punto presentaremos los aspectos principales de las categorías de sustantivo y verbo del mapudungun y del castellano, además de su clasificación tipológica. 4.1. TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 4.1.1. LA TIPOLOGÍA SEGÚN GIVÓN Givón (2001) presenta una visión actualizada de la tipología lingüística, esta se funda en principios funcionalistas, cognitivistas y evolucionistas. El autor expone su concepción tipológica basándose en las teorías de los prototipos, la gramaticalización, el funcionalismo y el evolucionismo. Para él las lenguas difieren tipológicamente en relación con la forma en que codifican un mismo dominio funcional a través de elementos estructurales distintos, esto ocurre por los principios adaptativos que se dan en contextos de competencia e influencia entre los dominios funcionales de los sistemas lingüísticos y factores extralingüísticos. 174 Para Givón existe una correlación entre forma y función. Este isomorfismo es transversal en la especie humana. Esta idea se ve con toda claridad en el paradigma de la biología. Allí existen dos disciplinas que se ocupan de estudiar la forma de un órgano y la función del mismo (anatomía y fisiología respectivamente). El autor sostiene que el enfoque gramático funcional debe seguir esta idea, es decir, existe correlación entre la forma y la función, o entre la gramática y la semántica proposicional. La variación gramatical translingüística debe, por tanto, analizarse en relación con la codificación de un dominio complejo (i.e. el tiempo, el aspecto, la modalidad, transitividad, entre otros) y, además, con la organización funcional de ese dominio. El lenguaje, según esta visión, funciona como un sistema biológico organizado. Las bases propuestas por el autor se centran en cuatro áreas a partir de las cuales se intenta comprender la naturaleza de la gramática y de la variación translingüística: (1) función del lenguaje, (2) gramática clausal, (3) bases funcionales de la tipología gramatical, (4) categorización, continuos, prototipos y formas marcadas y no-marcadas. En relación con la propuesta de análisis gramatical, el autor considera un marco basado en la forma, función y significación de las clases de palabras o partes de la oración, revisando el sustantivo, el verbo, el adjetivo y el adverbio en tanto elementos universales en las lenguas. 4.1.1.1. FUNCIÓN DEL LENGUAJE: REPRESENTACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CONOCIMIENTO. EL ROL DE LA GRAMÁTICA El lenguaje cumple dos funciones primarias. Por un lado, representa el conocimiento y, por otro, comunica el conocimiento. Para llevar a cabo estas funciones hace uso de dos subsistemas: el de representación cognitiva y el de codificación comunicativa. El sistema de representación cognitiva comprende tres niveles interconectados: (1) el lexicón conceptual, (2) la información proposicional y (3) el discurso multiproposicional. La interacción entre estos tres sistemas se da a partir de la información que cada uno de ellos aporta a la constitución de la representación cognitiva del mensaje. 175 El lexicón es descrito como un depósito relativamente estable en el tiempo, socialmente construido y capaz de codificar conceptos. Este almacén constituye un mapa cognitivo de la experiencia humana en el universo (físico, sociocultural y mental) 115. La información proposicional es el nivel donde se combinan los conceptos (palabras) y se constituye la información proposicional en el formato de cláusula. Esta información se refiere a estados o eventos en los que participan entidades. Dichos eventos pueden pertenecer a la realidad mental, sociocultural y a otras posibles combinaciones116. Finalmente, el nivel del discurso multiproposicional implica la combinación de estos estados individuales o cláusulas en un discurso coherente. La coherencia discursiva trasciende las propiedades y límites de la estructura de la cláusula117. La interacción entre las palabras, las proposiciones y el discurso es de tipo inclusiva. De esta manera, la combinatoria entre los conceptos léxicos, la información proposicional y la coherencia discursiva permiten construir un sistema de representación lingüístico cognitivo cohesionado. El sistema de codificación comunicativa, por su parte, comprende dos dispositivos: (a) los sistemas sensomotores de codificación (fonética y neurología); y (b) el sistema gramatical. Givón (2001) sostiene que la gramática es el último instrumento evolutivo añadido a la comunicación humana. Esta es un código más abstracto y más complejo que los mecanismos codificadores del lexicón. Su señal implica la operación de cuatro dispositivos mayores: la morfología, la entonación, el ritmo y el orden secuencial de morfemas y palabras. El nombre genérico de estos mecanismos es: “dispositivos de codificación de la señal gramatical primaria”. Algunos de estos componentes son más concretos, sin embargo estos mecanismos se integran en un todo complejo con los elementos más abstractos del código gramatical118. Dichos elementos más abstractos son construcciones de segundo orden, las cuales se infieren de la señal más concreta. 115 Givón (2001) sostiene los psicólogos cognitivos reconocen el lexicón conceptual bajo el nombre de memoria semántica permanente. 116 Esta capacidad para procesar y almacenar la información proposicional es llamada por los psicólogos cognitivos la memoria episódico-declarativa. 117 Esta capacidad se encuentra en psicología cognitiva bajo el nombre de memoria episódico-declarativa. 118 La gramática se constituye como un sistema complejo que contiene un nivel primario, más bien concreto, y un nivel secundario que es más abstracto. 176 El autor propone que desde la señal gramatical primaria se infieren los niveles de organización gramatical más abstractos. Estos son: (1) organización jerárquica de constituyentes, (2) etiquetas de categorías gramaticales, (3) relaciones de alcance y relevancia, (4) relaciones de rección y control. Cada uno de estos niveles contiene elementos abstractos. De este modo, por ejemplo, la estructura jerárquica propone la constitución de morfemas en palabras, estas a su vez en frases, las cuales constituyen cláusulas. En el nivel de las etiquetas de categorías encontramos los nombres, verbos y adjetivos, por un lado, y el sintagma nominal y verbal, por otro. Dentro de las relaciones de alcance y relevancia están: operador-operado, nombre-modificador, relaciones entre sujeto y objeto. Finalmente, en las relaciones de control y rección tenemos la concordancia, la correferencia, la modalidad y definitivización. Givón (2001) sostiene que la gramática codifica simultáneamente tanto el nivel semántico proposicional como la coherencia discursiva. El alcance de esta no es la información proposicional sino las relaciones de coherencia entre la cláusula (nivel proposicional) y el contexto del discurso. De esta manera, existen subsistemas gramaticales que se orientan hacia el discurso, estos son: (1) los roles gramaticales, (2) definitivización y referencia, (3) anáfora, pronombres y concordancia, (4) tiempo, aspecto, modalidad y negación, (5) transitividad, (6) topicalización, (7) foco y contraste, (8) relativización, (9) actos de habla, (10) conjunción y subordinación clausular. 4.1.1.2. GRAMÁTICA CLAUSAL Givón postula una visión más dinámica de la sintaxis, diferenciándose de la planteada por Chomsky. Para este último el tema semántico proposicional se constituye como la estructura sintáctica profunda de las cláusulas, las cuales se articulan a partir de una estructura lógica. Lo anterior, implica que la construcción sintáctica ocupe el centro en el nivel de la descripción gramatical. Según el planteo Chomskiano hay un tema en común y este sería el que da cuenta de la estructura profunda de la cláusula. Sin embargo, si se reconoce la realidad cognitiva de los elementos que constituyen la cláusula, entonces cabe la posibilidad de que hayan elementos perceptualmente más accesibles que otros. Unos de características más prominentes y, por 177 tanto, menos abstractos y otros que deben ser inferidos a partir de construcciones de alto orden. Para el planteamiento givoneano, la estructura profunda no es otra cosa que el patrón de organización canónico de una lengua, conocido como cláusula básica o neutral. Es solo un tipo de cláusula, que es utilizada en un dominio funcional particular. Clave para entender esta propuesta es la idea de que la gramática clausal codifica simultáneamente la información semántico-proposicional y la función pragmáticodiscursiva. Lo anterior es conflictivo, ya que para la codificación se requiere de estos dos elementos (semántica y pragmática); pero, indica el autor, la constitución de esta estructura es parte del compromiso adaptativo que se da entre las presiones funcionales que compiten en diversos dominios. De esta manera, una cláusula puede expresar la misma información semántico-proposicional, pero puede ser usada en distintos contextos pragmáticodiscursivos. En congruencia con lo propuesto anteriormente, debe sostenerse que la visión chomskiana de la gramática es de naturaleza algorítmica, pues la considera una máquina lógica donde se vinculan las reglas de esta con las de la lógica y las matemáticas. Una visión opuesta es propuesta por Hopper (1988, citado por Givón, 2001), quien sostiene la idea de la gramática emergente. Este enfoque visualiza las estructuras, reglas y restricciones como algo siempre provisional, negociable y poco relevante. La gramática emergente no contiene un conjunto global de principios abstractos, sino una dimensión de extensión sistemática que va desde lo simple a lo complejo: palabras, frases y cláusulas. Este autor afirma que la gramática es flexible y depende íntegramente del contexto comunicativo. Ambas posturas son totalmente opuestas. Givón (2001) defiende la propuesta intermedia; nuestro autor reconoce que la gramática es tanto un instrumento discreto y categorizador, como un código disperso y más abstracto de codificación. Al tener estas características se podrán generalizar reglas siempre que se estudie la frecuencia de distribución de la gramática en el texto/discurso. Lo anterior no restringe la flexibilidad residual de la gramática o su variabilidad y gradualidad, pues la naturaleza del código está adaptativamente motivado. 178 4.1.1.3. BASES FUNCIONALES DE LA TIPOLOGÍA GRAMATICAL Esta concepción que combina cognición y estructura lingüística está motivada por principios funcionalistas. La crítica, que sostiene el autor frente a los métodos de investigación clásicos en tipología lingüística, se fija en el estudio de la variación translingüística desde una perspectiva estructural, no funcional, y sincrónica. De esta manera, los autores que trabajan en esta clase de tipología se ocupan del establecimiento de meta-tipos basados en la descripción puramente estructural y sincrónica de los sistemas. Greenberg (1966, citado por Givón, 2001) se constituye como el principal agente del resurgimiento de la tipología gramatical. Su trabajo fue guiado, fundamentalmente, por planteos empírico-pragmáticos que reconocían universales lingüísticos no absolutos – entendidos en términos de tendencias o grados. Según Givón (2001:23) debe reconocerse explícitamente que: “in human language there is always more than one structural means affecting the same communicative function”. Por lo tanto, la tipología gramatical estudiará la diversidad de estructuras que pueden actuar en el mismo tipo de función. Los dominios funcionales pueden ser codificados por diferentes formas estructurales en los diversos lenguajes. Dado lo anterior, la gramática de las lenguas debe organizarse sobre la base de la codificación de esos dominios y sobre un isomorfismo parcial entre las estructuras gramaticales y las funciones comunicativas. El supuesto básico sostiene que en el lenguaje humano hay más de un significado semántico-proposicional que afecta la misma función comunicativa, por tanto una gramática tipológica estudia la diversidad de estructuras que pueden actuar o realizar un mismo tipo de función. Se logra, de esta manera, enumerar los principales significados estructurales a través de la codificación que realizan diferentes lenguas sobre el mismo dominio funcional. Las lenguas pueden codificar el mismo dominio funcional a través de distintas estructuras y significados estructurales. Sin embargo, esta cantidad de estructuras tipo son restringidas en cada lengua (no exceden los 5 o 7 tipos principales). Esta restricción se explica por factores adaptativos tales como: cultura, comunicación, desarrollo cognitivo, neurología y biología, entendidos como variables que constriñen la diversidad. Lo anterior 179 se sostiene sobre la base de la idea de que los sistemas biológicos son complejos e interactivos y, en términos evolutivos, la sincronización de estos sistemas son motivados por la adaptación119. La variación tipológica debe entenderse como la forma en que las lenguas codifican el mismo dominio conceptual a través de diversos significados estructurales. Esta variación puede observarse desde dos fuentes. En primer lugar, analizando cómo una lengua codifica la densidad a lo largo del mismo dominio funcional y, por otro lado, revisando la organización funcional de un mismo dominio complejo. Givón señala que los dominios gramaticales son complejos y multidimensionales y sus dimensiones subyacentes son escalares/graduales. La codificación gramatical es siempre dispersa y categorial, pues toma solo porciones o selecciona opciones sobre un dominio funcional escalar, dejando otras opciones o porciones sin codificar. El resultado de esta dinámica hace que una lengua pueda sobrecodificar un dominio funcional, mientras que otras lo subcodifican. Como ilustración de lo anterior consideraremos la codificación del pasado en castellano y mapudungun. Por un lado, tenemos que el castellano codifica el pasado utilizando varias formas: pasado perfecto, imperfecto, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito anterior. Cada forma gramaticalizada del tiempo pasado cumple una función dentro de un dominio comunicativo determinado. Cabe agregar que el aspecto juega un papel no menor en la significación de estos tiempos. El mapudungun, por otro lado, codifica el tiempo en términos de futuro y no futuro, no existe marca formal que distinga entre tiempo pasado y presente. En el cuadro 4 se aprecia con claridad lo señalado. Español Mapudungun Cuadro 4. Sobrecodificación y subcodificación de dominios gramaticales. salí, salía, he salido, había salido, hube salido tripan (puede interpretarse como salí o como salgo) 119 Los supuestos anteriores pueden explicarse mediante el siguiente ejemplo extraído de la biología (Givón, 2001:23). Los tipos principales de ambulación son: nadar, caminar, reptar y volar. Todos estos comportamientos están agrupados juntos en un mismo conjunto comparativo debido a que ellos desarrollan una misma función, cual es la de ambulación. Esta misma idea se aplica a los diversos fenómenos lingüísticos-gramaticales y a la actualización de estos en las lenguas (i.e. el tiempo, la correferencialidad, la concordancia, entre otros) 180 La lengua mapuche, en este caso, tiene otros mecanismos morfológicos y sintácticos que emplea para definir el tiempo de la acción. Hablamos de la existencia de una gran cantidad de morfemas o partículas adverbiales que modifican el significado del verbo. En términos de codificación y densidad de un dominio funcional, diremos que el castellano sobrecodifica el pasado, por tanto tiene mayor densidad, mientras que el mapudungun no, por lo cual tiene menor densidad. En relación con la forma de organización funcional de un dominio, diremos que hay lenguas, como las austronésicas, que ocupan la modalidad para dividir el tiempo. De esta forma, el modo indicativo comporta el pasado y el presente, mientras que el subjuntivo no comporta un tiempo específico. Por otro lado, las lenguas atabaskanas fijan como dimensión principal el sistema de tiempo y aspecto en relación con la perfectividad. Así, lo perfectivo implicará el pasado y lo imperfectivo implicará el presente, futuro (Givón, 2001). La gramática, desde esta perspectiva, no es un dispositivo superficial de codificación sobrepuesto a una organización similar de dominios funcionales –cuyo objeto es la comunicación–, sino que es el medio para la organización de esos dominios (Givón, 2001). A lo anterior, el autor suma la necesidad de considerar la diacronía como un fundamento de la tipología gramatical. Sostiene que muchos estudios sobre tipología son poco significativos y puramente sincrónicos. Para él, la codificación de las estructuras tipológicas que responden a un dominio funcional determinado se constituye sobre la suma de varios caminos diacrónicos de gramaticalización que operan desde dominios fuentes. Para entender lo anterior, debe realizarse la analogía entre la biología evolucionista y la aparición y desarrollo de la gramática diacrónica. Tanto en biología como en la gramática tipológica existen inventarios de variantes que se constituyen en inventarios de “rutas” evolutivas que dan cuenta del estado actual de los sistemas. 4.1.1.4. CATEGORIZACIÓN Y PROTOTIPOS. Finalmente, Givón (2001) agrega a su planteo tipológico los conceptos de categorías, continuo y prototipos. Estas ideas se presentan con la intención de lograr un mayor alcance 181 explicativo al momento de explorar las diversas formas en que las lenguas gramaticalizan ciertos dominios experienciales y cognitivos. Los conceptos presentados representan principios operativos para comprender la gramática, su función y su variación tipológica. Como bien se estableció, Givón defiende una postura gramatical intermedia entre el formalismo y el funcionalismo. Esta misma posición puede darse en el ámbito semántico/conceptual120. Por un lado, encontramos la doctrina platónica del significado, la que propone que el significado es discreto y definido. Por otra parte, encontramos la postura de wittgensteiniana, la cual postula que el significado depende del contexto y del uso, por tanto no existirían categorías discretas, sino graduales En psicología, sostiene Givón, ocurre el mismo problema, pues existe una postura que se vincula con los planteos platónicos, según la cual los conceptos léxico-semánticos son caracterizados en términos de listas de rasgos discretos, atómicos. Existe otra postura que tiende hacia el planteo de Wittgenstein, esta sostiene que el significado puede analizarse a través de redes semánticas que funcionan sobre la base de la activación. Según esta postura, los conceptos están conectados a nodos en una red radial. Estas dos perspectivas se vinculan con las entregadas por Hopper y Chomsky, en el sentido de que habría una visión restrictiva basada en reglas y rasgos discretos, por un lado, y otra visión flexible, en cuanto a enfoques, basada en continuos, grados y emergencias. Givón (2001) postula una visión intermedia que se sostiene desde la teoría de los prototipos de Rosch (1973). Este enfoque se diferencia de los anteriores en cuanto a la caracterización del prototipo, este tiene propiedades salientes, entre las que se cuentan: (a) criterios de rasgos múltiples, (b) prototipos y grados de membresía, (c) fuerte asociación de rasgos y (d) agrupamiento alrededor del significado categorial (prototipo). Para Givón, los prototipos logran solucionar diversas demandas cognitivas, pues, en primer lugar, permiten el rápido procesamiento de categorías. Lo anterior implica la automatización del procesamiento, que depende de la claridad, jerarquización y lo discreto 120 El autor presenta la discusión existente en filosofía y en psicología en relación con el significado y la categorización. 182 de las estructuras. En este contexto, el miembro más prototípico de una categoría tiende a ser procesado automáticamente. Otra demanda que solucionan los prototipos es la fineza de la discriminación, la cual ocurre en contextos de baja frecuencia y predicción. Aquí opera el procesamiento asistido, que permite la discriminación a lo largo de un continuo donde aparecen miembros ambiguos/difusos de una categoría. El abordaje gramatical que nos propone el autor es de naturaleza dinámica y permite explorar el fenómeno del sistema gramatical atendiendo a las estructuras, su función, uso y prototipicidad. Todo lo anterior en el contexto de la gramática como un instrumento motivado adaptativamente para el logro de la comunicación. 4.1.1.5. IDEAS GENERALES DE LA GRAMÁTICA TIPOLÓGICO-FUNCIONAL DE GIVÓN 4.1.1.5.1. PALABRAS Y CLÁUSULAS Givón utiliza las partes de la oración para dar cuenta de la gramática. La unidad máxima con la que opera es la cláusula, la cual es analizada desde dos perspectivas. Una interna, que se vincula con la organización de dicha magnitud, considerando su constitución desde el vocabulario (lexicón); y otra externa, que se ocupa de analizar cómo las cláusulas son combinadas a nivel discursivo. Las cláusulas representan las proposiciones y se organizan a través de las palabras. Esta unidad gramatical se entiende como un conjunto de elementos gramaticales que son codificados en el discurso. Las palabras, por otro lado, se analizan de acuerdo a dos dimensiones: una dimensión interna que las identifica como unidad de código en el lenguaje, en este sentido no se entienden como unidades pequeñas de significados, pues el significado de las palabras implica grupos complejos de rasgos semánticos. La dimensión externa supone que los rasgos semánticos de las palabras determinan su clasificación o lugar de almacenamiento en el lexicón. 4.1.1.5.2. CLASES DE PALABRAS Y CRITERIOS DE ANÁLISIS Las principales palabras que aparecen en todas las lenguas son: nombres (sustantivos) y verbos. Los adjetivos y adverbios pueden o no aparecer en las lenguas y son menos universales. Los determinantes y otros modificadores también son opcionales y, por lo 183 general, están sujetos a procesos diacrónicos de gramaticalización. Las clases de palabras se definen sobre la base de tres criterios: (1) criterio semántico, (2) criterio morfológico, (3) criterio sintáctico. El primer criterio se entiende como los tipos de significados que codifican las palabras de una clase particular. El segundo, se vincula con las propiedades de los morfemas que tienden a afijarse a las palabras de una clase particular. El tercero, destaca la posición prototípica que ocupa en la cláusula una determinada clase de palabra. El enfoque propone como base el análisis de categorías naturales, lo que quiere decir que el fenómeno se entiende en relación con un agrupamiento prototípico, es decir, habrán miembros más prototípicos y otro menos prototípicos dentro de una categoría. Aquí, los criterios semánticos y sintácticos son universales, el morfológico, en tanto, muestra un mayor grado de variación entre las lenguas. Givón (2001) señala la existencia en la gramática de tres reglas pragmáticas que sirven para referirse y analizar la dimensión léxico-semántica de una lengua. En primer lugar, un elemento proporciona clases antes que individuos; en segundo lugar, un rasgo puede predecir una clase coherente de morfemas gramaticales, construcciones o reglas que gobiernan el comportamiento de la lengua. En tercer lugar, las consecuencias gramaticales de una clasificación semántica están sujetas a la variabilidad tipológica, ya que un rasgo semántico puede tener ciertas consecuencias gramaticales en una lengua y en otra no. Las clases de palabras presentadas son clasificadas dentro de cuatro criterios semánticos generales: (a) estabilidad temporal, (b) complejidad, (c) concreción (concreteness), (d) compactación espacial. En el cuadro 4 se presentan los criterios semánticos generales de las clases de palabras. Cuadro 5. Criterios semánticos generales de las clases de palabras (Givón, 2001) Estabilidad temporal +Estable Sustantivo [Prototípico] (+Concreto) (+ Compacto) (–Complejo) –Estable Adjetivo [Prototípico] (± Concreto) (± Compacto) Verbo [Prototípico] (–Concreto) (–Compacto) (+ Complejo) 184 Cada categoría implica índices que las identifican, de este modo, la estabilidad temporal presenta el índice de cambio en el tiempo, la complejidad presenta el número de sub-rasgos definitorios, el criterio (c) se refiere a la realidad física y el (d) tiene relación con el grado dispersión espacial. Las clases de palabras se ubican en una escala en torno al primer rasgo ‘estabilidad temporal’. Puede apreciarse que los sustantivos y los verbos están en los extremos del continuo. Por un lado, los sustantivos ‘prototípicos’ presentan los rasgos de + estable + concreto, + compacto y – complejo. El nombre prototípico tendrá dichos rasgos; sin embargo existen nombres, como los abstractos, que presentan rasgos menos centrales dentro de la categoría. Los verbos, por otro lado, representan la clase – estable, – concreto, – compacto y + complejo. Del mismo modo, existen verbos ‘prototípicos’ que cumplen con estos rasgos y también hay otros que pueden ser algo más marginales dentro de la categoría. 4.1.1.5.2.1. El nombre: criterio semántico, sintáctico y morfológico. El nombre se caracteriza por ser la clase de palabra más estable en el tiempo, su propiedad prototípica experimenta cambios leves en términos perceptivos. Presenta una gradación interna que va de lo animado a lo inanimado (niña/oso/árbol/piedra). La estabilidad temporal de dicha clase implica que su complejidad en cuanto a rasgos definitorios sea prototípica, pues por lo general un nombre tiene rasgos semánticos bien definidos. Generalmente, los nombres son concretos y se conforman sobre la base de materias durables. Habitualmente, traen aparejadas propiedades del tipo: talla, color, ancho, entre otros, y son compactos. En este cuadro, la lectura se debe realizar desde el rasgo ‘humano’ hacia arriba, ya que los humanos son los sujetos que interactúan en los actos de habla, por lo que serán considerados con la jerarquía referencial máxima. Se sostiene que las entidades que existen en el espacio también lo hacen en el tiempo, por tanto animacidad, humanidad y género especifican lo concreto. De esta forma, por ejemplo, los nombres concretos son animados, si no lo son, por defecto serán inanimados. Los límites entre animados/inanimados y humanos/no humanos acarrean consecuencias gramaticales, a saber: qué predicados pueden ir con qué sujeto u objeto y el uso apropiado del pronombre, entre otras. Lo mismo ocurre con respecto a las entidades contables y no contables, las consecuencias gramaticales que trae esta dimensión se vinculan con el uso de cuantificadores, uso de pronombres y uso de 185 otros modificadores que pueden o no concordar con el nombre. La jerarquía de marcación de los rasgos semánticos del nombre se presenta en el cuadro 6. Cuadro 6. Rasgos semánticos del nombre 121 ENTIDAD (NOMBRE) TEMPORAL NO-ESPACIAL ESPACIAL (CONCRETO) INANIMADO ANIMADO NO HUMANO HUMANO HOMBRE JERARQUÍA REFERENCIAL ABSTRACTO MUJER A nivel sintáctico se analiza el rol gramatical que cumple el nombre en la cláusula y el papel que desempeña a nivel del sintagma nominal. De acuerdo con esto, los nombres pueden asumir en el nivel de la cláusula los roles de: sujeto, objeto directo, indirecto, atributo y circunstancial. El sustantivo es considerado el núcleo del grupo nominal, pues es la cabeza semántica y sintáctica de la estructura, ya que define el tipo de entidad involucrada en la construcción nominal. En el cuadro 7 presentamos los criterios bajo los cuales se analiza el nombre en las distintas lenguas del mundo. Se consideran: el criterio semántico-conceptual (significado), el criterio sintáctico-funcional (función) y el morfológico-formal (forma). En cuanto a la morfología nominal, Givón (2001) sostiene que esta inicia su vida como un sistema de clasificación semántica relativamente coherente, el cual a lo largo del tiempo puede modificarse y re-estructurarse gradualmente a sí mismo. Por lo general, las lenguas del mundo marcan distintos rasgos en el sustantivo: número, género, animacidad, artículos (‘definidos/indefinidos’), casos, posesivos, entre otros. Estas marcas se articulan mediante afijos, clíticos y flexiones. Las diferencias entre estos elementos tienen su origen en los procesos de gramaticalización que experimentan diversas lenguas122. 121 Givón (2001): 56. La caracterización morfológica de la palabra se vincula con los tipos de morfemas que se unen a ella. Estos tipos de morfemas son: afijos, clíticos y flexiones y pueden preceder o seguir a la raíz. La diferencia radica en 122 186 Cuadro 7. Criterios semánticos, sintácticos y funcionales del nombre Semántico Sintáctico Morfológico Concreto/abstracto Rol gramatical Sujeto (S) Marcas de clase (H°, en la cláusula Objeto directo (OD) Objeto Indirecto (OI) Atributo (Atr) Animacidad/ humanidad/ Rol sintáctico en la frase género nominal Contable/no contable Modificadores Artículo (Art) del nombre en la frase Común/propio Adjetivo (Adj) Tamaño/forma/manipulación nominal Sub adjetiva (Subadj) Entidades Numerales y naturales/entidades pluralizadores fabricadas por humanos (Num y Plu) Posesivos (Pos) no H°) Marcas de género (Masc, Fem) Número (s, pl) Artículos (Def, Indef) Marcas de caso (Nom, Acus, Dat) Marcas de posesivos (Pos) 4.1.1.5.2.2. El verbo: criterio semántico, sintáctico y morfológico. A nivel semántico, el verbo se constituye como el núcleo semántico de la proposición y, por tanto, de la cláusula. En relación a la sintaxis, es el núcleo sintáctico de la cláusula. Los tipos de cláusulas y su estructura argumental son extensiones determinadas por la clase semántica del verbo. En cuanto a su estructura morfológica, los verbos presentan tres sistemas principales/prototípicos de flexión gramatical, los cuales se agrupan en los márgenes verbales a través de prefijos, sufijos o ambos. Dichos sistemas son: (a) tiempo, aspecto y modalidad, (b) negación, (c) concordancia y pronombres. la edad del morfema. Según Givón (2001:54) the first formal stage in the rise of a morpheme out of a lexical word is that of cliticizacion, whereby the new morpheme is de-stressed and attached to an adjacent lexical word within the construction where it arises. Por otro lado, en las etapas tempranas de gramaticalización, el casillero “morfémico” del nuevo morfema es definido en términos de la construcción dentro de la que aparece. Un clítico puede pasar a un afijo, esto ocurre cuando su lugar deja de ser definido en términos de construcción y se estabiliza en un tipo particular de palabra. Este elemento aparece con un casillero fijo determinado en relación a otros morfemas que se adjuntan a la palabra. Finalmente una flexión es una degradación fonológica que forma un afijo que se ha fundido con la raíz o con otros afijos a tal punto que es imposible encontrar los límites exactos. 187 El tiempo, el aspecto y la modalidad pueden aparecer como sufijos verbales, también como prefijos verbales y en sistemas más antiguos, sujetos a procesos de gramaticalización, pueden aparecer fusionados en un morfema, uniéndose a otros significados gramaticales. La negación puede marcarse a través de clíticos en el verbo o en la frase nominal, también puede aparecer como un elemento sufijal y puede marcarse como un clítico en la frase verbal. En cuanto a la concordancia verbal, se sostiene que los pronombres de sujeto y objeto son los miembros más prototípicos del paradigma flexivo. Los verbos son, habitualmente, concordantes con su sujeto y menos frecuentemente con su objeto. Los afijos pronominales pueden ser prefijos, pueden ser mixtos y pueden ser sufijos. En el cuadro 8 presentamos los principales fenómenos que se analizan en torno al verbo, según los marcos: semántico-conceptual, sintáctico-funcional y morfológico-formal. Relaciones gramaticales Roles semánticos Cuadro 8. Criterios semánticos, sintácticos y formales del verbo Semántico Sintáctico Morfológico Núcleo semántico de la cláusula Núcleo sintáctico de la cláusula Tiempo, aspecto (T°, Asp) Modo, modalidad (M°, mod) Estados, acciones y procesos Negación (Neg) Agente (Ag) Sujeto (S) Concordancia pronominal sujeto/objeto con el verbo (indexación) Discordancia pronominal con el verbo Paciente (Pac) Objeto directo (OD) Transitividad/intransitividad (Trns, Intrs) Dativo/experimentante Objeto indirecto (OI) Marcas de caso (Nom, Acus, (Dat) Dat) Instrumento (Ins) Circunstancial Definitivización (DEF) Benefactor (Ben) Marcadores de actos de habla Locativo (Loc) Conjunciones clausales Compañía (Comp) Subordinadores (Sub) Manera (Man) Marcadores de cambio de referencia Transitividad Agente Transitividad Objeto directo Incorporación de objetos Paciente Incorporación de adverbios Incorporación de instrumento El verbo es considerado el núcleo sintáctico y semántico de la cláusula. Esta clase de palabra es fundamental para establecer los principales aspectos del discurso orientados 188 hacia los subsistemas gramaticales. Sirve, además, para categorizar los diversos tipos de nexus123 y oraciones que se dan en las distintas lenguas. Se observa la complejidad formal del verbo, pues la dimensión morfológica es una de las razones por las que existe tal variabilidad tipológica entre las lenguas. Los criterios sintácticos y semánticos, por otro lado, son más universales. Sin embargo, la forma sintáctica es mucho más esquemática, reducida y discreta que la función semántica y que la pragmática. 4.1.1.5.2.2.1. El verbo, núcleo semántico y sintáctico de la cláusula Los tipos de cláusulas se vinculan con los tipos de verbos o predicados que son utilizados. Los verbos se caracterizan por dar cuenta de los roles semánticos obligatorios de los participantes en el evento que codifican. Cada verbo tiene un conjunto característico de participantes obligatorios. A nivel sintáctico, los roles semánticos asumen su función en la estructura de la cláusula. De este modo, en la dimensión semántica, los roles definen el estado o evento ‘semánticamente’, mientras que los roles gramaticales lo hacen sintácticamente. Las cláusulas simples son definidas en términos de apareamientos entre patrones sintácticos y semánticos. Lo anterior implica un fuerte isomorfismo entre la semántica y la sintaxis, el cual se expresa a través del ‘mapeo’ entre roles semánticos y funciones sintácticas124. Marcos Marín et al. (2005) presentan diversos criterios de clasificación de los verbos. Por una parte, estos se clasifican de acuerdo con su predicación, es decir en relación con el contenido léxico que comportan. Otro criterio es el modo de la acción, aquí se enfatiza el valor semántico del lexema verbal. También encontramos una taxonomía guiada por la naturaleza de la acción del verbo y, finalmente, pueden ser clasificados por su forma. Sin embargo, atendiendo a Givón (2001), los verbos son clasificados en relación con estados, procesos y acciones. Esta clasificación envuelve la significación del verbo en relación con la naturaleza de los procesos significados por los verbos (Marcos Marín et al., 2005). De este modo, los verbos de acción exigen un agente, los de procesos implican acciones no 123 Hernández, 2006. Este ‘mapeo’ se constituye como el núcleo de la estructura gramatical de la cláusula. En la estructura de la cláusula, los roles semánticos que presentan los verbos tendrán sus estructuras argumentales preferenciales. 124 189 voluntarias y agentes personales (experimentantes/dativos) y los de estado establecen una relación entre los elementos vinculados. Las relaciones gramaticales, por otro lado, se vinculan con los papeles semánticos que pueden asumir los participantes en los estados o eventos a nivel de la cláusula. Las relaciones más importantes son las de sujeto (S), objeto directo (OD), objeto indirecto (OI)125, circunstancial/adverbial (CC/ADV), Atributo (Atr), entre otros. De este listado, hay relaciones que son centrales y otras periféricas. Además todas dependerán del tipo de evento que las convoque. Givón (2001) destaca algunas constricciones vinculadas al ‘mapeo’ entre roles semánticos y relaciones sintácticas, a saber: el rol semántico de agente sólo puede ser sujeto; un paciente puede ser sujeto y objeto directo; un experimentante o dativo puede ser sujeto, objeto directo y objeto indirecto; todos los otros roles semánticos pueden ser objetos indirectos. Los aditamentos/atributos y adverbios, por otro lado, son relaciones gramaticales opcionales, no obligatorias en el marco semántico del verbo. Las estructuras sintácticas deben describirse en términos de papeles gramaticales asumidos por los participantes del evento. Existe, por tanto, un “mapeo” sistemático entre estos sistemas paralelos. 4.1.1.5.2.3. Codificación implícita y explícita de categorías gramaticales. Debe destacarse que las codificaciones de las propiedades gramaticales de las distintas lenguas en los niveles de la palabra, la frase, la cláusula y unidades mayores se manifiestan de dos formas. Por una parte, hay una codificación explícita o manifiesta de las propiedades. En esta la categoría tiene una contrapartida en la expresión. Por otro lado, hay 125 Givón hace un tratamiento particular de las nociones de sujeto, objeto directo y objeto indirecto, los dos primeros han sido encontrados en muchas lenguas, por lo que se constituyen en un rasgo universal. Estas funciones son centrales y tienen consecuencias gramaticales en las lenguas. El objeto indirecto, por su parte, tiene un estatus intermedio, por lo cual sus consecuencias gramaticales no pueden generalizarse como universales centrales. El criterio para establecer el rol gramatical de sujeto implica la siguiente jerarquía de propiedades, las cuales van de las más universales (transparentes) a las menos universales (opacas): propiedades de topicalidad y referencia funcional, propiedades de control, orden de palabras, concordancia gramatical y marca de caso nominal. El objeto directo ocupa el segundo puesto en términos de jerarquía de las relaciones gramaticales. Estas mismas propiedades son aplicables al objeto directo, entendiendo que esta función es secundaria con respecto a la de sujeto. 190 lenguas en las que las categorías no son expresadas (i.e. el género en inglés), son, por lo tanto, implícitas (Simone, 2001). Givón (2001) afirma que ciertas categorías están basadas en la manifestación de las propiedades y otras lo están en cuanto al control y la rección de las propiedades sintácticas de sujeto y objeto directo. En este marco, la codificación manifiesta de las propiedades se extrae del código gramatical primario (morfología, entonación y orden de palabras), mientras que las propiedades de gobierno y control implican una lista de construcciones sintácticas o procesos que pueden estar potencialmente gobernados por dichas relaciones gramaticales. De acuerdo con esto, habrá lenguas que son fuertemente regidas por las relaciones gramaticales, habrá otras que son intermedias y las últimas serán menos gobernadas. El nivel gramatical se ocupa de la codificación simultánea del nivel semántico y del nivel discursivo, es decir, del nivel proposicional y la coherencia discursiva. La tarea fundamental que tiene es la de dotar de coherencia a la base semántico-conceptual y al contexto discursivo. Las relaciones de control y rección en el dominio gramatical restringen los marcos a través de los cuales una lengua aparea la información semántica y la coherencia discursiva126. 4.1.2. LA TIPOLOGÍA SEGÚN COMRIE. FUNDAMENTOS TEÓRICOS GENERALES Comrie (1989) propone el estudio de los universales lingüísticos y la tipología de las lenguas. Esta rama de la lingüística se ocupa del análisis de las estructuras lingüísticas en relación con sus tipos y con los universales lingüísticos. La tarea que se proyecta desde esta línea se relaciona con la clasificación de las lenguas, enfatizando en la tipología morfológica, sintáctica y de orden de constituyentes. La visión del autor se centra en la estructura gramatical por sobre los otros niveles. Sin embargo, la propuesta se conecta en 126 Principales subsistemas gramaticales orientados hacia el discurso Roles gramaticales Topicalización Determinación y referencia Focalización y contraste Anáforas, pronombres y concordancia Relativización Tiempo, modo, aspecto y negación Actos de habla Transitividad Subordinación Coordinación 191 varios puntos con el planteo de Givón. Para Comrie existen tres lineamientos fundamentales para estudiar la tipología lingüística, a saber: los universales lingüísticos, los parámetros y la gradación (continuo) de los tipos entre los parámetros. En su estudio encontramos referencias a la tipología morfológica, la tipología del orden de los constituyentes y la alineación de los argumentos en la estructura de la cláusula (valencia verbal). El enfoque se centra en la estructura lingüística, pero opera con conceptos tales como prototipicidad, continuo (gradiente) y funciones semánticopragmáticas. 4.1.2.1 TIPOLOGÍA MORFOLÓGICA Si bien el enfoque tipológico basado en la morfología ha sido uno de los más utilizados desde que lo propusieran los comparativistas, hoy en día es objeto de diversas críticas, esto debido a la poca flexibilidad que ha mostrado en lo relacionado con la clasificación de las lenguas. Comrie afirma que este parámetro tipológico debe actualizarse, lo anterior se logra atendiendo a la idea de que existen continuos de tipos morfológicos. En general, sostiene el autor, la tipología morfológica tradicional presenta tres tipos canónicos de lenguas: las aislantes, las aglutinantes y las flexivas. La primera se caracteriza por no tener morfología, es decir, hay correspondencia término a término entre palabras y morfemas, ejemplos de estas lenguas son el inglés, el vietnamita (caso prototípico). Las lenguas aglutinantes presentan morfología, una palabra en este caso puede contar con más de un morfema y siempre los límites entre los morfemas que aparecen en la palabra estarán claramente delimitados, el turco es un buen ejemplo de este tipo morfológico. Las flexivas o fusionantes se caracterizan por no presentar límites claros entre los morfemas. Por lo general, estas lenguas expresan varios significados o diversas categorías dentro de un mismo morfema o partícula, el latín es un caso prototípico de lengua flexiva, el ruso también y el castellano lo es en cuanto al verbo. El autor prefiere llamar a estas últimas lenguas fusionantes por sobre flexivas, ya que las lenguas aglutinantes también tienen flexión. 192 El cuarto tipo morfológico no siempre se incluye en los estudios tipológicos, sin embargo debe tenerse en consideración. Se trata del tipo morfológico polisíntetico, este se vincula con la posibilidad de que a un morfema léxico o radical pueda agregársele una gran cantidad de morfemas gramaticales. Dentro de la variedad polisintética se puede agregar un subtipo de polisíntesis llamado incorporación, esta implica la unión de varios lexemas en una misma palabra. Hay lenguas en las que el proceso de incorporación es sumamente productivo. Comrie plantea que en diversos estudios no se incorpora este último tipo morfológico, pues desarticula la homogeneidad de la tipología morfológica en su conjunto. Sin embargo, si se sostiene la idea de tipo morfológico en relación con la noción de parámetros, se obtienen dos indicadores que dinamizan la perspectiva morfológica. Por un lado, Comrie (1988) propone el número de morfemas por palabras, cuyos extremos serían aislante y polinsintético; por otra parte, presenta el parámetro referido al grado en que los morfemas son segmentables dentro de la palabra, en los extremos de este parámetro están la aglutinación y la fusión. A estos parámetros el autor los llama índices de síntesis y de fusión. Este último es irrelevante para las lenguas aislantes. Según lo anterior, la nueva taxonomía de la tipología morfológica se articularía de la siguiente forma: Aislante Cuadro 9. Índices y matriz de fusión y síntesis en la tipología morfológica [– fusión – síntesis] Aglutinante [– fusión ± síntesis] Fusionante [+fusión – síntesis] Polisintética [± fusión +síntesis] Por otro lado, en relación con la dimensión sintético-analítica, Comrie (1988) sostiene que hay lenguas que se aproximan al extremo analítico del continuo, lo que quiere decir que hay una correspondencia casi absoluta entre palabras y morfemas. En relación con el extremo sintético, sostiene que no hay lenguas que se aproximen a este, pues no existen sistemas en las que sea obligatorio combinar tantos morfemas como sea posible en una única palabra. En esta dimensión, siempre habrá restricciones en las combinaciones de lexemas y morfemas. Ahora bien, la mayoría de las lenguas no se corresponde de forma estricta con los tipos ideales propuestos por esta tipología. Las lenguas se mueven entre los dos extremos de 193 estos índices de fusión y síntesis, generándose una tipología morfológica continua (Comrie, 1988). 4.1.2.2. PRAGMÁTICA Y ROLES SEMÁNTICOS EN LA TIPOLOGÍA LINGÜÍSTICA La perspectiva tipológica propuesta por Comrie agrega dos dimensiones necesarias para el análisis comparativo de la cláusula en diversas lenguas. Estas dimensiones son la pragmática y la semántica, ambas sirven como herramientas de análisis que permiten establecer las diferencias entre los tipos de lenguas. En el dominio de la semántica interesa estudiar las estructuras clausulares desde la perspectiva de la valencia de los predicados, mientras que en la dimensión pragmática interesa analizar el orden de la información y los modos en que se expresan informaciones nuevas o conocidas. Las funciones sintácticas también son de interés en esta perspectiva. 4.1.2.2.1 ROLES SEMÁNTICOS La gramática de casos se convierte en una herramienta importante si se considera la valencia verbal en el análisis, esto debido a que la descripción de la cláusula se organiza en torno a los roles semánticos que operan en el significado léxico del verbo. De aquí que sea de interés el desarrollo de la teoría de los roles semánticos. Para el análisis tipológico interesa dar cuenta de cómo se marcan formalmente los casos a nivel de la estructura gramatical de las lenguas. Además, los roles semánticos ayudan a establecer el continuo de control entre un iniciador consciente de la acción, iniciador inconsciente, instrumento inconsciente y la entidad afectada por la acción. De acuerdo a lo anterior, se entenderá que las relaciones entre los roles semánticos son de tipo continuo, no son relaciones discretas. De este modo, en un extremo del continuo estará el agente, quien tiene el control consciente del evento, luego seguirá el rol de fuerza (de la naturaleza, i.e. el viento abrió la ventana), que tiene el rasgo de control inconsciente, seguirá en este continuo el rol de instrumento, el cual tiene un control inconsciente del evento y, finalmente, el paciente que es la entidad afectada por la acción. Las lenguas marcan estas relaciones de control de diversas maneras, por ejemplo marcando formalmente el grado de control del evento a través de la marca de casos, 194 mediante marcas grupos de afijos de persona y número en el verbo o por medio de construcciones causativas, entre otros. En el siguiente cuadro 10 presentamos el parámetro del control en relación con los casos o roles semánticos. Cuadro 10. Matriz de relación de control para la valencia verbal Rol semántico Control del evento Agente Fuerza Instrumento Paciente [+control + consciente] [+control – consciente] [+control – consciente] [– control] 4.1.2.2.2. ROLES PRAGMÁTICOS Estos roles se refieren a las formas en que una misma información puede estructurarse de distinto modo para reflejar el curso de la información dada y el de la información nueva. Los sintagmas nominales y verbales cumplen roles pragmáticos en diversas lenguas. Comrie (1988) sostiene que la terminología utilizada para describir las funciones pragmáticas está menos estandarizada que la utilizada en los dominios semántico y sintáctico, por tanto, la utilización de la nomenclatura se adscribirá a dos conceptos: tema y foco (tema/rema). Por lo general, en las lenguas como el inglés, español y otras indoeuropeas no existe marca gramaticalizada del foco, de hecho este se distingue a través de patrones entonativos. Sin embargo, hay lenguas en las que el foco o información nueva sí recibe una marca gramaticalizada. 4.1.2.2.3. FUNCIONES SINTÁCTICAS Estas funciones se proponen tradicionalmente con total independencia de las otras ya comentadas. Según la postura tipológica que presentamos, la sintaxis se debe entender a partir de la relación establecida entre semántica y pragmática. Muchos aspectos de la naturaleza de las relaciones gramaticales se entienden bajo la interacción de los roles semánticos y pragmáticos. La idea general que se pretende abordar se vincula con la organización de las relaciones sintácticas de las lenguas en cuanto a la proyección de estas en la estructura de la cláusula. Por otro lado, el autor discute la relación entre la morfología y las sintaxis, cuestión que se observa en la temática de los casos morfológicos. Se sostiene que los casos morfológicos 195 no se relacionan directamente con las funciones sintácticas, es decir existen casos donde se observa una discrepancia entre el caso y la función. 4.1.2.3. TIPOLOGÍA DEL ORDEN DE LOS CONSTITUYENTES Comrie (1988) presenta otra forma de acercamiento al análisis comparativo de estructuras lingüísticas. Esta línea se reconoce bajo el nombre de tipología del orden de palabras o de constituyentes en la oración. Se habla de orden de constituyentes principales de la oración. Esta tipología fue propuesta por Greenberg y se ocupa fundamentalmente de los constituyentes principales de la oración y del SN. Los parámetros para ambos análisis son los siguientes: Cuadro 11. Parámetros de orden de constituyentes oracionales y a nivel de la frase nominal. Orden de constituyentes oracionales Orden de constituyentes a nivel de frase nominal SOV AdjN/ NAdj SVO NClRel VSO GenN/NGen VOS PrepN/NPosp OVS OSV El ingreso a esta temática no será en profundidad; por el contrario, baste mencionar aquí que la tipología basada en el orden de los constituyentes es valorada en el sentido de que a través de ella se posibilitan generalizaciones significativas entre las lenguas. 4.1.2.4. ALINEAMIENTO MORFOSINTÁCTICO El alineamiento morfosintáctico es el nombre que se utiliza en tipología lingüística para describir la forma en que se organizan y marcan los argumentos de los verbos transitivos e intransitivos en la estructura clausular de las lenguas. Básico resulta para este tipo de análisis el ámbito de la valencia verbal. Comrie (1988, 2005) propone esta noción tomando en consideración la transitividad de los verbos y el comportamiento de los argumentos en cláusulas transitivas. Para Comrie (2005) las nociones de verbo, predicación y cláusula transitiva tienen un valor similar, hay diferencias, pero para el objetivo de la tipología no son importantes. De acuerdo con lo anterior, existen verbos monovalentes, univalentes, intransitivos, que tienen 196 un único argumento llamado S127. Existen también los verbos transitivos, bivalentes, divalentes, que tienen dos o más argumentos llamados A-P128. Finalmente, están los verbos ditransitivos o trivalentes que son aquellos que tienen tres argumentos, los cuales son caracterizados como A-T-R129. La tarea de la tipología del alineamiento morfosintáctico consiste en distinguir el funcionamiento entre los predicados o estructuras argumentales en las diversas lenguas de acuerdo con los tipos de verbos. El alineamiento morfosintáctico busca los paralelismos que existen entre los varios tipos de cláusulas de transitividad diferente. En este marco es donde se sostiene la existencia de diversos tipos de marcación en los sistemas de lengua a través del alineamiento de los argumentos en la cláusula. De este modo, se reconocen los siguientes sistemas de marcación en las lenguas: (1) Neutrales (2) Nominativo-acusativo (3) Ergativo-absolutivo (4) Agentivo-pacientivo. Las lenguas con sistemas neutrales presentan el mismo caso para verbos intransitivos y transitivos. En inglés no existe diferencia entre S, A y P. No hay marcas singularicen los argumentos en las construcciones. Diremos que S=A=P, por tanto, se trata de una lengua neutral. Las lenguas con sistemas nominativo-acusativos presentan una misma forma para S y para A y una forma diferente para P. En letón el caso nominativo se marca con un sufijo -s. Los casos S y A son los mismos, presentan la misma marca de nominativo -s. El caso acusativo, por otro lado, es distinto y lleva la marca -i. Diremos que S=A y ≠ P, por tanto se trata de una lengua de tipo nominativo-acusativa. Dentro de este tipo de organización existen dos formas de alineamiento o dos subsistemas. El ya revisado, cuyo nombre es nominativo-acusativo y el nominativo-acusativo con caso nominativo marcado. 127 Del inglés single Agente y paciente. Las nomenclaturas utilizadas S, A y P, para la comparación entre cláusulas intransitivas y transitivas, son de naturaleza sintáctica (Comrie, 1988). 129 Agente, objeto/tema, receptor. 128 197 Las lenguas con sistemas ergativo-absolutivos se caracterizan por marcar S y P de la misma forma, a esto se le llama caso absolutivo, y A es marcado de forma distinta. El euskera es una lengua ergativo-absolutiva. Diremos que S=P y ≠ A, por tanto se trata de una lengua de tipo ergativo-absolutiva. Las lenguas agentivo-pacientivas se caracterizan por centrar en el argumento S dos rasgos que se vinculan semánticamente con la agentividad y pacientividad. La función S presenta una división dentro de sí, la relación no es homogénea, ya que habrá un S [+agentivo] y un S [+pacientivo]. El S [+agentivo] tendrá la misma forma de A y el S [+pacientivo] tendrá la misma forma de P. Se postulará que existen dos tipos de cláusulas intransitivas: unas con un S [+pacientivo] y otras con un S [+agentivo]. La identidad entre los argumentos se vincula con la naturaleza semántica de las valencias en la cláusula con verbo intransitivo. La naturaleza del verbo en este caso condiciona el tipo de argumento agentivo o pacientivo. Diremos que S=A cuando S [+agentivo], mientras que S=P cuando S [+pacientivo], por tanto se trata de una lengua agentivo-pacientiva. El alineamiento morfosintáctico se ocupa también de los paralelismos entre las estructuras transitivas y ditransitivas. En este dominio, se analiza la identidad de los argumentos en construcciones con verbos transitivos y ditransitivos. Aquí hay también parámetros que permiten realizar las comparaciones interclausulares. Por un lado, para los casos transitivos se presentan los elementos A y P, mientras que para los ditransitivos se postulan A, T y R. La lógica con la que se opera es similar a la utilizada en los paralelismos entre cláusulas intransitivas y transitivas (Haspelmath, 2005). De este modo, se postula el alineamiento morfosintáctico tomando en cuenta las identidades de las funciones ya reseñadas. Los análisis se centran en la relación entre P (paciente), T (tema) y R (recipendiario). Existen cinco sistemas de alineamiento: (1) sistema neutral o construcción con objeto doble; (2) sistema con objeto directo o alineamiento indirectivo; (3) sistema con objeto secundario o sistema secundativo; (4) sistema mixto (Haspelmath, 2005). 198 Baste decir aquí que en las lenguas con el sistema de doble objeto, los elementos P, T y R reciben la misma identidad, es decir no existe una marca formal que los caracterice. Por otro lado, en los sistemas indirectivos la identidad entre P y T es la misma, mientras que la forma de R es diferente. Los sistemas secundativos presentan identidad entre P y R y una forma distinta para T. Los sistemas mixtos pueden operar con sistemas de doble objeto e indirectivos. Finalmente, en los sistemas escindidos P=T y P=R dependerán del criterio semántico (Haspelmath, 2005). 4.1.2.5. INDEXACIÓN Dentro de esta misma temática, interesa también la indexación de los casos en la forma/estructura del verbo. A este tipo de análisis se le conoce como alineamiento de la marca de persona verbal (Siewierska, 2005). Se analiza la indexación de afijos de persona y número en la estructura morfológica del verbo. Esta tipología presenta las siguientes tendencias generales entre las lenguas: (1) alineamiento neutral, (2) alineamiento acusativo, (3) alineamiento ergativo, (4) alineamiento activo, (5) alineamiento jerárquico. La lógica de la indexación sigue la expuesta en el alineamiento a nivel de la cláusula. La diferencia radica en que se analizan las marcas que expresan S, A y P a nivel de la estructura verbal. Cuando se habla de alineamiento neutral se sostiene que no existe indexación en la estructura del verbo. Por otro lado, las lenguas con alineamiento acusativo presentan en el verbo afijos que identifican S=A y afijos que identifican P. Aquí pueden existir prefijos que identifican S y A y sufijos que identifiquen P, o también pueden existir afijos distintos para S, A y P. Por otra parte, los sistemas ergativos presentan identidad para S y P a través de un afijo y uno distinto marca A (Siewierska, 2005). Los sistemas activos operan con dos patrones de identificación para S, en ocasiones S se identifica con A y en otras con P. Lo anterior depende de efectos semánticos como control, afección, eventualidad, actuación/efectos, entre otros; en otras palabras, depende de la agentividad y pacientividad (Siewierska, 2005). 199 Las indexaciones jerárquicas siguen jerarquías ontológicas. De esta manera, A y P dependerán del ranking relativo de escalas referenciales que tenga la lengua. Así, el tratamiento especial lo recibirá aquel argumento que esté más alto en la jerarquía (Siewierska, 2005). Las marcas de personas se explicitan en relación con la importancia o jerarquía referencial de la entidad en el acto de habla. Esto varía en las diversas lenguas, en mapudungun la jerarquía más alta la tiene la primera persona 130. Sin embargo, el mapudungun presenta un sistema que permite invertir las jerarquías. De este modo, por ejemplo, puede existir una 2ª persona e incluso una 3ª con jerarquía máxima. Los planteamientos tipológicos expuestos serán de utilidad al momento de analizar el mapudungun y el castellano en lo relacionado con la organización sintáctica de ambas lenguas. 4.1.3. OTRAS NOCIONES VINCULADAS A LA TIPOLOGÍA 4.1.3.1. TRANSITIVIDAD Esta noción aparece en las gramáticas latinas, donde se aplica a las oraciones que pueden pasar de una forma activa a otra pasiva. Esta visión, emplearía el criterio de ‘transformabilidad’ en una construcción. Desde la escolástica, la noción se aplica al verbo que es capaz de ‘pasar’ su acción al complemento. La actualización de la noción se produce a partir de Tèsniere (1966), quien propone dos planos lingüísticos para el fenómeno: un plano de conexiones estructurales y otro de conexiones semánticas. En el dominio sintáctico, el verbo oficia de entidad regente de la cual dependen los complementos. En el semántico, el verbo es determinado y el sustantivo-objeto complementa su predicación. Por tanto, la noción de verbo transitivo se define como aquél elemento que tiene la capacidad de aparecer con un complemento directo, elemento que está regido por el verbo y que completa su significación (Campos, 1999). Givón (2001) define la transitividad siguiendo criterios sintácticos y semánticos. De este modo, desde el ámbito semántico, precisa que el fenómeno es complejo e involucra ambos dominios referidos anteriormente. Desde una perspectiva semántica, un evento es 130 Este tema es controversial, puesto que existen dos propuestas teóricas respecto a la jerarquía en la lengua mapuche. Por una parte tenemos la postura de Salas (2006) y, por otra, el planteo de Arnold (1996). Becerra (2009) presenta una discusión referida a este punto. 200 prototípicamente transitivo si cumple con las siguientes especificaciones: agentividad, es decir, un agente activo; afección, es decir, un paciente afectado; y perfectividad, es decir un evento terminado, en proceso de cambio o iniciado. Por otro lado, en el plano sintáctico la transitividad semántica tiene consecuencias gramaticales, es decir se representa formalmente en la construcción. Esta definición, en términos de variación tipológica, está sujeta a variación translingüística. Sin embargo, nuestro autor define la transitividad sintáctica prototípica en relación con el verbo o cláusula que presenta un objeto directo. En términos comparativos, la definición sintáctica es más simple que la semántica, lo anterior debido a que la forma gramatical es mucho más esquemática, reducida y discreta que la función semántica y pragmática (Givón: 109). La definición presentada se traslapa en la medida en que se estudia la ‘población’ de eventos y cláusulas existentes entre las lenguas. Por lo general, en todas las lenguas las cláusulas que son semánticamente transitivas, lo son sintácticamente. El mapeo prototípico entre la transitividad semántica y la sintáctica opera considerando la posibilidad de que la cláusula codifique semánticamente un evento transitivo que contenga un agente en función de sujeto y un paciente en función de objeto directo. A partir de dicha distinción los verbos y las cláusulas serán clasificados en verbos unipersonales, copulativos, intransitivos y transitivos. Al clasificar la transitividad sobre la base de prototipos, se abre un abanico de posibilidades en las que el prototipo de cláusula transitiva no presenta las propiedades nucleares. Esta relativización ocurre debido a que pueden existir sujetos que semánticamente no actúen como agentes y objetos que no lo hagan como pacientes. Habrá, según esto, verbos transitivos más prototípicos que otros. La variación inter-lingüística será predicha a través de la tipología de marca de caso (indexación) y el alineamiento morfosintáctico, ambos temas desarrollados por Comrie (1989). Un aspecto importante que debe destacarse en relación con esta temática se vincula con las extensiones metafóricas de los prototipos transitivos semánticos. De este modo, por ejemplo, un sujeto prototípico implica conciencia y agentividad, sin embargo, un sujeto menos prototípico puede ser un experimentante sin agentividad. La aparición de este tipo de sujeto experimentante parece coincidir de alguna forma con la agentividad (+actividad) a 201 través de la aparente responsabilidad o involucramiento del sujeto en el evento. Lo anterior, lo hace parecer metafóricamente un agente. Estos procesos de extensión metafórica son comunes entre los diversos tipos de cláusula. 4.1.3.2. FUNCIONES SINTÁCTICAS Del mismo modo como se ha utilizado la teoría de los prototipos para clasificar la transitividad y otros muchos elementos ya vistos, este enfoque es nuevamente utilizado para definir la noción sintáctica de sujeto y objeto directo. Esta nueva caracterización se define a partir de dominios semánticos y pragmáticos. Comrie (1989) sostiene que el sujeto prototípico representará la intersección de agente y tópico. Habrá, por lo tanto, casos prototípicos de sujeto y otros casos menos claros. Por otro lado, Givón (2001) afirma, a partir de lo expuesto por Keenan (1976), que existen correlaciones funcionales de las relaciones gramaticales de sujeto y objeto, las cuales son más universales, pues se han reportado en muchas lenguas. Las propiedades funcionales del sujeto aludidas se presentan a continuación: existencia independiente, indispensabilidad, referencia presupuesta o absoluta, ‘definitud’, topicalidad y agentividad. Givón (2001) reduce este listado a un puro rasgo, el de la topicalidad. Para él, el sujeto es gramaticalizado como el tópico primario del discurso, mientras que el objeto directo lo es como tópico secundario. Estos elementos son conducidos por propiedades de control, las cuales se conectan con un continuo topical y referencial. El sujeto y el objeto, por tanto, serán codificados en el orden de palabras, la concordancia pronominal y la topicalidad. 4.1.3.3. GRAMATICALIZACIÓN En los capítulos 1 y 2 se ha tratado el tema de la gramaticalización y su importancia en el marco del desarrollo del lenguaje y en cuanto al cambio lingüístico. En el ámbito de la tipología lingüística, este proceso también resulta crucial, pues se encarga de la elección de los canales a través de los cuales una lengua expresa sus contenidos conceptuales y fija su tipo. Estos canales son el gramatical y el léxico. Ahora bien, los marcos conceptuales tienen correlatos léxicos que permiten expresar dicho contenido mediante el léxico o por medio de expresiones gramaticales. De este modo, por ejemplo, el mapudungun no utiliza morfemas gramaticales para expresar el contenido conceptual de género. El español sí utiliza formas 202 gramaticales para expresar dichos contenidos conceptuales. Diremos que el mapudungun presenta la noción de género de forma lexicalizada, pues lo expresa a través de formas léxicas. En tanto, en el español dicha noción está gramaticalizada y se expresa a través de la flexión nominal. La cantidad de dominios funcionales que se pueden gramaticalizar de una lengua a otra es muy variable. La gramaticalización tiene utilidad sobretodo si se la observa en el marco de procesos diacrónicos de formación y cambio de lenguas. Esto, puesto que las lenguas pueden redistribuir el contenido en los dos tipos de canales mencionados. De este modo, una lengua puede hacer gramatical aquello que es léxico o haciendo léxico lo que antes era gramatical. Company (2001: 44) define la gramaticalización como “el proceso dinámico y constante, nunca concluido, de estructuración y organización de la gramática”. La gramaticalización es una cristalización, “rutinización” del uso, que no implica necesariamente un cambio externo de las entidades involucradas. La definición propuesta por el autor es amplia e implica el análisis de la organización sintáctica y conceptual de los hablantes. Company (2001) afirma que la codificación o manifestación gramatical explícita en una determinada comunidad se debe a aspectos semántica y pragmáticamente relevantes para dicha comunidad. En este sentido, las lenguas siguen pautas de gramaticalización esenciales, las cuales muestran las “obsesiones gramaticales” de las mismas (Company, 2001) 4.2. ESTRUCTURAS LINGÜÍSTICAS DEL MAPUDUNGUN Y DEL CASTELLANO. UNA REVISIÓN COMPARATIVA DE LOS SINTAGMAS NOMINAL Y VERBAL 4.2.1. INTRODUCCIÓN En este apartado presentaremos algunas estructuras del nivel morfosintáctico de la lengua mapuche y del castellano. Para llevar a cabo esta revisión utilizaremos trabajos de diversos autores contemporáneos. Entre los estudios más destacados para ahondar en la gramática de la lengua mapuche encontramos: Salas (2006/1992); Harmelink, (1996); Zúñiga (2006); Smeets (2008); Becerra (2009); Catrileo (2010). La descripción de la lengua castellana, por otro lado, la realizaremos siguiendo los últimos trabajos de la Asociación de Academias de la Lengua Española (2009, 2010); Hernández (1996/1986); 203 Marcos Marín et al. (2005); Real Academia (1999); Alarcos (1996); Gutiérrez (1997), entre otros. El marco general bajo el cual articulamos nuestra descripción tipológica lo encontramos en Givón (2001) y Comrie (1988, 2005). La descripción de las lenguas en contacto se concentrará en el funcionamiento de dos clases de palabras de primer orden, a saber: el nombre y el verbo. Sobre estos elementos aplicaremos los criterios de forma, función y significación encontrados en Marcos Marín (2005) y Givón (2001), entre otros. 4.2.2. TIPOLOGÍA: MAPUDUNGUN Y CASTELLANO Los avances en los estudios de tipología lingüística permiten proponer tres criterios generales para clasificar la lengua mapuche y la española. El primer criterio se relaciona con la estructura morfológica de las lenguas, el segundo con el ordenamiento de los constituyentes de la oración y frase y, finalmente, el criterio de alineamiento morfosintáctico. 4.2.2.1. MORFOLOGÍA Con respecto a este criterio, los especialistas han clasificado la lengua mapuche como una de tipo aglutinante y polisintética (Salas, 1992, Zúñiga, 2006, Becerra, 2009, entre otros). La síntesis y la aglutinación son rasgos que indican, por un lado, la cantidad de morfemas que pueden ser añadidos a un elemento léxico y, por otro, la posibilidad de contar con límites claros entre las propiedades de los morfemas que se añaden al ítem léxico. Según Comrie (1988) la tipología morfológica debe considerarse a partir de dos parámetros, a saber: la síntesis y fusión. El primero implica un continuo cuyos extremos son los rasgos aislantes y polisintéticos, mientras que el segundo presenta los rasgos de aglutinación y fusión en ambos extremos. El mapudungun presenta polisíntesis y aglutinación. Lo anterior aplicado al verbo. A continuación, presentamos el clásico ejemplo propuesto por Salas (2006/1992) donde se explicitan dichos rasgos morfológicos: rüngkü- morfema léxico verbal: saltar 204 -kon-fem-tu-a-y-m-i morfema léxico verbal: entrar morfema/partícula adverbial: inmediatamente morfema/partícula adverbial: de vuelta morfema gramatical tiempo: futuro, no realizado morfema gramatical de modo: indicativo morfema gramatical de persona: segunda morfema gramatical de número: singular ‘saltarás inmediatamente hacia adentro y volverás’ Por otro lado, la lengua castellana se caracteriza por presentar los rasgos de fusión y análisis. El primero implica que los valores de los morfemas gramaticales no presentan límites claros. Por lo general, estas lenguas expresan varios significados o diversas categorías dentro de un mismo morfema o partícula. El rasgo de análisis, por su parte, se proyecta en oposición al de síntesis. En la lengua española tanto el verbo como el nombre experimentan flexión, sin embargo es en el verbo donde se da la fusión de categorías en el morfema gramatical. De este modo, ‘cantaban’ se descompone atendiendo a los siguientes elementos: cant-a-ba-n morfema léxico verbal vocal temática morfema gramatical: tiempo, modo y aspecto morfema gramatical: persona y número De acuerdo con los aspectos propuestos pueden establecerse las siguientes generalizaciones entre las lenguas en contacto. En primer lugar, existe oposición en el parámetro de fusión, puesto que el castellano presenta el rasgo de fusión a nivel verbal, mientras que el mapudungun exhibe el de aglutinación. Estas disposiciones morfológicas pueden repercutir en la difusión de los rasgos semánticos de las estructuras gramaticales. En relación con el parámetro de síntesis, puede establecerse que el mapudungun está en el extremo de la síntesis (polisíntesis) y el castellano está más cercano al análisis. Lo anterior implica que la estructura morfológica del mapudungun, en relación con el verbo, sea más densa que la del castellano. Esto en cuanto a la cantidad de elementos que pueden anexarse a la raíz o lexema verbal. Las diferencias expuestas se muestran en el cuadro 12. En el cuadro, se observa que ambas lenguas son distantes en relación con la tipología morfológica. Sin embargo, esta distancia debe relativizarse, sobre todo en situaciones de 205 contacto, ya que la difusión de rasgos en áreas geográficas (Aikhenvald y Dixon, 2007), la replicación gramatical (Heine y Kuteva, 2006; Dreidemie, 2010) y la convergencia lingüístico-gramatical (Hymes, 1973; Granda, 1995a, 1995b, 1996, 2002; Palacios, 1996 y más) son fenómenos que provocan transferencias y extensiones semánticas, funcionales e incluso estructurales entre los elementos gramaticales de las lenguas en contacto. + Síntesis + Análisis + Aglutinación +Fusión Cuadro 12. Tipología morfológica mapudungun/castellano Parámetros Mapudungun Castellano Konkintuley Está mirando hacia 131 Kon-kintu-le-y adentro Síntesis-análisis Entrar-mirar-EST-3s PV gerundio-Adv ‘Está mirando hacia adentro’ Tripa-y-m-ün Sali-e-se-n [subj] Salir-ind-2-Plu salir-VT-T°AspM°-3plu Fusión-aglutinación ‘salen’ Sal-ía-n [ind] Tripa-l-m-ün132 salir-T°AspM- 3plu Salir-subj-2 -Plu ‘si ustedes saliesen’ El mapudungun al ser morfológicamente más rico o más denso presenta un inventario amplio de morfemas que modifican la significación verbal. Smeets (2008) sostiene que el mapudungun tiene unos 100 afijos verbales, los cuales se distribuyen en 36 casilleros funcionales en torno al lexema verbal. Estos afijos tienen una posición más o menos fija en la estructura del verbo. La significación de los morfemas es de variado orden. Hay afijos flexivos (indican persona, número, modo, nominalización, tiempo, aspecto, negación, entre otros), hay otros sufijos cuya naturaleza es derivativa, también hay morfemas que modifican el aspecto y la valencia del verbo. En suma, existe una gran variedad de morfemas cuya función principal es la de modificar el verbo. El hecho de que cada partícula/morfema esté ubicado en un casillero relativamente fijo demuestra la propiedad de aglutinación de la lengua. Por otro lado, la capacidad de añadir varios modificadores verbales y otros radicales a la raíz da cuenta de la síntesis y polisíntesis de la lengua. 131 132 Ejemplo extraído de Becerra, 2009. Ejemplos extraídos de Zúñiga, 2006. 206 El castellano, por su parte, es menos denso morfológicamente y más rico en cuanto a la cantidad de palabras funcionales que sirven como elementos de conexión, transposición y subordinación. Estos elementos aportan significados que complementan el significado del verbo, en algunos casos. La tendencia analítica de la lengua española supone que los elementos funcionales, que se ocupan de establecer las relaciones, modificaciones y conexiones en la estructura clausular, sean clases de palabras tales como las preposiciones, adverbios y conjunciones. En términos comparativos, el castellano cuenta con más palabras funcionales, mientras que el mapudungun presenta más morfemas ligados que operan en el contexto verbal. En una situación de contacto, por su tendencia analítica, el castellano dispone de diversos recursos que permiten la “traducción” de algunas formas de la lengua mapuche. Las construcciones perifrásticas, por ejemplo, deberían aparecer con mucha frecuencia en el castellano hablado por mapuches. Del mismo modo, la aparición de elementos de tendencia analítica en la lengua mapuche no debería ser extraña; el aumento de adverbios, artículos y preposiciones no resulta anómalo, ya que al estar las lenguas en situación de contacto histórico, los patrones de uso y traspaso de diversas estructuras y significados son hechos que se justifican por sí mismos. 4.2.2.2. ORDEN DE CONSTITUYENTES Según Harmelink (1996) la organización de los constituyentes oracionales en la lengua mapuche es condicionada por el contexto. Sin embargo, en el nivel de la frase nominal el orden canónico o neutro se articula con el adjetivo precediendo al sustantivo. En la frase verbal, por otro lado, el adverbio precede al verbo. (1) Eñum kofke133 Caliente- pan ‘Pan caliente’ [Adj N] (2) Küme tremi Bien-creció ‘Creció bien’ [Adv V] En el nivel de la oración, sostiene el autor, las frases que componen dicha estructura no siempre siguen el mismo orden. Harmelink afirma que uno de los criterios útiles para 133 Ejemplos extraídos de Harmelink, 1996. 207 establecer el orden de los elementos en la oración simple es el que dice relación con el tema principal. (3) tati miküro dew rupa-y134 la –micro- ya- pasar-3s ‘la micro ya pasó’ [SV] (4) dew rupa-y tati miküro ya-pasar-3s-la-micro ‘ya pasó la micro’ [VS] Por su parte, Smeets (2008) sostiene que el orden de palabras en la frase es fijo, mientras que en la oración es preferentemente libre. Sin embargo, hay un orden preferencial, el cual se caracteriza por: (a) el rol semántico del referente de la frase nominal. Según esto, el agente en una cláusula transitiva precede el verbo, por otra parte, el paciente o sujeto en un verbo intransitivo sucede la forma verbal. (b) La topicalización. Según esto, la entidad que está en discusión toma o se posiciona en la parte inicial de la oración. El castellano, por su parte, presenta en la frase nominal un orden canónico o neutral que se caracteriza porque el adjetivo sucede al nombre. Con respecto a la frase verbal el adverbio sucede al verbo. (5) El pan caliente [NAdj] (6) Vamos inmediatamente [VAdv] A nivel oracional, el castellano presenta una organización canónica SVO. Esto no quiere decir que no acepte otras formas de organización. Sin embargo, estas otras formas de organización de los constituyentes obedecen a funciones informativas de focalización y topicalización. En este sentido, el castellano presenta un orden relativamente flexible que se direcciona a partir de funciones informativas. Algo similar a lo acontecido con el mapudungun. 4.2.2.3. ALINEAMIENTO MORFOSINTÁCTICO El alineamiento morfosintáctico trata la organización de los elementos (SSNN) en cláusulas que contienen verbos intransitivos, transitivos y ditransitivos. Esto lo hace atendiendo a las funciones que cumplen los sintagmas nominales en las estructuras 134 Ejemplos extraídos de Harmelink, 1996. 208 clausulares. La presente clasificación ofrece una mirada general sobre cómo se organizan los argumentos verbales en la estructura de la cláusula. Por otro lado, esta perspectiva tipológica se ocupa de la indexación de los argumentos en la forma verbal. Es recomendable en este punto considerar la notación dada por Comrie (1988) y presentada en la sección anterior sobre tipología. 4.2.2.3.1. PARALELISMOS ENTRE CLÁUSULAS INTRANSITIVAS Y TRANSITIVAS En torno a los planteos anteriores, la lengua mapuche y la española obedecen a las siguientes tipologías. Según los paralelismos entre cláusulas intransitivas/transitivas, el mapudungun es considerado una lengua de alineamiento neutral. Por otro lado, la lengua castellana es clasificada entre las lenguas de alineamiento nominativo-acusativo. Lo anterior quiere decir que a nivel de organización de los sintagmas nominales en la cláusula, el mapudungun no diferencia los SSNN S, A y P. El castellano, por su parte, presenta identidad entre los SSNN S y A y presenta una forma distinta para P. Juan pe-fi-(y) María Juan 3s(A)-ver-OD(P)-3s(A)-María(P) ‘Juan vio a María’ S=A=P alineamiento neutral Cláusula transitiva Cláusula Intransitiva Cuadro 13. Paralelismos entre cláusulas intransitivas y transitivas Mapudungun /neutral Cláusula Castellano/nominativo-acusativa Juan Akuy Juan Lleg-ó Juan(S)-llegar-ind3s Juan (S)-llegar-T°A°M°3s(S) ‘Juan llegó’ ‘Juan llegó’ Juan vio a María Juan (A)-ver- T°A°M°3s a María/OD (P) ‘Juan vio a María’ S=A≠P alineamiento nominativo-acusativo En el cuadro 13 se observa que en la lengua mapuche la frase nominal S de la cláusula intransitiva presenta identidad con el sintagma A y con el P de la cláusula transitiva, es decir, las formas S, A y P en las construcciones son equivalentes y no presentan marcas formales que las diferencien. Por otra parte, el castellano presenta identidad entre S y A, cuestión que no ocurre con P. 4.2.2.3.2. PARALELISMOS ENTRE CLÁUSULAS TRANSITIVAS Y DITRANSITIVAS En relación con los paralelismos entre las cláusulas transitivas y las ditransitivas, se sostiene que el español es una lengua de alineación directiva/indirectiva con marca 209 diferencial, mientras que el mapudungun presenta un sistema secundativo. El análisis en esta dimensión revisa los sintagmas nominales que cumplen los roles de paciente (P), para transitivas, tema (T) y recipendiario/destinatario (R) para ditransitivas. El sistema secundativo se articula en base a la indexación de los casos en la estructura verbal. Se le llama secundativo, ya que el argumento (T) es secundario, pues presenta un comportamiento distinto del que se observa entre P y R. (7) Eva lamgüm-fi-(y) Adan135 Eva 3s(A)-matar-OD(P)-3s(A)-Adan (P) ‘Eva mató a Adán’ (8) Eva elü-fi-(y) kofke Adán Eva 3s(A)- dar-OD (R) 136-3s(A)- pan137 (T)-Adán(R) ‘Eva dio a Adán un pan’ Se observa que los elementos P y R en (7) y (8) tienen identidad (P=R), la cual se comprueba a través de la indexación de sufijo –fi, mientras que T es un elemento secundario. En castellano, en tanto, se habla de sistema indirectivo diferenciado. Al sostener esta idea se plantea que la identidad entre P, T y R se distribuye en relación con los rasgos semánticos del núcleo del sintagma que funciona como objeto indirecto. (9) Juan vio la montaña Juan3s(A)-ver-T°M°A°-3s - la Montaña (P) (9’) Juan vio a María Juan 3s(A)-ver- T°M°-A°-3s a María (P) (10) Juan envió la carta a María Juan 3s(A)-enviar- T°M°-A°-3s- la carta (T) a María (R) Entre (9) y (10) P=T, mientras que entre (9’) y (10) P=R. Se observa un sistema indirectivo y diferenciado. Lo anterior ocurre debido a que en los SSNN que funcionan como R siempre operará el rasgo semántico animado y humano. El caso R es el caso marcado mientras que los casos T y P no lo son. (11) Juan (la) vio la montaña S 3s(A)-OD(P)- ver- T°M°-A°-3s- OD (P) (12) Juan (la) vio a María 135 Zúñiga, 2006. Objeto primario en este caso. 137 Objeto secundario. 136 210 S 3s(A)-OD (P)- ver-T°M°-A°-3s OD (P) Aquí P en (11) y (12) son idénticos por “cliticización” o reemplazo pronominal, por lo tanto R de la ditransitiva es el elemento marcado y diferenciado. 4.2.2.3.3. INDEXACIÓN Y/O CONCORDANCIA La indexación de los casos en la forma/estructura del verbo es un tema de interés para esta línea tipológica. El nombre genérico que recibe el fenómeno es el de alineamiento de la marca de persona verbal. Se examinan los afijos de persona y número que ocupan casilleros en la estructura morfológica del verbo (Siewierska, 2005). En este marco, se establece que el mapudungun es una lengua que organiza los casos siguiendo una estructura jerárquica, mientras que el castellano indexa los casos siguiendo un alineamiento acusativo. El alineamiento jerárquico depende del ranking relativo dado en las jerarquías referenciales y ontológicas. Según esto, el argumento que tiene la jerarquía más alta tiene un tratamiento especial. Esta forma de indexación atribuye importancia a una determinada jerarquización de entidades. En esta dinámica, los lugares más altos son ocupados por los participantes del acto de habla, en segundo orden quedan los seres que no participan en el acto, los cuales son identificables por sus nombres. Estos son seguidos por seres humanos (genéricos), animales (genéricos), plantas, objetos inanimados. Finalizan la jerarquía los lugares y las entidades abstractas. El ranking obedece criterios semánticos y cognitivos. Todo lo anterior implica que los entes se jerarquizan en función de la referencia, la semántica y sintaxis; y lo hacen del siguiente modo: yo, tú (sujetos) > seres humanos (NP: ‘Josefa’) > seres humanos (NC: ‘profesora’) >Animales (‘delfín’) > plantas (‘hortiga’) y objetos (‘termo’) (Zúñiga, 2006). Los sistemas de indexación basados en jerarquías referenciales son escasos138 y comportan el fenómeno de la inversión. Zúñiga (2006) discute este problema en relación con criterios formales y funcionales. Para él, las formas verbales transitivas del mapudungun pueden clasificarse en relación con dos modalidades: directas e inversas. Siguiendo este planteo, cuando el agente es jerárquicamente superior al 138 Comrie et al. (2005) sostienen que sólo hay 11 lenguas en el mundo que presentan este tipo de sistema de indexación. 211 paciente se habla de forma verbal directa, mientras que cuando el paciente lo es respecto del agente, hablamos de forma verbal inversa. De este modo, en mapudungun, la indexación se organiza en relación con los estatus semánticos de agente y de paciente, ambos vinculados sintácticamente a través de las nociones de persona focal y persona satélite (Zúñiga, 2006; Salas 1992/2006). Tanto en las formas directas como en las inversas la persona focal siempre será sujeto, el cual puede cumplir el papel semántico de agente o paciente. El sujeto o persona focal puede ser paciente o agente y el objeto o la persona satélite puede coincidir con el agente o el paciente. En suma, en las formas directas el sujeto coincidirá con el agente, mientras que en las inversas corresponderá con el paciente. En el cuadro 14, se observa el sistema de formas directas e inversas en mapudungun. (13) wentru mütrüm-fi domo Hombre(A) llamar-OD (P) mujer(P) Persona focal Persona satélite ‘El hombre llamó a la mujer’ / ‘el hombre la llamó’ / ‘lit: hombre llamó-la-él mujer’ (14) domo mütrüm-eyew wentru Mujer(P) llamar-Inv hombre(A) Persona focal Persona Satélite ‘A la mujer la llamó el hombre’ / ‘la mujer fue llamada por el hombre’ –eymünmew –fimu –fimün –fi o –eyew –eymumew –muiñ –eiñmew –eymew –muyu –eyumew –en 3s 3d 3p –mun 2d 2p –enew Agente Cuadro 14. Marcas de formas directas e inversas en mapudungun 139. Paciente 1s 1d 1p 2s 2d 2p 3s 3d 3p 1s –eyu –uwiyiñ –fiñ 1d –uwiyiñ –fiyu 1p –fiyiñ 2s –fimi 139 Cuadro extraído de Harmenlik, 1995: 276. Harmelink llama sistema de referencia agente-paciente a este fenómeno 212 Se observa que ambas oraciones tienen un significado similar. Sin embargo, en (13) la persona focal es (A) y la persona satélite (P), por otra parte, en (14) la persona focal es (P) mientras que (A) cumple el rol de satélite. Esta última inversión sólo ocurre entre terceras personas. En el resto de los casos la jerarquía referencial operará como mecanismo de control. En relación con el parámetro de síntesis, puede establecerse que el mapudungun está en el extremo de la síntesis (polisíntesis) y el castellano está más cercano al análisis. Lo anterior implica que la estructura morfológica del mapudungun, en relación con el verbo, sea más densa que la del castellano Por otro lado, en relación con las funciones sintácticas, hay discusión en la actualidad, algunos autores se rigen por la nomenclatura utilizada por Salas (1992/2006), en la que se habla de persona focal y de persona satélite. Otros hablan de sujeto y objeto (Becerra, 2011). El tema de la jerarquización es controversial en mapudungun, pues existen diversas posturas, unas que argumentan a favor de una jerarquía encabezada por la 1ª persona y otras que afirman una igualdad jerárquica entre 1ª y 2ª 140. La jerarquía semántica del mapudungun se traduce de forma específica en la lengua. Así, los interlocutores iñche (yo) y eymi (tú) son principales, mientras que la tercera persona puede considerarse como próxima u obviativa141. En castellano, la indexación es más simple y sigue un patrón general, puesto que hay una gran cantidad de lenguas que presentan este patrón. El español cuenta con un sistema de indexación acusativo, este puede marcar el objeto a través de clíticos que ocupan una posición anterior – mayor frecuencia de uso – o posterior al verbo. En la flexión verbal, específicamente en el morfema II, en términos de Hernández (1996), se encuentra la marca de persona y número que cumple la función de sujeto. De este modo, en (15) tenemos el clítico lo como elemento que marca la función de objeto directo a nivel sintáctico y la de paciente en la dimensión semántica, en tanto que el morfema –n marca la persona gramatical y el número. 140 141 Becerra (2009). Para una discusión más profunda de este tema revísese Zúñiga 2006: 114-119; y Becerra 2009: 76-80. 213 (15) lo llam-a-ba-n al profesor OD(P) llamar-VT-T°AspM°-3Pl(A) SN/OD(P) Se hace evidente que las indexaciones dependerán de la naturaleza semántica del verbo y de su valencia. El castellano indexa también por medio de clíticos el caso dativo, cuando se trata de verbos ditransitivos. En este caso, vemos en (16) que el clítico les funciona como objeto indirecto a nivel sintáctico y destinatario o recipendiario en cuanto al dominio semántico. Este elemento presenta una variante ‘se’ cuando se indexa el objeto directo a través del clítico las, como puede observarse en (17). (16) les envi-ar-on- las cartas OI(R) envi-VT-T°AspM°-3Pl(A) SN/OD(T) (17) se las envi-ar-on OI(R) OD(T) envi-VT-T°AspM°-3Pl(A) La indexación de los clíticos es regida en la lengua castellana por principios de concordancia gramatical de género y de número. Este hecho es interesante toda vez que en la lengua mapuche no ocurre este tipo de concordancia. De modo que, por ejemplo, el morfema –fi puede traducirse al castellano como lo, los, la, las, le, les. Cabe recordar que el morfema –fi actúa como marcador de persona satélite tercera paciente (P) desde una primera, segunda o tercera persona focal agente (A). Vimos en el cuadro 14 que este elemento es de uso frecuente y se constituye en un paradigma cerrado. Existe la posibilidad de que haya una traducción y extensión semántico-funcional de la partícula –fi hacia una forma que en castellano cumpla una función similar. Si acogemos esta intuición y observamos la utilización de los clíticos entre hablantes bilingües mapuche/castellano, puede afirmarse la posibilidad de que el uso de estos pronombres átonos, en función acusativa o dativa, opere a través de una única partícula que neutralice la concordancia de número y género propia del castellano y que imponga los criterios de la lengua mapuche en este aspecto. Lo anterior puede explicarse por procesos de convergencia. 214 4.2.3. EL NOMBRE Y EL VERBO MAPUCHE. DESCRIPCIÓN SEGÚN FORMA, FUNCIÓN Y SIGNIFICACIÓN 4.2.3.1. LA LENGUA MAPUCHE. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ADSCRIPCIÓN GENÉTICA La lengua mapuche es una lengua hablada en Chile y Argentina. Por el lado chileno, esta se distribuye entre las regiones del Bío Bío y la de los Lagos, incluyendo la región de la Araucanía y la de los Ríos. El tamaño de las poblaciones hablantes en estas zonas es fluctuante. Así, por ejemplo, en la región del Bío Bío los hablantes se distribuyen en las zonas rurales de Arauco y Alto Bío Bío, teniendo ambas localidades pequeñas poblaciones de hablantes. Lo mismo ocurre con las poblaciones existentes en la región de los Ríos y en los Lagos. La población mapuche mayoritaria se encuentra en la región de la Araucanía, donde habitan unos 400.000 mapuches. La gran mayoría de la población habitante de esta zona vive en la ruralidad (Adelaar y Muysken, 2004). Zúñiga (2006) sostiene que sólo el 16% de la población mapuche es hablante de la lengua, mientras que un 18% sólo la entiende; por otro lado, solo un 66% declara no hablarla ni comprenderla. Estos datos fueron extraídos de la encuesta realizada por el Centro de Estudios Públicos (2002). En relación con la población mapuche, esta equivale a un 87,3% del total de personas que declararon pertenecer a algún grupo étnico originario en el censo de 2002. La cantidad total de población mapuche en Chile asciende a la cantidad de 928.060 personas según el instrumento nacional aplicado durante el 2002. En Argentina, en tanto, la población mapuche se distribuye entre las zonas de Neuquén, Buenos Aires, Chubut, La Pampa y Río Negro. La cantidad de hablantes en esta zona es minoritaria (Adelaar y Muysken, 2004). Con respecto a la filiación genética de la lengua, existen tres planteos. El primero proviene de las tesis filogenéticas de Greenberg, quien emparenta el mapudungun con las lenguas fueguinas y patagónicas. Por otro lado, Stark (1970, 1973) y Hamp (1971) 142 sugieren que el mapudungun y las lenguas mayas de Centroamérica tienen un origen común. Sin embargo, uno de los planteos mejor perfilados al respecto es presentado por Lenz (1896), quien propuso que el mapudungun debe considerarse como una unidad aparte de las otras lenguas indoamericanas. 142 Citados por Zúñiga 2006 215 4.2.3.2. EL NOMBRE MAPUCHE 4.2.3.2.1. FORMA Y FUNCIÓN La estructura interna del nombre mapuche es simple, pues no presenta variación formal determinada por las categorías gramaticales de los sustantivos españoles (Salas, 2006). Zúñiga (2006) agrega que esta categoría no tiene caso o declinación y que la forma de los sustantivos no se altera al adoptar otras funciones sintácticas o al combinarse con otras palabras. Los nombres en la dimensión extrasintagmática pueden funcionar como sujetos, objetos directos o indirectos (Smeets, 2008). Son componentes de frases posesivas, descriptivas y núcleos de grupos nominales. Catrileo (2010), por su parte, concuerda con los autores anteriores y afirma que el mapudungun no tiene representación de morfemas de género ni número. Sostiene que el género en esta lengua es una categoría de tipo nocional. Smeets (2008), por su parte, añade que los nombres son correferenciales con la marca de persona y que no tienen flexión. (18) Ngürü wentru ‘Zorro macho’ / / ngürü domo ‘zorro hermbra’ El nombre mapuche no tiene flexión de número, la pluralidad se expresa a través de significados léxicos o por medio de la preposición pu, cuya naturaleza es colectiva, y del sufijo –ke que cumple una función distributiva (Smeets, 2008). (19) pu ngürü Plu zorro ‘zorros’ Tanto Salas (2006/1992) como Zúñiga (2006) señalan que el elemento pluralizador pu se utiliza con sustantivos animados y no se utiliza con sustantivos inanimados. Por otro lado, el morfema –ke sirve para pluralizar adjetivos (Becerra, 2009). Todos los autores concuerdan en que el sustantivo mapuche no presenta marcas de género y número. Con respecto a los procesos lexicogenésicos que experimenta el nombre mapuche, estos son de naturaleza sufijal, no obstante existen procesos composicionales (Harmenlink, 1996). Catrileo (2010) presenta, desde una perspectiva lexemática, los distintos tipos de procesos derivativos que afectan el nombre mapuche. Su propuesta la desarrolla en base a 216 los conceptos de modificación, desarrollo y composición. Por modificación entiende la determinación de un lexema entero que no supone cambio de categoría. En este dominio se encuentran los afijos de naturaleza colectiva, intensiva, diminutiva, direccional, benefactor o malefactor que se unen al lexema. Lexema Mawida Kuyüm Fotüm Kure Cuadro 15. Procesos derivativos en el nombre mapuche Sufijo Derivación Sustantivo –ntu Mawidantu ‘conjunto de montañas’ –ntu Kuyümentu ‘arenal’ –wen Fotümwen ‘padre e hijo’ –wen Kurewen ‘marido y mujer’ En el cuadro 15 tenemos dos sufijos –ntu y –wen que son utilizados para indicar que el referente nominal está conformado por entidades de similar especie, en el caso de –ntu, o relacionados, en el caso de –wen. Becerra (2009) agrega que existen ciertos sufijos que indican matices afectivos o psicológicos (i.e. dubitativo –chi, énfasis –lle). Además de lo anterior, hay que sumar ciertos morfemas que pueden nominalizar un lexema adjetivo o verbal143 (i.e. –fe, –che, –peyüm, –n, –el, entre otros.) o pueden transformar la categoría de una forma nominal (Becerra, 2009). En cuanto a la composición, Harmelink (1996) afirma que es posible juntar dos sustantivos en un proceso parecido a la formación de sustantivos compuestos. En estos casos, señala el autor, el primer sustantivo califica el segundo. (20) rüme ruka ‘casa hecha de totora’ (21) umawtuwe ruka ‘dormitorio’ (casa donde se duerme) El nombre puede aparecer determinado por distintos elementos: artículos y pronombres (posesivos y demostrativos). Salas (2006/1992) propone la existencia de dos clases de artículos para la lengua mapuche. Por un lado, el artículo definido chi o ti, el cual se ve reforzado por la partícula vacía ta y por el demostrativo fey (‘ese’). Por otra parte, el artículo indefinido kiñe (‘uno’). Estos elementos presentan una sola forma, que aparece en todos los contextos de uso. 143 Catrileo (2010) presenta y analiza los procesos lexicogenésicos de la lengua mapuche. 217 (22) lef-külen tripa-i ti pichi wentru Correr-PROG salir-3S DEF pequeño hombre ‘El niño salió corriendo’ (23) kintu-fi-(y) ti pichi wentru Buscar-OD-ind 3s DEF pequeño hombre ‘Lo buscó al niño’ /lit: buscar-lo-él el niño (24) kiñe trewa ‘un perro’ En relación con este punto, Zúñiga (2006) plantea que los artículos en la lengua mapuche son de aparición reciente en el sistema. Dicha función posiblemente esté influenciada por el contacto con el castellano. Los adjetivos son elementos que acompañan al nombre en la frase nominal. Al igual que los sustantivos, estos presentan una forma simple no afectada por las categorías de género ni número y que es aplicada sin variación a cualquier sustantivo de la lengua (Salas 1992/2006). El adjetivo es utilizado para formar frases descriptivas y precede al sustantivo, en la estructura de la frase descriptiva la marca de pluralización –ke recae en él (Harmenlink, 1996). (25) küme-ke narki144 Küme-Plu gato ‘buenos gatos’ (26) we-ke chumpiru Nuevo-Plu sombrero ‘Nuevos sombreros’ Por su parte, los pronombres demostrativos no presentan cambios de género en relación con la clase de sustantivo al que acompañan. Este elemento tampoco tiene formas para indicar pluralidad. Los demostrativos de la lengua mapuche son: tüfa (‘este’) tüfey (‘ese’) tiye (‘aquel’), elementos que operan en oraciones estativas; y tüfachi (‘este’), tüfeychi (‘ese’), tiyechi (aquel), cuya función es determinante (Harmelink, 1996). En el cuadro 16 se exponen los demostrativos y sus respectivas funciones. Zúñiga (2006) señala que la adopción de la función determinante de los demostrativos y sus variantes se produce a través de un proceso de gramaticalización reciente que aún está incompleto y que está sujeto a factores generacionales, educativos y geográficos. 144 Ejemplos extraídos de Harmelink 1996. 218 Cuadro 16. Pronombres demostrativos de la lengua mapuche Función estativa Traducción Traducción Función Determinante Tüfa kawellu ‘Este es un caballo’ Tüfachi kawellu ‘Este caballo’ Tüfey karukatu ‘Ese es un vecino’ Tüfeychi karukatu ‘Ese vecino’ Tiye rewe ‘Aquel es un rehue’ Tiyechi rewe ‘Aquel rehue’ Antes de ingresar a los posesivos conviene describir brevemente el sistema de los pronombres personales de la lengua mapuche. El mapudungun presenta tres pronombres personales, que no tienen género gramatical, y tres números: el número singular, el dual y el plural. Por lo tanto, la lengua exhibe nueve pronombres, a saber: iñche (‘yo’, 1s), iñchiw (‘Nosotros dos’,1d), iñchiñ (‘Nosotros todos’,1pl); eymi (tú, 2s), eymu (Ustedes dos’, 2d), eymün (‘Ustedes todos’, 2ªpl); fey (‘él’ 3s) fey engu (‘ellos dos’ 3d), fey engün (‘ellos todos’ 3pl). El sistema de los pronombres posesivos, en el cuadro 17, tiene tres números: singular, dual y plural. Cuadro 17. Sistema de pronombres posesivos de la lengua mapuche Singular Traducción Dual Traducción Plural Traducción 1ª Tañi ‘Mi/mis’ Tayu ‘Nuestro(d)’ Taiñ ‘Nuestro (pl)’ 2ª Tami ‘Tu/tus’ Tamu ‘Su (d)’ Tamün ‘Su (pl)’ 3ª Tañi ‘Su/sus’ Tañi ‘Su(d)’ Tañi ‘Su (pl)’ Los pronombres posesivos experimentan una reducción en la forma, pues la partícula ta funciona como enfatizador (Salas, 1992/2006). De este modo, por ejemplo, la frase tami ruka ‘tu casa’ puede reducirse a la construcción mi ruka ‘tu casa’. Se puede notar que la forma del pronombre posesivo de tercera persona es la misma para los distintos números. Por otro lado, las formas 1s y 3s, d y pl son idénticas, Harmelink (1996) sostiene que es el contexto el que clarifica el significado del pronombre. (27) Tañi laku ‘Mi abuelo’ Tayu laku ‘Nuestro (d) abuelo’ Taiñ laku ‘Nuestro (pl) abuelo’ (28) Tami peñi ‘Tu hermano’ Tamu peñi ‘Su hermano’ Tamün peñi ‘Su hermano’ (29) Tañi ñuke ‘Su madre’ Tañi ñuke ‘Su madre’ Tañi ñuke ‘Su madre’ 219 Las frases posesivas tienen una estructura más compleja. El orden de los constituyentes en la estructura de la frase posesiva de la lengua mapuche difiere sustancialmente de la estructura de la frase posesiva de la lengua española. De este modo, por ejemplo145: (30) Tañi chaw ñi ruka Mi padre su casa (Tr. Lit) ‘La casa de mi padre’ (31) Tañi deya ñi karukatu ñi kawellu Mi hermana su vecino su caballo (Tr. Lit) ‘El caballo del vecino de mi hermana’ Se observa que las estructuras de las frases posesivas en ambas lenguas son distintas, esto puede traer consecuencias en el marco del contacto lingüístico. Los usos de las estructuras y el orden del español en contacto pueden presentar singularidades, del mismo modo como los usos de las estructuras y el orden del mapudungun las pueden tener. En general, la estructura de la frase nominal canónica mapuche puede estar constituida por un elemento determinante optativo, por un adjetivo optativo y por un sustantivo obligatorio. La estructura funcional del grupo nominal mapuche a nivel intrasintagmático puede seguir la siguiente matriz146: [±DET ±ADY +NUC] La función determinante puede actualizarse a través de los artículos, posesivos, demostrativos, numerales y cuantificadores. La función adyacente, a su vez, por adjetivos, sustantivos y verbos adjetivizados. El núcleo puede instanciarse a través de sustantivos. La matriz propuesta difiere de la del castellano en cuanto al orden entre el núcleo y el adyacente. A esto debemos agregar que el nombre mapuche no gramaticaliza, como lo hace el castellano, los significados estructurales de género y número. Este principio opera para todos los elementos que componen la estructura del SN. A nivel extrasintagmático, dicho constructo puede funcionar como sujeto, objeto directo, indirecto, atributo, adjunto adverbial, entre otros. 145 146 Ejemplos extraídos de Harmelink, 1996. Siguiendo la matrices presentadas en Hernández 1996. 220 4.2.3.3. EL VERBO MAPUCHE 4.2.3.3.1. FORMA Y FUNCIÓN El verbo mapuche es considerado el núcleo sintáctico y semántico de la cláusula. En torno a él se organizan los argumentos o papeles semánticos de la construcción. A nivel sintáctico, las relaciones de sujeto y objeto directo implican consecuencias gramaticales en la estructura verbal. Por otro lado, el verbo mapuche es una categoría morfológicamente compleja (Salas, 1992/2006; Harmelink, 1996; Zúñiga, 2006; Becerra, 2009 y otros.), presenta la siguiente estructura (cf. Salas, 1979; Harmelink, 1996, Becerra, 2009), presentada en la figura 4: Tema verbal Morfemas opcionales Morfemas obligatorios Figura 4. Estructura del verbo mapuche La complejidad formal del verbo radica en la propiedad de síntesis y polisíntesis que esta categoría presenta, pues en torno a su tema puede anexar una cantidad no menor de elementos/morfemas/afijos optativos que especifican la significación de la construcción. Como se aprecia en el esquema, la construcción verbal tendrá un tema, el cual puede ser simple o complejo, un casillero amplio y facultativo, donde pueden insertarse morfemas adverbiales y flexivos opcionales de naturaleza diversa, y un casillero restringido a la flexión finita y no finita obligatoria. 4.2.3.3.2. TEMAS VERBALES SIMPLES Y COMPLEJOS El tema verbal es el componente nuclear de esta categoría, este puede estar compuesto por una forma simple o por formas más complejas. El tema puede afijarse mediante una cantidad no menor de morfemas, por lo cual la carga informativa recae en la organización y prolongación del verbo. Por otra parte, las categorías gramaticales, las relaciones entre las entidades interactuantes en la situación comunicativa y ciertos detalles físicos y mentales se añaden a través de la afijación verbal (Becerra, 2009). Un tema verbal simple puede estar compuesto por una única raíz verbal (i.e. tripa ‘salir’) o por un nombre seguido por sufijos verbalizadores (i.e. mate-tu ‘tomar mate (matear)’). Por otro lado, una forma verbal compleja puede contener dos o tres lexemas verbales 221 (Smeets, 2008). Estos temas verbales complejos se organizan mediante el mecanismo llamado concatenación radical, el cual permite insertar dos o tres raíces en un solo verbo (Zúñiga, 2006; Becerra, 2009). Un tema verbal complejo puede consistir en la unión de dos raíces verbales (i.e. anü-püra- ‘sentarse, levantarse’); puede considerar una reduplicación de raíces, la cual debe llevar el morfema –tu147(i.e. anü-anü-tu- ‘sentarse repetidamente’); también puede consistir en una raíz verbal y un tema verbal derivado de una raíz nominal (i.e. dungun-nütram-ka ‘tener una conversación con’; además, puede consistir en un tema verbal y un tema nominal, en el cual el tema nominal sigue el tema verbal (i.e. kintukudaw- ‘buscar trabajo’)148 En relación con el fenómeno de la concatenación radical, Becerra (2009: 74-75) afirma que existen ciertas restricciones que se relacionan con las posiciones adoptadas por las raíces en las construcciones morfológicas que contienen hasta tres radicales de naturaleza verbal, agrega que este fenómeno ocurre tanto en las formas verbales finitas como no finitas. De este modo, la primera posición funcional de la construcción acepta un inventario cerrado de raíces verbales, entre los cuales destacan los lexemas de verbos de movimiento y ‘modales’. La segunda posición corresponde a una clase abierta que no presenta restricciones. El tercer hueco funcional es ocupado por una clase cerrada donde se admiten radicales de algunos verbos de movimientos (transitivos o intransitivos), más el tema kintu (‘mirar/buscar’). En el cuadro 18 se presenta la estructura del tema complejo en el que se insertan hasta tres morfemas léxico-verbales Cuadro 18. Concatenación radical en el verbo mapuche Casillero funcional 1 Casillero funcional 2 Casillero funcional 3 Raíz verbal: inventario Raíz verbal: inventario Raíz verbal: inventario cerrado abierto cerrado Lexemas de movimiento y Inventario de lexemas Lexemas de movimiento y ‘modales’ abierto kintu 147 Según Harmelink (1996), la función de este morfema en este contexto es el de dar cuenta de un sentido cíclico o repetitivo a la acción. 148 Ejemplos extraídos de Smeets, 2008. 222 4.2.3.3.3. MARGEN VERBAL OBLIGATORIO Y MARGEN VERBAL OPCIONAL Retomando la estructura global del verbo mapuche, se observa que esta se compone del tema verbal –simple o complejo– y dos márgenes, uno opcional y otro obligatorio. Smeets (2008) sostiene que la lengua mapuche cuenta con cerca de 100 sufijos verbales, los cuales se distinguen por seguir un orden dentro de la estructura del verbo: Raíz/Tema Modificadores de valencia Aspecto Modificadores semánticos Valores de verdad Flexión 149 Figura 5. Estructural global del verbo mapuche El predicado verbal consiste en una forma verbal finita que contiene, obligatoriamente, una marca de sujeto150/persona focal151 o axial152, una marca de número153, además, contiene un marcador de modo154. Estas marcas son las terminaciones del margen verbal obligatorio y su elección opera en relación con las categorías de persona, número y modo. En mapudungun encontramos tres modos: indicativo, hipotético e imperativo; por otro lado, la lengua dispone de tres números: singular, dual y plural; y tres personas: 1, 2 y 3. Los paradigmas verbales revelan que existe una parte constante (tema verbal) y otra parte que varía en función de las distinciones de modo, persona y número (flexión verbal). De esta forma, ramtu-i-mi, ramtu-y-mu, ramtu-y-mün, presentan una parte invariable, el tema verbal (ramtu- ‘preguntar’), una parte que igualmente se mantiene constante (–i– /–y– ), producto del uso del modo indicativo, finalmente se observa la marca de persona y número (–mi 2s, –mu 2d, –mün 2pl). En el cuadro 19 presentamos los modos indicativo, hipotético e imperativo de la lengua mapuche. Se observa que las marcas de modo son –i o –ø, para indicativo; –l para hipotético, mientras que –chi, –nge y –pe, para el imperativo. Por otro lado, las marcas de persona y número son –ø, –yu, –iñ, para 1s, 1d y 1pl; –mi, –mu, –mün, para 2s, 2d y 2pl; y –y, –engu 149 Smeets (2008) asigna, en base a la posición relativa y a la función de los sufijos verbales, un casillero a cada elemento, distinguiendo 36 huecos, los cuales son numerados desde el final del verbo hacia la raíz. 150 Casillero 3 según Smeets 151 Zúñiga, 2006. 152 Salas, 1979; Becerra, 2009. 153 Casillero 2 según Smeets 154 Casillero 4según Smeets (2008) 223 y –engün, para 3s, 3d y 3pl. Las terminaciones presentadas constituyen la flexión verbal obligatoria de la estructura mapuche. Cuadro 19. Paradigmas verbales finitos de la lengua mapuche. Paradigma verbo dungun ‘hablar’ Modo indicativo Hipotético Imperativo dunguchi (¡hablaré!) 1s iñche dungun (‘hablo’) dunguli 1d iñchiu dunguyu (‘hablamos’ (d)) dunguliyu (‘si hablamos…’(d)) dunguyu (¡hablaremos(d)! 1pl iñchiñ dunguiñ (‘hablamos’ (pl)) dunguliyiñ (‘si hablamos...’(pl)) dunguiñ (¡hablaremos(pl)! 2s eymi dunguymi (‘hablas’) dungulmi (‘si hablas…’) dungunge (¡hablarás!) 2d eymu dunguymu (‘hablan’(d)) dungulmu (‘si hablan…’(d)) dungumu (¡hablaran (d)) 2pl eymün dunguymun (‘hablan’ (pl)) dungulmün (‘si hablan…’ (pl)) dungumün (¡hablaran (pl)) 3s fey dunguy dungule (‘si habla…’) dungupe (¡habla!) 3d feyengu dunguyngu (‘hablan’ (d)) dungule (‘si hablan…’(d)) dungupe(engu) (¡hablaran (d)) 3pl feyengün dunguyngün (‘hablan’( pl)) dungule (‘si hablan…’( pl)) dungupe(engün) (¡hablaran (pl)) (‘habla’) (‘si hablo…’) Los verbos mapuches presentan un conjunto de ocho formas verbales llamadas no finitas o no personales (Salas, 2006/1992: 149). Estas formas se asimilan a los verboides del castellano, a través de ellos se expresan relaciones de subordinación. Dichas formas están marcadas por sufijos propios, los cuales articulan la flexión verbal obligatoria no finita. De este modo, una forma verbal obligatoria no finita está compuesta por un tema verbal y una flexión no finita (Salas, 2006/1992). Los sufijos no personales se clasifican en un grupo cerrado de ocho morfemas, entre ellos: –lu, –yüm, –uma, –el, –eteo, –n, –am, –mum. Estos elementos se añaden al tema verbal, constituyendo la forma no personal. Salas (2006/1992) afirma que estas formas no finitas aparecen en el predicado de oraciones subordinadas, cada una de ellas en un tipo diferente de subordinación. (32) Tufachi kulliñ pun tripa-ke-y weñe-a-lu DEF animal noche salir-HAB-3s robar-fut-LU ‘este animal sale siempre de noche a robar’ Becerra (2009:74) sostiene que la selección de uno u otro sufijo no personal está restringida por su función sintáctica, por la existencia de una palabra de la que dependa y por el rasgo gramatical de perfectividad. 224 El margen verbal opcional aparece en las formas finitas y en las no personales y está compuesto por una cantidad significativa de sufijos que añaden en el verbo contenidos gramaticales y semánticos de diversa naturaleza (Becerra, 2009). Estos sufijos pueden ser: sufijos de tiempo, aspectuales, evidenciales, argumentales, de polaridad, de movimiento, aplicativos, reflejos, causativos, de pasividad, entre otros. La gran cantidad de sufijos que pueden aparecer en la posición opcional de la estructura verbal mapuche nos obliga a entregar cierto detalle sobre dichos elementos. Becerra (2009) sostiene que las formas mínimas de la lengua son posibles, sin embargo lo más común es que estas formas mínimas acepten una cantidad variable de sufijos opcionales – entre uno y cinco morfemas. La combinación de estos elementos presenta un orden bien establecido, donde pueden reconocerse manifiestamente los huecos morfológicos para elementos adverbiales, de polaridad, transitivizadores, personales, entre otros. Algunos dominios gramaticales sobre los que operan los morfemas facultativos se relacionan con: (1) Tiempo (-fu, -a, -afu.) (2) Aspecto (-(kü)le, -ke, -meke, -ka , -we) (3) Voz (-nge, -(u)w,-(ü)m, -el,) (4) Polaridad (-la, -no, -kil) (5) Espacio (-pa, -rpa, -pu, -rpu, -me) (6) Evidenciales (-rke) (7) Sufijos de persona A continuación desarrollaremos una muy breve revisión de aquellos elementos de uso frecuente. El listado propuesto no es completo, puesto que hay muchos elementos que no se han incluido en esta clasificación. Sin embargo, creemos que damos cuenta de los más utilizados por los actuales hablantes de la lengua. La revisión no será exhaustiva, por el contrario, busca exponer de forma general y ejemplificada algunos de los morfemas de uso frecuente que ocupan el margen verbal opcional de la lengua. (1) Tiempo. Estos tipos de afijos añaden información temporal al verbo. El sufijo –fu significa acción pretérita no vigente, Salas (2006/1992) lo clasifica como un morfema cuyo significado es la pérdida de vigencia, Zúñiga (2006), por su parte, habla de implicatura rota (IR), mientras que Harmelink (1996) lo categoriza como elemento contraexpectativo. 225 (33) aku-fu-ymi Llegar-IR-Ind2s ‘Habías llegado, pero algo paso y no llegaste’/ ‘llegabas, pero algo pasó…’ (34) nie-fu-n kiñe tralka Tener-IR-Indef-escopeta ‘tenía una escopeta, pero ahora no’ El morfema –a tiene valor de futuro. También es utilizado para dar órdenes suavizadas (Salas, 2006/1992). (35) kudaw-a-yu wüle trabajar-FUT-1d mañana ‘Nosotros (d) trabajaremos mañana’ (36) katru-a-ymu kachu Cortar-FUT-2d pasto ‘Ustedes (d) cortarán el pasto’ El morfema -afu indica acciones futuras de realización condicionada (Salas, 2006/1992). (37) tiyew püle treka-(y)-afu-mün welu… Por allá caminar-(y)-COND-2pl pero... Caminarían por allá, pero... (2) Aspecto. Esta categoría se vincula con la noción de perfectividad e imperfectividad. En mapudungun existen dos formas imperfectivas que tienen un uso muy frecuente. Se trata de la forma habitual (HAB) –ke y la progresiva (PRO)/ resultativa/estativa (EST) –(kü)le. Este último morfema se utiliza para expresar estado actual, resultativo (EST) o acción progresiva (PRO). (38) amu-ke-y-mi tami ñuke mew ir-HAB-ind-2s tu madre Pos ‘Siempre vas donde tu mamá’/ ‘sueles ir donde tu mamá’ (39) kudaw-küle-y tañi laku trabajar-PRO-3s mi abuelo ‘Está trabajando mi abuelo’ (40) kutran-küle-iñ enfermar-EST-1pl ‘estamos enfermos’ Debe destacarse nuevamente que estos morfemas son de uso frecuente en la lengua mapuche. Otra forma con la que se puede dar el sentido de progresivo es –meke, este elemento tiene función progresiva únicamente. La variación de sentido estativo/progresivo 226 en el afijo –(kü)le dependerá del aspecto léxico o Aktionsart (Zúñiga, 2006). El morfema aspectual –ka155 presenta el valor de continuativo (CONT). (41) müle-ka-y ruka estar-CONT-ind3s casa ‘aún está en la casa’ (3) Voz, reflexividad, reciprocidad y causatividad. El mapudungun cuenta con sufijos especializados que dan cuenta de estas categorías. El sufijo –nge opera para la voz pasiva (PAS), –(u)w funciona para la refleja/recíproca(REF), –(ü)m y –(e)l para la voz causativa (CA) y –(ñ)ma y –(le)l para aplicativos (APL). Zúñiga (2006) afirma que la construcción pasiva se utiliza con frecuencia en expresiones que informan cómo se realiza una acción y también en diversas frases útiles. Las formas recíprocas y reflexivas operan de forma similar a las del castellano. No detallaremos las formas causativas ni las aplicativas, pues son más específicas y escapan al objetivo de este apartado. (42) pe-nge-n ver-PAS-ind1s ‘me vieron’ (43) kim-uw-i conocer-REF-ind3s ‘se conoce a si mismo’ (4) Polaridad. El mapudungun cuenta con morfemas que comportan valores de negación. Estos elementos son tres y su comportamiento se da en relación con los modos del verbo. Así, existe una forma de negación para el modo indicativo –la, una forma para el modo hipotético –no – también es usado en las forma no personales – y una para el imperativo –kil (Harmelink 1996; Zúñiga 2006). 155 (44) umaw-tu-y dormir-verbalizador-ind3s ‘duerme’ umaw-tu-la-y dormir- verbalizador-NEG-ind3s ‘no duerme’ (45) dungu-l-mi hablar-hip-2s ‘Si habla’ dungu-no-l-mi hablar-NEG-hip-2s ‘si no habla’ (46) ¡tripa-nge! tripa-kil-nge! Esta partícula presenta otros valores además del descrito. 227 salir-imp2s ¡salga! salir-NEG-imp2s ¡no salgas! (5) Espacio. Los morfemas facultativos de espacio, también conocidos como direccionales, indican dónde se realiza la acción, haciendo referencia al sitio donde se encuentra el hablante en el momento del evento de habla (Zúñiga, 2006). Los sufijos que operan cumpliendo dicha función son –pa, –pu y –me y, por otro lado, están –rpa y –rpa, elementos que marcan la trayectoria. Harmelink (1996) llama partículas de posición y movimiento a estos afijos, son morfemas muy utilizados, pues cumplen el papel de señalar el lugar, ubicación o trayectoria de la acción del verbo. Es mediante dichos sufijos que se ubica la acción en el marco espacial. De este modo, siguiendo a Zúñiga (2006: 168-170), –pa tiene carácter cislocativo (CIS) y significa acción realizada cerca del hablante, –pu indica acción ocurrida a cierta distancia de donde se encuentra el hablante y es clasificado como translocativo (TRAS). Finalmente el sufijo andativo (AND) –me expresa que alguien regresa o regresará luego de desplazarse hacia un lugar alejado de donde está el hablante. (47) pe-pa-n tañi wenüy156 ver-CIS-ind1s mi amigo ‘vine a ver a mi amigo aquí’ / ‘vi a mi amigo aquí’ (48) pe-pu-n tañi wenüy ver-TRAS-ind1s mi amigo ‘fui a ver a mi amigo allá’/ ‘vi a mi amigo allá’ (49) pe-me-n tañi wenüy ver-AND-ind1s mi amigo ‘fui a ver a mi amigo (y volví)’ / ‘vi a mi amigo y volví’ Por otro lado, los morfemas –rpa y –rpu significan ‘hacia aquí’ y ‘hacia allá’ respectivamente e indican que la acción referida por el verbo comporta una interrupción del desplazamiento, la cual puede ser hacia el hablante o alejándose de este (Zúñiga, 2006). (50) pe-rpa-n tañi wenüy ver-rpa-ind1s mi amigo ‘vi a mi amigo dirigiéndome hacia aquí’ (51) pe-rpu-n tañi wenüy ver-rpu-ind1s mi amigo ‘vi a mi amigo dirigiéndome hacia allá’ 156 Ejemplos extraídos de Harmelink, 1996: 167. 228 (6) Evidencial. El mapudungun cuenta con diversas estrategias para dar cuenta de la fuente del conocimiento. Una de estas es utilizando el sufijo –rke, el cual presenta un valor reportativo (REP). Otra forma de presentar la fuente de información es a través del verbo pi–am (‘dicen’). (52) aku-y chi werken llegar-ind3s DEF mensajero ‘llegó el mensajero’ (53) aku-rke-y chi werken llegar-REP-ind3s DEF mensajero ‘Cuentan que llegó el mensajero’ (7) Morfemas de persona. “Uno de los rasgos más prominentes del verbo mapuche es su capacidad para expresar internamente varias personas interactuantes entre sí (Salas, 2006/1992:109)”. En mapudungun los verbos transitivos o transitivizados pueden seleccionar sufijos de persona que interactúan con la persona focal o sujeto. Recordemos que en la flexión obligatoria finita del verbo mapuche aparece lo que Salas (2006/1992) llamó persona focal o axial. Por otro lado, Becerra (2009:77) afirma que “Toda oración se construye fijando como centro la persona que se conceptualiza como axial…, por lo que las acciones se centran en ella. A su vez, la persona interactuante o satélite puede ser dialógica o extradialógica. Tanto la persona axial como la interactuante pueden ser agente o paciente…. En todos los casos la persona interactuante presenta la marca de agente o paciente, por lo cual la axial adquiere su papel semántico por contraste” En esta dinámica, el verbo siempre presentará marcas morfológicas que indicarán la persona que actúa como agente y la que desempeña el rol de paciente. Por otro lado, a nivel sintáctico podrá distinguirse el sujeto o persona focal del objeto o persona satélite. Tanto las marcas morfológicas de sujeto como de objeto presentan sintagmas nominales correferenciales en la estructura de la cláusula. Por otro lado, la lengua mapuche posee un sistema de referencia directo y uno inverso. En el directo la entidad jerárquicamente más alta (primera persona>segunda 229 persona>tercera persona) opera semánticamente como agente, mientras que en las formas inversas la entidad jerárquicamente más alta funciona como paciente. En ambas situaciones el sujeto estará indexado en la flexión verbal finita obligatoria, el objeto en tanto será indexado a través de morfemas flexivos opcionales. Con respecto a la noción de sujeto, seguiremos los criterios presentados por Comrie (1989: 156) y Givón (2001). El primero define esta categoría de acuerdo con los siguientes rasgos: el prototipo de sujeto representa la intersección de agente y tópico, es decir, los casos más claros de sujetos son, en las lenguas, agentes que también son tópicos. La propuesta anterior se articula en base a un prototipo, el cual no seguirá obligatoriamente criterios necesarios y suficientes, por el contrario, en muchas lenguas esta noción no se identificará ni con el tópico ni con el agente, sino que se correlacionará con ciertas tendencias observadas en las lenguas. Givón (2001) coincide con Comrie y añade una jerarquía de propiedades universales que deberían presentar tanto los sujetos como los objetos. Esta jerarquía está organizada de acuerdo a patrones universales de transparencia y opacidad: referencia funcional y propiedades de topicalidad > propiedades de control > orden de palabras >concordancia gramatical > marca de caso nominativo. Para corroborar esta intuición, planteada por Becerra (2009), debemos analizar las posibles consecuencias gramaticales que tienen estas funciones sintácticas en la lengua mapuche. En un examen preliminar, diremos que la persona focal de Salas (2006/1992) implica consecuencias gramaticales en el margen verbal obligatorio. Por otro lado, la persona satélite también las comporta. Además de implicar consecuencias de este tipo, las relaciones de sujeto y objeto adquieren relevancia en el dominio pragmático, puesto que el sujeto se caracteriza por cumplir las funciones pragmáticas de referencia y topicalidad y, además, controla algunas construcciones (Becerra, 2009). La complejización del fenómeno radica en que los papeles semánticos de agente y paciente pueden aparecer tanto en la persona focal o sujeto como en la persona satélite u objeto. En el cuadro 19 vemos un ejemplo de lo discutido con anterioridad. 230 Seguiremos los ejemplos propuestos en Zúñiga (2006: 116-120). Para la presente descripción de las formas directas e inversas del paradigma verbal mapuche considérese el cuadro 13 presentado en el apartado sobre alineamiento morfosintáctico. En las formas directas predomina el morfema –fi, el cual marca la función sintáctica de objeto, por una parte, y la semántica de paciente. De este modo, vimos que en el cuadro 13 el paradigma de forma directa desde una primera, segunda o tercera persona hacia una tercera persona está completo. La marca de paciente para una tercera persona singular, dual o plural será –fi. En el cuadro 20 se observan los sistemas directos e inversos de la lengua mapuche. Los patrones presentados operan también en las restantes interacciones entre las personas. Sin embargo, los afijos indicadores de formas directas o inversas son distintos (revísese el cuadro 14). El correlato sintáctico de las funciones de sujeto y objeto, precisadas en la estructura verbal, se puede observar en la estructura clausular a través de sintagmas nominales que coinciden con dichos sufijos argumentales. Los estudios de la sintaxis mapuche aún no han alcanzado un grado de madurez suficiente, por lo cual no ingresaremos a esa temática. Algunos avances pueden obtenerse en el apartado sobre alineamiento morfosintáctico. Sin embargo, creemos que la información entregada hasta aquí es suficiente para inferir diversas situaciones que pueden producir cambios inducidos por contacto en la lengua castellana, considerando los procesos psicolingüísticos de adquisición y desarrollo del lenguaje en situaciones de contacto histórico. 231 Cuadro 20. Formas directas e inversas 1>3 y 3>1 Formas directas 1s>3 Construcción Indexación Rol sintáctico Rol semántico Rol pragmático Traducción leli-fi-ñ mirar-3(PAC)-ind 1s(AG) mirar-OD-S mirar-PAC-AG mirar-FOCO-TÓPICO ‘Yo lo miré a él/ellos’ lit: ‘mirar-lo-yo’ 1d>3 leli-fi-yu mirar-3(PAC)-ind 1(d) (AG) mirar-OD-S mirar-PAC-AG mirar-FOCO-TÓPICO ‘Nosotros (d) lo miramos a él/ellos’ lit: ‘mirar-lo-nos (d)’ Construcción Indexación Rol sintáctico Rol semántico Rol pragmático Traducción 1pl>3 leli-fi-yiñ mirar-3(PAC)-ind 1pl (AG) mirar-OD-S mirar-PAC-AG mirar-FOCO-TÓPICO ‘Nosotros (pl) lo miramos a él/ellos’ lit: ‘mirar-lo-nos (pl) Construcción Indexación Rol sintáctico Rol semántico Rol pragmático Traducción Formas inversas 3>1s leli-e-n-ew mirar-md157-ind 1s(PAC)-3(AG) mirar-OD-S-OD mirar-md-PAC-AG mirar-md-TÓPICO-FOCO ‘Él me miró’/ ‘yo fui mirado por él’ 3>1d leli-e-yu-mew mirar-md158-ind2(d)(PAC)-3(AG) mirar-OD-S-OD mirar-md-PAC-AG mirar-md-TÓPICO-FOCO ‘Él nos (d) miró’ ‘nosotros (d) fuimos mirados por él’ 3>1pl Leli-e-iñ-mew mirar-md159-ind 1pl (PAC)-3(AG) mirar-md-S-OD mirar-md-PAC-AG mirar-md-TÓPICO-FOCO ‘él nos miró (pl)’ ‘nosotros (pl) fuimos mirados por él’ 4.2.4. EL NOMBRE Y EL VERBO ESPAÑOL. DESCRIPCIÓN SEGÚN FORMA, FUNCIÓN Y SIGNIFICACIÓN 4.2.4.1. LA LENGUA ESPAÑOLA. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y ADSCRIPCIÓN GENÉTICA Según ethnologe (2009) la lengua española es hablada en 44 países del mundo y presenta un total de 329 millones de hablantes, lo que la ubica en el segundo lugar del ranking de las lenguas más habladas del mundo, después de chino y sobre el inglés. La lengua castellana exhibe mucha vitalidad, al contrario de lo que ocurre con las lenguas indígenas de América. En América el español goza de un doble estatus, por una parte en los países hispanohablantes es la lengua dominante y, por otra parte, en los países de habla inglesa es la lengua dominada, subordinada. Sin embargo, se proyecta que en un lapso de 157 Morfema discontinuo: -e-…-ew (Salas, 2006/1992). Morfema discontinuo: -e-…-mew (Salas, 2006/1992). 159 Morfema discontinuo: -e-…-mew (Salas, 2006/1992). 158 232 10 a 20 años el lugar que tendrá la mayor cantidad de hablantes de castellano será USA. En la actualidad, la lengua es hablada en España, algunas zonas de África, Asia y fundamentalmente en América. En relación con su filiación genética, la lengua española pertenece al tronco de las lenguas indoeuropeas, específicamente a la rama de las lenguas románicas, donde se inscribe entre las lenguas romances provenientes del latín. 4.2.4.2. EL NOMBRE, SU FORMA Y FUNCIÓN. Las categorías utilizadas para dar cuenta de las estructuras morfosintácticas de la lengua española son diversas. Existen autores que se enmarcan en la gramática descriptiva, asumiendo marcos de referencias diversos (generativismo, funcionalismo, descriptivismo, estructuralismo, entre otros.), otros desarrollan líneas tradicionalistas, basadas fundamentalmente en el prescriptivismo y normativismo. Dentro de este marco, nos interesa dejar en claro que el enfoque al que adscribimos lo encontramos en las perspectivas descriptivas por sobre las normativas. El sustantivo español funciona como núcleo del grupo nominal y en el dominio intrasintagmático ocupa el casillero central en la siguiente estructura (Hernández, 1996; Marcos Marín, 1981; Marcos Marín et al., 2007): [±DET +NUC ±ADY] En esta matriz pueden observarse dos casilleros funcionales facultativos y uno obligatorio. Los casilleros opcionales pueden actualizarse a través de diversas clases de palabras. Preferentemente el casillero DET es ocupado por: artículos, cuantificadores, posesivos y demostrativos (Rigau, 1999, Marcos Marín et al., 2007). El casillero ADY es ocupado por adjetivos, ciertos adverbios, complementos del nombre y ciertas construcciones relativas, entre otros. La forma canónica de presentación de los constituyentes de la frase nominal del español sigue el orden expuesto (Hernández, 1996; Di Tullio, 1999; Marcos Marín, 1981; Marcos Marín et al., 2007). Según Marcos Marín et al. (2007), el sustantivo es la única parte imprescindible en el sintagma nominal, constituye su núcleo e impone sus morfemas gramaticales a sus modificadores. Sin embargo, el 233 nombre logra adoptar su papel sintáctico a través de dichos modificadores presentados en la matriz (Rigau, 1999). A nivel extrasintagmático, los sintagmas nominales pueden ejercer las funciones sintácticas de sujeto, objeto directo, objeto indirecto, atributo y circunstancial 160. En el dominio pragmático, en tanto, puede operar como tópico o foco, dependiendo de la relevancia que se le quiera otorgar a la información. En cuanto a la forma, el sustantivo español posee morfemas de género y número y, además, gramaticaliza dichos significados por medio de la flexión nominal 161. La flexión de género en español no sigue un patrón regular de marcación, lo que incide en que la clasificación y predicción de los alomorfos de género sea imposible. Para Marcos Marín et al. (2007) el género es un morfema nominal a través del cual el sustantivo concuerda arbitrariamente con sus modificadores. Como bien es sabido, el castellano cuenta con dos géneros: masculino y femenino. El número, por su parte, tiene dos formas: singular y plural; y su flexión afecta a casi todos los sustantivos de la lengua española. La flexión de número es regular y presenta los alomorfos –ø, para singular, y –s y –es, para plural. Esta noción gramatical también la encontramos en pronombres, adjetivos, determinantes y verbos. Sin embargo, es en el sustantivo donde este rasgo cumple un objetivo informativo, mientras que en el resto de los tipos de palabras es una manifestación de la concordancia provocada por el sustantivo (Asociación de Academias, 2009; 2010). Ambas categorías gramaticales son reconocidas como morfemas nominales, pues es el nombre el que las porta y las proyecta hacia el resto de los elementos de la construcción. En la dimensión sintagmática, Hernández (1996) sostiene que tanto el morfema de género como el de número deben considerarse como morfemas de sintagma, esto es, son morfemas que afectan a todo el sintagma nominal. Estos elementos se presentan en la figura 6. 160 En la nomenclatura utilizada por Alarcos (1996) dichas funciones sintácticas son caracterizadas con los siguientes nombres: sujeto, implemento (OD); complemento (OI); Aditamentos (circunstanciales); adyacentes atributivos (atributo). 161 Asociación de academias de la lengua española, 2010; Marcos Marín et al., 2007; Hernández, 1996; Marcos Marín, 1981; Di tullio, 1999. 234 MORFEMA DE NÚMERO (superpuesto) ±DET +NUC ±ADY Los Lobos Salvajes MORFEMA DE GÉNERO (subordinado) Figura 6. Morfemas gramaticales que afectan al SN español En este caso, el género opera como infraestructura de la frase nominal, mientras que el número lo hace superpuesto al género. Ambos elementos conforman el “entramado articulador” que soporta todo el grupo nominal funcional. El castellano, por tanto, es una lengua hiperconcordante, pues los elementos constituyentes tanto de la frase nominal como de la cláusula llevan las flexiones gramaticales de género y número. La ausencia de estas categorías gramaticales se traduce en agramaticalidad. En relación con lo propuesto, las diversas clases de palabras del castellano adoptarán por concordancia los accidentes proyectados por el nombre. De este modo, los adjetivos, determinantes, los pronombres, participios y cuantificadores serán afectados por el género, mientras que los mismos elementos más el verbo lo serán en cuanto al número. Los pronombres, por su parte, contienen una categoría gramatical particular reconocida como persona, la cual concuerda con el verbo cuando estos cumplen la función de sujeto. En el cuadro 21 se explicita lo señalado. Cuadro 21. Concordancia de género y número en las clases de palabras Clase de palabra Género Número Adjetivos [+género] [+número] Artículos [+género] [+número] Cuantificadores [+género] [+número] Participios [+género] [+número] Pronombres [+género] [+número] Verbos [– género] [+número] Con respecto a los procesos lexicogenésicos, los nombres del castellano experimentan procesos de derivación y composición. En el dominio de la derivación, esta puede operar a través de la prefijación, sufijación y parasíntesis. La composición también es productiva en la lengua y se pueden observar diversos grados de fusión entre los radicales en que ocurre dicho proceso, composición sintáctica (sinapsia), composición sintagmática y compuestos propios (Asociación de Academias, 2009; 2010; Marcos Marín et al. 2007). 235 4.2.4.3. EL VERBO FORMA Y FUNCIÓN El verbo es el eje semántico y sintáctico de la cláusula, es el núcleo del sintagma verbal y en torno a él se organizan los argumentos verbales. Presenta flexión de tiempo, modo, aspecto, persona y número. La complejidad del verbo español radica en la fusión de las categorías gramaticales de tiempo, modo y aspecto en un único morfema sincrético. Del mismo modo, las categorías de persona y número se unen en un morfema. Hay casos en los que en un único morfema se fusionan todos los significados gramaticales anteriormente señalados. El verbo establece relaciones de correferencia con el sujeto, es decir, lo selecciona, pero este le impone las marcas de persona y número. El verbo español se caracteriza por presentar la siguiente estructura para formas regulares162: Raíz Cant– Cuadro 22. Estructura del verbo de la lengua castellana Tema verbal Flexión Vocal temática Morfema tiempo, Persona y número modo y aspecto –a– –ba– –n Esta categoría presenta los rasgos de tiempo: pasado, presente y futuro; modo: indicativo, subjuntivo e imperativo; y aspecto: perfectivo e imperfectivo. Por otro lado, hay tres personas: 1, 2 y 3; y dos números: singular y plural. Además, esta clase léxica presenta formas simples y compuestas (perifrásticas). En estas últimas las informaciones gramaticales se distribuyen entre el verbo auxiliar y el auxiliado. Hernandez (1996) sostiene que el verbo es una categoría compleja, ya que en sí misma encierra significados léxicos y deícticos. Con respecto al tiempo verbal, este es una categoría gramatical compleja, pues presenta distintas formas (no todas utilizadas actualmente) que gramaticalizan los eventos en relación con el momento en que se habla, por esto es considerado una categoría deíctica. El hablante debe identificar un referente que en este caso es un intervalo temporal. El significado del tiempo verbal se extrae considerando tres puntos temporales variables, a saber: el momento de la enunciación, el punto del evento y el punto de referencia 162 Esquema homologado de Hernández, 1996. 236 (Asociación de Academias, 2009; 2010). Los usos de los tempos verbales son variables en las variedades de español hablado en hispanoamérica. Esto producto del contacto lingüístico de la lengua con otras lenguas, tales como: el inglés, el vasco, el quechua, el guaraní, entre otros. Es por esto que deben analizarse los usos de los tiempos verbales en las variedades de castellano utilizadas en comunidades bilingües mapuche/español. En cuanto al aspecto verbal, este informa de la estructura interna de los procesos y tradicionalmente se ha dividido en tres grupos: aspecto léxico, aspecto sintáctico y aspecto morfológico. El primero, conocido también como Aktionsart, se vincula con la significación del predicado verbal; el segundo, en tanto, también identificado como perifrástico, se encuentra en las perífrasis verbales; el tercero es considerado para dividir los tiempos en perfectos e imperfectos. Los tiempos perfectivos se centran en las situaciones en su conjunto, de principio a fin, las cuales se presentan como acabadas. Las formas imperfectivas, por otra parte, presentan la acción en transcurso, sin hacer referencia al principio o al fin (Asociación de Academias, 2009; 2010). Finalmente, el modo muestra la actitud del hablante ante la información. Aunque la definición es algo vaga, esta categoría se ocupa de diferenciar la veracidad del hablante en relación con lo que afirma. De esta forma, se habla del modo indicativo como el modo de la realidad, mientras que el subjuntivo es catalogado como el de la posibilidad. El estatus del modo imperativo ha sido motivo de discusión entre los hispanistas, pues algunos no le atribuyen dicha etiqueta (Hernández, 1996). Las formas no personales del verbo español son tres: infinitivo, gerundio y participio. Estos verboides carecen de morfemas de modo y de persona. Sin embargo, presentan rasgos de aspecto y ciertos valores temporales. El participio tiene aspecto perfectivo e indica proceso concluido. El gerundio indica proceso en desarrollo y aspecto imperfectivo. El infinitivo, por su parte, no tiene aspecto perfectivo ni imperfectivo y su valor es de naturaleza virtual, pues el proceso no se desarrolla ni ha concluido. Por otro lado, los valores temporales de dichas forman indican anterioridad (participio), simultaneidad (gerundio) y posterioridad (infinitivo). Estas formas no finitas pueden operar como sustantivos, en el caso del infinitivo, adjetivos, en el caso de los participios, y adverbios, en el caso de los gerundios (Alarcos, 1973). 237 Como bien se planteó, el verbo se constituye como el eje sintáctico y semántico de la cláusula. Ocupa el lugar nuclear y obligatorio dentro de la estructura de la frase verbal. Los argumentos verbales son actualizados por sintagmas nominales, que cumplen las funciones extrasintagmáticas exigidas por la predicación verbal. Según Hernández, la estructura de la cláusula se organiza de acuerdo con la siguiente matriz: [+SN +SV] El sintagma verbal a su vez presenta como elemento nuclear al verbo y en torno a él se despliegan sus argumentos, personificados a través de distintas marcas morfológicas (flexión y clíticos) y construcciones nominales. El verbo indexa la función sintáctica de sujeto en la flexión verbal. Del mismo modo, a través de la clitización introduce la función de objeto directo y la de indirecto cuando se trata de un verbo transitivo y/o ditransitivo respectivamente. Por otra parte, el castellano presenta un rico sistema de pronombres, los cuales cumplen diversas funciones: correferenciales, anafóricas, marca de caso, entre otros. Los clíticos pueden aparecer alrededor del verbo y sus usos presentan variación entre los hablantes de español. Estos usos variables son reconocidos bajo las etiquetas de laísmo, loísmo y leísmo. El uso de estos pronombres ha sido ampliamente discutido entre los gramáticos hispánicos y es atribuido, por lo general, a un uso descuidado de la lengua, marginando explicaciones motivadas por el contacto. Sin embargo, en diversos estudios sobre el español en contacto (Escobar, 2001), se han encontrado usos loístas frecuentes, sobretodo en zonas donde el castellano ha entrado en contacto con lenguas indoamericanas. Este tema será objeto de discusión en otras secciones de nuestro estudio. 4.3. BREVE SÍNTESIS. TIPOLOGÍA, CONTACTO Y DESARROLLO DEL LENGUAJE EN SITUACIONES DE CONVERGENCIA. En el presente capítulo hemos analizado con cierta generalización los aspectos principales de la tipología lingüística, especificando algunos rasgos de la lengua mapuche y del español, sistemas que han estado en convivencia intensa durante varios siglos. Situamos la discusión en este marco general, suponiendo que los códigos lingüísticos que están en contacto se influencian mutuamente y que es el hablante quien debe resolver esta afección. 238 Ante este estado de cosas, debemos considerar que los hablantes de mapudungun pertenecientes a generaciones mayores (adultos y ancianos) han utilizado una serie de estrategias psicolingüísticas para resolver los problemas del contacto tipológico entre los sistemas. En este dominio, hablamos de posibles cambios inducidos por los marcos tipológicos de las lenguas en interacción. Además de lo anterior, los factores sociolingüísticos vinculados a la interacción lingüística son aspectos importantes que inducen la influencia y el cambio por contacto. El hablante bilingüe que tiene como L1 el mapudungun y que adquiere el castellano se ha visto en la necesidad de solucionar presiones tipológicas inter–lingüísticas impuestas por los patrones morfológicos, sintácticos, semánticos, pragmáticos y sociolingüísticos que emanan de estos códigos. El resultado de esta dinámica nos lleva a la idea de que los hablantes adquieren un sistema lingüístico incompleto que se aleja de la norma, pues en su comunidad no existen presiones normativistas. Además, se sostiene que estos hablantes han utilizado estrategias de simplificación para manejar con mayor facilidad la lengua. Estos planteos, válidos por lo demás, dan soluciones algo sesgadas y hegemónicas. Creemos que las presiones cognitivo-tipológicas y pragmático-comunicativas a las que se somete un hablante son factores útiles para entender las estrategias psicolingüísticas de traducción y acomodación de los sistemas. En relación con la idea de presiones tipológicas, entenderemos que las estructuras lingüísticas de ambos sistemas tienen una realidad cognitiva, la cual puede ser afectada por el contacto inter–sistémico, provocándose la extensión y/o la convergencia de ciertos significados estructurales y léxicos. Esta interacción es provocada por los eventos comunicativos en los que participa el hablante, lo cual trae como consecuencia la innovación directa o indirecta en los sistemas tanto de la lengua mapuche como de la española. Por otro lado, el proceso de gramaticalización motiva el cambio lingüístico, tanto en la dimensión interna como en la externa. Desde una postura internista, diremos que las lenguas, respetando sus marcos tipológicos, realizan cambios a lo largo de su historia evolutiva. Pero, estos cambios se ven afectados, acelerados, en situaciones de contacto de 239 lenguas. Dichos cambios pueden ser evidenciados directamente o indirectamente. Cuando el cambio es indirecto pueden proyectarse las ideas de réplica gramatical (si la dirección del influjo es unidireccional) o de convergencia gramatical (si e influjo es multidireccional). Muchas interrogantes se abren a partir de esta reflexión, algunas vinculadas con el influjo efectivo de rasgos de la lengua mapuche en la lengua española y otras relacionadas con la influencia del castellano en el mapudungun. Creemos que existen cambios en ambos sentidos, estos son en su mayoría de naturaleza indirecta y se vinculan con extensiones del significado gramatical (replicación gramatical), la convergencia y la difusión de rasgos. Nos apropiaremos de la idea de que las historias sociolingüísticas de los hablantes son claves para detectar cambios inducidos por contacto lingüístico. 240 SEGUNDA PARTE: LA INVESTIGACIÓN 241 CAPÍTULO 5 LA INVESTIGACIÓN 5.0. INTRODUCCIÓN Una de las características principales del presente estudio es su metodología. Esto debido a que nuestra investigación es de naturaleza interdisciplinaria, articulándose sobre dominios tales como: la sociolingüística, la psicolingüística y la lingüística descriptiva. Al vernos enfrentados a un fenómeno tan complejo como la competencia lingüístico– comunicativa situada –en contexto de contacto lingüístico–, debemos tener presente la interacción sociolingüística, la competencia lingüístico–comunicativa y las estructuras singulares del castellano (producidas por el contacto lingüístico intenso con el mapudungun). Dado lo anterior, la investigación, su metodología y análisis, obedece a procedimientos desarrollados por etapas, estratos o capas analítico–descriptivas. En otras palabras, la investigación contiene tres estudios, uno sociolingüístico, uno psicolingüístico y otro lingüístico descriptivo. Al proponer estas investigaciones, se pretende dar un mayor alcance descriptivo a la investigación, intentando abordar el fenómeno de manera holística, pues son tres los niveles en que se articula el presente estudio. En un nivel general, aparece el factor 242 sociolingüístico, expresado a través de la descripción y comparación de la interacción de las lenguas en el contexto de la comunidad, luego, en un nivel psicolingüístico se describe y compara la competencia léxico-gramatical y narrativa de las producciones infantiles de niños pertenecientes a comunidades bilingües rurales mapuche-castellano, de niños pertenecientes a comunidades monolingües rurales y de niños pertenecientes a comunidades monolingües urbanas. Por último, en el nivel de descripción lingüística aparecen las construcciones españolas singulares que se han modificado por el contacto lingüístico intenso e histórico entre el mapuche y el castellano. En el cuadro 23 se presenta la estructura general de la investigación. Cuadro 23. Estudios que componen la investigación Estratos analíticos Estrato 1 Dominio Sociolingüística Estrato 2 Psicolingüística Estrato 3 Lingüística Fenómenos Usos de códigos/variedades en la comunidad Competencia comunicativa (Competencia narrativa oral) Descripción gramatical variedad influida por contacto Esta investigación presenta una metodología mixta, ya que el estudio es fundamentalmente interdisciplinario. En su dimensión teórica, nuestro estudio combina diversos marcos de referencia que permiten articular una argumentación eficaz a favor de la competencia situada. En su dimensión analítica, la investigación destaca la ejecución de tres investigaciones que requieren de una revisión en capas o estratos, moviéndonos desde lo sociolingüístico hacia la descripción lingüística, pasando por la competencia. En su dimensión metodológica, el trabajo presenta una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa. En el dominio cuantitativo, se ocupa de extraer información a través de la aplicación de cuestionarios sociolingüísticos que dan cuenta de frecuencias de usos de las lenguas y/o variedades en ámbitos sociales, lugares y entre generaciones. Además, se ocupa de contabilizar diversos indicadores de desempeño: diversidad léxica, complejidad sintáctica, entre otros; todos producidos en las narraciones orales infantiles. En cuanto a lo 243 cualitativo, se describen las particularidades gramaticales y discursivas del castellano producido en zonas de contacto. Por último, en cuanto al análisis de los resultados, uno de los aspectos importantes del presente estudio radica en el concepto de comparación, pues se constituye en el ejercicio más utilizado en el proceso de análisis de los resultados. En el cuadro 24 presentamos los ejercicios comparativos que se llevaron a cabo en el análisis. Estrato 1 Dominio Sociolingüística Estratos Intragrupal Intergrupal Interacción Español/mapudungun Comunidad bilingüe rural/comunidad monolingüe rural Interacción Español rural/estándar Intragrupal Psicolingüística Estrato 2 Cuadro 24. Ejercicios de comparación Comparación Intergrupal Competencia lingüístico-comunicativa 3° básico (CNM), 3° (CNR), 3° niños rural bilingües 3° básico vs 6° (CNU), 6° (CNR), 6° (CNU). básico (CNM)163 6° básico (CNM), 6° (CNR), 6° (CNU), 3° (CNR), 3° (CNU). Competencia lingüístico-comunicativa niños rural monolingües 3° básico vs 6° básico (CNR)164 Estrato 3 Lingüística Competencia lingüístico-comunicativa niños urbanos 3° básico vs 6° básico (CNU)165 Estructuras del español estándar vs Narraciones niños mapuches/niños estructuras del español hablado en rurales no mapuches y niños comunidades rurales bilingües mapuche- urbanos castellano. La comparación de los comportamientos sociolingüísticos, de las competencias narrativas y léxico-gramaticales entre los niños y de las estructuras singulares v/s estándar, 163 Competencia niños mapuches Competencia niños rurales 165 Competencia niños urbanos 164 244 otorgan a este estudio una dinámica distinta, que hace que este trabajo se diferencie de diversos estudios lingüísticos tradicionales realizados en Chile. 5.1. UNA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA. DEFINICIÓN GENERAL En términos generales, nuestro estudio puede caracterizarse por ser descriptivo, ya que busca la especificación de propiedades, características y comportamientos sociolingüísticos, comunicativos y lingüísticos de hablantes de comunidades de habla determinadas. El objetivo principal de este tipo de estudio es la descripción de situaciones y acontecimientos (Babbie, 1996). En congruencia con lo anterior, en nuestro trabajo recolectamos y medimos datos sobre diversos aspectos ya mencionados. Las investigaciones descriptivas, en este sentido, permiten proyectar ciertas predicciones “incipientes” o relaciones, las cuales pueden ser poco elaboradas, pero no por eso inválidas (Hernández et. al, 2003/1991). El trabajo puede ser preliminar en algunos aspectos, especialmente en la investigación lingüística, pues se describen y discuten algunos usos singulares del castellano producido por los niños mapuches en el marco de las ideas recientes sobre las gramáticas en contacto. Al ser un estudio descriptivo, puede existir cierto grado proyección, ya que a través de la descripción se logra descubrir, identificar y proponer ciertas variables, conceptos y sugerencias que pueden obtenerse mediante la recolección de datos vinculados a un fenómeno particular. En resumen, esta investigación es descriptiva y aborda el fenómeno echando mano a herramientas teóricas y metodológicas “novedosas” que buscan describir la competencia lingüístico-comuncativa del castellano hablado por niños mapuches. 5.2. DISEÑO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN Nuestro estudio propone diseños para cada uno de los estratos, capas o niveles de análisis. De este modo, hablaremos de un diseño para el dominio sociolingüístico, uno para el psicolingüístico y otro para el lingüístico descriptivo 166. En general, el trabajo es mixto e 166 Este dominio no tiene un diseño específico, pues se nutre de las narraciones infantiles dadas en el marco de la prueba psicolingüística. 245 integrado, pues el fenómeno es complejo y multidimensional. Las dimensiones disciplinarias escogidas permiten un abordaje “holístico” de la situación, lo que otorga a este estudio un alcance más descriptivo y comprensivo del fenómeno. En la figura 7 mostramos la esquematización del fenómeno y su proyección metodológica. La dimensión sociolingüística de nuestra investigación se ocupa de la relación de las lenguas en la comunidad de habla. En este ámbito, interesa describir el comportamiento de las lenguas y variedades en lo relacionado con: (a) ámbitos de uso, (b) lugares de uso, (c) temas de conversación, (d) transmisión generacional. La naturaleza de este estudio es fundamentalmente cuantitativa. Para llevar a cabo la tarea se diseñaron dos cuestionarios sociolingüísticos, los cuales fueron aplicados en dos comunidades rurales. La dimensión psicolingüística se hace cargo de la competencia lingüísticocomunicativa de escolares de 3° y 6° básico de zonas rurales –bilingües y monolingües– y urbanas. Dicha competencia se describió a partir de la aplicación de una prueba narrativa a los niños. La naturaleza de este estudio es cuantitativa y cualitativa. La dimensión lingüístico-descriptiva se ocupa de analizar construcciones gramaticales no canónicas que aparecen en las narraciones, estas han sido discutidas por diversos especialistas que han estudiado el “castellano mapuchizado”, bajo los marcos de las gramáticas en contacto y de la tipología lingüística. Figura 7. Esquema general del fenómeno Ambiente sociocultural NIÑO: Competencia lingüístico-comunicativa situada (DPs) Contacto Lingüístico (LD) Factores Interacción lingüística (DS) Bilingüismo Social Integración metodológica Lingüística Diseño Descriptiva (LD) Sociolingüístico (DS) Diseño Psicolingüístico (DPs) 246 En resumen, se realizaron tres estudios, los cuales atienden al fenómeno y ayudan a esclarecer la situación de desarrollo del desempeño lingüístico-comunicativo situado, o si se quiere de la competencia del castellano producido por niños de zonas rurales bilingües y monolingües. En el cuadro 25 presentamos el diseño general de la investigación, sus alcances, sus diseños particulares, las muestras, el tamaño de las muestras, el grupo o unidad sobre las que se aplicaron, los instrumentos y las comunidades seleccionadas. Investigación Alcance Diseño Muestra Tamaño de la muestra Grupo o unidad de análisis Recolección de la muestra e Instrumentos Comunidades seleccionadas Cuadro 25. Diseño general de la investigación Sociolingüística Psicolingüística Descriptivo Descriptivo No-experimental transeccional/transversal Dirigida-intencionada, no probabilística, homogénea 40 hablantes: 20 rurales bilingües 20 rurales monolingües Comunidad de habla (apoderados escuela) Cuestionarios sociolingüísticos 2 comunidades rurales VIII y IX regiones Lingüística Descriptivo preliminar No experimental No-experimental transeccional/transversal Dirigida-intencionada no Dirigida probabilística, homogénea 35 escolares y 2 adultos: 17 3° básico 18 6° básico 35 narraciones infantiles de niños mapuches (10), niños no mapuches rurales (9) , niños urbanos (16) y adultos (2) Comunidad de habla Narraciones y (escolares) enunciados infantiles Historieta en imágenes Historieta en imágenes 3 comunidades: 2 rurales 3 comunidades: 2 (VIII y IX regiones)y 1 rurales (VIII y IX urbana (IX región) regiones)y 1 urbana (IX región) 5.3. TRABAJO DE CAMPO El trabajo de campo realizado durante esta investigación fue fundamental, pues mediante él se lograron establecer los contactos previos con los habitantes de la comunidad. Se realizaron aproximadamente 25 viajes a la comunidad de Isla Huapi durante el 2009/2010 (días jueves-viernes). En el lugar se pernoctaba y se organizaban las entrevistas. Una de las cuestiones difíciles en este punto fue la búsqueda de hablantes que quisieran participar en la entrevista. Por otro lado, en la comunidad de La Generala se realizaron 5 viajes con pernoctación para organizar la entrega de los instrumentos y su devolución. Esta actividad 247 se articuló con la profesora de la institución. En total el año 2010 se realizaron 30 viajes a las comunidades. En este punto, debe destacarse la complejidad del trabajo de campo, ya que el avance en las entrevistas y los contactos no fue expedito y los imprevistos, tanto de parte del investigador como de los participantes, se constituyen en una posibilidad. Otros aspectos son el nivel de confianza que debe ganarse el investigador para poder llevar a cabo entrevistas de este tipo y la consecución de una buena disposición por parte del hablante. Por otro lado, factores como los viajes y la pernoctación son asuntos que pueden traer imprevistos, pues para llegar a la comunidad de Isla Huapi la locomoción era limitada, el bus salía desde Puerto Saavedra todos los días a las 12.00 hrs., mientras que en La Generala el acercamiento debía hacerse pidiéndoles a los transportistas –camioneros y forestales– que nos acercaran a la escuela. 248 CAPÍTULO 6 RESULTADOS ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO 6.0. LA INVESTIGACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA En el contexto general de nuestro estudio, la investigación sociolingüística complementa la información que obtuvimos acerca de la competencia lingüístico-comunicativa situada y nos permite sostener la existencia de una variedad en la comunidad. Lo anterior se logra a través de la descripción de los comportamientos sociolingüísticos de hablantes pertenecientes a distintas comunidades de habla. En este marco, la información extraída de este trabajo resulta gravitante para estimar la alternancia en el uso de las lenguas o variedades y los productos lingüísticos generados en el espacio geosociocultural. De modo que el uso de las lenguas en distintos espacios e instituciones socioculturales nos permite establecer un panorama general de los ámbitos donde se practica una lengua u otra o una variedad u otra. Además, permite establecer entre quiénes practican la lengua y cuál es la frecuencia de uso de los códigos. El trabajo que aquí presentamos debe analizarse considerando la noción de interacción lingüística y bilingüismo social. Temas discutidos en el capítulo 3 de nuestro marco teórico. El concepto de interacción se enfoca sobre la idea de producto lingüístico, es decir, las 249 formas lingüísticas que emergen en situaciones de contacto de lenguas y en situaciones de lateralidad. La investigación sociolingüística tiene como finalidad caracterizar las dinámicas de interacción sociolingüística en una comunidad rural bilingüe mapuche/español y en una comunidad rural monolingüe español. Lo anterior se concreta a través de la aplicación de un cuestionario, cuyas preguntas se articularon en base a escalas de frecuencia tipo Likert y a codificaciones de preguntas cerradas (Hernández et al, 2003). El estudio es de naturaleza descriptiva y transeccional, puesto que da cuenta de la alternancia de uso y transmisión de las lenguas y/o variedades entre hablantes de distintas generaciones, pertenecientes a comunidades rurales monolingües y bilingües. Para lograr el objetivo propuesto, se han diseñado dos cuestionarios sociolingüísticos, uno de ellos inspirado en los instrumentos elaborados por Croese (1983), Contreras (1999) y Wittig (2010), caso bilingüe. Por otro lado, –para el caso de la ruralidad monolingüe– proponemos un instrumento que nos sirvió para describir la interactividad lingüística entre la variedad del castellano estándar y la hablada en el campo. Los dos instrumentos fueron sometidos al juicio de tres expertos en materias lingüísticas y sociolingüísticas. Los cuestionarios fueron aplicados a cinco hablantes como prueba de piloteo. En resumen, nuestro diseño es cuantitativo, está basado en el análisis de los datos extraídos de un cuestionario que se aplicó a hablantes rurales que viven en entornos monolingües y bilingües. En dicho instrumento se confeccionaron preguntas cerradas y abiertas, predominando las cerradas. Estas fueron enfocadas hacia la situación de interacción que se observa entre las variedades lingüísticas que conviven en una misma comunidad. El cuestionario se elaboró considerando otros instrumentos construidos por especialistas en otras investigaciones. 6.1. MÉTODO 6.1.1. CONFIGURACIÓN DE LA MUESTRA La selección de los participantes de nuestra investigación se basó en criterios no probabilísticos y cualitativos. Además, esta se constituyó a partir de sujetos voluntarios pertenecientes a las distintas comunidades (Hernández et al, 2003). 250 Antes de ingresar al desarrollo de las ideas propuestas anteriormente, debemos consignar que optamos, como principio rector de la selección, por el concepto de comunidad de habla. Esta unidad de análisis167 es característica de trabajos etnográficos y cualitativos. En el caso de nuestro estudio, es útil para efectos de definición del fenómeno de la interacción lingüística, en tanto proceso que ocurre al interior de comunidades de habla con características propias y distintivas. Al tener un enfoque descriptivo-cuantitativo, este estudio se ocupa de cuantificar ciertos comportamientos que acontecen en la comunidad de habla. Específicamente, se recolectan datos sobre la interacción lingüística en dos comunidades de habla determinadas. En este caso, la muestra no necesariamente es representativa, pues la definimos utilizando principios operativos pertenecientes a focos de investigación cualitativos. Según lo anterior, la muestra es una unidad de análisis o grupo de personas que puede o no ser representativa de la población. A pesar de esta limitación, el análisis de los datos obtenidos de la muestra presenta tendencias, las cuales deben corroborarse con otras investigaciones de escala más amplia. Lo anterior debe enfatizarse tanto para este estudio como para el psicolingüístico, pues tratamos con grupos de población pequeños, con comunidades rurales de habla caracterizadas por su envejecimiento generacional y por su movilidad migratoria. Las comunidades de habla seleccionadas para la aplicación de este cuestionario fueron dos. La primera la encontramos en la IX región, presenta una alta densidad poblacional mapuche y se constituye en una comunidad rural bilingüe mapuche/español. Se ubica en la región de la Araucanía, en la zona Lafquenche (‘Lafkenche’) de la comuna de Saavedra, conocida como Isla Huapi (‘wapi’). Este grupo lo encontramos en la cuenca del lago Budi a 16 kilómetros hacia el interior de Puerto Saavedra, capital de la comuna. Esta comunidad tiene un total de 800 habitantes aproximadamente168, distribuidos en nueve comunidades. 167 Una unidad de análisis se define como el rango amplio de variación con respecto a quién o qué se quiere estudiar. También son llamadas unidades de observación, estas son unidades o “cosas” que se examinan con la finalidad de aportar descripciones de las mismas y explicar sus diferencias. Existen varias unidades, entre otras: individuos, grupos, organizaciones, artefactos sociales, entre otros. (Babbin, 1996). 168 Dato entregado por el encargado de la posta de la comunidad, Don Luciano Paillán 251 La escuela donde trabajamos recibe el nombre de Ruca Raqui y tiene una matrícula de 39 alumnos de 1° a 8° básico. La segunda comunidad, la encontramos en la VIII región, presenta una alta densidad de población chilena (hispano-criolla) y la clasificamos como comunidad rural monolingüe de español. Se ubica en la región del Bío Bío, cerca de la comuna de Santa Juana. Distante a 34 km del Santa Juana, capital comunal. Este grupo lo encontramos hacia la Cordillera de la Costa, a unos 16 km de la ribera del río Bío Bío. El sector recibe el nombre de La Generala. Esta zona tiene 70 familias, lo que se traduce en unos 250 169 habitantes aproximadamente. En general, la zona tiene 7 comunidades. La escuela del lugar es municipal y se llama “La Generala” y tiene una matrícula de 57 alumnos de 1° a 8° básico. Nuestra muestra es clasificada como no probabilística, esto quiere decir que el proceso de selección de la muestra es dirigido o intencionado. Los sujetos que componen la muestra son voluntarios, quienes deliberadamente aceptaron participar en la aplicación del cuestionario. Sin embargo, tanto los participantes pertenecientes a comunidades bilingües rurales como monolingües debían cumplir con ciertos requisitos, presentados en el cuadro 26. Cuadro 26. Criterios de inclusión Muestra rural bilingüe Muestra rural monolingüe (1) Ser originario de la comunidad (1) Ser originario de la comunidad (2) Ser mapuche o estar vinculado/a con (2) Tener hijos o parientes vinculados al personas adscritas a esta etnia establecimiento educacional de la comunidad. (3) Tener hijos o parientes vinculados al establecimiento educacional de la comunidad. 6.1.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA Desde una perspectiva realista, en cuanto a la configuración de una muestra representativa de contextos interculturales y rurales, diremos que el tamaño de esta se articuló en base a los hablantes que el mismo campo y la comunidad de habla nos proveyeron. Los participantes, en este caso, aceptaron de forma voluntaria realizar el cuestionario. 169 Dato entregado por la encargada de la posta de la comunidad, doña Zaida Villagra Ríos 252 Como bien se estableció, los criterios de selección siguieron rasgos cualitativos vinculados a la procedencia, relación étnica y vinculación con el establecimiento educativo. Debe destacarse que el tamaño de la muestra obedece a principios no probabilísticos e intencionados o dirigidos. De este modo, el número de hablantes a quienes se les aplicó el cuestionario sociolingüístico fue de 40 personas. De ellos, 20 pertenecen a la comunidad de Isla Huapi y los otros 20 a la Generala. 6.1.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y VARIABLES Las categorías de análisis propuestas en esta investigación las encontramos en el capítulo 3. La noción nuclear que define el objeto o fenómeno a investigar es el de interacción lingüística, la discusión de este tema se desarrolló en el capítulo 3. Las variables extralingüísticas, por otro lado, son: género, edad y escolaridad. En el cuadro 27 presentamos las variables extralingüísticas de nuestro estudio. Variables Cuadro 27. Variables extralingüísticas del estudio sociolingüístico Comunidad rural bilingüe Comunidad rural monolingüe Femenino 9 45% 18 90% Género Edad Masculino 11 55% 2 10% 20-35 36-50 51 y más 6 9 5 30% 45% 25% 10 8 2 50% 40% 10% 0 13 4 3 0 65% 20% 15% 1 12 7 0 5% 60% 35% 0% S/estudios Escolaridad Básica Media Superior Las categorías con las que trabajamos para el análisis de los datos fueron cuatro: 1. Ámbitos de uso 2. Eventos comunicativos 3. Transmisión intergeneracional (solo para el caso bilingüe) 4. Temas de conversación (solo para el caso bilingüe) 253 Según nosotros, las lenguas en contacto y las variedades en interacción se relacionan en estos espacios, lugares en los que se da una alternancia en el uso, lo que genera un modelo de registro característico de la zona. 6.1.4. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 6.1.4.1. INSTRUMENTOS Se utilizaron dos cuestionarios sociolingüísticos de elaboración ad-hoc denominados “Ambitos de uso y literacidad de la relación entre el castellano y el mapudungun 170” y “Registros y literacidad del castellano y sus variantes sociolectales en la ruralidad 171”. El primer cuestionario se organiza en tres secciones, a saber: a) Datos de Identificación, b) Interacción lingüística, y c) Literacidad y oralidad. El cuestionario tiene un total de 53 preguntas. El segundo también se organiza en torno a tres secciones: a) identificación, b) El habla de la comunidad, y c) Leer y escribir. Este cuestionario tiene un total de 36 preguntas. La elaboración de los instrumentos se realizó siguiendo los criterios presentados por Hernández et al. (2003/1991), Kerlinger (1975), Kantowitz et al. (2001). Los cuestionarios fueron construidos sobre la base de dos tipos de preguntas. Las primeras se caracterizan por presentar una escala tipo Likert, donde se consigna la frecuencia de uso de una lengua o variedad sociolectal. Las segundas se orientan a solicitar la explicación por parte del hablante de la selección de una alternativa dada en una pregunta de tipo cerrada. De este modo, ejemplos de preguntas del primer tipo son las que siguen: 170 171 Ver anexo 1 Ver anexo 2 254 El ejemplo expuesto se aplica para la situación rural monolingüe. Por otro lado, en el caso de la situación bilingüe, un ejemplo de este tipo de pregunta es la que sigue: Las preguntas del segundo tipo son las siguientes, las primeras se aplican al caso rural monolingüe, las que siguen al caso rural bilingüe: Con el objetivo de dar confiabilidad y validez, el instrumento fue sometido a la evaluación de tres expertos y se aplicó a cinco sujetos para efectos de probar su efectividad. 255 6.1.4.2. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN En el caso de la aplicación del cuestionario en la comunidad rural bilingüe mapuchecastellano, se tomó contacto con los participantes para informales de los objetivos del estudio, la voluntariedad de la participación y la confidencialidad de los datos. Los participantes fueron entrevistados individualmente por el investigador durante un tiempo aproximado de una hora en una sala de clases de la escuela de la comunidad. Para facilitar la comprensión de las preguntas del instrumento, estas fueron leídas en voz alta por el entrevistador, quien, a continuación, registró por escrito la elección del participante. Finalizado el proceso, se entregó un pequeño incentivo económico por la participación en el estudio. En el caso de la aplicación del cuestionario en la comunidad monolingüe, se tomó contacto con la profesora de lenguaje de la escuela de la comunidad, quien distribuyó los cuestionarios entre los apoderados de la comunidad escolar y les pidió que completaran el instrumento, explicando previamente los motivos y objetivos del estudio. 6.1.4.3. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS El tratamiento de los datos cuantitativos se articuló a partir de la construcción de una base de datos en el programa SPSS (Software Package for Social Sciencies). Además, se utilizaron diversas aplicaciones del programa Excel de Windows. El análisis se orienta hacia la descripción de la interacción a través de frecuencias y porcentajes. En el caso de las preguntas de naturaleza cualitativa, estas fueron categorizadas en relación con las orientaciones dadas por los participantes respecto al tópico o tema de la interrogante. De este modo, se logró una pequeña matriz con las tendencias generales dadas a las preguntas abiertas. El análisis se organizó en dos etapas: la primera de carácter intragrupal, donde se analizan la interacción lingüística del castellano y el mapudungun según los participantes pertenecientes a esta comunidad. En esta misma etapa se analiza la interactividad lingüística entre el castellano rural y “el estándar”. La segunda compara los resultados entre los grupos en las diversas temáticas o categorías propuestas. De este modo, el procedimiento de análisis puede verse esquematizado en el cuadro 28. 256 Cuadro 28. Procedimientos de análisis interactividad lingüística Intragrupal Intergrupal Español/mapudungun Ámbitos de uso Lugares de uso Temas de conversación Transmisión generacional Rural/estándar Ámbitos de uso Lugares Rural bilingüe/rural monolingüe Ámbitos Lugares No aplica No aplica No aplica No aplica 6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS: MAPUCHE Y LENGUA CASTELLANA INTERACCIÓN LENGUA 6.2.1. EVENTOS Y LUGARES DE USO En esta sección describiremos los resultados obtenidos del análisis de las respuestas de los participantes a cuatro preguntas referidas a la frecuencia del uso del mapudungun y el castellano en diferentes “lugares”. Las dos primeras se refirieron a la frecuencia de uso de las lenguas en nueve eventos comunicativos que se realizan en la comunidad, a saber: (1) Machitun; (2) Ngillatun; (3) Siembra/cosecha; (4) Palin; (5) Velorio; (6) Reuniones de la comunidad; (7) Fiestas familiares; (8) Actos escolares; (9) Reuniones de apoderados. Específicamente se preguntó “¿Con qué frecuencia habla usted mapudungun/castellano en los “lugares” que se mencionan a continuación?” Para ambas preguntas las opciones de respuestas fueron: Casi siempre, A veces, Casi nunca y No responde. En el gráfico 1 se puede observar las frecuencias de uso del mapudungun, y en el 2 las del castellano, en el contexto de los eventos comunicativos antes señalados. Gráfico 1. Eventos comunicativos y uso de la lengua mapuche Eventos comunicativos mapudungun 100% 80% 60% 40% 20% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde 257 Se observa que los eventos donde más se habla la lengua mapuche son de carácter ceremonial: machitun con un 60% y ngillatun con un 80%; además, el palin con un 60% se constituye como otro dominio donde se hace un uso frecuente del mapudungun. Por otro lado, si se analiza la frecuencia de la categoría ‘A veces’ puede notarse un alto grado de alternancia de códigos en los eventos siembra/cosecha (50%), velorio (50%), fiestas familiares (50%) y reuniones de apoderados (55%). Sin embargo, esta alternancia muestra una tendencia al uso del español en algunos dominios y al uso del mapudungun en otros. Con respecto al español, se aprecia un alto porcentaje de uso para los eventos que se realizan en la Escuela. Cuestión lógica por lo demás, ya que la institución educativa cumple una función fundamentalmente castellanizadora. Específicamente, el castellano se utiliza más en los actos escolares y las reuniones de apoderados con un 60% y 65% respectivamente. Gráfico 2. Eventos comunicativos y uso de la lengua castellana Eventos comunicativos castellano 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde Por otra parte, los datos permiten advertir un continuo en los eventos comunicativos, ya que en un extremo se encuentran las situaciones comunicativas adscritas a la cultura y lengua mapuche, mientras que en el otro extremo se observan sucesos comunicativos que se enmarcan en ámbitos “chilenos”. En este marco, es lógico suponer que el uso frecuente del mapudungun ocurrirá en el extremo de las prácticas culturales propias y, por otro lado, el castellano se reportará en espacios culturales ajenos. 258 Lo anterior queda plasmado en el gráfico 3, donde se observa la interacción de las lenguas en eventos comunicativos de tipo ceremonial. De este modo, contraponiendo el evento comunicativo nguillatun en Mapudungun frente al evento comunicativo ngillatun en Castellano, se observa que ambas instancias están en extremos opuestos del continuo, pues Casi siempre se habla mapudungun en estos eventos y hay una alternancia Casi nunca/A veces respecto al castellano. Si se toma el evento comunicativo velorio, se observa un alto grado de alternancia de códigos, pues los porcentajes de la frecuencia A veces son casi idénticos, obteniendo un 65% para el evento velorio y uso de castellano y un 55% para el mismo evento y uso del mapudungun. Gráfico 3. Interacción de eventos comunicativos y uso del mapudungun y castellano Interacción eventos mapudungun/castellano I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde Como se planteó, existen varios dominios donde se da la alternancia de códigos, esto es, el uso fluctuante de los códigos en contacto. La situación alternante en los usos favorece la activación de procesos de desplazamiento, cambio lingüístico y utilización de registros/variedades singulares. Los porcentajes de corte en la frecuencia ‘A veces’ para los usos del mapudungun y el castellano en los eventos siembra/cosecha y velorio demuestran un uso “mixto” de ambos códigos. La reflexión anterior es corroborada con las tendencias conductuales señaladas por los encuestados. Precisamente, en los dominios donde se realizan prácticas culturales propias, hay menor uso de la lengua española y, por el contrario, en los lugares donde las 259 actividades son culturalmente ajenas, se utiliza más el castellano y menos el mapudungun. No obstante, debe destacarse que tanto en contextos rituales (Ngillatun) como en juegos ceremoniales (Palin) se evidencia la alternancia de códigos, esto quiere decir que se utiliza en algún grado el castellano en estas ceremonias. Por otro lado, en el gráfico 4 se contraponen los eventos: actos escolares, reuniones de apoderados, reuniones de la comunidad y fiestas familiares, donde también se muestra un uso “mixto” de ambos códigos, este fenómeno se traduce en la alternancia de códigos en los eventos comunicativos. Ahora bien, esta alternancia está sujeta y condicionada a los agentes que interactúan en el suceso comunicativo, pues ellos pueden pertenencer a distintas generaciones, cuestión que condiciona el uso de una u otra lengua en la situación. Sin embargo, el fenómeno pertinente, y que debe profundizarse, es el de la variedad de castellano que emerge en estas situaciones. Del mismo modo, es importante explorar la variedad de mapudungun que se genera en estas instancias. Gráfico 4. Interacción de eventos comunicativos y uso del mapudungun y castellano Interacción eventos mapudungun/castellano II 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde Esta interacción entre los códigos debe necesariamente contribuir a la formación de una variedad de castellano propio de la comunidad, en palabras de Godenzzi (2007) una variedad vernacularizada del castellano. Esta afirmación es corroborable toda vez que aceptemos el marco histórico de interacción entre la lengua mapuche y el castellano. Dada esta premisa, los datos presentados hasta aquí evidencian la alternancia de códigos en los contextos de la comunidad. Dicho fenómeno provoca la constitución y el uso de una 260 variedad que indudablemente se aleja de la norma estándar del español de Chile. Este registro tiene rasgos propios y diferenciados, su uso es frecuente en la comunidad y, posiblemente, se traslade hacia entornos urbanos periféricos, provocándose el fenómeno de la emergencia de rasgos o características de dicha variedad en entornos urbanos (Godenzzi, 2007). La otra sección de nuestro cuestionario apuntó a identificar aquellos lugares o ámbitos de la comunidad en los que se habla más mapudungun. Para esto se articuló una pregunta que contempló siete lugares/espacios físicos: Casa, Trabajo, Escuela, Camino, Iglesia, Micro y Fiesta, donde se usa con mayor frecuencia la lengua. Cada uno de estos lugares puede adscribirse a contextos más genéricos. De este modo, por ejemplo, escuela e iglesia están en el contexto de instituciones culturalemente ajenas. Por otro lado, casa, fiesta, camino y trabajo son espacios que se corresponden con interacciones más íntimas y menos formales. Finalmente, micro se inserta en el espacio o esfera de interacción pública. En esta parte, los participantes debían escoger los tres lugares donde se habla más mapudungun. Los resultados se presentan en el gráfico 5. Gráfico 5. Lugares donde se usa el mapudungun Elección de lugares donde se habla mapudungun 100% 80% 60% Elige 40% No elige 20% 0% Casa Camino Trabajo Fiesta Micro Escuela Iglesia En el gráfico se observa que la casa (100%), el camino (95%) y el trabajo (55%) son las esferas donde más se habla mapudungun. De inmediato salta a la luz la idea de contexto íntimo familiar y de contexto íntimo de trabajo. El camino, por otra parte, se sitúa como un punto de confluencia de los miembros de la comunidad. Por contrapartida, los lugares 261 donde no se practica la lengua son contextos ajenos a la comunidad, la micro, la iglesia y la escuela. Son espacios en que se desencadena un uso funcional del castellano. Por otro lado, en el gráfico 6 puede apreciarse la frecuencia con que se habla castellano en los mismos lugares, aunque en esta ocasión la pregunta fue: “En estos lugares: ¿con qué frecuencia se habla castellano?, y los participantes debieron elegir entre cuatro opciones de frecuencia: Casi siempre, A veces, Casi nunca y No responde. Se observa que los lugares donde más se habla castellano son: la escuela (70% Casi siempre), la iglesia (75% Casi siempre) y la micro (60% Casi siempre). Lugares que pertenecen a contextos menos íntimos y más occidentales. Sin embargo, el castellano también se practica en la casa (45%), en el camino (40%) y en el trabajo (50%). Estos datos indican, por un lado, que el castellano es una lengua que se utiliza con mucha frecuencia en la comunidad y, por otro, que existe mucha alternancia en el uso de los códigos, prevaleciendo, sin embargo, la tendencia al uso del castellano. Gráfico 6. Lugares donde se usa el castellano Lugares donde se habla castellano 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde Iglesia Escuela Micro Trabajo Casa Fiesta Camino Al observar tales niveles de variabilidad en los usos de ambos códigos en contacto, se puede plantear que los procesos de desplazamiento y cambio de la lengua están activos. Sin embargo, se percibe que este desplazamiento no se dirige hacia la adopción del castellano estandarizado, sino hacia la consolidación de un castellano singular que puede definirse a partir de las nociones de vernacularización y emergencia propuestas por Godenzzi (2007). 262 Lo anterior, comprensible en el marco de la situación geográfica, histórica y social del contacto entre el pueblo mapuche y la sociedad nacional. Frente a la problemática propuesta, cabe preguntarnos por los agentes que utilizan y transmiten la lengua mapuche con mayor frecuencia que el castellano. Esta cuestión puede inferirse de las dinámicas de interacción generacional o en la transmisión intergeneracional. 6.2.2. TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL Una de las cuestiones más importantes, y que en ocasiones define el destino de una lengua, se relaciona con la vitalidad en los usos y la transmisión de los códigos entre los hablantes de la comunidad. En el punto anterior se hizo una breve revisión de los lugares y eventos donde se practican las lenguas de la comunidad. Ahora interesa analizar la transmisión intergeneracional que se da en la comunidad. De acuerdo con ello, se realizó la siguiente pregunta a los participantes: “¿Quiénes hablan mapudungun en la comunidad y con qué frecuencia?”. Las opciones de respuesta fueron: Casi siempre, A veces, Casi nunca y No responde. Los resultados se observan en la Gráfico 7. Gráfico 7. Hablantes de mapudungun en la comunidad Quiénes hablan en la comunidad 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde Ancianos Adultos Jóvenes Niños En el gráfico 7 puede apreciarse que son dos generaciones las que marcadamente usan Casi siempre la lengua mapuche, a saber: ancianos (85%) y adultos (55%). Por otro lado, los niños (90%) no usan la lengua y los jóvenes (50%) presentan una tendencia al uso alternante, pero con preferencia hacia el castellano. 263 De esta situación se puede explicitar lo siguiente: los agentes que más practican la lengua mapuche pertenecen al segmento de mayor edad, por otro lado, los actores que más interactúan con los individuos pertenecientes a la generación mayor son los adultos. Esto quiere decir que la lengua mapuche está activa entre ancianos y adultos, mientras que tiene otro grado de actividad entre jóvenes y niños. Se infiere de lo anterior que los niños viven receptivamente la lengua mapuche en contextos íntimos, al estar presentes en situaciones donde ocurre la interacción entre ancianos y adultos. Los jóvenes, por otro lado, al estar en contacto con los abuelos y adultos son más receptivos y logran algún grado de interacción consciente. Los adultos, por otro lado, evidencian también un uso del castellano, pues el mapudungun lo hablan A veces (40% de las veces). Este dato debe entenderse en el contexto de que el adulto se constituye como el integrante de la comunidad que debe relacionarse tanto con ancianos –hablantes ideales de mapudungun– como con jóvenes y niños que no practican la lengua. Este adulto es bilingüe, independiente de su grado de competencia, maneja tanto el mapudungun como el castellano étnico. El adulto, por tanto, puede constituirse en el modelo de habla dentro de la comunidad. La tendencia observada en el gráfico 7 corrobora los datos propuestos por Croese (1983) y Contreras (1999), quienes presentan la preferencia al uso predominante del castellano entre las generaciones jóvenes y la predilección al uso del mapudungun por parte de adultos y ancianos. A continuación, la pregunta que debemos responder en torno a la transmisión intergeneracional es ¿Entre quiénes se habla mapudungun en la comunidad? De acuerdo con nuestra categorización hemos definido cuatro grupos etários: ancianos, adultos, jóvenes y niños. Los resultados de los distintos grupos y la transmisión e interacción entre ellos serán presentados a continuación. En el gráfico 8, se puede apreciar que entre los niños Casi nunca se habla mapudungun (80%). Por otra parte, entre los jóvenes un 60% Casi nunca lo hablan. En relación con el parámetro de frecuencia A veces, este debe analizarse en el marco de las interacciones que implican mandatos u órdenes por parte de ancianos y adultos. Dado lo anterior, los niños y 264 los jóvenes deben manejar ciertas construcciones vinculadas a los modos imperativos del mapudungun, ciertas frases útiles y piezas léxicas de uso frecuente. Dichas construcciones las extraen de los contextos íntimos de interacción con ancianos y adultos, así como también del hecho de estar presentes de forma pasivo-receptiva en los eventos comunicativos que se dan entre los hablantes adultos. Es necesario destacar que los jóvenes presentan un aumento significativo en el criterio de frecuencia A veces respecto de los niños, lo anterior puede explicarse desde dos perspectivas: la primera se vincula con el grado de concientización/valoración del evento comunicativo íntimo, de la lengua, de la identidad y de la interacción entre los jóvenes, cuestión que debe investigarse con mayor profundidad; la segunda, relacionada con las diferencias generacionales y los procesos de modernización mediática que experimenta la comunidad, esto último vehiculizado por los niños. En este marco, existirían dispositivos de naturaleza tecnológica, cuyos usos se han masificado en la comunidad, siendo los niños los principales operadores y actualizadores de dichos sistemas tecnológico-mediáticos, los cuales comportan modelos castellanizantes. Gráfico 8. Transmisión intergeneracional Transmisión intergeneracional I 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca Ancianos Adultos Jóvenes Niños Por otro lado, en el otro extremo generacional, se observa la tendencia opuesta, es decir, el mapudungun es practicado con frecuencia entre los adultos (60%) y con mucha frecuencia entre los ancianos (95%). Es decir, las interacciones entre Ancianos son siempre en mapudungun, mientras que las de los Adultos son alternantes, pero tendientes al uso de 265 la lengua mapuche. El nivel de alternancia observado en los adultos se infiere de las actividades y funciones que cumplen tanto a nivel intracomunitario como extracomunitario. En esta dimensión, llama la atención la equivalencia dada entre el criterio de frecuencia A veces de los adultos y los jóvenes. Sin embargo, como se planteó anteriormente, creemos que este A veces de los jóvenes es engañoso e implica el manejo de construcciones prototítpicas y frecuentes del quehacer cotidiano de la comunidad. Respecto de la interacción entre niños/ancianos y niños/adultos en el gráfico 9 se puede observar que la interacción entre niños y ancianos es variable. Aquí la direccionabilidad de la interacción es importante. Se sospecha que los abuelos les hablan en mapudungun a los niños y ellos pueden o no responder en castellano. En esta dinámica, si los niños responden en mapudungun, la respuesta debe estar restringida a construcciones canónicas condicionadas a funciones comunicativas específicas y de uso frecuente. De esta dinámica se infiere que los niños casi nunca les hablan en mapudungun a los abuelos, pues solo manejan las construcciones señaladas. Por otro lado, los abuelos les responden en mapudungun a los niños y ellos “puede que comprendan” receptivamente los enunciados propuestos por los Ancianos. La dinámica anterior es compleja y debe analizarse con mayor profundidad. Gráfico 9. Transmisión intergeneracional Transmisión intergeneracional II 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca Adultos y Niños y Jóvenes y ancianos ancianos ancianos Niños y adultos Jóvenes y adultos La interacción en mapudungun entre niños y adultos debe seguir un proceso similar al que acontece entre los niños y los ancianos. Sin embargo, pensamos que se tendería al uso 266 del castellano en estas interacciones. Sostenemos esto en relación con las disposiciones observadas en el apartado sobre dominios y lugares de uso de las lenguas. En el gráfico 9 se observa también la interacción y transmisión entre jóvenes/ancianos y jóvenes/adultos. La opción A veces es equivalente tanto para jóvenes/ancianos como para jóvenes/adultos. Nuestra interpretación de dicha equivalencia se vincula con las lenguas utilizadas para dirigir los mensajes entre los participantes del evento comunicativo. Con seguridad, en la interacción generacional, los hablantes bilingües adultos y ancianos hablan en mapudungun en ciertas ocasiones, mientras que los jóvenes lo hacen en castellano. La dinámica, por tanto, operaría de forma similar a la expuesta entre ancianos y niños. Así, el mensaje en mapuche se dirije desde los adultos y ancianos y la respuesta es devuelta en castellano por parte de los jóvenes, quienes como ya expusimos, manejan construcciones y estructuras de uso frecuente y condicionadas a ciertas funciones comunicativas. Finalmente, respecto de la interacción entre adultos y ancianos se aprecia que en dicha relación predomina el uso de la lengua mapuche el 70% de las ocasiones. En el gráfico 10 se observa el uso de la lengua mapuche en el núcleo familiar. En este punto se presentó la siguiente pregunta ¿Con quienes y con qué frecuencia habla mapudungun? La interrogante considera las siguientes interacciones: Padres, Esposo/a y Hermano/a, Abuelos, Parientes, Amigos e Hijos y sobrinos. Gráfico 10. Con quién habla en el núcleo familiar Con Quién habla en el núcleo familiar 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde 267 Puede observarse que las interacciones en mapudungun se dan con los padres (70%), con los abuelos (65%) y es más alternante en los casos que involucran a parientes (45%) y hermanos y convivientes (45%). Por último, con amigos y con hijos y sobrinos la interacción se reduce a un 25% y un 20% respectivamente. Nuevamente se observan un alto nivel de alternancia entre los distitntos agentes. A partir de los datos reportados hasta aquí (eventos y lugares de interacción y transmisión intergeneracional) es posible articular relaciones entre los agentes generacionales que practican las lenguas y los lugares y eventos donde estas se utilizan. En el cuadro 29 se presentan estas tendencias, la cuales se exponen en una matriz de rasgos generales, donde + quiere decir uso frecuente y – uso aislado o poco frecuente. Cuadro 29. Uso del castellano y del mapudungun entre los integrantes de la comunidad Lugares/grupo Casa Escuela Camino Iglesia Niños [-map, +cast] [+cast] [+cast] [+cast] Jóvenes [-map, +cast] [+cast] [-map, +cast] [+cast] Adultos [+map, +cast] [+cast, -map] [-cast, +map] [+cast] Ancianos [+map,-cast] [+cast, -map] [-cast, +map] [+cast] Los niños y los jóvenes usan el castellano como lengua de comunicación, mientras que viven receptivamente el mapudungun en casa. Los adultos utilizan ambas lenguas en diversas situaciones, pues son los agentes más activos en términos de transmisión intergeneracional. Entre los ancianos predomina el mapudungun en las situaciones comunicativas. Estos datos pueden inferirse al considerar la relación entre quiénes hablan mapudungun en la comunidad y los lugares donde se practican las lenguas. Sin duda, la alternancia de códigos, el contexto histórico de contacto lingüístico y la apropiación del castellano por parte de la comunidad hablante comportan procesos de vernacularización del castellano y contribuyen a la difusión de rasgos lingüísticogramaticales en este registro del castellano (Aikhenvald, 2006, 2007; Aikhenvald y Dixon, 2001). En relación con los índices de desuso del mapudungun entre los niños, se efectuaron cinco preguntas dirigidas a corroborar dicho punto. Las dos primeras fueron: ¿En qué idioma les habla a sus hijos? y ¿En qué idioma le responden? Se observó que los niños 268 contestan el 100% de las veces en castellano, mientras que los adultos alternan mapudungun y castellano al momento de interactuar con ellos en el 40% de las ocasiones. Gráfico 11. Direccionalidad de las lenguas En qué idioma les habla a sus hijos/en qué lengua responden 120% 100% 80% 60% lengua de padres hacia hijos 40% lengua respuesta hijos 20% 0% Mapudungun Castellano Ambas Los datos anteriores se corroboran al destacar el comportamiento de los adultos, pues ellos dirigen su código hacia los niños en castellano (50%) y mezclando (40%). Por otra parte, se utiliza únicamente el mapudungun un 10% de las ocasiones. Este último gráfico nos permite proyectar la idea de que existe una variedad de castellano generado por la interacción y el contacto intenso. Este producto lingüístico se visualiza a partir de los índices de alternancia dados en la interacción de lenguas presentadas en este apartado. Este aspecto será corroborado con los análisis gramaticales propuestos en capítulos posteriores. Las otras tres preguntas vinculadas con el tema del desuso fueron: ¿En la comunidad, hay niños que sólo hablen mapudungun?¿ En la comunidad, hay niños que sólo hablen castellano? ¿En la comunidad, hay niños que hablan mezclando las lenguas? las alternativas dadas en este dominio consideran aspectos relacionados con la cantidad de sujetos que practican la lengua. De este modo, se manejaron las siguientes alternativas: La mayoría, Algunos, Unos pocos y Ninguno. En el gráfico 12 se da cuenta de este comportamiento. Frente a la alternativa sólo hablan mapudungun nos encontramos con que el 70% de los entrevistados sostuvo que Ninguno habla sólo mapudungun y un 30% respondió que Unos pocos lo hablan. Respecto al castellano, un 90% planteó que La mayoría de los niños sólo hablan castellano. Por otro lado, la categoría hablan mezclado es algo difusa, pues un 40% 269 de los entrevistados escogió la alternativa La mayoría y un 40% eligió la de Unos pocos. Este último índice, sólo se explica a través del argumento del manejo y uso de elementos léxicos y construcciones mapuches de uso frecuente por parte de los niños. Estos indicadores sólo reflejan la existencia de una variedad del castellano que se utiliza con mucha frecuencia en la comunidad. Los hablantes llaman a esta variedad el “champurria”, etiqueta aplicada tanto al castellano como al mapudungun (castellano champurria v/s mapudungun champurria). Gráfico 12. Qué lengua hablan los niños Qué hablan los niños 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% La mayoría Algunos Unos pocos Ninguno Solo hablan map Solo hablan esp Hablan mezc En el gráfico 12 se reflejan antecedentes vinculados a la “conciencia de la norma” existente entre los entrevistados. Al respecto se hizo un par de preguntas referidas a la valoración del castellano hablado en la comunidad. Estas preguntas se articularon del siguiente modo ¿Hablan bien los adultos el español?,¿Hablan bien los niños el español? el objetivo de esta interrogante fue revelar la “valoración” de los entrevistados respecto del castellano en la comunidad. Los resultados nos indican que de los adultos sólo Algunos (40%) hablan bien el español, mientras que Unos pocos (60%), es decir una minoría, lo hablan “correctamente”. Por su parte, el juicio hacia los niños se ditribuyó entre La mayoría (40%) y Algunos (50%). Estos datos indican la existencia de una “conciencia de la norma” por parte de los hablantes de la comunidad. La información extraída destaca que los niños son los agentes que se acercan más al habla “modélica” a diferencia de los adultos. Sin embargo, aún así hay un porcentaje no menor que representa un manejo contextualizado del castellano, es 270 decir un manejo del código que se habla cotidianamente en la comunidad y que por lo tanto es modelado por los adultos. Gráfico 13. Valoración del modelo del castellano en la comunidad Hablan bien castellano niños y adultos 100% 80% 60% La mayoría Algunos 40% Unos pocos 20% 0% Niños Adultos 6.2.3. TEMAS DE CONVERSACIÓN Y GÉNEROS DISCURSIVOS EN INTERACCIÓN En relación con los temas de conversación y los géneros discursivos se articularon cuatro preguntas cuyo objetivo fue el de revelar los usos del mapudungun y del castellano. La pregunta vinculada a los temas de conversación fue la siguiente: ¿De qué se habla en mapudungun y con qué frecuencia? Los temas de conversación contemplados fueron nueve, a saber: (1) Noticias, (2) Política, (3) Temas de Cultura, (4) Historias, (5) Actividades cotidianas, (6) Trabajo, (7) Negocios, (8) Religión y (9) Problemas personales. La escala de frecuencia para dichas categorías fue: Casi siempre, A veces y Casi nunca. Los temas que son hablados con más frecuencia en mapudungun son cultura (Casi siempre, 80%), trabajo (Casi siempre 60%) e historias (Casi siempre 50%). Por otro lado, existe alta alternancia entre el mapudungun y el castellano en temas tales como problemas personales (A veces 40%), negocios (A veces 60%) y cotidianeidad (A veces 55%). En las restantes tres categorías predominan las frecuencias A veces y Casi nunca. En esta dinámica, se observa la existencia de un continuo que, al igual que en los eventos comunicativos, fija en un extremo temas que son más propios y naturales a las actividades de los hablantes (trabajo, cultura e historias), mientras que hay una zona intermedia donde encontramos un alto nivel de alternancia de los códigos, pues estos temas son hablados tanto con mapuches como con no-mapuches. Del mismo modo, las categorías 271 más lejanas, donde prevalecen las frecuencias de A veces y Casi nunca, pertenecen a instituciones o medios que se establecen a partir del uso de la lengua española. Estos datos se reportan en el gráfico 14. Gráfico 14. Temas hablados en mapudungun Temas en mapudungun 100% 80% 60% Casi siempre 40% A veces 20% Casi nunca 0% No responde Se realizó la misma pregunta, pero enfocándonos en la frecuencia de temas en castellano. Por lógica, las frecuencias máximas de uso del castellano debieran concentrarse en los temas noticias, religión y política. Cuestión que es corroborada en el gráfico 15, donde se observa que la opción política alcanza un 75% de frecuencia Casi siempre. Gráfico 15. Temas hablados en castellano Temas en castellano 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde El tema “noticias”, en tanto, alcanza un 70% de frecuencia Casi siempre y, por último, religión promedia un 65% en la misma frecuencia. Encontramos también varios escenarios de alternancia, representados por la frecuencia A veces, lo que representa un uso alternante 272 de las lenguas en interacción. Esta alternancia revela el hecho de que en la comunidad hay hablantes que combinan con mucha frecuencia los códigos en contacto. En los gráficos 16 y 17 se presentan los temas en sus dos modalidades idiomáticas posibles (castellano y mapudungun). En el primero se presentan los temas que se hablan más en mapudungun (cultura, trabajo, historias y problemas personales) y los mismos temas y sus resultados de frecuencia en castellano. En el segundo (gráfico 16) se muestran los temas donde se utiliza con mayor frecuencia el castellano. Lo que debe consignarse en estas figuras es la categoría de frecuencia A veces, la cual es muy singular en el tema de conversación Cotidianeidad, pues presenta un porcentaje muy parejo. Esto quiere decir que los temas cotidianos pueden tratarse tanto en mapudungun como en castellano. Sin embargo, vemos que hay una prevalencia del castellano en cuanto frecuencia de uso. Gráfico 16. Interacción mapudungun y castellano en los temas de conversación Interacción de temas i 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde Con todos estos datos se puede afirmar que existe una variedad singular de castellano en la comunidad. Esta variedad o producto lingüístico se articula a partir de las condiciones de interacción entre la lenguas. Estas condiciones de interacción se restringen a los ámbitos sociolingüísticos y culturales donde ambas lenguas operan funcionalmente. Las restantes preguntas relacionadas con los temas de conversación se conectan con algunos géneros discursivos frecuentes en la cultura mapuche. La pregunta elaborada, para dar cuenta de la dinámica entre el español y la lengua mapuche, fue ¿Ha escuchado algún x 273 en castellano?, ¿Cuentan todavía x en mapudungun? Aquí la variable ‘x’ fue reemplazada por Epew (narración similar al cuento y/o fábula) en un caso, por Ngütram (Historia de vida que sirve de consejo para los jóvenes) en otro caso y por Ngülam (Consejo y lección de disciplina para los niños y jóvenes). Las alternativas dadas para su selección fueron: Si, No, No responde. Gráfico 17. Interacción mapudungun y castellano en los temas de conversación Interacción de temas ii 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Casi siempre A veces Casi nunca No responde En el gráfico 18, se observa que en el 90% de los casos los Ngütram172 son narrados en mapudungun, mientras que un 50% de los participantes afirmó que ha escuchado este tipo de género en castellano. El 85% de los entrevistados afirmó escuchar Epew173 en mapudungun, mientras que un 40% sostuvo que ha escuchado este género en castellano. Finalmente, un 75% de los hablantes escucha aún los Ngülam174 en mapudungun, mientras que el 50% los ha escuchado alguna vez en castellano. El hecho de que estos géneros puedan articularse en castellano se constituye como un factor relevante a la hora de reflexionar sobre la emergencia de una variedad del castellano en estos entornos. Esto debido a que, por lo general, la competencia en estos tipos discursivos es desarrollada por agentes pertenecientes a generaciones adultas y mayores, 172 Malvestitti (2005: 20) señala que los ngütramkam o ngütram son conversaciones en las que los interlocutores se saludan, comentan temas actuales y pasados y dan consejos o hacen bromas. 173 Malvestitti (2005: 22) define los epew como cuentos o relatos de ficción en los que aparecen frecuentemente animales como protagonistas. 174 Malvestitti (2005: 20) señala que este tipo de texto cumple la función de aconsejar a los interlocutores, especialmente a los jóvenes, para que adopten ciertos comportamientos. 274 quienes pudieron exportar formas discursivas orales de su lengua materna a los marcos de la lengua castellana. Estos casos de transferencias de géneros tienen que influir fuertemente en la generación y emergencia de la variedad situada del castellano de la comunidad. Gráfico 18. Algunos géneros discursivos en castellano y en mapudungun Géneros en interacción 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Si No No responde 6.2.4. BREVE DISCUSIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA SITUACIÓN PRESENTADA Son varios los aspectos que deben destacarse y que deben profundizarse. En primer lugar, en cuanto a las relaciones diglósicas y al fenómeno de la conservación y cambio lingüístico, los datos sobre la interactividad lingüística proyectan un proceso de desplazamiento de la lengua mapuche en esta comunidad. Esto debido a la relación no diglósica existente entre el mapudungun y el castellano observada en los porcentajes de frecuencia de uso de los códigos en los distintos dominios descritos (eventos comunicativos, lugares, transmisión generacional y temas de conversación). Silva Corvalán (2001) sostiene que la existencia de situaciones en las que las lenguas en contacto se utilizan indistintamente provoca el desplazamiento de la lengua minoritaria. Los resultados reportados en este apartado dan cuenta de una marcada alternancia en los usos de los códigos. De acuerdo con lo anterior, el castellano se ha introducido en ámbitos íntimos (ceremoniales y familiares) e informales. Otro aspecto que debe destacarse en la dinámica interactiva entre el castellano y el mapudungun se vincula con el cambio de código que ocurre en las situaciones 275 comunicativas. Los agentes que presentan este comportamiento, según los datos sobre la transmisión del código, son los adultos y los ancianos. Son ellos los hablantes bilingües que se “mueven” de un código a otro, cuestión que necesariamente debe estimular cambios estructurales inducidos por el contacto de los sistemas. Esta situación reviste la conformación de un modelo de habla forjado en el marco del contexto sociohistórico de contacto lingüístico-cultural. Por lo cual, es esperable que existan ciertos fenómenos fonéticos y gramaticales del castellano hablado por los integrantes de la comunidad que atiendan a la difusión de rasgos del español (Aikhenvald, 2006; Aikhenvald y Dixon, 2001) o a la réplica gramatical en la lengua española (Heine y Kuteva, 2006) o a la convergencia lingüística en la lengua hispana (Palacios, 2007; Granda 1996; inter alia). En un sentido histórico, el contacto lingüístico entre el castellano y el mapudungun es intenso (Silva Corvalán, 2001). Lo anterior quiere decir que la comunidad de habla con la que trabajamos presenta un bilingüismo histórico. Tal condición provoca cambios y/o adecuaciones en los sistemas de lenguas de ambos códigos. Si se plantea lo anterior desde una perspectiva cognitiva o psicolingüística, diremos que los hablantes desarrollan en estas circunstancias estrategias comunicativas con el propósito de alivianar la carga cognitiva que implica el uso de dos o más lenguas. Estas estrategias se ven favorecidas por la ausencia de presiones normativistas, restricciones en la extensión de los usos o dominios de comunicación, políticas lingüísticas y las actitudes positivas o negativas hacia las lenguas en contacto (Silva Corvalán, 2001). Otro punto relevante en este análisis se relaciona con el quiebre de la transmisión del mapudungun entre los agentes de la comunidad. Este hecho perjudica, obviamente, la vitalidad de la lengua y favorece el uso e introducción del castellano en ámbitos más íntimos. Esta ruptura, sin embargo, no significa que los niños adquieran el modelo estándar de la lengua española, significa que adoptan el modelo de castellano de la comunidad. Las características de esta variedad obedecen a las modificaciones que sobre ella han realizado los hablantes adultos a través de las distintas generaciones que han convivido en la comunidad. 276 Thomason y Kaufman (1988) proponen redefiniciones para las nociones de interferencia y contacto. La interferencia afectaría a la lengua meta y surge en situaciones de desplazamiento. En nuestro caso, los agentes de la comunidad deben adquirir el español (meta), lo que provoca que el aprendizaje de la lengua meta sea, por lo general, incompleto, produciéndose interferencias, convergencias y replicaciones. El préstamo, por otro lado, implica incorporación de rasgos en la lengua nativa en situaciones de mantenimiento de esta. Ambos procesos pueden ocurrir en la lengua meta. En el caso que nos compete, el castellano hablado en la comunidad puede desplazarse hacia el mapudungun, lo cual deriva en préstamos, interferencias, convergencias, replicaciones de ciertos rasgos del mapudungun en el castellano hablado por la comunidad. Los procesos descritos con anterioridad justifican los supuestos planteados por Godenzzi (2007), pues, ante la intensa interacción de las lenguas y su contacto de tipo histórico, estaríamos ante un proceso primario de vernacularización del castellano y uno posterior de emergencia y ampliación de la variedad. Lo anterior comporta situaciones de transferencias directas e indirectas que generan procesos de cambios inducidos por el contacto de lenguas. La situación de conflicto sociolingüístico histórico en la comunidad nos lleva a sostener la idea de que el castellano hablado por niños, jóvenes, adultos y ancianos es una variedad étnica que se ha constituido históricamente. Se hace necesaria, en este contexto, la realización de estudios comparativos entre diversas comunidades bilingües mapuche/castellano, ya que la variabilidad inter-comunitaria es un fenómeno que puede relativizar los usos de ambos códigos al interior de las comunidades. Por otra parte, es necesario realizar estudios sobre el desarrollo y uso de ciertos subsistemas gramaticales del castellano hablado en estas comunidades, esto se constituye como un trabajo fundamental para el desarrollo de argumentaciones eficaces a favor del mecanismo del cambio inducido por contacto. En términos generales, como bien se planteó en el análisis y discusión de los resultados, el producto lingüístico que emerge en situaciones de contacto de lenguas se articula sobre la base de las condiciones de interacción que ocurre entre las dos o más lenguas que están en contacto. Estas condiciones de interacción se definen por factores socioculturales. Estos factores van de la mano con los ámbitos donde se insertan las lenguas y los espacios donde 277 funcionan los códigos. Este último punto añade el componente funcional en su sentido amplio, es decir, el manejo del o los códigos en situaciones determinadas para lograr un objetivo comunicativo cierto y concreto. El manejo del o los códigos, por tanto, implicará el control de las estrategias para conseguir el objetivo comunicativo dentro de la comunidad y fuera de ella, el reconocimiento social y cultural por parte del grupo al que se adscribe el hablante y la identificación sociocultural del hablante a la comunidad de habla, entre otros. 6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS: INTERACCIÓN CASTELLANO “ESTÁNDAR” Y CASTELLANO RURAL (‘acampao’) 6.3.1. EVENTOS Y LUGARES DE INTERACCIÓN En esta sección describiremos muy brevemente los resultados obtenidos del análisis de las respuestas de los participantes referidas al “hablar bien castellano”. El objetivo es establecer los lugares y eventos de la comunicación donde los hablantes “hablan bien castellano” y los lugares y eventos donde “no lo hablan bien”. Para lo anterior, se confeccionaron tres preguntas. La primera buscó establecer los lugares donde se habla bien castellano y se articula de la siguiente manera: ¿Cuándo se debe hablar bien castellano? Los lugares o eventos escogidos como opciones fueron: (1) Escuela, (2) Posta, (3) Iglesia, (4) Casa, (5) Pueblo/ciudad, (6) Velorio, (7) Camino, (8) Fiesta, (9) Siembra/cosecha. Los hablantes respondieron en base a la elección de uno de los cuatro valores de frecuencia considerados: Casi siempre, A veces, Casi nunca y No responde. En el gráfico 19 se observan los porcentajes de frecuencia obtenidos para cada lugar o evento comunicativo. De este modo, los lugares donde se debe hablar bien castellano son: la escuela con un 95% (Casi siempre), en segundo lugar está la posta que tiene en la frecuencia Casi siempre un 85% de elección. La iglesia tiene un 80%, la casa tiene un 75%, el pueblo/ciudad un 65%. Más atrás están el velorio con un 60% y el camino con un 45%. De estos dos últimos lugares, la opción Casi nunca junto con la categoría A veces promedia 35% para velorio y 50% para camino. Estos porcentajes indican que en estos últimos espacios de la comunicación hay cierto grado de alternancia entre la práctica del castellano “estándar” y el sociolecto de la comunidad. Por otro lado, las opciones “fiesta” y “siembra/cosecha” tienden a frecuencias que implican el uso de la variedad “no estándar” o de la comunidad. Así, por ejemplo, el 40% 278 de los participantes optó por la frecuencia Casi nunca en el dominio fiesta y un 25% eligió la opción A veces. Ambas categorías promedian un 65% frente a un 30% de la etiqueta Casi siempre. En la siembra/cosecha, en tanto, se prefiere la categoría Casi nunca un 50% de los casos, mientras que la frecuencia A veces tiene un 20%. Gráfico 19. Lugares donde se habla bien el castellano Cuándo se debe hablar bien castellano 100% 80% 60% 40% 20% 0% No responde Casi nunca A veces Casi siempre Si se establece un continuo, al igual que para la interacción entre el mapudungun y el castellano, se observa que en un extremo encontramos instituciones culturales tales como la escuela, la posta y la iglesia, mientras que en el otro extremo, están los eventos vinculados a espacios de interacción más íntimos y tradicionales. Las explicaciones para este comportamiento pueden encontrarse en los conceptos de formal e informal, lo que nos conduce a la idea de que en las instancias formales las presiones normativistas son más evidentes, mientras que en las instancias más informales las presiones son menores. En la segunda pregunta, se les solicitó a los participantes que escogieran los tres lugares/eventos donde se habla bien castellano. Los opciones de lugares que debían escoger fueron: (1) Escuela, (2) Iglesia, (3) Ciudad, (4) Casa, (5) Trabajo, (6) Amigos,(7) Fiesta. En el gráfico 20 se observa que el 95% de los entrevistados escogió la escuela, el 90% la iglesia y el 75% eligió la ciudad. La opción casa tuvo un 50%, mientras que el trabajo un 45%. Las opciones amigos y fiesta sólo alcanzan un 15%. Dichas elecciones son coherentes con los datos arrojados por la pregunta anterior y corroboran el planteamiento de un continuo que va de lo más formal e institucional a lo menos formal y más íntimo. 279 Gráfico 20. Lugares donde se prefiere hablar bien castellano Elección lugares donde se habla bien castellano 100% 80% 60% 40% 20% 0% Escuela Iglesia Ciudad Casa No elige Trabajo Amigos Fiesta Elige Frente a estas preguntas se articuló una tercera interrogante que buscó evidenciar algún nivel de conciencia frente a la existencia de una variedad de castellano “no estándar” y regional, reconocido como “castellano acampao”. Para corroborar la existencia de dicho sociolecto se hizo la siguiente pregunta: ¿se habla acampao en la comunidad? Las posibilidades de respuesta fueron: Casi siempre, A veces, Casi nunca. En el gráfico 21 se observan los porcentajes de respuesta. Allí se aprecia que un 30% de los entrevistados estimó que Casi siempre se habla acampao en la comunidad. Por otro lado, un 60% consideró que A veces se habla acampao. Estos indicadores explicitan la conciencia de los hablantes de la comunidad, pues admiten la existencia de un registro particular y aceptan la etiqueta de castellano acampao. Por otro lado, los datos revelan también que esta variedad está sujeta a situaciones comunicativas particulares, que seguramente se restringen a ámbitos de uso íntimos, informales y tradicionales. Al corroborarse la existencia de este sociolecto, resta indagar sobre los lugares donde se habla acampao y la interacción de esta variedad con el registro estándar. Además, debe darse cuenta de la práctica efectiva de este sociolecto por parte de los niños que viven en la comunidad. 280 Gráfico 21. ¿Se habla acampao en la comunidad? Se habla acampao en la comunidad Casi nunca A veces Casi siempre 10% 30% 60% 6.3.2. EL REGISTRO “ACAMPAO”, SU INTERACCIÓN Y USO. De acuerdo con los datos analizados en el apartado anterior se asume la existencia de una variedad de castellano particular, propia de la comunidad, esta variedad se conoce con el nombre de castellano acampao o habla criolla. Este registro es parte de la comunidad rural y su uso es efectivo en diversas instancias. En este marco, se articularon una serie de preguntas que apuntaron hacia el uso de esta variedad en diversos contextos o situaciones comunicativas. La primera pregunta que se dirigió hacia ese objetivo fue ¿Cuándo se habla acampao? El análisis de esta interrogante arrojó tres categorías generales: se habla acampao en la cotidianeidad, se habla acampao en las fiestas tradicionales y no responde. Los resultados pueden apreciarse en el gráfico 22. Allí se observa que un 25% de los entrevistados no respondió la pregunta, mientras que un 40% sostuvo que este sociolecto se habla en las fiestas tradicionales (trillas, siembra, cosecha, mingacos). Por otro lado, un 35% afirmó que este registro se usa en la cotidianeidad de la comunidad. En total, un 75% de los encuestados afirma que el castellano del campo se usa en contextos íntimos y tradicionales. Este dato evidencia la interacción entre el castellano local (Godenzzi, 2003) y el castellano estándar. Dicha interacción ocurre, al igual que en el caso bilingüe, en torno a los ámbitos de uso, los lugares, la interacción generacional y los temas de conversación. 281 Gráfico 22. ¿Cuándo se habla acampao? Cuándo se habla acampao Cotidianeidad Fiestas tradicionales 25% No responde 35% 40% La segunda pregunta que guía esta sección se relaciona con las razones del “habla acampao”. La interrogante generada en este dominio fue ¿Por qué se habla acampao? Las categorías obtenidas en este contexto fueron de tres tipos: se habla acampao por costumbre, se habla acampao por falta de educación y no responde. Un 45% de los encuestados afirmó que se habla acampao por costumbre, mientras que un 35% sostuvo que es por falta de educación. El 25% restante no respondió la pregunta. Estos datos, presentados en el gráfico 23, indican que la práctica de este registro constituye un comportamiento lingüístico habitual en la comunidad. Por otro lado, la categoría falta de educación debe interpretarse como falta de contacto con la variedad estándar, es decir, los hablantes de la comunidad tienen poca interacción con el modelo estandarizado que se practica en la ciudad. Si aceptamos la intuición anteriormente propuesta, entonces la categoría se habla por costumbre se deduce de la falta de interacción de los hablantes con modelos de habla urbanos. Lo anterior genera un modelo o variedad situado, el cual es producto de factores geográficos, sociales y culturales. Esta variedad situada se establece como vehículo de comunicación entre los integrantes de la comunidad. Las ideas propuestas a partir de la lectura del gráfico 23 se validan a través de las mismas respuestas dadas por los entrevistados. De este modo, los hablantes afirman que se habla acampao en la comunidad por la falta de estudio, de cultura y de sociabilidad con la ciudad. 282 Gráfico 23. ¿Por qué se habla acampao? Razones del habla acampao Costumbre Falta de educación No responde 25% 45% 30% Los datos reportados hasta el momento nos llevan a presentar la pregunta que da cuenta de la interacción entre el castellano estándar y el castellano del campo. Esta pregunta se enfoca a los ámbitos y lugares donde se habla acampao y se articuló de la siguiente manera: ¿Donde se habla acampao y con qué frecuencia? Se presentaron 10 lugares/ámbitos donde se puede o no hablar acampao, estos lugares son: (1) Cosecha, (2) Siembra, (3) Camino, (4) Fiesta, (5) Velorio, (6) Casa, (7) Pueblo175, (8) Escuela, (9) Iglesia, (10) Ciudad. Las opciones de frecuencia generadas son: Casi siempre, A veces y Casi nunca. Los resultados pueden observarse en el gráfico 23. Como puede apreciarse, los lugares donde se habla acampao con mucha frecuencia son fundamentalmente tres: cosecha (85%), siembra (80%) y camino (65%). También se practica con frecuencia este registro en la fiesta y en el velorio, donde la combinación Casi siempre y A veces alcanza un 75% y un 70% respectivamente. En el otro extremo están las categorías que se vinculan con el modelo estándar (pueblo, escuela, iglesia y ciudad), donde las opciones Casi nunca y A veces predominan. Proyectando los datos de este gráfico con los presentados en los gráficos 19 (lugares donde se habla bien castellano) y 20 (Lugares donde se prefiere hablar bien castellano) podemos articular ciertas predicciones que dan cuenta de los ámbitos donde se practica la variedad campesina. 175 En el caso de este estudio, los pueblos a los que aludimos con esta opción son Santa Juana y Nacimiento. La categoría ciudad, en tanto, está reservada para Concepción y Talcahuano. 283 Gráfico 24. Lugares y eventos donde se habla acampao Lugares donde se habla acampao 100% 80% 60% 40% 20% 0% Casi nunca A veces Casi siempre De este modo, en el cuadro 30 se observa el uso del castellano estándar y del castellano rural. Aquí, el signo [+] indica uso más frecuente y el signo [-] debe interpretarse como uso menos frecuente. Cuadro 30. Uso del castellano estándar y del acampao entre los integrantes de la comunidad Lugares/Registros Estándar Acampao Escuela Posta Iglesia Casa Pueblo/ciudad Velorio Camino Fiesta Siembra/cosecha [+] [+] [+] [±] [+] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [±] [+] [+] [+] [+] [+] Otro aspecto que se analiza en este apartado se relaciona con la práctica de esta variedad por parte de los niños de la comunidad. En este contexto se les formuló la siguiente pregunta a los entrevistados: ¿Los niños del lugar hablan castellano acampao? Las alternativas para esta interrogante fueron: Casi siempre, A veces y Casi nunca. Los resultados se observan en el gráfico 25. 284 Gráfico 25. ¿Los niños hablan castellano acampao? ¿Los niños hablan acampao? Casi siempre 20% A veces Casi nunca 30% 50% Como puede apreciarse, los niños de la comunidad utilizan con frecuencia el castellano rural un 30% (Casi siempre), mientras que el 50% (A veces) lo usan con menor frecuencia. Los datos anteriores reflejan que los niños utilizan esta variedad. Sin embargo, la interrogante que aparece a continuación es dónde y con quién lo utilizan. La respuesta la podemos extraer de la siguiente pregunta: ¿Por qué cree usted que hablan así? Las categorías obtenidas de este cuestionamiento fueron: los niños hablan así por imitación, los niños hablan así por falta de educación, los niños hablan así por imitación a la ciudad y no responde. El 15% de los encuestados no respondió esta pregunta. Las otras tres categorías se distribuyen de la siguiente manera, un 10% de los entrevistados afirmó que los niños hablan esta variedad por falta de educación. Por otra parte, un 20% sostuvo que los niños hablan el registro por imitación a la ciudad y, finalmente, un 55% planteó que los niños hablan castellano rural por pura imitación. En el gráfico 26 pueden observarse los resultados de este análisis. Como bien se sostuvo, la idea de falta de educación se entiende como falta de socialización con el modelo urbano o, en otras palabras, falta de contacto con formas “más estandarizadas”. Por otro lado, la opción de imitación del habla de la ciudad puede entenderse en el marco del fenómeno de la ultracorrección, es decir, los niños intentan imitar el habla modélica, provocando situaciones en las que articulan un modelo “súper correcto”, lo que trae como consecuencia la corrección extrema. 285 Gráfico 26. Razones del habla rural de los niños Razones del habla acampao de los niños Imitación Falta de educación Imitación habla de ciudad No responde 15% 20% 55% 10% En cuanto a la opción imitación, la reflexión aquí nos guía hacia la categoría costumbre, reportada más atrás. La imitación es por costumbre, se produce por efecto del uso e interiorización del modelo particular que se practica en la comunidad. El dato reportado indica que los niños interactúan activamente en las situaciones donde se utiliza el modelo rural. Ellos mismos, seguramente, utilizan ese registro en sus conversaciones informales (en el recreo, en las fiestas tradicionales, entre otros). En síntesis, los niños practican y manejan el castellano rural, esto lo hacen por imitación a los modelos que tienen en la comunidad, es decir, ellos se acostumbran a la forma de hablar que existe en su entorno familiar rural. 6.3.3. BREVE DISCUSIÓN Hay varias ideas que deben considerarse en el presente apartado. Por un lado, el castellano rural se posiciona como una variedad que se genera por la condición de lateralidad de la zona en que se asienta la comunidad. Este factor repercute directamente en la consolidación de un sociolecto areal. Ahora bien, los factores históricos, sociales y culturales contribuyen a la formación de la variedad. En otro plano, los habitantes de estas zonas tienen vínculos esporádicos con habitantes de zonas demográficamente más densas y urbanizadas (Contreras, 2009), lo que incide en la adopción de un modelo singular que se ha configurado históricamente en el seno de la comunidad. 286 Por otra parte, se observa una interacción consistente entre el registro estándar y el registro local. Esta interacción también repercute en la consolidación y adopción del modelo rural, ya que los datos reportados muestran con claridad la división, en los ámbitos y lugares de uso, entre el registro formal o estándar y el más íntimo o rural. De este modo, las instituciones adscritas a los grandes centros urbanos (escuelas, posta, iglesia) se constituyen como espacios donde se reproduce el modelo más formal y “estandarizado”. Por otro lado, en las fiestas tradicionales, en el camino, en la casa, entre otros, se practica la variedad local. Las razones dadas para la conservación y mantención de la variedad de la comunidad son fundamentalmente dos, la variedad se perpetúa por costumbre y por falta de educación. La discusión en este dominio fue propuesta a partir de dos ideas claves. En primer lugar, la noción de falta de educación la entendemos como falta de contacto o socialización con modelos de la ciudad. En segundo lugar, la idea de costumbre la entendemos en el marco de las dinámicas que acontecen históricamente en la comunidad. En relación con las ideas sostenidas por Godenzzi (2003), quien afirma la existencia de tres variedades en las comunidades andinas, la variedad que emerge en las condiciones geosocioculturales apuntadas en este apartado se constituye como una variedad local, la cual se diferencia de la regional y de la estándar. Esta variedad local se distingue por ser particular y situada, su emergencia se debe a las condiciones de producción del modelo que se ha articulado históricamente en la comunidad. Al igual que para el caso de la interacción mapuche/castellano, la relación entre el castellano rural y el estándar genera productos lingüísticos particulares o singulares. Estos productos se constituyen a partir de las condiciones de interacción entre ambos registros. La variedad, con seguridad, tiene sus particularidades lingüístico-estructurales, las cuales pueden tener ser atribuidas a distintos factores, a saber: (1) factor histórico de contacto con la lengua mapuche, (2) factor histórico de desarrollo alejado de centros urbanos, (3) factor histórico de desarrollo de actividades hispano-criollas, entre otros. El punto anterior, sin embargo, no será profundizado en este estudio, pues el interés está en la variedad de castellano producido en comunidades que están en situación de contacto mapuche/castellano. 287 Otros datos que deben tenerse en cuenta, para la proyección de estudios en esta misma línea, se vinculan con ciertos factores que afectan el uso de la variedad rural. Por un lado, existe, al igual que en el caso rural bilingüe, una tendencia al envejecimiento poblacional. Es decir, en la comunidad los adultos y jóvenes migran a centros urbanos más grandes y las actividades tradicionales son dejadas de lado. En este punto, diversos estudios dialectológicos (Contreras y Bernales, 2007; Bernales y Contreras, por aparecer) confirman la progresiva extinción de actividades tradicionales tales como: la trilla, los mingacos, la construcción de molinos, las adivinanzas, los cuentos fantásticos, entre otros. Otro factor que promueve el desuso de la variedad rural se encuentra en la evangelización protestante que ocurre en esta comunidad. Los habitantes de esta comunidad desconocen las actividades tradicionales anteriormente nombradas y promueven la censura de este tipo de fiestas tradicionales. La tecnología también constituye un foco de desuso, esto debido a que la electricidad llegó a la zona a principios del año 2000. Este tipo de energía permite la adquisición de diversos artefactos tecnológicos: computadoras, televisores; elementos todos que permiten reproducir modelos de habla estándar. 6.4. DISCUSIÓN GENERAL. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS EN LA INTERACCIÓN DE LAS VARIEDADES RURAL BILINGÜE Y MONOLINGÜE Como bien se presentó, los comportamientos en cuanto al uso de las lenguas y sus variedades en la ruralidad no son tan distintos. Sin embargo, las situaciones sociolingüísticas que hemos analizado son diferentes. Por un lado, está la situación de interacción entre el mapudungun y el castellano, dinámica donde se genera una variedad de castellano influenciada por el mapudungun, un castellano de contacto. Por otro lado, está la situación de interacción entre una variedad rural del castellano y su variedad estándar, donde no se genera una nueva variedad, sino que se perpetua un estilo, al que llamaremos rural o acampao. En este contexto, si discutimos ambas situaciones a la luz del concepto de diglosia, propuesto en el capítulo 3, tendremos que aceptar la idea de que este constructo no está siendo operativo en ninguno de los casos tratados anteriormente, pues, sobre la base de las 288 situaciones de interacción entre las lenguas y las variedades reportadas en los análisis, puede afirmarse que el castellano está presente en situaciones que teóricamente debieran ser más restrictivas. A través de una metáfora, podríamos sostener que el castellano sea o no el estándar ha ganado terreno en dominios que antiguamente restringían su uso. Sin embargo, este hecho no hace más que corroborar la idea de emergencia y mantención de una variedad de castellano que es propia y situada. Aún aceptando la noción de diglosia amplia (Fasold, 1996), la situación de interacción de las lenguas y de las variedades no es restringida, sino amplia, y se constituye en un fenómeno de frecuencia de uso de un idioma u otro en relación con la situación u ámbito comunicativo. Además, la frecuencia de uso de una lengua o variedad está condicionada a los agentes que interactúan y su adscripción al idioma o al registro, resultando, a fin de cuentas, un problema de actitud, lealtad y difusión lingüística. Lo importante en estas situaciones es el conjunto de factores que convergen para generar las condiciones de producción y generación de una variedad o estilo distinta. En este caso, existen factores asimilables, lo que permite establecer semejanzas en el comportamiento lingüístico de los hablantes de las comunidades estudiadas. En primer lugar, está el factor geográfico, pues ambas comunidades se encuentran alejadas de centros urbanos. Este factor de lateralidad provoca la mantención y difusión del castellano local. En segundo lugar, está el factor socioeconómico, pues ambas comunidades realizan actividades de agricultura a pequeña escala y viven de los trabajos esporádicos que dan las empresas que operan alrededor. En tercer lugar, están las fiestas y las ceremonias tradicionales que se practican en cada comunidad. Sin embargo, aquí debe marcarse la diferencia entre las actividades de tipo religioso que se practican en la comunidad bilingüe y las actividades tradicionales que se practican en la comunidad rural monolingüe. En cuarto lugar, existe un reconocimiento del castellano “bien hablado” y del castellano “mal hablado”. Para nosotros no existe ninguna de las dos ideas planteadas anteriormente, 289 ya que el castellano que se habla en estas comunidades es una variedad que se ha constituido por factores históricos y geosocioculturales. Finalmente, se observa la existencia de hablantes que practican esta variedad, quienes están presentes en ambas comunidades. 6.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE INTERACCIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA EN LAS COMUNIDADES RURALES ESTUDIADAS. Como se observó, en el caso mapuche se consideraron más categorías que en el caso del castellano rural. Ello producto del objetivo general de la presente tesis, cual es: dar cuenta del castellano hablado por niños de una comunidad rural bilingüe mapuche. El objetivo general propuesto para el presente apartado fue el de caracterizar las dinámicas de interacción sociolingüística de las comunidades estudiadas. En un marco comparativo, podemos establecer cuatro grandes rasgos que son recurrentes en las comunidades estudiadas. En primer lugar, se observa en ambas comunidades la existencia de un continuo de usos de códigos, variedades o estilos. En segundo lugar, estos usos están condicionados por los ámbitos íntimos y no íntimos que se dan en la comunidad. En tercer lugar, estos usos también están sujetos a los agentes generacionales que interactúan en la comunidad. En cuarto lugar, los hablantes reconocen la existencia de una variedad del castellano que es propia o local. a. En relación a la primera idea, se pudo observar que el uso de la lengua mapuche y el uso del castellano del campo pueden caracterizarse en el marco de un continuo que presenta en un extremo actividades tradicionales y religiosas que son propias de las comunidad, mientras que en el otro extremo se observan las actividades comunicativas que se inscriben en el marco de instituciones formales. En este sentido, puede afirmarse que el castellano del campo y la lengua mapuche se practican en eventos y lugares que se caracterizan por ser culturalmente propios y característicos de la comunidad. Ahora bien, en este punto de la discusión, cabe preguntarnos por la variedad de castellano que se habla en las comunidades mapuches. De acuerdo con nuestros resultados, esta variedad se practica en todos los espacios y eventos donde se usa el castellano, constituyéndose en la variedad de castellano local. En la figura 8 presentamos el continuo que se ha proyectado para las situaciones en cuestión. 290 Figura 8. Continuo de usos de lenguas y variedades en los contextos estudiados. Ruralidad monolingüe Contexto íntimo Fiestas Siembra/ Camino Fiesta Velorio tradicionales cosecha Contexto público Casa Pueblo Escuela Iglesia Ciudad (+) Uso de variedad de castellano del campo (+) Uso del castellano estándar Ruralidad bilingüe Ceremonias Contexto íntimo Casa Camino Siembra/ cosecha Fiesta (+) Uso del Mapudungun Uso del castellano étnico b. Contexto público Micro Escuela Iglesia (+) Uso del castellano estándar Uso del castellano étnico Uso del castellano étnico Con respecto a la segunda idea planteada, el condicionamiento de los usos de los registros y variedades a los ámbitos que se generan en la comunidad, nos hacemos cargo de dos ideas relevantes que pueden discutirse. Por un lado, en ambas comunidades se reconoce la existencia de dominios íntimos e intracomunitarios y de dominios públicos y extracomunitarios. Por otro lado, los recursos lingüístico-discursivos utilizados en estas situaciones están restringidos a la puesta en escena de los interactuantes y a la naturaleza misma de los sucesos de la comunicación generados en las comunidades estudiadas. Esta dinámica permite postular la existencia de variedades, las cuales se definen en función de los eventos sociocomunicativos que experimentan los hablantes. De este modo, por ejemplo, en el caso de las ceremonias y de las fiestas tradicionales, el registro utilizado operará en directa relación con el evento social que se vive y con los agentes que comandan dichas instancias. En el caso del mapudungun, resulta evidente que su uso será más activo en eventos que involucren los rasgos (+) íntimos y (+) intracomunitario, mientras que en el caso del castellano campesino, este se utilizará en circunstancias que involucren los mismos rasgos señalados para el caso de la lengua mapuche. En este contexto, nuevamente surge la pregunta sobre el uso de la variedad de castellano hablado en comunidades bilingües mapuche/castellano. Según nuestros resultados, es utilizada en muchos contextos, pues es la variedad de castellano local que ha emergido por 291 motivos de contacto lingüístico-cultural. De acuerdo con lo anterior, el castellano hablado en estas comunidades se caracteriza por ser una variedad forjada diacrónicamente, producto del impacto ejercido por la situación de lenguas en contacto. Además, dicha variedad surge por los roles que se pueden asignar a las lenguas en la comunidad, los patrones de mezcla de códigos, políticas lingüísticas y políticas lingüístico-educativas (Matras y Sakel, 2007). Lo anterior se sostiene en base a dos ideas relevantes: (1) las dinámicas de transmisión generacional y (2) el desarrollo de una competencia singular del castellano. El primer aspecto se vincula con lo que Tomasello (1999) llama transmisión del conocimiento e instrucción a través de la comunicación lingüística. Esta transmisión difiere interculturalmente, ya que hay culturas que basan la transmisión en marcos “verbales letrados” (literacy-based) y otras que lo basan en marcos “no letrados” (nonliterate). Esta categorización implica que los niños pertenecientes a una comunidad oral dan más énfasis a la observación de los comportamientos adultos, lo que les permite aprender distintas performances y habilidades a través de la observación. En este sentido, los “trozos de lenguaje” articulados en diversas situaciones o eventos de la comunicación se transforman en piezas concretas de lenguaje, piezas elaboradas, transmitidas, imitadas y adoptadas en estos contextos. Por otro lado, el desarrollo de una competencia singular del castellano es atribuible a su situación de contacto con el mapudungun. En este sentido, no puede obviarse la posibilidad de transferencia de patrones de uso y de significados gramaticales entre las lenguas en contacto. Si aceptamos esta posibilidad, entonces debe aceptarse que esta variedad de castellano presente características particulares generadas por procesos diacrónicos. c. En tercer lugar, los agentes que trasladan y transmiten la lengua son claves en este proceso de formación de la variedad. Se observó, específicamente en el caso mapuche, que hay actores claves en el proceso de transmisión y conservación de la lengua mapuche. Además de lo anterior, estos mismos agentes bilingües son los representantes de la variedad de castellano de contacto que se practica en la comunidad. Al ver los resultados del apartado transmisión generacional, queda en evidencia que son los adultos y los ancianos quienes en la actualidad usan la lengua mapuche. Pero, además, son ellos mismos los usuarios del castellano local. En este contexto, y con motivo 292 explicativo, debemos destacar la gran alternancia, en el uso del castellano y del mapudungun, que se da en la interacción generacional, y particularmente el nivel de variación que acontence en estos hablantes. De este modo, los adultos y los ancianos son los encargados de actualizar el castellano comunitario, el cual es el único medio de comunicación que tienen para interactuar con las generaciones más jóvenes. En otro plano, debemos destacar la direccionalidad del mensaje y el código o lengua en que se transmite. De acuerdo a esto, los ancianos y los adultos direccionan sus mensajes entre ellos en mapudungun y en castellano. Pero al usarlos con niños y jóvenes alternan los códigos, predominando, eso sí, el castellano comunitario. En este sentido, tanto niños como jóvenes se convierten en receptores activos de la variedad o lengua que les es transmitida. Del mismo modo, al ser receptores de ciertas construcciones canónicas y funcionales de la lengua mapuche, ellos logran entender ciertos enunciados. Además de lo anterior, frente a las hipótesis que sostienen la experiencia receptiva de la lengua y frente a aquellos casos que afirman la existencia de casos de bilingüismo cíclico, pasivo y tardío; sostenemos que estos casos son, desde una perspectiva sociolingüística, probables en función del contexto de socialización temprana del hablante. El fundamento de tal idea radica en el concepto de interacción del que hemos hablado y en la presencia significativa de agentes de transmisión de la lengua en el proceso de desarrollo del niño y/o joven. Respecto al dominio rural monolingüe, si bien no se explicitó una sección orientada hacia la descripción de la interacción y transmisión de la variedad entre los integrantes de la comunidad, se pueden generar ideas similares a las expuestas para el caso rural mapuche. d. Otro de los aspectos asimilables entre las comunidades se vincula con la “conciencia” de los hablantes sobre el castellano que hablan. En este sentido, tanto los hablantes de la zona rural bilingüe como los de la zona monolingüe afirman que el castellano que se produce en la comunidad es un castellano diferente al hablado en la ciudad. Si bien el juicio esgrimido por los participantes es negativo, diremos que el producto lingüístico que se genera en estas comunidades es propio de la comunidad. Es decir, dicha evaluación negativa de los hablantes sirve para corroborar la existencia de una variedad del castellano propia y local. 293 6.4.2. A MODO DE CIERRE La investigación sociolingüística la hemos orientado hacia la idea general de caracterizar las dinámicas interactivas entre las lenguas y/o variedades que comparten un espacio geosociocultural determinado. Además de este objetivo general, hemos identificado ciertos rasgos de la interacción entre el castellano y el mapudungun, por una parte, y el castellano rural y el “estándar”, por otra. Este objetivo, más específico, se ha concretado en el marco del análisis de la interacción presentado en páginas anteriores. Otro objetivo específico que hemos propuesto para esta investigación se centra en la comparación de los comportamientos sociolingüísticos que se pueden generalizar de la aplicación de los cuestionarios en las comunidades bilingüe y monolingüe rurales. Esta tarea la hemos desarrollado en el punto anterior. Además de lo anterior, presentamos una hipótesis de trabajo que presupone la idea de que los comportamientos sociolingüísticos en contextos rurales bilingües mapuche/castellano son alternantes. Este hecho es corroborado con los resultados reportados en este estudio. Además de esto, hemos dado cuenta de que los comportamientos sociolingüísticos en la comunidad bilingüe son similares a los comportamientos en contextos rurales monolingües. Esta conjetura es preliminar, y algo arriesgada, pero, creemos que existen condiciones relacionadas con la actividad social y cultural (tradicional), con lo geográfico y lo demográfico que son similares en las comunidades estudiadas. Estos factores contribuyen a perfilar un comportamiento lingüístico similar. En otra línea, un fenómeno que no fue considerado en los objetivos del presente estudio, pero que no puede obviarse, se vincula con las condiciones de interacción de las lenguas y de las variedades en el espacio geosociocultural. En este sentido, se observa un patrón de uso alternante entre los códigos y las variedades, este hecho provoca la emergencia de una variedad del castellano que es localizada o situada. Hablamos de un producto lingüístico que se ha construido en base a las condiciones de interacción social de los códigos y sociolectos. La alternancia entre ambas lenguas y variedades provoca la constitución de un modelo propio de la comunidad (dato que debe corroborarse con otras investigaciones). 294 Los productos lingüísticos referidos son lo que muchos autores han llamado el “castellano mapuchizado” y el “castellano acampao”. Los motivos puntuales del surgimiento de dichas variantes del castellano pueden organizarse en torno a tres ejes interconectados: (1) un marco sociohistórico de desarrollo, (2) una situación de contacto lingüístico (para un caso) y lejanía de la “norma” y (3) el uso y la transmisión del código o sociolecto entre los agentes generacionales de la comunidad. Creemos que son necesarios trabajos que comparen las situaciones interactivas entre comunidades bilingües, pues el presente estudio es, en cierto grado, preliminar y el primero de su tipo, representa, además, una aproximación básica, la cual se orienta hacia el problema general de nuestro estudio: la competencia lingüístico-comunicativa del castellano producido por niños mapuches. En este sentido, el aporte fundamental de esta investigación sociolingüística se sitúa en la idea de producto lingüístico que hemos perfilado a través del análisis y la caracterización del contexto de uso alternante del código en la comunidad. Lo anterior en cuanto a que los resultados expuestos nos permiten generar una descripción de la relación lingüística de las lenguas y/o sociolectos en la arena social, cuestión que acarrea la posibilidad de observar las condiciones de interacción que se dan para la emergencia del castellano local o de la comunidad. De acuerdo a lo anterior, se intuye que uno de los factores que intervienen en el desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa singular hablada en comunidades rurales bilingüe es el contexto sociolingüístico de interacción. 295 CAPÍTULO 7 RESULTADOS ESTUDIO PSICOLINGÜÍSTICO 7.0. LA INVESTIGACIÓN PSICOLINGÜÍSTICA El diseño de la investigación es no experimental, transeccional, comparativo, cuantitativo y cualitativo. Es transeccional debido a que los datos que se recolectaron fueron recogidos en un momento determinado de tiempo, un momento único. Además, tratamos con dos grupos etários que se corresponden con dos niveles escolares distintos, a saber: 3° básico y 6° básico. Por otro lado, es comparativo, pues se contrastaron los desempeños lingüísticocomunicativos de dos grupos de niños. Lo anterior implicó el contraste intragrupal (entre niños pertenecientes a la misma comunidad de habla) y el contraste intergrupal (entre los grupos de distintas comunidades de habla o procedencia). Es cuantitativo, pues contabilizó diversos índices de competencia lingüísticocomunicativos que se registraron en las narraciones de los niños. Entre estos índices de desempeño encontramos: índice de promedio de longitud de la oración, promedio de longitud de la cláusula, índice de subordinación, índice de densidad léxica, índice de diversidad léxica, índice de frecuencia de palabras. Estos indicadores son de naturaleza 296 estadística y permiten extraer datos cuantitativos acerca de los desempeños lingüísticos infantiles. Además de los indicadores anteriores, la investigación se ocupó de analizar dos aspectos adicionales: (1) la complejidad sintáctico-discursiva y (2) las estrategias de textualización. Respecto del primer punto, nos encargamos de la complejidad en el nivel léxicosintáctico y en el nivel discursivo. Para el primer caso, seguimos el análisis propuesto por Véliz (1988, 1991, 1999; Véliz et al., 1985) y Echeverría (1993; et al., 1993), quienes revisan la complejidad sintáctica y léxica en relación con los tipos de relaciones de subordinación que se establecen en las producciones infantiles, por una parte, y con las nociones de densidad y diversidad léxica que se observan en las narraciones infantiles, por otra. En otra línea, presentamos un análisis cualitativo que tomó como referencia los trabajos de Nir y Berman (2010). El estudio de la complejidad sintáctica desde el marco discursivo se orienta hacia la descripción en base al uso del lenguaje en sus modalidades oral y/o escrita. En nuestro caso, el análisis se restringió al modo narrativo oral. En razón de este último análisis fue que se articuló un estudio de carácter cualitativo y preliminar, con el cual se pretendió explorar y aplicar las herramientas propuestas por Nir y Berman (2010). En este dominio, nos enfocamos a las funciones discursivo-textuales y a las secuencias que predominan en el texto. Lo anterior se concretó a través de la revisión de la cláusula y de los paquetes clausulares (PPCC) que se explicitaron en las narraciones más representativas de los niños. Dichos elementos se constituyeron en las unidades de análisis fundamentales de esta propuesta. El procedimiento propuesto por Nir y Berman (2010) busca describir y analizar la arquitectura clausular de los PPCC. Para lograr esta tarea, los autores establecen 5 tipos de vínculos de relaciones diferentes: (1) isotaxis, (2) parataxis simétrica, (3) parataxis asimétrica, (4) hipotaxis y (5) endotaxis. Finalmente, analizamos la complejidad sintáctica de las narraciones infantiles. Para ello seguimos algunos lineamientos presentes en los trabajos de Véliz et al., (1985) y Véliz (1988, 1999). En cuanto al segundo punto, que indaga en la microestructura textual, se analizaron las estrategias utilizadas por los niños en la ejecución del texto narrativo. Aquí interesó la 297 revisión de dos aspectos fundamentales. En primer lugar, siguiendo los estudios de Véliz (1996a, 1996b, 1996c), nos interesó la descripción de los procedimientos utilizados por los niños para estructurar la narración (mantención/cambio de referencia). Para esto atendimos a las categorías propuestas por Véliz, lo anterior con el objetivo de analizar los textos infantiles. Subyacente a esta perspectiva está el problema de la coherencia referencial, la cual se analizó a partir de las nociones de mantención del referente, flujo de la información y conexión. Por otro lado, a propósito de la coherencia referencial, se describe desde Givón (2001, 2005) las características particulares de las gramáticas de la coherencia referencial que los niños ponen en escena en sus narraciones. Lo anterior a partir de los indicadores de mantención y cambio de referente obtenidos, estas categorías fueron replicadas de los estudios de Véliz (1996a, 1996b, 1996c). En segundo lugar, se estudiaron las relaciones interoracionales que se establecen en las narraciones infantiles. Para dicho análisis hemos seguido el trabajo de Álvarez (1996). También consideramos los trabajos de Bocaz (1986a, 1986b, 1987, 1989). 7.1. MÉTODO 7.1.1. CONFIGURACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA La selección de los participantes de nuestra investigación se basó en criterios no probabilísticos y cualitativos. La muestra es de naturaleza intencionada y su definición se enmarca en relación con el contexto geográfico y sociocultural en el que se desenvuelven los participantes de esta investigación. La situación geográfica se refiere a la naturaleza de las zonas donde se desarrolló el estudio. De este modo, hablamos de zonas rurales y urbanas. La especificación aquí debe realizarse sobre la ruralidad, pues se trata, por un lado, de zonas rurales alejadas de núcleos urbanos, con bilingüismo social, y, por otro, de zonas rurales aisladas y monolingües. En otro dominio, la condición sociocultural se vincula con los rasgos característicos de la comunidad especificados en las dinámicas sociales y culturales que se viven en el seno de la comunidad. Considerando las ideas expuestas, es preferible, en este caso, hablar de 298 contexto geosociocultural, ya que en dicho concepto encontramos los componentes antes descritos. La muestra de la investigación psicolingüística está conformada por tres grupos de niños escolares, pertenecientes a los distintos contextos geosocioculturales mencionados. De este modo, se habla de un grupo de escolares perteneciente a zonas rurales de contacto (mapuche/castellano), de un grupo de escolares perteneciente a zonas rurales sin contacto y un grupo de escolares perteneciente a la urbanidad. Los escolares que participaron en la prueba pertenecen a los niveles de 3° y 6° básico. La configuración de la muestra puede observarse en el cuadro 31. 3° básico 3° básico 3° básico Cuadro 31. Configuración muestra psicolingüística 6° básico Comunidad Rural mapuche/castellano 6° básico Comunidad Rural monolingüe 6° básico Comunidad urbana monolingüe En cuanto a su representatividad, la muestra de nuestro estudio responde a la naturaleza exploratoria del mismo. Además, atendiendo a la realidad observada en el entorno rural y a la población infantil real que hay en los establecimientos rurales, se define el corpus como una muestra contextual, el cual representa la realidad poblacional y generacional real que hay en la comunidad. Por otro lado, la muestra obedece al interés por describir la competencia gramatical y discursiva del castellano producido en contextos rurales. Los niños participantes en la prueba pertenecen a tres establecimientos educacionales adscritos a las distintas comunidades de habla. El primer establecimiento se encuentra en la región de la Araucanía, en la zona Lafquenche (‘Lafkenche’) de la comuna de Saavedra, conocida como Isla Huapi (‘wapi’). En el cuadro 32 se presenta la distribución de los estudiantes en los diferentes cursos. Como ya se sabe, esta zona presenta una alta densidad poblacional mapuche, constituyéndose en una comunidad rural bilingüe mapuche/español. La escuela del lugar es la G-822, Ruca Raqui, tiene una matrícula de 39 alumnos distribuidos de 1° a 8° básico176. 176 Matrícula consignada durante el año 2010. 299 Niveles escolares 1° básico 2° básico 3° básico 4° básico 5° básico 6° básico 7° básico 8° básico Total Cuadro 32. Matrícula 2010 escuela municipal Ruca Raqui N° de niños 7 4 7 3 5 4 3 6 39 El segmento socioeconómico al que pertenece la comunidad escolar y la escuela es de nivel bajo. La comunidad tiene unos 800 habitantes aproximadamente, quienes se distribuyen en nueve comunidades. Los cursos son unidocentes, esto es, un profesor se encarga de tres niveles. En este caso, los cursos 1°, 2° y 3° estaban a cargo de un profesor. Los cursos 4°, 5° y 6° estaban a cargo otro docente y 7° y 8° estaban a cargo del director o encargado de la escuela, señor Gabriel Burgos. En total, la escuela cuenta con 3 profesores, 2 auxiliares, 1 encargada de biblioteca y 1 profesor diferencial. El segundo establecimiento se encuentra en la región del Bío Bío, cerca de la comuna de Santa Juana, distante a 34 km del pueblo de Santa Juana (capital comunal). Más específicamente, se halla hacia la Cordillera de la Costa, a unos 16 km de la ribera del río Bío Bío. El sector se llama La Generala y la escuela del lugar es la G-1171, La Generala. El establecimiento presenta una matrícula de 57 alumnos distribuidos de 1° a 8° año básico. Cuadro 33. Matrícula 2010 escuela municipal G-1171 La Generala Niveles escolares N° de niños 1° básico 5 2° básico 7 3° básico 4 4° básico 6 5° básico 6 6° básico 7 7° básico 10 8° básico 12 Total 57 El segmento social al que pertenece la comunidad escolar es bajo. La comunidad de La Generala cuenta con unas 70 familias, lo que equivale a unos 250 habitantes aproximadamente. La profesora de Lenguaje y Comunicación ayudó con la aplicación de la prueba narrativa. La escuela cuenta con 4 profesores, 2 auxiliares y 3 especialistas: 1 300 psicólogo, 1 educador diferencial y 1 fonoaudiólogo. La modalidad es unidocente, teniendo cursos mixtos: 1°-2°; 3°-4°; 5°-6°; 7°-8°. La encargada de la escuela es la señora Ernestina Alarcón Leiva. En el cuadro 33 se presenta la matrícula de la escuela. El tercer establecimiento se encuentra en la región de la Araucanía, en la comuna de Temuco, y se trata de la escuela municipal Mundo Mágico, tiene una matrícula año 2010 de 1135 alumnos distribuidos de 1° a 8° básico. La escuela presenta tres cursos por nivel, los cuales tienen entre 35 y 40 alumnos. De este establecimiento fueron seleccionados 8 alumnos de 6° básico y 8 alumnos de 3° básico. Esta selección fue guiada por las profesoras de tercero básico (3°c, 3°b, 3°a). Por otro lado, la selección de estudiantes de 6° básico fue guiada por el profesor de Lenguaje y Comunicación encargado de los 6° básicos del establecimiento. El director de la escuela es don Álvaro Migueles. El segmento social al que pertenece la comunidad escolar se adscribe al nivel medio. En total, la muestra está compuesta por 37 narraciones, 17 de las cuales pertenecen a 3° básico y las otras 18 son de 6° básico. Las restantes dos narraciones son de dos profesores pertenecientes a las comunidades escolares urbana y rural bilingüe 177. Esta información se presenta en el cuadro 34. Isla Huapi La generala Temuco Total Cuadro 34. La muestra 6 Niños 3° básico 4 Niños 6° básico 3 Niños 3° básico 6 Niños 6° básico 8 Niños 3° básico 8 Niños 6° básico 17 18 1 narración profesor 1 narración profesor 2 Los criterios de selección de la muestra se vinculan con dos factores claves. En primer lugar, se pretende diferenciar etáriamente a los grupos. De este modo, el grupo de tercero básico comprende un rango de edad que va desde los 8 a los 9 años, mientras que el grupo de 6° básico comprende un rango entre los 11 y 12 años. En segundo lugar, los cursos pertenecen a niveles educativos distintos. Así, el grupo de 3° básico pertenece al Nivel Básico 2 (NB2) y el grupo de 6° al Nivel básico 3 (NB3). La muestra de los adultos fue utilizada como grupo de control y no será sometida al análisis cualitativo. 177 Las narraciones de los profesores no fueron analizadas estadísticamente. Las proponemos para evidenciar el manejo del lenguaje “maduro” en la narración. 301 7.1.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y VARIABLES El concepto guía de este estudio es el de competencia lingüístico-comunicativa en sus dimensiones léxicas, sintácticas y textuales. La noción es aplicada sobre el texto narrativo, por lo cual podríamos hablar, más genéricamente, de la competencia narrativa. Las categorías analíticas de este estudio son de dos tipos. Por un lado, están las categorías utilizadas para la dimensión cuantitativa de nuestro trabajo. Por otro, están las categorías del análisis cualitativo de nuestro estudio. En el análisis cuantitativo de los datos se utilizó el programa TRUNAJOD y, además, se contabilizó manualmente la mantención del referente, la conexión y la subordinación. En relación al programa TRUNAJOD, cabe señalar que este es un software especializado en la extracción de índices de desempeño lingüístico-comunicativo. El programa resume la información a través de indicadores que evidencian la complejidad/madurez de un texto. Por otro lado, se utilizan otras categorías que también fueron cuantificadas. Nos referimos a los diversos indicadores propuestos por Véliz (1987, 1988, 1999, 1996a, 1996b, 1996c). Entre los que podemos destacar: el índice de complejidad sintáctica, las estrategias de la organización referencial, la continuidad discursiva y la conexión. Estos elementos nos permitirán describir con mayor prolijidad la competencia lingüístico-comunicativa de los niños. El análisis cualitativo, por otro lado, se encarga de estudiar la complejidad sintáctica desde la perspectiva del discurso, revisando las relaciones paratácticas e hipotácticas que se establecen en la producción narrativa. Estas unidades fueron aplicadas con el propósito de describir algunas narraciones ejemplares que han producido los niños. En cierta medida, el ejercicio que desarrollaremos tiene la finalidad de probar la propuesta de Nir y Berman (2010). En el apartado siguiente presentaremos las categorías de análisis cuantitativo y cualitativo que se utilizaron en nuestra investigación. 7.1.2.1. CATEGORÍAS ANÁLISIS CUANTITATIVO El programa TRUNAJOD presenta 6 categorías de base, las cuales serán definidas más abajo. A partir de dichas categorías básicas se generan los índices de desempeño. Estas 302 unidades analíticas se han organizado de acuerdo a sus dimensiones léxicas y sintácticas. Las categorías de base no serán consideradas en el tratamiento de los datos, pues son los índices los elementos trascedentes para el caracterizar el desempeño lingüísticocomunicativo de los niños. De este modo, hablaremos de categorías básicas del nivel léxico-sintáctico y de los índices léxico-sintácticos. La dimensión léxica, entonces, presenta las categorías léxicas básicas que se enumeran a continuación: (1) Palabras, (2) Vocablos, (3) Palabras Nocionales. Esta misma dimensión tiene los índices de competencia que siguen: (1) Densidad léxica, (2) Diversidad léxica y (3) Frecuencia de palabras. En el dominio sintáctico, las categorías sintácticas generales son dos: (1) Oraciones y (2) Cláusulas. En el dominio específico, los índices de complejidad son: (1) Longitud de la oración, (2) Longitud de la Cláusula e (3) Índice de subordinación. A continuación definimos brevemente las categorías en función de sus dos dimensiones (léxica y sintáctica). Cuadro 35. Resumen unidades de análisis desempeño lingúístico Categorías generales de análisis Categorías generales de análisis cuantitativo. Nivel léxico cuantitativo. Nivel sintáctico 1. Número de oraciones (O). 1. Número de palabras (P). 2. Número de cláusulas (C). Categorías específicas de análisis (índices). Índices del nivel sintáctico 1. Longitud de las oraciones promedio: LO. 2. Longitud de las cláusulas promedio: LC. 3. Índice de subordinación: IS. DIMENSIÓN LÉXICA DIMENSIÓN SINTÁCTICA A continuación, presentamos un cuadro con el resumen de las categorías de análisis. 2. Número de vocablos (V). 3. Número de palabras nocionales (PN). Categorías específicas de análisis (índices). Índices del nivel léxico 1. Densidad léxica: DeL. 2. Diversidad léxica (V/P*100): DiL. 3. Frecuencia promedio: FP. DIMENSIÓN LÉXICA A. CATEGORÍAS LÉXICAS BÁSICAS 303 1. Número de palabras (P). Esta categoría cuantifica la cantidad total de palabras que contiene el texto. Este indicador no establece diferencias del tipo: palabras funcionales y de contenido. 2. Número de vocablos (V). Corresponde al total de palabras diferentes que hay en el texto. Para tal efecto se considera sólo el lexema o morfema léxico que integra la palabra. De este modo, las conjugaciones del verbo ‘cantar’ representan un vocablo [CANT-]. 3. Número de palabras nocionales (PN). Las palabras nocionales corresponden al número de palabras de contenido que aparecen en el texto. B. ÍNDICES LÉXICOS 1. Densidad léxica: DeL. El índice de densidad léxica estima la frecuencia con que en el texto aparecen palabras nocionales (PN). Se calcula dividiendo el total de palabras nocionales por el total de palabras del texto y multiplicando el resultado por 100 (PN/P*100). 2. Diversidad léxica (V/P*100): DiL. Se calcula dividiendo el total de vocablos del texto por el total de palabras, luego se debe multiplicar el resultado por 100. 3. Frecuencia promedio: FP. Este índice presenta el promedio de la frecuencia de las palabras nocionales, excepto los nombres propios. Este indicador se obtiene relacionando el listado de palabras generadas por el programa con el diccionario de frecuencia léxica Lifcach178 (Word Frequency List of Chilean Spanish), construido por Scott Sadowsky. DIMENSIÓN SINTÁCTICA A. CATEGORÍAS SINTÁCTICAS BÁSICAS 1. Número de oraciones (O). Esta categoría cuantifica la cantidad total de oraciones que tiene el texto. En cuanto al texto oral, para el presente estudio se han considerado las pausas y el uso de ciertos conectores como indicadores de límites oracionales. 2. Número de cláusulas (C). Corresponde al número de verbos conjugados que aparecen en el texto. Lo anterior independiente de si son auxiliares o no. B. ÍNDICES DE COMPLEJIDAD SINTÁCTICA 1. Longitud de las oraciones promedio: LO. Este índice se establece dividiendo el número de palabras del texto por el número de oraciones (P/O). 178 http://ssadowsky.hostei.com/lifcach.html 304 2. Longitud de las cláusulas promedio: LC. Se establece dividiendo el total de palabras del texto por el número de cláusulas (P/C). 3. Índice de subordinación: IS. Se calcula dividiendo el total de cláusulas por el total de oraciones (C/O). 7.1.2.2. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS. NIVEL MICROESTRUCTURAL Y COMPLEJIDAD SINTÁCTICO-DISCURSIVA En el marco del análisis orientado hacia los estudios de la microestructura textual y de la complejidad sintáctico-discursiva, nos encontramos con tres tipos de categorías de análisis. En primer lugar, están aquellas que apuntan a la descripción de la microestructura de las producciones infantiles. En segundo lugar, están las que se adscriben al nivel sintáctico. Finalmente, encontramos las del nivel discursivo. 7.1.2.2.1. NIVEL MICROESTRUCTURAL Las categorías de análisis que hemos explicitado en relación a este nivel son las presentadas por Véliz (1996a, 1996b y 1996c) y Álvarez (1996). Estas unidades fueron cuantificadas a través de análisis y revisión manual de las producciones infantiles. Como lo planteamos anteriormente, hemos seguido los lineamientos propuestos por Véliz (1996a, 1996b y 1996c). En ellos, la autora adopta un enfoque basado principalmente en los estudios sobre la lingüística del texto y la teoría de la enunciación. De este modo, la competencia lingüístico-comunicativa se examina en el marco de un sujeto productor de discurso que operacionaliza la actividad textual (Véliz, 1996c). Para describir dicha competencia lingüístico-comunicativa, se atendió a los siguientes conceptos fundamentales: coherencia global y coherencia local de los discursos179 (van Dijk, 2001). En cuanto a la microestructura o coherencia local, se examinó la articulación interna de los textos, la cual se canaliza en tres ámbitos o dominios de análisis: (a) la Organización referencial (Véliz, 1996a, 1996b, 1996c), (b) Continuidad discursiva (Véliz, 1996c) y (c) la Conexión interoracional (Véliz, 1996c; Álvarez, 1996). En este marco, se replicaron las siguientes categorías de análisis: 179 Respecto a la superestructura, el análisis se centró en el uso del tipo narrativo como eje organizador del texto. Este último componente no se consideró para el presente estudio. 305 1. Organización referencial y continuidad discursiva Véliz (1996c) define esta categoría como la capacidad para establecer las referencias, esta habilidad tiene el objetivo de que los participantes o personajes de la narración puedan identificarse sin dificultad en las apariciones posteriores que se realizan en el transcurso del relato. La operacionalización de esta categoría está condicionada al control, por parte de narrador, de procesos de recurrencia de los mismos referentes y de progresión de la información a partir de información ya dada. En esta categoría se utiliza un índice de ambigüedad, cuya función es la de dar cuenta de todos los casos en los que no se logra establecer con claridad la identidad de los participantes o referentes. Este índice se genera a partir de la cantidad de veces en que ocurre la ambigüedad referencial y la cantidad de cláusulas que hay en el texto. Además del índice mencionado, se examinó la función de mantención del referente y la de cambio de referente. Lo anterior se estableció a partir de la identificación en los constituyentes oracionales del elemento con función de tópico y, luego, determinar la forma lingüística a través de la cual se instanciaban dichas funciones. Estas formas de actualización, de mantención y de cambio del referente se observan mediante la cuantificación de la concordancia verbal (CV), formas nominales (FN) y formas pronominales (FP). A continuación, presentamos algunos ejemplos de las categorías presentadas anteriormente: 1. Mantención del referente con predominio de la Concordancia Verbal (MR/CV) (Paula 6º URB 11) El niño CR/FN, cuando cayó al agua, empezó a escuchar un ruido muy familiar. Le pidió MR/ CV a su perro que se quedara en silencio y miró MR/ CV detrás de un tronco que había muy cerca. y se dio cuenta MR/ CV que estaba su rana junto a una ranita hembra. Entonces se acercó MR/ CV más para admirarlos. y se dio MR/ CV cuenta de que su ranita había tenido muchas ranitas chiquitas con su ranita hembra. entonces se llevó MR/ CV otra más pequeñita a su casa. 2. Mantención del referente con predominio de la Forma Nominal (MR/FN) (Estefanía 3º RUR 8) Después el niño CR/FN estaba subiendo en una piedra. y el niño MR/ FN estaba gritando. el niño MR/ FN se cayó en un huemul. 306 3. Mantención del referente con predominio de la Forma Pronominal(MR/FPr) (Diego 3º RUR 8) El niño CR/FN después se subió a una piedra. y le empezó MR/ CV a gritar. y a él MR/Fpr lo levantó un ciervo 4. Cambio del referente y Concordancia Verbal(CR/CV) (Maribel 3º RUR 8) y el niño y el perro CR/FN estaban observando la rana. Y después se fueron MR/ CV a acostar. y al otro día no amaneció la rana CR/FN. La buscaban CR/CV por todas partes. 5. Cambio del referente con predominio de la Forma Nominal(CR/FN) (Marco 6º MAP 11) y el perro CR/FN estaba olfateando. y el niño CR/FN estaba llamando a su rana en un hoyo de esos. y el perro CR/FN estaba jugando con las abejas. Después el niño CR/FN dijo Oh dijo. y el perro CR/FN estaba dele jugando con las abejas. 6. Cambio del referente y Forma Pronominal(CR/FPr) (Cristopher 6º URB 12) una rana la encerraron MR/ CV en un frasco. Después a la noche, David y el perro se durmieron MR/ CV. y la rana CR/FN se escapó porque el frasco no lo dejaron sellado. Al día siguiente, ellos CR/ Fpr no pillaron a la rana. 7. Ambigüedad y Concordancia Verbal (CR/CVamb) (Bryan 6º MAP 12) Aquí lo están mirando CR/CVamb la rana. Sí está CR/CVamb contento. Aquí, la rana CR/FN se escapa. y aquí se queda CR/CVamb dormido. Y aquí lo andan buscando CR/CVamb con el perro ahí. Y aquí los andan buscando CR/CVamb por la ropa del niño así. Además de las unidades propuestas anteriormente, apostamos por el análisis de la referencia paciente en el marco de las valencias verbales. De este modo, se ha generado otra unidad de análisis, la cual dará cuenta de la referencia paciente. La referencia paciente 307 se canaliza a través de tres vías: (1) formas pronominales acusativas o dativas (FPrAc), (2) sintagmas nominales o formas nominales en función de objeto directo (FNod) y (3) replicaciones pronominales de formas nominales (RPrFN). A continuación presentamos algunos ejemplos para dar mayor claridad al planteo reciente: 1. FPrAc: ‘La buscaron en el bosque’. En este caso, el pronombre cumple una función anafórica, pues presenta un referente ya mencionado. Por otro lado, a nivel sintáctico opera como elemento acusativo. 2. FNod: ‘ellos buscaban a la rana’. En este caso, el sintagma nominal funciona como objeto directo del verbo buscar. A nivel semántico se constituye con el papel de paciente. 3. RPrFn: ‘el niño la buscaba a la rana’. Aquí observamos una réplica pronominal del referente expresado a través de un SN. 2. Conexión interoracional Véliz (1996c) define la conexión como “la capacidad de expresar las relaciones existentes o postuladas entre las oraciones del texto”. El análisis, en este dominio, se orientó a determinar los tipos de conectores utilizados y la frecuencia de uso de estos elementos en la narración. En este marco es que se analizó el conector <y> 180 los conectores causales, temporales y adversativos (Álvarez, 1996). En el cuadro 36 se resumen las unidades de análisis que se utilizaron para el estudio de la microestructural textual. 180 1. Índice de ambigüedad. 2. Mantención del referente: CV, FN, FP. 3. Cambio de referente: FN, CV, FP. 4. Mantención del referente paciente FP, FN, RFP. CONEXIÓN INTERORACIONAL ORGANIZACIÓN REFERENCIAL Cuadro 36. Resumen unidades de análisis. Nivel microestructural Unidad de análisis Unidad de análisis 1. Protocoordinador <y> 2. Conectores causales 3. Conectores temporales 4. Conectores adversativos Conector polifuncional (Véliz, 1996c, Álvarez, 1996) 308 7.1.2.2.2. COMPLEJIDAD SINTÁCTICO-DISCURSIVA En cuanto al dominio sintáctico, se replicaron, siguiendo a Véliz (1988, 1999), tres categorías de su estudio, esto con el objetivo de analizar la complejidad sintáctica de las narraciones infantiles. Los índices son de naturaleza cuantitativa y fueron extraídos manualmente. 1. El número de cláusulas adjetivas por unidad –t. Se calcula dividiendo el total de cláusulas adjetivas por el total de unidades –t. 2. Promedio de cláusulas sustantivas por unidad –t. Se obtiene de la división del total de cláusulas sustantivas por las unidades –t. 3. Promedio de cláusulas adverbiales por unidad –t. Se genera dividiendo el total de cláusulas adverbiales por el total de unidades –t. (Véliz 1999). Con la cuantificación de estos índices se estableció la complejidad sintáctica a nivel gramatical. De este modo, se cubre la dimensión sintáctica y estructural de la complejidad. En el ámbito discursivo, en tanto, se replicaron las unidades de análisis propuestas por Nir y Berman (2010). La naturaleza de estas unidades es cualitativa, lo que nos llevó a aplicar dichas categorías sobre las narraciones más representativas de cada zona y nivel de estudio. Tomamos como modelos los estudios de la línea de la retórica contrastiva. Aquí, las nociones teóricas fundamentales son: paquete clausular, complejidad sintáctica, retórica contrastiva, combinación de cláusulas y disposición retórica y arquitectura inter-clausular. Las categorías que presentamos en este apartado dan cuenta de la arquitectura sintáctica inter-clausular del texto. A continuación reportamos las unidades de análisis de la complejidad sintáctico-discursiva. Las categorías se organizan en torno al concepto de paquete clausular (PC) y las mostramos a continuación. 1. Isotaxis: ISO. Se refiere a construcciones solas o aisladas. Este tipo de relación identifica dos clases principales: (a) construcciones clausulares únicas (ISO); (b) cláusula principal (ISO: P). Las primeras son autónomas en el sentido de que no están conectadas con cláusulas que la preceden o suceden. Las segundas se definen en relación con las cláusulas que abren un paquete clausular que está relacionado sintácticamente con sus nexus adyacentes. En general, la relación isotáctica puede representarse de acuerdo con la siguiente figura181: 181 Nir y Berman 2010. 309 Cláusula aislada 2. Parataxis simétrica: PAR-S. Se refiere a cláusulas que están vinculadas a otras cláusulas, las cuales establecen una relación de equivalencia entre ellas. Lo anterior a través de un proceso de encadenamiento simétrico. Esta relación puede tomar dos formas. La primera es la yuxtaposición y la segunda se realiza a través de elementos coordinativos. Cuando se vinculan por yuxtaposición se habla de cláusulas yuxtapuestas (PAR-S:YUX). Estas cláusulas no pueden ser analizadas como aisladas, deben estar siempre vinculadas dentro del mismo paquete clausular. Por otra parte, cuando se relacionan mediante elementos coordinativos, se trata de cláusulas coordinadas. La relación de equivalencia entre las cláusulas coordinadas puede ser sobre el mismo sujeto, en este caso hablamos de parataxis simétrica de cláusulas coordinadas con sujeto idéntico (PAR-S: CooSI); o sobre un sujeto diferente, a esta última se le llama relación de parataxis simétrica de cláusulas coordinadas con sujeto distinto (PAR-S: CooSD). Estas cláusulas pueden ser asindéticas o pueden estar marcadas por una conjunción. En general, la parataxis simétrica puede representarse de acuerdo con la siguiente figura182: Cláusula C O Cláusula 3. Parataxis asimétrica: PAR-As. Se refiere a cláusulas que están vinculadas parcialmente, es decir, tienen una relación de equivalencia parcial, o mejor, se establece una relación de dependencia de la segunda con respecto a la primera. De este modo, la segunda cláusula sólo puede interpretarse por referencia a la primera, lo anterior no establece una relación de subordinación. Existen tres tipos de relaciones paratácticas asimétricas: (a) la parataxis asimétrica con sujeto elíptico (PAR-As: SE) y parataxis asimétrica con verbo elíptico (PAR-As: VE), (b) la parataxis asimétrica en función de complemento (PAR-As: CComp), y (c) la parataxis asimétrica 182 Nir y Berman 2010. 310 apositiva (PAR-As: Apos). En general, la parataxis asimétrica puede representarse de acuerdo con la siguiente figura183: Cláusula CO Cláusula 4. Hipotaxis: HIPO Hace referencia a cláusulas que establecen una relación de no-equivalencia, es decir, estratificada o jerárquica, donde una cláusula secundaria depende de la anterior y es integrada o subordinada a la construcción. Hay dos tipos principales de construcciones que presentan esta relación: (a) cláusulas relativas (HIPO: Rel) y complementos nominales (HIPO: CN) y (b) cláusulas adverbiales finitas (HIPO: Adv-Fin) o no finitas (HIPO: AdvNoFin). En castellano, cada uno de estos tipos principales contiene otras tantas clases de relaciones hipotácticas. La hipotaxis puede representarse de acuerdo con la siguiente figura184: Cláusula C O 5. Endotaxis: ENDO Cláusula Se refiere al proceso de incrustación en el que las construcciones son insertadas dentro de otra cláusula. Principalmente esto ocurre con construcciones de naturaleza adverbial y cláusulas subordinadas. De este modo, se presentan tres tipos de relaciones endotácticas: (a) incrustación central de cláusula adverbial (ENDO: Adv), (b) incrustación central de cláusulas relativas (ENDO: Rel) y (c) incrustación parantética (ENDO:Par). La endotaxis puede representarse de acuerdo con la siguiente figura 185: Cláusula C O Cláusula En cuanto al análisis de la muestra, reiteramos que la aplicación de esta categorización se hizo sobre las narraciones más representativas del corpus. De este modo, solamente se escogieron dos narraciones en función del tipo de comunidad y nivel o grado escolar. Es decir, se analizó un total de 6 narraciones (3 de 3º básico y 3 de 6º básico). 183 Nir y Berman 2010. Nir y Berman 2010. 185 Nir y Berman 2010. 184 311 Con la implementación de un estudio sintáctico y de otro de orientación más discursiva, creemos que se logró cubrir casi todo el espectro del fenómeno estudiado, puesto que, por una parte, nos haremos cargo de la noción de discurso y de las relaciones que se establecen entre los paquetes clausulares. Por otra, se cubre el dominio de la complejidad sintáctica a nivel oracional, explicitando los tipos de relaciones de subordinación que se establecen en las narraciones infantiles. En el cuadro 37 presentamos las categorías establecidas para esta descripción. 1. El número de cláusulas adjetivas por unidad –t 2. Promedio de cláusulas sustantivas por unidad –t 3. Promedio de cláusulas adverbiales por unidad –t COMPLEJIDAD NIVEL DISCURSIVO COMPLEJIDDAD NIVEL ORACIONAL Cuadro 37. Resumen unidades de análisis. Complejidad sintáctico-discursiva Unidad de análisis Unidad de análisis 1. Isotaxis 2. Parataxis simétrica 3. Parataxis asimétrica 4. Hipotaxis 5. Endotaxis 7.1.3. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS, TOMA DE MUESTRAS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 7.1.3.1. INSTRUMENTOS El instrumento utilizado para la recolección y toma de los datos fue una historieta en imágenes llamada “Historia de una rana”186. La historieta cuenta las aventuras de un niño y de su perro, quienes buscan a su ranita que se escapó de la casa durante la noche. Esta historia tiene unas 22 imágenes y es un instrumento que se utiliza con mucha frecuencia en las investigaciones sobre producción infantil. La historieta fue pintada por el investigador y se hizo una copia digital en colores de ella. 7.1.3.2. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS, TOMA DE MUESTRA Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN Para obtener las muestras narrativas se les pidió a los niños que narraran el cuento en imágenes “La historia de la rana” (Mayer, 1968). Los niños dispusieron de entre 5 y 15 minutos para mirar y familiarizarse con el cuento en imágenes. Luego, se les preguntó si estaban listos o si querían mirar nuevamente la historieta antes de contarla. Cuando estaban 186 Mercer Mayer (1962) 312 en condiciones de narrar la historia se procedió a grabar sus narraciones en formato de audio digital. Los niños contaron la historia apoyándose en las láminas. La actividad se realizó en las oficinas de los directores de cada escuela. Con el objetivo de corroborar la correcta comprensión de la historieta, se les solicitó a los alumnos que contaran el cuento de forma resumida después de haber resuelto el ejercicio. Finalmente a cada niño se le dio un pequeño regalo en forma de agradecimiento por la ayuda brindada. 7.1.3.3. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO El estudio cuantitativo comprendió tres tipos de análisis. El primero de ellos se llevó a cabo a través del procesamiento de los datos en un programa que midió los índices de desempeño de las narraciones. El segundo análisis se realizó en el marco del análisis microestructural y se desarrolló a través del conteo manual de las estrategias de organización referencial y de los conectores que se explicitaron en las producciones infantiles. El tercer análisis, correspondiente a la descripción de la madurez sintácticodiscursiva, se efectuó por medio de la cuantificación manual de las relaciones de subordinación explicitadas en las narraciones. Para realizar estas actividades se editaron los textos, eliminándose diversos elementos redundantes y poco significativos. En el procedimiento analítico se prefirió trabajar con medias y no con porcentajes. La razón de esta decisión se basó en que la muestra no es totalmente homogénea. En este sentido, los N generados por los grupos son diferentes, lo anterior en razón de la heterogeneidad de los grupos, lo cual no permite establecer un criterio comparativo categórico. Con respecto a la prueba estadística de significatividad de los resultados, se aplicó una prueba ANOVA de un factor. Esta prueba se estableció, por una parte, para la variable Procedencia y, por otra, para variable Escolaridad. De este modo, las comparaciones se vincularon con el contexto sociocultural de desarrollo infantil (Procedencia) y con el proceso de desarrollo del lenguaje infantil (Nivel de escolaridad). 7.1.3.3.1. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS: PROCESAMIENTO DE DATOS EN TRUNAJOD Para extraer la información sobre la complejidad en su dimensión cuantitativa, se utilizó el programa TRUNAJOD. Este programa resume la información extraída del 313 procesamiento en una serie de indicadores de desempeño lingüístico-comunicativo, los cuales representan el grado de densidad del texto. El procesamiento de la información en el software implicó la generación de criterios de edición de textos, con el objetivo de hacer más operativas las narraciones infantiles y, a la vez, para que no se presentaran problemas en el procesamiento de los datos. En el cuadro 38 se muestra el ejercicio comparativo y las categorías de análisis para el dominio léxicosintáctico. Categorías específicas de análisis (índices). Índices del nivel léxico 1. Densidad léxica: DeL. 2. Diversidad léxica (V/P*100): DiL. 3. Frecuencia promedio: FP. Factor Escolaridad Factor Procedencia -Niños rural mapuche 3° básico vs 6° básico (CNM)187 -Niños rural no mapuche 3° básico vs 6° básico (CNR)188 -Niños urbanos 3° básico vs 6° básico (CNU)189 6° básico (CNM) 6° (CNU), (CNR). 6° 3° básico (CNM), 3° (CNR), 3° (CNU). COMPARACIÓN GENERAL: URBANO, RURAL MAPUCHE Y RURAL. Cuadro 38. Procedimientos análisis de datos intra e intergrupales con programa TRUNAJOD DOMINIO LÉXICO Índices del nivel sintáctico 1. Longitud de las oraciones promedio: LO. 2. Longitud de las cláusulas promedio: LC. 3. Índice de subordinación: IS. Factor Escolaridad Factor Procedencia -Niños rural mapuche 3° básico vs 6° básico (CNM) -Niños rural no mapuche 3° básico vs 6° básico (CNR) -Niños urbanos 3° básico vs 6° básico (CNU) 6° básico (CNM) 6° (CNU), (CNR). 3° básico (CNM), 3° (CNR), 3° (CNU). 6° COMPARACIÓN GENERAL: URBANO, RURAL MAPUCHE Y RURAL. DOMINIO SINTÁCTICO Los datos extraídos del análisis fueron exportados a planillas Excel, donde se construyeron bases de datos que luego fueron traspasadas a SPSS con el fin de aplicar la prueba ANOVA de un factor. 187 Competencia niños mapuches Competencia niños rurales 189 Competencia niños urbanos 188 314 7.1.3.3.1.1. Criterios de edición de las narraciones para análisis con TRUNAJOD. Dado el carácter oral de las narraciones, hemos estipulado algunos criterios de edición de los textos para lograr un procesamiento óptimo del material obtenido. Por lo mismo, surgen diversos aspectos que deben ser controlados en las narraciones infantiles, entre ellos destacamos el uso muletillas, la normalización de las grafías, la delimitación de las unidades T, el control de la puntuación, las repeticiones, las redundancias y los fragmentos no oracionales. Ante lo anterior, se presentan los criterios de edición de los textos orales de los niños. a) Eliminación de muletillas que aparecen en el texto, b) normalización léxicoortográfica, c) delimitación de unidades T de acuerdo con las pausas en la narración y al uso de protocoordinadores, d) control de puntuación de acuerdo con elementos de conexión, e) eliminación de repeticiones, redundancias y vacilaciones, f) eliminación de fragmentos oracionales y g) eliminación de protosubordinadores. 7.1.3.3.2. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS: MICROESTRUCTURA TEXTUAL. Los textos se analizaron manualmente con el objetivo de cuantificar las categorías del dominio microestructural presentado anteriormente. De esta forma, se estimó que dichos indicadores permiten discriminar el desempeño de los participantes. Las unidades de análisis se estructuraron a partir de la cuantificación de un índice de incidencia de las estrategias utilizadas en los ámbitos de la organización referencial, de la conexión interoracional y, finalmente, del equilibrio entre información implícita y explícita. Para llevar a cabo el análisis de la organización referencial, se procedió a segmentar las narraciones en unidades –t y cláusulas. Después de la segmentación, se identificó el constituyente con función tópico y se calificó la expresión referencial en función de la mantención o cambio referencial (Véliz, 1996b). Por otro lado, en la misma segmentación se cuantificó la incidentalidad de los casos de referencia paciente. En cuanto a la conexión interoracional, se contabilizó el número de conectores utilizados por los niños en sus narraciones (Álvarez, 1996). Luego, los conectores fueron clasificados en una de las categorías analíticas presentadas en el apartado anterior. 315 7.1.3.3.2.1. Criterios de edición a) Eliminación de muletillas que aparecen en el texto, b) normalización léxicoortográfica, c) delimitación de unidades T de acuerdo con las pausas en la narración y al uso de protocoordinadores, d) control de puntuación de acuerdo con elementos de conexión, e) eliminación de repeticiones, redundancias y vacilaciones, f) eliminación de fragmentos oracionales y g) eliminación de protosubordinadores. Por otro lado, la segmentación siguió los principios propuestos por Véliz (1987, 1988 y 1999), y consistió en dividir los componentes de la narración en unidades –t y cláusulas. En suma, los análisis siguieron el patrón presentado en el procedimiento con TRUNAJOD, con lo cual se llevaron a cabo comparaciones intragrupales, intergrupales y generales. También añadimos los resultados obtenidos por los hablantes adultos para contrastar la situación de desarrollo y madurez lingüística en el marco de la textualización microestructural. En el cuadro 39 presentamos los procedimientos comparativos del estudio de microtextual. Categorías generales de análisis 1. Mantención del referente: CV, FN, FP. 2. Cambio de referente: CV, FN, FP. 3. Mantención del referente paciente FP, FN, RFP. 4. Índice de ambigüedad. 5. Protocoordinador <y> 6. Conectores causales 7. Conectores temporales 8. Conectores adversativos Factor Escolaridad Niños rural mapuche 3° básico vs 6° básico (CNM) Factor Procedencia Niños rural no mapuche 3° básico vs 6° básico (CNR) 3° básico (CNM), 3° (CNR), 3° (CNU). Niños urbanos 3° básico vs 6° básico (CNU) 6° básico (CNM) 6° (CNU), (CNR). 6° COMPARACIÓN GENERAL: URBANO, RURAL MAPUCHE Y RURAL. Cuadro 39. Procedimientos análisis de datos intra e intergrupales. Microestructura MICROESTRUCTURA 7.1.3.3.3. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS: COMPLEJIDAD SINTÁCTICO-DISCURSIVA. a. Complejidad sintáctica a nivel de la oración. Los procedimientos utilizados en esta sección fueron replicados de Véliz et al. (1985). Así, se delimitaron las unidades –t y se 316 contabilizaron los tipos de subordinadas (Véliz 1999), siguiendo las unidades presentadas en el apartado de las categorías analíticas. Luego de cuantificar la complejidad, se procedió a establecer las comparaciones intragrupales, intergrupales y generales, tal como se ha venido mostrando en los procedimientos anteriores. b. Complejidad sintáctica a nivel discursivo. Los procedimientos utilizados en esta dimensión fueron preliminares. La naturaleza de este análisis es cualitativa, razón por la cual hemos escogido dos ejemplares narrativos de cada grupo y lo analizamos en profundidad. La relación se da en el marco de las relaciones paratácticas e hipotácticas que se articulan en las narraciones infantiles. Este análisis se orienta hacia la determinación de las conexiones paratácticas e hipotácticas que se establecen en las narraciones infantiles. Sin embargo, debe destacarse que el presente análisis es preliminar y se utilizó para explorar la complejidad en su dimensión discursiva y oral. De aquí que para nosotros resultó crucial la noción de paquete clausular, pues a través de esta unidad de sentido, forma e información pudimos establecer las relaciones articuladas entre los bloques discursivos utilizados por los niños. El análisis se llevó a cabo de forma manual. De este modo, se revisó las estructuras y las relaciones clausulares que constituían los paquetes clausulares. Se contabilizaron las relaciones y se proponen algunas tendencias observadas en este análisis cualitativo. En línea con lo anterior, se procedió con la caracterización de los tipos de relación paratáctica e hipotáctica que se explicitaron en las narraciones más representativas de cada grupo y luego se compararon las estrategias usadas por los niños. 7.1.3.3.3.1. Criterios de edición Los criterios de edición de las narraciones de los niños siguen el mismo modelo presentado para los apartados anteriores. La excepción en este punto se constituye a partir de la noción de paquete clausular, pues a través de esta idea se establece el núcleo organizador que muestra las relaciones paratácticas e hipotácticas que se dan en la narración. Esta unidad fue delimitada a partir de las definiciones dadas por Katzenberger (2004), quien sostiene que esta unidad opera dentro del texto mayor y es entendida como un 317 conjunto de cláusulas que se vinculan mediante criterios sintácticos, semánticos y discursivos, estas unidades representan bloques que construyen el discurso y son sensibles a los rasgos globales de la estructura y contenido del texto (Katzenberger, 2004). Dichas unidades sirven para orientar el análisis del discurso en general y para comparar los registros orales con los escritos. Por ello es que intentamos delimitar estos paquetes clausulares a partir de las escenas que contiene la historieta. Por otro lado, los criterios de edición para el análisis de la complejidad sintáctica a nivel oracional siguen los parámetros propuestos para los procedimientos anteriores. 7.2. RESULTADOS Y ANÁLISIS 7.2.1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICO-COMUNICATIVA A continuación se presentarán los datos generales encontrados en el análisis de las narraciones infantiles. En este apartado nos abocaremos a desarrollar la descripción de los índices que pudimos extraer del procesamiento de los datos en TRUNAJOD. De este modo, seguiremos la siguiente organización para la presentación de los datos. La exposición la iniciaremos presentando los índices de desempeño léxico, luego presentaremos los índices de complejidad sintáctica. Ambos dominios se describirán considerando las variables independientes Nivel Escolar o Escolaridad y Procedencia. 7.2.1.1. DIMENSIÓN LÉXICA 7.2.1.1.1. RESULTADOS ÍNDICES DEL NIVEL LÉXICO Con la obtención de los promedios de las categorías de base se logran establecer los índices de complejidad léxica. Estos indicadores específicos dan cuenta de la variedad léxica utilizada en las narraciones infantiles. Las categorías revisadas en este apartado son tres: (a) Densidad léxica, (b), Diversidad Léxica y (c) Coeficiente de frecuencia léxica o Frecuencia de Palabras 7.2.1.1.1.1. Comparación intragrupal e intergrupal: Nivel escolar A continuación se presenta la tabla 1, la cual reporta los promedios obtenidos por todos los grupos de escolares. Presentamos un grupo de control (adulto) y comparamos los desempeños relacionados con la variable nivel escolar en el marco del desarrollo del 318 lenguaje. Como bien se sostuvo, el grupo de control tiene la finalidad de dar cuenta de los “madurez” lingüístico-comunicativa.. En esta sección aplicamos las pruebas ANOVA de un factor para dar cuenta de la significatividad de los resultados entre los grupos escolares. La prueba estadística fue aplicada sobre todas las categorías: Densidad Léxica, Diversidad Léxica, Frecuencia de Palabras. TABLA 1. PROMEDIOS ÍNDICES INTRA E INTERGRUPALES. NIVEL LÉXICO DENSIDAD DIVERSIDAD FRECUENCIA LÉXICA LÉXICA PALABRAS 3º Urbano 50 44 1017 6º Urbano 52,4 49,8 1271 3º Rural 50 42 979,3 6º Rural 47,5 45 1191 3º Mapuche 53 41 1094 6º Mapuche 56,5 42 1149 56 54 1696 Adultos De este modo, atendiendo a la categoría Densidad Léxica, se observa que los niños de 3º urbano promedian 50, mientras que los rurales 50 y los mapuches 53, generando un promedio global de 51. Por otro lado, los niños de 6º urbano alcanzan la media de 52,4, en tanto que los rurales y mapuches logran un 47,5 y 56,5 respectivamente, lo que genera un promedio de grupo de 52,1. Este resultado nos indica que las diferencias entre ambos grupos no son significativas, pues logran un F(1,34) = 3,886, p< 0,558. En el gráfico 1 se observan estas tendencias presentadas. 319 Gráfico 1 DENSIDAD LÉXICA DENSIDAD LÉXICA 56,5 56 53 52,4 50 50 47,5 3º Urbano 6º Urbano 3º Rural 6º Rural 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos El índice de Diversidad Léxica nos reporta diferencias significativas entre las producciones de los niños de 3º y 6º básico. De hecho, se observa, en los promedios generales, un predominio de los escolares de 6º por sobre los de 3º. Así los niños de 6º Urbano presentan 6 puntos de ventaja sobre los de 3º Urbano. En el gráfico 2 se exponen los promedios conseguidos por los niños. Gráfico 2 DIVERSIDAD LÉXICA DIVERSIDAD LÉXICA 54 49,8 44 3º Urbano 6º Urbano 42 3º Rural 45 6º Rural 41 42 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos Se observa que los niños rurales se diferencian por 3 puntos, mientras que los mapuches presentan una mínima diferencia. Los promedios generales alcanzados por los grupos son 42,3 para 3º básico frente a 45,6 de 6º básico. 320 La prueba ANOVA nos entrega una diferencia significativa entre los grupos: F (1,34) = 8,333, p< 0,007. Esto quiere decir que los escolares de 6º básico presentan un léxico más diverso en sus producciones narrativas. Finalmente, en relación con la variable Frecuencia de Palabras, se observa en el gráfico 3 una diferencia evidente entre las medias de los escolares de ambos niveles. De este modo, el promedio conseguido por el grupo de 3º básico es de 1030,1 frente al 1203,6 obtenido por los niños de 6º básico. Estas diferencias son significativas y nos indican que el léxico utilizado por los escolares del primer ciclo básico es más frecuente que el utilizado por los niños del segundo ciclo. Este último índice nos reporta un ANOVA significativo F(1,34) = 4,263, p < 0,047. Gráfico 3 FRECUENCIA DE PALABRAS FRECUENCIA DE PALABRAS 1696 1271 1017 3º Urbano 6º Urbano 1191 979,3 3º Rural 6º Rural 1094 1149 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos En síntesis, al combinar las categorías Frecuencia de Palabras y Diversidad Léxica se puede inferir que los niños mayores presentan mayor complejidad léxica en sus producciones narrativas. Lo anterior en atención al uso de palabras distintas (vocablos) y a la disponibilidad léxica de palabras “no tan frecuentes”. En resumen, las categorías sensibles a la variable Nivel Escolar son dos: Diversidad Léxica y Frecuencia de Palabras. Las explicaciones que podemos generar a partir de estos resultados se vinculan directamente con la etapa de desarrollo del lenguaje de los niños. En primer lugar, atendiendo a la diversidad léxica, puede establecerse que los niños mayores 321 presentan mayor riqueza a nivel de lexicón. Esta riqueza está directamente relacionada con la estructura y forma del lexicón. En este punto, es útil adoptar una postura funcional cognitivista (Givón, 2001) para explicar la forma y funcionamiento del lenguaje. Según esta postura, el lenguaje es una herramienta que sirve para comunicar y representar la información. Lo anterior lo produce a partir de tres sistemas cognitivos de representación que están alojados en la memoria episódica y semántica. Estos sistemas de representación son: el lexicón, el nivel proposicional y el nivel multiproposicional. Todos estos niveles están íntimamente relacionados y pueden proyectarse a través de la gramática, unidad/mecanismo que permite vincular formas con significados. Siguiendo esta teoría, y a luz de los datos consignados, se sostiene que el desarrollo del lexicón por parte de los niños de 3º básico es menor y tiene elementos menos variados que el de los niños de 6º básico, por lo tanto, la variedad de léxico será un factor relevante a la hora de construir textos, pues habrá un “stock limitado” de elementos con los que se cuenta para formular o generar unidades proposicionales. Lo anterior, repercutirá directamente en el nivel multiproposicional, el cual es el encargado de generar los textos. Por otro lado, otra explicación puede proponerse considerando la variable Frecuencia de Palabras. El lexicón se constituye como el almacén de palabras que se desarrolla en los hablantes. Este lexicón comporta las palabras frecuentes y disponibles, genera, además, un léxico activo y mantiene uno pasivo. En este contexto, las palabras más frecuentes estarán más activas y, por lo tanto, requerirán de mínimos estímulos para activarse o se estimularán más rápidamente, las palabras menos frecuentes, operarán a la inversa. En este contexto, los niños menores, en sus producciones narrativas, utilizaron etiquetas más frecuentes –más accesibles– que las de los niños mayores. 7.2.1.1.1.2. Comparación general: Procedencia En general, las categorías que resultaron significativas en este ámbito fueron dos: el índice de Densidad Léxica y el de Diversidad Léxica. El otro indicador, Frecuencia de palabras, no resultó sensible a la variable Procedencia. La importancia de que estos índices resultaran significativos radica en que son elementos que presentan una relación de oposición. Por un lado, la diversidad léxica se refiere a la cantidad de vocablos usados por 322 los niños y, por otro, la densidad se vincula con la cantidad de palabras de contenido utilizadas por los escolares. En este contexto, la interpretación de los datos se torna compleja, pues es problemático establecer una razón para justificar las diferencias establecidas. La tabla 2 contiene las medias generales alcanzadas por los grupos de acuerdo a la Procedencia. Las medias obtenidas por los estudiantes en la categoría Densidad léxica fueron de 51,1 para los urbanos, 48,8 para los rurales y 54,8 para los mapuches. Estas medias resultaron significativas F (2,34) = 14,482, p < 0,000. Todos los grupos resultaron diferenciados. La cuestión aquí es cómo explicar esta diferencia significativa entre los grupos. La idea que subyace en esta categoría es el uso en la producción narrativa de palabras de contenido. Según los datos, los niños mapuches utilizan un número significativamente mayor de palabras de contenido. TABLA 2. PROMEDIOS DENSIDAD Y DIVERSIDAD DENSIDAD DIVERSIDAD LÉXICA LÉXICA 3º Urbano 50 44 6º Urbano 52,4 49,8 PROMEDIO 51,15 46,7 DS 1,8 4,4 3º Rural 50 42 6º Rural 47,5 45 PROMEDIO 48,8 43,5 DS 1,8 2,1 3º Mapuche 53 41 6º Mapuche 56,5 42 PROMEDIO 54,8 41,7 DS 2,5 0,5 En relación con la Diversidad Léxica, se observa que los niños de procedencia urbana obtuvieron un 46,7, los rurales un 43,5 y los mapuches un 41,7. Estas medias también resultaron significativas F (2,34) = 5,192, p < 0,011. Las diferencias significativas para estas medias se establecieron principalmente entre los niños urbanos y los mapuches (dato 323 reportado en prueba post hoc). En el gráfico 4 se observan los indicadores agrupados de acuerdo con la variable procedencia. Considerando ambos indicadores se pueden establecer ciertas interpretaciones. La pregunta que guiará esta breve reflexión es ¿cómo entenderemos la competencia léxica? ¿El hecho de que los niños mapuches utilicen más palabras de contenido en sus narraciones hace que su producción textual sea más compleja? o, por el contrario, ¿demuestra que sus producciones son más redundantes?, esto a la luz del índice de complejidad obtenido 190. Pues bien, no queremos caer en una visión segregadora y normativista y sostener que los niños urbanos presentan un léxico más variado en sus narraciones de acuerdo con el índice de diversidad. Tampoco es nuestra intención afirmar que la diferencia es producto de la instrucción escolar recibida por los niños. Otro factor que puede incidir en los resultados significativos es el sociocultural. Gráfico 4 Resultados globales del nivel léxico específico (índices) 60 50 40 DENSIDAD LÉXICA 30 DIVERSIDAD LÉXICA 20 10 0 Urbano Rural Mapuche Sin embargo, fundamentando a partir de la postura sostenida por Givón (2001), quien afirma que el lexicón es un sistema cognitivo de representación que contiene ciertas propiedades, podremos discutir ciertos hechos. 190 Un aspecto importante y que deberá considerarse para próximas investigaciones es la generación de un índice de palabras funcionales, pues se intuye que el uso de palabras funcionales puede ser sensible también a la variable procedencia. 324 El lexicón, para Givón (2001), es un depósito relativamente estable en el tiempo, conformado socialmente, cumple la función de codificar los conceptos y sirve de receptáculo para los mismos. El lexicón constituye para este autor un mapa cognitivo del universo experiencial191. El hecho de que el lexicón esté establecido en el tiempo implica que los significados se mantienen a lo largo de la historia. Por otro lado, el hecho de que sea socialmente formado nos remite a que los hablantes al interactuar en su comunidad dan garantías de que las palabras tienen un significado similar para todos los miembros. De este modo, los conceptos se consideran experiencias convencionalizadas, genéricas. Sobre la base de lo anterior, se afirma que el léxico conceptual se organiza como una red de nodos y conexiones que involucran tipos de activaciones de patrones prototípicos a través de dichos nodos. En este marco, se infiere que el lexicón es una entidad socialmente formada y altamente convencionalizada, pues es una unidad que se establece en el tiempo y que puede cambiar, pero gradualmente. Retomando la discusión y apelando a la breve referencia teórica que desarrollamos, es probable que los resultados obtenidos se deban a dos factores íntimamente relacionados: el factor sociocultural y el factor cognitivo. El primero se vincula directamente con los contextos de desarrollo en los que se sitúan los niños, mientras que el segundo está en directa relación con la construcción de un mapa cognitivo a partir del universo experiencial. El punto aquí es que tanto el desarrollo como la organización del lexicón en los niños serán mediatizadas por el contexto de desarrollo. 7.2.1.2. DIMENSIÓN SINTÁCTICA 7.2.1.2.1. RESULTADOS ÍNDICES DEL NIVEL SINTÁCTICO Las categorías sintácticas específicas, índices que analizamos en esta sección, dan cuenta de la complejidad sintáctica en las narraciones de los niños. Los índices que se revisaron son tres: Longitud de las Oraciones (LO), Longitud de las Cláusulas (LC) e Índice de Subordinación (IS). 191 El universo experiencial está compuesto por: el universo físico externo, el universo sociocultural y el universo interno mental (Givón, 2001). 325 Debemos recordar que estos indicadores se extraen a partir de la división del número de palabras del texto por el número de oraciones que presenta (en el caso de LO), mientras que el índice LC se establece dividiendo el total de palabras por el número de cláusulas del texto. Finalmente, el IS se calcula dividiendo el total de cláusulas por el total de oraciones. 7.2.1.2.2.1. Comparación intragrupal e intergrupal: Nivel escolar La variable escolaridad es sensible a la complejidad sintáctica en dos categorías: LO y IS. En relación con LC no se observan diferencias significativas. En la tabla 3 se muestran los promedios obtenidos por cada grupo. En general, el grupo urbano de 6º básico es el que se diferencia sustancialmente de todos los otros grupos. Es más, es este grupo el que hace subir los promedios del nivel de 6º. TABLA 3. PROMEDIOS ÍNDICES INTRA E INTERGRUPALES. NIVEL SINTÁCTICO LONGITUD LONGITUD ÍNDICE ORACIÓN CLÁUSULA SUBORDINACIÓN 3º Urbano 8,6 6,2 1,4 6º Urbano 11,2 6,4 1,8 3º Rural 8,1 6,4 1,3 6º Rural 8,7 6,6 1,3 3º Mapuche 8,1 6,3 1,3 6º Mapuche 8 6,3 1,3 13,9 6,8 2,1 Adultos En cuanto al índice de LO se observa que los niños de 3º obtuvieron un promedio de 8,3, mientras que los niños de 6º alcanzan un promedio de 9,3, lo que se traduce en una diferencia significativa (1,34) = 5,310, p<0,028. En el gráfico 5 se observa esta tendencia. 326 Gráfico 5 LONGITUD DE LA ORACIÓN LONGITUD DE LA ORACIÓN 13,9 11,2 8,6 3º Urbano 6º Urbano 8,1 8,7 3º Rural 6º Rural 8,1 8 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos Qué nos quiere decir este resultado significativo. En primer lugar, nos indica que los niños de 6º producen más elementos dentro de las oraciones que los niños de 3º. En segundo lugar, y considerando los resultados de los niños de 6º urbano, se puede aventurar la idea de que estos generan narraciones con más elementos subordinados. Las oraciones son más largas porque presentan un mayor índice de subordinación, lo que implicaría una mayor madurez en las producciones narrativas de los niños urbanos de 6º. En relación a las medias obtenidas para LC, estas son casi las mismas para ambos grupos 6,3 para 3º y 6,4 para 6º y no son significativas. En el gráfico 6 se observan estos indicadores. Gráfico 6 LONGITUD DE LA CLÁUSULA LONGITUD DE LA CLÁUSULA 6,8 6,6 6,4 6,4 6,3 6,2 3º Urbano 6º Urbano 3º Rural 6º Rural 6,3 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos 327 Finalmente, otro índice que resultó sensible a la variable escolaridad fue el IS. Este promedió entre los escolares de 6º un 1,5, mientras que los de 3º alcanzaron un 1,3. En el gráfico 7 se observan los promedios alcanzados por los niños en este índice. Gráfico 7 ÍNDICE DE SUBORDINACIÓN ÍNDICE DE SUBORDINACIÓN 2,1 1,8 1,4 1,3 3º Urbano 6º Urbano 3º Rural 1,3 6º Rural 1,3 1,3 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos Los promedios obtenidos resultaron significativos F (1,34) = 4,166, p<0,049. La diferencia se estableció sobre la base de los comportamientos de los niños urbanos, ellos obtuvieron una media de 1,8, diferenciándose de los otros dos grupos del mismo nivel. En el apartado sobre complejidad sintáctica analizaremos los resultados obtenidos por los niños atendiendo a los tipos y promedios de cláusulas subordinadas que utilizaron los niños en su producción narrativa192. 7.2.1.2.2.2. Comparación general: Procedencia En la tabla 4 se observan los índices alcanzados por los niños. La variable Procedencia es sensible a los índices LO e IS, mientras que no reporta diferencia la variable LC. Por lo mismo, descartaremos de la discusión de esta última unidad de análisis. El promedio conseguido por los niños urbanos es de 9,9, el de los rurales 8,4 y el de los niños mapuches es de 8,1. Marcándose una diferencia significativa con un ANOVA de F(2,34) = 4,311, p<0,026. La tendencia nos dice que los enunciados de los niños de la ciudad son más largos, lo que indica posiblemente un mayor índice de subordinación, cuestión que se corrobora en el IS alcanzado por el grupo urbano. 192 En lo referido a este punto, seguiremos a Véliz (1999, 1991, 1988) para la discusión de dichos resultados. 328 TABLA 4. PROMEDIOS ÍNDICES COMPLEJIDAD SINTÁCTICA LONGITUD LONGITUD ÍNDICE ORACIÓN CLÁUSULA SUBORDINACIÓN 3º Urbano 8,6 6,2 1,4 6º Urbano 11,2 6,4 1,8 PROMEDIO 9,9 6,3 1,6 DS 1,8 0,1 0,3 3º Rural 8,1 6,4 1,3 6º Rural 8,7 6,6 1,3 PROMEDIO 8,4 6,5 1,3 DS 0,4 0,1 0,0 3º Mapuche 8,1 6,3 1,3 6º Mapuche 8 6,3 1,3 PROMEDIO 8,1 6,3 1,3 DS 0,1 0,0 0,0 ¿A qué se debe esta diferencia? Es muy probable que el indicador esté muy influenciado por diversos factores, desde los educativos hasta los socioculturales. Lo cierto es que el manejo de la subordinación a nivel estructural se puede vincular con el de las relaciones hipotácticas que se establecen en la producción narrativa. En este sentido, se puede proyectar que las producciones urbanas tienen un poco menos de secuencias coordinadas que las producciones rurales de ambos grupos. Sin embargo, el predominio de la coordinación en las narraciones infantiles es un hecho concreto. Otro aspecto que debe destacarse se vincula con la adquisición y manejo de elementos subordinantes. Además de la adquisición funcional de estos elementos, debe tomarse en consideración el manejo conceptual que subyace el uso de dichos elementos. La falta de manejo de estos recursos privilegiará el establecimiento de relaciones coordinantes y, por lo tanto, generará un predominio de las relaciones paratácticas en las narraciones infantiles. Sin embargo, el manejo de dichas unidades se condiciona a las situaciones de uso de la lengua en la comunidad, por lo cual, el uso de estos inventarios de elementos que generan la subordinación dependerá de las características de la variedad producida en los entornos de desarrollo de los niños. Aquí los factores educativos, socioculturales y de uso prevalecen por sobre el lenguaje per se. 329 En relación con la categoría IS, vemos que hay un predominio de los niños urbanos nuevamente, estos promedian un 1,6, mientras que los niños rurales y mapuches logran un 1,3. Los resultados alcanzados son significativos F (2,34) = 6,835, p<0,003. Este indicador nos permite afirmar con más seguridad lo proyectado en el párrafo anterior. Existe más subordinación en las producciones de los niños urbanos, esto es sinónimo de mayor complejidad. Sin embargo, retomamos las críticas esbozadas en párrafos anteriores. El punto aquí es que en el proceso de desarrollo lingüístico, los niños urbanos por diversos factores -educativos y socioculturales fundamentalmente- han logrado un uso más consolidado de la subordinación. Otra cuestión que debe tenerse en consideración es el uso del lenguaje en la comunidad, pues, adscribiéndonos a los planteos de Tomasello (2003) el lenguaje se construye a partir de piezas concretas que el niño va adoptando a lo largo de su desarrollo ontogenético. De acuerdo con lo anterior, el niño adquiere estructuras complejas en razón de su necesidad comunicativa, estas estructuras son obtenidas de su interacción con los adultos. Según lo anterior, el desarrollo de estructuras complejas se produce de forma simultánea al aprendizaje del uso de estas construcciones. El fin último es lograr la comunicación efectiva en interacciones conversacionales con otros agentes. En el gráfico 8 se observan los resultados alcanzados para el nivel sintáctico. Gráfico 8 Resultados globales del nivel sintáctico específico (índices) 12 10 LONGITUD DE LA ORACIÓN 8 6 LONGITUD DE LA CLÁUSULA 4 ÍNDICE DE SUBORDINACIÓN 2 0 Urbano Rural Mapuche 330 7.2.1.3. DISCUSIÓN GENERAL La discusión final de este apartado la centraremos en las variables de Escolaridad y Procedencia, por un lado y, por otro, atenderemos a los índices del nivel sintáctico y léxico. Antes de generar esta discusión, es necesario repasar los resultados de esta sección e indicar dónde se generaron las diferencias significativas de los comportamientos narrativos infantiles. En relación con los índices, se reportaron varias diferencias significativas. De este modo, el índice de desempeño léxico mostró diferencias significativas para la variable Nivel Escolar (en dos indicadores). Por otro lado, para la variable Procedencia hubo diferencia significativa solo en dos. A nivel sintáctico, los índices sensibles a las diferencias fueron dos para la primera variable (Nivel Escolar) y dos para la segunda (Procedencia). Las diferencias significativas encontradas en relación con el nivel escolar pueden explicarse a partir de las nociones de madurez lingüístico-comunicativa que el niño va desarrollando a medida que crece. Nos quedaremos con los resultados significativos que se vinculan con la variable Procedencia, pues, a partir de ella, pueden proponerse ciertas tendencias relacionadas con la idea de competencia situada. En primer lugar, resultó significativo el Índice de Densidad Léxica. Los niños mapuches utilizan más palabras de contenido que los niños no mapuches. La explicación de este resultado puede proyectarse desde la situación de contacto de lenguas, toda vez que las lenguas en contacto se caracterizan por tener inventarios léxicos y funcionales cuya composición es diferente. El mapudungun carece de conectores y en él abundan palabras de contenidos o morfemas léxicos. Por su parte, el castellano gramaticaliza la conexión y tiene un inventario de palaras funcionales transitivas. El castellano de la comunidad por influencia del mapudungun presentará más palabras nocionales, mientras que el mapudungun por influencia del castellano gramaticalizará diversos conectivos193. Sin embargo, debemos tener recaudo, pues aún no se han generado estudios que den cuenta de la naturaleza estructural de los tipos de discursos mapuches. Por 193 Para este apartado debe tenerse en consideración el trabajo de Becerra (2009). Allí, se presentan las influencias del castellano en la expresión de la causalidad en mapudungun. 331 lo mismo, deben, necesariamente, presentarse estudios que apunten a la estructura textual o a la gramática textual de la lengua mapuche. En este mismo ámbito, pero atendiendo al índice de Diversidad Léxica, se observa que los niños urbanos presentan una ventaja sobre los otros dos grupos en relación con este indicador. Este resultado es atribuible al factor educativo y sociocultural. En el dominio de la sintaxis, nos interesan los indicadores en el marco de la variable Procedencia. La complejidad sintáctica arrojó diferencias significativas en dos categorías: Longitud de la Oración e Índice de Subordinación. Ambas están íntimamente relacionadas, pues la amplitud de la oración se establece en función de la cantidad de elementos que hay en el enunciado. Esta cantidad de elementos se amplía si se usan cláusulas subordinadas. Comparativamente, los niños urbanos utilizan más subordinadas que los niños rurales. Atendiendo al criterio tipológico-estructural sostenido en el dominio de la competencia léxica, podemos explicar esta diferencia en el marco de la naturaleza, conformación y evolución de las lenguas. En razón de las hipótesis de la evolución lingüística (Givón, 2009), diremos que el mapudungun, al momento de entrar en contacto con el castellano, era una lengua evolutivamente más joven, eso se puede evidenciar a través de la hipótesis de la expansión y combinación (Givón, 2009). Según esta, las lenguas fueron primeramente composicionales (síntesis). En este marco, es plausible que el castellano producido por los niños, al estar en contacto con una lengua evolutivamente más joven, haya homologado patrones de uso de la lengua mapuche. Lo anterior motivado por razones comunicativas y pragmáticas. Faltan estudios que nos permitan avanzar en estas conjeturas. La diferencia en el dominio de la complejidad sintáctica se debe en parte a la naturaleza de las lenguas en contacto y a los procesos diacrónicos y evolutivos que han experimentado ambos sistemas. La explicación expuesta atiende a criterios puramente evolutivos y de contacto de lenguas. De esta manera, nos desentendemos de visiones normativistas y socioculturales, pues el castellano utilizado en estas instancias está profundamente influenciado estructural y pragmáticamente por el mapudungun. Por lo mismo, se genera una variedad singular y situada. 332 Por otro lado, desde una visión más cognitiva, la relación entre la complejidad sintáctica y la cognición está bien representada por Givón (2009). Su perspectiva asume que los sistemas de representación cognitivos se relacionan con la gramática de la lengua en cuestión. De este modo, por ejemplo, en los sistemas de memoria, la memoria semántica y la episódica alojan unidades tales como conceptos, eventos/estados y cadenas de eventos, los cuales se proyectan sobre los sistemas léxico-gramaticales. Así, los conceptos se proyectan hacia el sistema léxico-semántico que genera la palabra. En una segunda etapa, los eventos/estados se traducen al sistema semántico-proposicional que genera las cláusulas y, finalmente, las cadenas de eventos se proyectan al sistema pragmático-discursivo, el cual genera el encadenamiento clausular. En este marco, la complejidad se sitúa en los niveles proposicionales/clausulares y en el discursivo-pragmático, pues es en estos niveles donde se utiliza la gramática para codificarlos. Antes de finalizar este apartado, se debe dejar en claro que las tendencias presentadas son solo eso. Es necesario articular un estudio complejo que dé cuenta de estas tendencias con mayor confiabilidad. Una justificación bibliográfica sobre la interpretación propuesta, la encontramos en el trabajo de Contreras y Álvarez-Santullano (1997), quienes dan cuenta del “bajo nivel” de conexión que exhiben las narraciones escritas de niños mapuches, lo que provoca la “poca complejidad” de las narraciones. Sin embargo, ellos atribuyen el problema a la escolarización y el contacto. Según nuestra visión, el hecho es atribuible a la situación de contacto, lo que provoca la influencia de los sistemas en el contexto de desarrollo cognitivo, social y lingüístico. 7.2.2. MICROESTRUCTURA TEXTUAL 7.2.2.1. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL En el análisis de la microestructura textual haremos referencia directa a las variables independientes que hemos examinado. De esta forma, la descripción contemplará la comparación de la variable Escolaridad y la de Procedencia. En esta parte daremos cuenta de las estrategias de organización referencial y de la mantención/cambio del referente. El marco general desde el cual discutiremos los datos los extraemos de Véliz (1996b) y Givón 333 (1983, 2001, 2005, 2009). Hemos aplicado una prueba estadística ANOVA de un factor para dar cuenta de la significatividad de los resultados. En primer lugar analizaremos las estrategias de mantención del referente, luego seguiremos con las estrategias de progresión referencial. Continuaremos con la organización referencial del paciente o tópico de segundo orden (Givón, 2005). Finalizaremos con la comparación entre mantención vs cambio. 7.2.2.1.1. ESTRATEGIAS DE MANTENCIÓN DEL REFERENTE A continuación presentaremos las estrategias utilizadas por los niños en la mantención del referente. El punto que sigue compara la competencia referencial en cuanto a grado o nivel escolar, luego la comparación toma como variable la Procedencia. 7.2.2.1.1.1 Comparación intragrupal e intergrupal: Nivel escolar En general, las estrategias de mantención del referente coinciden con los planteos givonianos. Esto en el sentido de que esta estrategia se expresa principalmente a través de la concordancia verbal. En la tabla 5 se observan los promedios de todos los niños en relación con la mantención del referente. TABLA 5 Mantención referente Forma Concordancia Nominal verbal Forma pronominal 3º Urbano 6ºUrbano 3º Rural 6º Rural 3º Mapuche 2,1 1,6 1,7 0,7 4,3 6,4 8,4 4,7 8,5 7,3 0 0,8 0 0,3 0,7 6º Mapuche Adultos 3,8 6,5 3 18 0 1,5 Vemos que las estrategias de mantención por concordancia verbal en los casos urbano (6,4 vs 8,4) y rural (4,7 vs 8,5) mantienen una lógica acorde con el desarrollo y maduración de la textualización, pues los niños de 6º utilizan más la concordancia verbal para la mantención del tópico. El caso anómalo se da entre los niños mapuches, pues los niños de 3º (7,3) utilizan más la concordancia que los de 6º (3,0). Estos últimos datos son complejos y su explicación, creemos, se relaciona con la asimilación de los niños al entorno en la 334 medida que estos se desarrollan y, además, se piensa que la escuela va tornándose menos importante para los niños de 6º en relación con los quehaceres comunitarios. A continuación en el gráfico 9 se presentan los resultados para la mantención por concordancia verbal. Gráfico 9 Mantención referente Concordancia verbal Mantención referente Concordancia verbal 18 8,5 8,4 6,4 3º Urbano 6ºUrbano 4,7 3º Rural 7,3 3 6º Rural 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos La prueba estadística no arrojó diferencias significativas entre los escolares en este ámbito. Sin embargo, a nivel general se observa un predominio en el uso de la concordancia como estrategia de mantención entre los niños de 6º. En cuanto a la mantención del referente por medio de Formas Nominales, se observa que los niños de 6º urbanos (1,6), rurales (0,7) y mapuches (3,8) disminuyen el uso de esta estrategia, mientras que los niños de 3º (2,1 urbanos), (1,7 rurales) y (4,3 mapuches) la utilizan un poco más. En el marco de la gramática de la coherencia referencial, estos resultados demuestran que, por un lado, la concordancia es una estrategia para la continuidad temática y, por otro lado, el uso de la forma nominal para mantener la información y el referente no es frecuente. Estos datos corroboran los presentados por Véliz (1996b) en su estudio sobre el discurso narrativo producido por escolares. La prueba ANOVA aplicada a esta variable dependiente no reportó significatividad entre los niveles escolares. En el gráfico 10 se observa la mantención del Referente. 335 Gráfico 10 Mantención referente Forma Nominal Mantención referente Forma Nominal 6,5 4,3 2,1 3,8 1,7 1,6 0,7 3º Urbano 6ºUrbano 3º Rural 6º Rural 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos En cuanto al uso de pronombres como estrategia de mantención del Referente, los resultados son poco significativos y no tienen mucha relevancia. Lo cierto es que los niños utilizan poco este recurso para la mantención. Los datos concuerdan con los expuestos por Véliz (1996b). En el gráfico 11 se observan los resultados. Gráfico 11 Mantención referente Forma pronominal Mantención referente Forma pronominal 1,5 0,8 0,7 0,3 0 3º Urbano 6ºUrbano 0 3º Rural 0 6º Rural 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos En el marco de las comparaciones entre los niveles escolares, se observa que los niños de 3º promedian 2,7 para la mantención nominal, mientras que los niños de 6º alcanzan un 2,0. Por otro lado, en cuanto a la concordancia verbal vemos que los promedios son de 6,1 para 3º y 6,6 para 6º. Estos últimos datos deben tomarse con moderación, ya que hay una 336 diferencia paradójica entre los niños mapuches de 3º y los de 6º. Finalmente, la mantención del referente por medio de la pronominalización alcanza un 0,2 para 3º y un 0,3 para 6º. Se observa que el supuesto propuesto por Givón (2005) es explicativo para las estrategias observadas, pues predomina el uso de la concordancia para mantener el referente en el proceso de producción textual. El caso peculiar en este marco lo constituye el grupo mapuche de 6º, quienes utilizan menos este recurso. ¿A qué se debe esto? En realidad, es complejo aventurar alguna interpretación. Sin embargo, a la luz del estudio sociolingüístico presentado anteriormente, creemos que los niños de 6º están en una etapa donde hay una comunicación más activa con sus abuelos y, además, los niños deben cumplir tareas propias de la comunidad. Estas razones nos llevan a pensar que el papel de la escuela disminuye y se ejerce una influencia más contextual sobre el niño, es decir, el niño se asimila al entorno y adopta los modelos que se observan en la comunidad. La cuestión radica en que no existen estudios sobre la gramática de la coherencia referencial de la lengua mapuche y, menos aun, del castellano hablado en estas comunidades 7.2.2.1.1.2. Comparación general: Procedencia En cuanto a la variable procedencia, en la tabla 6 se presentan las tendencias generales de los grupos. TABLA 6 Mantención referente 3º Urbano FN 2,1 CV 6,4 F Pr 0 6º Urbano 1,6 8,4 0,4 PROMEDIO 1,9 7,4 0,4 DS 2,4 2,9 0,6 3º Rural 1,7 4,7 0,7 6º Rural 0,7 8,5 0,3 PROMEDIO 1,2 6,6 0,4 DS 1,7 4,4 0,7 3ºMapuche 4,3 7,3 0 6ºMapuche 3,8 3 0 PROMEDIO 4,1 5,6 0 DS 2,5 4,3 0 337 Se observa que la estrategia de concordancia verbal es más utilizada por los grupos de procedencia urbano y rural (7,4 y 6,6) respectivamente, mientras que los niños mapuches presentan un 5,6. Las diferencias, en todo caso, no resultaron significativas para esta categoría. En cuanto a la mantención referencial y las estrategias FN se establece una diferencia significativa entre el grupo mapuche y los otros dos grupos, obteniendo un F (2,32)= 4,790, p<0,015. En el gráfico 32 se observan las tendencias reportadas. Gráfico 12 Mantención referente 8 7 6 5 Forma Nominal 4 Concordancia verbal 3 Forma pronominal 2 1 0 URBANO RURAL MAPUCHE Finalmente, con respecto a la mantención y la FPr, no se reportan diferencias significativas entre los grupos. En resumen, se mantiene la tendencia de la mantención de la referencia a partir de la concordancia verbal. En otra línea, la estrategia de FN por parte del grupo mapuche debe analizarse a partir de dos ideas posibles. En primer lugar, si consideramos el contacto de lenguas, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que la lengua mapuche utilice como estrategia la FN en grado mayor que el castellano. Lamentablemente, no hay estudios que nos informen sobre la organización referencial de los discursos mapuches. Por otro lado, si consideramos los indicadores de Densidad léxica, podremos sostener que los niños mapuches ocupan efectivamente más formas nominales en la producción narrativa. 338 7.2.2.1.2. ESTRATEGIAS DE CAMBIO DEL REFERENTE 7.2.2.1.2.1. Comparación Cambio del referente intragrupal e intergrupal: Nivel escolar Con respecto al cambio de referente y/o progresión discursiva se puede observar el predominio de la estrategia FN por sobre la de CV y la de FPr. De este modo, se observa que los niños de 3º utilizan más FN. El caso peculiar ocurre entre los escolares mapuches de 3º y 6º. En relación a la progesión referencial y la FN, se observa que los niños de 3º usan más este recurso en general. Sin embargo, las diferencias no son significativas (17,9 para 3º vs 17,6 para 6º). En la tabla 7 se observan los resultados generales para el cambio del referente. TABLA 7 Cambio referente Forma Concordancia Nominal verbal Forma pronominal 3º Urbano 6ºUrbano 18,6 14,4 1,8 2,1 0,1 0,5 3º Rural 6º Rural 3º Mapuche 6º Mapuche Adultos 17 13,3 18,2 21 23 1,3 2 0,8 1 2,5 0,3 0 0 0 2 En la comparación uno a uno, se observa que los niños de 6º urbano (14,4) alcanzan menor puntaje que los de 3º (18,6) cuestión que concuerda con las ideas sobre desarrollo de la textualización propuestas en Véliz (1996b). Algo similar pasa entre los niños rurales, los de 3º obtienen un 17,0, mientras que los de 6º alcanzan un 13,3. La diferencia en relación con la variable escolaridad no es significativa. En el gráfico 13 se observa el cambio de referente en FN. 339 Gráfico 13 Cambio referente Forma Nominal Cambio referente Forma Nominal 21 18,6 18,2 17 14,4 3º Urbano 6ºUrbano 23 13,3 3º Rural 6º Rural 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos En cuanto al progesión referencial por CV se observa que a nivel grupal los niños de 3º promediaron 1,3 frente a los 1,6 obtenidos por los niños de 6º. Estos resultados son concordantes con los reportados por Véliz (1996b). En el gráfico 14 se observan los resultados para este dominio. Gráfico 14 Cambio referente Concordancia verbal Cambio referente Concordancia verbal 2,5 2,1 2 1,8 1,3 0,8 3º Urbano 6ºUrbano 3º Rural 6º Rural 1 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos Aplicando la prueba ANOVA no se encontraron diferencias significativas entre los grupos escolares en relación con el cambio por medio de CV En general se observa que los principios de organización referencial propuestos por Givón (2005) son convincentes y dan cuenta de las estrategias de cambio, las cuales privilegian las formas FN, mientras que las de mantención se centran en la forma no 340 marcada CV. Por otro lado, las estrategias de topicalización secundarias (Givón, 2005), que se vinculan con funciones tales como objeto directo, casos pronominales y duplicaciones pronominales, serán analizadas en el marco del análisis y descripción de la referencia paciente. Finalmente, el cambio de referente por medio de la FPr registra medias equivalentes entre los grupos (0,1 vs 0,1). Las tendencias reportadas las encontramos en Véliz (1996a, 1996b). Los datos son presentados en el gráfico 15. Gráfico 15 Cambio referente Forma pronominal Cambio referente Forma pronominal 2 0,5 0,1 3º Urbano 6ºUrbano 0,3 0 3º Rural 6º Rural 0 0 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos 7.2.2.1.2.2. Comparación general: Procedencia En relación con las estrategias de cambio referencial, se puede apreciar, en la tabla 8, que predomina la estrategia de la FN por sobre las otras dos. Esto es normal, según el enfoque de Givón (2005). Por otro lado, ¿la variable Procedencia se vio afectada por las estrategias FN, CV y FPr? Los análisis estadísticos realizados no nos reportaron diferencias significativas para las estrategias en cuestión. Se observa en el cuadro que el predominio para el cambio o la discontinuidad discursiva se encuentra en la estrategia FN, la cual promedia entre los niños urbanos un 16,5, por su parte los niños rurales logran un 15,2 y los mapuches obtuvieron un 19,6. Nuevamente nos encontramos con que los niños mapuches utilizan más palabras de contenido que los otros dos grupos. 341 TABLA 8 Cambio referente Forma Nominal 3º Urbano 18,6 Concordancia verbal 1,8 Forma pronominal 0,1 6º Urbano 14,4 2,1 0,5 PROMEDIO 16,5 1,9 0,3 DS 5,7 1,7 0,6 3º Rural 17 1,3 0,3 6º Rural 13,3 2 0 PROMEDIO 15,2 1,7 0,1 DS 7,6 1,3 0,3 3ºMapuche 18,2 0,8 0 6ºMapuche 21 1 0 PROMEDIO 19,6 0,9 0 DS 6,9 1,1 0 En el gráfico 16 se presentan las tendencias generales referidas al cambio de referente en relación con la procedencia. Gráfico 16 Cambio referente 25 20 15 Forma Nominal Concordancia verbal 10 Forma pronominal 5 0 URBANO RURAL MAPUCHE En cuanto a la estrategia de CV observamos que esta no es trascendente para nuestra descripción. Lo mismo ocurre con la estrategia FPr. Los datos obtenidos en esta sección son coincidentes con los reportados por Véliz (1996a y 1996b). En ellos prevalece de Cambio referencial por medio del uso de la FN. 342 7.2.2.1.3. MANTENCIÓN/CONTINUIDAD VERSUS CAMBIO/DISCONTINUIDAD REFERENCIAL A continuación presentamos el gráfico 17 con las medias alcanzadas para la mantención y cambio. Se observa que prevalece el cambio referencial entre los grupos. Por otro lado, al examinar las estrategias de los adultos, se infiere que la progresión temática es más equilibrada. Este comportamiento se reporta también en Véliz (1996b). Gráfico 17 Cambio vs Mantención CAMBIO MANTENCIÓN 9,2 8,7 6,7 6,2 5,7 3,2 URBANO 3,4 2,8 RURAL MAPUCHE ADULTOS No se presentan diferencias significativas ni para la variable Escolaridad ni para la de Procedencia. En general, en el marco del desarrollo y progresión del discurso, los resultados se ajustan a los encontrados por Véliz (1996b). Esto en cuanto a que los niños de 3º y 6º básico aún no han desarrollado las estrategias de continuidad referencial y temática en sus producciones narrativas. 7.2.2.1.4. ORGANIZACIÓN REFERENCIAL PACIENTE 7.2.2.1.4.1. Organización referencial paciente: Nivel escolar Givón (2005, 2001) afirma que la topicalidad puede ser primaria o secundaria. La primaria por lo general es establecida por la función sujeto, mientras que la secundaria puede establecerse a partir de las funciones de objeto directo e indirecto. En este marco, se analizó la estrategia de referencia paciente utilizada por los niños en sus producciones narrativas. Al igual que en la sección anterior, se revisaron las estrategias por medio de las cuales los niños establecieron el tópico secundario de la narración. Estas estrategias son de tres tipos: FPr, FN y RFPr. En la tabla 9 se observan los resultados. 343 TABLA 9 Promedios Referencia paciente Forma Pronominal Forma nominal Duplicación pronominal 3º Urbano 6,1 7,3 1,1 6ºUrbano 6,5 6,4 1,5 3º Rural 5 7,3 1 6º Rural 8,7 6,5 1 3ºMapuche 6,7 6,8 0,8 6ºMapuche 6,8 9,3 1,8 Adultos 15 15 1,5 El análisis de los datos nos revela que predomina la estrategia de FN para la explicitación del referente topical secundario. El uso de pronombres también es frecuente en este dominio. En el gráfico 18 se observa la similitud en los promedios para las FN y FPr. La aplicación de la prueba estadística no arrojó diferencias significativas entre los grupos escolares. Gráfico 18 Referencia paciente 16 14 12 10 8 6 4 2 0 3º Urbano 6ºUrbano 3º Rural Forma pronominal 6º Rural 3º 6º Mapuche Mapuche Forma nominal Adultos Duplicación pronominal 7.2.2.1.4.2. Organización referencial paciente: Procedencia La variable procedencia tampoco se vio afectada por la prueba estadística. En la tabla 10 se observa que las diferencias entre las distintas procedencias es relativamente pareja. De esta manera, los promedios obtenidos para FPr son 6,3 para los urbanos, 6,9 para el grupo rural y 6,8 para los mapuches, cuestión que evidencia que los comportamientos de los niños son muy similares. Por otro lado, en relación con la estrategia de RFPr se reporta 344 un comportamiento regular entre los tres grupos, alcanzando los siguientes promedios: urbano 1,3, rural 1,0 y mapuche 1,3. TABLA 10 Referencia paciente Forma pronominal 3º Urbano 6,1 Forma nominal 7,3 Duplicación pronominal 1,1 6º Urbano 6,5 6,4 1,5 PROMEDIO 6,3 6,9 1,3 DS 0,3 0,6 0,3 3º Rural 5 7,3 1 6º Rural 8,7 6,5 1 PROMEDIO 6,9 6,9 1 DS 2,6 0,6 0 3ºMapuche 6,7 6,8 0,8 6ºMapuche 6,8 9,3 1,8 PROMEDIO 6,8 8,1 1,3 DS 0,07 1,8 0,7 Finalmente, la diferencia más amplia, pero no significativa, se registró en la estrategia FN, pues los niños mapuches promediaron un 8,1 frente a un 6,9 de los otros dos grupos. Se observa que la tendencia de los narradores es hacia el uso de formas nominales y pronominales. Las duplicaciones o réplicas pronominales son usos menos usuales. Con los datos referidos a las estrategias de FN, justificamos plenamente el índice de Densidad Léxica obtenido en el apartado sobre lecturabilidad. Efectivamente, los niños mapuches usan con más frecuencia estrategias nominales para mantener y cambiar los referentes topicales principales y secundarios. Lo ideal aquí sería generar una investigación más amplia que corrobore las tendencias encontradas y que permita comparar las estrategias de textualización del mapudungun y el castellano. En el gráfico 19 se observan las tendencias reportadas. 345 Gráfico 19 Referencia paciente general 9 8 7 6 5 Forma pronominal 4 Forma nominal 3 Duplicación pronominal 2 1 0 URBANO RURAL MAPUCHE El tema anterior queda abierto al debate y a la investigación, puesto que debe explorarse la organización discursiva mapuche para proyectar la transmisión de estrategias de organización referencial que puedan estar pragmáticamente ancladas en el sistema castellano hablado en la comunidad. 7.2.2.1.5. PROGRESIÓN Y QUIEBRES. LA AMBIGÜEDAD REFERENCIAL La ambigüedad referencial se vincula con la identificación de los referentes (Véliz, 1996b). Durante el proceso de textualización, los narradores deben establecer con precisión la referencia para dar claridad al discurso y lograr transmitirlo íntegramente. Cuando se falla en el establecimiento o en la identificación de la referencia, hablamos de ambigüedad referencial. Este fenómeno ocurre por diversos motivos: (1) porque las expresiones moduladas resultan imprecisas (Véliz, 1996b), (2) porque se transgreden los principios que regulan la introducción de nuevos referentes (Véliz, 1996b). En esta sección describiremos los comportamientos observados por los escolares en tres dominios específicos: (1) el promedio de ambigüedad, (2) la ambigüedad en CR por CV y (3) el índice de ambigüedad (Véliz, 1996). Este último indicador da cuenta de la ambigüedad por cláusula. Las diferencias significativas se encontraron entre los grupos urbanos y mapuches principalmente. El cálculo del índice de ambigüedad se estableció a partir del total de cláusulas de cada grupo dividido por el total de casos de ambigüedad. De este modo, la 346 lectura correcta del promedio es de una ambigüedad cada x cláusulas. Por lo tanto, el promedio menor representa mayor ambigüedad por cláusula y, por contraparte, los promedios altos reportan menor ambigüedad por cláusula. A continuación presentamos los resultados de acuerdo con las variables Escolaridad y Procedencia. 7.2.2.2.1.5.1. Ambigüedad referencial: Nivel escolar Se observa en la tabla 11 que los niños de 3º alcanzan un 5,1 de promedio para la categoría promedio ambigüedad. Por su parte, los niños de 6º alcanzan un 6,6. No se genera una diferencia significativa entre los grupos. Un hecho que llama la atención es que los niños mayores reportan más casos de ambigüedad que los de 3º. Un promedio que se “dispara” en esta categoría lo encontramos en los niños mapuches de 6º, quienes alcanzaron un 12,5 de promedio. Esto se debe a que hay un caso particular donde se reportan 36 casos de ambigüedad, comportamiento que se diferencia de los otros integrantes del grupo. Sin embargo, las diferencias no resultaron significativas. TABLA 11 Ambigüedad referencial Promedio ambigüedad Cambio referencia-Concordancia verbal Índice de ambigüedad 3º Urbano 6ºUrbano 3º Rural 2,8 3,3 2,7 2,5 2,9 2,3 14,1 13,5 13 6º Rural 3ºMapuche 6ºMapuche Adultos 4,2 4,7 12,5 3,3 4,2 8,5 2,5 8,6 9,2 4,2 39,6 3 En el gráfico 20 se observan los promedios de los casos de ambigüedad en cada grupo. Allí puede apreciarse la media alcanzada por los niños mapuches de 6º, situación anómala y que atiende a un caso particular. 347 Gráfico 20 Promedio ambigüedad Promedio ambigüedad 12,5 2,8 3,3 3º Urbano 6º Urbano 4,2 4,7 3 2,7 3º Rural 6º Rural 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos Con respecto a la ambigüedad por concordancia verbal, se observa que los resultados de los niños mapuches tienen cierta divergencia. Estos últimos datos son reportados por Contreras y Álvarez-Santullano (1997), quienes muestran que los escolares mapuches presentan problemas en el dominio de la concordancia verbal. Además, diversos estudios sobre el castellano hablado en estas comunidades (Hernández y Ramos, 1984; Lagos y Olivera, 1988; Álvarez-Santullano y Contreras, 1995, entre otros) presentan como una característica propia de esta variedad el problema de la discordancia verbal. Obviamente, estos comportamientos pueden ser atribuidos a la situación de contacto de lenguas que se vive en la comunidad. En el gráfico 21 se observan los resultados para CR-CV. Gráfico 21 Cambio referencia-Concordancia verbal Cambio referencia-Concordancia verbal 8,5 2,5 2,9 3º Urbano 6º Urbano 3,3 4,2 2,5 2,3 3º Rural 6º Rural 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos 348 Debe tenerse en consideración que la ambigüedad referencial se dio principalmente en situaciones de cambio de referencia o discontinuidad discursiva. Ya sea mediante la activación y/o reactivación de referentes previamente establecidos durante el proceso de articulación/textualización de los escolares. Los promedios del Índice de ambigüedad obtenidos por los grupos escolares no reportaron diferencias significativas para la variable Escolaridad. La media para los escolares de 6º alcanzó un 8,8, mientras que los escolares de 3º obtuvieron un 12,1. En el gráfico 22 se reportan los datos obtenidos. Los resultados nos indican que los niños de 3º mantuvieron una coherencia referencial mayor que los niños de 6º. Sin embargo, las diferencias no resultaron significativas. Según los datos expuestos, los niños de 3º presentan menos problemas que los de 6º en la organización referencial. Sin embargo, debe considerarse que los niños de 6º manipulan con mayor frecuencia la estrategia CV para mantener la continuidad discursiva, mientras que los niños de 3º la ocupan en menor frecuencia. Gráfico 22 Índice de ambigüedad Índice de ambigüedad 39,6 14,1 13,5 3º Urbano 6º Urbano 13 3º Rural 8,6 6º Rural 9,2 4,2 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos Desde una perspectiva evolutiva, podemos discutir la posibilidad de que los niños 6º están en pleno proceso de especialización en el uso de la estrategia de CV, por lo que cometen más errores que los de 3º que ocupan en menor medida esta estrategia. La excepción a la regla la representa el caso mapuche. Sin embargo, creemos que estos 349 indicadores son atribuibles a la situación de contacto y a los procesos de asimilación y transmisión cultural (Tomasello, 1999) que vive el joven al interior de la comunidad 7.2.2.1.5.2. Ambigüedad referencial: Procedencia En la tabla 12 se observan las tendencias de los grupos según su procedencia. Aquí las diferencias significativas se presentan a partir del análisis post hoc que se hace de los datos, al comparar los grupos entre sí. Las principales diferencias se registraron entre el grupo de procedencia urbano y el grupo mapuche. Estas divergencias se deben a la situación de contacto de lenguas que se observa en la zona mapuche. Esta situación reviste procesos de transmisión cultural propios de la comunidad de habla en que se desarrollan los niños. Como bien se ha observado en el estudio sociolingüístico del capítulo anterior, la dinámica entre los jóvenes y los abuelos se hace más intensa que la de estos con los niños. TABLA 12 Ambigüedad referencial Promedio ambigüedad 3º Urbano 2,9 Cambio referencia-Concordancia verbal 2,5 Índice de ambigüedad 14,8 6º Urbano 3,3 2,9 13,5 PROMEDIO 3,1 2,7 14,1 DS 0,3 0,3 0,4 3º Rural 2,7 2,3 13 6º Rural 4,2 3,3 8,6 PROMEDIO 3,5 2,8 10,8 DS 1,1 0,7 3,1 3ºMapuche 4,7 4,2 9,2 6ºMapuche 12,5 8,5 4,2 PROMEDIO 8,6 6,4 6,7 DS 5,5 3,0 3,5 Las actividades que se realizan en la comunidad y los roles que deben desempeñar los niños son también importantes para el proceso de transmisión cultural que acontece en el espacio geosociocultural. 350 En el gráfico 23 se reportan los resultados de acuerdo con la variable procedencia. En él vemos que los indicadores entre los niños de procedencia rural y los de procedencia urbana son cercanos, generándose una diferencia no significativa entre estos grupos. Caso similar pasa entre el grupo rural y el mapuche. La diferencia máxima se reporta entre los niños urbanos y mapuches. Entre ellos se observan diferencias significativas en la categoría Promedio y en la Ambigüedad en CV. En la categoría Promedio de ambigüedad, si bien no existen diferencias en el grupo en general, hay una diferencia significativa entre los niños urbanos y los mapuches (p<0,042). Esto quiere decir que los niños urbanos cometen menos errores a la hora de producir un texto y organizar la referencia. Por contrapartida, los niños mapuches presentan la tendencia contraria. Los argumentos de este comportamiento los encontramos en las diversas investigaciones sobre el “castellano mapuchizado” que se han citado más arriba. Por otro lado, en la categoría Ambigüedad en CV se obtienen diferencias significativas entre los grupos (p<0,030), corroborando lo anteriormente propuesto respecto de la discordancia verbal observada entre los niños mapuches. Gráfico 23 Ambigüedad referencial 16 14 12 Promedio ambigüedad 10 8 6 Cambio referenciaConcordancia verbal 4 Índice de ambigüedad 2 0 URBANO RURAL MAPUCHE Por otro lado, el índice de ambigüedad nos muestra diferencias significativas entre los grupos en el análisis post hoc. La cuestión es cómo explicar las diferencias significativas del post hoc. Por un lado, si echamos mano a los argumentos del dominio educativo, se centrará la discusión en el tipo de establecimiento y fundamentalmente en el proceso de 351 escolarización. Cuestiones todas que se posicionan como factores muy determinantes en estos comportamientos. Por otro lado, desde una perspectiva más normativista se acusará lejanía de la norma estándar, este factor también sería preponderante en el comportamiento observado. Finalmente, el factor sociocultural sería considerado como un elemento crucial en cuanto a la explicación de esta diferencia a partir de una teoría sociológica. En síntesis, pensamos que todos los factores son importantes, sin embargo, creemos que en los comportamientos lingüístico-comunicativos observados hay un factor preponderante que engloba los anteriores y que sitúa la discusión en un plano evolutivo. Hablamos de la transmisión cultural que se desarrolla en las comunidades de habla. Esta transmisión contempla no solo tecnologías, sino también códigos de comunicación, símbolos y comportamientos (Tomasello, 1999). En el marco de esta unidad, debe necesariamente considerarse la situación de convergencia lingüística entre los códigos en interacción. Los estudios sobre el castellano de las comunidades dejan en evidencia la acción de este mecanismo de transmisión cultural y, por otro lado, corroboran la situación de contacto intenso entre el castellano y el mapudungun. 7.2.2.1.6. DISCUSIÓN. En general, los resultados nos indican que los niños no acusan diferencias significativas en sus estrategias de organización referencial en la tarea de producción narrativa. Sin embargo, en cuanto a las estrategias de continuidad y discontinuidad discursiva se observan ciertas tendencias que ya han sido descritas por Véliz (1996). En las narraciones de los escolares prevalece el cambio por sobre la mantención. Esto quiere decir que la producción narrativa de los niños utiliza con más frecuencia la estrategia de cambio referencial para introducir nuevos tópicos en la trama textual. Por otra parte, el uso constante de la estrategia de cambio nos permite conjeturar que con seguridad los enunciados utilizados por los niños son fundamentalmente descriptivos y se restringen a detallar las acciones que acontecen en las láminas de la historieta. Las tendencias observadas no hacen más que corroborar los planteos de Slobin (1985, 1982, 2006, entre otros) los cuales señalan que son las circunstancias sociales y cognitivas las que permiten al niño construir progresivamente su lenguaje. En este contexto, las estrategias de organización referencial de los niños en el marco de la 352 continuidad/discontinuidad son de desarrollo progresivo. Lo anterior en el sentido de que las narraciones de los niños de 6º presentan un mayor “equilibrio” entre los esquemas de progresión y mantención. Este equilibrio es relativo y sólo se atiene a la comparación de los resultados obtenidos en este estudio. No se encontraron diferencias significativas entre los niveles escolares. Si bien se observa un aumento en el “equilibrio”, este no es representativo. Considerando los resultados a partir de la variable Procedencia, podemos sostener que hay una tendencia significativa en cuanto a la estrategia de FN en el marco de la continuidad o mantención de la referencia topical. Estos resultados fueron discutidos a la luz de posibles influencias entre los sistemas de lenguas y sus procesos de textualización. Lamentablemente, no hay trabajos sobre microestructuras discursivas de la lengua mapuche. En este sentido, las estrategias de organización referencial para mantener la continuidad y discontinuidad textual/discursiva que privilegian los hablantes mapuches en sus procesos de textualización son una incógnita, por lo que las intuiciones que hemos proyectado se articulan a partir de los diversos estudios gramaticales que se han desarrollado en torno al mapudungun. Estos trabajos nos indican que la lengua presenta más morfemas léxicos que funcionales, lo que nos puede dar pistas sobre la textualización. Por otro lado, al no tener un desarrollo “escritural”, el mapudungun desarrolla la referencia de forma más contextualizada que el castellano. La falta de estudios no nos permite proyectar patrones de organización a partir de la comparación de las estrategias de textualización de ambas lenguas. De todas formas, creemos que una tendencia posible en este dominio se vincula con que el mapudungun además de indexar, para la continuidad discursiva, el tópico en la terminación verbal -es decir, además de utilizar la estrategia de CV-, utiliza la FN como forma recurrente. Lo anterior no es más que una proyección que debe ser corroborada con estudios comparativos más profundos. Un tema que da espacio para la discusión es el la de la ambigüedad referencial. Los resultados que hemos obtenido en esta dimensión son interesantes. Sobre todo en cuanto a la diferencia significativa establecida entre los niños urbanos y los mapuches, pues de 353 forma indirecta hemos concordado con los estudios descriptivos que hay sobre el “castellano hablado en comunidades mapuches”. La discusión se posiciona en los factores que influyen en esta dinámica. Como bien se discutió, hay varios factores que pueden influir en este comportamiento, estos van desde la falta de presiones normativistas (Silva Corvalán, 2001), pasando por factores educativos y socioculturales. Aquí la visión que proponemos se fija en lo que Tomasello (1999) llama transmisión cultural y se enmarca en teorías de corte cognitivo y evolucionistas. Dentro de este amplio marco, reconocemos ideas vinculadas con la transmisión de símbolos, aprendizajes culturales y adquisición y uso de estructuras lingüísticas convencionales, propias de la comunidad. En razón de lo anterior, el fenómeno del contacto de lenguas se posiciona en la base del comportamiento lingüístico-comunicativo infantil, pues serán los usos del lenguaje los que proyectarán el código compartido por los integrantes de la comunidad. En este sentido, no debemos ignorar los resultados obtenidos por los niños rurales, estos, en su comunidad, también experiencian una suerte de interacción de variedades (castellano escolar v/s castellano “acampao”). Esta dinámica interactiva posibilita el manejo, el desarrollo y la adquisición de variedades de la lengua y, por consiguiente, la instauración de una competencia lingüístico-comunicativa situada. Otro fenómeno que nos llamó la atención se vincula con el incremento de la ambigüedad entre los niños de 6º respecto de los niños de 3º. Aquí apostamos por los procesos de progresión en la construcción/textualización del texto. Los niños de 3º presentan menos ambigüedad en razón del uso de más estrategias de FN para la mantención y cambio. Por contraparte, los niños de 6º utilizan más estrategias CV para la continuidad del referente y también hay un incremento de esta misma estrategia en el dominio del cambio. Los sistemas de organización referencial de los niños se van ajustando en la medida que estos crecen, por lo mismo es posible que estos resultados se deban a la progresión y maduración de dichos sistemas. Las características singulares de los textos no pueden ser reportadas en el ámbito analítico actual, pues para explicitarlas son necesarios análisis cualitativos. Sin embargo, y adelantándonos un poco a las próximas secciones, se observa una estrategia 354 predominantemente paratáctica entre los niños. Esta estrategia es normal y se constituye como la base del discurso oral. En este sentido, Álvarez (1996) afirma que l a conexión entre los elementos oracionales del texto puede o no marcarse explícitamente a través de los conectores. Sin embargo, la relación puede quedar implícita, en tal caso el establecimiento de la relación recae en el sujeto interpretante del texto. Los textos producidos por los niños presentan, por lo general, conexiones paratácticas expresadas a través de elementos conjuntivos, pausas y conectores ceros (Álvarez, 1996). 7.2.2.2. CONEXIÓN Antes de iniciar la descripción de la conexión interoracional, debemos enmarcar la discusión en el concepto conector, este es, en palabras de Álvarez (1996:12), “un elemento gramatical que cumple la función de unir dos o más oraciones, de modo tal que la relación que el sujeto enunciador postula entre ellas se hace aparente para el sujeto interpretante”. Los conectores son unidades lingüísticas invariables que no tienen función sintáctica y guían el discurso a través de inferencias que realizan los sujetos interactuantes en el evento comunicativo (Martín Zorraquino y Portolés, 1999). Por otra parte, Maričíć y Durié (2011:89) señalan que un conector es un marcador discursivo que vincula semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con otro miembro anterior. El significado del conector aporta una serie de instrucciones que guían las inferencias que se deben establecer en el conjunto de miembros relacionados. Los criterios sobre los que se articula la noción de conectores son de tipo textuales. El estudio de los conectores se genera en el marco de las definiciones anteriores y su objetivo es comparar los comportamientos infantiles en cuanto al uso de dichos elementos. En nuestro caso, compararemos los conectores temporales, causales y adversativos. Además de dar cuenta de los desempeños y uso, no podemos dejar de lado el fenómeno de desarrollo cognitivo que se articula a partir de la utilización de estos recursos, ya que los conectores se consideran elementos claves, los cuales permiten gramaticalizar tanto nociones temporales, como causales y adversativas, entre otras. En razón de lo anteriormente expuesto, seguiremos los trabajos y las reflexiones de Bocaz (1986a, 1986b, 1987, 1989). En este marco, se entiende el fenómeno de la conexión interoracional como un problema adscrito a la ontogenia, el cual se encuentra sujeto al 355 desarrollo cognitivo/evolutivo de los individuos. De este modo, para desarrollar la conexión en la dinámica del discurso narrativo, el niño debe establecer las nociones conceptuales básicas que le ayuden a desarrollar la detección de patrones que le permitan “incrustar los contenidos proposicionales por comunicar en unidades lingüísticas que constituyen conglomerados de información sintáctica y textual” (Bocaz, 1989: 6). De esta manera, el problema de la conexión se constituye en un asunto vinculado directamente con el desarrollo y la apropiación del lenguaje infantil. El marco escogido por Bocaz se basa en la idea de forma y función (Slobin, 2006; Berman, 1997). La idea de forma/función se relaciona con el estudio del discurso. Aquí, la noción de forma se refiere a dispositivos lingüísticos que incluyen: morfemas ligados, palabras, construcciones sintácticas y procesos. Por su parte, el concepto de función se vincula con el significado y el papel o rol que cumplen estos dispositivos en el transcurso de la producción narrativa. Las relaciones se establecen entre las formas lingüísticas y las funciones narrativas, estas se prescriben mutuamente. Dado lo anterior, el desarrollo de la conexión, además de ser un aspecto de la competencia textual/discursiva, se constituye como un fenómeno relevante para los estudios del desarrollo del lenguaje y la cognición, en especial para la revisión de las estrategias de producción y el despliegue de los “empaquetamientos sintácticos y textuales” que desarrollan los niños (Bocaz, 1989). Resultan relevantes, en este contexto, las investigaciones sobre la gramática de la narración194, pues esta se articula, fundamentalmente, a partir de relaciones de temporalidad y causalidad que están en la base de la arquitectura del relato o la historia. De acuerdo con ello, el proceso de desarrollo y maduración de esta destreza es lento, ya que comporta, por una parte, la codificación, la percepción y las relaciones que están en juego y, por otra, la identificación léxicogramatical de los marcadores lingüísticos que proyectan dichas relaciones a la superficie textual (Bocaz, 1989). En las secciones que siguen daremos cuenta de los conectores utilizados por los niños en sus narraciones. Entre los elementos o categorías que describiremos, encontramos en primer lugar el protocoordinador “y”, elemento que Álvarez (1996) llama “y 194 Este tema no es el punto central de esta descripción. 356 polifuncional”. Luego, analizaremos los conectores temporales y seguiremos con los causales, finalizando con los adversativos. Del mismo modo que en los apartados anteriores, hemos dispuesto una prueba estadística ANOVA de un factor, la cual nos reportó las diferencias significativas entre los grupos en relación con las variables: Escolaridad y Procedencia. Antes de ingresar al detalle de la descripción y de ciertas interpretaciones, debemos recordar que la prueba solicitada a los niños fue de naturaleza oral, cuestión que condicionó, de algún modo, el uso de diversos conectores, pues se sabe que en la modalidad oral predomina la parataxis por sobre la hipotaxis. De acuerdo con lo anterior, los niños, con seguridad, utilizaron los elementos conjuntivos típicamente exigidos por la organización predominantemente paratáctica del discurso oral. De aquí que el protocoordinador ‘y’ se constituya en un elemento recurrente en las narraciones infantiles. Por otro lado, la misma naturaleza de la oralidad permite proyectar la polifuncionalidad de este conjuntor. 7.2.2.2.1. USO DE ‘Y’ PROTOCOORDINADOR. La noción de protocoordinador la hemos estipulado a partir del concepto de protosubordinador propuesto por Véliz (1988). Esta idea, en el actual escenario, tiene relación con un elemento de recurrencia consistente en el proceso de textualización infantil, el cual se especializa en la expresión de ciertos contenidos cognitivo-semánticos que aún no han sido lexicalizados ni gramaticalizados por los niños. Esto quiere decir que el protocoordinador es “universal” y se utiliza como herramienta que permite expresar diversas relaciones interoracionales. Entiéndase aquí, por ejemplo, el uso de ‘y’ como elemento universal para marcar adversatividad o como marcador de causa, entre otros. Este es el sentido de polifuncionalidad atribuido por Álvarez. Sin embargo, creemos que este elemento coordinador opera como una etiqueta que engloba las nociones semánticas que están prontas a aparecer o a internalizarse en el sistema lingüístico infantil. 357 7.2.2.2.1.1. Uso de ‘y’ protocoordinador: Nivel Escolar El uso del protocoordinador puede observarse en la tabla 13. Notamos que los usos son muy heterogéneos. El uso de ‘y’ temporal promedia entre los niños de 3º un 5,1, mientras que entre los niños de 6º se alcanza un 5,5, resultando una diferencia no significativa 195. El uso del protocoordinador como elemento causal196 presentó los promedios de 0,2 para los escolares de 3º y de 1,0 para los de 6º. Estos resultados fueron significativos F (1,34) = 6,207, p< 0,018. TABLA 13 ‘y' Protocoordinador Temporal Causal Adversativo Enfático Aditivo 3º Urbano 4,9 0 0,3 0,1 8,1 6º Urbano 3,5 0,5 0,5 0,4 5,3 3º Rural 5,3 0,3 0,3 0 8,3 6º Rural 7,3 1,7 1,7 0 9,7 3º Mapuche 5,2 0,3 0,8 0 7,5 6º Mapuche 5,8 0,8 0,5 0,3 13,5 Adultos 6,5 1 0,5 1 11,5 La expresión y uso concreto de conectores causales, tales como: ‘porque’, ‘ya que’, ‘como’, ‘pues’, entre otros, solo reporta un uso esporádico de la forma ‘porque’, los elementos restantes casi no son utilizados y su incidencia es nula en el grupo rural y mapuche. El conector ‘porque’ es de uso mayor, pero no de alta incidencia, entre los niños urbanos y mapuches. Con respecto al uso adversativo de ‘y’197, los niños de 3º alcanzaron una media de 0,4, mientras que los de 6º obtuvieron un 0,9. No se obtuvieron diferencias significativas en esta 195 Algunos ejemplos de este ‘y’ temporal los presentamos a continuación: “La busca entre las botas y no la encuentra y sale por la ventana” (B6RU). “Después, el niño ve en un hoyo de topos que hay y el perro estaba viendo en la colmena de las abejas” (C6UR). “Ahí no lo encuentra o es un cóndor así y el perro anda jugando con el cuestión así” (B6MA). 196 Algunos ejemplos de este ‘y’ causal los presentamos a continuación: “Después el perrito para que no lo haga nada, le estaba lamiendo la cara Ycausal el niño estaba muy enojado” (M6MA). “Al perro se le aparecieron abejas Ycausal el perro estaba molestando a las abejas” (C3MA). 197 Algunos ejemplos de este ‘y’ adversativo los presentamos a continuación: “El perro buscó en la jaula donde estaba Yadv no estaba” (C3MA). 358 categoría. En cuanto al protocoordinador en función enfática198, los datos no reportan diferencias significativas nuevamente. En el gráfico 24 se observan los usos del protocoordinador ‘y’, se aprecia una concentración en los sentidos temporales y aditivos. En general, los grupos no presentaron diferencias entre sí, solo en el dominio de la causalidad se encontraron resultados significativos. Gráfico 24 'y' Protocoordinador 25 20 15 10 5 0 Aditivo Enfático Adversativo Causal Temporal Finalmente, el ‘y’ aditivo o de contigüidad199 es la forma más usada, y las más natural por lo demás. Este elemento es, junto con el temporal, el más utilizado por los niños. Las diferencias entre los grupos no fueron significativas. En general, el uso del protocoordinador entre los escolares resultó algo paradójico, pues según los estudios de Bocaz (1987, 1989) y Álvarez (1996), los niños mayores deberían utilizar menos este recurso, mientras que los niños menores deberían utilizarlo más. En términos concretos, la tendencia proyectada por los autores se evidencia en los niños de 6º “En la mañana los niños fueron a ver acaso estaba la rana Yadv no estaba” (L6RU). 198 Algunos ejemplos de este ‘y’ enfático los presentamos a continuación: “Hay un árbol para buscar Yenf gritan Yenf gritan”(C6UR). “Yenf buscando Yenf buscando un ciervo lo atrapó en sus cuernos, tirándolo al barranco” (Cr6UR). 199 Algunos ejemplos de este ‘y’ aditivo los presentamos a continuación: “Se quedó atrapado en un animal Ycont el animal lo tiró a un río” (L6RU). “Después baja el dueño Ycont le langüetea la cabeza el perro al niño” (C6UR). 359 urbano. Sin embargo, la tendencia es contraria entre los niños de 6º rural y mapuche. Las posibles explicaciones a este fenómeno las encontramos en los procesos de desarrollo que experimentan los niños, su proceso de escolarización y socialización. 7.2.2.2.1.2. Uso de ‘y’ protocoordinador: Procedencia De acuerdo con el factor procedencia, pueden observarse los resultados en la tabla 14. En ella, notamos que el promedio de los niños de procedencia urbana, en cuanto al protocoordinador ‘y’ temporal, alcanza un 4,2 contra un 6,3 de los niños rurales y un 5,5 de los niños mapuches. TABLA 14 ‘y' Protocoordinador Temporal Causal Adversativo Enfático Aditivo 3º Urbano 4,9 0 0,3 0,1 8,1 6º Urbano 3,5 0,5 0,5 0,4 5,3 PROMEDIO 4,2 0,25 0,4 0,25 6,7 DS 2,9 0,6 0,6 0,6 3,5 3º Rural 5,3 0,3 0,3 0 8,3 6º Rural 7,3 1,7 1,7 0 9,7 PROMEDIO 6,3 1 1 0 9 DS 3,2 1,4 1,3 0 5,2 3º Mapuche 5,2 0,3 0,8 0 7,5 6º Mapuche 5,8 0,8 0,5 0,3 13,5 PROMEDIO 5,5 0,5 0,6 0,15 10,5 DS 1,9 0,8 1,1 0,3 5,8 El grupo en general no presentó diferencias significativas. Sin embargo, en las pruebas post hoc se reportaron diferencias entre el grupo urbano y el rural (p<0,037). La diferencia nos indica que los niños urbanos utilizan menos este recurso con esta significación. La tendencia también se establece entre los urbanos y los mapuches, pues se observa que los niños urbanos tienen un promedio menor. Estos resultados nos muestran, por una parte, que los niños de procedencia rural (mapuche y no mapuche) utilizan más el ilativo ‘y’ en su “función” temporal que los niños urbanos. Por otro lado, nos indica que el uso entre los niños rurales, mapuches y no mapuches, es similar. 360 En cuanto al uso de ‘y’ en función de conector causal, se observa que los niños urbanos alcanzan una media de 0,25 contra el 1,0 de los niños rurales y el 0,5 de los mapuches. Las diferencias reportadas no son significativas. Aunque en las pruebas post hoc se observó que entre el grupo urbano y el rural hubo, nuevamente, una diferencia que puede considerarse significativa (p<0,016). La misma tendencia se advierte para el uso del protocoordinador en función adversativa, pues la diferencia en el post hoc, nuevamente, se establece entre el grupo urbano y el rural (p<0,042). Los promedios alcanzados en este último dominio fueron de 0,4 para los urbanos, 1,0 para los rurales y 0,6 para los mapuches. Finalmente, el uso del ‘y’ enfático no reportó diferencias significativas. Por otro lado, el uso del elemento en función de contigüidad es frecuente entre los niños, pero no reportó diferencias significativas. En el gráfico 25 se observa la tendencia de uso del protocoordinador. Gráfico 25 'y' protocoordinador 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Y Aditivo Y Enfático Y Adversativo Y Causal Y Temporal URBANO RURAL MAPUCHE En general, los usos totales del ‘y’ polifuncional pueden analizarse en la tabla 15. En esta se observa que los promedios totales de uso del elemento se diferencian ampliamente entre los grupos, cuestión que corroboramos en el gráfico anterior. De esta manera, se concluye que los niños urbanos promedian 11,7 frente a 18,3 y 16,6 de los niños rurales y mapuches respectivamente. Estos datos confirman la tendencia presentada por los niños urbanos, en la que se utiliza con menor frecuencia el protocoordinador. 361 Se observa, siguiendo a Álvarez (1996), que el uso de ‘y’ tiene alta frecuencia entre los niños, lo que lo posiciona como un conector universal utilizado para el establecimiento de diversos tipos de relaciones. El uso de este elemento es más frecuente entre los niños rurales y su abundancia decae entre los niños de la ciudad. TABLA 15 Suma Suma Suma 3º Urbano 107 3º Rural 43 3º Mapuche 83 6º Urbano 81 6º Rural 122 6º Mapuche 83 TOTAL 188 TOTAL 165 TOTAL 166 PROM 11,7 PROM 18,3 PROM 16,6 Por otro lado, el uso reiterado de este conector nos hace pensar que las narraciones producidas por los escolares son parciales, ya que seguramente, los niños describen lo que observan en cada lámina de la historieta y lo unen con el elemento conjuntor. Esta característica nos lleva a plantear que los niños no han desarrollado, o gramaticalizado, o lexicalizado, las relaciones causales, temporales y adversativas, pues, como veremos más adelante, el uso de las formas para expresar la causalidad u otra relación semántica reporta promedios muy bajos en comparación con los indicadores obtenidos por el ilativo polifuncional ‘y’. En el gráfico 26 se observan los promedios totales del protocoordinador ‘y’. Gráfico 26 Uso 'y' Promedio Uso Y Promedio 18,3 16,6 RURAL MAPUCHE 11,7 URBANO 362 7.2.2.2.1.3. Breve discusión En el marco de la presente descripción, debe consignarse que hay una diferencia evidente entre los niños urbanos y los niños rurales. Pensamos que las diferencias expresadas en el gráfico anterior pueden explicarse echando mano a varios factores. En primer lugar, consideramos que el factor de desarrollo sociocultural es un elemento que influye en el comportamiento registrado. Esto debido a que los niños viven en un entorno rural donde se actualizan prácticas intracomunitarias, lo que necesariamente implica pautas y formas de la comunicación que se rigen por la oralidad tradicional. Contreras (2009) señala que, a nivel discursivo, los inventarios existentes en las comunidades rurales para expresar relaciones de cohesión interoracional son limitados, de usos frecuentes y muy recurrentes. Los niños, entonces, viven el registro de la comunidad, el cual presenta ciertas características. Por otro lado, desde el dominio pedagógico, se puede sostener el argumento de la falta de entrenamiento por parte de los niños para la construcción de una narración, lo que provoca ideas como las planteadas por Álvarez (1996), quien señala que los escolares que abusan del uso de este recurso conjuntivo carecen de un plan de narración, en otras palabras no manejan el diseño esquemático de texto narrativo básico. Creemos que esta idea tiene una tendencia normativista y se basa, fundamentalmente, en el desarrollo de la producción escrita de los escolares. En nuestro caso, el asunto es distinto, pues se trata de narraciones orales, estas no se restringen a esquemas normativos como los de la escritura. Para poder analizar con mayor prolijidad los usos y comportamientos reportados se hace necesario el estudio de los géneros discursivos que se practican en la comunidad comunidad rural, entre otros: los cuentos maravillosos y no maravillosos, los romances, las cuecas, las leyendas y los chistes, entre otros (Contreras y Bernales, 2007). Para poder generar un análisis comparativo de este tipo, debemos tener en cuenta la estructura de dichas manifestaciones orales, su incidencia en la comunidad, sus estructuras formulaicas, sus inventarios léxicos, sus estructuras sintácticas, su organización microestructural y macroestructural. 363 Otro aspecto que puede considerarse en este dominio se relaciona con la naturaleza oral de la tarea. Según esto, las narraciones orales se articulan a través de estrategias paratácticas (Di Tullio, s/f), las cuales son utilizadas preferencialmente en la modalidad oral del discurso. De acuerdo con lo anterior, asumimos que la parataxis es más dependiente del discurso y sus modalidades, por lo cual, las relaciones de implicación, de finalidad, de causa o contraposición, son expresadas implícitamente (Elvira, s/f) Un punto distinto, y concordante con nuestra posición, desde el cual podemos argumentar el uso del protocoordinador ‘y’ se desprende del dominio del contacto entre el castellano y el mapudungun. En este sentido, podemos discutir la posible influencia del mapudungun en el modelo de castellano replicado por los niños mapuches, lo anterior debido a que la lengua mapuche cuenta con un recurso conjuntivo único de uso muy recurrente, el cual cumple la función coordinador polifuncional, hablamos de la palabra funcional ‘ka’ que podría traducirse como ‘y’. Este elemento más la idea propuesta en otras secciones, referidas a la existencia de escasos conectores interoracionales en el mapudungun, sirven como argumentos para entender o posibilitar la singularidad del castellano de la comunidad. De acuerdo a lo anterior, Salas (2006:197-201) sostiene que en mapudungun el nivel de formalización del texto narrativo es muy bajo, afirma que no existe un “texto fijo” para las composiciones narrativas. Agrega, además, que hay formulas ilativas, las cuales forman inventarios muy restringidos, a saber: feymeo200, fey, fey ta, ta. Elementos que sirven en algunos casos como conjuntivos secuenciales (‘entonces’, ‘después’) y adverbios que especifican la escena (aquí, allí, entre otros). Salas (2006) es explícito en señalar que es normal, en ocasiones, que falte el conector o ilativo en el texto, en cuyo caso se expresa implícitamente la relación. 7.2.2.2.2. CONECTORES TEMPORALES. Los conectores temporales que estudiamos fueron los propuestos por Álvarez (1996), entre estos están aquellos que expresan simultaneidad, los que expresan consecutividad y otros. Los primeros también fueron examinados, desde una mirada cognitiva, por Bocaz 200 Este elemento también es polifuncional, pues se utiliza para marcar temporalidad y causalidad en la lengua mapuche (Salas, 2006; Zúñiga, 2006). 364 (1986b, 1987, 1989). Esta autora define la temporalidad como la capacidad de percatarse de que los estados y sucesos que conforman una unidad discursiva se dan en determinadas situaciones de secuencia o simultaneidad. Esto en la medida de que estos estados o situaciones precedan, sucedan o compartan un mismo anclaje temporal en el eje narrativo (Bocaz, 1986b, 1987, 1989). A continuación presentamos los resultados generales encontrados en los escolares. La descripción la haremos de acuerdo con el nivel escolar y la procedencia. 7.2.2.2.2.1 Conectores temporales: Escolaridad En la tabla 16 se observan las medias obtenidas por los grupos escolares. En relación a la categoría ‘Simultaneidad’, se puede notar que los niños urbanos de 6º presentan un uso mayor de este recurso, mientras que los niños de 3º y de 6º rurales y mapuches obtuvieron un promedio similar. En general, los resultados obtenidos para este valor no reportaron diferencias significativas entre los grupos de 3º y 6º, obteniéndose entre los escolares de 3º un 0,7, mientras que entre los de 6º un 1,0, tendencia poco significativa que, de todas formas, muestra un desarrollo “mayor” de la relación de simultaneidad entre los niños mayores, cuestión que es concordante con lo planteado por los autores. Sin embargo, no debemos dejar de notar el rendimiento en la variable ‘Simultaneidad’ de los niños urbanos. TABLA 16 Temporales Simultaneidad Consecutivo Otros 3º Urbano 0,8 8 0,1 6º Urbano 2 8 0,8 3º Rural 0,7 10 0 6º Rural 0,7 3 0,3 3º Mapuche 0,7 16,7 1 6º Mapuche 0,5 13,4 0,5 3 6 6,5 Adultos Los elementos utilizados por los niños para marcar la relación temporal de simultaneidad fueron esencialmente dos: ‘mientras’ y ‘cuando’. Formas más complejas como ‘mientras tanto’, ‘por mientras’, ‘en ese mismo instante/momento, ‘entre’, ‘en tanto’ (Bocaz 1986, 1987, 1989) fueron escasamente reportadas y tuvieron una incidencia menor en la producción. 365 Con respecto a los marcadores consecutivos o secuenciales debe hacerse una salvedad, pues los niños mapuches utilizan con mucha frecuencia este recurso, al punto de que lo consideramos una “muletilla” por parte de los escolares. Si bien los resultados de los grupos escolares no resultaron significativos, el uso predominante de este elemento generará diferencias significativas en el marco del análisis según la procedencia. Los niños de 3º alcanzaron un media de 11,5 mientras que los de 6º obtuvieron un 8,1, diferencias que en el marco del desarrollo de estas habilidades son reportadas como normales por los autores (Álvarez, 1996; Bocaz,1986b, 1987, 1989). En lo que respecta al uso de “Otros” conectores temporales, se observa que los niños de 6º alcanzaron una media de 0,5, mientras que los niños de 3º obtuvieron un 0,3. Estos promedios no resultaron significativos para esta categoría. En el gráfico 27 se aprecian los resultados para esta variable. Gráfico 27 Conectores temporales 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Simultaneidad Consecutivo Otros Se observa que los adultos intentan utilizar de forma equivalente los recursos temporales. Los adultos muestran la diversidad en el uso de los conectores temporales. Siguiendo a Álvarez (1996), se espera que los niños mayores disminuyan el uso de indicadores temporales. Sin embargo, desde una visión más cognitivista, se espera que los niños desarrollen la conexión temporal a través de diversos recursos que permitan expresar esta relación. En este aspecto, por ejemplo, la utilización de formas para indicar la simultaneidad implica el manejo de dicha noción, la cual es más “compleja” de 366 comprender, pues se vincula con “la capacidad de cognizar el hecho de que dos o más sucesos de mundo pueden ocurrir en una relación de concurrencia total o en una de traslapo” (Bocaz, 1989: 7). Esta capacidad exige categorizaciones y discriminaciones más prolijas por parte del niño, en cuanto a la duración de las sincronías de los sucesos percibidos (Bocaz 1986b, 1987, 1989). Estos conectores son de manifestación tardía en los procesos de desarrollo del discurso narrativo. Por otro lado, la marcación secuencial o consecutiva es utilizada como un recurso que expresa parcialmente dicha relación en este estudio. Esto debido a que los niños utilizan dicho elemento de forma muy generalizada, al punto de que observamos un funcionamiento muy similar al encontrado en el protocoordinador, con la salvedad de que el uso de la forma ‘después’ y de su variante ‘y después’ se restringen a dar cuenta de la secuencialidad y contigüidad de los eventos. Finalmente, encontramos otras formas de conexión, que demuestran el manejo de tipos diversos de recursos expresivos para denotar la temporalidad. Elementos tales como: “esa mañana”, “ese día”, “al otro día”, “en ese instante”, entre otros. Estas construcciones se dieron con más frecuencia entre los niños urbanos y son cognitivamente más complejas (Bocaz 1986b, 1987, 1989). En resumen, los niños de 6º reportan resultados que avalan los postulados de Álvarez (1996) y Bocaz (1986, 1987, 1989) en cuanto al desarrollo de la conexión temporal. Decimos esto en dos sentidos: (1) los niños de 6º reportan un uso menos frecuente de conectores consecutivos y (2) los niños de 6º utilizan más recursos para expresar diversas relaciones temporales entre los acontecimientos de la narración. 7.2.2.2.2.2. Conectores temporales: Procedencia En general, los resultados obtenidos para la simultaneidad y para los otros conectores son equivalentes, pues los promedios reportados por los grupos se distancian escasamente. De este modo, en la tabla 17 se observa que para la categoría temporal simultánea, los niños urbanos alcanzaron una media de 1,4, mientras que los niños rurales lograron un 0,7 y los niños mapuches obtuvieron un 0,6. Se aprecia que los niños urbanos alcanzaron un promedio que dobla a los niños rurales. Esto se debe fundamentalmente al uso de la simultaneidad de los niños de 6º básico urbano. Ellos, en sus producciones narrativas, 367 utilizaron este recurso textual para dar cuenta de eventos en concurrencia. Sin embargo, la diferencia no es significativa. TABLA 17 Conectores temporales Temporal Simultáneo Temporal Consecutivo Temporal Otros 3º Urbano 0,8 8 0,1 6º Urbano 2 8 0,8 PROMEDIO 1,4 8 0,4 DS 1,5 4,5 0,7 3º Rural 0,7 10 0 6º Rural 0,7 3 0,3 PROMEDIO 0,7 5,3 0,2 DS 1,1 5,2 0,4 3ºMapuche 0,7 16,7 1 6ºMapuche 0,5 13,4 0,5 PROMEDIO 0,6 15,5 0,8 DS 1,3 7 1,2 Desde una mirada comparativa y atendiendo al factor Procedencia, el uso de los conectores temporales se muestra relativamente equiparado, exceptuando el caso del uso de recursos conectivos para expresar la relación temporal consecutiva o secuencial, donde se observa una diferencia significativa a favor del grupo mapuche. En relación a la categoría ‘otros temporales’, se observa que los niños mapuches obtuvieron un 0,8 mientras que los rurales alcanzaron un 0,2 y los urbanos un 0,4, resultando poco significativa la diferencia establecida entre los grupos. Por otro lado, la categoría ‘temporal consecutivo’ reportó diferencias significativas entre los grupos, acentuándose en el grupo mapuche, el cual promedió un 15,5 contra el 5,3 del grupo rural y el 8,0 del urbano. Como se señaló en la sección anterior, creemos que este elemento tiene un uso generalizado, al punto de transformarse en una suerte de protocoordinador secuencial de posterioridad, que también puede cumplir una función de contigüidad. El ANOVA de un factor nos arrojó diferencias significativas F (2,34) = 9,276, p<0,001. La discusión respecto de esta tendencia debe considerar el uso de este recurso 368 como posible patrón de uso frecuente en la comunidad. En el gráfico 28 se observan los promedios alcanzados por los escolares de acuerdo con su procedencia. Gráfico 28 Conectores temporales Simultaneidad Consecutivo Otros 15,5 8 5,3 1,4 0,4 URBANO 0,7 0,2 RURAL 0,8 0,6 MAPUCHE La discusión debemos centrarla en el promedio obtenido en la categoría consecutividad o secuencialidad. Según estos resultados, los niños mapuches utilizan esta forma de manera generalizada. La secuencialidad se gramaticalizó fundamentalmente a través del marcador ‘y después’, también se reportó el uso de ‘entonces’ como marca de secuencialidad entre los niños mapuches. Frente a estos resultados tenemos dos supuestos o proyecciones. Por un lado, es posible que estos elementos que marcan la consecutividad sean, sobre todo el ‘y después’, muletillas utilizadas por los escolares mapuches. Por otra parte, si asumimos la condición de interacción plena e histórica entre el castellano y la lengua mapuche, veremos que en el mapudungun, según lo que reporta Salas (2006), existe un inventario restringido de ilativos que establecen la conexión. Entre estos elementos, según lo señalado por el autor, hay uno que se utiliza como conector de consecutividad, el cual puede significar ‘entonces’ y ‘después’, nos referimos al elemento feymew201. Si asumimos este supuesto, entonces es muy probable que la forma recurrente de marcación de la secuencialidad mapuche se haya transferido y fijado, en términos de 201 Sin embargo, Becerra (2009) reporta que este elemento posee amplitud referencial, pues se liga a espacios deícticos: lugar, tiempo, lógico-causal. En este sentido, el elemento puede ser equivalente a un conector consecutivo, a un conector espacial, marcador discursivo. 369 patrón de uso, al castellano de la comunidad. Por lo cual, no sería raro encontrar entre hablantes adultos un uso generalizado y frecuente de este recurso por sobre otros existentes en el castellano “estándar” para marcar la secuencialidad temporal. En este contexto, nuevamente nos encontramos con la falta de trabajos que estudien lo que podríamos llamar el contacto de géneros discursivos de las lenguas convergentes. A pesar de la inexistencia de dichos planteos, creemos que estas discusiones sirven de base para la proyección de estudios que se orienten hacia el análisis comparativo de la organización textual de la lengua mapuche con la de la lengua española. En otro plano, en la tabla 18 se presenta la frecuencia total de los conectores temporales. Allí se reportan los promedios alcanzados por los escolares. TABLA 18 Suma Suma Suma 3º Urbano 71 3º Rural 32 3º Mapuche 110 6º Urbano 86 6º Rural 24 6º Mapuche 59 TOTAL 157 TOTAL 56 TOTAL 169 PROM 9,8 PROM 6,2 PROM 16,9 En primer lugar, se observa que los niños rurales promediaron 6,2, lo que en términos comparativos nos indica que utilizaron pocos recursos para la expresión de la temporalidad. Sin embargo, debemos recordar que este grupo alcanzó el promedio más alto en el uso del protocoordinador ‘y’, lo que sugiere que dicho elemento fue el de mayor uso en su desempeño narrativo. Por otro lado, los niños urbanos obtuvieron un promedio de 9,8, lo que indica que el uso de estos conectores fue mayor que el de los niños rurales, pero menor que el de los niños mapuches. Estos resultados, y los reportados anteriormente en este dominio, nos indican que los niños urbanos presentan mayor variedad de recursos y manejan más relaciones temporales en el proceso de producción de sus narraciones. Creemos que este comportamiento se debe fundamentalmente a factores de tipo educativos y socioculturales. Por último, los niños mapuches promediaron 16,9, esta media está fuertemente influida por el uso de los conectores de secuencialidad y/o consecutividad, en particular el ‘y después’. Como bien lo planteamos, creemos que este elemento ha sido replicado de los modelos adultos que hay en la comunidad, pues el conector existe en la lengua mapuche y 370 pudo haberse traducido, generando de esta manera un patrón de uso que se diferencia del uso regular de dicho recurso en una situación monolingüe de castellano. La explicitación recurrente de la consecutividad a través de ese elemento nos permite aventurar dicha conjetura. No obstante, debemos ser cautos y considerar ese comportamiento como una tendencia que tiene que corroborarse con abordajes más amplios. En el gráfico 29 se observa el uso de estos recursos Gráfico 29 Uso promedio conectores temporales Uso promedio temporales 16,9 9,8 6,2 URBANO RURAL MAPUCHE Por otro lado, en este mismo marco, es necesario y urge contar con estudios comparativos del nivel discursivo, pues ellos aportarán valiosa información sobre patrones de uso y traducciones posibles entre las lenguas. Estos trabajos pueden dar cuenta del influjo tanto del mapudungun sobre el castellano como de este último sobre la lengua mapuche. En el gráfico 29 se pueden observar las figuras de los resultados señalados con anterioridad. 7.2.2.2.2.3. Breve discusión Los resultados obtenidos en esta sección son concordantes con los reportados por Bocaz (1986b, 1987, 1989), esto en el sentido de que el grupo de 6º presenta un uso más variado de recursos temporales que los niños de 3º. Sin embargo, el grupo de niños de 6º básico urbano se destaca por un despliegue más diverso para la expresión de la temporalidad. Por otro lado, los niños mapuches de 6º usan con mucha recurrencia la forma ‘y después’ para expresar la secuencialidad. 371 En términos grupales, hay una leve tendencia de progresión cognitiva por parte del grupo de 6º. Sin embargo, no debemos dejar de lado los resultados obtenidos por los niños rurales en la sección anterior. Allí observamos que los niños rurales generalizan el uso del conjuntor ‘y’ en sus narraciones. El uso de este recurso pone en duda el plan narrativo de los niños (Álvarez, 1996). Lo cierto es que los niños de 6º urbano logran desarrollar la historia de manera más estructurada que los otros dos grupos. Lo anterior en atención a la temporalidad. En otro plano, en el marco de la procedencia, se observa que los niños urbanos presentan un uso más variado de recursos temporales, este dato puede ser atribuido tanto a los procesos de escolarización que viven los niños, como a factores socioculturales. Nosotros agregamos a estos factores el fenómeno del contacto de lenguas. Según esto, es posible que diversos elementos de uso recurrente en la producción narrativa de los niños mapuches tengan su génesis en el modelo de español hablado en la comunidad. Dicha comunidad, como bien se estableció en el estudio sociolingüístico, es bilingüe. En este contexto, tanto la influencia lingüística a nivel de sistema, como los procesos de traducción y vernacularización del castellano son factores que nos permiten afirmar la existencia de una variedad de castellano en la comunidad. En esta variedad con seguridad existen elementos del castellano que se han transformado en recursos de uso frecuente entre los hablantes. Dichas formas castellanas se han configurado a partir de la traducción o transferencia, ya sea de significados gramaticales, ya sea de categorías cognitivas, ya sea de formas, que se fijan como patrones de uso generalizados en la comunidad (Heine y Kuteva, 2006). Los supuestos anteriores sirven para sostener y explicar la diferencia establecida entre los niños de procedencia mapuche y los de comunidades monolingües. El otro dato que debemos considerar se vincula con los resultados obtenidos por los niños del entorno rural monolingüe. Los desempeños exhibidos por estos son diferentes, en cierto grado, a los reportados por el otro grupo rural. Este hecho es útil, pues podríamos proyectar un desempeño en el marco de una comunidad rural bilingüe en contraposición al desempeño en una comunidad rural monolingüe. 372 Para finalizar, nuevamente planteamos la cautela frente a estos datos, pues se trata de tendencias que deben corroborarse con estudios más amplios del mismo tipo. Por otro lado, se hace necesario un estudio de nivel textual discursivo de la lengua mapuche. Creemos que allí está la llave para comprender diversos procesos y fenómenos que pueden ocurrir tanto en una como en otra lengua. 7.2.2.2.3. CONECTORES CAUSALES Álvarez (1996) analizó diversos conectores causales: ‘porque’, ‘ya que’, ‘como’, ‘pues’ y enfatizó su descripción en la diversidad de usos desarrollada por los escolares. En nuestro caso, analizaremos dichos elementos, pero además de dar cuenta del uso, entregaremos algunos datos vinculados con el desarrollo de la categoría a nivel cognitivo. Es por esto que hemos definido la causalidad como una categoría cognitiva de base, la cual modela y forma tanto el pensamiento como el comportamiento del ser humano (Becerra, 2009). A través de esta categoría se establece la dimensión relacional de la cognición en cuanto a los hechos del mundo. En la lengua, por otro lado, este fenómeno se establece a través de la gramática de la conexión202 y se vehiculiza mediante diversos recursos (léxicos, gramaticales, textuales). Bocaz (1986a, 1986b) sostiene que las relaciones de causalidad son cruciales para lograr una compresión óptima de las narraciones, pues la cohesión causal nos entrega las relaciones lógicas y causales203 que se dan en los sucesos de las historias (Bocaz 1986a, 1986b). En este marco, la autora señala la teoría de la cadena causal como elemento básico en el desarrollo de la gramática de la narración. Este concepto se entiende como el medio para conectar las conceptualizaciones que subyacen a las oraciones de un texto. De este modo, los sucesos significativos de un relato configuran una cadena causal en la que cada suceso o estado resulta, posibilita o inicia otro estado o suceso – que puede ser posterior o anterior – (Bocaz, 1986a, 1986b). La cadena causal es, por tanto, una secuencia de causas, condiciones posibilitantes y consecuencias (Bocaz, 1986a, 1986b). En suma, la relación causal implica vinculaciones 202 Tema que hemos desarrollado parcialmente a lo largo de este capítulo. Las relaciones causales son fundamentales para el establecimiento de inferencias tanto en cuanto son útiles para producirlas y/o lo son en el proceso de generación inferencial ( Kintsch, 1998 en Becerra, 2009) 203 373 condicionadas a causas y efectos, donde las causas tienen existencia previa a los efectos que acontecen en el mundo narrado. En la misma línea, la autora sostiene que la coherencia lógico-causal se manifestará en la superficie textual a través del empleo de formas lingüísticas que expresen las relaciones de causalidad y temporalidad. Según lo anterior, una gramática narrativa bien articulada deberá establecer “conexiones temporales y causales que posibiliten el encadenamiento de los estados y las acciones por relatar” (Bocaz, 1986a: 81-82). En resumen, los narradores deberán seleccionar los conectores textuales adecuados para proyectar eficientemente el encadenamiento conceptual a la superficie textual narrativa. El problema de la causalidad trasciende los límites de la lingüística y se sitúa en los terrenos de la filosofía y la lógica. En torno a este tema trascendental, debemos aclarar que nuestra propuesta solo se atiene a la explicitación de la causalidad a través de conectores discursivos. Además, no nos haremos cargo de la causalidad y su expresión lingüísticogramatical (verbos causativos, oraciones causales, entre otras) ni desarrollaremos discusión filosófica alguna. Analizaremos el uso de los recursos textuales que usan los escolares para marcar la causalidad y a partir de ello proyectaremos ciertas tendencias en su proceso de producción narrativo-textual. 7.2.2.2.3.1. Conectores causales: Escolaridad En esta sección daremos cuenta de la expresión de la causalidad en el marco de la variable Escolaridad. En la tabla 19 pueden observarse los resultados generales obtenidos por los escolares en el dominio de la causalidad. TABLA 19 Conectores Causales Porque Ya que Como Pues 3º Urbano 0,4 0 0 0,1 6º Urbano 0,5 0,4 0,1 0 3º Rural 0 0 0 0 6º Rural 0,5 0 0 0 3º Mapuche 0,7 0 0 0 6º Mapuche 2 0 0 0 Adultos 5 0 1,5 0 374 En primer lugar, puede observarse que los escolares de 6º básico urbano presentan un uso diversificado de los marcadores causales. En otro plano, los niños de 3º urbano también presentan un uso “algo diversificado” de la conexión causal. Los niños rurales de 3º, en cambio, muestran un uso nulo de estos recursos, mientras que los de 6º muestran un uso mínimo de conectores causales. Los indicadores que llaman la atención son los reportados por los niños mapuches, pues alcanzaron un promedio superior respecto de los otros dos grupos, pero la diversidad de recursos se restringe a la utilización del conector ‘porque’. En el gráfico 30 se observan los desempeños exhibidos por los escolares. Gráfico 30 Conectores Causales 7 6 5 4 3 2 1 0 3º Urbano 6º Urbano 3º Rural Por que 6º Rural Ya que 3º 6º Mapuche Mapuche Como Adultos Pues En el plano grupal, no se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos escolares y puede se observarse que los niños de 3º utilizaron menos los conectivos causales, alcanzando un promedio de 0,4 para el uso del recurso ‘porque’. Por su parte, los niños de 6º lograron una media de 1,0 en relación con este mismo elemento. Estos resultados confirman la tendencia explicitada por Álvarez (1996) y por Bocaz (1986a, 1986b, 1987, 1989), quienes sostienen que el desarrollo de la conexión interoracional va de la mano con la ontogenia infantil. Obviamente, además de estos factores de tipo ontogenéticos, están los factores socioculturales y educativos. Vemos que los adultos desarrollan más usos de estos conectivos, aunque debe considerarse que el uso no es diversificado, como lo es en el caso de los niños de 6º. 375 En otra línea, nuevamente debemos recordar los usos del protocoordinador por parte de los niños rurales, pues la expresión de la causalidad se concretó también a través del citado elemento. 7.2.2.2.3.2. Conectores causales: Procedencia En la tabla 20 se observan las medias obtenidas por los escolares en relación con su procedencia. Allí se puede notar que los escolares mapuches, en cuanto al uso del conector ‘porque’, alcanzaron un promedio de 1,4 frente al 0,3 de los rurales y al 0,4 de los urbanos. Los resultados no arrojan diferencias significativas al ser sometidos a la prueba estadística ANOVA. TABLA 20 Conectores Causales Porque Ya que Como Pues 3º Urbano 0,4 0 0 0,1 6º Urbano 0,5 0,4 0,1 0 PROMEDIO 0,4 0,2 0,1 0,1 DS 0,8 0,5 0,3 0,3 3º Rural 0 0 0 0 6º Rural 0,5 0 0 0 PROMEDIO 0,3 0 0 0 DS 0,5 0 0 0 3º Mapuche 0,7 0 0 0 6º Mapuche 2 0 0 0 PROMEDIO 1,4 0 0 0 DS 1,2 0 0 0 En relación con el elemento ‘ya que’ se observa que su uso se reporta entre los niños urbanos, no apareciendo este entre los rurales mapuches y no mapuches. Lo mismo ocurre con los otros dos elementos pesquisados: ‘como’ y ‘pues’. En el gráfico 31 se observa el comportamiento referido a la variable causalidad. 376 Gráfico 31 Conectores causales 1,4 1,2 1 Pues 0,8 Como 0,6 Ya que 0,4 Por que 0,2 0 URBANO RURAL MAPUCHE En el gráfico, se pueden observar dos tendencias marcadas. En primer lugar, se nota el uso generalizado del conector ‘porque’ en los tres grupos escolares. En segundo lugar, se da cuenta de la diversificación del uso de los conectores por parte de los escolares urbanos. Además, como bien lo señalamos, no hay que olvidar el uso multifuncional del protocoordinador. Otra idea que se presenta para la reflexión se vincula con el uso del ‘porque’ por parte de los niños mapuches. En este punto, que se tocará en la discusión de más adelante, atribuimos dicho comportamiento a la situación de contacto entre el mapudungun y el castellano. Sobre todo en lo relacionado con la expresión de la causalidad a través de conectores textuales o conjunciones causales, pues la lengua mapuche no cuenta con estructuras especializadas para la expresión de la causalidad (Becerra, 2009). En la tabla 21 puede apreciarse el número total de conectores causales utilizados por los niños de 3º y 6º básico. TABLA 21 Sumatoria Sumatoria Sumatoria 3º Urbano 4 3º Rural 0 3º Mapuche 4 6º Urbano 8 6º Rural 3 6º Mapuche 8 TOTAL 12 TOTAL 3 TOTAL 12 PROM 0,75 PROM 0,3 PROM 1,2 377 Estos resultados se grafican en el gráfico 32, donde se puede apreciar el uso de este recurso por parte de los niños mapuches. Gráfico 32 Conectores Causales Causales 1,2 0,75 0,3 URBANO RURAL MAPUCHE 7.2.2.2.3.3. Breve discusión Los resultados reportaron un incremento en el uso de los recursos textuales para expresar la causalidad entre los niños de 6º en oposición al uso presentado por los niños de 3º. Si bien el uso se restringe a la conjunción ‘porque’, vimos que los niños de 6º urbano muestran una cierta diversificación en el uso de las formas causales, cuestión que concuerda con los datos reportados por Álvarez (1996). En el marco de la planificación textual, notamos que la causalidad es una categoría importante para la generación de los procesos inferenciales y para las inferencias propiamente. En este sentido, se sostiene que las narraciones infantiles presentan baja cantidad de conectores causales, lo cual nos permite proyectar que las secuencias de la historia no fueron organizadas en torno a cadenas de eventos causales, sino más bien, que estas se articularon en el marco de un conjunto de escenas temporales y contiguas, hecho que provocó que las producciones se asemejaran más a descripciones. Cuando nos referimos a la situación de desarrollo de los niños, hacemos una vinculación casi directa con los factores educativos y sociales en los que se desenvuelven los escolares, pues estamos conscientes de que la diferencia en los resultados puede deberse a los procesos de escolarización experimentados por los niños y, por otro lado, al segmento social al que pertenecen. En línea con esto, los resultados reportados para esta categoría 378 pueden explicarse en el marco de las dimensiones antes nombradas. Sin embargo, creemos que el componente contacto lingüístico cultural es importante también en este apartado. Por otro lado, ¿por qué el grupo de los niños mapuches utilizó más el conector ‘porque’ que los otros dos grupos? La respuesta a este hecho podemos encontrarla en la situación de contacto entre la lengua mapuche y el castellano. Según lo reportado por Becerra (2009), la lengua mapuche carece de una estructura especializada para expresar la causalidad. Asimismo, afirma que la causalidad en la lengua mapuche ha sido un tema marginal en las diversas descripciones propuestas por los especialistas (Harmelink, 1996; Salas, 2006; Zúñiga, 2006). Estas descripciones se han concentrado en la revisión de ciertas construcciones, tales como las cláusulas con formas verbales no finitas, algunos morfemas verbales, la yuxtaposición, entre otras. Sin embargo, todos estos elementos son, en el mapudungun, recursos que pueden cumplir variadas funciones tanto a nivel sintáctico como a nivel semántico. Becerra (2009) señala las diversas formas en que se expresa la causalidad en la lengua mapuche. Una de estas maneras de expresión se genera mediante el uso de un conector causal específico, nos referimos al recurso ‘porque’204. Este hecho puede generar un uso generalizado de dicho elemento. 7.2.2.2.4. CONECTORES ADVERSATIVOS La adversatividad es un tipo de relación que se expresa a través de la coordinación adversativa. Esta vinculación se puede establecer entre dos enunciados, aserciones o miembros, los cuales pueden estar conectados a nivel sintagmático, oracional o interoracional (Maričíć y Durié, 2011). El elemento que une dichas unidades es la conjunción adversativa, herramienta específica que informa o da cuenta de la existencia de un contraste205 entre los miembros o enunciados. 204 Becerra (2009) reporta este conector en contextos de usos informales: conversaciones, entrevistas. El autor se cuestiona el grado de integración de este elemento al inventario de conectores mapuches y sostiene que dicho elemento debe ser estudiado con mayor profundidad. En este sentido, intenta explicar la función/significación de dicho recurso en el marco del sistema de lengua mapuche. 205 El contraste puede expresarse también por medio de la yuxtaposición de oraciones (Maričíć y Durié, 2011). 379 En el castellano existen diversas formas a través de las cuales puede expresarse el contraste o la adversatividad a nivel discursivo 206. Entre ellas podemos encontrar: ‘mas’, ‘empero’, ‘aunque’, ‘sino’, ‘pero’. Además, existen locuciones conjuntivas como: ‘no obstante’, ‘sin embargo’, entre otras207. Como bien sabemos, las conjunciones adversativas de uso más frecuente o prototípicas son ‘pero’, ‘sino’ y ‘aunque’ (Asociación de Academias, 2009). En su dimensión cognitiva, la adversatividad es una categoría importante y su expresión es muy relevante en los procesos de comprensión discursivo-textual, pues a través de los conjuntores adversativos se logran modelar inferencias específicas que facilitan la explicitación de relaciones implícitas que se generan entre los enunciados u oraciones. Las referencias analíticas para esta sección las hemos extraído de Álvarez (1996) 208. No hay muchas fuentes que pesquisen el desarrollo de la adversatividad en el marco de la evolución ontogenética, razón por la cual nos remitiremos a la descripción de los resultados encontrados. 7.2.2.2.4.1. Conectores Adversativos: Escolaridad En la tabla 22 se puede observar el uso de los marcadores adversativos. Se reporta que los niños urbanos presentan el elemento en sus producciones, mientras que los niños rurales casi no exhiben la utilización de dichos recursos. Los adultos exhiben un uso más frecuente de la conjunción. Este elemento es de aparición posterior a los recursos conectivos textuales para expresar la temporalidad y causalidad, por lo cual consideramos a esta categoría cognitivamente más compleja, pues se encarga de establecer relaciones de oposición entre los enunciados que conforman un texto. Esta relación demanda, necesariamente, un procesamiento cognitivo mayor, ya que afecta el dominio de la continuidad/discontinuidad discursiva. 206 En mapudungun existe un elemento de naturaleza textual que se utiliza para expresar la relación adversativa. Se trata de la palabra ‘welu’ que podríamos traducir como ‘pero’. 207 Estas últimas son más utilizadas en textos argumentativos. 208 La propuesta de Álvarez (1996) se basa fundamentalmente en una perspectiva textual. Por este motivo, su interpretación no se vinculan con premisas cognitivas. 380 TABLA 22 Conectores Adversativos Pero Sino Aunque 3º Urbano 0,4 0 0 6º Urbano 1,4 0 0 3º Rural 0,3 0 0 6º Rural 0 0 0 3º Mapuche 0 0 0 6º Mapuche 0 0 0 2,5 0 0 Adultos En otra línea, en el marco del análisis del protocoordinador ‘y’ pudimos evidenciar que los niños rurales utilizaron dicho elemento para explicitar la relación de adversatividad entre los enunciados. En el gráfico 33 se puede observar el desempeño reportado en torno a este conector. Gráfico 33 Conectores Adversativos 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3º Urbano 6º Urbano 3º Rural Pero 6º Rural Sino 3º 6º Mapuche Mapuche Adultos Aunque En cuanto al factor Escolaridad, no se obtuvieron diferencias significativas al comparar los desempeños de los escolares de 6º con los de 3º. Por otra parte, debe añadirse que los niños solo se restringieron al uso del conector adversativo más prototípico: ‘pero’. Este dato es reportado por Álvarez para los niños de estrato bajo, quienes expresan las relaciones adversativas mediante este conector. 381 7.2.2.2.4.2 Conectores Adversativos: Procedencia Vemos en la tabla 23 que los niños rurales de ambas comunidades evidencian un uso mínimo o nulo de las formas adversativas. El uso de los conectores adversativos en este plano sigue un patrón similar al anterior. Tenemos que los niños provenientes de la ruralidad no explicitan la relación adversativa a través de los elementos conjuntivos que la expresan. TABLA 23 Conectores Adversativos Pero Sino Aunque 3º Urbano 0,4 0 0 6º Urbano 1,4 0 0 PROMEDIO 0,9 0 0 DS 1,5 0 0 3º Rural 1 0 0 6º Rural 0 0 0 0,3 0 0 DS 0 0 0 3º Mapuche 0 0 0 6º Mapuche 0 0 0 PROMEDIO 0 0 0 DS 0 0 0 PROMEDIO En relación con el conjuntor adversativo ‘pero’, los niños urbanos alcanzaron un 0,9 frente a un 0,3 de los rurales y a un 0,0 de los mapuches. La diferencia significativa se presentó entre los niños urbanos y los mapuches, quienes en el análisis post hoc obtuvieron un p<0,045. Por otro lado, los usos de los conectivos ‘sino’ y ‘aunque’ son nulos en todos los grupos. Las explicaciones para estos resultados pueden generarse a partir de una idea fundamental, que pronto será abordada, la cual establece el predominio de la parataxis en la narración oral infantil. Según esto, las relaciones adversativas pueden expresarse a través de la yuxtaposición de enunciados. 382 Ahora bien, la yuxtaposición de enunciados implica que la información adversativa se expresa implícitamente, lo que se traduce en una carga cognitiva de procesamiento mayor, pues el oyente debe descubrir la contraposición entre las proposiciones. Creemos que el rendimiento de los niños es tal por la modalidad de la tarea (oral), condición que induce la organización paratáctica de la narración. En el gráfico 34 se observa la tendencia explicitada más arriba. Gráfico 34 Adversativos Pero Sino Aunque 0,9 0,3 0 0 URBANO 0 0 RURAL 0 0 0 MAPUCHE 7.2.2.2.5. DISCUSIÓN. CONEXIÓN En esta sección hemos analizado los recursos a través de los cuales los niños han organizado la conexión interoracional en el desarrollo de la producción textual narrativa. Pudimos notar cómo los escolares utilizan diversos elementos para dar cuenta de distintos significados que dotan de cohesión al texto, explicitando las relaciones conceptuales que se establecen en cada situación que compone la historia. De este modo, abordamos los conectores discursivos en el marco de lo que Bocaz (1986a, 1986b) denomina la gramática de la conexión. En este marco, dimos cuenta de los distintos conectores utilizados por los niños para establecer las relaciones interoracionales. En primer lugar, discutimos el uso de la conjunción ‘y’, la cual resultó ser un elemento multifacético, utilizado con mucha frecuencia por los niños del entorno rural. Además, analizamos la temporalidad en cuanto a la simultaneidad y consecutividad (Álvarez, 1996). Aquí las diferencias fueron significativas en el grupo mapuche respecto del uso del conector de consecutividad ‘y después’. En otro dominio, analizamos la expresión de la 383 causalidad en las narraciones infantiles y finalizamos con la revisión de la adversatividad. En suma, estudiamos el desarrollo y la canalización de la conexión por parte de los escolares en sus producciones narrativas. Las interpretaciones presentadas para la variable Procedencia, en cada sección de esta parte del estudio, atienden a cuatro factores generales que deben ser considerados. De estos cuatro factores, nosotros enfatizamos más en el factor de contacto, pues nuestro trabajo tiende a la descripción del castellano en una situación de contacto. Comentaremos muy brevemente los resultados de la comparación establecida sobre la base de la Escolaridad. El paralelo establecido entre los grupos, en este contexto, se arrima a la dimensión evolutiva del desarrollo infantil, más específicamente, al progreso o maduración de ciertas operaciones y conceptualizaciones que permiten acceder a formas lingüísticas que vehiculizan contenidos tales como: la causalidad, la temporalidad y la adversatividad. En este escenario, se sostiene que la diferencia entre los grupos escolares se debe a procesos de maduración. Nos hemos encontrado con un comportamiento “normal” en términos de progresión y uso de los conectivos. El caso prototípico en este dominio puede verse representado a través de la comparación entre los escolares de 3º y los de 6º. Allí se aprecia que los niños mayores utilizan menos el protocoordinador, también utilizan menos los conectores consecutivos, pero hay un incremento en la simultaneidad. Por otro lado, los escolares de 6º reportan más usos de la conjunción causativa y de la adversativa. En general la tendencia evidenciada por los grupos escolares se atiene a la proyectada por Bocaz (1986a, 1986b, 1987, 1989). En el dominio de la Procedencia resultaron significativos diversos comportamientos intergrupales, ciertos usos de ‘y’ y de conjunciones adversativas. Destaca también el uso del conector consecutivo ‘y después’ por parte del grupo mapuche. En cierto sentido, reconocemos como base interpretativa la situación geosociocultural de desarrollo. Este macrofactor incluye tres aristas. En primer lugar, está el factor geográfico, que caracteriza zonas aisladas de zonas no aisladas. En segundo lugar, nos encontramos con el factor social, aquí puede incluirse el componente educativo y el social y, finalmente, hablamos del componente cultural, el cual se adscribe a la idea de prácticas y hábitos 384 propios de la comunidad. Es aquí donde encontramos los fenómenos de contacto lingüístico-cultural y la emergencia de la variedad de castellano de contacto. Las interpretaciones en este dominio pueden considerar tanto el factor sociocultural y el educativo, como el normativista y el de contacto de lenguas. Nosotros hemos generado la interpretación ateniéndonos al fenómeno del contacto lingüístico-cultural. Sin embargo, sabemos que los otros factores mencionados juegan un papel más que relevante en el desarrollo de la producción infantil situada. En el dominio educativo, los procesos de escolarización experienciados por los niños pueden repercutir en el desarrollo de su competencia. Sin embargo, a la luz de los resultados, podemos sostener tal intuición no sería razonable, pues no se reportaron diferencias significativas en todas las variables analizadas. En cuanto al factor sociocultural, creemos que es el de mayor peso, pues se vincula directamente con la variable nivel sociocultural, factor que se reporta también en los trabajos de Véliz (1996a, 1996b, 1996c) y Álvarez (1996), donde se establece la diferencia entre aquellos grupos a partir del segmento social de pertenencia. En nuestro estudio nos encontramos con tres grupos, dos de los cuales son rurales y de clase baja frente a uno que es de clase media y urbano. Finalmente, el factor contacto lingüístico se posicionó como el elemento interpretativo utilizado para dar cuenta de los comportamientos diferenciados entre el grupo mapuche y los otros dos grupos. En general, con respecto al uso del protocoordinador, las diferencias se establecieron entre el grupo urbano y el grupo rural. Se observó que los niños rurales utilizaron más el protocoordinador que los otros dos grupos. La argumentación en este punto la atribuimos a las estrategias paratácticas de los niños en general. Agregamos a la discusión las reflexiones de Contreras (2009) respecto al manejo de elementos e inventarios de recursos conectivos por parte de los habitantes de la zona de Nahuelbuta, zona a la que pertenece nuestro grupo de estudio. Con respecto a la diferencia significativa hallada en el grupo de procedencia mapuche, se sostuvo una interpretación basada en el contacto lingüístico y en los posibles usos y traspasos que se observan en una comunidad de contacto. 385 Finalmente, a partir de los resultado descritos, se puede generar cierta caracterización del tipo de texto que produjeron los escolares, sobretodo los rurales. En primer término, se observa un uso frecuente y constante del protocoordinador, este hecho nos lleva a la idea planteada por Álvarez (1996), quien afirma que el uso abusivo del conector ‘y’ genera problemas de cohesión en la producción textual, lo que conduce a “fallas” en la construcción del texto. Lo anterior nos lleva a la configuración de un texto donde priman secuencias descriptivas por sobre las narrativas. En segundo término, se observa el uso de pocos recursos temporales que den cuenta de la simultaneidad y, por el contrario, se utilizan muchos recursos, sobretodo en el caso de los escolares rurales, para expresar la consecutividad. A luz de estos datos, se observa que no se reporta diversidad en los usos de los escolares rurales. Por otro lado, sí se observa algo de variedad en los recursos conectivos utilizados por los escolares urbanos. Esta tendencia nos haría partidarios de la propuesta de Álvarez referida más arriba. Sin embargo, creemos que los factores “transmisión de la variedad”, modelos de habla y la situación de contacto son elementos importantes que determinan, de algún modo, el desempeño. 7.2.2.4. DISCUSIÓN FINAL: MICROESTRUCTURA TEXTUAL El análisis presentado en esta sección nos vincula de forma directa con la gramática textual. Esto en el sentido de que analizamos los principales elementos que le dan coherencia/cohesión al texto/discurso. En palabras de Álvarez (2004, 1996), revisamos las estrategias que utilizan los niños para la “buena” formación y organización del texto narrativo. Para llevar a cabo este análisis dimos cuenta de tres aspectos nucleares: organización referencial, progresión y mantención temática y, finalmente, conexión. En la dimensión referencial nos adentramos en lo que Givón (1983, 2004) llamó la gramática de la referencia. Por otro lado, para dar cuenta de la conexión temporal, causal y adversativa tomamos elementos de los Bocaz denomina la gramática de la conexión 209. En general, respecto de la organización referencial o la gramática de la referencia, los datos encontrados nos llevan a dos reflexiones fundamentales. Primero, en el dominio de la 209 Ambas ideas se adscriben a perspectivas cognitivistas y son útiles para entender la organización textual. 386 variable Escolaridad, se observó que existe una leve diferencia entre los niños de 3º y 6º básico en cuanto a las estrategias de mantención y cambio de referencia, sin embargo esta diferencia no fue significativa. Esta tendencia reportada es congruente con los comportamientos descritos por Véliz (1996a, 1996b y 1996c), ya que los niños, a medida que crecen, aumentan sus esquemas de mantención y, por otro lado, disminuyen el uso de los esquemas de cambio referencial, generándose una estrategia que equipara tanto la continuidad discursiva como la discontinuidad, como se reportó en los comportamientos alcanzados por los adultos. En relación con la variable Procedencia, se observó que los resultados no son, en su mayoría, significativos. Sin embargo, se reportaron diferencias significativas en tres dominios específicos. En primer término, nos referiremos a la continuidad del referente, específicamente a la mantención del referente a través de la FN. En esta categoría hubo comportamientos distintivos, pues los niños mapuches se diferenciaron de los otros dos grupos. Las razones de esta diferencia fueron dadas en el apartado que abordó dicho fenómeno. Sin embargo, debemos agregar que la reflexión en este punto puede ser guiada por los promedios alcanzados por los niños en los indicadores de lecturabilidad léxica de la sección primera. Según estos, los niños mapuches utilizan más palabras de contenido que los otros dos grupos, cuestión que puede constituirse en un posible factor explicativo para la obtención de estos indicadores. En cuanto a la ambigüedad, si bien no se observaron diferencias significativas en general, se reportaron diferencias específicas entre el grupo mapuche y el grupo urbano. Lo anterior se evidenció a través de las pruebas post hoc. Los resultados obtenidos en relación con la ambigüedad fueron interpretados en el marco de los trabajos que se han desarrollado en torno al “castellano mapuchizado”. En ellos, los especialistas han reportado altos índices de discordancia en las producciones infantiles de los niños mapuches. Este último dato es corroborado a partir de los indicadores obtenidos. Otra cuestión es reflexionar sobre las razones de estos resultados, considerando que los niños son monolingües en castellano. En este punto es donde introducimos, como factor que desencadena estos comportamientos, el fenómeno del contacto de lenguas y, por consiguiente, la generación y emergencia de una variedad que es transmitida en la 387 comunidad. Estos datos fueron avalados por nuestro estudio sociolingüístico, donde se observa la frecuencia alternante en los usos de la lengua castellana y de la mapuche. En otra línea, también se indagó en la gramática de la conexión. Para esto seguimos a Álvarez y a Bocaz. Al primer autor lo consideramos en el marco de la producción textual/discursiva, mientras que al segundo lo adoptamos por el enfoque cognitivo/evolutivo. En general, los elementos analizados no reportaron diferencias significativas en torno a la variable Escolar y a la variable Procedencia. Sin embargo, se registraron varios valores significativos en el análisis post hoc. Esta dimensión del análisis evidenció las diversas estrategias de conexión que utilizaron los escolares para establecer las relaciones interoracionales de la narración. A través de estos usos se proyectó cierto predominio de la descripción de secuencias por sobre la narración. Lo anterior se observa en el uso predominante del protocoordinador ‘y’ como conector universal, principalmente como marcador de contigüidad y de posterioridad. Las hipótesis en el plano textual sugieren que los niños muestran el uso generalizado de este elemento debido a que la estructuración de su plan textual es deficiente –esta idea la encontramos en Álvarez (1996). En una línea cognitiva, Bocaz sostiene que tanto el uso de recursos para expresar las nociones temporales, causales y adversativas, como la comprensión de las mismas se desarrollan en directa relación con el proceso de maduración cognitiva que experimentan los niños. De ambos supuestos puede inferirse la idea de que es la experiencia lingüístico-cognitiva que vive el niño la que permite generar el inventario de elementos para lograr, por un lado, una buena producción textual y, por otro, la comprensión de dichas categorías. En las discusiones generadas para cada apartado de la sección conexión, hemos sostenido que tanto el factor contacto de lenguas como la idea de la constitución del castellano de la comunidad se posicionan como elementos que ejercen influencia en la producción narrativa infantil de los escolares mapuches. En el cuadro 39, se observa un resumen de los resultados obtenidos y su diferencia significativa. En cuanto a la variable escolaridad notamos que la diferencia intergrupal se estableció en torno al uso del ‘y’ causal, cuestión entendible en el marco del progreso cognitivo que experimentan los niños. Sin embargo, los resultados registrados son contradictorios, pues 388 los niños de 6º básico utilizan con más frecuencia este elemento. Con algo más de especificidad, diremos que son los niños de 6º de entornos rurales los que usan de forma generalizada este recurso. Atribuimos a factores educativos y culturales las posibles causas de dicho comportamiento. En cuanto a la procedencia, el grupo que se diferencia en el uso sobregeneralizado del protocoordinador es el rural. En los análisis post hoc marcan la diferencia en relación con el grupo urbano. Las explicaciones sobre ese comportamiento giraron en torno a las características de la variedad de castellano que se habla en la comunidad, las cuales han sido reportadas por Contreras (2009). Otro aspecto que desatacamos en la interpretación de los datos es el predominio de la parataxis en el discurso oral. Este factor, creemos, es fundamental para entender el uso de dicho protocoordinador. En relación con las otras variables, temporalidad, causalidad y adversatividad, estas no reportaron diferencias significativas entre los escolares. No obstante esto, se apreció un incremento en el uso de los recursos textuales por parte de los niños de 6º en oposición a los de 3º. En cuanto a la procedencia, resultó significativo el uso de los conectores consecutivos por parte de los niños mapuches. Estos resultados los interpretamos en relación con el factor contacto lingüístico, en el sentido de uso de recursos textuales en función de patrones discursivos que posiblemente se fijan en los procesos de traducción elaborados por los hablantes bilingües. Estos patrones se proyectan en la variedad de castellano de la comunidad, convirtiéndose en elementos de uso recurrente para expresar dicha noción. Una interpretación similar ofrecimos para la variable causalidad, pues es el conector ‘porque’ se constituye como un elemento que se ha incorporado a la lengua mapuche como préstamo del castellano. La adversatividad presentó diferencias post hoc entre los grupos mapuche y urbano. Sin embargo, atribuimos este dato a procesos de desarrollo cognitivo por sobre factores de contacto. Para finalizar, en esta sección abordamos la gramática textual; intentamos describir los comportamientos lingüístico-comunicativos de los niños en relación con la continuidad discursiva y con la conexión. Nuestro objetivo fue el de dar cuenta de las posibles 389 diferencias entre las producciones infantiles en relación con el nivel escolar y la procedencia. En el primer ámbito, se observa un comportamiento similar al reportado por otros investigadores que han indagado en estos temas. Existen algunos resultados contradictorios, los cuales, creemos, se deben a factores que trascienden lo cognitivo y se sitúan en el terreno sociocultural. Si adoptamos una perspectiva más cualitativa, nos inclinaremos por la idea de que las narraciones infantiles son diferentes, ya que se caracterizan por contener rasgos particulares de la variedad de castellano que viven los niños en la comunidad. Esta singularidad no se traduce en un mejor o peor plan de texto, sino más bien, obedece a la estructuración de un texto a partir de los elementos o recursos lingüísticos que se evidencian en el uso normal del lenguaje comunitario. Por lo anterior es que pensamos que estas tendencias presentadas deben analizarse a la luz de estudios gramático-textuales de la lengua mapuche y del castellano “acampao”, pues a través de su singularidad se podrán establecer los recursos textuales que se utilizan en la producción textual de estas variedades. 7.2.3. COMPLEJIDAD SINTÁCTICO-DISCURSIVA En esta última parte abordaremos el fenómeno de la complejidad sintáctica. El tema ya se trabajó en el apartado sobre los índices de desempeño, por lo cual, aquí, lo revisaremos brevemente para luego abordar la subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial. 7.2.3.1. COMPLEJIDAD SINTÁCTICA A NIVEL ORACIONAL Como se reportó en la sección sobre los índices de desempeño, la variable Escolaridad resultó sensible a las categorías de Longitud de la oración e Índice de subordinación. Las producciones de los escolares de 6º básico son más complejas que las de 3º básico. Estos resultados son congruentes con los reportados por Véliz (1988). De este modo, siguiendo a Véliz (1988), diremos que, a medida que crecen, los niños maduran cronológica y mentalmente, lo que provoca el desarrollo de una complejidad sintáctica mayor. Sin embargo, en los resultados reportados se observa que el grupo de niños de 6º básico urbano es el que marca la diferencia y es más cercano a las proyecciones de la autora. 390 Por otro lado, en cuanto a la variable Procedencia, se reportaron diferencias significativas en las mismas categorías que lo fueron para la Escolaridad. En este contexto, se observó que los niños urbanos presentan mayor complejidad sintáctica que los niños rurales. Las interpretaciones posibles se articularon a partir de la posible influencia de diversos factores, siendo el educativo y el sociocultural los más poderosos para explicar este comportamiento. En lo que sigue, daremos cuenta de los tipos de subordinaciones que predominaron en las producciones infantiles. 7.2.3.1.1. SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA, ADJETIVA Y ADVERBIAL Véliz (1999) afirma que el modo narrativo es menos complejo que el modo argumentativo y que el descriptivo. Esto, lo sostiene en razón de que en el modo argumentativo se reportan altos índices de subordinación e incrustación, predominando las subordinadas sustantivas y adjetivas. Por otro lado, el modo descriptivo favorece el uso de las subordinadas adjetivas por sobre las otras clases de subordinadas y, en cuanto a su grado de complejidad, se le considera medianamente complejo. Finalmente, el modo narrativo es el menos complejo y se caracteriza por un uso equilibrado de las cláusulas sustantivas, adjetivas y adverbiales. Retomando los lineamientos de Véliz (1999), hemos observado los usos de las cláusulas subordinadas en el contexto de la producción narrativa infantil 210. En este marco, desarrollamos el análisis atendiendo a los criterios ya establecidos. De este modo, en primer lugar, revisaremos los resultados obtenidos por los grupos y los analizaremos en base a la variable Escolaridad, luego seguiremos con la variable procedencia. 7.2.3.1.1.1. Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial: Escolaridad. Los resultados obtenidos por los niños en este dominio pueden apreciarse en la tabla 24. Allí se observa que los niños de tercero alcanzaron una media de 0,06 para las adjetivas, frente a un 0,1 de los de 6º. Esto nos indica que los niños de 6º utilizaron más las cláusulas adjetivas. Este indicador evidencia las proyecciones de Véliz (1988), ya que da cuenta de la noción de complejidad ligada a la maduración infantil. La prueba ANOVA no arroja diferencias significativas entre los grupos. 210 Hay que señalar que hemos seguido el análisis de los indicadores secundarios propuestos por Véliz (1999), pues los primarios fueron discutidos en la sección referida a la sintaxis. 391 En cuanto a las cláusulas sustantivas, tampoco se obtuvieron diferencias significativas en la prueba estadística aplicada. Los escolares de 3º promediaron un 0,08, mientras que los de 6º lograron un 0,07. TABLA 24 Promedios subordinadas 3ºUrbano Adjetivas 0,1 Sustantivas 0,1 Adverbiales 0,1 6ºUrbano 0,2 0,1 0,1 3º Rural 0,04 0,09 0,05 6º Rural 0,06 0,07 0,05 3ºMapuche 0,04 0,03 0,06 0,05 0,04 0,08 6ºMapuche Finalmente, en cuanto a las cláusulas adverbiales, se reportó una media de 0,06 para los niños de 3º y de 0,07 para los de 6º. En el gráfico 35 puede observarse el comportamiento general exhibido por los escolares. Gráfico 35 Subordinadas 0,25 0,2 0,15 0,1 Adjetivas Sustantivas 0,05 Adverbiales 0 A partir de la lectura del gráfico, podemos desarrollar un par de reflexiones vinculadas con la complejidad sintáctica. En primer lugar, se observa que los niños de 3º urbano utilizaron equilibradamente las cláusulas analizadas. Este comportamiento corrobora las lecturas propuestas por Véliz en cuanto al modo discursivo y complejidad. En los grupos restantes se mantiene este equilibrio, aunque de manera menos homogénea. 392 El grupo que se aleja de los demás en esta instancia es el de los escolares de 6º básico urbano, quienes utilizaron más cláusulas adjetivas. El uso de este recurso nos indica que los niños de 6º desarrollaron más descripciones en sus narraciones. No debemos dejar de lado la idea de que la prueba solicitada a los niños fue de naturaleza oral. Decimos esto, en el sentido de que los resultados presentados por Véliz (1988 y 1999) se generaron desde el estudio del texto escrito. Sin embargo, a pesar de esta restricción, las proyecciones sostenidas por la autora pueden trasladarse sin mayor contraindicación al ámbito del discurso oral con la salvedad, eso sí, de que en esta modalidad predominan las relaciones de coordinación por sobre las de subordinación. 7.2.3.1.1.2. Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial: Procedencia En cuanto a la procedencia, se observa en la tabla 25 el resultado general obtenido por cada grupo escolar. Vemos que los niños urbanos promedian un 0,2 en las cláusulas adjetivas frente a un 0,05 de los niños rurales y un 0,04 de los escolares mapuches. Estos datos nos corroboran el índice de subordinación general que se obtuvo, donde el comportamiento de los niños urbanos fue significativo. Es decir, ellos presentan en sus producciones mayor complejidad sintáctica. Los datos reportados para las cláusulas adjetivas son significativos, alcanzando un ANOVA de F (2,34)= 9,044, p< 0,001. Según lo anterior, los niños urbanos usan más la subordinación que los niños de los otros dos grupos. En general, los niños urbanos presentaron un promedio mayor en el uso de las cláusulas sustantivas (0,1) y adverbiales (0,1), aunque dicho promedio no fue significativo. No obstante lo anterior, se aprecia que los niños urbanos ocupan más estas construcciones. Lo anterior queda en evidencia al revisar los resultados de la conexión. Allí se observó que tanto los niños rurales como los mapuches utilizaron sobregeneralizadamente la conjunción ‘y’ para conectar sus narraciones. Este indicador se vincula directamente con la coordinación, cuestión que es una estrategia recurrente en el discurso oral. 393 TABLA 25 Promedio subordinadas 3º Urbano Adjetivas 0,1 Sustantivas 0,1 Adverbiales 0,1 6º Urbano 0,2 0,1 0,1 PROMEDIO 0,2 0,1 0,1 DS 0,1 0,1 0,1 3º Rural 0,04 0,09 0,05 6º Rural 0,06 0,07 0,05 PROMEDIO 0,05 0,08 0,05 0 0 0 6º Mapuche 0,04 0,03 0,06 0,05 0,04 0,08 PROMEDIO 0,04 0,06 0,06 0 0 0 DS 3º Mapuche DS El hecho de que los niños urbanos presenten mayor complejidad sintáctica en sus producciones, se debe a factores educativos y socioculturales. Sin embargo, debemos también enfatizar que no existen estudios que aborden el desarrollo de la sintaxis en la lengua mapuche ni en la variedad de castellano “acampao”, que pueden ser factores relevantes en el marco del desarrollo del lenguaje en estos contextos. Sin embargo, creemos que son los factores mencionados los que influyen en este comportamiento, especular respecto de la condición de contacto no es conveniente en este apartado. En una línea distinta, otro posible factor que influye en los resultados y que debe profundizarse se vincula con la variedad y su íntima relación con la oralidad. Hablamos de un castellano que se utiliza en la comunidad y que se estructura a partir de dinámicas oralistas. En este sentido, la oralidad prevalece sobre la escritura. El modo escrito se vincula más con la subordinación, mientras que el oral con la coordinación. Si seguimos la lógica anterior, entonces los resultados son interpretables en el sentido de que las prácticas comunicativas comunitarias se basan en los medios orales, frente a las prácticas urbanas que están muy influenciadas por medios escritos (libros, televisión, internet). Si prestamos atención a este factor, podremos realizar una interpretación contextualizada del fenómeno. 394 Finalmente, en el gráfico 36 se pueden apreciar nuevamente los comportamientos evidenciados por los escolares en el marco de la complejidad sintáctica. Nuevamente, se observa que los usos de los tipos de subordinaciones son relativamente parejos en el interior de los grupos, no así entre ellos. Esta relativa homogeneidad en los usos de las subordinaciones corrobora el supuesto de Véliz (1999). La diferencia, como ya se señaló se establece en las adjetivas, donde se reportó una diferencia significativa. Gráfico 36 General subordinadas 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 URBANO RURAL Adjetivas Sustantivas MAPUCHE Adverbiales 7.2.3.1.1.3. Comentarios A nivel sintáctico estructural se observa que los niños urbanos presentan mayor complejidad sintáctica que los niños rurales. Esta superioridad se ve representada en el uso de las cláusulas subordinadas adjetivas. Vemos, por otro lado, que el modo narrativo, según los estudios evolutivos infantiles, se desarrolla desde temprana edad en los niños, sin embargo las primeras formas de este son fundamentalmente descripciones. A la edad de 8-9 años los niños están posibilitados de organizar una narración más ajustada al tipo textual. No obstante, esta habilidad no es total y aún abundan formas descriptivas en la organización narrativa. Esta razón puede convertirse en un factor que condicione el uso de la subordinación. Con respecto a la variable nivel escolar, se observa una tendencia congruente con lo reportado por otros estudios. Sin embargo, debe destacarse que en los grupos de 3º y 6º es el subgrupo urbano el que presenta más complejidad. 395 Por otro lado, en las narraciones hay un uso generalizado de la coordinación, cuestión que implica que las narraciones sean “sintácticamente más simples”. El fenómeno de la coordinación no fue considerado en esta sección y lo analizaremos en la siguiente en el marco de la parataxis. 7.2.3.2. COMPLEJIDAD SINTÁCTICA A NIVEL DISCURSIVO. PARATAXIS E HIPOTAXIS En este último apartado, analizaremos la complejidad sintáctica de la producción narrativa de los niños en relación con la Procedencia. Esta revisión es preliminar y la generamos con el objeto de probar las herramientas propuestas por Nir y Berman (2010) para el estudio de la arquitectura inter-clausular desde marcos funcionales y discursivos. Como bien lo señalamos, la unidad desde la cual se articula el análisis es el Paquete Clausular (PC), esta categoría se entiende como una unidad semántica, sintáctica y pragmática cohesionada y representa los bloques sobre los cuales se construyen los discursos. El objetivo aquí es analizar dos narraciones infantiles de cada grupo según su procedencia y observar la organización paratáctica e hipotáctica que manejan los escolares. La aplicación de esta metodología se hizo sobre las narraciones más representativas del corpus. De este modo, solamente se escogieron dos narraciones en función del tipo de comunidad y nivel o grado escolar. Es decir, se analizó un total de 6 narraciones (3 de 3º básico y 3 de 6º básico). El análisis que proponemos en esta sección es de naturaleza cualitativa, puesto que este estudio es preliminar y se orienta al uso de las herramientas conceptuales entregadas por Nir y Berman (2010). Este modelo se adscribe a la línea de estudios de la retórica contrastiva, ámbito que se ocupa de analizar la combinación de cláusulas, la disposición retórica y la arquitectura inter-clausular entre distintos tipos de lenguas. Un hecho trascendente de esta línea de investigación radica en que ha trabajado tanto con textos descriptivos como con narrativos en sus modalidades orales y escritas. Con la implementación de este trabajo, de orientación más discursiva, logramos cubrir en gran parte el fenómeno de la complejidad sintáctica, ya que a través de este estudio nos haremos cargo de la noción de discurso y de las relaciones que se establecen dentro de los 396 paquetes clausulares, complementado la visión anterior que se focaliza en el dominio de la complejidad sintáctica a nivel oracional. Para llevar a cabo esta tarea usaremos los tipos de relaciones inter-clausulares consignados por Nir y Berman (2010): (1) isotaxis (ISO), (2) parataxis simétrica (PAR-S), (3) parataxis asimétrica(PAR-As), (4) hipotaxis (HIP), (5) endotaxis (END). Aquí el lector debe considerar la taxonomía presentada en el cuadro 40. RELACIÓN Cuadro 40. Tipos de relación inter-clausular TIPOS DE RELACIÓN ABREVIATURAS INTER-CLAUSULAR Cl. Aislada [ISO] Cl. Principal [ISO:P] Cl. Yuxtapuestas Cl. Coordinadas con sujeto idéntico Cl. Coordinadas con sujeto distinto [PAR-S:YUX] [PAR-S:CooSI] ISOTAXIS PARATAXIS SIMÉTRICA PARATAXIS ASIMÉTRICA HIPOTAXIS Cl. coordinadas sujeto elìptico Cl. coordinadas en función de complemento Cl. Coordinadas con verbo elidido [PAR-S:CooSD] [PAR-As: SE] [PAR-As: CComp] [PAR-As: VE] Cl. Subordinadas Sustantivas Cl Subordinadas Adjetivas Cl. Sub. Adverbial tiempo Cl. Sub. Adverbial modo Cl. Sub. Adverbial lugar Cl. Sub. Adverbial causal Cl. Sub. Adverbial finalidad [HIPO:SUST] [HIPO:ADJ] [HIPO:ADVt] [HIPO:ADVm] [HIPO:ADVl] [HIPO:ADVc] [HIPO:ADVf] Cl. Anidada Adjetiva [ENDO:ADJ] Cl. Anidada Adverbial [ENDO:ADV] ENDOTAXIS 7.2.3.2.1. ORGANIZACIÓN DISCURSIVA INTER-CLAUSULAR. ANÁLISIS DE LA ARQUITECTURA CLAUSULAR El análisis de la arquitectura inter-clausular se realizó sobre 6 narraciones infantiles, dos de procedencia urbana, dos de procedencia rural y dos de procedencia mapuche. Se contabilizaron todas las relaciones entre las cláusulas que conformaban un Paquete 397 Clausular. En primer lugar, se analizaron las narraciones de los escolares de 3º y se compararon los desempeños. Este estudio es cualitativo y sus resultados son tendencias que deben profundizarse con estudios amplios. La descripción e interpretación de los datos seguirá el siguiente orden: 1. Se analizarán los datos de los escolares de 3º urbano, rural y mapuche. El orden de presentación de los datos va de los particular a lo general: a) isotaxis, b) parataxis, c) hipotaxis, d) endotaxis, e) resultados específicos totales del nivel, f) resultados generales del nivel. 2. Se analizarán los datos de los escolares de 6º urbano, rural y mapuche. El orden de presentación de los datos va de lo particular a lo general: a) isotaxis, b) parataxis, c) hipotaxis, d) endotaxis, e) resultados específicos totales del nivel, f) resultados generales del nivel. 3. Se analizarán los datos generales de acuerdo con la variable procedencia. El orden de presentación de los datos va de los particular a lo general: a) isotaxis, b) parataxis, c) hipotaxis, d) endotaxis, e) resultados específicos totales del nivel, f) resultados generales del nivel Se contabilizó el total de unidades de análisis que aparecieron en las narraciones, obteniéndose un número por cada categoría general y específica. Los procedimientos de análisis para 3º básico pueden observarse en el cuadro 41, donde se explicita la arquitectura clausular de las narraciones con las etiquetas de las categorías presentadas más arriba. Iniciamos el análisis e interpretación de los datos con los comportamientos observados en las 3 narraciones de los niños de 3º básico. 398 3º básico Urbano Rural Mapuche PC1: Había una vez un niño [ISO:P] <que estaba en la noche con su perro mirando una rana>[HIPO:ADJ] Y un día el niño se durmió en la noche[PAR-S:CooSI] y la rana escapó por la ventana[PAR-S:CooSD] <que estaba abierta>[HIPO:ADJ] PC1: Aquí en la noche era de noche [ISO] PC1: El niñito está mirando su rana con el perro [ISO] PC2: El niño y el perro vieron [ISO:P] <que la rana no estaba>[HIPO:SUST] y <la ventana estaba abierta>[HIPO:SUST]. Buscaron por todas partes [PAR-S:CooSI], adentro de las botas[PAR-As: VE] y el perro se metió en el frasco[PAR-S:CooSD] El niño llamó, llamaba la rana[PAR-S:CooSD] y el perro estaba con el frasco[PAR-S:CooSD]. Y entonces el perro se cayó[PAR-S:CooSI] y se rompió el frasco[PAR-S:CooSD] PC3: La buscaban por todas partes [ISO:P] y no la encontraron [PAR-S:CooSI]. Y el perro se puso el jarro [PAR-S:CooSD] y se cayó [PAR-S:CooSI] Y aquí se cayó el perro [PAR-S:CooSI] y el niño saltó de la ventana [PAR-S:CooSD] y hizo pedazos el perro el vidrio [PAR-S:CooSD] PC3: Un día después, el niño con el perro fueron a buscar al bosque a la rana [ISO:P] y el perro vio unas abejas [PAR-S:CooSD] <que se dirigían a su panal>[HIPO:ADJ]. El perro se divertía harto con las abejas[PAR-S:CooSI] y el niño buscaba en la madriguera del topo[PAR-S:CooSD] PC5: La ardilla y el perro estaba viendo las abejas[ISO] PC2:y el niño y el perro estaban observando la rana [ISO:P] Y después se fueron a acostar [PARS:CooSI] y al otro día no amaneció la rana[PARS:CooSD] PC2: El niñito está durmiendo [ISO:P]. Después su rana aprovecha de salir [PAR-S:CooSD] PC3: Después el niñito quiere salir [ISO] PC4: Después, el perro trató de botar el panal de las abejas [ISO:P] y el niño vio que salía el topo [PAR-S:CooSD]. Entonces las abejas salieron[PAR-S:CooSD] <para picar al perro> [HIPO:ADVf] y el niño buscaba adentro del árbol[PAR-S:CooSD] Después el perro salió disparado <porque lo seguían abejas>[HIPO:ADVc] <para picarlo>[HIPO:ADVf] y el niño se cayó[PAR-S:CooSD] PC5: Después el niño se subió a una roca[ISO:P] y el perro buscaba abajo[PAR-S:CooSD]. Un poco PC4: Y aquí el perro con el niño andaban buscando al sapo, a la rana [ISO] PC6: El niño se subió a un árbol [ISO:P] y el perro estaba viendo las abejas [PAR-S:CooSD]. Después el perro salió con las abejas [PARS:CooSI] <porque le querían picar> [HIPO:ADVc]. PC7: El niño se cayó [ISO:P]. Y después <a donde estaba el tronco> [ENDO:ADV]salió un búho [PAR-S:CooSD] PC8: y después le gritaba a la rana[ISO:P] y el perro venía[PAR-S:CooSD] PC9: Después le salió un ciervo [ISO:P] y el ciervo lo llevaba en los cachos de él [PAR-S:CooSI]. Después el ciervo lo botó al río con el perro [PARS:CooSI] PC4: El niñito está viendo [ISO:P] <si su rana aparece> [HIPO:SUST] y el perro está encima de él [PAR-S:CooSD]. Después el niñito está viendo [PAR-S:CooSD] <si en su bota está> [HIPO:SUST] y el perro se le queda atrapada el cubo del agua de la rana [PAR-S:CooSD] PC5: Y después el niñito por la ventana está llamando a la rana[ISO:P]. y después el perro se cae [PAR-S:CooSD] el niñito se ríe [PARS:CooSD] y después el niñito se enojó con él [PAR-S:CooSI] <porque le quebró el cubo> [HIPO:ADVc] PC6: Después el niñito está llamando a la rana [ISO:P] y el perro está oliendo una miel de abeja [PAR-S:CooSD] PC7: Y ahora el niñito está cavando [ISO] PC8: y el perro está aprovechando de sacar un [ISO:P] <de que las abejas guardan miel>[HIPO:ADJ] PC9:Y después sale un castor [ISO:P] y después el castor se va [PAR-S:CooSD] PC10: Después el niñito está buscando en el árbol 399 después el niño se dio cuenta[PAR-S:CooSD] <de que estaba encima de un alce> [HIPO:SUST] <que estaba persiguiendo al perro>[ENDO:ADJ] y después el alce tiró al perro y al niño al lago[PARAs: VE] PC6: El niño, el perro cayeron al lago[ISO:P] y después escucharon[PAR-S:CooSI] qué venía del tronco[PAR-As:CComp]. El niño le pidió al perro [PAR-S:CooSD] <que se callara un poco>[HIPO:SUST] y entonces vio a la rana con su esposa y a sus pequeños hijos [PAR-As: VE] <que tenían>[HIPO:ADJ] [ISO:P] y después el perro baja[PAR-S:CooSD] PC10: Se cayó el perro con el niño al agua[ISO:P] y ahí después se pararon [PAR-S:CooSI] y vieron un tronco [PAR-S:CooSI] y escucharon algo [PARS:CooSI]. Y dieron vuelta el tronco con el perro [PAR-S:CooSI]. y ahí estaba la rana con el sapo[PAR-S:CooSD] y ahí vio[PAR-S:CooSD] <que tenía hartos sapos>[HIPO:SUST] PC11: Después el perro con el niño llevan una ranita chica [ISO] PC7: Después el niño se despidió de las ranas[ISO:P] Finalmente el niño se despidió de las ranas[PAR-S:CooSI] y se llevó una rana como mascota[PAR-S:CooSI] y se fue con su perro[PAR-S:CooSI]. PC11: Después el niñito se escapa [ISO:P] aparece un búho [PAR-S:YUX] PC12: Después las abejas andan persiguiendo al perro [ISO] PC13: Después el búho le está persiguiendo al niñito [ISO:P] y el niñito se esconde [PARS:CooSD] y después se sube en una piedra[PARS:CooSI] Después le dice al perro[PAR-S:CooSI] <está debajo de la roca>[HIPO:SUST] PC14: Después sale un animal [ISO:P] y después lo agarra de esos cuernos [PAR-S:CooSI] y el perro anda corriendo [PAR-S:CooSD] y después lo tiran al río [PAR-S:CooSD] Después el niñito lo tiran al río con el perro [PAR-S:CooSD] PC15: y después se caen [ISO] PC16: Después se caen al agua[ISO:P] y después salen del agua[PAR-S:CooSI] Después en un tronco están escuchando[PAR-S:CooSI] y después el niñito va ver [PAR-S:CooSD] <lo que está pasando>[HIPO:SUST] Y después el niñito con el perro está viendo [PAR-S:CooSD] <que su rana y otras ranas están ahí> [HIPO:SUST] Y después tienen hijitos [PAR-S:CooSD] PC17: Después el niñito con el perro y la rana se despiden de las demás ranas[ISO] Cuadro 41. Arquitectura clausular escolares 3º básico 400 La cantidad de PPCC contabilizados en las narraciones de los niños de 3º básico fue de 7 para la narración del escolar urbano, 11 para el rural y 17 para el mapuche. Este dato puede indicar dos cosas. En primer lugar, hay más uso de la hipotaxis en aquellas narraciones que tienen menos paquetes clausulares y, en segundo lugar, hay más uso de Isotaxis en las narraciones con más paquetes clausulares. Como bien se estableció, los PPCC presentan una oración principal (ISO:P) que interpreta como el tema del encadenamiento clausular. Las cláusulas que componen el paquete se relacionan con la principal. Por otro lado, las cláusulas ISO aparecen solas, sin relación con otras, lo que produce que esta única cláusula sea un PC. En la tabla 26 se observan las relaciones clausulares de los escolares de 3º en función de la Isotaxis. Tabla 26. Relaciones clausulares 3º: Isotaxis 3º URBANO 3º RURAL 3º MAPUCHE 0 7 4 7 6 11 ISO ISO:P En la tabla se observa que el escolar de 3º urbano presenta 7 cláusulas principales, lo cual coincide con la cantidad de PPCC que fueron contabilizados para este grupo. Por otro lado, los escolares rurales utilizaron 4 cláusulas aisladas (ISO) y 7 principales (ISO: P). Finalmente, en la narración mapuche aparecen 6 cláusulas aisladas (ISO) y 11 principales (ISO: P). La aparición de las cláusulas aisladas puede interpretarse como una idea que aparece autónoma y que no se relaciona directamente con el proceso de construcción narrativa. En contraposición, las cláusulas principales son las que fijan el tema del paquete y, por consiguiente, establecen el referente o tópico o acción principal sobre el que se organiza el encadenamiento clausal. Ahora bien, este encadenamiento no siempre mantendrá el tópico, pues en nuestro caso, al tratarse de una narración que presenta diversos actantes, existen varias escenas donde el referente cambia. Otro hecho que puede inferirse de estos datos se relaciona con la descripción, pues las cláusulas aisladas (ISO) pueden atender más a la descripción de la escena que a la narración de la historia. En este punto, la crítica recae en la tarea narrativa, ya que esta se desarrolla en base a la observación de láminas, hecho que puede repercutir en la producción narrativa. En el gráfico 37 se observan las tendencias reportadas. 401 Gráfico 37 Isotaxis 3º ISO ISO:P 11 7 7 6 4 0 3º URBANO 3º RURAL 3º MAPUCHE Dentro de los PPCC se observan diversos tipos de relaciones a través de los cuales se descubren las relaciones inter-clausulares que componen el paquete. Como bien se estableció en secciones anteriores, la tarea narrativa fue desarrollada en su modalidad oral, esta modalidad favorece el uso de la parataxis por sobre la hipotaxis, sobretodo cuando se trata de niños cuya edad fluctúa entre los 8.0 y los 9.0. A la luz de estos datos, se revisaron las relaciones paratácticas que se desarrollaron en las tres narraciones producidas por los escolares. En la tabla 40 se reportan dichas relaciones. Tabla 27. Relaciones clausulares 3º: Parataxis 3º URBANO 3º RURAL 3º MAPUCHE YUX 0 0 1 CooSI CooSD P-As:Com P-As:VE 8 14 1 3 10 10 0 0 6 16 0 0 Se observa que las relaciones Paratácticas Simétricas (PAR-S) fueron muy utilizadas por los niños en sus narraciones. De los tres tipos de PAR-S que hay, los niños usaron la Coordinación con sujeto idéntico (CooSI) y la con sujeto distinto (CooSD) por sobre la Yuxtaposición (YUX). Los niños desarrollaron sus narraciones en función de la relación de 402 coordinación conjuntiva, la cual establece una equivalencia entre las cláusulas que aparecen coordinadas. Dentro de los dos tipos de PAR-S utilizadas, se observa que la CooSI fue la menos usada, este dato lo podemos conectar con las estrategias de mantención y cambio referencial. Según lo anterior, el uso de la CooSI se correlaciona con la continuidad del referente, mientras que la CooSD se vincula al cambio de referente. En otras palabras, estos datos justifican los reportados en la sección sobre organización referencial, pues prevalece el uso de CooSD, lo que viene a significar el uso de la estrategia del cambio por sobre la de mantención. En suma, se observa que la relación CooSI aparece 8 veces en la narración del escolar urbano, en la del rural 10 y en la del mapuche 6. Por su parte, CooSD se presenta 14, 10 y 16 veces respectivamente. Ahora bien, se observa que en la narración del niño rural hay un equilibrio entre CooSI y CooSD, cuestión que puede interpretarse como una estrategia de continuidad y cambio equilibrada. En las otras dos narraciones, en tanto, se observa una tendencia al cambio por sobre el equilibrio mantención-cambio. El uso de la CooSD puede ser también indicadora de una estrategia de descripción generalizada por parte de los escolares. En el gráfico 38 se observa el comportamiento descrito. Gráfico 38 Parataxis 3º 30 25 20 15 10 5 0 3º URBANO YUX 3º RURAL CooSI CooSD P-As:Com 3º MAPUCHE P-As:VE Por otro lado, la parataxis Asimétrica fue poco utilizada por los niños, esto debido a que requiere de un manejo más maduro del lenguaje, pues el uso de esta estrategia implica el 403 manejo de la elipsis verbal y de la introducción de complementos coordinados. Dicha relación paratáctica implica una equivalencia parcial o dependencia semántica entre las cadenas clausulares. En el gráfico puede observarse el predominio de las PAR-S por sobre la PAR-As. Se observa también que la narración del escolar urbano es, hasta cierto punto, más diversa, pues utiliza todos o casi todas las relaciones paratácticas. Se observa también que el escolar rural generaliza el uso de la PAR-S. La Hipotáxis se refiere a las relaciones de dependencia o no equivalencia entre las cláusulas que componen el paquete clausular. Las principales formas de relación hipotáctica son la subordinación relativa y la adverbial. En español, que es una lengua de tendencia hipotáctica (Nir y Berman, 2010), el inventario de subordinaciones no es menor. El criterio para establecer la relación hipotáctica es de naturaleza jerárquico y se vincula con el grado o nivel de subordinación que se establece entre la cláusula principal y su subordinada. En este dominio, el uso de las relaciones hipotácticas por parte de los escolares puede observarse en la tabla 28. Tabla 28. Relaciones clausulares 3º: Hipotaxis 3º URBANO 3º RURAL 3º MAPUCHE HIPOSUST HIPOADJ HIPOADVt HIPOADVm HIPOADVl 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 HIPOADVc HIPOADVf 1 2 1 0 1 0 En general, predomina la subordinación sustantiva por sobre las restantes. El escolar urbano presenta mayor uso de este tipo de relación –genéricamente hablando –, sumando en total 11 cláusulas subordinadas. Por su parte, el rural solo utiliza 2 subordinaciones en su narración y el mapuche 7. Evidentemente, se observa más hipotaxis en el niño urbano, respecto de los otros dos escolares. En el gráfico 39 se observan las trayectorias de uso de la hipotaxis entre las producciones seleccionadas de los niños de 3º. 404 Gráfico 39 Hipotaxis 3º 3º URBANO 3º RURAL 3º MAPUCHE 5 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 HIPOSUST HIPOADJ HIPOADVt HIPOADVm HIPOADVl HIPOADVc HIPOADVf Allí se observa que la subordinada sustantiva predomina en los usos de los escolares, este comportamiento es natural, pues este tipo de cláusulas aparecen recurrentemente en las narraciones. Por otro lado, las adjetivas se presentan en la narración del escolar urbano, como bien se sabe, la función de este tipo de cláusula es más bien descriptiva, presenta detalles de la escena, amplía la información relacionada con el sujeto y los acontecimientos. En la sección sobre complejidad sintáctica a nivel oracional, se reportó un uso significativo de este tipo de cláusulas por parte de los niños urbanos. Este hecho indica el aporte, por parte de estos, de más detalles relacionados con la historia. Por otro lado, las adverbiales son poco utilizadas por este grupo. Finalmente, la Endotaxis se refiere al uso de cláusulas anidadas en el paquete clausular. Por lo general, esta relación es establecida por cláusulas relativas (Adjetivas) y adverbiales. Los resultados de esta relación se observan en la tabla 29. Tabla 29. Relaciones clausulares 3º: endotaxis ENDOADJ ENDOADV 3º URBANO 3º RURAL 3º MAPUCHE 1 0 0 1 0 0 En la tabla se reporta que este tipo de relación casi no fue utilizada por los escolares. Esto debido a que esta es la más compleja y requiere de una madurez sintáctica y discursiva. 405 En otro dominio, en el gráfico 40 se presenta la arquitectura inter-clausular específica de las narraciones de los escolares de 3º. Allí se pueden observar los usos específicos de las relaciones por parte de los niños en sus narraciones. Gráfico 40 Arquitectura clausular específica 3º 20 15 10 5 0 3º URBANO 3º RURAL 3º MAPUCHE En el gráfico 40 vemos que los usos se concentraron en las relaciones PAR-S, en sus dos modalidades. Este comportamiento corrobora la idea generalizada en relación con el predominio de la parataxis en la producción infantil de etapa tardía. Por otro lado, se observa que la narración del niño rural es más equilibrada en cuanto al uso de CooSI y CooSD. En otra línea, el uso de CooSD es frecuente en el escolar urbano y mapuche. Sin embargo, el escolar urbano presenta más relaciones hipotácticas en su narración, lo que puede interpretarse en relación con la idea de que el plan narrativo de este escolar presenta más detalles relacionados con la historia. El escolar mapuche, en tanto, concentra los indicadores en ISO y en PAR, también aparece la HIPO, pero en menor cantidad. Se observa que en la arquitectura clausular específica hay más diversidad en los niños urbanos y mapuches, mientras que existe menos diversidad de relaciones en la narración del niño rural. Finalmente, en el tabla 30 reportamos los indicadores generales por categoría genérica. Allí se observan las relaciones establecidas por los niños en sus narraciones. 406 Tabla 30. Relaciones clausulares general 3º 3º URBANO 3º RURAL 3º MAPUCHE ISO PAR-S PAR-As HIPO ENDO 7 11 16 22 20 23 4 0 0 11 2 7 1 1 0 Vemos que las relaciones se concentran en la parataxis Simétrica y en la Isotaxis. En el gráfico 41 se corrobora lo ya discutido. Gráfico 41 Arquitectura inter-clausular general 3º 25 20 15 10 5 0 ISO PAR-S 3º URBANO PAR-As 3º RURAL HIPO ENDO 3º MAPUCHE En el gráfico se reporta que el “equilibrio” en el uso de las relaciones paratácticas e hipotácticas es más cercano en el niño urbano, pues logra un 22 PAR-S y 11 HIPO, mientras que el niño rural alcanza un 20 PAR-S y un 2 HIPO, finalmente el escolar mapuche alcanza un 23 PAR-S y un 7 HIPO. A continuación, en el cuadro 42 presentamos el análisis de la arquitectura inter-clausular de los escolares de 6º. Para la discusión de los datos seguiremos la misma organización actual. 407 6º básico Urbano PC1: Había una vez un niño [ISO:P] <que encontró una rana> [HIPO:ADJ] la llevó a su casa, teniéndola de mascota [PAR-S:YUX] PC2: Entonces en la noche <cuando él ya se iba a dormir>[HIPO:ADVt] la rana se escapó al bosque [ISO:P] PC3: Entonces el niño en la mañana vio[ISO:P] <que su rana no estaba>[HIPO:SUST] y decidió empezar a buscarla [PAR-S:CooSI] Buscaba en sus zapatos [PAR-S:CooSI] afuera buscaba también su perro [PAR-S:CooSD] También tenía un perro [PAR-S:CooSI] <que lo ayudó a buscar>[HIPO:ADJ] Entonces ocurrió [PARS:CooSD] <que el perro cayó de la ventana> [HIPO:SUST] El niño lo fue a buscar enojado [PAR-S:YUX] PC4: <Cuando llegaron al bosque> [HIPO:ADVt] el niño empezó a decir [ISO:P] <rana ranita ven>[PAR-As: CC] y el perro había visto un panal [PAR-S:CooSD] <El niño mientras buscaba en una madriguera> [HIPO:ADVt] el perro seguía jugando con las abejas[PAR-S:CooSI] <cuando de repente al niño lo muerde un ratón>[HIPO:ADVt] El perro le seguía ladrando[PAR-S:CooSI]. PC5: El niño decidió buscar en un hueco de un árbol[ISO:P] y ocurrió [PAR-S:CooSD] <que el perro tiró el panal al piso>[HIPO:SUST]. El niño cayó[PAR-S:YUX], <ya que una lechuza salió del tronco>[HIPO:ADVc] Y al perro lo venían Rural Mapuche PC1: Era una noche [ISO:P] <que un niño estaba con su perro viendo una rana>[HIPO:ADJ]. y la rana estaba en frasco[PAR-S:CooSI] Y al niño le dio mucho sueño [PAR-S:CooSD] y se acostó en su cama con su perro[PAR-S:CooSI] y la rana salió del frasco[PAR-S:CooSD] PC1: Este niño le habían rana[ISO:P], pero el perrito celoso[PAR-S:CooSD] y el riéndose[PAR-S:CooSD] PC2: y amaneció [ISO:P] y el niño con su perro no encontraron la rana[PAR-S:CooSD] PC3: Y empezó a buscar como loco la rana [ISO:P] y no la encontró [PAR-S:CooSI] Y abrió la ventana [PAR-S:CooSI] y empezó a ver[PARS:CooSI] <si estaba la rana>[HIPO:SUST] Y el perro se cayó [PAR-S:CooSD]. y el niño estaba enojado[PAR-S:CooSD] <porque el perro se había caído>[HIPO:ADVc] y había roto el frasco [PAR-S:CooSI] PC4: Y el niño fue a buscar a la rana en el bosque[ISO:P] y había un árbol muy grande[PARS:CooSD] Y el perro estaba jugando con las abejas[PAR-S:CooSD]. y el niño estaba buscando la rana en un hoyo[PAR-S:CooSD] y apareció un ratón[PAR-S:CooSD] y le mordió la nariz [PARS:CooSI] Y el panal de abejas se cayó[PARS:CooSD] y empezó a perseguir el perro[PARS:CooSI] y el niño se subió al árbol[PARS:CooSD] <para ver>[HIPO:ADVf] <si estaba la rana ahí>[HIPO:SUST] Y salió un búho enojado[PAR-S:CooSD] y el niño se cayó[PARS:CooSD] y el perro arrancaba de las abejas[PARS:CooSD] Y el niño se cubrió[PAR-S:CooSD] <para que el búho no lo picara>[HIPO:ADVf] regalado una estaba medio niño estaba PC2: Después el niño estaba durmiendo[ISO:P] y la rana se iba saliendo del frasco[PAR-S:CooSD] Y después se escapó [PAR-S:CooSI] PC3: y el niño estaba mirando [ISO:P] <porque la rana no estaba>[HIPO:ADVc] y buscaba por todas partes[PAR-S:CooSI] por las chombas y por las botas y por la casa[PAR-As: VE], andaba llamando a su animal[PAR-S:YUX] PC4: Después el perro se cayó ahí [ISO:P] y el niño dijo Oh dijo[PAR-S:CooSD] Después el perrito <para que no lo haga nada>[ENDO:ADV] le estaba lamiendo la cara[PAR-S:CooSI] Y el niño estaba muy enojado [PAR-S:CooSD] PC5: Y el niño estaba llamando a su animal [ISO:P] y el perro estaba olfateando [PARS:CooSD] y el niño estaba llamando a su rana en un hoyo de esos[PAR-S:CooSD] y el perro estaba jugando con las abejas[PAR-S:CooSD] PC6: Después el niño dijo[ISO:P] Oh qué hediondo [PAR-As: CComp] y el perro estaba dele jugando con las abejas[PAR-S:CooSD] PC7: De repente el perro cayó a la cuestión de abeja [ISO:P]. y el niño estaba buscando a la rana en el árbol[PAR-S:CooSD] Después las abejas 408 siguiendo las abejas [PAR-S:CooSD] <por haber tirado su hogar> [HIPO:ADVc]. PC6: <Cuando la lechuza dejó de seguir al niño>[HIPO:ADVt], el niño decidió buscar atrás de unas piedras [ISO:P] <donde parecía haber visto unas ramas>[HIPO:ADJ] Lo <que ocurrió>[HIPO] fue <que el niño cuando buscaba>[HIPO:SUST] gritaba rana, ranita [PARAs: CC]. Pasó [PAR-S:CooSD] <que había un venado>[HIPO:SUST] y quedó atrapado entre sus cuernos [PAR-S:CooSel] Entonces el venado decidió deshacerse [PAR-S:CooSD] de él tirándolo al agua [PAR-S:YUX]. PC7: <Cuando cayeron al agua> [HIPO:ADVt], el niño escuchó detrás del tronco un croído parecido al de su rana[ISO:P] Entonces, le dijo a su perro[PAR-S:CooSel] <que se callara un poco>[HIPO:SUST] <para ver>[HIPO:ADVf] <que sucedía atrás de eso>[HIPO:SUST] Entonces, él había divisado a su rana [PARS:CooSI] y la novia de la rana[PAR-As: VE] <con el que había tenido ya sus renacuajos>[HIPO:ADJ] . PC5: Y se subió arriba de unas rocas [ISO:P] <para ver>[HIPO:ADVf] <si estaba la rana>[HIPO:SUST] Apareció un huemul[PARS:CooSD] y lo tiró al río[PAR-S:CooSI] y el perro lo empezó a perseguir[PAR-S:CooSD] Y el niño cayó en el agua[PAR-S:CooSD]. Y el huemul lo miraba muy enojado[PAR-S:CooSD] PC6: y el niño estaba mirando un palo[ISO:P]. Le decía al perro [PAR-S:CooSI] <que se callara un poco>[HIPO:SUST] y cruzaron el palo[PARS:CooSD] y encontraron a la rana con su esposa[PAR-S:CooSI] y la rana tenía muchas ranitas chicas [PAR-S:CooSD] PC7: Y después el niño se fue[ISO:P] y se llevó una rana[PAR-S:CooSI] PC8: Entonces el niño decidió dejarlos ahí [ISO:P] y <en vez de llevarse a la rana grande>[ENDO:ADV] se había llevado una cría de la rana [PAR-S:CooSel]. andaba siguiendo al perro [PAR-S:CooSD] y el niño se cayó[PAR-S:CooSD] Y el niño le picoteó este pájaro [PAR-S:CooSD] PC8: y el niño arriba de una piedra llamando a su animal [ISO:P] y el perro estaba triste[PARS:CooSD] Y ahí se encontraron con ese animal[PAR-S:CooSD] y el perro estaba aquí [PAR-S:CooSD] y el animal muy enojado lo botó en el agua [PAR-S:CooSD] PC9: Después se cayeron[ISO]. PC10: Después el niño oyó a algo [ISO:P] <que era un grito de la rana> [ENDO:ADV] y el niño decía shiiiit decía [PAR-S:CooSI] y ahí después <cuando se subió en el tronco>[HIPO:ADVt] encontraron una familia de ranas [PAR-S:CooSD] Y el perro estaba olfateando [PAR-S:CooSD] y el niño estaba mirando [PAR-S:CooSD] <así como un niño qué tantas ranas que hay dice>[HIPO] Y dice el niño[PAR-S:CooSI] Oh Tanto animal habrá dicho[PAR-As: CComp]. PC11: Y aquí gracias señora rana le dice[ISO:P] y se van con la rana, su animal[PAR-S:CooSD] Cuadro 42. Arquitectura clausular escolares de 6º básico 409 Las relaciones clausulares en las producciones narrativas de los escolares de 6º año son evolutivamente más complejas. De este modo, en la Isotaxis se observa un uso predominante de ISO: P por sobre ISO. Este dato, en el marco evolutivo, es relevante pues puede interpretarse como un menor desarrollo descriptivo por parte de los niños de 6º. Pero, la salvedad que debemos establecer en este punto se vincula con los niños urbanos de 3º y 6º, pues ellos usan ISO: P de forma similar. Por otro lado, se observa que los niños rurales y mapuche de 6º usan menos ISO y más ISO: P. En la tabla 31 se reportan los usos de este tipo de relación. Allí se observa un predominio de ISO: P, a diferencia del grupo anterior, este, al parecer, presenta más cohesión en el desarrollo de la narración. Cuestión lógica, pues se trata de niños cuya edad fluctúa entre los 11-12 años. Tabla 31. Relaciones clausulares 6º: Isotaxis ISO ISO:P 6º URBANO 6º RURAL 6º MAPUCHE 0 8 0 7 1 10 En total, el escolar urbano presentó 8 ISO: P, coincidentes con los 8 PPCC que se reportan en su narración. El niño rural reportó 7 ISO: P también coincidentes y, por último, el escolar mapuche exhibió 10 ISO: P y 1 ISO. En el gráfico 42 se observa el comportamiento en este ámbito Gráfico 42 Isotaxis ISO ISO:P 10 8 7 0 0 6º URBANO 6º RURAL 1 6º MAPUCHE 410 Con respecto al comportamiento relacionado a la parataxis y sus tipos, en la tabla 32 se muestran los usos de este tipo de relación inter-clausular. Allí se observa una organización de las narraciones bastante diferenciada. Por un lado, está el escolar urbano que utiliza diversas estrategias para construir la narración, generando un uso variado de las relaciones paratácticas dentro de los paquetes clausulares, aunque predominan CooSI y CooSD. Por otro lado, vemos que la organización del niño rural se concentra, al igual que el escolar rural de 3º, en la parataxis, específicamente en la PAR-S: CooSI y en la PAR-S: CooSD. Finalmente, el escolar mapuche concentra las relaciones en CooSD, aunque también presenta un uso variado de los recursos paratácticos. Tabla 32. Relaciones clausulares 6º: Parataxis 6º URBANO 6º RURAL 6º MAPUCHE YUX CooSI CooSD 4 8 7 0 12 20 1 5 21 P-As:Com P-As:VE 2 1 0 0 2 1 En comparación con el escolar de 3º urbano, el niño de 6º presenta una narración en la que hace un uso más diversificado de los recursos paratácticos, cuestión que nos permite pensar en un desarrollo más maduro de la sintaxis. Por otro lado, se observa un equilibrio mayor entre CooSI y CooSD en el escolar de 6º. Este dato es evolutivamente coherente a la luz del desarrollo narrativo infantil. Sin embargo, al comparar la narración de los niños rurales, nos percatamos que en ellos se generaliza la estrategia paratáctica, generándose la diferencia en el subtipo de parataxis que prevalece, pues en el caso del niño de 3º las relaciones entre CooSI y CooSD son equilibradas, mientras que en el escolar de 6º predomina CooSD. Según estos datos, la continuidad discursiva, o mantención referencial, se observa en el niño de 3º, cuestión paradójica para la dimensión vinculada al desarrollo narrativo. Un caso similar al anterior es el que se reporta entre los niños mapuches de 3º y 6º. La diferencia radica en que en ambos predomina la CooSD muy por sobre CooSI. Otra diferencia, ya en cuanto a la procedencia, se observa entre la narración rural y la mapuche, en esta última se utilizan más relaciones paratácticas que en la rural. En el gráfico 43 se observan los comportamientos comentados. 411 Gráfico 43 Parataxis 6º 35 30 25 20 15 10 5 0 6º URBANO YUX 6º RURAL CooSI CooSD P-As:Com 6º MAPUCHE P-As:VE Tres ideas se pueden extraer de la representación de los datos. En primer lugar, el escolar rural es quien más utiliza la parataxis, luego sigue el niño mapuche, mientras que el niño urbano utiliza menos esta relación. Este dato es coincidente con los reportados en la sección conexión. En segundo lugar, tanto el niño rural como el mapuche hacen un uso generalizado de la CooSD por sobre la CooSI, lo que nos hace pensar en la prevalencia de las estrategias del cambio de referente en sus producciones narrativas. Finalmente, el escolar urbano manipula más recursos paratácticos que los otros dos escolares. Lo que es indicador de más riqueza paratáctica. El uso menor de la parataxis por parte del niño urbano se debe al mayor uso de recursos hipotácticos. Esto lo podemos corroborar en la tabla 33. Tabla 33. Relaciones clausulares 6º: Hipotaxis 6º URBANO 6º RURAL 6º MAPUCHE HIPOSUST HIPOADJ HIPOADVt HIPOADVm HIPOADVl HIPOADVc 8 4 5 0 0 2 4 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 HIPOADVf 1 3 0 Allí se muestra que la narración del niño urbano presenta 20 relaciones hipotácticas. Veíamos anteriormente que el escolar urbano presenta un total de 22 relaciones paratácticas. Hay un equilibrio entre la parataxis y la hipotaxis en la producción narrativa 412 de este escolar. Este hecho muestra un uso diverso de las relaciones inter-clausulares, pues en su producción narrativa combinó tanto la hipotaxis como la parataxis. Por otro lado, se observa que el uso de la hipotaxis es menor por parte de los escolares rural y mapuche. Sin embargo, el escolar rural de 6º presenta más hipotaxis que su compañero de 3º. Caso opuesto es el que ocurre entre los escolares mapuches, pues presenta menor hipotaxis el niño de 6º. En el gráfico 44 se observa el uso de la hipotaxis. Gráfico 44 Hipotaxis 6º 6º URBANO 6º RURAL 6º MAPUCHE 8 5 4 4 3 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 HIPOSUST HIPOADJ HIPOADVt HIPOADVm HIPOADVl HIPOADVc HIPOADVf El equilibrio entre parataxis e hipotaxis presentado por el escolar urbano de 6º básico, nos permite sostener que la arquitectura clausular generada en la narración es mucho más rica que la de sus compañeros rural y mapuche. Esta diferencia no se observa de forma tan categórica entre los niños de 3º. Finalmente, la Endotaxis se reporta en la tabla 34. Allí se observa que su uso es mínimo, por lo cual no nos referiremos con mayor detalle a este tipo de relación Tabla 34. Relaciones clausulares 6º : endotaxis ENDOADJ ENDOADV 6º URBANO 6º RURAL 6º MAPUCHE 0 1 0 0 0 2 En el gráfico 45 puede observarse el desarrollo de los recursos por parte de los escolares de 6º. Se especifican todas las relaciones inter-clausulares utilizadas en las producciones narrativas. 413 Gráfico 45 25 Arquitectura inter-clausular específica 6º 20 15 10 5 0 6º URBANO 6º RURAL 6º MAPUCHE La figura nos muestra que las relaciones inter-clausulares de los niños rural y mapuche se concentran en la parataxis, mientras que el niño urbano exhibe una trayectoria “más regular” comparativamente. Se observa que ISO, PAR-S e HIPO son las relaciones predominantes en la narración del niño urbano. Estos datos se observan con mayor claridad en al tabla 35. Tabla 35. Relaciones clausulares general 6º 6º URBANO 6º RURAL 6º MAPUCHE ISO PAR-S PAR-As HIPO ENDO 8 7 11 19 32 27 3 0 3 20 9 4 1 0 2 En la tabla se ve con más detalles las relaciones inter-clausulares generales evidenciadas en las narraciones de los niños de 6º. Se corrobora lo ya discutido más arriba. Se ve el equilibrio establecido por el escolar urbano entre parataxis e hipotaxis. Se observa también el predominio de la parataxis en las narraciones rural y mapuche. Finalmente, todo lo discutido con anterioridad se plasma en el gráfico 46. Se observa el equilibrio en las relaciones inter-clausulares del niño urbano, pues el uso de la parataxis (PAR-S y PAR-As) alcanzó 23, mientras que en la HIPO obtuvo un 20, separándose por 3 puntos. El caso extremo en este esquema lo representa el escolar mapuche, quien reporta 32 (PAR-S y PAR-As) y solo 4 HIPO. El caso intermedio lo encontramos en el escolar rural con 32 (PAR-S) y 9 HIPO. 414 Gráfico 46 Arquitectura inter-clausular general 6º 35 30 25 20 15 10 5 0 ISO PAR-S PAR-As 6º URBANO HIPO 6º RURAL ENDO 6º MAPUCHE Finalmente, presentaremos los resultados globales obtenidos por los escolares (3º y 6º) en relación con su procedencia. En la tabla 36 se reportan los datos relacionados con la Isotaxis (ISO). Vemos que los escolares urbanos no evidenciaron el uso de ISO, y por contrapartida, los escolares rurales (mapuche y no mapuche) sí utilizaron esta relación. La restricción aquí se hace en relación con el nivel educativo, pues los escolares rurales de 6º casi no presentan uso de este tipo de relación. Tabla 36. Relaciones clausulares general: Isotaxis ISO ISO:P URBANO RURAL MAPUCHE 0 15 4 7 14 21 En el gráfico 47 se evidencia esta relación en las dos narraciones de cada escolar adscrito a su procedencia. 415 Gráfico 47 Isotaxis general ISO ISO:P 21 15 14 7 4 0 URBANO RURAL MAPUCHE Con relación a la parataxis, se observa que los niños la utilizan como estrategia fundamental para estructurar sus narraciones. El predominio de esta relación se concentra en los dos subtipos que se reportan: CooSI y CooSD. Una cuestión importante en este dominio se vincula con las estrategias de mantención y cambio, pues estos subtipos de relaciones paratácticas se organizan en función del sujeto de la cláusula. Vemos que hay un predominio de la relación de coordinación con sujeto distinto. Sin embargo, el desbalance máximo se observa en las dos narraciones de los escolares mapuches, mientras que el desbalance mínimo se reporta en los escolares urbanos. En la tabla 37 se da cuenta de los resultados. Tabla 37. Relaciones clausulares general: Parataxis URBANO RURAL MAPUCHE YUX 4 0 2 CooSI CooSD P-As:Com P-As:VE 16 21 3 4 22 30 0 0 11 37 2 1 En otra línea, se observa que en las narraciones de los niños rurales hay un predominio total de la PAR-S (22 y 30), aunque esta relación también prevalece en los otros dos grupos. Sin embargo, aparecen más formas diversas de parataxis en las narraciones de los escolares urbanos (4 P-As: VE y P-As: Com). 416 En el gráfico 48 se observan los resultados obtenidos para la parataxis. Allí se puede observar el grado “mayor” de diversificación en los usos de estas relaciones por parte de los niños urbanos. Gráfico 48 Parataxis general 60 50 40 30 20 10 0 URBANO YUX RURAL CooSI CooSD MAPUCHE P-As:Com P-As:VE Se reporta también el uso casi exclusivo de la CooSI y de la CooSD en las dos narraciones rurales. Tanto en las narraciones urbanas como en las rurales no mapuches se ve equilibrio entre CooSI y CooSD. El desequilibrio lo encontramos en las narraciones de los escolares mapuches, allí prevalece CooSD. Las relaciones hipotácticas desarrolladas por los escolares son también diferenciadas; por un lado, los escolares urbanos mostraron más uso de la hipotaxis en general, concentrándose en las HIPO: SUST e HIPO: ADJ, 12 y 8 respectivamente. Los escolares rurales, en tanto, reportaron más HIPO: SUST (5 para rural y 6 para mapuche) y poco uso de HIPO: ADJ (1 para rural y 1 para mapuche). Una cuestión interesante es el establecimiento del equilibrio entre la parataxis y la hipotaxis. Este balance, como bien lo comentamos, se interpreta como un uso más diversificado de las relaciones inter-clausulares y se entiende como una producción sintáctico-discursiva más compleja, pues no hay un predominio total de un tipo de relación por sobre la otra. Además, el uso equilibrado de ambas relaciones da cuenta de un proyecto de texto más cohesionado. En la tabla 38 se registran los resultados referidos a la hipotaxis. 417 Tabla 38. Relaciones clausulares general: Hipotaxis URBANO RURAL MAPUCHE HIPOSUST HIPOADJ HIPOADVt 12 8 5 5 1 0 6 1 1 HIPOADVm HIPOADVl HIPOADVc HIPOADVf 0 0 3 3 0 0 2 3 0 0 2 0 Como se observa, en las narraciones de los escolares se utilizan más los subtipos de relaciones hipotácticas; en contraposición a los escolares rurales, donde se evidencia el poco uso de estas relaciones. Sin embargo, debemos recordar que a nivel sintáctico resultó significativa la utilización de las subordinadas adjetivas. Los otros dos tipos de subordinadas resultaron no significativas. Debemos recordar también que los datos de la complejidad en el nivel sintácticooracional arrojaron diferencias significativas en cuanto al índice de subordinación, lo que confirma el mayor uso de la hipotaxis por parte de los escolares urbanos. En el gráfico 49 se representan las líneas de desarrollo de la hipotaxis en las narraciones de los escolares. Gráfico 49 Hipotaxis general URBANO RURAL MAPUCHE 12 8 6 5 5 1 3 2 3 1 0 0 0 0 HIPOSUST HIPOADJ HIPOADVt HIPOADVm HIPOADVl HIPOADVc HIPOADVf Finalmente, las relaciones endotácticas son poco frecuentes en las narraciones infantiles. Las razones, creemos, se deben a la complejidad y maduración sintáctica propiamente, por un lado, a factores funcionales, en el sentido del objetivo comunicativo que cumple la 418 endotaxis y, finalmente, en base a la modalidad oral y el tipo de texto narrativo producido por los escolares. En la tabla 39 se presentan estos resultados. Tabla 39. Relaciones clausulares general: Endotaxis URBANO RURAL MAPUCHE 1 1 0 1 0 ENDOADJ ENDOADV 2 En el gráfico 50 se reporta la trayectoria específica de la arquitectura inter-clausular desarrollada por los escolares de 3º y 6º urbanos, rurales y mapuches. Notamos que el tope en el caso mapuche se presenta en CooSD, luego sigue el uso de ISO:P y en tercer lugar encontramos CooSI. Gráfico 50 Arquitectura inter-clausular específica general 40 35 30 25 20 15 10 5 0 URBANO RURAL MAPUCHE Por su parte, se observa que las narraciones de los niños rurales también encuentran su cota máxima en la CooSD, no obstante la CooSI se encuentra a menos puntos, lo que se interpreta como más equilibrio en el uso de la parataxis, en tercer lugar está ISO:P. Finalmente, las narraciones de los escolares urbanos se muestran “menos” heterogéneas y los topes entre ISO: P, CooSI, CooSD, HIPO: SUST e HIPO: ADJ son relativamente cercanos. En la tabla 40 se reportan los resultados generales para las categorías genéricas. Se observa que la diferencia se establece principalmente en el dominio de la categoría HIPO. Las narraciones urbanas se diferencian ampliamente sobre las rurales en este dominio 31 vs 11 rurales vs 10 mapuches. 419 Tabla 40. Relaciones Inter-clausulares general URBANO RURAL MAPUCHE ISO PAR-S PAR-As HIPO ENDO 15 18 28 41 52 50 7 0 3 31 11 10 2 1 2 En cuanto a la parataxis en general, se establece una diferencia mínima entre las producciones de los escolares rurales y de 10-11 usos con respecto a los urbanos. Donde también se observa una diferencia evidente es en el uso de ISO en las narraciones de los niños mapuches. En el gráfico 51 se observa la tendencia general de las relaciones interclausulares establecidas por los niños en sus producciones narrativas. Gráfico 51 Arquitectura inter-clausular general 60 50 40 30 20 10 0 ISO PAR-S PAR-As URBANO RURAL HIPO ENDO MAPUCHE Las tendencias muestran el margen diferencial establecido entre la hipotaxis y la parataxis simétrica en las narraciones de los escolares urbanos, rural y mapuche, la cual es de 10 en los primeros, y 40 en los otros dos grupos. Tendencias que evidencian la diferencia en la puesta en escena narrativa de los escolares. 7.2.3.2.2. COMENTARIOS FINALES. COMPLEJIDAD SINTÁCTICA Y ARQUITECTURA INTERCLAUSULAR Hemos utilizado dos metodologías para dar cuenta de la complejidad sintáctica de los escolares. Por un lado, analizamos la complejidad sintáctico-oracional y, por otro, la arquitectura clausular en el marco discursivo-textual. Este último análisis no lo desarrollamos sobre todo el texto, sólo lo aplicamos a seis narraciones representativas de cada grupo. 420 Pensamos que ambas metodologías se complementan, pues con una nos adentramos al dominio de las relaciones de subordinación y con la otra nos situamos en el marco textual. El análisis se enriquece y corrobora los comportamientos reportados en esta dimensión. En general, los niños urbanos muestran un uso más diversificado de la sintaxis, ya que en sus narraciones complementan recursos paratácticos e hipotácticos; por su parte, los niños rurales muestran en sus textos un predominio de la parataxis. La pregunta aquí es por los factores o causas que producen este comportamiento diferenciado. En este punto, no podemos especular sobre la influencia de patrones o estilos retóricos de la lengua mapuche, porque no existen estudios comparativos que den cuenta de las relaciones inter-clausulares del mapudungun. Según los reportes de Nir y Berman (2010), el castellano es una lengua que tiende a utilizar la hipotaxis como estrategia vinculante. Sin embargo, desconocemos el comportamiento del mapudungun en este punto. Este hecho es una limitante en el presente estudio y no permite proyectar mayores reflexiones. Creemos que los factores que provocan esta diferencia pueden explicarse en base a dos variables que no fueron conisderadas en este estudio. Nos referimos a la variable sociocultural y al factor educativo. La primera entendida como el contexto de desarrollo sociocultural de los niños en sus comunidades y el segundo en el marco de la instrucción y la formalización de la enseñanza. El contexto de desarrollo comunitario se vincula con los ámbitos de uso de la lengua en un contexto geosociocultural determinado. El modelo de lengua que se practica en la comunidad es el que se internaliza por parte de los niños rurales. Los niños asimilan el registro de su entorno, este en el caso rural es fundamentalmente oral y escasamente basado en la literacidad. Al estar vinculado con la oralidad, esta variedad ocupará más relaciones basadas en la parataxis y menos en la hipotaxis. Por otra parte, el desarrollo relativamente equilibrado de la parataxis e hipotaxis en los casos urbanos nos indica un uso menos basado en la oralidad y más centrado en la literacidad inculcada por los ámbitos de enseñanza formales que hay en la urbanidad. En cierto sentido, la diferencia puede reducirse a la diversificación de los ámbitos de uso en contraposición a los dominios de tendencia más oralista que se viven en la ruralidad. 421 Lo anterior, nos lleva al factor educativo, y por consiguiente, a los procesos de instrucción formal en el ámbito urbano. Este factor genera un conflicto en ámbitos rurales bilingües y biculturales, puesto que la situación de convergencia lingüístico-cultural hace que la escolarización formal monoculturalista se convierta en una herramienta aculturadora totalmente descontextualizada, lo que genera un escenario complejo para el desarrollo lingüístico-cognitivo de los niños que se desarrollan en estas situaciones. 7.3. CONSIDERACIONES FINALES. LINGÜÍSTICO-COMUNICATIVA LA COMPETENCIA El objetivo general de este estudio fue el de presentar una caracterización global de la competencia léxico-gramatical y textual-discursiva del castellano producido por escolares de zonas rurales (mapuches y no mapuches) y urbanas. Para lograr esta caracterización nos enfocamos en la descripción de la competencia lingüístico-comunicativa de escolares de 3º y 6º básico pertenencientes a tres comunidades: una comunidad rural bilingüe mapuche-castellano, otra comunidad rural monolingüe castellano y una monolingüe urbana. El análisis de la competencia lo dividimos en tres partes fundamentales: (1) índices de desempeño, (2) microestructura textual y (3) complejidad sintáctico-discursiva. Estas secciones fueron analizadas en función de dos variables independientes: Nivel escolar y Procedencia. En este apartado nos restringiremos a desarrollar la reflexión en relación con la variable Procedencia. En cuanto a la dimensión complejidad/lecturabilidad, revisamos dos tipos de índices: (1) índices de desempeño léxico e (2) índices de complejidad sintáctica. Los resultados significativos para la primera dimensión fueron dos: Diversidad léxica y Densidad léxica. La densidad léxica se vincula con la cantidad de palabras de contenido que utilizaron los niños en sus narraciones. El grupo que se diferenció de los otros dos fue el de los escolares mapuches. Nuestra argumentación se basó en el desarrollo del lexicón en contexto y el factor sociocultural. Por otra parte, el grupo escolar urbano produjo la diferencia significativa en el índice de diversidad léxica. Este hecho lo entendemos en el marco del proceso de escolarización del niño urbano en el contexto de desarrollo geosociocultural. 422 En cuanto a los indicadores de complejidad sintáctica, también consignamos dos diferencias significativas entre los grupos: Longitud de la oración e Indice de subordinación. Ambas diferencias las estableció el grupo urbano, y como bien lo analizamos en el último apartado, creemos que los factores son principalmente educativos y socioculturales. El primero adscrito a los contextos de escolarización formal y el segundo en el marco de los dominios de usos y la oralidad. En general, los resultados encontrados en el ámbito de los índices de desempeño nos permiten sostener que existe una competencia léxico-sintáctica diferenciada entre los grupos. Los factores que la provocan se adscriben a tres dominios o factores: (1) situación geosociocultural, (2) procesos de escolarización, (3) modelo de competencia lingüísticocomunicativa de la comunidad. El otro dominio que revisamos fue el de la microestructura textual. Aquí indagamos en la organización referencial, en la continuidad discursiva y en la conexión. Con respecto al primer y segundo punto, analizamos las estrategias utilizadas por los escolares para estructurar la referencia en el marco de la continuidad/discontinuidad discursiva. Aquí nos encontramos con un comportamiento intergrupal que mostró solo un caso significativo. Este caso se reportó en el dominio de la continuidad del referente, más específicamente en la mantención a través de formas nominales. El grupo escolar mapuche fue el que marcó la diferencia. Las explicaciones de este resultado se articulan en función del uso de más palabras de contenido por parte de los escolares mapuches. Por otro lado, explicitamos la inquietud, vinculada a la situación de los géneros discursivos en contacto, sobre las posibles estrategias para mantener el referente en la lengua mapuche. Lamentablemente, no contamos con estudios que indiquen o muestren estas tendencias en el mapudungun. Los comportamientos en relación con la continuidad y cambio del referente fueron equivalentes con los reportados en los trabajos de Véliz (1996a, 1996b, 1996c), ya que predomina una estrategia de cambio por sobre la de mantención. En los niños de 6º urbano se observa una tendencia incipiente al equilibrio entre continuidad y cambio. En cuanto a la ambigüedad referencial, hubo diferencias significativas en el post hoc y estas se encontraron entre el grupo rural mapuche y el urbano. Los escolares mapuches 423 presentan más casos de ambigüedad en la concordancia verbal que el grupo urbano. Los escolares rurales, por su lado están más cercanos a los urbanos. La dimensión conexión arrojó varios resultados significativos en el post hoc. Se hizo un exhaustivo análisis del conjuntor ‘y’ que fue el elemento más utilizado por todos los escolares en la narración, aunque en el grupo urbano tuvo menos presencia que en los otros dos grupos. Aquí los resultados significativos se produjeron entre el grupo rural no mapuche y el grupo urbano. El uso multifuncional de este elemento reconocido como protocoordinador por parte de los rurales no mapuches corrobora el análisis de la estructura inter-clausular desarrollado sobre las narraciones representativas escolares. En cuanto al uso de los conectores temporales, se reportó una diferencia significativa dada por los escolares mapuches y el uso de conector consecutivo ‘y despues’. Este elemento lo atribuimos al contacto entre el mapudungun y el castellano. La forma antes mencionada es de uso recurrente en las formas discursivas mapuches, aunque también es un elemento multifuncional en esa lengua (‘feymew’). Por lo mismo se piensa que es un patrón discursivo frecuente que pudo estabilizarse a través de la forma consignada. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con limitaciones al no existir estudios sobre la conexión discursiva en mapudungun. En cuanto a la expresión de la causalidad en el marco de la conexión discursivo-textual, se reportó un uso más variado de los recursos en el grupo urbano y uno focalizado en la forma ‘porque’ en el grupo mapuche. Sin embargo, estos datos no resultaron significativos. En suma, en la conexión se observaron diferencias, pero estas no fueron significativas en todas las categorías o variables. Aunque sí debemos resaltar el uso del protocoordinador entre los grupos rurales, puesto que este elemento es consistente con los datos reportados en la arquitectura inter-clausular. En resumen, ¿podemos hablar de una competencia diferenciada en el marco de las estrategias de organización textual? En primera instancia diremos que no se observan diferencias en este nivel. Al contrario de lo reportado en los índices de desempeño. El tema aquí se torna complejo, puesto que las estrategias de producción textual, más específicamente, la continuidad y discontinuidad discursiva son hechos universales, es 424 decir, ocurren en todas las lenguas (Givón, 2001, 2004). Por lo mismo, no deberían existir grandes diferencias en las estrategias utilizadas por los hablantes en este dominio. Los resultados obtenidos en esta dimensión nos revelan que el grupo que marca la diferencia es el urbano, pues presenta indicadores de complejidad diferente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las estrategias para la formulación o construcción del texto narrativo no es un factor que incida en los resultados, pues la cohesión es un fenómeno universal que se amolda en su estructura a los requisitos de las diversas lenguas existentes. De este modo, todas las lenguas gramaticalizan a través de estrategias diferentes la continuidad o discontinuidad del tema del texto. Las estrategias son reducidas y se vinculan con la mantención o cambio a través de las formas nominales, la concordancia y la pronominalización. Finalmente, en relación con la complejidad sintáctica y las relaciones discursivas se observan varias diferencias. En cuanto a la complejidad en el nivel oracional se reportaron diferencias significativas en tres categorías: Longitud de la oración, Índice de subordinación y Subordinación adjetiva. El grupo urbano fue el que se diferenció en esta dimensión. Las explicaciones dadas se relacionan con los factores socioculturales y educacionales. Esta discusión la sostuvimos recientemente en el apartado anterior. Para finalizar este capítulo debemos hacernos cargo de nuestra hipótesis de trabajo: “el castellano producido por escolares en contextos de contacto lingüístico presenta indicadores de competencia diferentes a los del producido por niños en contextos monoculturales rurales y urbanos.” Atendiendo a la variable procedencia diremos que nuestra hipótesis de trabajo es plausible. Sin embargo, la variable procedencia no se restringe a la dicotomía rural mapuche vs urbano, sino que se amplía al marco rural (mapuche y no mapuche) vs urbano. Desde una mirada cualitativa, las producciones narrativas de los escolares rurales son más cercanas entre sí, mientras que las de los niños urbanos son más lejanas. Las características de la arquitectura inter-clausular y retóricas de las producciones rurales son más coincidentes. La cuestión aquí es por qué son más cercanas las narraciones rurales y más lejanas las urbanas. Esta idea la desarrollaremos más adelante. 425 En otra línea, el análisis y la interpretación podemos establecerlo atendiendo a una segmentación vinculada a la microestructura textual y la estructura léxico-sintáctica. Los índices de desempeño y complejidad están más adscritos al dominio léxico-gramatical, en tanto que la organización microestructural se vincula más con las estrategias de planificación textual. En este sentido, la diferencia radicaría, en parte, en el manejo de diversos recursos del sistema frente al plan de texto generado por los escolares. El plan de texto es el mismo para los escolares, el contraste se observa en la ejecución de dicho plan. Es decir, los recursos que tienen a su disposición los escolares para la construcción de un texto narrativo. Estas piezas que permiten la elaboración del texto se extraen de las situaciones de la comunicación que se reproducen en la comunidad. La diferencia anterior puede estar dada, en cierta medida, por el estilo retórico y la organización clausular desarrollada y aprendida por los escolares. Según esto, el diseño esquemático de la narración es el mismo, pero la variación se observa en el proceso de actualización de dicho esquema. De este modo, las herramientas y recursos a través de los cuales se moviliza la estructura esquemática se adscriben al modelo de competencia desarrollado y transmitido en la comunidad. La diferencia producida en el dominio léxico-sintáctico, entre los niños urbanos y los rurales mapuches, se motiva, fundamentalmente, a partir de factores sociopragmáticos y de contacto. Los primeros atendiendo al uso de los sistemas en la comunidad y a su traspaso intracomunitario a través de la transmisión cultural y de los mecanismos de aprendizajes naturales de cada niño, los cuales se condicionan al contexto sociolingüístico y cultural de desarrollo. El segundo se observa en el marco de las estrategias lingüísticas, comunicativas y cognitivas desarrolladas por los hablantes bilingües para generar intertraducciones de las lenguas en contacto. Todo lo anterior en razón de las presiones comunicativo-funcionales a las que se ven expuestos. En otra línea, podríamos fácilmente caer en un error y sostener que la variedad hablada por los escolares rurales es más simplificada y generalizante. Esta idea no la compartimos de ninguna manera. Creemos que el modelo está funcionalmente situado y contextualmente mediatizado. 426 Por otro lado, atendiendo al estudio sociolingüístico del capítulo anterior, se observó que la dinámica entre el castellano y el mapudungun es constante y se condiciona fundamentalmente a los ámbitos funcionales de uso del lenguaje. Del mismo modo, vimos que la interacción entre el castellano del campo y el formal es similar a la dinámica anterior. A partir de este hecho, podemos proyectar un comportamiento guiado funcionalmente por las variedades y/o lenguas en contextos, dominios o ámbitos circunscritos a la comunidad. Este hecho puede ser considerado como un factor determinante para explicar la cercanía en la competencia desarrollada por los niños rurales. Las razones de esta afirmación se fundan en las dinámicas de interacción entre las lenguas y las variedades que se reportaron en la investigación sociolingüística. Allí vimos que los ámbitos o dominios son similares en las comunidades rurales, el contraste se genera a partir de las lenguas en contacto, por un lado, y los sociolectos en interacción por otro. En este marco, la cercanía entre los dos grupos rurales se funda en los ámbitos de uso y en el predominio de la oralidad versus los ámbitos de uso y el predominio de la literacidad, en el caso urbano. Estas dinámicas, necesariamente, condicionan el registro o variedad de la comunidad. A lo anterior debemos sumar la condición de contacto del caso mapuche, fenómeno que particulariza aún más esta variedad de castellano. De este modo, la hipótesis de trabajo no se restringe solamente al caso rural mapuche, puesto que observamos que tanto la oralidad como los ámbitos de uso representan variables que influyen en el modelamiento de la competencia lingüístico-comunicativa. Con esto estamos en condiciones de sostener que en las comunidades rurales el entorno lingüístico inicial, el input y la función de la lengua son relativamente equivalentes. Por lo anterior, la hipótesis de trabajo propuesta debe ampliarse en función de los resultados reportados en esta investigación y en los registrados en el estudio sociolingúístico. Aún así, mantenemos nuestra convicción en la idea de que el castellano hablado por los escolares mapuches monolingües de castellano es una variedad influida por la lengua mapuche. En el próximo capítulo nos encargamos de la caracterización de un par de rasgos singulares del castellano de la comunidad. 427 CAPÍTULO 8 DESCRIPCIÓN LINGÜÍSTICA 8.0. LA INVESTIGACIÓN LINGÜÍSTICO-DESCRIPTIVA 8.1. PREÁMBULO Este último estudio se centra en el sistema lingüístico del español y su principal objetivo es explicar ciertos usos que aparecen en el castellano hablado por los escolares mapuches de la comunidad estudiada. Como bien se ha podido apreciar, nuestro trabajo inició su abordaje al fenómeno atendiendo al componente sociolingüístico. Este dominio nos entregó los datos suficientes para dar cuenta de la existencia de una interacción intensa entre el mapudungun y el castellano. Dicha relación dinámica nos asegura la generación y emergencia de una variedad producida en el marco de los factores históricos, culturales y sociales (geosocioculturales) que se han vivido en la comunidad. En una segunda, etapa nos centramos en la competencia, en el uso individual del castellano. Allí introdujimos conceptos psicolingüísticos que permitieron una caracterización general del castellano producido en estos contextos. Nuestro foco en este nivel se centró en la producción narrativa de los escolares. Esta producción fue analizada 428 desde tres ámbitos: (1) desempeño léxico y sintáctico, (2) microestructura textual y (3) complejidad sintáctica y discursiva. Los análisis del apartado psicolingüístico se fundamentaron en ejercicios comparativos entre los grupos urbano, rural y mapuche –variable a la que denominamos Procedencia– y entre los niveles escolares (Escolaridad). Los comportamientos reportados, en general, no fueron muy diferenciados. Sin embargo, las variables dependientes que marcaron las diferencias pueden ser interpretables a partir de la condición de contacto y ruralidad que se evidencia en la comunidad. Finalmente, en este capítulo nos enfocaremos en el nivel del sistema de la lengua. La tarea aquí será la de discutir de forma preliminar dos fenómenos morfosintácticos del español que pueden ser atribuibles al contacto entre el mapudungun y el castellano. Estos casos serán explicados desde una perspectiva funcionalista que centra su argumentación en trabajos sobre el cambio inducido por contacto, la tipología lingüística y el contacto de lenguas. La descripción de estos fenómenos es considerada el producto final de nuestro estudio. Con dichos resultados esperamos corroborar nuestra intuición acerca del castellano de contacto, variedad que respondería a una suerte de castellano vernacularizado, singular, generado por el contacto histórico e intenso entre esta lengua y la mapuche. 8.2. EL ESTUDIO Este estudio es de naturaleza no experimental y su muestra es dirigida. Nuestra descripción lingüística se propuso analizar y explicar de manera preliminar –utilizando marcos de referencia basados en la lingüística de contacto, el cambio lingüístico y la tipología lingüística211– dos rasgos singulares de la variedad producida por los escolares mapuches en la comunidad de habla seleccionada para este estudio. 211 Heine y Kuteva, 2005; Heine, 2007; Aikhenvald y Dixon, 2001, 2006; Aikhenvald, 2006a, 2006b; Comrie, 1989, Haspelmath, 2006, entre otros. Estos marcos generales son de tendencia funcionalista y se adscriben a las teorías de la gramaticalización. 429 Más específicamente, se analizaron dos estructuras gramaticales del castellano de la comunidad, las cuales son clasificadas como elementos de transferencia 212. Las formas lingüísticas que analizaremos permiten dar cuenta de la singularidad de las narraciones producidas por los niños. En nuestro estudio hemos revisado dos estructuras del español que aparecen de forma recurrente en las narraciones de los niños mapuches. Dichas formas fueron contrastadas con los usos reportados en las producciones infantiles urbanas y rurales. Esta comparación se realizó a través de las frecuencias de uso de los elementos singulares. Las formas lingüísticas estudiadas son: el ‘lo’ invariable213 y los usos de perífrasis de progresivo (‘estar+gerundio’), elementos que, según nuestro punto de vista, han experimentado algún proceso de transferencia conceptual (Heine y Kuteva, 2005), o han experimentado la difusión de rasgos (Aikhenvald y Dixon, 2006, Aikhenvald 2006a, 2006b) o han generado una convergencia, desde el mapudungun al castellano, transformando a este último en un sistema que recibe un patrón desde la lengua de influjo. La discusión teórica sobre el contacto de lenguas y la tipología lingüística se desarrolló en los capítulos 3 y 4 del apartado teórico. La visión adoptada en esta parte de la investigación se basa fundamentalmente en las visiones sobre el cambio gramatical inducido por contacto. Para esta visión resultan claves nociones tales como: transferencia directa, transferencia indirecta, replicación gramatical, difusión de rasgos, convergencia, transferencia de patrones, transferencia de estructuras gramaticales y transferencia de significados gramaticales, entre otros. Los conceptos anteriores se posicionan en la base de las explicaciones cualitativas dadas a la aparición y uso de ciertas construcciones. Otro aspecto que debemos destacar se relaciona con la tipología lingüística, pues estamos frente a dos lenguas que presentan una diferencia tipológica evidente. Estas diferencias muchas veces, cuando un hablante bilingüe de mapudungun habla castellano, se explicitan en los hablantes a través de diversas formas, neutralizando significados gramaticales del español, transfiriendo patrones discursivos del mapudungun, transportando 212 Los rasgos de esta variedad del castellano, llamada “castellano mapuchizado”, han sido objeto de diversos estudios, todos los cuales han fijado su mirada desde una postura más normativista y descriptivista que desde una de contacto de lenguas. 213 Se utiliza la etiqueta de archimorfema en Álvarez-Santullano y Contreras (1995). 430 significados gramático-conceptuales del mapudungun al castellano, entre otros. Estos aspectos modifican el sistema del castellano que se habla en la comunidad, generando una variedad situada. 8.3. MÉTODO 8.3.1. CONFIGURACIÓN DE LA MUESTRA La selección de los participantes de nuestra investigación se basó en criterios no probabilísticos y cualitativos. Además, esta se constituyó a partir de las producciones narrativas desarrolladas por escolares de 3º básico y 6º básico, quienes provienen de sectores urbanos, rurales y mapuches. La muestra fue la misma utilizada para el estudio psicolingüístico anterior. La diferencia en el tratamiento de los datos radica en que se realizó un análisis de frecuencias de uso intergrupales, cuantificando las incidencias de los usos de los elementos o formas lingüísticas en cuestión. A través de este ejercicio se describieron ciertas formas singulares del castellano hablado en la comunidad. 8.3.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA En total, se analizaron 35 enunciados infantiles, de los cuales 10 pertenecen a niños de la comunidad bilingüe mapuche/castellano, otros 9 pertenecen a niños de la ruralidad monolingüe y los restantes 16 son de niños del ámbito urbano. 8.3.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS Y VARIABLES Las categorías de análisis utilizadas en este estudio fueron dos214, las cuales serán presentadas a continuación. 1) ‘lo’ invariable 2) Perífrasis verbales de progresivo Desde el dominio cualitativo, pensamos que las estructuras o construcciones que analizaremos se constituyen como rasgos singulares, posiblemente inducidos por contacto. 214 Evidentemente hay más elementos que deben investigarse. Sin embargo, creemos que cada forma inducida por contacto implica un estudio profundo. De este modo, por ejemplo, en el dominio de las perífrasis deben estudiarse las formas perifrásticas estativas, las progresivas, las andativas y las antiperfectivas, todos elementos que pueden analizarse desde una perspectiva basada en el cambio inducido. También debe analizarse el uso del posesivo en función determinante o la búsqueda de residuos lexicalidos del pronombre dual mapuche. Otro tema es el estudio del sintagma nominal en cuanto a la concordancia de género y número. 431 8.3.3.1. ‘LO’ INVARIABLE Antes de avanzar en los análisis, debemos aclarar que el fenómeno que analizaremos no se inscribe en lo que tradicionalmente se conoce, en el mundo hispánico, como ‘loísmo’. No se trata, pues, de casos en los que la función de objeto indirecto es actualizada por un clítico acusativo (Real Academia, 1981; Seco, 1989; Marcos Marín, 2005; Asociación de Academias, 2009, 2010, entre otros). Nosotros hablamos de un ‘lo’ invariable, esto es, un elemento de aparición recurrente, en una función determinada, que ha sido reportado en diversos trabajos que describen la situación del castellano en contacto con lenguas indoamericanas 215, el cual neutraliza las marcas de género y número que típicamente comporta esta unidad cuando opera en función acusativa. Para graficar mejor esta cuestión presentamos algunos ejemplos: (1) “Después el niñito lo tiran al río con el perro” (A3M) (2) “y empezaron a llamarlo (a la rana)” (C3M) (3) “Aquí el niño andaba en la ventana llamándolo (a la rana)” (J3M) (4) “Y después el niñito lo empezó a llamar por un tubo de una ardillita (a la rana)” (L3M) (5) “Después el animal lo botó en una laguna y el perrito también (al niño y al perro)” (L3M) (6) “y después el niño despertó y no lo vio nada (a la rana). Y lo buscaba por todas partes (a la rana)” (S3M) (7) “Aquí lo están mirando la rana” (B6M) (8) “lo anda picando las abejas (al perro)” (B6M) En los ejemplos se observa un uso invariable del elemento señalado. Todos los casos han sido reportados en las producciones de los niños mapuches monolingües en castellano. Por otro lado, en los estudios del castellano producido en comunidades bilingües generados en Chile, tanto en los trabajos de Hernández y Ramos como en los de Álvarez-Santullano y Contreras, se ha detectado y reportado este elemento. Se ha descrito como un hecho anómalo, como un elemento alejado de la norma y, más neutralmente, se le ha denominado archimorfema (Álvarez-Santullano, 1995). Pues bien, nosotros creemos que este elemento 215 Revisar capítulo 3 432 es un ítem que se genera a partir de una transferencia desde el mapudungun hacia el castellano. Nuestra pregunta ahora es, cómo es que llegamos a sostener esta idea de transferencia para este elemento. Pues bien, hemos realizado un análisis cuantitativo a través del cual se ha contabilizado el número de incidencias del elemento ‘lo’ invariable. Esta cuantificación se realizó sobre las narraciones de los escolares urbanos, de los rurales y de los mapuches. En definitiva, nuestra categoría de análisis se reconoce por cumplir una función acusativa, típicamente regida por el género y el número y actualizada por los pronombres de acusativo ‘la’ ‘lo’ ‘las’ ‘los’. 8.3.3.2. LAS PERÍFRASIS DURATIVAS, CONTINUATIVAS Y PROGRESIVAS: ‘ESTAR+GERUNDIO’ La intuición también nos dice que el uso de las perífrasis puede responder a posibles transferencias conceptuales condicionadas por el contacto lingüístico entre el castellano y el mapudungun. Antes bien, debemos referirnos a la idea de perífrasis que manejaremos en nuestro análisis. En primer lugar, la perífrasis verbal es una unidad compleja que funciona como núcleo del SV. El verbo auxiliar aporta modificaciones gramaticales al verbo principal, el cual, a su vez, proyecta su estructura argumental (Di Tulio, 2007). Las perífrasis se clasifican en: (1) temporales, (2) aspectuales216 y (3) modales. En español, los esquemas perifrásticos son abundantes, especialmente en el español de América. Esto se debe a que muchas nociones temporales y aspectuales, que en otras lenguas se expresan a través de partículas, morfemas verbales, morfemas adverbiales, se canalizan en español a través de este recurso (Asociación de Academias, 2009, 2010) 217. En el presente estudio nos enfocamos sobre las perífrasis aspectuales, específicamente analizaremos las de gerundio. Yllera (1999: 3393) sostiene que “una perífrasis de gerundio es la combinación de dos unidades sintáctico-semánticas”. El rasgo general que presenta 216 El concepto de aspecto es complejo, pues presenta dos sentidos, uno clásico, vinculado a la categoría gramatical, y el otro que se vincula con categorías léxicas y semánticas relacionadas con la clasificación de los estados de cosas (Brown y Miller, 1999). 217 En la lengua española las perífrasis más numerosas son las de infinitivo (asociación de Academias, 2009, 2010) 433 esta perífrasis radica en que la acción se observa en su desarrollo, es decir en transcurso, por lo que se les llama ‘cursivas’, ‘durativas’ o ‘progresivas’ (Yllera, 1999). Este tipo de unidades se caracteriza por considerar la estructura interna del evento, la cual puede referirse a un punto particular del evento218, en su frecuencia o en su reiteración (Di Tulio, 2007). Cuando nos referimos a la estructura interna del verbo, apuntamos al modo del evento o Aktionsart. Este dominio está íntimamente relacionado con el significado del verbo 219. Ávila (2008) afirma que la idea de aspecto se ha definido desde distintas conceptualizaciones. En su trabajo se focaliza en las clases aspectuales concebidas por Vendler (1967)220, quien presentó cuatro clases básicas de verbos: ‘estado’, ‘actividad’, ‘logro’ y ‘realización’. Cada tipo de verbo contiene características particulares que lo hacen formar parte de alguna de esas clases221. En este marco, siguiendo a Di Tulio (2007), las perífrasis aspectuales se clasifican en incoactivas, inminencial, continuativa, terminativas, reiterativas, habituales. Las perífrasis continuativas, durativas o progresivas son los elementos que se analizarán en nuestro estudio, más específicamente: ‘estar+gerundio’. A continuación presentaremos algunos ejemplos de las perífrasis que analizaremos: (1) “y el perro estaba molestando a las abejas” (C3M) (2) “y el búho estaba volando” (L3M) (3) “Y aquí los están buscando por la ropa del niño así” (B6M) (4) “Después el niño estaba durmiendo. y la rana se iba saliendo del frasco ” (M6M) (5) “y el perro estaba dele jugando con las abejas” (M6M) 218 Comienzo, duración o final (Di Tulio, 2007). Para una revisión del concepto y su relación con los papeles temáticos, revisar Bosque y Gutiérrez-Rexach (2008). 220 Citado por Ávila (2008) 221 De esta manera, los verbos de estado se caracterizan por no implicar proceso dinámico alguno, expresan, por tanto, una situación continua y estable. Por otro lado, los verbos de actividad describen procesos durativos, en ellos existe un sujeto activo que ejecuta una acción. Dicha clase de verbo no presenta límites inherentes, es decir, no proyectan resultados definitivos. Los verbos de logro se vinculan con eventos puntuales en los cuales el sujeto no activo sufre un cambio de estado. Finalmente, los verbos de realización describen un evento puntual o durativo. En ellos, el sujeto que ejecuta la actividad desarrolla una acción que produce o causa algún cambio en otra entidad (Ávila, 2008). 219 434 (6) “Ahí estaba mirando la rana. Aquí estaban durmiendo. y la rana se va escapando.” (Mi6M) Creemos tener pruebas suficientes para explicar el uso frecuente de este tipo de construcciones en las producciones narrativas de los escolares mapuches, pues, en el marco del sistema de lengua mapuche existen morfemas aspectuales que dan cuenta de acciones progresivas222. Lo anterior, se argumentará mediante la comparación tipológico-sistemática de las lenguas en contacto. En este contexto, nos interesa recordar la idea sostenida más arriba, la cual afirma que las perífrasis verbales son de uso frecuente en el español de América, pues a través de ellas muchos hablantes bilingües (lengua española/ lengua indoamericana) vehiculizan y traducen morfemas y partículas aspectuales de las diversas lenguas amerindias. 8.3.4. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN 8.3.4.1. INSTRUMENTOS El instrumento utilizado para la recolección y toma de los datos fue una historieta en imágenes llamada “Historia de una rana”223. La historieta cuenta las aventuras de un niño y de su perro, quienes buscan a su ranita que se escapó de la casa durante la noche. Esta historia tiene unas 30 imágenes y es un instrumento que se utiliza con mucha frecuencia en las investigaciones sobre producción infantil224. 8.3.4.2. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS Y TÉCNICAS DE APLICACIÓN Para obtener las muestras narrativas se les pidió a los niños que narraran el cuento en imágenes “la historia de la rana” (Mayer, 1968). Este instrumento es de uso frecuente en las investigaciones de producción infantil. Se permitió que los niños dispusieran de entre 5 y 15 minutos para mirar y familiarizarse con el cuento en imágenes. Luego se les preguntó si estaban listos o si querían mirar nuevamente la historieta antes de contarla. Cuando estaban en condiciones de narrar la historia se procedió a grabar los cuentos en formato de audio 222 Zúñiga (2006a, 2006b) sostiene que este es un valor aspectual mapuche que indica una acción en progreso. Este elemento es de uso frecuente en el mapudungun y se expresa a través de un morfema del aspecto ‘(kü)le’. 223 Mercer Mayer (1962) 224 Ver anexo: instrumento para toma de muestra psicolingüística. 435 digital. Los niños narraron la historia apoyándose en las láminas. La actividad se realizó en las oficinas de los directores de cada escuela. 8.3.4.3. PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS El análisis se desarrolló en base a la comparación de las formas señaladas y su incidencialidad en las producciones narrativas de los escolares. De acuerdo con ello, se realizó un análisis intergrupal de frecuencias de uso de las categorías ‘lo’ invariable y perífrasis. Por último, se realizó una prueba estadística ANOVA de un factor para corroborar la significatividad de los resultados. En el cuadro 40 se observan los procedimientos comparativos. Cuadro 40. Comparación intergrupal de narraciones Frecuencias intergrupales Fenómenos 1) Uso de ‘lo’ invariable Procedencia: urbano, rural y mapuche 2) Usos perifrásticos (aspectuales) Procedencia: urbano, rural y mapuche 8.4. ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS Y DISCUSIÓN 8.4.1. EL ‘LO’ INVARIABLE 8.4.1.1. RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN. Antes de entrar en la revisión de la categoría en cuestión, presentaremos los usos generales de los pronombres átonos en función acusativa y dativa. Esto puede apreciarse en la tabla 1. Allí vemos que los usos se concentran fundamentalmente en el caso acusativo – masculino y femenino– y en el dativo singular. Por otro lado, se observa que los escolares mapuches presentan un uso frecuente de la forma ‘lo’ invariable. Tabla 1. Incidencias pronombres acusativos y dativos Lo Los La Las Le Les ‘lo’ invariable Rural 38 21 9 0 39 27 2 0 30 26 1 0 10 1 Mapuche 15 3 3 0 19 1 43 Urbano En la tabla 1, podemos observar la concentración de elementos en cuatro categorías o formas fundamentales. Primero se observa el caso del clítico masculino singular ‘lo’ en su función acusativa, esta forma, entre los niños urbanos, aparece en 38 ocasiones. La forma femenina del caso acusativo aparece en 39 instancias en el mismo grupo. 436 Entre los escolares rurales el elemento en cuestión se reporta en 21 ocasiones para la forma singular masculina. Luego, la forma femenina se reporta en 27 instancias. Finalmente, el grupo mapuche utiliza el acusativo ‘lo’ en 15 oportunidades; el femenino, en tanto aparece solo 3 veces. En relación con el caso dativo ‘le’, se observa que se usa entre los niños urbanos un total de 30 veces, mientras que entre los rurales se reporta en 26 ocasiones. Finalmente, entre los niños mapuches su incidencia es de 19 veces. En el gráfico 1 se observan las tendencias descritas más arriba. Gráfico 1 Usos pronombres 140 120 lo invariable 100 les 80 le 60 las 40 la 20 los lo 0 Urbano Rural Mapuche Hasta aquí las formas señaladas se concentran en los niños urbanos y rurales. Sin embargo, el ‘lo’ invariable aparece con mucha frecuencia entre los niños mapuches. La incidencia de este elemento en las producciones escolares mapuches es de 43 tipados, frente a 1 de los rurales y a 10 de los urbanos 225. Según lo observado, tanto en la tabla como en el gráfico 1, se reporta un uso sobregeneralizado del elemento ‘lo’ invariable por parte de los niños mapuches. Nuestra tarea ahora es explicar las posibles causas que generan esta forma particular. En el gráfico 2 se observan las diferencias establecidas en relación con este elemento. 225 Llama la atención este N obtenido por los niños urbanos, pues se trata de escolares pertenecientes a la zona urbana de Temuco. 437 Gráfico 2 'lo' invariable lo transferencia 43 10 1 URBANO RURAL MAPUCHE Antes de ingresar a la discusión e interpretación, debemos consignar que mediante la aplicación de un ANOVA de un factor se obtuvo el siguiente resultado para la variable dependiente ‘lo’ invariable F (2, 34) = 9,406, p< 0,001. Lo que nos indica que las diferencias establecidas entre los grupos son significativas. 8.4.1.2. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN. Vemos que los usos del pronombre átono son diferenciados, los niños mapuches usan un ‘lo’ distintivo y singular. Este elemento se ha reportado en diversos estudios sobre el castellano hablado por bilingües mapuches adultos226. ¿Por qué aparece esta forma en el castellano de niños monolingües de la comunidad? La respuesta la elaboraremos a partir de las perspectivas tipológicas y de la lingüística de contacto. Lo primero que debemos dejar en claro es que la gramática producida por los niños mapuches debe provenir de la gramática generada por los padres o por los adultos que acompañan al niño en su desarrollo ontogenético. Según lo anterior, el lenguaje se traspasa de generación en generación a través de diversos mecanismos: transmisión cultural, aprendizaje cultural, acumulación cultural (Thomason y Kaufman, 1988, Tomasello, 1999, 2003). La forma del lenguaje, por otro lado, se genera a partir de procesos sociohistóricos de gramaticalización (Givón, 2009; Givón y Shibatani, 2009; Tomasello, 1999, 2003, entre 226 Ver cuadro 1 capítulo 3 438 otros). En este marco, los procesos de cambio lingüístico que experimentan las lenguas están necesariamente basados en el uso (Haspelmath, 1999). El cambio lingüístico, por tanto, se muestra como el resultado de la acumulación de acciones individuales de los hablantes, las cuales no son intencionadas, reduciéndose el fenómeno al uso del lenguaje en la comunidad (Haspelmath, 1999). Nuestra discusión ahora se centrará en la explicación del fenómeno reportado. Para dar cuenta de este fenómeno nos guiaremos por los planteamientos de Aikhenvald (2006) y los de Heine y Kuteva (2006). Atenderemos en primera instancia a las estructuras lingüísticas que existen en las lenguas en contacto y que cumplen una función análoga. De esta manera, nos preguntamos ¿existe en la lengua mapuche un elemento que se comporte como el pronombre en caso acusativo? Del mismo modo, generamos la pregunta conversa a la anterior, ¿existe en castellano un elemento que se comporte como morfema que indique la persona satélite en la predicación verbal? A partir de estas interrogantes podemos proyectar la posibilidad de transferencia indirecta en la lengua española. En razón de dichas interrogantes, nos haremos cargo ahora de la caracterización tipológica del elemento en cuestión, teniendo presente, desde luego, que las lenguas en contacto (mapudungun y castellano) son tipológicamente distantes. La función de OD en el castellano puede ser actualizada por medio de un SN, el cual, a su vez, tiene sustitutos pronominales condicionados a los rasgos gramaticales del grupo nominal. El elemento pronominal que sustituye a la frase nominal es un pronombre átono acusativo de tercera persona –lo, la, los, las– (Asociación de Academias, 2009, 2010), como se observa en los siguientes ejemplos: (1) Juan abrió la puerta/ Juan la abrió/ Juan las abrió (2) Juan envió el maletín/ Juan lo envió/ Juan los envió La función de este elemento es anafórica y permite mantener a nivel discursivo lo que Givón (2004) reconoce como tópico secundario. En español, este elemento se utiliza frecuentemente para mantener el referente y darle continuidad al discurso. En su dimensión semántica, esta forma puede operar como paciente o término, dependiendo de la naturaleza (animada o no animada) del sintagma nominal al cual reemplaza. 439 En cuanto al movimiento sintáctico en la cláusula, este recurso pronominal tiene una movilidad restringida, ya que puede aparecer precediendo al verbo o sucediéndolo. Por otro lado, en las formas perifrásticas, cuyo verbo principal es transitivo, también puede aparecer en las posiciones ya señaladas. Por otro lado, en la lengua mapuche la función de objeto directo se observa en el marco verbal y la indexación, ideas revisadas en el capítulo 4. Para esta discusión repasaremos brevemente la estructura del verbo mapuche y los elementos que este indexa en el marco predicativo. Debemos recordar que dentro de las particularidades de la lengua mapuche están aquellas que la clasifican como una lengua de sistema inverso, cuya la organización verbal se articula a partir de los interactuantes en el evento comunicativo. En mapudungun los verbos transitivos o transitivizados pueden seleccionar sufijos de persona que interactúan con la persona focal o sujeto. Recordemos que en la flexión obligatoria finita del verbo mapuche aparece lo que Salas (2006/1992) llamó persona focal o axial. En mapudungun, el verbo siempre presentará marcas morfológicas que indicarán la persona que actúa como agente y la que desempeña el rol de paciente. Por otro lado, a nivel sintáctico podrá distinguirse el sujeto o persona focal del objeto o persona satélite. Tanto las marcas morfológicas de sujeto como de objeto presentan sintagmas nominales correferenciales en la estructura de la cláusula. Por otro lado, la lengua mapuche posee un sistema de referencia directo y uno inverso227. En el directo, la entidad jerárquicamente más alta (primera persona>segunda persona>tercera persona) opera semánticamente como agente, mientras que en las formas inversas la entidad jerárquicamente más alta funciona como paciente. En ambas situaciones el sujeto estará indexado en la flexión verbal finita obligatoria, el objeto en tanto será indexado a través de morfemas flexivos opcionales. Algunos ejemplos de la función de objeto directo indexado en el verbo son: (3) leli-fi-ñ ti pichi wentru Mirar-OD-S DET pequeño hombre (OD) Mirar-LO-yo ese niño ‘yo lo miré al niño’ 227 Revisar cuadros 13 y 19 del capítulo 4 de tipología lingüística. 440 (4) leli-fi-yu ti pichi wentru Mirar-OD- S1(d) DET pequeño hombre (OD) Mirar-LO-nos (d) ese niño ‘nos (d) LO miramos al niño’ Si retomamos las preguntas explicitadas más arriba, estaremos en condiciones de sostener que existe en mapudungun un elemento especializado en marcar el objeto directo, siempre que este sea un interactuante paciente en el marco de la predicación verbal. Este elemento funciona como objeto directo en las formas directas del paradigma, el morfema de persona satélite en cuestión es ‘–fi’, este recurso se utiliza para marcar a nivel sintáctico, en su forma directa, el objeto directo. A nivel semántico cumple el papel de paciente y a nivel discursivo-pragmático cumple el rol de foco o de tópico de segundo orden. Pues bien, en castellano existe un elemento pronominal que cumple la función sintáctica de objeto directo, en tanto que a nivel semántico puede operar como paciente o término y a nivel pragmático funciona como tópico secundario. Ahora, retomamos nuestras interrogantes, ¿existe en la lengua mapuche un elemento que se comporte como el pronombre en caso acusativo? Nuestra respuesta es sí, siempre que se trate de la forma directa de la interacción persona focal/agente-satélite/paciente. ¿Existe en castellano un elemento que se comporte como morfema que indique la persona satélite en la predicación verbal? Nuestra respuesta es sí, siempre que se trate un paciente animado que sature la función sintáctica de objeto directo. En suma, según nuestro análisis, hay una función gramatical, la de objeto directo, que es actualizada por un morfema que presenta un comportamiento similar en ambas lenguas. Además, a nivel semántico, este elemento cumple el mismo papel, el de paciente. En el cuadro 41 presentamos un esquema comparativo Cuadro 41. Esquema comparativo Función Categoría Función sintáctica Pronombre acusativo Castellano OD Persona satélite 3ª paciente Mapudungun OD Papel semántico Paciente Paciente Papel pragmático Tópico secundario Tópico secundario Formas lo, la, los, las -fi 441 La siguiente tarea es argumentar el motivo por el cual la forma ‘lo’ se generaliza en el uso del castellano de la comunidad. Aquí es necesario ingresar al dominio de la lingüística de contacto y postular algunas interpretaciones que nos permitan explicar este fenómeno desde un marco funcional-cognitivo. Según Aikhenvald (2006a, 2006b) existen diversos factores, tanto lingüísticos como sociolingüísticos, que facilitan la difusión de rasgos entre las lenguas en contacto. En este marco, creemos que los factores que motivan la aparición de esta forma en el castellano de la comunidad responden a cuatro factores lingüísticos228. En primer lugar, la marca de persona satélite 3ª paciente del mapudungun presenta los rasgos de unifuncionalidad y transparencia semántica, pues su función sintáctica está bien definida, al igual que su contenido léxico-semántico. En segundo lugar, creemos que esta forma permite la analogía y los paralelismos funcionales con la forma del español, hecho que facilita la difusión. En tercer lugar, la naturaleza tipológica o los patrones tipológicos estables anclados en la cognición facilitan la difusión de morfemas o patrones y además permite el desarrollo de categorías. Finalmente, está el factor de la inter-traducibilidad, el cual afirma que la condición bilingüe provoca la difusión de patrones discursivos, frases, estructuras de la cláusula, entre otras. En este contexto, las estrategias generadas por los hablantes para establecer la forma ya descrita se conciben en el marco del influjo mutuo de las lenguas. Por lo cual, el proceso dependerá tanto de la competencia lingüística del hablante como del factor sociolingüístico de desarrollo. De acuerdo con lo anterior, las formas lingüísticas, o patrones, son transferidas mediante diversos mecanismos. Por ejemplo, puede reforzarse un rasgo existente, extenderse un rasgo por analogía, producirse una re-interpretación y un re-análisis, experimentarse una acomodación gramatical, generarse una gramaticalización inducida por contacto, producirse una traducción, entre otros (Aikhenvald, 2006a, 2006b). Lo cierto es que quienes tienen la capacidad cognitiva de producirlos son los hablantes bilingües, En nuestro caso, desde la teoría de la difusión de rasgos, el proceso puede observarse en tres etapas. En la primera etapa los hablantes bilingües mapudungun-castellano traducen el 228 Los factores sociolingüísticos se pueden inferir del estudio sobre interacción lingüística. 442 elemento del mapudungun al castellano, esta forma (la persona satélite 3ª paciente) es tipológica y cognitivamente relevante –como se ha demostrado– para la lengua mapuche, por lo cual está anclada en el sistema lingüístico cognitivo229. En una segunda etapa, teniendo en cuenta que la forma/función 3ª paciente está anclada en el sistema cognitivo del hablante y ha sido traducida a la lengua española, los hablantes transfieren las características conceptuales del elemento traducido a una forma semántica transparente y unifuncional del español. En una tercera etapa, los hablantes, mediante la analogía generada, refuerzan los rasgos de la categoría de su lengua en la forma de la lengua receptora de la transferencia conceptual. Lo anterior es posible por el paralelismo semántico y sintáctico que se observa entre las formas y, como se evidenció, por las capacidades analítico-cognitivas de los hablantes. El proceso antes descrito es promovido inconscientemente por parte de los hablantes y, seguramente, se produce por necesidades comunicativas. Este hecho responde a una transferencia indirecta, de tipo conceptual, pues el hablante combinando la analogía y la traducción genera un patrón conceptual de su lengua materna en la forma de la L2. En cierta medida, viste con otras ropas una unidad gramático-funcional de su lengua, la cual se extiende y generaliza entre los hablantes de la comunidad. Por otro lado, desde la teoría de la replicación gramatical, el proceso que se observa es un tipo de transferencia que puede etiquetarse como transferencia conceptual. Esta es descrita en términos de patrones de usos230 y de categorías gramaticales231. Estos dos fenómenos son productos del cambio inducido por contacto232. Este mecanismo es complejo, se extiende a lo largo del tiempo y presenta diversos procesos: cambios completos, cambios continuos y cambios discontinuos. En este contexto, asumiendo que el mecanismo de la réplica es cognitivamente complejo, diremos que el hablante bilingüe mapudungun-castellano establece, a través de 229 La persona satélite 3ª paciente es relevante en el marco del diálogo mínimo, pues se trataría de la persona sobre la que recae la acción, característica propia del tópico secundario (Givón, 2004). Aquí es válido revisar los cuadros 13 y 19 del capítulo 4. 230 Los patrones de uso se vinculan con piezas recurrentes del discurso que son asociadas al mismo significado gramatical (Heine y Kuteva, 2006). 231 las categorías se relacionan con unidades convencionales de forma y significado que se utilizan para expresar funciones gramaticales (Heine y Kuteva, 2006). 232 Para Heine y Kuteva (2006) el cambio inducido por contacto se refiere a todos los procesos de cambio que son inducidos en una lengua de forma directa o indirecta por medio del contacto lingüístico. 443 algún mecanismo cognitivo, una equivalencia entre las lenguas que están en contacto. De este modo, nuestro hipotético hablante unió un concepto o estructura gramatical de su lengua Modelo (Mx) con un concepto o estructura gramatical de la lengua Réplica (Rx). El proceso, creemos, es similar al descrito más arriba e implica por parte del hablante habilidades de análisis de formas, estructuras y categorías que le permiten producir una copia genérica y selectiva del elemento. Finalmente, el hablante reacomoda al código el elemento re-analizado. Este planteo tiene un problema, puesto que, en el caso que nos compete, el castellano estaría produciendo una réplica, vía transferencia conceptual, de la lengua mapuche. Para concretar este producto los hablantes deben tener como primera lengua el español, ya que esta sería la lengua nativa. Cuestión que no se ajusta a nuestro principio analíticointerpretativo. De este modo, la réplica gramatical es imperfecta a la hora de explicar la transferencia indirecta que señalamos. La teoría de la difusión es más adecuada para nuestros propósitos, esto debido a que el hablante bilingüe es el sujeto que, producto de la interacción sociolingüística vivida, genera la difusión de rasgos en los sistemas de lenguas en contacto. De todas formas, la réplica gramatical es una herramienta poderosa para explicar fenómenos de cambio producidos por contacto lingüístico El problema que debemos solucionar ahora se relaciona con la elección del pronombre ‘lo’ invariable como forma de uso frecuente por parte de los hablantes de la comunidad. La pregunta aquí es, ¿por qué se ha seleccionado esa forma y no otra? La respuesta a dicha interrogante la encontramos en el ejercicio comparativo entre el castellano y el mapudungun desarrollado en el capítulo 4. En primer lugar, diremos que la persona satélite 3ª paciente no presenta marcas de género ni número. Este morfema, además, selecciona al sintagma nominal que funciona como OD en la estructura de la cláusula, sin embargo esta selección no se ve gobernada por las categorías gramaticales nombradas. En este contexto, una de las diferencias entre ambas lenguas es, precisamente, la gramaticalización de dichas categorías. El sintagma nominal de la lengua mapuche no presenta flexión de género ni número. 444 En segundo lugar, el castellano expresa las categorías gramaticales de género y número en la morfología nominal, estas son proyectadas hacia el sustituto pronominal de acusativo que funciona sintácticamente como objeto directo. Por lo tanto, en un ejercicio comparativo, diremos que en cuanto a la estructura del sintagma nominal el mapudungun no presenta morfología de género y número, mientras que el castellano sí. La cuestión ahora es cómo afecta este hecho a la forma que estamos analizando. El hecho afecta en razón del fenómeno de la concordancia, ya que en la estructura del sintagma nominal castellano todos los elementos que en él aparecen deben coincidir en número y género. El castellano es, en este sentido, una lengua hiperconcordante. Por contraparte, la concordancia en el grupo nominal mapuche no es un requisito para el sistema de lengua (Olate et al. Por aparecer). Por otro lado, la concordancia de número y persona, a nivel clausular, se da entre el sujeto y el verbo en ambas lenguas. Nuestra interpretación ahora retomará la hipótesis de la difusión de rasgos y los mecanismos cognitivos con los que cuentan los hablantes para transferir formas, patrones y significados gramaticales entre las lenguas en contacto. Los hablantes bilingües en su proceso de transferencia buscan una forma de la otra lengua donde puedan transferir el patrón conceptual del elemento de su lengua (-fi > ¿?). Esto lo hacen en función de los factores y mecanismos descritos con anterioridad. Este proceso implica el traspaso íntegro de la categoría gramático-conceptual, es decir la categoría junto con todas sus características. El hablante, entonces, busca una forma que opere como receptáculo del patrón conceptual que se está transfiriendo. La matriz comparativa de rasgos que se presenta en el cuadro 42 nos da luces del porqué los hablantes escogen el ‘lo’ invariable como la forma prototípica de la transferencia conceptual del morfema de persona satélite 3ª paciente Finalmente, se observa que existe un elemento en la lengua castellana que coincide en términos de rasgos con la persona satélite 3ª paciente. Este elemento se caracteriza por neutralizar las marcas morfológicas de la lengua española, lo que genera una suerte de calco conceptual en el castellano. 445 Cuadro 42. Matriz de rasgos de persona satélite 3ª paciente y ‘lo’ invariable Persona satélite 3ª Pronombre ‘lo’ invariable paciente acusativo Castellano de la Mapudungun Castellano comunidad -fi Género - + - Número - + - Concordancia - + - Función OD + + + El problema que se suscita ahora es definir si el hablante neutraliza la morfología del pronombre acusativo o transporta la información semántico-tipológica a la forma mencionada. Si aceptamos la primera condición, entonces los hablantes tienen cierto conocimiento de la morfología nominal del castellano. El caso anterior nos llevaría a sostener que la aparición del elemento se debe a la inseguridad del hablante. Por otro lado, la segunda opción nos lleva a sostener que se trata de una transferencia conceptual en la que se transvasó un contenido a una forma. La ejecución de este proceso anuló automáticamente la morfología de la forma acusativa. Esta opción es la que nosotros defendemos, pues los resultados reportados pertenecen a niños monolingües de castellano que viven en una comunidad bilingüe. A partir de las reflexiones anteriores, podemos sostener, entonces, que existen dos usos de este ‘lo’ invariable. Un uso que se genera por equivocación y otro uso que se produce por contacto. Este último es el caso que se aplica para el castellano de la comunidad. Con lo anterior, podemos decir que existe un caso de ‘lo’ invariable marcado y otro no marcado. Este último es por equivocación, el primero en cambio es por contacto. Una última cuestión que requiere discusión se relaciona con el hecho de que en el castellano de los niños mapuches aparezca el ‘lo’ invariable, considerando que su lengua materna es el castellano. Los argumentos que podemos articular para explicar dicho escenario los extraemos de la situación de interacción lingüística que se reportó en el estudio sociolingüístico. Según este, existe alternancia en el uso de los códigos al interior de la comunidad. Esta fluctuación está presente en gran parte de los eventos comunicativos y en la transmisión generacional que se da en la comunidad. Este principio se condice con los postulados por Thomason y Kaufman (1988), pues uno de los factores fundamentales 446 que deben considerarse para el estudio del cambio lingüístico es la transmisión de la lengua de generación en generación. En nuestro caso, se transmite el castellano de la comunidad de generación en generación. Este castellano es hablado por bilingües mapudungun-castellano, quienes, en base al tipo de contacto que se ha desarrollado en la comunidad, han generado transferencias en ambas direcciones. Además de lo anterior, otros factores que provocan la aparición del ‘lo’ invariable en la producción narrativa de los niños son: (1) la transmisión cultural; (2) la interacción entre el niño y el adulto; y (3) la adquisición y desarrollo basado en el uso. El argumento que considera el mecanismo de la transmisión cultural (Tomasello, 1999) se posiciona como un factor preponderante en el desarrollo y adquisición del lenguaje por parte de los niños. Decimos esto, puesto que el lenguaje comporta las experiencias culturales de las generaciones y está presente desde el primer mes de vida del niño. El adulto, en este caso, opera como la entidad mediadora que le permite al niño elaborar y articular las formas lingüísticas básicas. La interacción entre el niño y el adulto se torna fundamental para impulsar el desarrollo lingüístico de este. De acuerdo con lo propuesto hasta aquí, la condición histórico-social de la comunidad dirige el desarrollo individual (Vygotski, 1999). Los símbolos lingüísticos son aprendidos socialmente, mediante la transmisión y el aprendizaje culturales. El aprendiz adquiere, en este proceso, el símbolo y el uso convencional del mismo en el marco del acto comunicativo y dentro de la cultura a la que pertenece. La comunidad, en este caso, ha mantenido este sistema de representación desde siempre a través de procesos históricos de conservación o cambio lingüístico (Tomsaello, 2003). Para finalizar, desde una perspectiva tipológica se puede observar que en ambas lenguas existe un elemento característico que satura un dominio funcional, en este caso la función sintáctica de objeto directo. En palabras de Givón (2001), existe un mismo dominio funcional en ambas lenguas que es actualizado por una forma. Esta forma si bien es diferente en cuanto a su “imagen”, se comporta de manera similar en ambas lenguas, satisfaciendo el dominio en sus marcos semánticos, sintácticos y pragmáticos. 447 8.4.2. PERÍFRASIS DE PROGRESIVO 8.4.2.1. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS En la tabla 2 se observan las frecuencias de aparición de las perífrasis en las producciones infantiles. Tabla 2. Perífrasis Estar+gerundio Urbano 34 Rural 26 Mapuche 73 En la tabla 2 se reporta que la incidencia de la estructura progresiva ‘estar+gerundio’ es alta en el grupo escolar mapuche, pues muestra una ocurrencia de 73 frente a las 34 de los escolares urbanos y a los 26 de los niños rurales. La prueba estadística ANOVA nos entrega diferencias significativas entre los grupos, reportando un F (2,34) = 6,982, p< 0,003. Diferencia que establece el grupo de escolares mapuches. En el gráfico 3 se observan las incidencias de las formas perifrásticas de ‘estar+gerundio’. Gráfico 3 'Estar+gerundio' Estar+gerundio 73 34 26 URBANO RURAL MAPUCHE 8.4.2.2. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN En la sección anterior hemos establecido los criterios para explicar la situación del ‘lo’ invariable, ahora seguiremos criterios similares. La diferencia radica en que haremos 448 referencia a las perífrasis verbales aspectuales. Desde nuestra postura, los usos perifrásticos presentados por los escolares mapuches obedecen, al igual que en el caso anterior, a una transferencia indirecta, de naturaleza conceptual que se perpetúa en un patrón de uso particular. Este análisis es el primero en su tipo, ya que no existe bibliografía que se ocupe del uso de las perífrasis aspectuales de hablantes bilingües mapuches. Por lo mismo, anticipamos que deben realizarse más estudios que corroboren esta tendencia. Antes de ingresar al detalle de esta sección, debemos posicionar el fenómeno del uso de las perífrasis en una situación de contacto en un dominio lingüístico-cognitivo. Para ello seguiremos a Silva Corvalán (2001), quien sostiene la idea de que, en un contexto de bilingüismo social, los hablantes desarrollan estrategias con el objetivo de alivianar la carga cognitiva que implica la existencia de dos o más sistemas cognitivos. Una de las estrategias utilizadas por los hablantes bilingües es el análisis y reanálisis mediante construcciones perifrásticas. Este proceso es cognitivamente complejo, ya que requiere la transferencia conceptual de un contenido, en nuestro caso, aspectual a una estructura que logre canalizar dicho significado. Cuando se logra transvasar el contenido conceptual a la forma lingüística, entonces se genera una forma de patrón que se generaliza en la variedad de lengua. La habilidad metalingüística semiconsciente del hablante bilingüe es un factor preponderante en estos procesos conceptuales de transferencias y traducción (Heine y Kuteva, 2006). Además del factor cognitivo, están los factores semántico-pragmáticos, en el sentido de que las lenguas han interactuado intensamente en su dimensión semántica, motivo por el cual diversos elementos, formas y patrones del español –y del mapudungun– pueden ser reinterpretados y reorganizados, generando usos que se extienden en la comunidad (Escobar, 2001). La breve discusión nos permite situar nuestra discusión/interpretación en un terreno dinámico donde el hablante genera patrones a partir de estrategias de análisis y extensiones semántico-pragmáticas, todos aspectos que se movilizan por razones comunicativofuncionales. En este marco, atenderemos ahora nuestra interrogante ¿Existe en mapudungun formas de progresivo de uso frecuente?, por otro lado ¿en castellano se 449 pueden vehiculizar dichas formas de progresivo existentes en mapudungun a una estructura perifrástica? Para responder dichas interrogantes realizaremos un ejercicio similar al efectuado en la sección anterior. Primero desarrollaremos el tema en la lengua castellana y luego lo examinaremos en el mapudungun. En español, las perífrasis de progresivo aceptan las cuatro clases aspectuales. La más frecuente de estas perífrasis se establece con verbos de actividad, los cuales se caracterizan por ser dinámicos, admitiendo en su construcción acciones que indican un desarrollo sin un principio ni un fin precisos (Ávila, 2008). Los verbos que aparecen con más frecuencia en nuestro corpus son: ‘llamar’ (‘está/estaba llamando’), ‘buscar’ (‘está/estaba buscando’), ‘jugar’ (‘está/estaba jugando’), ‘mirar’ ‘(‘está/estaba mirando’), ‘decir’ (‘está/estaba diciendo’), ‘escuchar’ (‘está/estaba escuchando’). De este listado, tenemos que hay verbos de percepción activa (‘ver’, ‘mirar’, ‘escuchar’, ‘olfatear’)233 y verbos de actividad (‘decir’, ‘jugar’, ‘buscar’, ‘llamar’). El recaudo que debemos tener en esta discusión se relaciona con el tipo de texto que desarrollaron los niños, pues ellos narraron una historia, hecho que genera una tendencia al uso de verbos de acción y percepción. No obstante esto, los índices de incidencia reportados nos permiten sostener que los niños mapuches usan más perífrasis de progresivo que los niños urbanos y rurales monolingües. Con respecto a la lengua mapuche, en el capítulo 4 se describió la estructura del verbo y se sostuvo que este elemento es nuclear. La composición del verbo puede ser simple o compleja234. El tema puede presentar varios afijos, lo que provoca que la información que 233 Estos verbos son clasificados desde una perspectiva lingüístico-cognitiva como verbos de percepción sensorial (Fernández, 2005) 234 Un tema verbal simple puede estar compuesto por una única raíz verbal (i.e. tripa ‘salir’) o por un nombre seguido por sufijos verbalizadores (i.e. mate-tu ‘tomar mate (matear)’). Por otro lado, una forma verbal compleja puede contener dos o tres lexemas verbales (Smeets, 2008). Estos temas verbales complejos se organizan mediante el mecanismo llamado concatenación radical, el cual permite insertar dos o tres raíces en un solo verbo (Zúñiga, 2006; Becerra, 2009). Un tema verbal complejo puede consistir en la unión de dos raíces verbales (i.e. anü-püra- ‘sentarse, levantarse’); puede considerar una reduplicación de raíces, la cual debe llevar el morfema -tu (i.e. anü-anü-tu- ‘sentarse repetidamente’); también puede consistir en una raíz verbal y un tema verbal derivado de una raíz nominal (i.e. dungun-nütram-ka ‘tener una conversación con’; además, puede consistir en un tema verbal y un tema nominal, en el cual el tema nominal sigue el tema verbal (i.e. kintu-kudaw- ‘buscar trabajo’). En relación con el fenómeno de la concatenación radical, Becerra (2009: 74-75) afirma que existen ciertas restricciones que se relacionan con las posiciones adoptadas por las raíces en 450 comporta se distribuya y organice en su extensión. Tanto las categorías gramaticales, las relaciones entre los interactuantes como los detalles físicos y mentales son indexados mediante la afijación verbal (Becerra, 2009). La estructura global del verbo mapuche se compone del tema verbal y dos márgenes, uno opcional y otro obligatorio. En este punto vale recordar que la lengua mapuche cuenta con cerca de 100 sufijos verbales (Smeets, 2008), distinguidos por el orden en que se presentan dentro de la estructura verbal: Raíz/Tema Modificadores de valencia Aspecto Modificadores semánticos Valores de verdad Flexión 235 El predicado verbal consiste en una forma verbal finita que contiene obligatoriamente una marca de sujeto236, persona focal237 o axial238, una marca de número239, además, contiene un marcador de modo240. Estas marcas son las terminaciones del margen verbal obligatorio y su elección opera en relación con las categorías de persona, número y modo. Los verbos mapuches presentan un conjunto de ocho formas verbales llamadas no finitas o no personales (Salas, 2006/1992: 149). Estas formas se asimilan a los verboides del castellano, a través de ellos se expresan relaciones de subordinación. Dichas formas están marcadas por sufijos propios, los cuales articulan la flexión verbal obligatoria no finita. De este modo, una forma verbal obligatoria no finita está compuesta por un tema verbal y una flexión no finita (Salas, 2006/1992). El margen verbal opcional aparece en las formas finitas y en las no personales y está compuesto por una cantidad significativa de sufijos que añaden en el verbo contenidos gramaticales y semánticos de diversa naturaleza (Becerra, 2009). Estos sufijos pueden ser: sufijos de tiempo, aspectuales, evidenciales, argumentales, de polaridad, de movimiento, aplicativos, reflejos, causativos, de pasividad, entre otros. las construcciones morfológicas que contienen hasta tres radicales de naturaleza verbal, agrega que este fenómeno ocurre tanto en las formas verbales finitas como no finitas. 235 Smeets (2008) asigna, en base a la posición relativa y a la función de los sufijos verbales, un casillero a cada elemento, distinguiendo 36 huecos, los cuales son numerados desde el final del verbo hacia la raíz. 236 Casillero 3 según Smeets 237 Zúñiga, 2006. 238 Salas, 1979; Becerra, 2009. 239 Casillero 2 según Smeets 240 Casillero 4 según Smeets (2008) 451 Como se observa, entre los morfemas opcionales encontramos una gran cantidad y variedad de sufijos. Dentro de esta diversidad de elementos nos haremos cargo de los sufijos aspectuales. Los sufijos aspectuales existentes en mapudungun son tres: (1) la forma habitual –ke (HAB), (2) la forma progresiva –meke (PRO) y (3) la forma progresiva –(kü)le (PRO). Debemos hacer una salvedad, pues esta última presenta, además, otro sentido, cual es la expresión del estado actual o resultativo (EST) 241. Este sentido aparece cuando el verbo es estativo o de cambio de estado, en otras palabras el sentido aspectual de dicho morfema se establece en estrecha vinculación al modo del evento o aspecto léxico. De acuerdo a lo anterior, tenemos tres formas imperfectivas 242: –ke (HAB), –meke y – (kü)le (PRO)/(EST), este último sufijo adquiere sentido resultativo cuando el verbo es estativo o de cambio de estado (Zúñiga, 2006). De este modo, habrá casos en que el modo del evento, o aspecto léxico, determinará el significado del evento. Los morfemas aspectuales presentados son de uso frecuente. A continuación revisaremos algunos ejemplos: (1) Ti chi pichi wentru mütrüm-meke-fi ñi lafatra243 Def pequeño hombre llamar PRO OD ind3s pos rana ‘El niño está llamando a su rana’ (2) amu-ke-y-mi tami ñuke mew ir-HAB-ind-2s pos madre Posp ‘Siempre vas donde tu mamá’/ ‘sueles ir donde tu mamá’ (3) kudaw-küle-y tañi laku trabajar-PRO-ind3s mi abuelo ‘Está trabajando mi abuelo’ (4) Lef-küle-n-tripa-y ti trewa244 correr PRO salir ind3s def perro ‘salió corriendo el perro’ (5) kutran-küle-iñ enfermar-EST-1pl ind 241 Zúñiga, 2006 Debemos destacar aquí que el aspecto imperfectivo es sensible a la estructura interna de la situación, mientras que el perfectivo indica la situación como un todo, sin distinguir las fases que constituyen la situación (Comrie, 1976) 243 Traducción de A. Marileo (comunicación personal) 244 Traducción de H. Painequeo (comunicación personal) 242 452 ‘estamos enfermos’ Lo que debemos destacar aquí es el uso frecuente de estas formas en la lengua mapuche, dato que nos indica que este sistema presta una atención particular al aspecto (Zúñiga, 2006). Otro hecho de relevancia es que en el caso de la forma –(kü)le existe una restricción en relación con el Aktionsart del verbo. Debemos considerar aquí que las formas imperfectivas son más sensibles a la estructura interna del evento. En suma, existen formas progresivas que son de uso frecuente en la lengua mapuche, la sufijación verbal es el mecanismo a través del cual se canalizan estos significados. Por contraparte, el castellano expresa también el aspecto a través de las perífrasis verbales. De este modo, se observa que “Juan corrió” presenta un aspecto +perfectivo, mientras que Juan estaba corriendo tiene un aspecto –perfectivo. En este contexto, vemos que tanto el mapudungun como el castellano expresan el aspecto imperfectivo. Sin embargo, el modo en que vehiculizan dichos rasgos difiere tipológicamente, pues el mapudungun utiliza morfemas aspectuales y el castellano utiliza perífrasis verbales. Retomaremos, pues, la escena del hablante bilingüe en mapudungun, cuya primera lengua es el mapuche. Como bien se expresó en la sección anterior, en situaciones de contacto los hablantes disponen de una serie de recursos que les permiten generar cambios inducidos por contacto en los sistemas de lengua convergentes. Estos cambios pueden ser directos, donde por lo general hay transferencias de formas, o indirectos, casos en los que ocurren traspasos de patrones de uso o de significados conceptuales. De este modo, el concepto de transferencia es amplio y multidireccional. En el caso que acabamos de revisar se observa la generación de una transferencia conceptual equivalente a una extensión semántica de la forma progresiva (PRO) mapuche sobre la estructura perifrástica progresiva del castellano ‘estar+gerundio’. Este fenómeno se produjo en el marco de las habilidades de análisis y reanálisis a nivel léxico-gramatical que tienen los hablantes bilingües en situaciones de contacto. En el cuadro 43 generamos una matriz de rasgos que nos permite proyectar la canalización de dicha conceptualización. En el cuadro podemos observar que las formas progresivas del mapudungun y del castellano coinciden parcialmente en el uso y totalmente en el aspecto. Este hecho genera 453 que en el castellano de contacto el patrón ‘Estar+gerundio’ sea un recurso de uso frecuente y generalizado entre los hablantes. Lo anterior en cuanto a que los hablantes bilingües, ya sea por presiones comunicativas o sociales, a través de estrategias metalingüísticas semiconscientes perciben la coincidencia semántico-conceptual entre los sistemas lingüísticos y canalizan el patrón gramático-conceptual hacia la forma de la lengua, en este caso, castellana. De este modo, vemos que a nivel de uso los hablantes han desarrollado estrategias de traducción de patrones conceptuales, los cuales se ajustan a formas pre-existentes en la lengua receptora. Esto hecho si bien no permite que hablemos de una innovación lingüística, concede la posibilidad de que se intensifique un patrón de uso, el cual puede transformarse en una forma característica y significativa usada con mucha regularidad por parte de la comunidad de habla. Imperfectivo Uso frecuente Cuadro 43. Matriz de rasgos forma progresiva Progresivo –(kü)le, –meke ‘Estar+gerundio’ Mapudungun Castellano Estándar + + + ± ‘Estar+gerundio’ Castellano de Contacto + + Desde una dimensión tipológico-cognitiva se sostiene que los morfemas aspectuales del mapudungun tienen una saliencia tipológica, es decir están anclados firmemente en el sistema cognitivo del hablante bilingüe (Aikhenvald, 2006a, 2006b), cuestión por la cual se genera una presión cognitivo-tipológica que provoca en el hablante la producción de estrategias de traducción, interpretación y reanálisis, permitiendo el traslado de una categoría gramático-conceptual a una forma que coincide funcionalmente con la categoría. De esta forma se forja un ensamblaje entre una categoría tipológicamente saliente del mapudungun y una forma de uso regular del castellano. Este hecho luego se generaliza y se transforma en un patrón de uso recurrente en la comunidad. El planteamiento respecto de los niños y sus usos se centra en la visión basada en el uso, en la transmisión cultural, el aprendizaje y la socialización, Aspectos propuestos en el apartado anterior que deben considerarse aquí también. 8.5. COMENTARIOS GENERALES 454 El objetivo general de este capítulo fue reconocer posibles cambios inducidos por contacto en dos formas del nivel morfosintáctico del sistema del castellano hablado en la comunidad. Estas formas fueron el ‘lo’ invariable y la perífrasis ‘estar+gerundio’. Se observó que el uso de estos recursos por parte de los escolares mapuches es diferente del presentado por los escolares urbanos y rurales, cuestión que generó una diferencia significativa. Para cumplir con el objetivo anterior analizamos las estructuras morfosintácticas del español que presentaba un uso marcado o no canónico. Esto lo hicimos a través de la tipología lingüística, estableciendo de este modo una comparación entre las estructuras y funciones de las lenguas, y de la gramática de contacto, planteamiento que permite percibir los cambios inducidos por contacto y las estrategias mediante las cuales ocurre dicho cambio. Reconocimos estas formas y argumentamos a favor de la transferencia indirecta. Según nosotros existe una presión tipológico-cognitiva y una motivación semántico-pragmática por parte de los hablantes bilingües, quienes generan el patrón de contacto a través de diversas estrategias cognitivas que les permiten trasladar rasgos gramático-conceptuales de una lengua a otra. La generación de este tipo de cambios opera en base a hablantes relativamente competentes en ambas lenguas y se produce por el contacto entre los sistemas de conceptualización que existen en la cognición y que se canalizan a través de los códigos. De este modo, por ejemplo, en el caso del ‘lo’ invariable se observó que la forma mapuche de 3ª satélite paciente es una categoría anclada tipológicamente, pues es fundamental para establecer referencia dialógica en el sistema directo. Por otro lado, está el pronombre acusativo en castellano, el cual funciona de manera homóloga, haciendo la salvedad de que en castellano hablamos de un sistema de indexación acusativo, mientras que en mapudungun se habla de sistema inverso. En este contexto, la saliencia tipológico- cognitiva de esa forma-función mapuche presiona al hablante a buscar un “receptáculo” en la L2 que le permita fijar esa categoría conceptual. Para lograr este objetivo el hablante utiliza diversas estrategias metalingüísticas de forma casi inconsciente. El hablante busca una forma relativamente recurrente en la L2 que satisfaga los requisitos funcionales de la categoría gramático-conceptual saliente de su lengua materna. En el momento en que se 455 encuentra esta forma se produce el ensamblaje entre el patrón gramático-conceptual de su lengua materna y la forma de la L2. Lo anterior en el caso del castellano de la comunidad se ve reflejado en el uso del ‘lo’ invariable, el cual presenta, necesariamente, restricciones en su aparición, esto producto de la naturaleza misma de la función que trae desde la lengua mapuche (marca de 3ª persona satélite paciente). De este modo, este ‘lo’ invariable restringe su aparición al rasgo +animado en el castellano. Es decir, esta forma aparecerá en los casos donde el papel semántico de paciente sea actualizado por un referente animado. Una cuestión trascendente que debemos tener en cuenta es la nueva perspectiva de abordaje al fenómeno del castellano de la comunidad, pues nuestra visión se centró en la tipología y el funcionalismo lingüísticos. Estas herramientas dinamizan la discusión e interpretación de los resultados. Creemos que las investigaciones sobre esta variedad del castellano deben necesariamente considerar estos factores para la explicación de usos no canónicos del castellano. De esta manera evitamos posturas normativistas y estigmatizantes. Finalmente, otro aspecto relevante se relaciona con el estudio del sistema, focalizando el discurso y los tipos discursivos existentes en la comunidad por sobre la estructura lingüística propiamente. En este sentido, creemos que debemos estudiar el sistema desde una posición funcional-discursiva y comparativa. Debemos seguir profundizando en el fenómeno. 456 CAPÍTULO 9 CONCLUSIONES Y PROYECCIONES 9.0. BREVE EJERCICIO DE RAZONAMIENTO Este estudio se inscribe en el dominio de la competencia lingüístico-comunicativa situada. El concepto se propuso con el objeto de fijar la situación geosociocultural de la comunidad como un referente que condiciona y modela el comportamiento lingüísticocomunicativo de los miembros de dicho núcleo social. Nos encargamos de estudiar el castellano hablado por escolares rurales monolingües en castellano que viven en una comunidad bilingüe mapuche/español. Analizamos el registro a nivel morfosintáctico, léxico, discursivo y microestructural. En esta dinámica nos preguntamos si la competencia léxico-gramatical y textual-discursiva de dichos niños es distinta a la desarrollada por escolares rurales no mapuches y urbanos. Para dar solución a este problema echamos mano, en primera instancia, a una discusión teórica, la cual nos permitió fijar nuestras premisas o garantías fundamentales. De este modo, abordamos el fenómeno del desarrollo del lenguaje infantil y nos adscribimos al marco constructivista soviético, a la teoría basada en el uso y consideramos ciertas nociones de la etnografía de la comunicación. Todos estos elementos teóricos fueron vitales para 457 sostener el argumento de que los niños desarrollan el lenguaje que registran de su entorno lingüístico inicial a través de poderosos mecanismos de aprendizaje. Según esto, los niños no son actores pasivos durante el desarrollo lingüístico y comunicativo, por el contrario, son activos e interactúan constantemente con los agentes de la comunidad. Este hecho es universal y ocurre en todos los niños. Por lo tanto, la premisa que se desprende de esta discusión es: los niños desarrollan la competencia lingüístico-comunicativa en función de sus mecanismos de aprendizaje y del lenguaje usado en la comunidad. Al sostener dicha premisa nos debemos hacer cargo del contexto en el que se desarrollan los niños. El contexto de desarrollo infantil se enmarca en la actividad sociolingüística que se produce entre los hablantes de la comunidad. En nuestro caso, dicha actividad se reduce a la interacción entre el castellano y el mapudungun. Debemos considerar la dinámica histórica que se estableció entre el castellano y las lenguas indoamericanas. Hablamos de una situación de contacto histórico e intenso entre las lenguas. Este fenómeno produce situaciones de bilingüismo histórico e intenso. Para nosotros, el foco estuvo tanto en la interacción entre el castellano y el mapudungun, como en la situación de contacto que se ha desarrollado entre las lenguas. Considerando estos aspectos, podemos levantar una segunda premisa: la situación de contacto de lenguas y el bilingüismo social son el contexto general donde el hablante desarrolla su repertorio comunicativo. Por lo tanto, si queremos describir la competencia lingüístico-comunicativa debemos atender a la historia sociolingüística del hablante y a la situación sociolingüística de la comunidad. Además de lo anterior, la situación de contacto abordada reviste la convergencia de dos lenguas tipológicamente distintas, las cuales organizan la información léxico-gramatical de manera divergente. Este hecho provoca que los hablantes generen estrategias semiconscientes de análisis lingüístico y metalingüístico de los sistemas en contacto, produciendo inter-traducciones sistemáticas que se transforman en patrones de uso generalizados en la comunidad a través de procesos de gramaticalización. En razón de lo anterior, podemos articular una tercera premisa: el hablante genera adecuaciones estructurales o conceptuales en función de los sistemas de lenguas en contacto. Por 458 consiguiente, si queremos describir la competencia lingüístico-comunicativa de los niños debemos considerar la situación sociolingüística y los tipos de sistemas de lenguas en contacto. En resumen, el razonamiento de nuestro estudio se establece del siguiente modo: 1) la situación sociolingüística se constituye como el lugar donde el hablante adquiere y desarrolla su repertorio comunicativo, 2) el hablante genera adecuaciones estructurales, conceptuales o sociolectales en función de los tipos, variedades o registros de lengua que interactúan, 3) los niños son hablantes adscritos a una comunidad y desarrollan el lenguaje a través de mecanismos cognitivos y culturales. Por lo tanto, los niños desarrollan su competencia lingüístico-comunicativa en función de la situación sociolingüística y de las adecuaciones estructurales y conceptuales que les son transmitidas por hablantes adultos pertenecientes a un espacio geosociocultural determinado. El ejercicio argumentativo anterior nos permite sostener que las razones contextuales que hacen diferente la competencia lingüístico-comunicativa se fundan en: (1) la situación de contacto histórico e intenso entre las lenguas, (2) la interactividad sociolingüística desarrollada en la comunidad, (3) los procesos de socialización intracomunitarios, (4) la transmisión de la variedad a través de hablantes modelos y (5) la situación de lateralidad de la comunidad. En suma, la condición geosociocultural de desarrollo comunitario. Por otro lado, la competencia de los niños en el nivel más específico del texto y la gramática se diferencia por: (1) el uso de construcciones singulares del castellano influidas por el contacto, (2) la complejidad sintáctica oracional y textual/discursiva, (3) índices léxico-gramaticales de complejidad y (4) los procedimientos de cohesión textual a nivel microestructural. Todo el aparataje teórico propuesto más arriba lo corroboramos empíricamente a través de un estudio complejo, el cual se articuló en base a tres estratos o dominios: (a) la investigación sociolingüística, (b) la investigación psicolingüística y (c) la investigación lingüístico-descriptiva. Como bien lo apuntamos, existe una correlación entre la interactividad lingüística (sociolingüística), la competencia lingüístico-comunicativa (psicolingüística) y las adecuaciones estructurales/conceptuales (lingüística 459 descriptiva/contacto). Al parecer hemos logrado un alto nivel de correlación, considerando que este estudio es un acercamiento preliminar al fenómeno. 9.1. LA INVESTIGACIÓN. REFLEXIONES, CONSIDERACIONES Y PROYECCIONES El objetivo mayor de nuestra investigación fue detectar diferencias entre las producciones realizadas por los escolares mapuches de 3º y 6º básico, considerando los factores sociolingüísticos, el contacto lingüístico a nivel gramatical y las destrezas vinculadas a las competencias léxico-gramaticales y narrativo-discursivas. Lo anterior lo desarrollamos a través de los tres estudios ya mencionados en el apartado anterior. Cada investigación presentó un objetivo general operativo que apoyó el objetivo mayor de nuestro trabajo. De este modo, en la investigación sociolingüística se buscó caracterizar la interacción lingüística de la comunidad rural bilingüe y de la monolingüe. En el estudio psicolingüístico se realizó una caracterización general de la competencia léxicogramatical y textual-narrativa del castellano producido por escolares de zonas rurales bilingües mapuche/español, monolingües rurales y monolingües urbanos. Finalmente, se reconocieron dos rasgos gramaticales del español producido por escolares mapuches que presentan cambios inducidos por contacto. En los próximos apartados, intentaremos generar una articulación de los dominios que contempló esta investigación. 9.1.1. DISCUSIÓN GENERAL En relación con la investigación sociolingüística, podemos establecer que en las dinámicas de interacción los recursos lingüístico-discursivos utilizados están restringidos a la puesta en escena de los interactuantes y a la naturaleza misma de los sucesos de la comunicación generados en las comunidades estudiadas. Esta dinámica permite postular la existencia de variedades, las cuales se definen en función de los eventos sociocomunicativos que experimentan los hablantes. Según lo anterior, el uso de la variedad de castellano hablado en comunidades bilingües mapuche/castellano se extiende a diversos contextos, pues es la variedad de castellano local que ha emergido por motivos de contacto lingüístico-cultural. El castellano hablado en esta 460 comunidad se caracteriza por ser una variedad forjada diacrónicamente, producto del impacto ejercido por la situación de lenguas en contacto. Dicha variedad surge por los roles que se pueden asignar a las lenguas en la comunidad y por los patrones de mezcla de códigos. La transmisión lingüística, por otro lado, se relaciona con la transferencia del conocimiento y la instrucción de la comunicación lingüística. Según esto, los niños pertenecientes a una comunidad oral dan más énfasis a la observación de los comportamientos adultos, lo que les permite aprender distintas performances y habilidades a través de la observación. En este sentido, los “trozos de lenguaje” articulados en diversas situaciones o eventos de la comunicación se transforman en piezas concretas de lenguaje, piezas elaboradas, transmitidas, imitadas y adoptadas en estos contextos. El desarrollo de una competencia singular del castellano es atribuible a la situación de contacto entre el castellano y el mapudungun. En este sentido, no puede obviarse la posibilidad de transferencia de patrones de uso y de significados gramaticales entre las lenguas en contacto. Si aceptamos esta posibilidad, entonces debe admitirse que esta variedad de castellano presente características particulares generadas por procesos diacrónicos. En toda esta dinámica, los agentes que trasladan y transmiten la lengua son claves en el proceso de formación de la variedad. Se observó, específicamente en el caso mapuche, que hay actores claves en la transmisión y conservación de la lengua mapuche. Además de lo anterior, estos mismos agentes bilingües son los representantes de la variedad de castellano de contacto que se practica en la comunidad245. En relación con la investigación psicolingüística, se reportó una diferencia entre el grupo urbano y el mapuche en relación con la Densidad léxica y con la Diversidad léxica. Ambas diferencias las atribuimos al factor sociocultural y a la escolarización, entendiendo que el lexicón según Givón (2001) es determinado en el marco de la convención social establecida 245 Al ver los resultados del apartado transmisión generacional, queda en evidencia que son los adultos y los ancianos quienes en la actualidad usan la lengua mapuche. Pero, además, son ellos mismos los usuarios del castellano local. En este contexto, y con motivo explicativo, debemos destacar la gran alternancia, en el uso del castellano y del mapudungun, que se da en la interacción generacional, y particularmente el nivel de variación que acontece en estos hablantes. De este modo, los adultos y los ancianos son los encargados de actualizar el castellano comunitario, el cual es el único medio de comunicación que tienen para interactuar con las generaciones más jóvenes. 461 en la comunidad. Aquí, es complejo sostener una idea vinculada al contacto de lenguas. Esto en razón de que los factores mencionados son ciertamente herramientas explicativas poderosas. Lo importante en este dominio es que el factor geosociocultural ejerce influencia en los comportamientos reportados por los escolares. Los indicadores de complejidad sintáctica reportaron diferencias significativas en el grupo urbano en relación con dos índices: Longitud de la oración y Subordinación. Es difícil atribuir estos resultados a la situación de contacto, pues creemos que, nuevamente, son los factores educativos y socioculturales los que ejercen influencia en este dominio. El primero se entiende en el marco de la escolarización formal, mientras que el segundo se inscribe en el dominio de la interacción sociolingüística y la gramática de la oralidad rural. Los resultados en los índices de desempeño nos permiten sostener que existe una competencia léxico-sintáctica diferenciada entre los grupos. Los factores que la provocan se adscriben a tres condiciones: (1) situación geosociocultural, (2) procesos de escolarización, (3) modelo de competencia lingüístico-comunicativa de la comunidad. Esta última condición podemos inferirla a partir de la relación entre la producción de la variedad del castellano en función de la interacción y la transmisión de la comunicación lingüística de los hablantes en la comunidad. Otro dominio en el que indagamos fue el de la microestructura textual. Aquí pesquisamos la organización referencial, la continuidad discursiva y la conexión. Con respecto al primer y segundo punto, analizamos las estrategias utilizadas por los escolares para estructurar la referencia en el marco de la continuidad/discontinuidad discursiva. En este ámbito nos encontramos con un comportamiento intergrupal que mostró solo un caso significativo – el grupo mapuche –, el cual se reportó en el dominio de la mantención del referente, más específicamente en la mantención a través de formas nominales. Las explicaciones de este resultado se articulan en función del uso de más palabras de contenido por parte de los escolares mapuches. En cuanto a la ambigüedad referencial, hubo diferencias significativas en el post hoc y estas se encontraron entre el grupo rural mapuche y el urbano. Los escolares mapuches presentan más casos de ambigüedad en la concordancia verbal que el grupo urbano, fenómeno atribuible a la situación de contacto de lenguas. 462 La dimensión conexión arrojó varios resultados significativos en el post hoc. Se hizo un exhaustivo análisis del conjuntor ‘y’ que fue el elemento más utilizado por todos los escolares en la narración, aunque en el grupo urbano tuvo menos presencia que en los otros dos grupos. Aquí los resultados significativos se produjeron entre el grupo rural no mapuche y el grupo urbano. El uso multifuncional de este elemento por parte de los rurales no mapuches corrobora el análisis de la estructura inter-clausular desarrollado sobre las narraciones representativas de los escolares. En cuanto al uso de los conectores temporales, se reportó una diferencia significativa dada por los escolares mapuches en el uso de conector consecutivo ‘y despues’. Este elemento lo atribuimos al contacto entre el mapudungun y el castellano. Este recurso es de uso recurrente en las formas discursivas mapuches, aunque también es un elemento multifuncional en esa lengua (‘feymew’). Por lo mismo, se piensa que es un patrón discursivo frecuente que pudo estabilizarse en el castellano a través de la estructura consignada. Sin embargo, nuevamente nos encontramos con limitaciones al no existir estudios sobre la conexión discursiva en mapudungun. En suma, en la conexión se observaron diferencias, pero estas no fueron significativas en todas las categorías o variables, aunque sí debemos resaltar el uso del protocoordinador entre los grupos rurales, puesto que este elemento es consistente con los datos reportados en la arquitectura inter-clausular y nos invita a reflexionar sobre la gramática de la oralidad. En el nivel microestructural no se observaron diferencias significativas, al contrario de lo reportado en los índices de desempeño. Una cuestión que debemos consignar en este punto es que las estrategias de producción textual, más específicamente, la continuidad y discontinuidad discursiva son hechos universales, es decir, ocurren en todas las lenguas (Givón, 2001, 2004). Por lo mismo, no deberían existir grandes diferencias en las estrategias utilizadas por los hablantes en este dominio. Las estrategias para la formulación o construcción del texto narrativo no son un factor que incida en los resultados, pues la cohesión es un fenómeno universal que se amolda en su estructura a los requisitos de las diversas lenguas existentes. De este modo, todas las lenguas gramaticalizan a través de estrategias diferentes la continuidad o discontinuidad del 463 tema del texto. Las estrategias son reducidas y se vinculan con la mantención o cambio a través de las formas nominales, la concordancia y la pronominalización. En la investigación lingüística nos propusimos reconocer posibles cambios inducidos por contacto a nivel morfosintáctico del castellano hablado en la comunidad bilingüe mapuche-castellano. Se trabajó con dos formas: el ‘lo’ invariable y la perífrasis ‘estar+gerundio’; se observó que el uso de estos recursos por parte de los escolares mapuches es diferente del presentado por los escolares urbanos y rurales, cuestión que generó una diferencia significativa en ambos elementos. Para cumplir con el objetivo anterior analizamos las estructuras morfosintácticas del español que presentaban un uso marcado o no canónico. Para el análisis se utilizó, por un lado, la tipología lingüística, estableciendo de este modo una comparación entre las estructuras y funciones de las lenguas y, por otro, la gramática de contacto, planteamiento que nos permitió reconocer los cambios inducidos por contacto y las estrategias mediante las cuales ocurre dicho cambio. Con estos elementos teóricos argumentamos a favor de la transferencia indirecta. Se sostuvo que existe una presión tipológico-cognitiva y una motivación semánticopragmática por parte de los hablantes bilingües, quienes generan el patrón de contacto a través de diversas estrategias cognitivas que les permiten trasladar rasgos gramáticoconceptuales de una lengua a otra. La generación de este tipo de cambios opera en base a hablantes relativamente competentes en ambas lenguas y se produce por el contacto entre los sistemas de conceptualización que existen a nivel cognitivo, los cuales se canalizan a través de la gramática de los códigos en contacto. En este contexto, la saliencia tipológico-cognitiva presiona al hablante bilingüe, quien busca un “receptáculo” en la L2 que le permita fijar la categoría conceptual transferida. Para lograr este objetivo el hablante utiliza diversas estrategias metalingüísticas de forma casi inconsciente. El hablante busca una forma relativamente recurrente en la L2 que satisfaga los requisitos funcionales de la categoría gramático-conceptual saliente de su lengua materna. En el momento en que se encuentra esta forma se produce el ensamblaje entre el patrón gramático-conceptual de su lengua materna y la forma de la L2. 464 Lo anterior en el caso del castellano de la comunidad se ve reflejado en el uso del ‘lo’ invariable y de la perífrasis de gerundio. El primero presenta, necesariamente, restricciones en su aparición, esto producto de la naturaleza misma de la función que trae desde la lengua mapuche (marca de 3ª persona satélite paciente). De este modo, este ‘lo’ invariable restringe su aparición al rasgo +animado en el castellano. Es decir, esta forma aparecerá en los casos donde el papel semántico de paciente sea actualizado por un referente animado. El segundo elemento explicita el rasgo progresivo propio del morfema adverbial del mapudungun en una forma perifrástica del castellano. Una cuestión trascendente que debemos tener en cuenta es la nueva perspectiva de abordaje al fenómeno del castellano de la comunidad. Nuestra visión se centró en la tipología y el funcionalismo lingüísticos. Estas herramientas dinamizan la discusión e interpretación de los resultados. Creemos que las investigaciones sobre esta variedad del castellano deben, necesariamente, considerar estos factores para la explicación de usos no canónicos del castellano. De esta manera, evitamos posturas normativistas y estigmatizantes. Finalmente, otro aspecto relevante se relaciona con el estudio del sistema desde su uso, focalizando el discurso y los tipos discursivos existentes en la comunidad por sobre la estructura lingüística propiamente. En este sentido, creemos que debemos estudiar el sistema desde una posición funcional-discursiva y comparativa. 9.1.2. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES La hipótesis de trabajo asumida en esta investigación: “el castellano producido por escolares en contextos de contacto lingüístico presenta indicadores de competencia diferentes a los del producido por niños en contextos monoculturales rurales y urbanos”; es plausible. Sin embargo, los resultados revelan que la variable procedencia no se restringe a la dicotomía rural mapuche vs urbano, sino que se amplía al marco rural (mapuche y no mapuche) vs urbano. Lo anterior, en razón de que las producciones narrativas de los escolares rurales son más cercanas entre sí, mientras que las de los niños urbanos se distancian. Las características de la arquitectura inter-clausular y retóricas de las producciones rurales son más coincidentes y nos llevan a postular la existencia de una gramática de la oralidad que acerca a los grupos rurales. 465 En cuanto a la organización microestructural, el plan de texto desarrollado por los escolares es el mismo, la diferencia se observa en la ejecución de dicho plan a través de los recursos que tienen a su disposición los escolares para la construcción de un texto narrativo. Estos recursos que permiten la elaboración del texto se extraen de las situaciones de la comunicación que se reproducen en la comunidad. La diferencia anterior puede estar dada, en cierta medida, por el estilo retórico y la organización clausular desarrollada por los escolares. El diseño esquemático de la narración es el mismo, pero la variación se observa en el proceso de actualización de dicho esquema. De este modo, las herramientas y recursos a través de los cuales se moviliza la estructura esquemática se adscriben al modelo de competencia desarrollado y transmitido en la comunidad, el cual es fundamentalmente oral. La diferencia producida en el dominio léxico-sintáctico, entre los niños urbanos y los rurales mapuches, se motiva, fundamentalmente, a partir de factores sociopragmáticos y de contacto. Los primeros atendiendo al uso de los sistemas en la comunidad y a su traspaso intracomunitario a través de la transmisión cultural y de los mecanismos de aprendizajes naturales de cada niño, los cuales se condicionan al contexto sociolingüístico y cultural de desarrollo. El segundo se observa en el marco de las estrategias lingüísticas, comunicativas y cognitivas desarrolladas por los hablantes bilingües para generar inter-traducciones de las lenguas en contacto. Todo lo anterior en función de las presiones comunicativo-funcionales a las que se ven expuestos. Podría caerse en un error y sostener que la variedad hablada por los escolares rurales es más simplificada y generalizante. Esta idea no la compartimos de ninguna manera. Creemos que el modelo está funcionalmente situado y contextualmente mediatizado. Por otro lado, vinculando la competencia situada con el estudio sociolingüístico, se observó que la relación entre el castellano y el mapudungun es dinámica y se condiciona fundamentalmente a los ámbitos funcionales de uso del lenguaje, cuestión que también se reportó entre el castellano del campo y el formal o “estándar”. A partir de este hecho, la competencia lingüístico-comunicativa estará guiada funcionalmente por las variedades y/o lenguas en contextos, dominios o ámbitos circunscritos a la comunidad. 466 El condicionamiento funcional de las variedades puede ser considerado un factor determinante para explicar la cercanía en la competencia desarrollada por los niños rurales. Las razones de esta afirmación se fundan en las semejanzas en el dominio interactivo entre las lenguas y las variedades que se observaron en el dominio sociolingüístico, pues vimos que los ámbitos o dominios funcionales son “similares” en las comunidades rurales. La diferencia en la situación se genera a partir de las lenguas en contacto, por un lado, y los sociolectos en interacción por otro. En este marco, la cercanía entre los dos grupos rurales se funda en la idea de producto lingüístico generado por la interacción de las lenguas, en el caso mapuche, y por la relación de las variedades, en el caso rural no mapuche. El factor que acerca a ambas realidades es el de la ruralidad o procedencia. En estos contextos, tanto los ámbitos de uso como la oralidad son coincidentes, lo que promueve una competencia asimilable, pero cualitativamente distinta. Estas dinámicas, necesariamente, condicionan el registro o variedad del castellano de la comunidad. A lo anterior debemos sumar la condición de contacto del caso mapuche, fenómeno que particulariza aún más esta variedad de castellano. De este modo, la hipótesis de trabajo no se restringe solamente al caso rural mapuche, ya que observamos que tanto la oralidad como los ámbitos de uso representan variables que influyen en el modelamiento de la competencia lingüístico-comunicativa. Con esto, estamos en condiciones de sostener que en las comunidades rurales el entorno lingüístico inicial, el input y la función de la lengua/variedad son equivalentes. En resumen, la diferencia establecida entre los grupos, especialmente entre el mapuche y el urbano, se concentra en el nivel léxico-gramatical. Desde una visión más general, diremos que el grupo urbano se diferencia del rural (mapuche y no mapuche) por la arquitectura inter-clausular que establece en la narración, es decir por los recursos sintácticos y discursivos que ponen en acción los escolares urbanos. Lo anterior se sostiene en razón del uso predominante de la parataxis en el grupo rural frente a un uso más equilibrado de la parataxis e hipotaxis en el grupo urbano. La pregunta que nos planteamos al inicio de la investigación y que nos llevó a detectar diferencias fue si la competencia gramatical y textual-discursiva de los niños que viven en 467 zona de contacto sería distinta a la de los que viven en zonas urbanas y rurales monolingües. Para responder esta interrogante se articuló una investigación compleja que tuvo por objetivo diferenciar las producciones realizadas por los escolares. Lo anterior, necesariamente, consideró los factores sociolingüísticos, el contacto lingüístico a nivel gramatical, las competencias léxico-gramaticales y narrativo-textuales. El estudio, por lo tanto, se encaminó desde el foco sociolingüístico, en cuanto marco general de interacción lingüística en la comunidad, hacia el psicolingüístico, relacionado con las habilidades y estrategias de textualización de los escolares, finalizando con el nivel morfosintáctico del sistema español en situación de contacto. De este modo, vamos del ambiente sociocultural, pasando por la competencia individual y terminando en el sistema lingüístico. En esta investigación, podemos sostener las siguientes conclusiones, solo pertinentes para las situaciones estudiadas, no generalizables. (A) La competencia lingüístico-comunicativa situada que han desarrollado los niños mapuches obedece al contacto lingüístico, al bilingüismo social y a la interacción lingüística generada en la comunidad. Los niños son los agentes que manejan una variedad situada y emergente, la cual se constituye en una síntesis de los procesos de universalización y vernacularización, estableciéndose como una variedad propia y diferenciada. El desarrollo de la variedad de castellano de la comunidad se generó en función de los procesos de universalización, vernacularización y emergencia presentados por Godenzzi (2007). En un primer momento se impuso el castellano a toda la comunidad, luego los monolingües mapuches y los bilingües mapudungun/español adquirieron el castellano y lo adecuaron a sus necesidades comunicativas, generando un proceso de vernacularización del castellano. El proceso de etnificación general del castellano de la comunidad implicó el desarrollo de estrategias semiconscientes de análisis, inter-traducciones, transferencias de formas y patrones, que se llevaron a cabo a través de procesos de gramaticalización y cambio. Dichas operaciones deben observarse desde el prisma del desarrollo histórico del castellano en la comunidad. El tercer nivel de desarrollo, la emergencia, tiene lugar entre los hablantes 468 monolingües de castellano que viven el castellano vernacularizado hablado por los adultos de la comunidad. La variedad de castellano que emerge en esta dinámica histórica perpetúa el uso de los elementos más salientes influidos por el sistema mapuche. (B) El castellano producido por los niños mapuches de la comunidad se diferencia marcadamente del castellano de los escolares urbanos en la dimensión léxico-gramatical. Estas distinciones pueden observarse desde dos puntos de vista. El primero se inscribe en el dominio léxico y sintáctico, nos referimos aquí a la complejidad léxica y sintáctica. El segundo se adscribe a los rasgos morfosintácticos singulares del castellano de los escolares mapuches. Para nosotros, tanto la dimensión léxica como la sintáctica pueden entenderse en el contexto de la escolarización y del nivel sociocultural. Sin embargo, los rasgos morfosintácticos deben interpretarse en el marco del contacto lingüístico, más específicamente, en relación con las gramáticas en contacto. (C) A nivel textual discursivo no hay grandes diferencias entre los niños urbanos y los rurales. Sin embargo, hay más cercanía entre los dos grupos rurales, esto en relación con las estrategias retóricas que utilizan para desarrollar la narración. Los niños urbanos combinan estrategias paratácticas e hipotácticas, la madurez y el desarrollo de la sintaxis en los niños urbanos los lleva a un manejo equilibrado de ambas estrategias. Por otro lado, los niños rurales, tanto mapuches como no mapuches, utilizan la parataxis como estrategia predominante. Este hecho lo atribuimos a lo que hemos denominado la gramática de la oralidad. Este desempeño particular, basado en la oralidad, se provoca por la dinámica sociolingüística establecida en ambas comunidades rurales. En ellas existen variedades del castellano que son propias y de naturaleza intracomunitaria. Además, en ambas comunidades hay actividades culturales y tradicionales donde el conocimiento se entrega exclusivamente por la vía de la oralidad (Contreras y Bernales, 2007; y Contreras et al, en prensa). Los medios y las tecnologías masivas son de reciente aparición en las comunidades rurales estudiadas, razón por la cual debe considerarse el impacto de este factor para futuras investigaciones vinculadas al desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa situada. 469 (D) Existe una variedad de castellano particular, el cual es provocado por la alternancia entre la lengua mapuche y el castellano. Esta interacción permite la generación de un producto lingüístico anclado en la realidad geosociocultural de la comunidad. El contacto lingüístico y cultural influye en la competencia tanto de los adultos bilingües como de los monolingües. Los ámbitos de interacción o uso son los marcos generales donde los niños se relacionan con los adultos y perciben la variedad del castellano de la comunidad. Los niños adquieren y desarrollan parcialmente esta variedad a través de la dinámica interactiva desarrollada con los adultos de la comunidad en las distintas situaciones de la comunicación. Finalmente, la respuesta a la pregunta general de la investigación es afirmativa, es decir, hay diferencias en las competencias gramatical y textual de los escolares mapuches y los urbanos. Sostenemos lo anterior en razón de los datos teóricos y empíricos de naturaleza sociolingüística, psicolingüística y de contacto lingüístico reportados en el presente estudio. Por otra parte, el ejercicio comparativo realizado entre las narraciones escolares nos permitió observar el proceso de modelamiento de la competencia lingüístico-comunicativa. Se observaron diferencias entre los desempeños escolares, las cuales son atribuibles a la situación sociocultural en que se desarrollan los niños. La competencia es situada, es decir el componente sociolingüístico, entendido como la interacción de lenguas en un espacio geosociocultural determinado, modela el perfil lingüístico de los escolares. Lo situado, por tanto, influye en la competencia de la comunidad. Al ser situada, la competencia que tienen los hablantes influye en el sistema de la lengua, provocando cambios, los cuales se observan en el dominio del uso del lenguaje. Estas variaciones singularizan el registro de la comunidad y lo enmarcan en la situación geográfica, social y cultural que se vive cotidianamente en la comunidad. Es decir, sitúan la competencia. De esta manera, se genera una interrelación/correlación entre el contexto sociolingüístico, el desempeño lingüístico y comunicativo y el sistema de la lengua, pues serán los dominios de uso y la transmisión los que determinarán el repertorio comunicativo 470 que desarrolle el niño y, a su vez, ejercerán, a través del uso, cambios en el sistema de lengua comunitario. 9.1.3. PROYECCIONES El estudio de la competencia situada debe contemplar la situación sociolingüística de la comunidad. Por lo mismo, se hacen necesarios trabajos que aborden las dinámicas de la transmisión generacional y las condiciones de interacción lingüística. Este último punto en relación con la interacción de las lenguas y de las variedades en un espacio geosociocultural, pues en estas dinámicas interactivas es donde emergen las variantes del castellano. En otras palabras, en estas circunstancias interactivas se construye un producto lingüístico que se constituye como el modelo de la comunidad. Deben articularse estudios que comparen las situaciones de interacción entre las comunidades bilingües, pues este trabajo es preliminar, complementario al estudio de la competencia y representa una aproximación básica al fenómeno. En relación con la competencia lingüístico-comunicativa, se abren varias rutas que deben explorarse. En primer lugar, debe profundizarse cualitativamente en el desempeño léxico y sintáctico de los escolares en relación con la variable Procedencia. En segundo lugar, para desarrollar un trabajo comparativo más profundo, debe estudiarse el desarrollo de la complejidad léxico-gramatical de la lengua mapuche. En tercer lugar, deben articularse investigaciones que exploren la complejidad en el marco de los modos discursivos: narración, descripción y argumentación; con el objeto de establecer los grados de complejidad inter-modales. Estas tres ideas son básicas; entendemos que hay mucha exploración por realizar en esta temática compleja y rica. La microestructura textual también se posiciona como un tema en el que debe ahondarse. Uno de los varios temas que deben pesquisarse es el de la situación de los géneros discursivos en contacto. Lamentablemente, no contamos con estudios que indiquen o muestren la organización microestructural de los recursos en el mapudungun. La inquietud nos permite relevar la falta de trabajos que se ocupen de dar cuenta de la gramática de la referencia y de las estrategias de cohesión que guían la textualización en la lengua mapuche. Estos estudios son cruciales para investigaciones posteriores sobre contacto de lenguas, ya que nos brindan la posibilidad de explicitar las estrategias utilizadas 471 por los hablantes en los procesos de textualización. De esta manera, los trabajos comparativos se ven enriquecidos, pues permiten el establecimiento de similitudes o diferencias entre las producciones textuales de ambas lenguas. Las proyecciones, desde el dominio psicolingüístico de la investigación, son muchas, deben generarse estudios que aborden el tema de la complejidad sintáctica desde una perspectiva que focalice la madurez y la procedencia. Por otro lado, también deben proyectarse estudios que centren su interés en el desarrollo de la arquitectura inter-clausular entre los escolares, atendiendo también a la variable Procedencia. Por otro lado, hay que desarrollar, necesariamente, estudios de sintaxis de la lengua mapuche. Esto con el objetivo de profundizar en el tema de la complejidad sintáctica en esta lengua. Además, son necesarios trabajos sobre la retórica y la arquitectura interclausular del mapudungun. Todo lo anterior con la finalidad de, por una parte, desarrollar estudios comparativos entre ambas lenguas y, por otra, explicitar patrones de uso a nivel sintáctico-discursivo y gramático-conceptual que puedan analizarse en el marco del contacto de lenguas. Otros aportes que son necesarios para ampliar el foco se vinculan con las estrategias de textualización en mapudungun. La investigación debe orientarse hacia el análisis y descripción de los recursos que predominan en el establecimiento del referente, en la progresión temática y en la conexión. Aquí también tenemos un vacío en la investigación. Este factor no nos permite desarrollar explicaciones e interpretaciones más profundas sobre el castellano de contacto, pues desconocemos las estrategias de organización textual de la lengua mapuche. En suma hay muchas tareas pendientes en el dominio de la competencia. Sin embargo, pensamos que estos primeros pasos son positivos y abren una línea de investigación productiva e interesante. 9.2. LIMITACIONES METODOLÓGICAS En el marco de la autocrítica constante a la que debe estar sometido un investigador, debemos hacernos cargo de los defectos de nuestro estudio. Aquello que no contemplamos, aquello que hubiésemos organizado de otra manera. En suma, de modo coloquial, si 472 tuviésemos la posibilidad de hacer nuevamente este estudio, ¿qué modificaríamos?, ¿qué otro método utilizaríamos?, y muchas otras cosas más. Las limitaciones metodológicas de nuestro estudio son varias y podemos organizarlas en un gran dominio: El metodológico. En su interior encontramos críticas al estudio psicolingüístico, al sociolingüístico y al lingüístico. En primera instancia, desde un ámbito metodológico general, diremos que para un investigador experimental y cuantitativo, preocupado de generar situaciones de laboratorio y constituir muestras significativas que buscan la estandarización del comportamiento, nuestra investigación adolecerá de rigurosidad metodológica, pues la muestra y la situación son naturales y no son construidas artificialmente. Con la idea de muestra natural, hacemos referencia a la realidad de campo con la que se trabajó en esta investigación. De algún modo, el laboratorio es la comunidad de habla y dicha unidad es la que especifica, de acuerdo con su densidad poblacional y desarrollo generacional, el número de niños, jóvenes, adultos y ancianos que viven en ella. Con respecto al corpus y su “representatividad”, no debe ignorarse la diferencia evidente que existe entre los estudios desarrollados en ambientes urbanos y aquellos desarrollados en ambientes rurales. En este marco, el investigador que desarrolla sus trabajos en la urbanidad cuenta con posibilidades ciertas de aplicar pruebas a una gran cantidad de población. Por contraparte, el investigador de la ruralidad debe conformarse con lo que la comunidad le ofrece, lo cual no es menos representativo que lo que se da en la urbanidad, pues existen grandes diferencias entre la densidad poblacional de los centros urbanos y la densidad poblacional de las comunidades rurales. Los dos alcances anteriormente presentados tienen como finalidad criticar cierto componente metodológico de nuestra investigación, pero además justifican en cierta medida las decisiones tomadas. Aquí, debemos destacar que uno de nuestros principios metodológicos en el presente estudio fue justamente trabajar con los hablantes que el campo o la comunidad de habla seleccionada nos proporcionase. En términos simples, trabajamos con lo que el campo nos brinda, entendiendo que existen diversos factores culturales, identitarios, religiosos y lingüísticos que provocan una gran heterogeneidad en las comunidades bilingües rurales, incluso en las monolingües. Por lo cual, no es plausible 473 constituir una muestra significativa de niños de distintas comunidades, ya que como bien sostenemos, hay factores históricos, geográficos, ideológicos y sociolingüísticos que producen variación en el contexto geosociocultural. Con relación a la tarea narrativa solicitada a los niños, debemos plantear que hubiese sido ideal aplicar más pruebas para acumular un corpus más confiable y realizar una comparación más exhaustiva. Además, una crítica constante que se ha realizado a la tarea narrativa que se utilizó es que promueve la descripción de las escenas por sobre la narración de la historia. Este factor pudo interferir en el desarrollo de la tarea. Desde una perspectiva sociolingüística, hubiese sido ideal controlar de mejor forma las variables sociolingüísticas y, además, profundizar en las dinámicas vinculadas con la oralidad y la escritura. Este estudio, por razones de tiempo y espacio no pudo implementarse, pues su ejecución implicaba una nueva adscripción teórica y la ampliación de los marcos metodológicos. Los datos de la relación entre oralidad y escritura en las comunidades rurales están, sólo resta organizar la información y producir un artículo. Otra de las posibles limitaciones de nuestra investigación es su poco poder generalizador. Sin embargo, la intención del estudio fue la de proponer ciertas tendencias en los comportamientos sociolingüísticos y lingüístico-comunicativos producidos en la comunidad para luego corroborarlas en el marco de estudios comparativos intercomunitarios. No cabe duda que siempre existirán limitaciones y deficiencias en las diversas investigaciones, pues el campo del conocimiento está en constante evolución metodológica y paradigmática. Sin embargo, estas mismas limitaciones son las que mueven al especialista a perfeccionar las técnicas y los marcos metodológicos, ya que solo a través del ejercicio constante de la investigación se logran frutos en el campo del conocimiento especializado. De este modo, la realización de ejercicios autocríticos promueven el perfeccionamiento de futuras investigaciones y la toma de conciencia del investigador para con su fenómeno de estudio. Nuestra propuesta tiene, naturalmente, debilidades. Estas son de dos tipos, en primer lugar, este estudio es el primero de su tipo en Chile, en segundo lugar, la perspectiva analítica utilizada es original. En realidad, estas debilidades también son fortalezas, pues 474 ahondamos en un fenómeno trascendente que puede ser útil para establecer ciertos usos generalizados en el castellano de Chile. Lo anterior lo expresamos en atención a la interacción histórica entre los mapuches y criollos. Esta relación dinámica se mantiene hasta el día de hoy. 9.3. ¿TIENE VALOR ESTE ESTUDIO? Para nosotros, este estudio puede tener valor, pues aborda problemas contingentes relacionados con el desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa en contextos situados. En este sentido, el trabajo puede traer repercusiones en distintos dominios, a saber: la educación, la psicolingüística, la sociolingüística y la antropología. La investigación es útil, puesto que describe y compara la competencia léxicogramatical y textual-discursiva en el castellano de niños de zonas rurales y urbanas, lo que hace que este estudio sea original al abordar esta temática. Además, se describe la competencia en el marco del problema sociolingüístico de la interacción de las lenguas en espacios determinados. En este sentido, los datos que este trabajo proporciona pueden ser de utilidad, toda vez que permitirían observar las dinámicas sociolingüísticas y las competencias discursivas y léxico-gramaticales en situaciones de contacto de lenguas, considerando no solo factores socioculturales y educativos, sino también los cognitivos, los sociolingüísticos y los lingüísticos. Pensamos también que este estudio puede ser un aporte para la construcción de instrumentos y metodologías pedagógicas que promuevan un desarrollo más óptimo de los docentes que trabajan en estos contextos y de los estudiantes que se forman en dichas situaciones. Por otro lado, nuestra investigación se orienta hacia la crítica y la discusión de la aplicación de pruebas estandarizadas que no consideran las particularidades provocadas por el desarrollo sociohistórico de comunidades que han vivido en situaciones de contacto intenso e histórico. En este sentido, pensamos que el trabajo puede ser un aporte que servirá para argumentar a favor de la aplicación de pruebas contextualizadas que reconozcan la cognición y la competencia comunicativa situada en contextos convergentes. Este tipo de investigación puede beneficiar a todos los especialistas vinculados al área del lenguaje, ya sea porque se abre una posibilidad de crítica y discusión, ya sea porque este estudio puede significar el inicio de una línea en que se desarrollen otros estudios del 475 mismo tipo, ya sea porque las ideas propuestas han estado latentes, esperando trabajos que aborden el problema del contacto, la competencia y la interacción desde una óptica no hegemónica, distinta e interdisciplinaria. Además, el estudio puede ser útil para guiar la formación de profesores que trabajan en situaciones rurales y de convergencia cultural, pues entrega herramientas teóricas y datos empíricos que pueden ser utilizados para elaborar planes, programas y capacitaciones en atención a los factores ambientales propios de comunidades convergentes. Nuestro trabajo no resuelve ningún problema puntual, sin embargo da luces de fenómenos que provocan esta competencia situada, pues describe ciertos comportamientos lingüísticos y sociolingüísticos. A nivel teórico, creemos que se ha desarrollado una discusión actualizada, que revela los rumbos actuales que han tomado la lingüística, la sociolingüística y psicolingüística. En este sentido, pensamos que hemos abierto un campo de conocimiento, cuya característica principal es la interdisciplina. Por otro lado, el marco teórico enfatiza la situación del castellano en contacto en el contexto indoamericano, el desarrollo del lenguaje y la tipología y comparación lingüística, todos marcos novedosos que han sido escasamente tratados en el ambiente nacional. Estos antecedentes agregan un valor teórico a este estudio. Finalmente, la metodología y los instrumentos utilizados para desarrollar nuestra investigación pueden ser consideradas innovaciones. En primer lugar, se revaloriza el trabajo de campo, fijándolo como un componente esencial para este tipo de investigaciones. En segundo lugar, el campo y la comunidad de habla se transforman en laboratorios naturales donde se observan los comportamientos sociolingüísticos y lingüísticos en contexto, agregando la tarea extra del investigador en cuanto a su relación con los hablantes. En tercer lugar, los instrumentos utilizados no son artificiosos. En cuarto lugar, proponemos un análisis comparativo y estratificado, el cual tiene un carácter integrador, pues vincula y compara la interactividad lingüística, los indicadores cuantitativos de competencia léxico-gramatical, los rasgos cualitativos de competencia textual-discursiva y gramatical y los fenómenos asociados a los cambios inducidos por contacto en el español. Dichos descriptores atienden a la necesidad de articular una visión integrada de la competencia situada a través de un modelo con alto poder explicativo. 476 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Acuña, M. L. y A. Menegotto (1996). “El contacto lingüístico español mapuche en la Argentina”. En Signo y Seña. Contactos y transferencias lingüísticas en Hispanoamérica, 6: 235-276. Universidad de Buenos Aires. Adelaar, W. y P. Muysken (2007). The Languages of the Andes. New York: Cambridge University Press. Aguirre, C. y S. Mariscal (2001). Cómo adquieren los niños la gramática de su lengua: perspectivas teóricas. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia Aikhenvald, A. y R.M.W. Dixon (Eds.) (2006). Grammars in contact. A cross linguistic typology. New York: Oxford University Press. Aikhenvald, A. 2006a. “Grammars in contact: A cross-linguistics perspective”. En Aikhenvald, A. y R.M.W Dixon (Eds.). Grammars in contact. A cross linguistic tipology. Nueva York: Oxford University Press. 2006b. “Reflections on language contact, areal diffusion, and mechanisms of linguistic change”. En Caron. B. y P. Zima (Eds), Sprachbund in the West African Sahel. Louvain-Paris: Peeters. Aikhenvald, A. y R.M.W. Dixon (Eds) (2001). Areal diffusion and genetic inheritance. Problems in comparative linguistics. Nueva York: Oxford University Press. Aikhenvald, A. y R.M.W. Dixon (2001). “Introduction”. En Ainkhenvald, Alexandra y R.M.W. Dixon (Eds.). Areal diffusion and genetic inheritance. Problems in comparative linguistics. Nueva York: Oxford University Press. Alarcos, E. 1996. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa. 1973. Estudios de gramática funcional del español. Madrid: Gredos. Alonso, A. 1939. “Examen de la teoría indigenista de Rodolfo Lenz”. En Revista de Filología Hispánica, 1:331-350. 1940. El español en Chile. Trabajos de Rodolfo Lenz, Andrés Bello y Rodolfo Oroz. Buenos Aíres: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Álvarez, G. 1995. “Competencia discursiva y textual del hablante nativo”. En RLA, 33: 5-13. Universidad de Concepción. 1996. “Conexión textual y escritura en narraciones escolares”. En Onomázein, 1: 11-29. Pontificia Universidad Católica de Chile. 2004. Textos y discursos. Introducción a la lingüística del texto. Concepción: ediciones Universidad de Concepción. Álvarez-Santullano, P. y C. Contreras (1995). “Perfil del castellano hablado por huilliches”. En Letras de Deusto, 68 (25): 183-195. Universidad de Deusto. Appel, O. y P. Muysken (1986). Biligüismo y contacto de lenguas. Barcelona: Ariel. 477 Asociación de Academias de la Lengua Española. 2010. Nueva Gramática de la lengua española (Manual). Buenos Aires: Espasa. 2009. Nueva Gramática de la lengua española (2 volúmenes). Buenos Aires: Espasa. Avila, M. (2008). “Sobre el uso de las perífrasis verbales de infinitivo y gerundio y las clases aspectuales”. En Signos Lingüísticos IV (7): 27-49. Babie, E. (1996). Manual para la práctica de la investigación social. Bilbao: Desclée de Brouwer. Bavin, E. L. (1995). “Language acquisition in crosslinguistics perspective”. En annual review of anthropology, 24: 373-396. Becerra, R. (2009). “La expresión de la causalidad en la lengua mapuche: un estudio funcional”. Tesis para optar al grado de magíster en lingüística. Universidad de Concepción, Concepción, Chile. (2011). “Una propuesta funcional y tipológica de descriptores sintácticos para el mapudungun”. En Alpha, 32: 111-125. Universidad de los Lagos Berman, R. 1997. “Developing form/function relations in narrative texts”. En Lenguas Modernas, 24:45-60. Universidad de Chile 2004. “Introduction: developing discourse stance in different text types and languages”. En Journal of pragmatics, 37: 105-124. Berman, R. y D. I. Slobin (1994). Relating events in narrative: a crosslinguistic development study. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Bernales, M. (1988). “La actividad científica de Rodolfo Lenz en Chile”. En Cuadernos de Lengua y Literatura, 1: 9-20. Universidad de La Frontera Bloom, L. (1970). Language development: form and function of emerging grammars. Cambridge: MIT Press. Boada, H. (1986/1992). El desarrollo de la comunicación en el niño. Barcelona: Anthropos. Bocaz, A. 1986a. “Comprensión de la estructura narrativa de la gramática de las historias. En RLA, 24: 63-80. Universidad de Concepción. 1986b. “Conectividad causal y temporal en la construcción de relatos en lengua materna y extranjera”. En Lenguas Modernas, 13:79-98. Universidad de Chile. 1987. “La expresión de la simultaneidad en la producción de discurso narrativo infantil”. En Lenguas Modernas 14, 69-86. Universidad de Chile. 1989. “Los marcadores de expresión de la simultaneidad en el desarrollo de estructuras sintácticas y textuales complejas”. En RLA, 27: 5-22. Universidad de Concepción. Bosque, I. y J. Gutiérrez-Rexach (2008). Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal Universitaria. 478 Bowerman, M. y S. C. Levinson (Eds.) (2001). Language Acquisition and conceptual development. United Kingdom: Cambridge University Press. Brody, H. (1995). “Lending the ‘unborrowable’: spanish discourse markers in indigenous american languages”. En Silva Corvalán, C. (Ed). Spanish in Four Continents. Studies in Language contact and Bilingualism. Washington, D.C.: Georgetown University Press. Brown, K. y J. Miller (Eds) (1999). Concise encyclopedia of grammatical categories. Oxford: Cambridge University Press Bruner, J. (1986). El habla del niño. Buenos Aires: Paidos Bybee, J. (2008). “Usage-based grammar and second language acquisition”. En Peter Robinson y Nick Ellis (Eds.). Handbook of cognitive linguistics and second language adquisition. Nueva York: Routledge. Byalystok, E. (2001). Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition . New York: Cambridge University Press. Byalystok, E. & Crago, M. (Eds.) (2007). Language acquisition and bilingualism: Special issue of Applied Psycholinguistics. New York: Cambridge University Press. 2007. Calvo Pérez, J. 2001. “Préstamos, calcos y paráfrasis del castellano al quechua: mecanismos para su evaluación y adopción”. En Zimmerman, K. y T. Stolz (Eds.). Lo propio y lo ajeno en las lenguas austronésicas y amerindias. Procesos interculturales en el contacto de lenguas indígenas con el español en el Pacífico e Hispanoamérica. Madrid: Vervuet- Iberoamericana. 2000. “Partículas en castellano andino”. En Calvo Pérez, J. (Ed.). Teoría y Práctica del contacto: El español de América en el candelero. Madrid: Vervuet Iberoamericana. Calvo Pérez, J. (Ed.) (2000). Teoría y Práctica del contacto: El español de América en el candelero. Madrid: Vervuet Iberoamericana. Catrileo, M. (2010). La lengua mapuche en el siglo XXI. Valdivia: Universidad Austral de Chile. Cerrón Palomino, R. (1996). “También, todavía y ya en el castellano andino”. En Signo y Seña. Contactos y transferencias lingüísticas en Hispanoamérica, 6: 101-124. Facultad de Filosofía y Letras: Universidad de Buenos Aires. Chomsky, N. 1959. “A review of B. F. Skinner’s verbal behavior”. En Language. 35 (1): 26-57. 1979. Aspectos de la teoría de la sintaxis. Madrid: Aguilar 1985. El conocimiento del lenguaje. Su naturaleza, origen y uso. Madrid: Alianza. 1998. Una aproximación naturalista a la mente y al lenguaje. Barcelona: Prensa Ibérica. 2001. Lenguaje, sociedad y cognición. México: Trillas. Campos, Héctor (1999). “Transitividad e intransitividad”. En Real Academia Española, Bosque, I. y V. Demonte (Comp.). Gramática descriptiva de la lengua española (v. 2). España: Espasa Calpe. 479 Company, C. (2001). “Gramaticalización y dialectología comparada. Una isoglosa sintáctico-semántica del español”. En Cuadernos de Filología Hispánica, 20: 39-71. Universidad Complutense de Madrid. Comrie, B. 1976. Aspect. Cambridge: Cambridge University Press. 1989. Universales del lenguaje y tipología lingüística. Sintaxis y morfología. Madrid: Gredos. 2005. “Alignment of case marking”. En M. Haspelmath, M. Dryer, D. Gil y B. Comrie (Eds.). The World Atlas of Language Structures, 398-405. Oxford: OUP. Contreras, C. y P. Álvarez-Santullano (1997). “El castellano escrito por escolares mapuches: la composición textual como desafío”. En RLA, 35: 25-42. Universidad de Concepción. Contreras, C. 1998. “Oyente de dos lenguas, hablante de una: situación actual del escolar mapuche”. En Lingüística Española Actual XX (2): 269-290. 1999. “El castellano hablado por mapuches. Rasgos del nivel morfosintáctico” En Estudios Filológicos, 34: 83-98. Universidad Austral de Chile 2009. “El castellano hablado en un área de contactos”. En Boletín de Filología, XLIV (2): 39-63. Universidad de Chile. Contreras, C. y M. Bernales (2007). Oralidad y cultura tradicional (Nahuelbuta, Chile). Temuco: Ediciones Universidad de La Frontera. Contreras, C., M. Bernales y L. de La Barra (En prensa). De viva voz (textos orales en un área de contacto). Temuco: Universidad de La Frontera. Coseriu, E. 1973. Teoría del lenguaje y lingüística general. Cinco estudios. Madrid: Gredos. 1992. Competencia lingüística. Elementos de la teoría del hablar. Madrid: Gredos. Córdova, P. 2002. “Estudios de variación en español”. En Función 25-26: 211-252. Crespo, N., P. Alfaro y B. Góngora (2011). “La medición de la sintaxis: evolución de un concepto”. En Onomázein, 24 (2): 155-172. Pontificia Universidad Católica de Chile. Croese, R. (1983). “Algunos resultados de un trabajo de campo sobre las actitudes de los mapuches frente a su lengua materna”. En RLA, 21:23-34. Universidad de Concepción Croft, W. y D. A. Cruse (2004). Cognitive linguistics. New York: Cambridge University Press. Di Tullio, A. (2010). Manual de gramática del español. Buenos Aires: Waldhuter Ed. Di Tullio, A (s/f). “Gramática y texto escrito: las trampas de la coordinación”. Universidad Nacional del Comahue. Diessel, H. (2009). “On the role of frequency and similarity in the acquisition of subject and non-subject relative clauses”. En Givón, Talmy y Masayoshi Shibatani (Eds.). 480 Sintax complexity. Diachrony, acquisition, neuro-cognition, evolution. New york: John Benjamins Publishing Company. Dreidemie, P. (2010). “Replicación gramatical en ‘quechua mezclado’(quechua/español): la transformación por contacto en el orden de los constituyentes”. En Revista de Lengua y Literatura Mapuche, 14: 111-126. Universidad de La Frontera. Durán, T. y N. Ramos 1986. “Incorporación del español por los mapuches del centro-sur de Chile durante los siglos XVI, XVII y XVIII”. En Lenguas Modernas 13:17-36. Universidad de Chile. 1988. “Castellanización formal en la Araucanía a través de la escuela”. En Lenguas Modernas, 15: 131-154. Universidad de Chile. 1989. “Interacción mapudungun-castellano vinculada a contextos educacionales en una población mapuche rural”. En Lenguas Modernas, 16: 97-114. Universidad de Chile. Duranti, A. (1997/2000). Antropología Lingüística. Madrid: Cambridge University Press. Echeverría, M. (1993). “Estructura de un perfil de competencia léxica”. En RLA, 31: 55-66. Universidad de Concepción. Echeverría, M; M. Véliz, G.Muñoz y H. Valdivieso (1997). “Estructura de un perfil de competencia lingüística. En Reale, 7: 39-55. Eggins, S. (2002). Introducción a la lingüística sistémico-funcional. La Rioja: Universidad Nacional de la Rioja Eguren, L. y O. Fernández (2004). Introducción a una sintaxis minimista. Madrid: Gredos. Elvira, J. (s/f). “La catáfora paratáctica: ¿residuos de oralidad en la lengua antigua?”. Universidad Autónoma de Madrid. Ervin-Tripp, S. 1973a. “An analisys of the interaction of language, topic and listener”. En Anwar Dil (Comp.). Language acquisition and communicative Choice. California: Standford University. 1973b. “Children´s sociolinguistics competence and dialect diversity”. En Anwar Dil (Comp.). Language acquisition and communicative Choice. California: Standford University. 1973c. “The structure of communicative choice”. En Anwar Dil (Comp.). Language acquisition and communicative Choice. California: Standford University. Escobar, A. M. 2010. “Spanish in contact with amerindian languages”. In J.I. Hualde, A. Olarrea y E. O’Rourke (Eds.). The handbook of hispanish linguistics. Malden, MA: WileyBlackwell (forthcoming) 2001. Contacto social y lingüístico. Biblioteca Digital Andina: http://www.comunidadandina.org/BDA/docs/PE-LA-0002.pdf Fasold, R. (1996). La sociolingüística de la sociedad. Introducción a la sociolingüística. Madrid: Visor libros. 481 Ferguson, C. (1974). “Diglosia”. En Garvin, P. y Y. Lastra (Eds.). Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Fernández, C. (2005). Habla paisana. Estudios sobre el español de la Patagonia. Buenos Aires: Secretaría Parlamentaria: Dirección de publicaciones. Fernández, J. (2005). “Verbos de percepción sensorial en español: una clasificación cognitiva”. En Interlingüística, 16 (1): 391-405 Fillmore, C. (1968). “The case for case”. En E. Bach y R Harmas (Eds), Universal in linguistics theory. New York: Holt, Rinehart y Winston. Fishman, J. 1974. “Conservación y desplazamiento del idioma como campo de investigación”. En Garvin, P. y Y. Lastra (Eds.). Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 1982. Sociología del lenguaje. Madrid: Cátedra. Flores Farfán, J. A. y P. Muysken (1996). “Lenguas en contacto en Iberoamérica: México y los Andes centrales”. En Signo y Seña. Contactos y transferencias lingüísticas en Hispanoamérica, 6: 29-70. Universidad de Buenos Aires. Flores Farfán, J. A. 1999. Cuatreros somos y toindioma hablamos. Contactos y conflictos entre el náhuatl y el español en el sur de México. México:CIESAS. 2000. “Por un programa de investigación del español indígena en México”. En Calvo Pérez, J. (Ed.). Teoría y Práctica del contacto: El español de América en el candelero. Madrid: Vervuet Iberoamericana. 2001. “Spanish in the nahuatl of the balsas river basin during XX century: from language shift to language appropriation and resistance”. En Zimmerman, K. y T. Stolz (Eds.). Lo propio y lo ajeno en las lenguas austronésicas y amerindias. Procesos interculturales en el contacto de lenguas indígenas con el español en el Pacífico e Hispanoamérica. Madrid: Vervuet- Iberoamericana. Fodor, Jerry A. (1983). Modularity of Mind: An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, Mass.: MIT Press. Ghio, E. y M. D. Fernández (2008). Lingüística sistémico funcional. Aplicaciones a la lengua española. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, Wadhuter Editores. Giralt, E. (1994). “La coordinación en el marco de la bipolaridad”. En Revista Española de Lingüística, 24 (1): 69-76. Givón, T. 1983. “Topic continuity in discourse: an introduction”. En Givón, Talmy (Ed) Topic continuity in discourse. A quantitative cross-language study. Filadelfia: John Benjamins 2001. Syntax. An introduction (v.1-v.2). Philadelphia: John Benjamins. 2005. Context as other minds: the pragmatics of sociality, cognition and communication. Philadelphia: John Benjamins 482 2009. Syntactic complexity. Filadelfia: John Benjamins. Givón, T. y M. Shibatani (Eds.) (2009). The genesis of syntactic complexity: Diachrony, ontogeny, neuro-cognition, evolution. Philadelphia: John Benjamins. Godenzi, J. C. 1995. “The spanish language in contact with quechua and aymara: the use of the article”. En Silva Corvalán, C. (Ed.). Spanish in Four Continents. Studies in Language contact and Bilingualism. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 1996. “Transferencias lingüísticas entre el quechua y el español”. En Signo y Seña. Contactos y transferencias lingüísticas en Hispanoamérica, 6: 71-100. Universidad de Buenos Aires. 2003. “El castellano en poblaciones indígenas: contextos sociolingüísticos y criterios para la enseñanza”. En Jung, I. y J. E. López (Eds.). Abriendo la escuela. Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Madrid: Morata Ediciones. 2007. “El español de América y el español de los andes: universalización, vernacularización y emergencia”. En Schrader-Kniffki, M. y L. Morgenthaler (Eds.). La Romania en interacción: entre contacto, historia y política. Ensayos en homenaje a Klaus Zimmermann. Frankfurt: Vervuet- Iberoamericana. Granda, G. de. 1994. “Español de América, español de África y hablas criollas hispánicas. Cambios, contactos y contextos”. Madrid: Gredos. 1996a. “Fenómenos de transferencia en situaciones de contacto lingüístico. Una perspectiva valorada desde Hispanoamérica”. En Signo y Seña. Contactos y transferencias lingüísticas en Hispanoamérica, 6: 13-28. Universidad de Buenos Aires. 1996b. “Español paraguayo y guaraní criollo. Un espacio para la convergencia lingüística”. En Signo y Seña. Contactos y transferencias lingüísticas en Hispanoamérica, 6: 1328. Universidad de Buenos Aires. 2001. “El español del noroeste argentino y su inserción en el área lingüística andina. Implicaciones metodológicas”. En Zimmerman, K. y T. Stolz (Eds.). Lo propio y lo ajeno en las lenguas austronésicas y amerindias. Procesos interculturales en el contacto de lenguas indígenas con el español en el Pacífico e Hispanoamérica. Madrid: Vervuet- Iberoamericana. Gumperz, J. (1974). “Tipos de comunidades lingüísticas”. En Garvin, P. y Y. Lastra (Eds.). Antología de estudios de etnolingüística y sociolingüística. México: UNAM. Gunderman, H. (2005). “Estudio del contexto sociolingüístico de comunidades aymaras, atacameñas y mapuche de Chile” en Vergara, J y H. Gundermannn (editores): Descripción del contexto sociolingüístico en comunidades indígenas de Chile, Santiago: Programa EIB MINEDUC – Programa Orígenes, pp.13-97. Gunderman, H., J. Canihuan, A. Clavería y C. Faúndez (2008). Perfil sociolingüístico de comunidades mapuches de la Región del Biobío, Araucanía, los Ríos y los Lagos. Informe de Investigación. Santiago: CONADI - UTEM. Gutierrez, S. (1997). Principios de sintaxis funcional. Madrid: Arco libros. Halliday, M.A.K. 483 1975. Learning how to mean. Explorations in the development of language. Londres: Edward Arnold. 1986. El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje y del significado. México: Fondo de cultura. Harmelink, B. (1996). Manual de Aprendizaje del idioma mapuche: aspectos morfológicos y sintácticos. Temuco: Universidad de La Frontera. Haspelmath, M. 1999. “Why is grammaticalization irreversible?”. En Linguistics 37 (6): 1043-1068. 2005b. “Ditransitive Constructions: The Verb 'Give'”. En M. Haspelmath, M. Dryer, D. Gil y B. Comrie (Eds.). The World Atlas of Language Structures, 398-405. Oxford: OUP. Heine, B. y T. Kuteva (2005). Language Contact and gramatical change. New York: Cambridge University Press. Henríquez, M. (2002). Impacto del sistema fonológico del español de Chile en el sistema fonológico mapuche. Tesis para optar al grado de Magíster en Lingüística. Concepción, Universidad de Concepción. Hernández Sacristán, C. (2000). Nahuatl y español en contacto: en torno a la noción de sincretismo. En Calvo Pérez, J. (Ed.). Teoría y Práctica del contacto: El español de América en el candelero. Madrid: Vervuet Iberoamericana. Hernández, C. (1996). Gramática Funcional del español. Madrid: Gredos. Hernández Piña, F. (1984). Teorías psicolingüísticas y su aplicación al español como lengua materna. Madrid: Siglo XXI. Hernández, A. y N. Ramos 1978. “Rasgos del castellano hablado por escolares rurales mapuches. Estudio de un caso”. En RLA 16: 141-150. Universidad de Concepción. 1979. “Estado actual de la enseñanza del Castellano a escolares mapuches del área rural. Un problema de bilingüismo y lenguas en contacto”. En Estudios Filológicos 14: 113-127. Universidad Austral de Chile. 1984. “Algunas características gramaticales del castellano hablado por mapuches”. En Actas de las Jornadas de Lengua y Literatura Mapuche, 2: 128-138. Universidad de La Frontera. Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill. Hill, J. y K. Hill (1999). Hablando mexicano. La dinámica de una lengua sincrética en el centro de México. México: CIESAS. Hunt, K. 1965. “Grammatical structures written at three grade levels”. National Council of Teachers of English Research Report n° 3, Champaign III. National Council of Teachers of English. 1970. “Syntactic maturity in schoolchildren and adults”. En Monographs of the society for research, 35(1): 1-67. 484 1977. “Early blooming and late blooming syntactic structures. En C. Cooper y L. Odell (Eds): Evaluating writing: describing, measuring, judging. Urbana: NCTE. Hurley, J. K. (1995). “The impact of Quichua on verb form used in spanish requests in Otavalo, Ecuador”. En Silva Corvalán, C. (Ed.). Spanish in Four Continents. Studies in Language contact and Bilingualism. Washington, D.C.: Georgetown University Press. Hymes, D. H. (1984). Vers la compétence de communication. Paris: Hatier Crédif. Jorquez Jimenez, D. (2000). “Transferencias aspectuales en el español americano en contacto”. En Calvo Pérez, J. (Ed.). Teoría y Práctica del contacto: El español de América en el candelero. Madrid: Vervuet Iberoamericana. Ibba, D (2008). “Los procesos de gramaticalización de algunos conectores concesivos del castellano medieval”. Trabajo de investigación doctorado en filología española. Universidad Autónoma de Barcelona. Jung, I. y J. E. López (Eds.) (2003). Abriendo la escuela. Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Madrid: Morata Ediciones. Kantowitz, B.H., Roediger, H. & Elmes, D. (2001). Psicología experimental. Thomson editores. México. Karmiloff-Smith, A. (1994). Más allá de la modularidad. Madrid: Alianza. Katzenberger, I. (2004). “The development of clause packaging in spoken and written texts”. En Journal of pragmatics, 36: 1921-1948. Kerlinger, F. (1975). “Investigación del comportamiento”. Editorial interamericana. México. Klee, C. y A. Ocampo (1995). “The expresión of past reference in spanish narratives of spanish-quechua bilingual speakers”. En Silva Corvalán, C. (Ed.). Spanish in Four Continents. Studies in Language contact and Bilingualism. Washington, D.C.: Georgetown University Press. Kozulin, A. (1990). La psicología de Vygotski. Madrid: Alianza. Lagos, D. y S. Olivera (1988). “Algunas características del español hablado por los escolares mapuches de la comuna de Victoria”. En Estudios Filológicos, 23: 89102. Universidad Austral de Chile. Langacker, R. (2008). “Cognitive grammar as a basis for language instruction”. En Peter Robinson y Nick Ellis (Eds.). Handbook of cognitive linguistics and second language adquisition. Nueva York: Routledge. Lehman, C. (2002). Thoughts on gramaticalization. Arbeitspapiere des Seminars für Sprachwissenschaft der Universität Erfurt, Alemania. Lenz, R. 1910. “Los elementos indíjenas en el castellano de Chile”. Santiago. 1912. “Los elementos indios del castellano de Chile”. Actas del XVII congreso internacional de americanistas. Buenos aires. 485 1940. “Influencia del Araucano en la evolución del español en Chile”. En A. Alonso, El español en Chile. Trabajos de Rodolfo Lenz, Andrés Bello y Rodolfo Oroz. Buenos Aíres: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. 1944. La oración y sus partes. Estudios de gramática general y castellana. Santiago: Editorial Nascimiento. Leontiev, A. (1983). El desarrollo del psiquismo. Madrid: Akal Universitaria. Lieven, E. y M. Tomasello (2008). “Children´s first language acquisition from a usagebased perspective”. En Peter Robinson y Nick Ellis (Eds.). Handbook of cognitive linguistics and second language adquisition. Nueva York: Routledge. Lipski, John (2009/1996). El español de América. Madrid: Cátedra. López García, A. 1999. “Relaciones paratácticas e hipotácticas”. En Real Academia Española, Bosque, I. y V. Demonte (Comp.). Gramática descriptiva de la lengua española (v. 3). España: Espasa Calpe. 2000. “El contacto de lenguas y la singularidad americana”. En Calvo Pérez, J. (Ed.). Teoría y Práctica del contacto: El español de América en el candelero. Madrid: Vervuet Iberoamericana. López Morales, H. 1993. Sociolingüística. Madrid: Editorial Gredos. López, J. E. y I. Jung (1999). Sobre las huellas de la voz. Sociolingüística de la oralidad y la escritura en su relación con la educación. Madrid: Morata Ediciones. Luria, A. R. (1987). Desarrollo histórico de los procesos cognitivos. Madrid: Akal Universitaria. Majón-Cabezas, A. (2009). “Algunas observaciones a las técnicas de medición de riqueza sintáctica”. Comunicación presentada en XV Jornadas sobre la lengua española y su enseñanza: el español en contexto. Mamani, J. C. (2005). Los rostros del aymara en Chile: el caso de Parinacota. Bolivia: Plural editores. Malvestitti, M. (2005). Kiñe rakizuam. Textos mapuche de la línea sur. Buenos Aires: Dunken editorial. Marcos Marín, F. (1981). Gramática española. Madrid: Cincel Marcos Marín, F., F. J. Satorre & M. L. Viejo (2007). Gramática Española. Madrid: Síntesis. Maričíć, S. y Milica D. (2011). “"Pero", "Sin embargo" y "no obstante" como conectores discursivos”. En Facta universitatis Series: Linguistics and Literature Vol. 9 (2): 89 - 98 Martín Zorraquino, M. A. y J. Portolés (1999). “Los marcadores del discurso”. En Real Academia Española, Bosque, I. y V. Demonte (Comp.). Gramática descriptiva de la lengua española (v.3). Madrid: Espasa. Matras, Y. (2009). Language Contact. New York: Cambridge University Press. 486 Matras, Y. y J. Sakel (2007). “Introduction”. En Matras y Sakel (Eds.). Grammatical borrowing in cross linguistic perspective. Berlín: Mouton de Gruyter. Mayer, M. (1969). Frog, where are you? New York: DIAL books for Young readers. Medina, A. (2007). Pensamiento y lenguaje. Enfoques constructivistas. México: Mc Graw Hill. Medina López, J. (1997). Lenguas en contacto. Madrid: Arco libros Miranda, E. (1988) “La contribución científica de Rodolfo Lenz a la filología hispánica y a la etnolingüística”. En Cuadernos de Lengua y Literatura, 1: 21-34. Universidad de La Frontera. Moreno de Alba, J. (1988). El español de América. México: Fondo de Cultura Económica Moreno Fernández, F. (2005). Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. Barcelona: Ariel. Moreno Cabrera, J. C. (1985) “Tipología de la catáfora paratáctica: entre la sintaxis del discurso y la sintaxis de la oración”. En E.L.U.A., 3: 165-192. Múgica, N. y Z. Solana (1999). Gramática y léxico. Teoría lingüística y Teoría de adquisición del lenguaje. Buenos Aires: EDICIAL S.A. Niño-Murcia, M. (1995). “The gerund in the spanish of the north andean region”. En Silva Corvalán, C. (Ed.). Spanish in Four Continents. Studies in Language contact and Bilingualism. Washington, D.C.: Georgetown University Press. Nir, B. y R. Berman (2010). “Complex syntax as a window on contrastive rhetoric”. En Journal of pragmatics, 42: 744-765. Ocampo, F. y C. Klee (1995). “Spanish OV/VO Word-order Variation in spanish-quechua bilingual speakers”. En Silva Corvalán, C. (Ed.). Spanish in Four Continents. Studies in Language contact and Bilingualism. Washington, D.C.: Georgetown University Press. Olate, A., R. Becerra y P. Alonqueo (en Prensa). “Cambio lingüístico y contacto de lenguas. Nuevas miradas e interpretaciones en torno al castellano de América”. En Lenguas Modernas. Universidad de Chile. Oroz, R. (1966). La lengua castellana en Chile. Santiago: Universitaria. Owens, R. (1996/2003). Desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson Educación S.A. Palacios, A. 2000. “El sistema pronominal del español paraguayo: un caso de contacto de lenguas”. En Calvo Pérez, J. (Ed.). Teoría y Práctica del contacto: El español de América en el candelero. Madrid: Vervuet Iberoamericana. 2007. “¿Son compatibles los cambios inducidos por contacto y las tendencias internas al sistema?” En Schrader-kniffki, M. y L. Morgenthaler (Eds.). La Romania en interacción: entre contacto, historia y política. Ensayos en homenaje a Klaus Zimmermann. Frankfurt: Vervuet- Iberoamericana. 487 Pellicer, D. y E. Rockwell (2003). “¡Atájamelo ese llama! La apropiación del castellano en las escuelas bilingües de Puno”. En Jung, I y J. E. López (Eds.). Abriendo la escuela. Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Madrid: Morata Ediciones. Piaget, J. (1969). Piaget. Biología y Conocimiento. Madrid: Siglo XXI. Prucha, J. (1972). Soviet Psycholinguistics. The Hagen: Paris. Real Academia Española (1999). Gramática descriptiva de la lengua española (3 volúmenes). Madrid: Espasa Calpe. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. Versión en línea: http://www.rae.es/rae.html Rigau, G. (1999). “La estructura del sintagma nominal: los modificadores del nombre”. En Real Academia Española, Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (Comp.). Gramática descriptiva de la lengua española (v. 1). Madrid: Espasa Calpe. Riffo, B. (1997). “Superestructura y planificación textual”. En RLA, 35: 69-78. Universidad de Concepción. Rivière, A. (2002). La psicología de Vygotski. Madrid: A. Machado Libros S.A. Romaine, S. (1996). El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel. Romero Aguilera, L. (2006). “La gramaticalización de verbos de movimiento como marcadores del discurso: el caso de vamos”. En Res diachronicae, 5:46-56. Rodríguez Cadena, Y. (1996). Los semihablantes bilingües: habilidad e interacción comunicativas. Bogotá: Instituto Claro y Cuervo. Sala, M. (1988). El problema de las lenguas en contacto. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Salas, A. (2006/1992). El mapuche o araucano. Santiago: Centro de estudios públicos. Saville Troike, M. (2005). Etnografía de la Comunicación. Buenos Aires: Prometeo Libros. Simone, R. (2001). Fudamentos de lingüística. Barcelona: Ariel. Siwierska, A. (2005). “Alignment of Verbal Person Marking”. En M. Haspelmath, M. Dryer, D. Gil y B. Comrie (Eds.). The World Atlas of Language Structures. Oxford: OUP. Silva Corvalán, C. 1994. Language Contact and Change. Spanish in Los Ángeles. New York: Oxford Univesity Press. 2001. Sociolingüística y pragmática del español. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 2003. “La adquisición de lenguas. Una revisión a la literatura con especial referencia al castellano”. En Jung, I. y J. E. López (Eds.). Abriendo la escuela. Lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas. Madrid: Morata Ediciones. Silva Corvalán, C. (Ed.) (1995). Spanish in Four Continents. Studies in Language contact and Bilingualism. Washington D.C.: Georgetown University Press. 488 Skinner, B. F. (1981). La conducta verbal. México: Trillas Slobin, D. I. 1973. “Cognitive prerequisites for the development of grammar”. En Ferguson, C. A. y D. Slobin (Eds.). Studies of child languages development. New York: Holt, Rinehart y Winston. 1990. Introducción a la psicolingüística. México: Paidós. 1982. “Universal and particular in the acquisition of language”. En Wanner, E. y L.R. Gleitman (Eds.). Language acquisition: state of the art. Cambridge: Cambridge University Press. 1985. “Introduction: Why study acquisition crosslinguistically?” En Slobin, D. (Ed.). The crosslinguistic study of language acquisition (v1). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 1997. “The Universal, the typological, and the particular in acquisition”. En Slobin, D. (Ed.). The crosslinguistic study of language acquisition (5vols). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 2001. “Form-function relations: How do Children find out what they are”. En Bowerman, M. y S. C. Levison (Eds.). Language Acquisition and conceptual development. United Kingdom: Cambridge University Press. 2006. “The child learns to think for speaking: Puzzles of crosslinguistic diversity in form meaning mappings”. Studies in Language Sciences 7. Tokyo: Kurosio Publishers. Slobin, D. (Ed.) (1997). The crosslinguistic study of language acquisition (5 vols). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Slobin, D. I., M. Bowerman, P. Brown, S. Einsenbeib y B. Narasimhan (2008). “Putting things in places: developmental consequences of linguistic typology”. En J. Bohnemeyer & E. Pederson (Eds.). Event representation. Cambridge: Cambridge University Press. Smeets, I. (2007). A Grammar of Mapuche. Berlín: Mouton de Gruyter. Soler, O. y M. Solé (2008). “El andamiaje del adulto y su papel en la producción de narraciones orales en una población infantil”. En E. Díez-Itza (Ed.) Estudios de desarrollo del lenguaje y educación. Oviedo: Universidad de Oviedo, Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) Stolz, C. y T. Stolz (2001). “Hispanicised comparative construction in indigenous languages of Austronesia and the Americas”. En Zimmerman, K. y T. Stolz (Eds.). Lo propio y lo ajeno en las lenguas austronésicas y amerindias. Procesos interculturales en el contacto de lenguas indígenas con el español en el Pacífico e Hispanoamérica. Madrid: Vervuet- Iberoamericana. Taylor, J. (2008). “Prototypes in cognitive linguistics”. En Peter Robinson y Nick Ellis (Eds.) Handbook of cognitive linguistics and second language adquisition. Nueva York: Routledge. Tèsniere, L. (1994). Elementos de sintaxis structural (v. I y II). Madrid: Gredos Tomasello, M. 1988. “The role of attentional process in early language development” en Languages Sciencies, 10: 69-88. 489 1992. “The social bases of language acquisition. En Social Development, 1 (1):67-87. 1995. “Joint attention as social cognition. En Moore, C. y P.J. Dunham (Eds.). Joint attention: Its origins and role in development. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1998. The new psychology of language (v.1): cognitive and functional approaches to language structures.Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 1999. Human Cognition. Harvard: Harvard University Press. 2001. “Perceiving intentions and learnings words in the second year of life”. En Bowerman, M. y S. C. Levinson (Eds.) (2001). Language Acquisition and conceptual development. Cambridge: Cambridge University Press. 2002. The new psychology of language (v.2): cognitive and functional approaches to language structures. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 2003. Constructing a Language. A used-based theory of language acquisition. Harvard: Harvard University Press. 2004. “What kind of evidence could refute the UG hypothesis?”. En Studies in languages, 28:642-644. 2006. “Acquiring linguistic constructions”. In D. Kuhn & R. Siegler (Eds.). Handbook of Child Psychology. New York: Wiley. 2008. Origins of human communication. Massachusetts: MIT Press. Tomasello, M., Carpenter, M., Call, J., Behne, T., & Moll, H. (2005). “Understanding and sharing intentions: The origins of cultural cognition”. Behavioral and Brain Sciences, 28: 675 - 691. Tomasello, M. y K. Haberl (2003). “Understanding attention: 12-and-18-month-old know what is new for other persons. Developmental psychology, 39(5): 906-912. Tomasello, M., A. Kruger y H. Ratner (1993). “Cultural learning”. Behavioral and Brain sciences, 16: 495-552. Thomason, S. y T. Kaufman (1988). Language contact, creolization, and genetic linguistics. Los Ángeles: University of California Press. Van Dijk, T. (2001). Estructuras y funciones del discurso. Mexico D. F.: Siglo veintiuno Véliz, M. 1988. “Evaluación de la madurez sintáctica en el discurso escrito”. En RLA, 26: 105-141. Universidad de Concepción. 1996a. “Recurrencia textual y competencia narrativa en escolares de educación básica y media”. En REALE, 5: 107-126. 1996b. “Mantenimiento y cambio referencial en el discurso narrativo producido por escolares”. En Estudios Filológicos, 31: 163-176. Universidad Austral de Chile 1996c. “Competencia textual/discursiva y construcción de textos narrativos”. En Signos, 40: 117-128. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 1999. “Complejidad sintáctica y modo del discurso”. En Estudios Filológicos, 34: 181-192. Universidad Austral de Chile. Véliz, M., G. Muñoz, M. Echeverría, A. Valencia, E. Ávila y N. Núñez (1991). “Evaluación de la madurez sintáctica en estudiantes chilenos de cuarto medio”. En Estudios Filológicos, 26: 71-81. Universidad Austral de Chile. Vendler, Z. (1967). Lingustics in philosophy. New York: Cornell University Press 490 Vila, I. (1991). “Lingüística y adquisición del lenguaje”. En anales de psicología 7 (2): 111-122. Vygotski, Lev 1995a. El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. 1995b. Pensamiento y Lenguaje. Barcelona: Paidós. 2001. Obras escogidas II. Machado Libros: Madrid. Weinreich, U. (1953/1968). Languages in Contact. Findings and problems. The Hague: Mouton. Wittig, F. (2010). El eco de la voz: aproximación sociolingüística a la adquisición y vigencia del mapudungun en hablantes urbanos. Tesis para optar al grado de Doctor en Lingüística. Universidad de Concepción Yllera, A. (1999). Las perífrasis verbales de gerundio y participio. En Real Academia Española, Bosque, Ignacio y Violeta Demonte (Comp.). Gramática descriptiva de la lengua española (v. 2). España: Espasa Calpe. Zimmerman, K. (1995). Lenguas en contacto en Hispanoamérica. Madrid: VervuetIberoamericana. Zimmerman, K. y T. Stolz (Eds.) (2001). Lo propio y lo ajeno en las lenguas austronésicas y amerindias. Procesos interculturales en el contacto de lenguas indígenas con el español en el Pacífico e Hispanoamérica. Madrid: Vervuet- Iberoamericana. Zúñiga, F. 2006a. Mapudungun. El habla mapuche. Chile: Centro de Estudios Públicos. 2006b. Deixis and alignment. Inverse systems in indigenous languages of the Americas. Philadelphia: John Benjamins. 491 ANEXOS RETOMANDO LA TESIS DE LENZ “El problema de la posibilidad o de la efectiva realidad de las influencias étnicas en la evolución de la lengua ha sido muchas veces objeto de discusión” (Lenz en Alonso, 1940: 230). Lenz quiso “investigar hasta qué límites ha llegado esta mezcla del lenguaje español con el indio en el territorio de la república de Chile” (1912:5). El programa de este lingüista marca la pauta de lo que varios años más tarde se conocerá como la postura que defiende la influencia lingüística por parte de las lenguas indoamericanas en la lengua española. En lingüística del contacto, y en especial en el dominio del español en contacto en Latinoamérica, Lenz se sitúa dentro de la corriente externista o contextualista, esto es, la perspectiva que sostiene que los procesos de cambio lingüístico son producidos tanto por factores internos como externos al sistema de la lengua. La polémica se fija en el marco de los trabajos críticos de Alonso (1939, 1940), quien discute profundamente la tesis sobre la influencia del araucano en el castellano de Chile. Esta postura la encontramos en trabajos contemporáneos (Oroz, 1964; Lipski 2006/1996; Moreno de Alba, 1988, Salas, 1988; entre otros). Pues bien, nos haremos cargo de esta discusión. El inicio de esta controversia se originó a partir del siguiente planteo de Lenz: “el español hablado en Chile por las clases bajas es principalmente español con sonidos araucanos” (Alonso, 1940: 281, Miranda, 1988). Esta afirmación se constituyó a partir de dos ideas nucleares. En primer lugar, el profundo mestizaje de la población chilena y, en segundo término, la transmisión del castellano a los niños por parte de madres, nodrizas y criadas, casi siempre indígenas. Los argumentos de Alonso y del séquito de hispanistas en contra de esta tesis se fundan en base a tres ideas centrales, todas las cuales están totalmente superadas por la lingüística contemporánea y se constituyen en focos teóricos del presente estudio. En primer lugar, los hispanistas afirman que en el proceso de desarrollo y adquisición del lenguaje el niño es un 492 actor pasivo, “Sin duda en la infancia y pasivamente es cuando un francés aprende su lengua materna, y toda su vida guarda ese cuño” (Alonso, 1940: 283). En segundo lugar, se afirma que “cada hablante…tiene un ideal de su propia lengua, un ideal o idea de lo que es natural en su lengua y de lo que debe ser su lengua” (Alonso, 1940: 284). Finalmente, se afirma que en Chile, específicamente, en Santiago no hubo mestizaje, por lo cual “es poco admisible que los blancos se dejen arrebatar sin más la dirección de su propia lengua” (Alonso, 1940: 283). A lo anterior, y en el marco de la dialectología, debe agregarse que estos puntos de vista sostienen de forma subyacente “que no debe verse la influencia del sustrato en fenómenos que pueden tener su explicación en el propio sistema lingüístico” (Moreno de Alba, 1988: 82). De este modo, la perspectiva hispanista cierra su argumentación atribuyendo el cambio lingüístico a un modelo inmanentista y normativo. En este contexto el planteo de Salas (1988: 12) es categórico, “la teoría sustratística de Lenz resulta difícilmente sostenible, principalmente en el marco de argumentos dialectológicos, articulatorios, y, mayormente, de orden histórico-demográficos…hoy no se puede percibir ni un solo rasgo de la pronunciación chilena del castellano que yo pueda atribuir…a influencia del mapuche” Vemos que estas perspectivas no aceptan una posición que avale la interacción funcional entre las lenguas en contacto ni el influjo mutuo de los códigos en espacios geográficos determinados. En los párrafos siguientes presentaremos de manera muy general nuestra posición respecto de esta polémica. Esta tarea la haremos considerando la tesis principal de Lenz y los contra-argumentos. En primer lugar, la lingüística de contacto actual (Thomason y Kaufman, 1988; Aikhenvald, 2001, 2006, 2007; Heine y Kuteva, 2006; entre otros) afirma la existencia del fenómeno denominado cambio inducido por contacto. Este fenómeno puede operar en cualquier nivel de la lengua y provoca transferencias directas o indirectas entre las lenguas (Palacios, 2007; Silva Corvalán, 2001, entre otros). Por otro lado, se ha generalizado la idea propuesta por Zimmerman (1995, 2001) acerca de la existencia en América de una situación de sustrato particular, pues en indoamerica se observa un sustrato vivo, es decir, una situación donde las lenguas indoamericanas están en interacción con la española, hecho 493 que provoca un influjo mutuo entre los sistemas. Estos planteamientos, propios de la lingüística descriptiva contemporánea corroboran la intuición de Lenz. En segundo lugar, en el capítulo 2 de este estudio se argumenta ampliamente a favor del desarrollo del lenguaje en un marco funcional y cognitivo. Los diversos estudios sobre desarrollo y adquisición del lenguaje han demostrado que en los procesos adquisitivos los niños son agentes activos que extraen la información de su entorno lingüístico inicial a través de mecanismos de aprendizaje, la atención y la imitación cultural. La intuición de Lenz sobre este punto no fue errada. Otro aspecto que destacamos en el capítulo 3 de nuestro marco de referencia se vincula con la noción de bilingüismo social y las repercusiones de esta situación en el desarrollo de la competencia lingüístico-comunicativa. De acuerdo a lo propuesto, en la zona latinoamericana existen diversas realidades bilingües y biculturales, las cuales se caracterizan por tener una dinámica propia y un alto grado de sincretismo, este solo factor es útil para echar por tierra la idea purista planteada por la visión hispanista. A modo de síntesis de este breve apartado, en primer lugar, no debe desconocerse la influencia cierta de las lenguas indígenas sobre el castellano. Esta influencia, como bien lo hemos planteado, no se reduce a transferencias directas, sino que se amplía a transferencias indirectas, a patrones de uso, a transferencias conceptuales, entre otras. Por lo tanto, el castellano que se habla en zonas de contacto, necesariamente, recibirá el influjo de la lengua indoamericana con la que comparte el espacio geosocial. La intuición de Lenz fue acertada y la historia misma de la lingüística contemporánea le da, hoy por hoy, la razón. Su visión naturalista y evolucionista destaca por ser tremendamente científica, objetiva y progresista, al contrario de las visiones monolingüísticas de la lingüística hispánica. Antes de cerrar este tema citaremos a Lenz (1944:15), “Se olvida a menudo que casi todos los estudios de lingüística han sido hechos por autores cuyo campo de investigación fueron las lenguas indoeuropeas o algunas de sus ramas. De consiguiente, casi todas las observaciones lingüísticas son solamente aplicables a estas lenguas indoeuropeas, que, con todos sus millares de dialectos, en el fondo representan un solo modo de pensar primitivo…” 494 Finalmente, un aspecto que discutiremos en el próximo apartado se vincula íntimamente con este punto y se entiende en el marco de las tendencias teóricas que se articulan frente al fenómeno del cambio lingüístico. Nos referimos a las posturas internistas o inmanentistas y normativistas. Estos enfoques también son temas controversiales que siguen un recorrido similar al expuesto en esta sección. 495 CRÍTICAS AL NORMATIVISMO Y AL INMANENTISMO DESDE UNA PERSPECTIVA INTERACTIVA Y FUNCIONAL En general, la lingüística ha adoptado una posición de rechazo frente a la posibilidad de que en situaciones de contacto lingüístico ocurran fenómenos de transferencia de rasgos o recursos gramaticales, ya sea, en general, la adopción de un sistema o subsistema gramatical íntegro por parte de una lengua que está en situación de contacto, o, en particular, transferencias en el nivel morfológico, o, incluso, en el dominio de las reglas fonológicas (Sala, 1988). Si bien Thomason y Kaufman (1988) y Granda (1996a) han criticado esta postura, según la cual no es posible la transferencia gramatical entre lenguas en contacto que no compartan “tendencias evolutivas comunes” prefijadas por los mismos sistemas, largos años de hegemonía de la postura inmanentista han redundado en la naturalización de muchos de sus supuestos, con consecuencias negativas para el estudio del cambio lingüístico en situaciones de contacto, pues sus argumentos estructurales, genéticos y puristas han tendido a la sobregeneralización, a la rigidización teórica, a la invisibilización de los fenómenos concretos y a la sanción normativa (Olate et al., en prensa). Esta discusión general puede ser aplicada a la situación del castellano de América, ya que los especialistas que se han ocupado del fenómeno de las “posibles” transferencias influidas por contacto desde las lenguas indígenas al castellano americano han subestimado, desconocido e, incluso, estigmatizado la realidad de estos hechos, a los que consideran marginales en el proceso histórico de constitución de esta variedad y, por ende, prescindibles de su estudio. Debe destacarse que esta perspectiva de negación, que sustenta una visión estigmatizadora de las variedades locales, no responde a una posición puramente teórica y académica. Por el contrario, responde a una visión purista, hegemónica y prejuiciada que defiende una posición de la lengua, la cultura y la sociedad que supera lo puramente lingüístico. Sin embargo, aun en el contexto americano, existen estudios que se han esforzado por demostrar el fenómeno en su particularidad, echando mano a factores externos (Granda, 1996a; Escobar, 2001; entre otros), junto con demostrar que las posturas inmanentistas llegan a falsear la realidad lingüística, al desestimar la variación como “marginal” (Granda, 2001). (Olate et al, en prensa). 496 Dado este marco general, podemos plantear tres posturas que abordan la temática: (1) una visión normativista, basada en apreciaciones vinculadas al sistema, a la norma y al prestigio; (2) una visión internista, fundada en enfoques genéticos y estructuralistas; y (3) un enfoque externista, que funda su postura en las nociones de contacto y transferencia (Olate et al, en prensa). La visión normativista se centra en la variación del español desde el punto de vista de la corrección o incorrección del hablante respecto del sistema, la norma y el habla. Coseriu (1992) es quien propone la triada: sistema 246, norma247 y habla248, asumiendo que tanto el sistema como la norma son unidades metalingüísticas/abstractas que pre-existen en la realidad concreta, el habla. En este marco, la noción de competencia lingüística es redefinida por Coseriu y redireccionada hacia las ideas de corrección/incorrección y congruencia/incongruencia de las variantes lingüísticas. Por lo tanto, si bien se asume la “realidad” de la manifestación lingüística concreta (el habla), la que tendría efectos sobre la norma, e, incluso, sobre la lengua, se sostiene que dichas manifestaciones y modificaciones sólo se presentan como desviaciones (Olate et al, en prensa). De este modo, habrá una competencia lingüística general donde se analiza la congruencia e incongruencia de lo dicho (enunciado), siendo utilizado el sistema para la explicación de tal hecho. Por otro lado, la competencia lingüística particular o histórica se analiza en términos de corrección o incorrección; en este dominio ingresa la norma, por lo cual deben considerarse factores extralingüísticos (diatópicos, diafásicos y diastráticos) que permiten adscribir la corrección o incorrección de las variantes lingüísticas producidas. Por último, está la competencia lingüística textual o situacional, la cual condiciona lo adecuado o inadecuado de las variantes al tipo textual (Córdova, 2002). En suma, la propuesta normativista no considera los factores de contacto de lenguas y transferencia para el desarrollo de sus planteamientos, por lo que, partiendo del supuesto de la desviación, pasa por alto la relevancia de la variación y los factores multidimensionales que se conjugan en la actualización de los sistemas lingüísticos (Olate et al, en prensa). 246 Entendido como un sistema de posibilidades que sólo exige que no se afecten las condiciones funcionales del instrumento lingüístico (Coseriu, 1973). 247 Definida como el sistema de realizaciones obligadas que se impone según la región o situación (Coseriu, 1973). 248 Referida a la actuación creativa por parte del hablante (Coseriu, 1973). 497 Por otra parte, el marco internista describe la lengua y los posibles casos de cambio lingüístico como hechos explicables por evolución natural del sistema. En otras palabras, describe los sistemas per se, excluyendo factores “ambientales” como posibles causas de un cambio, pues la propia estructura lingüística de una lengua contendría las causas que contribuyen a su evolución (Sala, 1988). Según esta postura, las variaciones observadas en la lengua se explicarían por tendencias internas de cambio, las que, en el mejor de los casos, sólo podrían ser reforzadas por elementos externos. Sin embargo, tal constatación teórica es defendida sistemáticamente a posteriori, por lo que en todos los casos se asume la relevancia del motor interno, dejando sin explicar por qué una misma lengua puede variar paralelamente en direcciones diferentes e, incluso, opuestas, en diferentes lugares, y con diferentes tasas de cambio. Tampoco se explica que dichas tendencias se relacionen con acercamientos hacia lenguas en contacto diferentes, ni hasta qué punto los casos diversos responden a contextos locales variables (Thomason y Kaufman, 1988). Por lo tanto, tanto las posturas basadas en la norma como las inmanentistas fallan al momento de proveer una explicación plausible de la situación de las lenguas en contacto, pues, mientras las primeras parten del supuesto de un código homogéneo, estable y autocontenido, valorizando corrección/incorrección la variación (norma), desde un marco adecuación/inadecuación adscrito (habla) a la y congruencia/incongruencia (sistema), las segundas reifican la codificación lingüística, olvidando que ésta es un constructo dinámico fundado en las interacciones recurrentes que la actualizan (y modifican), y que se relaciona con una base cognitiva experiencial. En consecuencia, puesto que ninguna de las dos posturas comentadas considera la “estabilidad dinámica” de la codificación, fruto de su conexión permanente a las interacciones, al contexto y a la realidad social, ambas fallan en la observación del contacto lingüístico, negando que los cambios estén condicionados por factores históricos y sociales (Olate et al, en prensa). Sin embargo, hace unas tres décadas comienza a extenderse de manera sostenida una postura que, aun cuando no ha logrado desplazar totalmente las visiones normativistas e internistas, fuertemente naturalizadas, ha posicionado la discusión a partir de factores externos, los que perfilan el fenómeno de manera local, específica y singular. De este modo, la postura externista basa sus planteamientos en las nociones de contacto y 498 transferencia. En este marco, en torno a la década de 1980 se produjo un giro en relación con los problemas planteados por la lingüística de contacto, la dialectología y el cambio lingüístico (Olate et al, en prensa). Este giro fue provocado por el estudio de Thomason y Kaufman (1988)249, que renovó la discusión en esta temática, añadiendo los factores sociolingüísticos como elementos nucleares de una situación de contacto. Para los autores, la situación de contacto y su resultado se encuentran en la historia sociolingüística de los hablantes. Esto supone que no es la estructura lingüística la que determina el producto lingüístico en una situación de contacto, sino, por el contrario, es la situación histórica de contacto la que debe fijarse como punto de inicio para el estudio del cambio lingüístico (Olate et al, en prensa). Esta postura representa un vuelco significativo en las teorías del cambio lingüístico y del contacto, ya que en ella el fenómeno no se restringe a un prediseño definido a partir de un código estructural interno, sino que se entiende como una situación dinámica que posiciona la codificación en función de los factores históricos y sociales que la circunscriben. Así, se plantea un análisis integrado de diferentes dimensiones con el fin de hacer justicia a la multidimensionalidad del lenguaje; por lo que, sin abandonar los factores lingüísticos sistémicos, también se consideran los históricos, sociales, culturales, y, como se verá, cognitivos (Olate et al, en prensa). El planteamiento de Thomason y Kaufman (1988), fundacional en esta línea, se sostiene sobre tres supuestos: (1) todas las lenguas cambian a través del tiempo debido al “movimiento natural de las lenguas”, (2) el cambio lingüístico puede ocurrir en cualquier nivel del sistema y (3) el lenguaje se transmite de generación en generación, desde los adultos a los niños (Olate et al, en prensa). El concepto de lengua que subyace a esta propuesta teórica se fundamenta en una visión más flexible y dinámica del concepto de estructura, debido al ingreso en el debate de los factores sociolingüísticos e históricos, que permiten ampliar el dominio explicativo del fenómeno considerando su contextualización en situaciones socioculturales determinadas. 249 A partir de este trabajo se activa en América Latina una fuerte corriente que expone las variedades del español de América a la luz del contacto histórico de esta lengua con las lenguas indoamericanas. 499 En otras palabras, la situación de contacto y el cambio lingüístico se instalan en el marco de la interacción social y cultural de dos o más sistemas lingüísticos. Esta relación comporta un proceso histórico de interacción social, lo que provoca la adecuación cognitiva y lingüístico-comunicativa de las estructuras y contenidos de cognición modelados en el devenir comunitario (Olate et al, en prensa). Este cambio en el enfoque de estudio del cambio lingüístico se relaciona con un cambio paradigmático mayor, que se ha inclinado desde las teorías estructuralista e innatista del lenguaje hacia teorías funcionalistas y cognitivistas, que revalorizan el uso, el procesamiento y la experiencia para la explicación de los hechos del lenguaje (Olate et al, en prensa). Como resultado, la posición externista ha significado una apertura disciplinar que ha ampliado el foco de los estudios del contacto lingüístico, los que han pasado a ocuparse de dominios tales como: (1) cambio inducido por contacto y los mecanismos que lo posibilitan (interferencia, transferencia, préstamo y convergencia), (2) adquisición del lenguaje, (3) procesamiento y producción del lenguaje, (4) conversación y discurso, (5) ámbitos de uso, funciones sociales y política lingüística, (6) tipología lingüística (Matras, 2010). Así, las nuevas formas de aproximación al fenómeno del contacto y cambio lingüísticos permitieron dejar de lado los estudios clásicos de contacto de lenguas, basados en enfoques descriptivo-normativistas, y abrirse a la adopción de marcos explicativos más amplios. En el dominio estructural, los planteos actuales se articulan desde dominios tales como el funcionalismo, el cognitivismo, la tipología lingüística y la metalingüística (Matras, 2010). Dichos ámbitos disciplinarios permiten determinar con mayor adecuación situacional los resultados lingüísticos de una situación de contacto (Olate et al, en prensa). En términos generales, para el caso que nos compete, el español como lengua receptora recibe influencias de todas las lenguas indoamericanas con las que ha convivido por un largo periodo histórico. De este modo, por ejemplo, en la relación español/mapudungun la lengua receptora de los cambios es el español y la lengua de contacto es el mapudungun. No sería extraño, en este caso, que los habitantes de zonas donde interactúan el mapudungun con el castellano presentasen comportamientos lingüístico-comunicativos alejados de la norma, debido al contacto lingüístico histórico (Olate et al, en prensa). 500 NARRACIONES ESCOLARES URBANOS C6U En esta parte de la lámina el dueño de la rana con el perro están entretenidos mirando la rana. Después, mientras duerme el perro con el niño la rana se escapa por la noche. Después el niño está triste en la mañana con su perro viendo que no está la rana. Después acá lo buscan por todas partes, por los pantalones, abajo de la cama, por la pieza. Y cuando el perro comete una equivocación. y pasa a meter la cabeza en el frasco. y se queda con el frasco en la cabeza. Después, mirando por la ventana el perro se cae para el suelo, por afuera. y se rompe el frasco. pero le queda la cabeza libre. Después baja el dueño. y le langüetea la cabeza el perro al niño. Después lo van a buscar afuera de su casa. él vive en campo. hay una colmena. hay un árbol para buscar. y gritan. y gritan. y no lo encuentran. Después el niño ve en un hoyo de topos que hay. y el perro estaba viendo en la colmena de las abejas. El perro mueve el árbol. y el topo salió. y mordió la nariz del niño. El perro, después bota la colmena. y el niño se sube a buscar un árbol que justo hay un hoyo y lo ve y no está. Después, el niño se cae porque había un búho, mientras la colmena entera sigue al perro por molestarlo. Después el niño encuentra una roca. y arriba hay un pájaro. y como que le da miedo porque le puede morder. El niño sube, mientras el perro de abajo olfatea. Y en vez de subirse a la roca. se subió a la cabeza de un alce que no conoció muy bien como era. Y el alce lo toma de la cabeza al niño. el alce persigue al perro con el niño arriba. Después hay un precipicio pequeño. El niño se cae al agua con el perro porque el alce frenó muy fuerte. Después dándose cuenta del río ven que por ahí escuchan una rana. Ven atrás de un tronco que hay. El niño dice que se calle el perro para escuchar la rana. Después el niño ve atrás del tronco con el perro. y ve a la rana. La rana estaba feliz con una novia que tenía. y tenían siete hijos. Después como la rana que tenía él, la que se escapó, con su novia ve que eran muy felices. a la rana que tenía él se le ocurrió, regalarle un hijito para que no estuviera solo. Cr6U Había una vez un niño llamado David y su perro. una rana la encerraron en un frasco. Después a la noche, David y el perro se durmieron. y la rana se escapó porque el frasco no lo dejaron sellado. Al día siguiente, ellos no pillaron a la rana. La rana se había escapado. La buscaron por todas partes, hasta por las zapatillas. Salieron de la casa a llamarla, pero no la encontraron. Después, por un accidente, el perro se cayó a la calle y rompió el frasco donde estaba la rana. Y su amo David se enojó mucho con él. La llamaron. la llamaron. La buscaron en el bosque pero n
© Copyright 2026