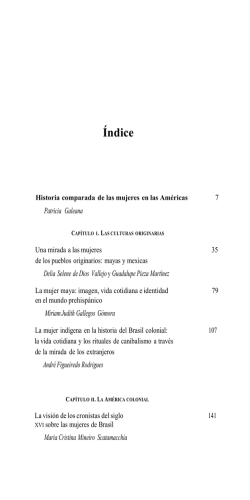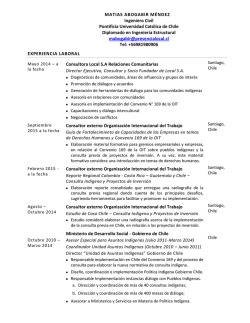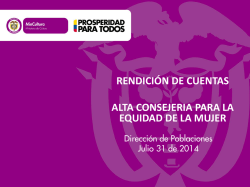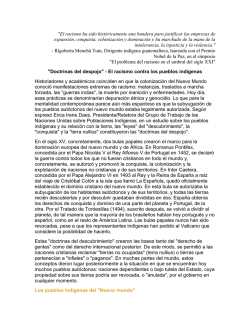América Latina - Latinamerica Press
ABRIL 2015 informeespecial www.noticiasaliadas.org Agenda política de los movimientos sociales en América Latina 3 INTRODUCCIÓN 4 5 Tendencias políticas en América Latina y el Caribe Hugo Cabieses Cubas 8 Menor ritmo de crecimiento y más descontento Oscar Ugarteche 11 La ruta irregular de los gobiernos ‘progresistas’ 17 Nuevos esquemas de militarización en Latinoamérica 23 Movimiento colectivo por la soberanía alimentaria Ramiro Escobar La Cruz Luis Ángel Saavedra José Elosegui Comercio, economía y políticas en la región: Nos unimos o morimos Hugo Cabieses Cubas 14 El extractivismo no es inevitable: Hay que buscar alternativas 20 Agendas y culturas políticas en los movimientos sociales latinoamericanos 26 Carlos Monge Salgado Raúl Zibechi Teologías de la liberación y comunidades eclesiales de base: Nuevos sujetos, nuevos contextos y nuevos desafíos Ana Mercedes Pereira Souza 2 30 La reconquista del derecho a la salud: Lecciones preliminares de un proceso inconcluso 36 Entrevista a lideresas indígenas Gladis Vila Pihue, Perú, y Mónica Chuji Gualinga, Ecuador Eduardo Cáceres Valdivia Elsa Chanduví Jaña y Luis Ángel Saavedra 33 La lucha de las mujeres por sus cuerpos y territorios 42 Ciudadanos con poder: Internet como fuerza de los movimientos sociales Rocío Alorda Zelada Esther Vargas Noticias Aliadas – Informe especial Agenda política de los movimientos sociales en América Latina Dirección y edición general: Elsa Chanduví Jaña [email protected] Producido por COMUNICACIONES Aliadas, organización no gubernamental con sede en Lima, Perú, que desde 1964 produce información y análisis independiente y confiable. Nuestro objetivo es aportar a procesos de incidencia dirigidos a la afirmación de derechos y la construcción de políticas públicas. Editora: Cecilia Remón Arnaiz Traducción: Dana Litovsky Diseño y diagramación: Enrique Hernández Uribe Publicación auspiciada por: American Jewish World Service (AJWS) Comunicaciones Aliadas Calle Comandante Gustavo Jiménez 480, Lima 17, Perú. Telf.: (511) 4603025 / 4605517 www.comunicacionesaliadas.com También disponible en inglés: www.latinamericapress.org AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 E Introducción l descontento social frente a un modelo económico que no solo excluye de sus beneficios a diversos sectores de la sociedad sino que muchas veces constituye una amenaza para estos, es el marco dentro del cual se movilizan en forma cada vez más creciente campesinos que reclaman acceso a la tierra cultivable y al agua, poblaciones afectadas por las industrias extractivas que exigen un ambiente sano, pueblos indígenas que demandan la consulta previa, libre e informada y su autodeterminación, jóvenes que reclaman acceso a educación de calidad y derechos laborales, organizaciones de mujeres que exigen equidad de género y el derecho a una vida sin violencia, ciudadanos/as que reivindican el derecho a recibir una comunicación plural e imparcial y a tener la oportunidad de hacer escuchar su voz, entre otros. Podemos decir que estos son algunos de los principales procesos sociales que están marcando tendencia en América Latina y que las organizaciones y colectivos sociales inmersos en estos procesos constituyen las principales fuerzas que pugnan por un cambio en la región. La agenda política de los movimientos sociales en la región prioriza un cambio del modelo económico neoliberal extractivista que beneficia a las grandes corporaciones a costa de la destrucción de bosques y contaminación de fuentes de agua y la invasión de territorios indígenas; un cambio en el sistema alimentario global basado en el monocultivo de alimentos y responsable de cerca de la mitad de los gases con efecto invernadero globales que generan el calentamiento global; un cambio en la producción de energía basada en los combustibles fósiles; un cambio en el consumismo global que impacta seriamente en los bienes naturales y el equilibrio ecológico. Las organizaciones y movimientos sociales defienden planteamientos que generen alternativas para este cambio de rumbo como son la necesidad de una diversificación productiva, el uso sostenible de los bienes naturales y de fuentes de energía limpia y renovable, el impulso de sistemas agrícolas ecológicamente adecuados y diversos como es la agroecología que incluye el rescate y cuidado de las semillas nativas como una estrategia de soberanía y seguridad alimentaria, la economía solidaria, patrones de consumo sustentables. El planteamiento de un cambio en el modelo económico imperante no sólo se sustenta en los graves daños que causa a la naturaleza y en el hecho que genera el cambio climático, sino también en que afecta los derechos humanos y profundiza las desigualdades sociales y de género. Es precisamente en demanda del reconocimiento y la vigencia de sus derechos que se organizan y se movilizan estudiantes, jóvenes, mujeres, campesinos, pueblos indígenas, pobladores, trabajadores, ambientalistas, personas de la diversidad sexual. Son todas/os ellas/os actores políticos de su propio cambio y de la lucha por los cambios estructurales que se requieren para alcanzar una vida sostenible. Precisamente para referirse a los principales procesos sociales que están marcando tendencia en América Latina y cuáles son las organizaciones sociales inmersas en estos procesos que constituyen las principales fuerzas que pugnan por un cambio en la región es que invitamos a especialistas y corresponsales de Noticias Aliadas, en el marco de sus 50 años de existencia, a participar con sus aportes, los que hemos publicando entre noviembre del 2014 y marzo del 2015, y que recopilamos en este informe especial. Sus aportes, por los que les estamos muy agradecidos, ofrecen un panorama global de los temas claves de la agenda política de los movimientos y organizaciones sociales de América Latina y el contexto socioeconómico y político en el que se desarrollan. Dejan claro que no basta contar con gobiernos progresistas en la región si no se construyen alternativas reales al modelo imperante. Noticias Aliadas, el servicio de información y análisis de Comunicaciones Aliadas, inició en julio de1964 su cobertura semanal de información y análisis independiente y confiable sobre América Latina y el Caribe con énfasis en los problemas y situaciones que transgreden los derechos humanos de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y menos favorecidas, para difundirla entre personas, grupos e instancias que desde su quehacer puedan aportar a la construcción de sociedades más justas. A lo largo de estas cinco décadas, en forma ininterrumpida, las publicaciones informativas periódicas producidas por Noticias Aliadas —y su versión en inglés Latinamerica Press, que se publica desde 1969—han tenido como propósito aportar a procesos de promoción y defensa de derechos impulsados por movimientos y organizaciones sociales que creen que otro mundo es posible. Con este informe especial —cuya publicación ha sido posible gracias al apoyo de American Jewish World Service (AJWS)— queremos contribuir a la reflexión sobre las demandas de justicia de los actores políticos en América Latina, sus nuevas formas de organización y las propuestas de alternativa al modelo capitalista neoliberal que construya otro modo de vida, que promueva un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, que sustituya el consumo para “vivir mejor” por el “buen vivir o vivir bonito” planteado por los pueblos indígenas que recoge la riqueza de nuestra diversidad y que abre el camino para construir colectivamente ese nuevo mundo que queremos. Elsa Chanduví Jaña Directora Ejecutiva Comunicaciones Aliadas Lima, abril del 2015 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 3 Tendencias políticas en América Latina y el Caribe Hugo Cabieses Cubas* Podemos avizorar cinco tendencias relevantes en el contexto político regional. U na primera tendencia es que en América Latina y el Caribe (ALC) existen actualmente 10 países con gobiernos progresistas, con presidentes de movimientos y partidos integrantes del Foro de Sao Paulo (FSP) que fuera creado en 19911. Estos países son: Cuba, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina. Hasta el año 1999 sólo estaba Cuba, pero con la insurgencia electoral de Hugo Chávez en Venezuela, actualmente hay 10 países con gobiernos progresistas y/o de izquierda. Lo anterior se da en pleno desarrollo de una resurrección de la crisis económico-financiera, de un proceso de “Restauración Conservadora” en el continente, de las agresiones políticas, ideológicas y militar-policiales contra los gobiernos progresistas y de izquierda, con la concentración de medios y pretextos como el de la “guerra a las drogas” y las insurgencias socio-ambientales. Como segunda tendencia, en casi todos estos países con gobiernos progresistas y de izquierda se ha construido y existe una mayoría electoral, pero sin hegemonía política, ideológica e institucional (Cuba, Bolivia y parcialmente Nicaragua podrían ser la excepción). Fracciones importantes de los movimientos sociales e indígenas se alejan de estos gobiernos y varios partidos progresistas, socialistas y de izquierda también. El neoliberalismo extractivista-exportador como propuesta político-ideológica le ha ganado la partida —o se la está ganando— a la propuesta progresista y del llamado “socialismo del siglo XXI”. Es más, tal como sostiene la socióloga argentina Maristella Svampa, en América Latina y el Caribe estamos transitando del fracaso del “Consenso de Washington”asentado en la valorización financiera, al“Consenso de los Commodities”que se basa en la exportación de bienes primarios a gran escala, nuevo consenso del que difícilmente están escapando los gobiernos progresistas y de izquierda, presionados por los nuevos movimientos sociales y políticos “temáticos”2. La tercera tendencia es que desde principios del siglo XXI, existe una insurgencia de movimientos sociales nuevos no proletarios, des-sindicalizados, tematizados (género, jóvenes, ambientalistas, pueblos indígenas, diversidad sexual, cultura, etc.), que son sometidos a criminalización y violación de sus derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). No obstante, la izquierda progresista en general se pone y ha estado de espaldas a los pueblos indígenas —originarios o no—, a la Amazonía, a la Orinoquia y a los campos tropicales de Centroamérica. Demasiadas veces estas zonas han sido utilizadas por la izquierda como retaguardia para las luchas guerrilleras y/o campo de maniobra para luchas político-ideológicas, pero no como propuestas para un nuevo modelo político, cultural y económico. La cuarta tendencia es el desarrollo e impulso desde el gobierno y el poder de lo que algunos analistas y activistas de base han comenzado a denominar un neo-extractivismo social-rentista, con populismo caudillista para la re-elección permanente. Para este esquema de gobierno y poder, muchas veces barnizado por la expropiación del concepto indígena del Buen Vivir3 —recogido incluso constitucionalmente —, los temas ambientales, cambio climático, deglaciación y el impacto sobre los ciudadanos y pueblo en general no es parte de los debates en la izquierda progresista y tampoco en el seno del Foro de Sao Paulo que los agrupa. La quinta tendencia es que la izquierda progresista —y por supuesto la derecha conservadora— en general se pone de perfil o incluso es cómplice en algunos lamentables casos de una cultura, sociedad, economía e ideología delincuencial o “canalla”, que consiste en la articulación y sinergias de enorme informalidad, ascendente delincuencia organizada y reducida formalidad, es decir, un esquema formal, informal y delincuencial (FID). Desde la izquierda estamos siendo arrastrados por las propuestas de encarar la seguridad ciudadana con policías, carcelerías, violencia y militarización4. q * Economista peruano. Coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Derechos Indígenas del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH). Ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Actual asesor de la Presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca. 1 Ver una historia del FSP con relación a la izquierda latinoamericana escrita por uno de los fundadores, el politólogo y diplomático cubano Roberto Regalado en: http://www.oceansur.com/media/fb_uploads/pdf/encuentros-desencuentros.pdf 2 Ver una explicación mayor de este debate en el texto “Consenso de los Commodities, Giro Ecoterritorial y Pensamiento crítico en América Latina” en: http://maristellasvampa.net/archivos/ensayo59.pdf 3 Ver una exposición de varios autores sobre esta apropiación en el libro Bifurcación del Buen Vivir y el Sumak Kausay, texto acopiado por el ecuatoriano Atawallpa Oviedo Freire, Ediciones Sumak, Quito, Ecuador enero 2014. 4 En un contexto de extractivismo neoliberal salvaje, informalidad depredadora y delincuencia generalizada y fronterizada, ver mi texto titulado “Economía y cultura canallas en el Perú”, publicado por la revista Quehacer Nro. 193, en: http://www.desco.org.pe/sites/default/files/quehacer_articulos/files/07%20Cabieses%20193.pdf. 4 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 Menor ritmo de crecimiento y más descontento Oscar Ugarteche* P Desaceleración económica genera desempleo e informalidad laboral./www.aleteia.org ara su crecimiento, las economías de América Latina presentan una acentuada dependencia económica y política, en el sentido de subordinación, a los mercados internacionales de commodities. La región creció entre el 2003 y el 2012 por encima de 5.5% al año, una tasa media sólo comparable a la de las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado. En ambos periodos las tasas de crecimiento estuvieron acompañadas de auges en los precios de los commodities, por tanto, se vieron reducidas cuando la demanda de commodities se vio afectada, en el primer caso por el estancamiento con inflación de los años 70 de los países del grupo de los 7 (G7) y en el segundo por el estancamiento con deflación de la segunda década del siglo XXI. El final del ciclo de los commodities del 2012 es atribuido por la prensa a la desaceleración de China, pero como este país crece a más de 7% mientras Europa, Japón y Estados Unidos crecen a tasas más cercanas a cero por ciento, es más creíble que esto último sea lo determinante y que además podría contagiar no sólo a América Latina y África, sino incluso al continente asiático. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su documento informativo “Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2014”, se proyecta que “el valor de las exportaciones regionales crecerá en promedio solo 0.8% este año (2014) tras aumentar 23.5% en 2011, 1.6% en 2012 y caer 0.2% en 2013, mientras que las importaciones de la región caerán 0.6% en 2014, después de haber aumentado 21.7% en 2011 y 3.0% en 2012 y 2013”1. 1 “Exportaciones de Latam estancadas; México crecerá 4.9%: CEPAL” en T21, 16-09-2014 http://t21.com.mx/general/2014/10/09/exportaciones-latam-estancadas-mexicocrecera-49-cepal AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 5 Tasa de crecimiento acumulado del PIB per cápita 2003-2012 Países Panamá Perú Uruguay Argentina República Dominicana Venezuela Chile Colombia Costa Rica Bolivia Ecuador Brasil Trinidad y Tobago Nicaragua Honduras Paraguay México El Salvador Guatemala Jamaica Haití % 80.2 62.6 62.0 55.1 49.4 48.2 36.0 34.0 31.8 29.4 29.3 28.5 27.5 24.7 19.7 18.8 12.8 12.3 ...9.3 0.0 -2.2 Fuente: CEPAL en www.obela.org Menor distribución del ingreso El auge de las décadas de los años 50 y 60 empeoró la distribución del ingreso en la región y llevó al auge de los movimientos políticos radicales de izquierda primero en Colombia, Guatemala y Cuba en los años 50 y luego en casi Tasas de crecimiento económico por periodos en porcentajes 2003-2008 2009-2011 2012-2013 América Latina 4.6 2.9 2.8 Mercosur Brasil Argentina Paraguay Uruguay Venezuela 4.2 8.5 4.5 6.4 7.5 3.3 6.3 4.5 5.9 -0.2 1.7 2.4 6.2 4.2 3.5 Alianza del Pacífico México Colombia Chile Perú 3.0 5.2 4.7 7.0 1.4 4.1 3.5 5.5 2.5 4.3 4.8 6.0 Fuente: CEPAL. Estudio Económico 2014 6 todo el resto de la región en los años 60 (Brasil, Uruguay, Tasas de crecimiento económico Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador), que se vieron alimentados por periodos en porcentajes cuando la mala distribución del ingreso se congeló sin esperanza de mejora. De ese proceso surgió la teoría de la dependencia y el concepto2003-2008 del desarrollo del subdesarrollo 2009-2011 2012-2013 acuñado por André Gunder Frank. América Latina 4.6hasta que en 2.9los años 90,2.8 Pasaron casi dos décadas se aceleró de nuevo el crecimiento como efecto de una Mercosur combinación de factores que incluyen las desregulaciones, las privatizaciones y la apertura4.2de la cuenta3.3de capitales.1.7 Brasil De esta forma es que empezó8.5 a operar el fenómeno del2.4 Argentina 6.3 triple arbitraje en América Latina. Paraguay 4.5 Es decir, una 4.5 vez que las6.2 economíasUruguay nacionales quedaron 6.4altamente interconectadas 5.9 4.2 en los circuitos internacionales, Venezuelafinancieros 7.5 -0.2 cualquier3.5 movimiento registrado en las tasas de interés, los tipos de cambio y Alianza los mercados de valores de las economías más del Pacífico grandes, provoca un efecto simultáneo en 1.4 las economías2.5 México 3.0 de la periferia. Ya avanzada la primera década del siglo4.3 Colombia 5.2 4.1 XXI, la tendencia de incertidumbre financiera en los países Chile 4.7 3.5 4.8 integrantes del grupo de los 7 (G-7) continuó, con lo cual se Perú 7.0 5.5 6.0 observó también un auge de precios considerable. La consolidación de los mercados de derivados en marzo del añoCEPAL. 2003Estudio es fundamental Fuente: Económico para 2014 entender ese auge. Lo segundo es el descenso de las tasas de interés en Estados Unidos a niveles cercanos y mayores que cero en términos reales (neto de inflación) y lo tercero el impacto de la demanda de China primero, y asiática luego, que entraron como compradores e inversionistas importantes en América Latina mediante tratados bilaterales de libre comercio en un caso donde la tortuga le gana a la liebre. Producto de esto, tras la apertura de la cuenta de capitales en los años 90, se trasladaron capitales de corto plazo a aquellos países con bolsas de valores e instrumentos de deuda en moneda nacional con altas tasas de interés. En segundo lugar, se activó el mercado de activos financieros e inmobiliarios a partir del 2000 por la falta de incentivos para invertir en Estados Unidos por las tasas de interés muy bajas en términos reales. En tercer lugar, la gran banca de inversión (demasiado grande para quebrar) comenzó a invertir a partir del 2003 en productos financieros derivados de commodities como activos financieros líquidos, empujando los precios de los commodities a niveles récord. El fruto de todo lo anterior fue que el producto interno bruto (PIB) per cápita de la región se dividió en dos velocidades: los países de la Cuenca del Caribe más relacionados a la demanda de Estados Unidos, crecieron a una tasa media acumulada de 14.3% entre el 2003 y el 2012. Los de Sudamérica más relacionados con Asia, Europa y entre sí, crecieron a una tasa media acumulada de 43.5%. Ante el estancamiento deflacionario de Europa sin duda es la relación con Asia e intrarregional lo que permitió el impulso a estos últimos. El estancamiento con deflación en Europa, sumado al estancamiento de Estados Unidos y de Japón tras la crisis de los años 2007/2008 y la recuperación de las tasas de interés con tendencia al alza a partir del 2014 de Estados Unidos por la tímida recuperación esperada, ha generado una disminución de los flujos de capitales de corto plazo AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 hacia la región, una baja en los precios de los commodities y un reajuste de los tipos de cambio, muy apreciados en toda la década frente al dólar. El resultado es una desaceleración económica en ambos grupos de países. Crecen protestas sociales En Sudamérica hubo desde inicios del siglo XXI una búsqueda para resolver las injusticas del modelo neoliberal y se entró a políticas post neoliberales caracterizadas por aumentos sustantivos del gasto público, aumentos salariales y la implementación de diversos programas contra la pobreza endémica de América Latina. En este sentido, Brasil, Argentina, Venezuela, Uruguay, Bolivia y Ecuador forman parte de este nuevo escenario. En cambio, Chile, Perú, Colombia y México se quedaron con las políticas neoliberales. La noción de que el mercado iba a generar alto crecimiento y distribuir sus ganancias gota a gota al resto de la economía no funcionó. El proceso de privatización del Estado por su parte, se profundizó, que dicho sea de paso, no era conducente con un mayor nivel de desarrollo, entendido como un aumento sustantivo en la calidad de vida de la población, lo que implica mejoras en la provisión de servicios básicos de salud, educación y vivienda, además de una mejora en las condiciones ambientales, agua y aire, y en la calidad educativa para permitirle a las nuevas generaciones abrirse paso en medio de los cambios tecnológicos en curso. El caso más tozudo es México donde a pesar de no haber casi crecimiento en los últimos 20 años, se persiste de manera doctrinal en las políticas y se avanza en la privatización de la energía y aparentemente de la educación pública superior, como el caso del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de finales de septiembre del año en curso. Dicho conflicto, logró sumar el apoyo de otras universidades (UNAM, UAM, entre otras) y la sociedad en general, ante el intento de las autoridades de mermar la calidad educativa (tecnificación de los programas de estudio en detrimento de asignaturas clave para la formación de conciencias) de una de las principales instituciones de nivel superior. El caso inverso más reciente es Chile, que procede a desprivatizar las pensiones, la educación y alimentar el crecimiento desde los salarios aceleradamente y que parece estar entrando en la fase post neoliberal. La mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo sumado a la prolongación de la esperanza de vida de la población de la región a excepción del Perú, en relación a lo segundo, han creado condiciones de demandas sociales antes no pensadas y estas se han unido a las demandas de los sectores más jóvenes de la sociedad que tienen restricciones educativas, sea por la privatización de las escuelas y universidades, o por la caída en la calidad de las mismas en general y específicamente en el Perú. Las protestas sociales han aparecido en los países de alto crecimiento y no tanto en los de bajo crecimiento, es decir, que es un producto de las tensiones creadas por el alto crecimiento que no genera empleo ni mejores ingresos a los sectores que están trabajando al tiempo que el Estado no logra brindar los servicios que los nuevos actores demandan. En las economías de bajo crecimiento, hay mucho desempleo estructural y nuevo desempleo juvenil, situación que aunada a la falta de esperanza por la experiencia de la región centroamericana y México, con los levantamientos armados de las décadas pasadas, parece canalizar el descontento hacia la delincuencia organizada (maras, narcotráfico, feminicidios, sicarios, muertes de bala, etc.). En Sudamérica todo indica más protesta social y mayores demandas al Estado. Los dos centros de protesta social son Chile y Brasil, en un caso donde los estudiantes exigen más del Estado y en el otro, donde exigen una reversión de las políticas. No hay duda de que las elecciones chilenas del 2013 jalaron al nuevo gobierno socialista hacia la izquierda. Las protestas sociales en Ecuador, Bolivia y Perú parecen ser menos orientadas a la reversión de las políticas, porque sus crecimientos económicos acumulados son muy altos y están dirigidas más contra los aspectos ambientales del crecimiento, lo que se conoce como el modelo extractivista que tiene efectos devastadores para las comunidades indígenas en específico. Las protestas en Argentina, en cambio, derivan del efecto de la inflación (de 10% en promedio del 2010 al 2013) sobre los ingresos de las clases medias. Si bien la recuperación del PIB per cápita fue la más acelerada de América Latina, el nivel de precios ha ido al alza, generando incomodidad social por la memoria de la inflación en Argentina, que sumado al estilo autoritario de la presidenta Cristina Fernández ha polarizado a la sociedad. Hay que agregar que en Argentina los sectores financieros se han visto adversamente afectados, cosa singular en la región. El descenso del crecimiento sumado con la mala distribución que estaba siendo acotada en algunos países ya no podrá serlo. Esto puede llevar a dos resultados: un acomodamiento de menores ritmos de crecimiento vía mayor informalidad por falta de demanda laboral o bien a un auge delincuencial. Las reversiones de las políticas no van a modificar las condiciones externas que dieron pie al auge de la década pasada si bien podrían acomodar la demanda interna y las condiciones de producción nacionales en los países que estuvieron más abiertos. En suma, el panorama de los países de la Cuenca del Caribe, que incluye México, Centroamérica y el Caribe parece más delicado que el sudamericano. La falta de crecimiento de la última década de auge se verá seguida por un estancamiento. Mientras tanto, en Sudamérica se verá menor crecimiento pero a tasas mucho mayores que la de los vecinos del Hemisferio Norte. Esto repercute sobre los flujos migratorios que se están revirtiendo en Sudamérica pero no en Centroamérica ni Norteamérica, donde se ven frenados por las políticas anti-migratorias de los países de destino con consecuencias adversas sobre la balanza de pagos. q * Economista peruano. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México, www.obela. org. Miembro del SNI/Conacyt y presidente de ALAI www.alainet.org. Ha contribuido al texto Ariel Noyola del OBELA. AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 7 Comercio, economía y políticas en la región: Nos unimos o morimos La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es una instancia intergubernamental de diálogo y concertación política que reúne de forma permanente a 34 países de América Latina y el Caribe. /Blog do Planalto Hugo Cabieses Cubas* 8 L a Carta de los Movimientos Sociales de las Américas aprobada en Belem do Pará en el IX Foro Social Mundial (enero 2009) dice lo siguiente: “Es necesario construir colectivamente un proyecto popular de integración latinoamericana, que replantee el concepto de ‘desarrollo’, sobre la base de la defensa de los bienes comunes de la naturaleza y de la vida, que avance hacia la creación de un modelo civilizatorio alternativo al proyecto depredador del capitalismo, que asegure la soberanía latinoamericana frente a las políticas de saqueo del imperialismo y de las trasnacionales, y que asuma el conjunto de las dimensiones emancipatorias, enfrentando las múltiples opresiones generadas por la explotación capitalista, la dominación colonial, y el patriarcado, que refuerza la opresión sobre las mujeres”. Seis años después, vale la pena hacerse algunas preguntas: ¿Qué procesos integracionistas han surgido o se han consolidado? ¿Qué otros han surgido en oposición a estos intentos? ¿Cuál es la agenda anti y post-neoliberal de las organizaciones, partidos y movimientos que buscan un proceso integracionista progresista? Procesos integracionistas En el Siglo XX destacaron los esfuerzos integradores de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) y la fundación de organizaciones intergubernamentales, como la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). No obstante, estos esfuerzos se limitaron a algunos aspectos comerciales AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 y económicos, sin que se pudiera plasmar una real integración latinoamericana y caribeña. Desde el poder y control del gobierno de Estados Unidos se contrapuso a estos esfuerzos tanto la Organización de Estados Americanos (OEA), con sus organismos generados, incluyendo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y la Alianza para el Progreso (APP), como más recientemente el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que vio frustrada su creación en la IV Cumbre de las Américas de Buenos Aires en el 2005. En el Siglo XXI se creó por iniciativa del Presidente de Venezuela Hugo Chávez, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que fomenta proyectos de unidad Latinoamericana y Caribeña con acuerdos energéticos, económicos, políticos, culturales y sociales. Otros líderes que han destacado en estos esfuerzos integracionistas son los de los otros nueve países con gobiernos de izquierda y progresistas del continente: Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Roussef de Brasil, Michelle Bachelet de Chile, Fidel y Raúl Castro de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua, Salvador Sánchez Cerén de El Salvador, Rafael Correa de Ecuador, y José Mujica y Tabaré Vázquez de Uruguay. Estos esfuerzos desembocaron en la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Por su lado y buscando contra-restar al ALBA y UNASUR, el gobierno de Estados Unidos impulsó y creó en abril del 2011 la Alianza del Pacífico (AP) con la anuencia de los gobiernos de Chile, Colombia, México y Perú —todos ellos con tratados de libre comercio (TLC) firmados con Estados Unidos y otros países— , y en el 2012 tres de esos cuatro países latinoamericanos —México, Perú y Chile—se sumaron a Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá para conformar el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés). Debates en curso e integración solidaria El integracionismo de la CAN y del Mercosur tiene varios países con TLC y en conjunto uno que data del 2004, lo que plantea una discusión clave sobre si ello afecta la integración de América del Sur. Por su lado, Venezuela abandonó la CAN en el 2006, lo que lleva a preguntarnos si más países seguirán este camino —el Perú ha manifestado su deseo de hacerlo varias veces— y no se sabe bien aún que política tiene Mercosur frente a la CAN. Otra pregunta clave guarda relación con que si sería indispensable una política macroeconómica común para la integración de América del Sur, a la que es indudable que la AP se opone, dado el rol que el TPP juega para América del Sur. Cabe preguntarse si, en este contexto, la priorización de TLC entre países del Asia, Estados Unidos, 1 Canadá y la Alianza del Pacífico juega contra la integración sudamericana o todavía se puede lograr una convergencia entre los dos bloques, asunto en el que están interesados varios países, incluyendo algunos “progresistas” cuyas cancillerías han diseñado estrategias de estar “adentro y afuera”. Son los casos de Chile, Uruguay e incluso Ecuador. Los TLC siguen modelos de acuerdos económicos creados por los gobiernos de Estados Unidos y las potencias “desarrolladas” para atender los intereses de las grandes corporaciones transnacionales que involucran temas como propiedad intelectual, inversiones, compras gubernamentales y otros, que limitan la autonomía de la política económica de los países en desarrollo de nuestro continente y de otros. Pero más allá de ello, en realidad con la AP y el TPP se trata de una creación ideológica neoliberal de Estados Unidos, Europa y Asia para dividir la integración económica, comercial, política, geopolítica y cultural de los pueblos latinoamericanos y caribeños expresada en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), UNASUR, CELAC, etc. En este contexto es vital analizar la alternativa de integración con lógicas distintas a las planteadas desde los TLC con Estados Unidos y los acuerdos de asociación europeos. Este es el caso del ALBA un tratado con enfoque solidario y de complementariedad que rebasa los entendimientos comerciales que como pretenden las potencias capitalistas agregan acuerdos sobre patentes, protección de inversiones o compras del Estado. Esta propuesta en curso, apunta a la integración cultural de servicios fundamentales como educación y salud, a la integración política, a la forja del Banco del Sur como banco de desarrollo y a crear mecanismos de defensa como la conformación de un bloque defensivo entre las fuerzas armadas de Brasil, Venezuela y Argentina como punto de partida autónoma al TIAR. Asimismo, este esquema impulsa vías que plantean atender necesidades energéticas y de financiamiento del desarrollo con nuestros propios recursos, que desarrollan experiencias de educación superior, medicina y alfabetización, como son los programas “Yo sí puedo” y “Operación milagro” en salud, que son novedosos, concretos y prácticos. Como señala el economista peruano Óscar Ugarteche, el proceso integracionista de Nuestra América pendula entre el panamericanismo impulsado desde el norte y el regionalismo propuesto desde el sur del continente. “Las versiones más modernas de inicios del siglo XXI siguen con estas dos matrices: la Alianza del Pacífico es panamericanista; la Comunidad Andina, el Mercosur y el ALBA son regionalistas. Lo que define la integración como panamericanista es la preferencia con Estados Unidos (TLC en el siglo XXI) y lo que la define como regionalista es la indiferencia frente a cualquier polo económico en particular Ugarteche, Oscar, “La integración y la arquitectura financiera en el tiempo” en: América Latina: Cuestiones de fondo, ALAI Nro. 500, Quito, Diciembre 2014 en: http://alainet.org/publica/alai500w.pdf AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 9 utilizando la agregación de mercados vecinos”, afirma Ugarteche1. “Otro aspecto teórico a tomar en cuenta es si la integración es liberal o es mercantilista. Las propuestas de unión aduanera son leídas como mercantilistas mientras que los tratados de libre comercio como liberales. De este modo hay: 1) panamericanismo mercantilista, 2) panamericanismo liberal y 3) regionalismo mercantilista”, continúa Ugarteche, quien se pregunta finalmente: “¿Cómo es posible que en América Latina la integración económica durante 180 años siempre termine trunca?” De lo escrito hasta aquí, se deriva que las izquierdas y las fuerzas progresistas encaren la integración de manera integral con una perspectiva comercial, política, social y cultural así como los temas de defensa, enfatizando cuatro grandes ejes: 1) el combate a la pobreza y desigualdad, 2) la ampliación y el fortalecimiento de la propiedad pública y social en áreas estratégicas, 3) el planeamiento democrático del desarrollo y del uso y manejo de los recursos naturales con respeto al medio ambiente, y finalmente 4) la construcción de una efectiva democracia popular y participativa con control ciudadano y social sobre el Estado y la economía. Perspectivas Existe, por tanto, una necesidad de volver a estrategias más activas del sector productivo. Es cierto que estas políticas implican riesgos de fracaso y búsqueda de rentas, pero estos problemas no se limitan a este enfoque. El desarrollo de estas nuevas actividades es un proceso de aprendizaje en el que, en cierto sentido los “ganadores” son “creados”, en lugar de ser elegidos exante. Las nuevas actividades a promover dependen de las capacidades domésticas, deben realizarse en estrecha colaboración con el sector privado y deben tener como criterio central la modernización tecnológica. Y deben ir acompañadas de tipos de cambio competitivos. Este es el componente que ha estado ausente en el único país que ha vuelto recientemente a estrategias activas del sector productivo: Brasil. No hace falta decir que la necesidad de una clara definición acerca de la modernización tecnológica es fundamental, dadas las perspectivas de escaso dinamismo del comercio mundial y la clara evidencia que América Latina ha dejado de ser una región de abundante mano de obra poco calificada. En conclusión, América Latina continúa, en promedio, tan expuesta al “riesgo de materias primas” o al “Consenso de los Commodities” como hace cuatro décadas, lo cual la hace muy vulnerable a una fuerte caída de los precios de estas. Al mismo tiempo, la mayor diversificación (dado que las exportaciones de otros productos han crecido aún más) significa que posiblemente muchos de estos países tienen mayor flexibilidad para amortiguar shocks de esta naturaleza. Sin embargo, como sostiene Jose Antonio Ocampo de la Comisión Económica para América Latina 10 y el Caribe (CEPAL), ese no es el caso de los exportadores netos de energía y metales, que hoy son particularmente vulnerables a una desaceleración económica mundial, en vista tanto de su mayor dependencia de materias primas como de la mayor concentración de sus exportaciones en tales bienes, sobre todo teniendo en cuenta que esta mayor concentración está centrada justamente en aquellos productos cuyos precios son más sensibles al ciclo económico mundial. El ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sacudido las políticas y las creencias. Si bien sus bajos costos laborales y alta competitividad plantean riesgos a las exportaciones regionales de productos manufacturados, su apetito por materias primas y alimentos ha favorecido la dotación de materias primas de América Latina y el Caribe. El comercio con China, sin embargo, se ha concentrado en una pequeña cesta de commodities: cobre, petróleo, hierro, soya y madera. El nuevo motor de crecimiento puede profundizar nuestra especialización histórica en materias primas, caracterizadas por una fuerte volatilidad de precios. Debemos hacer un gran esfuerzo para que no se profundice esta especialización, así como la excesiva dependencia en un solo motor de crecimiento. Si esto no se hace, se intensificará la dependencia en unos pocos productos básicos, los países seguirán sobreexpuestos a crisis comerciales y no serán domadas las fuerzas generadoras de desigualdad provenientes de las asimetrías internacionales. q * Economista peruano. Coordinador del Área de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático y Derechos Indígenas del Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos (CIDDH). Ex Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Actual asesor de la Presidencia del Gobierno Regional de Cajamarca. AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 La ruta irregular de los gobiernos ‘progresistas’ Ramiro Escobar La Cruz* H Defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) representó en el 2012 el más importante desencuentro de gobierno progresista de Bolivia con pueblos indígenas./Servindi.org an pasado ya varios años desde que, paulatinamente, varios países latinoamericanos —o especialmente sudamericanos— alumbraron presidentes de ‘centro-izquierda’ por la vía de las urnas. Más de una década después, se puede ajustar el periscopio y ver si la impronta de estos gobiernos cambió no sólo las variables políticas sino, también, la situación social y le dio más contenido a la democracia. Al parecer, lo que hubo fue un claroscuro. Resulta difícil establecer un inicio de la ‘ola’ de gobiernos de corte progresista en América Latina. Si bien puede considerarse que la llegada al poder de Hugo Chávez, en 1999, marca un hito, ya desde antes hubo señales de que la ‘izquierda’ no se había esfumado totalmente del escenario. El Partido Socialista de Chile, por ejemplo, fue parte del gobierno desde 1990. Claro, lo hizo dentro de AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 la Concertación de Partidos por la Democracia, un frente de agrupaciones (que incluía a la Democracia Cristiana y algunos partidos más) que no propició cambios que hicieran pestañear demasiado a los politólogos, o a los financistas. La urnas zurdas Pero en la década que va del 2000 al 2010 sí se produce una suerte de giro inusual en esta región. Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva y el Partido de los Trabajadores (PT) llegan al Poder en Brasil en el 2003; en el 2005, el Frente Amplio (FA) hace lo mismo con Tabaré Vásquez en Uruguay; el turno de Evo Morales Ayma y el Movimiento al Socialismo en Bolivia (MAS) llega el 2006; al año siguiente, en Ecuador, Rafael Correa también logra convertirse en presidente. 11 En el 2008, el exobispo Fernando Lugo, tras vencer en los comicios de ese año al frente de la Coalición Patriótica para el Cambio, llega a la presidencia del Paraguay. Parece el momento del clímax para la izquierda del continente. Tres de ellos —Chávez, Correa y Morales— apuestan por modificar la Constitución y reelegirse (sin ser de izquierda, Álvaro Uribe también lo hizo en Colombia), una apuesta que causó controversia en sus propios países y en gran parte de América Latina. Chávez, quien fue el que tomó la ruta más autoritaria, tuvo cuatro períodos presidenciales (1999-2001, 2001-2007, 2007-2013 y unos meses del 2013), y hubiera ido a más, si no fuera porque falleció el 5 de marzo del 2013. Este año (2014), Morales Ayma ha vencido cómodamente en los comicios del 12 de octubre, con el 60% de los votos, y así accede a su tercer período de gobierno. No logró pasar del 70%, como pretendía, pero es indudable que no tiene contendor político en Bolivia, un país al que le ha dado un crecimiento económico promedio de más del 5%, algo desconocido en su tormentosa historia. No tardó en felicitarlo Correa, el locuaz presidente ecuatoriano, quien el 17 de febrero del año pasado (2013) tuvo una performance parecida: obtuvo el 57% de los votos en su tercera elección (como Morales), y sin un rival de peso al frente que pudiera asustar a la ‘Revolución Ciudadana’. Pero algo más une a estos dos líderes que parecen jugar solos en la cancha. Ninguno de los dos tiene problemas económicos serios. Morales ha logrado que Bolivia sea, actualmente, el país que más crece en Sudamérica —por encima de Chile y Perú, las presuntas estrellas de la región—, y el segundo en toda América Latina. Parece haber encontrado la cuadratura del círculo para hacer que un ‘cambio revolucionario’ sea un éxito financiero. Los giros de la economía La previsión de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es que Ecuador crecerá en el 2014 un 5%. Junto a Bolivia (5.5%) es el país que más crece en Sudamérica. Algo que, quizás, no previeron ni ellos mismos ni sus críticos. Esto sugiere una perspectiva que, con frecuencia, no es atisbada en el debate público: puede haber equivalencia entre tener un gobierno ‘de izquierda’ y lograr estabilidad económica, o incluso alcanzar cierta ‘bonanza’. Bolivia y Ecuador han hecho que su economía gire en torno al alto precio de los hidrocarburos. El esquema, como han señalado varios economistas, puede tener limitaciones, pero ha generado, al menos de momento, una estabilidad económica que mantiene satisfecha a buena parte de la población, y que es la que hace ganar a sus presidentes re-eleccionistas en las urnas. No ocurre así en Venezuela, que está en una crisis que incluso algunos chavistas reconocen. Su economía experimentaría en el 2014 una contracción del 0.5% y el desabastecimiento asoma a ritmo de joropo, no obstante 12 sus ingentes reservas de crudo y el alto precio internacional de los hidrocarburos. Los impulsos de la autocracia, que han llegado a propiciar expropiaciones desatadas en varios rubros (alimentos, por ejemplo), muestran haber tenido una influencia en este panorama. Morales no ha ido tan lejos. Ha subido los impuestos a las petroleras, en algún caso hasta cerca del 80%, pero trabaja con el sector privado o estatal de otros países (Petrobras, de Brasil, por citar un caso), sobre todo para los hidrocarburos. La inversión extranjera directa (IED) aumentó 30% en el 2013, lo que hizo que calificadoras de riesgo, como Standard and Poor’s, le dieran su bendición. El cuadro no estaría completo sin las cifras de disminución de la pobreza. Allí las tendencias del ‘arco progresista’ se acercan. Bolivia, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tuvo la mejor nota: la redujo en 32.2% en el período 2000-2010, y de ahí vienen Venezuela (22.7%), Ecuador (21.9%) y Brasil (18.6%). En Brasil, la economía ya no baila a los ritmos de hace unos años, cuando llegó a crecer a más de 7.5% anual, y hasta bordea la recesión macroeconómica. Justamente, la reciente elección giró en buena medida a la posibilidad de relanzar su crecimiento. Dilma Rousseff, la presidenta reelegida del Partido de los Trabajadores (PT), lo ha enfatizado, tras vencer al socialdemócrata Aécio Neves el 26 de octubre, en una elección en la que el deseo de conservar los programas sociales venció a la apuesta por abrirse más a los mercados mundiales. Desencuentros con poblaciones indígenas Ahora bien, ¿todos estos gobiernos han sido intérpretes no sólo del sentimiento popular sino de la dinámica de los movimientos sociales? En parte sí, como lo revela el caso de Morales, que hoy sigue siendo presidente de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba (su última re-elección fue en julio del 2012), una agrupación que representa a los cocaleros de la zona. Pero hay un territorio espinoso para estos gobiernos de nuevo cuño: el mundo indígena. Casi ninguno de los presidentes‘progresistas’ha dejado de tener conflictos con los pueblos originarios, sino con todos, con varios de ellos. Ni siquiera Morales, a quien se tiene como un gobernante indígena —en rigor, es un sindicalista cocalero—ha podido evitar dichas turbulencias. En Argentina, donde la población indígena es pequeña (entre 1.5 y 2% de la población), no faltaron los enfrentamientos por tierras, que el 22 mayo del 2013 llegaron a un punto de tensión tras la muerte de un miembro de la etnia Qom en la Provincia del Chaco. Al parecer, Cristina Fernández tiene un discurso sobre los derechos humanos, pero más urbano, poco vinculado a los indígenas. Se percibe en ese país, como en Chile, una distancia entre el imaginario y la práctica de sus mandatarios, o mandatarias, y lo que ocurre entre los pueblos originarios. De hecho, uno de los mayores baches que tuvo Michelle Bachelet en su primer período como presidenta de AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 la Concertación en Chile (2006-2010) fue su turbada relación con el pueblo Mapuche (“gente de la tierra” en mapudungun, el idioma de esta etnia). El caso de Matías Catrileo, un dirigente estudiantil mapuche que murió el 3 de enero del 2008 durante una escaramuza con los Carabineros, resultó tristemente emblemático. Ocurrió en el primer período de la actual mandataria y atizó un conflicto en el que, incluso, el gobierno chileno apeló a la aplicación de la ‘Ley Antiterrorista’, para contener las protestas de los mapuche en demanda de la recuperación de sus territorios ancestrales. Tan evidente fue eso que, el 14 de marzo del 2014, a tres días de acceder por segunda vez al gobierno, la presidenta pidió perdón a los mapuche “por los despojos de sus tierras”. Lo hizo ante Francisco Huenchumilla, el intendente de la región denominada La Araucanía, donde viven más de 500,000 ciudadanos de esta etnia. También anunció medidas para beneficiarlos. Entre ellas, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Con todo, no hay pleno consenso entre la población indígena chilena sobre este giro político de la gobernante considerada ‘socialista’. Es visible que, tanto el caso argentino como en el chileno, este tema no constituyó parte vital de la agenda de ‘cambio’, más centrada en la mayoritaria población urbana. El escaso peso demográfico no ha sido la única causa de conflictos con los pueblos originarios. En Ecuador, donde el presidente Correa en su primera campaña (2006) contó con el apoyo de una parte importante de los indígenas (aunque el movimiento Pachacutik lanzó a la presidencia a su propio candidato, Luis Macas), no tardó en surgir un tenso distanciamiento. Al asumir el gobierno, el mandatario nombró como secretaria de Comunicación a Mónica Chuji, una mujer de la etnia Kichwa. Pero a los pocos meses estallaron problemas en la provincia de Orellana, donde una movilización de indígenas devino en varios choques con las fuerzas del orden. En un principio, se reclamaba el asfaltado de carreteras, una promesa de las empresas de hidrocarburos que actúan en la zona, pero luego las protestas se orientaron hacia la presencia de las transnacionales y contra la política energética del gobierno. Correa llegó a acusar a los indígenas de apelar al sabotaje y el terrorismo, debido a que propiciaron hechos de violencia. Comenzaron las persecuciones y se evidenció, como en el caso de otros países, el abismo entre la administración estatal y los indígenas, independientemente del signo del gobierno. El presidente, asimismo, cometió algunos errores ya de estilo. El 10 de marzo del 2012, durante una de sus alocuciones radiales, sentenció: “No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice el proceso de cambio”. Fue su respuesta a una Marcha en Defensa del Agua, que recorría el país y que ponía en cuestión la política minera del gobierno. La movilización, impulsada la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), cuestionaba la irrupción de proyectos de minería a gran escala en la región amazónica. Una prueba de que la fuerza de las industrias extractivas no aparecía solo en los ‘gobiernos de derecha’ y que, casi siempre, termina afectando los territorios indígenas. También en Bolivia la defensa del territorio puso a algunos pueblos originarios en conflicto con el gobierno de Morales. A pesar de ser un mandatario de raíces indígenas, y de contar con el apoyo mayoritario de las diversas etnias y de la población en general —el 12 de octubre, cuando vuelve a ganar las elecciones presidenciales, lo hace con ese apoyo masivo—, se abrió un frente muy serio a partir del 2011, por la vulneración de un área protegida. Se trataba del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS), de 12,000 km², que sería dividido en dos por una ruta que iría desde Villa Tunari, en el departamento de Cochabamba, hasta San Ignacio de Moxos, en el departamento del Beni. Aún cuando una parte de la población estaba de acuerdo, las protestas estallaron. Hacia mediados del 2012, una serie de manifestaciones de campesinos e indígenas en defensa del TIPNIS, marcaron lo que sería el más importante desencuentro entre Morales y parte de los pueblos originarios. Fueron de tal intensidad que el proyecto se paralizó. Y la lección saltó una vez más: no hay una identificación automática entre un gobierno ‘progresista’ y la población indígena. ¿Por qué ocurre este desencuentro? El modelo extractivista, vigente en la región desde hace años, no necesariamente ha mutado con la llegada de los gobiernos de izquierda o centro-izquierda. Como dice Pablo Canelo, miembro del Instituto de Estudios Alejandro Lipschutz, “están reproduciendo el modelo de extracción y de facilitación de los recursos naturales de la región a las transnacionales”. Dicho modelo, implantado con las políticas económicas denominadas ‘neoliberales’ (que hacen un énfasis en el liberalismo económico aun cuando esto tenga un costo político y social), requiere de minería a cielo abierto, de más explotación de hidrocarburos, sin necesariamente tomar en cuenta los derechos de las poblaciones locales. No es un esquema democrático. Para estos nuevos gobiernos el esquema parece ser el siguiente: se requieren mayores programas sociales, para hacer redistribución, y la manera de obtenerlos es extrayendo estos bienes naturales ingentes, ya sea por parte del propio Estado o de convenios con empresa nacionales o transnacionales. El problema es que, en esa ruta, se genera una situación que puede tener serias consecuencias sociales. q *Periodista y analista internacional peruano. Colaborador de Noticias Aliadas desde el 2005. Columnista de Internacionales del diario peruano La República y colaborador del diario El País de España. Profesor de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 13 El extractivismo no es inevitable: Hay que buscar alternativas En toda América Latina, las poblaciones protestan contra proyectos extractivos por los efectos sobre su salud y el medio ambiente. / www.taringa.net Carlos Monge Salgado* L a resistencia de las poblaciones a gobiernos neoliberales, corruptos y autoritarios ha dado como resultado que en la mayor parte de los países de América Latina gobiernen hoy partidos izquierdistas o progresistas. En varias de estas experiencias de ascenso de nuevas elites políticas progresistas al poder, el tema de los bienes1 naturales fue central. De hecho, en el centro de la emergencia del chavismo venezolano (estatización total de la industria petrolera), del Movimiento Al Socialismo (MAS) Boliviano y de la Revolución Ciudadana Ecuatoriana (nacionalización de la renta y control del uso final de los recursos) estuvo la defensa de la soberanía nacional sobre los minerales y los hidrocarburos hasta entonces en manos de empresas concesionarias que se llevaban la parte del león, dejando casi nada a los Estados y las poblaciones dueñas en última instancia de esos recursos. Estos gobiernos progresistas, tanto como los neoliberales de Colombia, Perú y México, y los moderados como Brasil y Chile, han apostado centralmente a la extracción y exportación de minerales y petróleo como fuente de crecimiento económico y renta pública. La apuesta progresista por la extracción y exportación de recursos naturales ha sido bautizada como “nuevo extractivismo” por Eduardo Gudynas2. La coincidencia en torno 1 Usamos bienes naturales en lugar de recursos naturales para evitar asignar a priori un contenido mercantil a estos bienes. Gudynas, Eduardo. “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual”, en Extractivismo, política y sociedad, varios autores, CAAP (Centro Andino de Acción Popular) y CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), Quito, Ecuador. Noviembre 2009, pp. 187-225. 2 14 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 a esta apuesta entre progresistas y conservadores que trasciende ideologías es lo que Maristella Svampa ha caracterizado como el paso del consenso de Washington al “consenso de los commodities”3. Una interesante excepción en este consenso es el del gobierno del Frente Farabundo Martí por la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador, que ha decretado una moratoria de las concesiones mineras e incluso paralizado el inicio de proyectos mineros ya autorizados, rechazando explícitamente el impulso a la gran minería como estrategia para el crecimiento y el desarrollo y enfrentando ya una demanda por parte de la empresa australiana Ocena Gold ante el ante el Centro Internacional de Arreglos Relativos a Inversiones (CIADI)4. Pues bien, mientras ha durado el “súper ciclo” de alta demanda y altos precios por nuestros minerales y nuestros hidrocarburos, tanto gobiernos de derecha como de izquierda que apostaron a la exportación de commodities lograron mantener alta tasas de crecimiento económico e incrementar de manera sustantiva el gasto social, lográndose como resultado importantes reducciones en la pobreza y en la desigualdad5. Impactos socioambientales Sin embargo, se acumularon también problemas económicos, sociales y ambientales de no menor importancia. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha llamado la atención sobre la creciente “reprimarización” de nuestras economías, la creciente exposición a la volatilidad de la demanda y los precios, los síntomas de enfermedad holandesa, las enormes brechas de productividad entre sectores, etc.6 A ello habría que añadir la constante necesidad de ampliar la frontera minera y energética en la medida en que los yacimientos antiguos se agotan (no olvidemos que se trata de recursos no renovables), que lleva a invadir áreas naturales protegidas, territorios indígenas o territorios en los que las poblaciones tienen otras vocaciones productivas y apuestan por otros estilos de vida. El resultado de esta ampliación de la frontera minera e hidro-energética no ha sido solamente el daño ambiental que se ha causado en esos territorios, como la deforestación y la destrucción de fuentes y contaminación de cursos de agua. A este daño ambiental local hay que añadir la paradoja de gobiernos progresistas que al especializarse en la exportación de petróleo a los mercados internacionales se han convertido en aportantes activos de los gases de efecto invernadero que genera el calentamiento global que tan fuerte impacto negativo tiene sobre las mayorías, sobre todo los más pobres. En el plano social, el resultado ha sido un intenso ciclo de conflictos sociales que atraviesa todo el continente, con una secuela de numerosos muertos y heridos y de una creciente criminalización de la protesta social por parte de los gobiernos que promueven las grandes inversiones extractivas7. De hecho, tanto en Bolivia como en Ecuador se ha producido ya una ruptura entre importantes sectores de las organizaciones indígenas y los respectivos gobiernos por discrepancias en torno a temas como las carreteras de penetración y las concesiones de hidrocarburos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuni, respectivamente. Finalmente, en el terreno de la política, una consecuencia de esta apuesta es la creciente dependencia de los regímenes progresistas de su capacidad de generar y distribuir la renta generada por las actividades extractivas hacia los sectores más vulnerables de la población (los Bonos Dignidad, Juancito Pinto y Juana Azurduy en Bolivia, las Misiones en Venezuela) para su propia sobrevivencia política. Urge un cambio de rumbo Hoy día, en que ha bajado el ritmo de crecimiento de la China y se han caído la demanda y los precios de los commodities, el modelo primario exportador nacionalista redistributivo enfrenta sus límites estructurales. Venezuela y Ecuador están enormemente endeudados con China y deben pagar esos préstamos en petróleo mientras que cada mes reciben menores ingresos por el petróleo que logran comercializar en otros mercados. Bolivia recibirá menores ingresos por el gas que vende a Brasil y Argentina pues su precio está también atado al del petróleo en los mercados internacionales. En estas circunstancias, es indispensable plantear un cambio de rumbo. No se trata ciertamente de regresar a un esquema extractivista neoliberal para beneficio de las grandes corporaciones. No se trata tampoco de desandar todo lo que se ha logrado en materia de soberanía sobre los bienes naturales, de renovación de la elite política, de democratización de la política misma, o de expansión del ejercicio de derechos. Se trata más bien de explorar otros caminos, que apunten a la diversificación productiva usando de manera sostenible los bienes naturales renovables, consumiendo menos energías fósiles, protegiendo el medio ambiente y respetando los derechos 3 Svampa, Maristella. “El ‘Consenso de los Commodities’ y lenguajes de valoración en América Latina”, en Revista Nueva Sociedad, No. 244, Marzo-Abril, 2013. http://business-humanrights.org/es/se-inicia-arbitraje-en-demanda-de-oceanagold-contra-el-salvador-en-tribunal-del-banco-mundial 5 CEPAL, Panorama Social de América Latina, 2013 y Rosales, Osvaldo y Kuwayama, Mikio, “China y América Latina y el Caribe. Hacia una relación económica y comercial estratégica”, 2012. 6 Bárcenas, Alicia. “Gobernanza de Recursos Naturales en América Latina y el Caribe”, CEPAL, 2012. 7 Ver OCMAL, Cuando tiemblan los derechos. Extractivismo y criminalización en América Latina, Quito, 2011. En http://www.conflictosmineros.net/biblioteca/publicaciones/publicaciones-ocmal/cuando-tiemblan-los-derechos-extractivismo-y-criminalizacion-en-america-latina/detail 4 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 15 territoriales y de consulta de los pueblos indígenas. El debate en América Latina sobre la necesidad de dar este giro, y pronto, ya está abierto. Para comenzar, la reciente propuesta de los Pactos para la Igualdad de la CEPAL se sustenta en una crítica sustantiva del modelo primario exportador y en un reclamo de diversificar la economía para crear empleos de calidad generando valor agregado en todos los sectores8. Incluso en un país como el Perú —que ha apostado de manera radical por el extractivismo neoliberal— sectores del gobierno se plantean ahora la necesidad de una apuesta consciente y con impulso estatal para diversificar la estructura, reconociendo que el modelo no da más.9 En ambos casos, un componente del debate sobre cómo diversificar tiene que ver con las maneras de cómo se puede usar a las propias industrias extractivas y las rentas que estas generan para estimular dicha diversificación. Por ejemplo, usar parte de la renta para invertir en ciencia y tecnología con el objetivo de atacar cuellos de botella tecnológicos que hoy frenan el desarrollo de otros sectores productivos. Otro ejemplo sería sacar parte de esa misma renta de la economía – colocándola en fondos soberanos— para impedir que la enfermedad holandesa reste competitividad a otros sectores productivos. Un último ejemplo, implementar políticas de contenido local (compras locales de bienes y servicios) para generar procesos locales de acumulación que luego sirvan a otros desarrollos. De la misma manera, desde la sociedad civil en diversos países se discute como alternativa la necesidad de una “transición post extractivista”10, caracterizada por: iv) Un cuestionamiento del consumismo insostenible prevalente en nuestras sociedades, buscando equilibrar la satisfacción de las necesidades con las capacidades de producción y reproducción de los ecosistemas y del planeta en general. Los puntos de partida para iniciar estas transiciones serán diferentes en cada país, pero en todos los casos es inevitable que se trate de procesos de mediano y largo plazo que requieran de la aplicación consistente de políticas públicas sostenidas para lograr este objetivo. Para ello se requieren liderazgos políticos claros, que tengan una visión definida de cómo lograr un bienestar sostenible de las mayorías que no se lleve de encuentro al medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas para logros sociales de corto plazo, contribuyendo de paso a parar el proceso del calentamiento global. q * Antropólogo e historiador peruano, investigador asociado del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) y Coordinador Regional para América Latina del Natural Resource Governance Institute. i) Una triple transición de la economía. a. Del énfasis en la explotación de los bienes naturales no renovables al énfasis en los bienes naturales renovables. b. Del énfasis en las grandes corporaciones al énfasis en los pequeños y medianos propietarios individuales, cooperativos o comunitarios. c. Del énfasis en la exportación hacia una mayor atención al mercado interno. ii) Una transición energética, hacia energías renovables no convencionales, para que el crecimiento económico no contribuya a empeorar el calentamiento global. iii) Una reforma institucional, hacia un Estado garante de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho de las futuras generaciones a heredar bienes naturales renovables abundantes y de buena calidad. 8 CEPAL, Pactos para la Igualdad: Hacia un futuro sostenible, Santiago de Chile, 2014 Gobierno del Perú, Ministerio de la Producción, Plan Nacional de Diversificación Productiva, Lima, 2014. 10 Red GE, Caminos de Transición. Alternativas al extractivismo y propuestas para otros desarrollos en el Perú, Lima, 2014, en http://www.redge.org.pe 9 16 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 Nuevos esquemas de militarización en Latinoamérica Activistas antibases en la entrada a la Base de Manta, Ecuador, en septiembre de 2007. Para evitar estas manifestaciones fue necesario diversificarlas y camuflarlas bajo otros conceptos aparentemente no militares. / Luis Angel Saavedra Luis Ángel Saavedra* A mérica Latina, a simple vista, se ha fraccionado en dos bloques de países; los unos dicen ser progresistas y buscan una autonomía en su desarrollo, priorizan las alianzas subregionales y denuncian lo que denominan imperialismo norteamericano; en tanto que los otros aún estarían apegados a la política estadounidense, facilitando la implementación de mecanismos de control regional, tanto en el plano militar como en el financiero. Sin embargo, un análisis más profundo de la geopolítica regional nos muestra el empeño de todos los países para militarizar la sociedad y reprimir sus manifestaciones, poniendo en vigencia códigos penales que facilitan la entrega de bienes naturales a las grandes transnacionales, cuya nacionalidad ya no es fácil de identificar pues pueden estar AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 formadas por capitales chinos, canadienses, estadounidenses y europeos, sin que la ideología de los gobiernos sea un obstáculo a la hora de someter a las comunidades para extraer sus recursos y obtener la máxima rentabilidad posible. La transformación de la geopolítica y el desarraigo del capital nos lleva a preguntarnos si el control militar obedece aún al interés de seguridad, o de hegemonía de un país en particular, o si ya es un interés supranacional, en cuyo caso, las sociedades estarían sosteniendo con sus impuestos, ya no la seguridad de sus países, sino un gran sistema de seguridad empresarial privada. Bases invisibles y asesores militares En noviembre del 2009 se cerró la base militar estadounidense de Manta, en Ecuador. Se 17 dijo que sus actividades se trasladaban a siete bases colombianas y también a la región del Pichari, en la ceja de selva del departamento surandino de Cusco en el Perú. En este último país existirían nueve bases militares, según lo asegura Atilio Borón, politólogo argentino y analista de geopolítica. Panamá no se queda atrás. Según Julio Yao, investigador universitario panameño y activista antibases, en este país existirían 12 bases militares estadounidenses, pese a que Estados Unidos, antes del año 2000, entregó oficialmente todas sus bases al gobierno panameño. Según el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad entre los Pueblos (MOPASSOL), con sede en Argentina, existen 47 bases estadounidenses en América Latina. ¿Dónde están estas bases? ¿Existen fotos de ellas? ¿Cuáles son las pruebas de su existencia? Los gobiernos latinoamericanos niegan haber cedido bases militares nacionales para el control extranjero o haber dado autorización para que Estados Unidos construya bases militares en sus territorios. A falta de pruebas, se podría decir que es una exageración de los activistas antibases. Pero no lo es. La Base de Manta, así como las bases de Vieques en Puerto Rico; Soto Cano en Palmerola, Honduras; Hato Rey en Curazao; Comalapa en El Salvador; y Reina Beatriz en Aruba, debieron transformarse y multiplicarse para poder acoplarse a las nuevas exigencias del control regional y a los nuevos problemas que se han determinado como riesgosos, no solo para Estados Unidos, sino para toda la dinámica de reproducción del capital: resistencias de los pueblos locales, en especial campesinos e indígenas con alianzas en sectores urbanos; gobiernos progresistas con discursos mediáticos y presencia de otras potencias económicas, China en particular. Las bases tradicionales demandaban muchos recursos económicos para su mantenimiento y son muy visibles ante la población, por lo que se convirtieron en blancos de las acciones de los activistas antibases, tal como sucedió en Vieques. Tampoco resultaron funcionales las primeras transformaciones, dadas a finales de la década de los 90, con la creación de los Puestos Operativos de Avanzada (FOL—Forward Operating Location), pues no alejó la atención de los activistas, aún cuando si se redujo los presupuestos y se pudo sostenerlas bajo el disfraz de la lucha antidrogas. Manta es un ejemplo de ello, pues luego de 10 años de resistencia social finalmente debió cerrar en el 2009. Fue necesaria una nueva transformación para hacer invisible la intervención militar estadounidense y volverla más práctica. Ahora, bajo acuerdos de cooperación militar para actividades de apoyo en desastres, asesoría en seguridad interna, lucha contra las drogas y combate a la pobreza, asesores militares estadounidenses ingresan a los países sin llamar la atención. Los desastres naturales brindan el mejor pretexto de intervención, como ocurrió en Haití 18 donde, tras el terremoto ocurrido en el 2010, el ejército estadounidense asumió el control del país y coordina las acciones de las demás misiones militares de paz que intervienen ahí. Esta estrategia no es nueva, pues constituye el viejo discurso del programa Alianza para el Progreso con el que Estados Unidos intervino en Latinoamérica en la década del 70, ahora remozado con elementos como la lucha contra la corrupción, la delincuencia, las drogas y, para vender mejor la idea, manteniendo el eslogan de lucha contra la pobreza. La intervención militar no siempre se da previo acuerdos, pues en Venezuela y Ecuador, que no aceptan cooperación militar estadounidense, lo hacen bajo la figura de agregados militares de las embajadas estadounidenses. En abril de este año (2014), en el Ecuador se detectó la presencia de unos 50 militares adscritos a la embajada estadounidense; se decidió expulsar a 20 de ellos que realizaban asesorías sobre seguridad. Los funcionarios militares de las embajadas establecen relaciones directas con mandos medios y altos de los órganos armados de los países, así se cruza información sensible y se llegan a realizar actividades sin el conocimiento de los gobiernos. En este nuevo escenario ya no se necesitan grandes estructuras militares, basta con pequeños puestos operativos bajo administración militar local, que pueden ser activados en base a los acuerdos logrados con los gobiernos y a conveniencia de la política estadounidense, o que sirven de puestos de vigilancia para alertar sobre movilizaciones sociales y amedrentar a las organizaciones. Militarización de la sociedad El mismo tipo de política de control social que implementa Estados Unidos en países bajo su influencia, se implementa en los países que supuestamente se han alejado de su dominio: ¿qué es lo que controlan? Las inversiones no estadounidenses en América Latina han crecido, en especial la inversión china; esto hace suponer que la política de control y amedrentamiento estadounidense no ha funcionado, a no ser que Estados Unidos ahora esté brindando el servicio de seguridad a China, dado que este país es el mayor acreedor de bonos estadounidenses. Según datos del Banco Central de China, a finales del 2013 la deuda estadounidense a China llegaba a US$1.3 billones; en tanto que la inversión china en Latinoamérica ya suman US$102 millardos, siendo los principales beneficiarios Venezuela, Brasil, Argentina y Perú, en ese orden. La seguridad del capital chino invertido en la compra de deuda pública estadounidense depende de la seguridad de las inversiones estadounidenses en otros países; de igual manera, la seguridad de las inversiones chinas depende de la seguridad que brinden los países para extraer los bienes naturales Así, la aplicación de la política estadounidense de seguridad es clave incluso AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 en los países que, supuestamente, no se mantienen bajo su influencia. La militarización de las ciudades bajo el pretexto de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas; la militarización de la policía civil, generando escuadrones especializados para el control de la protesta social, y la creación de nuevos cuerpos armados de vigilancia, como las guardias forestales, constituyen las nuevas formas de vigilancia de las estructuras sociales. En el Ecuador, por ejemplo, la modernización de las Fuerzas Armadas implicará también la distribución de sus miembros en nuevas áreas de vigilancia, como la guardia forestal, que tendrá funciones de control de las actividades rurales, tanto de las actividades productivas, como de las organizacionales, bajo el pretexto de proteger los bosques nativos. De igual manera se han creado cuerpos de cibervigilancia para, bajo el pretexto de perseguir la pornografía infantil, el tráfico de capitales y la trata de personas, se dediquen a controlar las redes sociales en las que interactúan las organizaciones. Ecuador, con el eufemismo de ciberdefensa, ha propuesto la creación de un cuerpo de cibervigilancia bajo la estructura de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). La creación de nuevos cuerpos de policía antimotines y su preparación para sofocar posibles conflictos urbanos, responde además a la permanente migración del campo a la ciudad, que genera nuevos cinturones de miseria, muy proclives a responder a llamados a la insurrección para defender sus derechos, como lo ocurrido en Brasil en días previos a la realización del último mundial de fútbol. Se han creado diversos centros de entrenamiento policial antimotines, como en Chile y Colombia, donde se capacita a la policía de varios países latinoamericanos. Estos entrenamientos son perfeccionados con agentes franceses y españoles. La especialización de la policía y los militares para controlar las nuevas amenazas internas ha provocado que sus responsabilidades clásicas sean delegadas a los municipios, bajo la figura de descentralización y autonomía. Ahora son los municipios los que asumen el control del tránsito, la seguridad comunitaria y barrial e incluso la vigilancia institucional, apoyados por empresas de seguridad privada. seguridad interna, asumen la política de seguridad estadounidense y definen como nuevos enemigos internos a los movimientos sociales existentes y previenen como nuevas amenazas a las fuerzas sociales que emergerán conforme se urbanice la sociedad y aumente la pobreza. Al no existir diferencia ideológica cuando se somete a las comunidades para extraer los bienes naturales, manteniendo la misma matriz de producción primaria que ha caracterizado a Latinoamérica desde sus albores republicanos, es difícil mirar la militarización como producto de la política de un solo país, pues es necesario mirar la dinámica del capital para saber a qué intereses obedecen los nuevos esquemas de seguridad. q *Comunicador social ecuatoriano, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), corresponsal de Noticias Aliadas desde 1996, autor de investigaciones de geopolítica regional como El refugio en el Ecuador, Quito, 2005 y ¿Operaciones de avanzada o base militar operativa?, Quito, 2007, entre otras. Leyes antiterroristas y códigos penales represivos En todos los países latinoamericanos, las protestas callejeras dejaron de ser contravenciones y se transformaron en delitos contra la propiedad o los servicios básicos. Los levantamientos de la población ahora son delitos de sabotaje o terrorismo; se han puesto en vigencia leyes antiterroristas similares, como en Chile, Perú y Colombia. Se han endurecido los códigos penales para acallar las manifestaciones sociales, como en Ecuador y Venezuela. Los países progresistas y los países neoliberales coinciden en las estrategias de AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 19 Agendas y culturas políticas en los movimientos sociales latinoamericanos Miles de personas se han movilizado para proteger las lagunas que serían destruidas por proyecto aurífero Conga en Cajamarca, Perú. / Servindi.org Raúl Zibechi* U na somera radiografía de las movilizaciones más importantes de los últimos años, como las masivas manifestaciones de millones de brasileños en 353 ciudades en junio del 2013, puede contribuir a visibilizar a los nuevos actores que protagonizan el activismo social en América Latina. El 84% de los manifestantes no tenían preferencias partidarias, el 71% participaba por primera vez en protestas y el 53% tenía menos de 25 años1. Las movilizaciones brasileñas se focalizaron en el rechazo al aumento del precio del transporte urbano, como parte de una lucha más amplia por el acceso a la ciudad y contra la represión policial. La organización convocante, el Movimiento Passe Livre (MPL), es una pequeña red asentada en decenas de ciudades e integrada por jóvenes de los sectores medios que estudian en la universidad, que se movilizan cada vez que aumenta el transporte (uno de los más caros del mundo). Con los años, el movimiento ha ido evolucionando hacia la demanda por el derecho a la ciudad, que sienten limitada por el costo del transporte y la especulación urbana2. Las protestas en Brasil tienen cierta similitud con el movimiento Yo soy 132 lanzado por los estudiantes universitarios mexicanos, exigiendo la democratización de los medios de comunicación durante las elecciones presidenciales del 20123. Aunque 1 Secco, Lincoln. “As jornadas de junho”, en Cidades rebeldes, Boitempo, Sao Paulo, 2013. Legume, Lucas y Toledo, Mariana. “O Movimento Passe Livre São Paulo e a Tarifa Zero”, 2011, en http://passapalavra.info/2011/08/44857, acceso 2 de agosto de 2013. 3 Muñoz Ramírez, Gloria. Yo soy 132, Ediciones Bola de Cristal, México, 2011. 2 20 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 ambos se dispersaron en poco tiempo, los grupos que estuvieron en la base de las movilizaciones brasileñas estaban organizados desde mucho tiempo antes y siguen adelante luego del momento álgido de las acciones de calle. En los últimos 10 años han surgido tantos movimientos que resulta difícil hacer un listado que los incluya a todos. Entre los más conocidos, figura el movimiento estudiantil de Chile, agrupado en la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ADES); las decenas de asambleas locales contra la minería y el modelo extractivo en Argentina, coordinadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas; la potente resistencia a la minería en el departamento de Cajamarca, en el norte del Perú, en particular contra el proyecto Conga, en la que destacan las comunidades indígenas andinas, por mencionar apenas tres casos distintos. A ellos, habría que sumar infinidad de movimientos locales, como la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, que consiguió frenar la instalación de Monsanto en una pequeña localidad cercana a la ciudad de Córdoba (Argentina)4. O la importante resistencia a la especulación inmobiliaria en Rio de Janeiro, con motivo del reciente Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos del 20165. Bloques sociales y temáticos En el continente podemos identificar, por su pertenencia social, tres grandes bloques de movimientos: los indígenas, los campesinos y los de sectores populares urbanos. Cada uno de ellos se asienta en espacios diferentes y enarbolan, en principio, demandas distintas. Los primeros, anclados en sus territorios ancestrales, reivindican la defensa y reconocimiento de esos territorios frente a la expansión del extractivismo minero y agroexportador, pero también exigen autogobierno en base a sus usos y costumbres, así como poder decidir aspectos centrales de las políticas educativas y de salud que afectan a los pueblos. La actividad de los movimientos campesinos gira en torno a la tierra. Como los indígenas, enfrentan también al agronegocio, en particular la expansión de los cultivos de soja que provocan migraciones y contaminan aguas y poblaciones. Su lista de demandas incluye desde la reforma agraria (caso del Movimiento Sin Tierra de Brasil) hasta la exigencia de créditos para la producción y precios para sus productos. En los últimos años algunos de ellos han incrementado sus movilizaciones contra los efectos de tratados de libre comercio con Estados Unidos, y llegan a exigir su derogación, como la Mesa Nacional de Unidad Agraria y decenas de organizaciones campesinas en Colombia6. El tercer bloque está conformado por los sectores populares que viven en las periferias de las grandes ciudades. En estos espacios, que en ocasiones denominan también como territorios, se aglomeran familias que fueron expulsadas por el agronegocio, las guerras y violencias de paramilitares, narcotraficantes, militares y guerrillas, pero también trabajadores formales cuyas empresas quebraron en la última crisis y migrantes de países de la región. Han levantado sus viviendas en base al trabajo familiar, espacios y equipamientos colectivos (en ocasiones escuelas y clínicas de salud) gracias a la cooperación y la reciprocidad (minga). En general, son familias que sobreviven en el empleo “informal”, pero también encontramos trabajadores mal remunerados que se desempeñan en la construcción, el trabajo doméstico y la venta ambulante. Las demandas han sufrido algunos cambios a lo largo de los años. Si hubiera que encontrar alguna característica común, es el rechazo a la desigualdad y la lucha por cambios de carácter estructural. Sin embargo, muchos de estos movimientos comienzan reclamando algo tan simple como poder vivir. Algo así reclaman Máxima Acuña Atalaya, su familia y sus vecinos: que les permitan quedarse en las tierras que compraron hace 20 años, que ahora reclama una multinacional de la minería en la laguna Azul, en las alturas de Cajamarca7. El derecho a la vida es también el reclamo que mujeres y personas de la diversidad sexual han instalado en la agenda pública de muchos de los países de la región para acabar con la impunidad de la que gozan los responsables de feminicidios y crímenes de odio. En efecto, las luchas por el agua, la tierra y el derecho a la vivienda, aún para quienes viven en favelas y asentamientos precarios, atraviesa a campesinos, indígenas y sectores populares urbanos. Pero a medida que esas demandas se convierten en movilizaciones, desde lo local hasta lo nacional, chocan con las diversas facetas de la desigualdad (desde el acceso a los medios de comunicación hasta la representación en el sistema político). En este punto enfrentan lo que el sociólogo peruano Aníbal Quijano ha denominado “colonialidad del poder”: un patrón de relaciones asimétricas, de raza, género y generación, que siempre perjudica a los indios, negros y mestizos, y de modo particular a las mujeres y los jóvenes de esos sectores. El nacimiento de feminismos comunitarios, populares, indígenas y afrodescendientes, forma parte de este proceso de enraizamiento de los movimientos entre los grupos subalternos, marcando claras diferencias con la primera generación de feministas formadas en las academias y los partidos políticos, y volcadas hacia las ONGs y las instituciones8. Una característica de esta nueva 4 Miembros jóvenes de la asamblea crearon su web: http://ecoscordoba.com.ar/ Zibechi, Raúl. “Debajo y detrás de las grandes movilizaciones”, Osal N° 34, Clacso, Buenos Aires, noviembre 2013, pp. 15-36. 6 “Declaración de las organizaciones campesinas de Colombia”, 24 de octubre del 2011, en http://prensarural.org/spip/spip.php?article6659 7 Ver http://servindi.org/actualidad/90450 8 Puede consultarse, entre otros, Gargallo, Francesca. Feminismos desde Abya Yala, Desdeabajo, Bogotá, 2012; Bidaseca, Karina y Vázquez, Vanesa. Feminismo y poscolonialidad, Godot, Buenos Aires, 2011; Rivera Cusicanqui, Silvia. Bircholas, Mama Huaco, La Paz, 2002. 5 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 21 realidad, es la aparición de grupos de mujeres (como FEMUCARINAP9), que no se identifican como feministas, pero que luchan por la emancipación de las mujeres. En el mundo juvenil se pueden observar procesos similares. A través de expresiones como el hip hop, los jóvenes negros de ciudades como Rio de Janeiro buscan un lugar en una sociedad que los excluye10. Los medios de comunicación nacidos en las villas de Buenos Aires, donde grupos juveniles expresan sus diferencias culturales, enseñan la politización no domesticada de los jóvenes pobres en las grandes ciudades latinoamericanas11. Una nueva cultura política Tan importante como las demandas, son las culturas políticas que expresan los movimientos. Se trata de abordar lo que no dicen los programas políticos, ni las listas de reivindicaciones, ni las consignas que agitan en las calles. Sabemos que hoy los movimientos luchan contra los extractivismos minero, agropecuario y urbano, por más libertades y derechos. Pero también importa cómo lo hacen, de qué manera trabajan, cómo están dispuestas sus fuerzas en el interior de los colectivos y grupos. Los nuevos movimientos muestran otros modos de organizarse, una cultura política que el MPL sintetiza en cinco rasgos: autonomía, horizontalidad, federalismo, consenso para tomar decisiones y apartidismo (que diferencian del anti-partidismo). En paralelo, suelen posicionarse contra un amplio abanico de opresiones: de clase, de género, de raza y generacionales, además de la defensa de la naturaleza. Casi todos los movimientos asumen varias identidades, no limitándose a una sola, lo que constituye una característica de los movimientos integrados por jóvenes. La más reciente camada de movimientos nació en un período caracterizado por la crisis del viejo patriarcado y la deslegitimación de las instituciones basadas en la representación, como los partidos, los sindicatos y los parlamentos. En ambos casos, los nuevos sujetos (en particular mujeres y jóvenes) tienden a construir organizaciones que rehúyen las jerarquías, el tipo de estructuras gobernadas por varones, donde las bases están sujetas a las direcciones y tienen pocas posibilidades de hacer que sus opiniones sean tenidas en cuenta. Quisiera destacar cinco aspectos que considero atraviesan a la mayor parte de los movimientos más dinámicos y creativos y que conforman el núcleo de la cultura política emergente en el actual activismo social y político. - Crean organizaciones pequeñas y medianas, donde los vínculos cara a cara sustituyen la figura de la representación en las grandes organizaciones de “masas”. La preferencia por grupos de tamaño reducido no ha impedido la eficacia de la movilización. En esos grupos se crean fuertes lazos de camaradería y confianza, similares a los vínculos de carácter comunitario. Son esos vínculos los que potencian la acción colectiva, sostenida en el tiempo, y no los aparatos burocráticos de carácter masivo. Esto facilita su autonomía del Estado y los partidos. - Para la coordinación de acciones entre gran cantidad de grupos, establecen coordinaciones puntuales, “livianas”, capaces de articularse en poco tiempo, que tienden a desarmarse cuando ya no son necesarias. Esta peculiaridad de los colectivos de jóvenes y mujeres suele desconcertar a los varones anclados en la “vieja” cultura política, ya que hay un evidente desfasaje entre la capacidad de movilización y la estabilidad y visibilidad de los núcleos organizados. - La horizontalidad, entendida como la inexistencia de jerarquías permanentes y fijas, es una de las principales características de los modos de hacer de los movimientos actuales. En vez de representantes, eligen voceros; en vez de dirigentes, nombran personas para coordinar cada reunión, asamblea o actividad, que no suelen ser las mismas que ya realizaron esa tarea en momentos anteriores. En no pocos casos, aparece la figura de la rotación o turno, propia de las culturas indígenas, aunque la mayor parte de las veces no las nombran de ese modo. - Se percibe un evidente rechazo a un tipo de crecimiento destructivo de la naturaleza y también de la sociabilidad entre las personas. Rechazan la contaminación y el crecimiento económico que no aporta calidad de vida a las comunidades. En algunos casos adoptan la consigna de “Buen Vivir” para designar el tipo de sociedad a la que aspiran, aunque otros movimientos prefieren hablar de “socialismo”. No todos los movimientos rechazan el desarrollismo, aunque hay una tendencia creciente a la crítica al modelo de crecimiento perpetuo. - Por último, una de las características más novedosas de los movimientos es que no sólo demandan a los Estados y gobiernos, sino que crean espacios propios donde empiezan a construir relaciones sociales diferentes a las hegemónicas. Inspirados en las comunidades indígenas y en las culturas juveniles, se empeñan en construir ahora el mundo de sus sueños. q *Periodista, analista internacional y escritor uruguayo, acompaña procesos de movimientos sociales en América Latina y es autor de numerosas publicaciones sobre los mismos. 9 Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. De Oliveira, Denilson. “Territorialidades no mundo globalizado: outras leituras da cidade a partir da cultura hip-hop na metrópole carioca”, Universidade Federal Fluminense, Niteroi, 2006. 11 La Garganta Poderosa, revista mensual de la cooperativa La Poderosa, tiene una tirada de entre 12 y 40 mil ejemplares. En http://lapoderosa.org.ar/ 10 22 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 Movimiento colectivo por la soberanía alimentaria Agricultura familiar en Salto, departamento al norte de Uruguay, incluye utilización de semillas nativas. /Lucía Surroca José Elosegui* M ás de 500 representantes de organizaciones campesinas, de agricultores familiares, pescadores tradicionales, pueblos indígenas, movimientos sin tierra, trabajadores rurales, migrantes, mujeres, jóvenes, consumidores y ecologistas, se reunieron en el 2007 en el Foro Internacional para la Soberanía Alimentaria, en la aldea de Nyeleni, Sélingué, Malí. Provenientes de más de 80 países, los participantes del Foro organizado por La Vía Campesina expresaron, según reza la Declaración de Nyeleni, que luchan por un mundo en el que “exista una verdadera reforma agraria integral que garantice a los campesinos plenos derechos sobre la tierra, defienda y recupere los territorios de los pueblos indígenas, garantice a las comunidades pesqueras el acceso 1 y el control de las zonas de pesca y ecosistemas”. “La mayoría de nosotras y nosotros somos productores y productoras de alimentos y estamos dispuestos, somos capaces y tenemos la voluntad de alimentar a todos los pueblos del mundo. Nuestra herencia como productores de alimentos es fundamental para el futuro de la humanidad”, señalaron1. La soberanía alimentaria es entendida por La Vía Campesina como el derecho de los pueblos a elegir sus propios modelos de producción, comercialización y distribución de alimentos, de forma ambientalmente sustentable y culturalmente adecuada. El movimiento lanzó el concepto en 1996, en alternativa a la idea de “seguridad alimentaria”. El 15 de octubre del 2014 la delegación de La Vía Campesina reunida en Roma, capital http://nyeleni.org/DOWNLOADS/Nyelni_SP.pdf AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 23 italiana, para el 41º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), denunció que “la mayoría de los gobiernos permanecen ciegos ante los desafíos de seguridad alimentaria en el mundo”. A través de un comunicado de prensa2, los campesinos exhortaron a los gobiernos a tomar medidas urgentes a favor de la agricultura campesina e indígena, único modelo capaz de alimentar al mundo. Al día siguiente se celebraba el Día Mundial de la Alimentación, que los campesinos prefieren denominar “Día Mundial de la Soberanía Alimentaria”, y La Vía Campesina reivindicó una vez más su compromiso de lucha para alcanzarla. Importancia y desafíos de la lucha En un mundo donde las corporaciones transnacionales y gobiernos avanzan sobre las tierras y se adueñan de los sistemas alimentarios y de distribución de alimentos, son igualmente los campesinos quienes alimentan a la mayoría de la población. Y las mujeres juegan un rol central: ellas constituyen la mayoría del campesinado indígena y no indígena, pero su contribución a la alimentación mundial es ignorada y marginada. Según un estudio de la organización Grain, la agricultura campesina produce hasta el 80% del alimento en los países no industrializados, aunque las fincas pequeñas suman, en total, menos del 25% de la tierra agrícola a nivel mundial.3 En América Latina el 60% de la agricultura proviene de predios dedicados a la producción familiar, señala el ecologista Martín Drago, cocoordinador del Programa de Soberanía Alimentaria de la federación ecologista Amigos de la Tierra Internacional. En América Central, con 17% de la tierra agrícola, los pequeños agricultores aportan el 50% de toda la producción agrícola. En El Salvador, con sólo 29% de la tierra, los pequeños agricultores producen: 90% de los frijoles, 84% del maíz y 63% del arroz, los tres alimentos básicos.4 Más del 90% de todas las fincas del mundo son “pequeñas”, y tienen en promedio 2.2 hectáreas. Y la tendencia se agrava: se están perdiendo rápidamente fincas de agricultores familiares en todos los continentes, mientras que las grandes fincas han ido acumulando más tierras durante la última década. Argentina perdió más de un tercio de sus fincas en las dos décadas comprendidas entre 1988 y 2008; sólo entre los años 2002 y 2008 la disminución fue de un 18%. En la década comprendida entre 1997 y 2007, Chile perdió el 15% de todas sus fincas. Las fincas de mayor tamaño, con propiedades de más de 2,000 hectáreas, se incrementaron 30% en número pero, duplicaron su tamaño promedio desde 7,000 a 14,000 hectáreas por finca.5 Entre las presiones sobre la tierra que quitan predios a la agricultura campesina y amenazan la soberanía alimentaria, hay que subrayar la tremenda expansión de las fincas dedicadas a los monocultivos industriales (como soja, palma aceitera, colza y caña de azúcar), el acaparamiento de tierras por parte de empresas y gobiernos, la expansión de la industria extractiva (minería, petróleo, gas y, últimamente fracking), entre otras causas. Varios países latinoamericanos dedican buena parte de sus tierras a los monocultivos industriales. El caso de la soja en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay es un buen ejemplo, con una fuerte presencia de variedades transgénicas de la empresa estadounidense Monsanto. Los megaproyectos mineros e hidroeléctricos por ejemplo en Colombia, México y América Central también generan graves impactos socioambientales a las poblaciones en sus territorios. Muchas veces estos proyectos, como las plantaciones de granos para la elaboración de agrocombustibles y las represas, son presentados como soluciones al cambio climático. “Dentro de la propuesta de soberanía alimentaria nosotros destacamos la necesidad de reconstruir el derecho de los pueblos y naciones a definir sus sistemas alimentarios, producir y consumir alimentos en función de sus necesidades y culturas. Esto implica la necesidad de fortalecer la agricultura campesina indígena, reconstruir los mercados locales y populares, realizar reformas agrarias e implementar políticas públicas que garanticen la permanencia de las familias en el campo y la vuelta desde las ciudades de los millones de desplazados”, afirma el dirigente campesino argentino, Diego Montón, de la Secretaría Operativa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina), Soberanía alimentaria en marcha América Latina tiene ejemplos exitosos en la concreción de la soberanía alimentaria. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (MST) a través de sus campamentos y asentamientos ha logrado autosustentarse y producir alimentos para la población en general. Los sin tierra tienen organizadas más de 100 cooperativas de producción de alimentos en sus asentamientos. Han contribuido también con la construcción de 96 agroindustrias, para ofrecer alimentos sanos y de calidad, al tiempo que mejoran sus ingresos económicos y condiciones de trabajo.6 Por ejemplo, la región norte del estado de Espírito 2 http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2270-csa-en-roma-la-mayoria-de-los-gobiernos-permanecen-ciegos-ante-los-desafiosde-seguridad-alimentaria-en-el-mundo1 3 http://www.grain.org/es/article/entries/4956-hambrientos-de-tierra-los-pueblos-indigenas-y-campesinos-alimentan-al-mundo-con-menos-de-un-cuarto-de-la-tierra-agricola-mundial 4 Idem, Cuadro 5 5 Idem, Cuadro 3 6 http://mst.org.br/taxonomy/term/325 24 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 Santo, en los municipios de São Mateus y Jaguaré, es un importante polo de producción de café “conilón”. Allí existe la Cooperativa de Producción Agropecuaria Vale da Vitória (COOPRAVA). Cerca de 2,000 familias asentadas en la zona son productoras de café y de ahí obtienen su renta principal. Según datos del 2009, ese año habían 10 millones de pies de café plantados, con una producción media de 100,000 sacos por año. En tanto, en Uruguay, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas está conformada por 160 emprendimientos familiares, que involucran a más de 250 productores distribuidos en 12 departamentos del país. Sus integrantes se dedican a recuperar variedades de semillas criollas, desarrollarlas e intercambiarlas para producir sus propios alimentos y no depender de las semillas de las empresas. Cada productor que recibe semillas para cultivar la tierra y alimentar a su familia, tiene además el compromiso de reproducirlas para seguir incrementando el banco de semillas de la red. Se destaca también en Uruguay, en el sureño departamento de Canelones, el proyecto del Molino Santa Rosa, recuperado por sus trabajadores. Es el único molino del país que produce harina con maíz no transgénico, que recibe de productores familiares. Por su parte, en Colombia existen las “zonas de reserva campesina”, que operan bajo los principios de redistribución, acceso y control justo, equitativo y sustentable de la tierra y los recursos naturales por parte del campesinado. Esas zonas se han centrado en la agricultura y cría familiar de ganado y especies menores, así como en la pesca artesanal. El objetivo ha sido la producción de alimentos para el consumo local y regional.7 En Paraguay la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas (CONAMURI) tiene una Escuela de Agroecología, con la que apuesta a la formación de sus cuadros en esa manera de producción. En tanto, en Guatemala existe una Red Nacional de Soberanía Alimentaria, hay ferias de semillas en casi todos los países y los ejemplos así se replican en los diversos rincones de los estados latinoamericanos. En algunos países, como Ecuador y Venezuela, la soberanía alimentaria forma parte del marco jurídico nacional. Las organizaciones indígenas y campesinas, pero también de pescadores, trabajadores sin tierra, ambientalistas, han liderado la concreción de ejemplos de “soberanía alimentaria en marcha”. Para hacer frente a la crisis del hambre es necesaria“una reforma del sistema alimentario global, un cambio total para pasar de la agricultura industrial a la agroecología y la soberanía alimentaria”, subraya Drago. La Vía Campesina aseguró en un comunicado de prensa emitido el 25 de septiembre de este año (2014) que “la ciencia, las prácticas y el movimiento de la agroecología, son el producto de la acumulación durante siglos de saberes campesinos e indígenas, de cómo se producían los alimentos para la humanidad, antes de la invención de los agrotóxicos”. Saberes que ahora son sistematizados a través un “diálogo de saberes” con las ciencias occidentales de la ecología, la agronomía y la sociología rural. “Para la Vía, la agroecología campesina es un pilar fundamental en la construcción de la soberanía alimentaria”8. q * Licenciado en Ciencias de la Comunicación desde 2004. Periodista. Desde ese año es parte de REDES - Amigos de la Tierra Uruguay, y desde 2012 es uno de los coordinadores de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe del Programa de Justicia Climática y Energía. Corresponsal de Noticias Aliadas desde el 2010. 7 http://prensarural.org/spip/spip.php?article9976 http://viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/soberanalimentary-comercio-mainmenu-38/2261-simposio-internacional-de-agroecologia-en-la-fao-en-roma-hoy-se-abre-unaventana-en-lo-que-por-50-anos-fue-la-catedral-de-la-revolucion-verde 8 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 25 Teologías de la liberación y comunidades eclesiales de base: Nuevos sujetos, nuevos contextos y nuevos desafíos México, XIX Encuentro Nacional de las CEB, realizada en Puebla, el 21-25 de julio, 2014. / cebmx.org Ana Mercedes Pereira Souza* L os años 90s del siglo XX fueron años muy difíciles para el conjunto de actores/ as religiosos/as y laicales que desde la perspectiva de la Teología de la Liberación y las Comunidades Eclesiales de Base (TL-CEBs), optaron por diversas dinámicas, reflexiones y acompañamiento a los sectores populares de América Latina y El Caribe. El teólogo español, nacionalizado nicaragüense, José María Vigil traduce estos tiempos como “la noche oscura1”, provocada en gran medida, por la involución de la Iglesia Católica2, la crisis de los socialismos, el desarrollo y la implantación de las políticas neoliberales y la globalización. Según el teólogo laico colombiano Fernando Torres Millán “la impresión general, es que tanto la TL como las CEBs, entraron en una crisis en la medida en que estaban muy ligadas a la institución y la institución fue asolada por todas estas políticas desarrolladas desde el Vaticano, desde el CELAM [Conferencia Episcopal 1 Vigil, José María, Aunque es de noche. Hipótesis psicosocial sobre La hora espiritual de América Latina en los 90. Ed. Envío, Segunda Edición, Nicaragua, 1996. En estos procesos de involución de la Iglesia Católica, fueron muy importantes dos obispos colombianos, Mons. Darío Castrillón y Mons. Alfonso López Trujillo, presidente y secretario del CELAM a mediados de los 70s. Posteriormente desde el Vaticano continuaron sus labores apoyados por el cardenal Joseph Ratzinger. 2 26 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 Latinoamericano] para hacer que estas experiencias fueran cooptadas o debilitas3”. Sin embargo, la TL tiene apenas 40 años en los que aún en medio de dificultades y limitaciones, pudo construir discursos y prácticas teológico-pastorales, bíblicas, políticas nuevas, surgidas desde la realidad de los pobres en el continente. Es por tanto, una corriente teológica en construcción, que ha avanzado en medio del martirio, de persecuciones, señalamientos y exclusiones y necesita su tiempo para crecer en estos tiempos de sombras y silencios pero también de esperanzas en la actual situación de América Latina. Es importante dar una mirada al continente para ver las novedades, los nuevos sujetos y actores que emergen con sus luchas, movilizaciones y resistencias en contextos de lógicas de muerte impuestas por el neoliberalismo y la globalización económica. La primera constatación es que pese a las dificultades de reproducción del nuevo discurso teológico latinoamericano, de la TL y de las CEBs, este movimiento siguió su caminata por diferentes vías, algunos actores/as religiosos/as continuaron vinculados / as a la institución, otros/as más laicales se ubicaron en las fronteras o bordes institucionales —las llamadas teologías de fronteras, de bordes—. La novedad mayor en la década de los 90s, dentro del campo religioso católico —también protestante—, fue el surgimiento de una nueva generación de teólogos/as, biblistas, que expresaron y expresan, desde sus identidades laicales, sentimientos, anhelos, luchas y resistencias de los diferentes rostros de los pobres en el continente: indígenas, campesinos, afrodescendientes, mujeres, jóvenes, comunidades LGBTI, entre otros4. En ellos y ellas hay sentimientos de “exclusión”, de ser mirados/as como “ciudadanos/as de segunda categoría” por su identidad laical y exigen reconocimiento a sus trabajos y reflexiones bíblico-teológicas que en gran medida, generaron procesos de continuidad, alianzas, redes latinoamericanas producciones, en contextos de crisis de la TL clásica5, señala la teóloga laica colombiana Maricel Mena. “En gran parte, fue gracias al movimiento bíblico-teológico laical de los 90s, que la TL continuó sus reflexiones, desde perspectivas bíblico y teológicas contextualizadas, realizando rupturas epistemológicas, articulando sujetos emergentes, nuevas problemáticas y nuevos actores”, añade Mena. Articulación con movimientos sociales La pregunta es ¿cómo se articulan estos nuevos actores/ as laicales con los movimientos sociales del siglo XXI en los que emergen nuevos sujetos que reclaman desde sus subjetividades, ser escuchados y tenidos en cuenta en los procesos políticos nacientes? Nos referimos a las nuevas Constituciones (Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay) que se erigen con acentos democráticos, participativos, incluyentes, que reconocen la diversidad y pluralidad cultural, étnica, político-ideológica, religiosa de nuestros pueblos. Gran parte de laicos y laicas de las CEBs se empoderaron respecto a derechos y están incursionando en espacios de construcción y/o fortalecimiento de la sociedad civil, sea desde sus iglesias, o a través de sus vínculos con ONGs o desde sus organizaciones de base. Estos nuevos actores/as son los “pilares” de la construcción de nuevas ciudadanías que luchan contra la corrupción, los gamonalismos urbanos y rurales, el verticalismo y patriarcalismo en los espacios en los que se desempeñan. “…La práctica de la Liberación en la actual coyuntura se desplaza hacia la sociedad civil y los movimientos populares y desde allí plantea más a largo plazo, el problema del poder político y del Estado”. —Richard, Pablo. “América Latina: ¿Réquiem para la teología de la liberación?” Revista Envío, marzo 1992. “Surge un laicado que va tomando otros espacios, va creando otras posibilidades de definir su experiencia de fe y de proyectarse hacia la sociedad y creo que esa ha sido la mayor riqueza que se ha producido en estos últimos 20 años en América Latina, laicos y laicas que han desarrollado muchísimas posibilidades muy novedosas y creativas, de la articulación de la fe con los movimientos sociales en América Latina, los movimientos contra las discriminaciones, movimientos eco-ambientales, de solidaridad con los pueblos, de derechos humanos, con la defensa de la diversidad sexual, entre otros”, afirma Torres Millán. “En el 2010, el tema del Grito de los Excluidos, será una pregunta, seguida de una propuesta: ‘¿Dónde están nuestros derechos? Vamos a las calles para construir un proyecto popular?.(…) Es una iniciativa de la Campaña por el Límite de la Propiedad de la Tierra (…) que tiene el apoyo de organizaciones como el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, la Central Única de Trabajadores, la Coordinadora Ecuménica de Servicio, Caritas Brasileña, la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil y la Comisión Pastoral de la Tierra”. —Martins, José Pedro. “La Teología de la Liberación sigue viva”, Noticias Aliadas, 2 de setiembre, 2010. 3 Entrevista realizada por Ana Mercedes Pereira a Fernando Torres Millán, teólogo laico, Bogotá, noviembre.24, 2014. Hay múltiples publicaciones sobre Teología Negra, Indígena, de la Mujer, de Jóvenes, publicadas en RIBLA-Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana y en ediciones Abya Yala y en espacios del Proyecto de Lectura Popular de la Biblia. 5 Entrevista realizada por Ana Mercedes Pereira a Maricel Mena, teóloga laica, Bogotá, noviembre 24, 2014. 4 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 27 Respecto a las luchas y resistencias en el continente, uno de los acontecimiento más importantes que convocaron/convocan y articularon/articulan a diversos actores/as sociales es el Foro Social Mundial en el que se discuten las nuevas realidades y contextos. Con el lema “Otro mundo es posible”, estos eventos visibilizan los sujetos emergentes a los que nos hemos referido. La TL-CEBs hace parte de estos procesos, ha estado en interacción y reflexión constante con las nuevas realidades y cambios de nuestras sociedades. En estos espacios se observa que los actores/as que más han resistido frente a la imposición neoliberal, a los Tratados de Libre Comercio, a las políticas de los gobiernos respecto a la extracción minera, al saqueo de los recursos naturales y a los daños ocasionados por estas acciones, son las comunidades indígenas del continente. Y es interesante que sea, precisamente, desde estas comunidades ancestrales colonizadas, explotadas, esclavizadas, excluidas, desde donde nace un nuevo paradigma para toda la humanidad, el Buen Vivir, posicionado en estos foros. También las mujeres, desde sus realidades, manifiestan sus inconformidades y realizan acciones de resistencia. En estas dos últimas décadas se empoderaron respecto a sus derechos, rechazan y exigen concreción de acuerdos internacionales de reconocimiento de sus derechos, construyen políticas públicas, de inclusión, de no violencia, de condenas severas a los violadores, a los que cometen feminicidios, construyen políticas públicas de paridad en espacios políticos, reclaman y exigen mayor reconocimiento de sus aportes y mayor democratización en las estructuras políticas y eclesiales. Las teólogas de la liberación feminista por ejemplo, exigen su lugar y reconocimiento de su producción bíblico–teológica, tanto en espacios tradicionales como en el interior de la TL. Las búsquedas de estas actoras, religiosas y laicas, generaron el surgimiento de algunas tendencias en su interior. De un lado, recuperan presencia de las mujeres en la historia de la Iglesia, de otro, realizan re-lecturas bíblicas en una perspectiva de género, otro sector entra en un proceso de re-descubrimiento de las diosas en la antigüedad y las reivindican en la actualidad, con símbolos, rituales, danzas, plegarias que nos evocan e invitan a las mujeres a recuperar el poder emanado de estas diosas, de la Madre Tierra y de Dios Padre y Madre, presente y actuante en sus vidas. Encontramos también el eco-feminismo, propuesta en la que la teóloga feminista brasileña Ivone Gevara, el Colectivo Cons-pirando de Santiago de Chile, la teóloga feminista ecuatoriana Marcia Moya y otras teólogas y experiencias similares, asumen la necesidad de trabajar el cuerpo de las mujeres, emociones, sentimientos, subjetividades articulados con el dolor y la defensa de la Madre Tierra y a visiones-proyecciones y prácticas de empoderamiento de las mujeres en sus 6 28 dimensiones de género, político y ecológicas. Retos y desafíos actuales Es importante entonces, re-situar las relaciones entre TL y educación, y repensar qué tipo de pedagogías y nuevas epistemologías se requieren para interactuar con los nuevos sujetos/as y actores/as que emergen en estos nuevos contextos, marcados por el neoliberalismo, la posmodernidad y la globalización. También es de vital importancia para la TL-CEBs realizar sistematizaciones regionales para apreciar avances significativos de algunos proyectos regionales de CEBs, analizar aciertos, errores, limitaciones y especialmente aprendizajes. En una perspectiva auto-critica desde el “Corazonar” (reflexionar con el corazón y la razón) propuesto por el Buen Vivir y desde actitudes fraternas y sororas, recoger las huellas de este caminar, con humildad y con la sabiduría acumulada por las generaciones de los diversos actores/as y sujetos/as articulados/as en estos procesos, para con estas lecciones aprendidas, continuar el/los caminos asumiendo los actuales retos y desafíos que exigen los nuevos contextos plurales y complejos. Otro desafío de la TL-CEBs es avanzar en propuestas ecuménicas, hacia adentro y hacia afuera, en diálogos inter-religiosos para la paz y la vida con dignidad. La paz no es solamente lograr acuerdos en medio de un conflicto armado (Colombia), la paz es pan, es educación, es salud, es trabajo, es tierra, es inclusión, democracia, respeto a las pluralidades, respeto a los derechos humanos, a los acuerdos constitucionales, realidades de nuestro continente que invitan a la TLCEBs a procesos ecuménicos y a diálogos inter-religiosos para construir esa paz integral que tanto anhelamos. La experiencia de grupos cristianos provenientes de la TLCEBs en Colombia muestra estos caminos de ecumenismo y construcción ciudadana para la paz6: Crear un escenario de mística profética cristiana que genere acciones de incidencia frente a la paz en nuestra sociedad, el campo popular y el mundo ecuménico. Informar y formar sobre el proceso de la paz, sobre el papel del ecumenismo, sobre la importancia de una paz con ética y sobre las veedurías ciudadanas. Finalmente, hay una novedad eclesial y política que es fundamental tener en cuenta: a los 52 años de inicio de la Primavera Eclesial promovida por el Vaticano II, el papa Francisco está transformado las estructuras de poder, corrupción y autoritarismo del Vaticano. Su actitud de humildad, de escucha, de interlocución ecuménica e inter-religiosa a favor de la paz mundial, de la vida con dignidad para los sectores excluidos de nuestras sociedades, genera esperanzas no solo para América Objetivos Primer Encuentro Nacional Mesa Ecuménica de Colombia, “Paz con Ética y Ética para la Paz”, Cali, noviembre 7 y 8, 2014. AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 Latina, sino también para el mundo entero. El reto, el desafío, es lograr que las reflexiones y propuestas del papa Francisco sean asumidas por las diferentes instancias socioeclesiales y laicales de América Latina y que desde abajo, desde los sectores marginados y excluidos, se asimile y se viva este nuevo momento de cambios y esperanzas para un futuro mejor. Ya se están desarrollando algunas iniciativas en este sentido, como es el llamado de laicos y laicas, religiosas y religiosos, reunidos en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) de Costa Rica a asumir y vivir esta Primavera Eclesial, con la alegría, el regocijo de nuevos tiempos que exigen nuevos compromisos, unidad y respeto en la diversidad de actores/as, sujetos/ as pensamientos y acciones que confluyen hoy en la TL y CEBS del continente7. q * Trabajadora social, socióloga, directora de la Red Ecuménica Nacional de Mujeres por la Paz-Colombia. 7 Ver https://www.facebook.com/primavera.eclesial. AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 29 La reconquista del derecho a la salud: Lecciones preliminares de un proceso inconcluso Cada vez más, la ciudadanía reclama al Estado su derecho a un servicio de salud de calidad./Telesur Eduardo Cáceres Valdivia* 30 L a historia de los derechos en América Latina y el Caribe no es una historia simple. Si bien los derechos son —por definición— inherentes a la condición humana, su reconocimiento y vigencia depende de correlaciones sociales y políticas que se modifican a lo largo de la historia. Un buen ejemplo de lo dicho son los avatares de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en particular el derecho a la salud en nuestro continente. Demandas relacionadas con la salud aparecen muy temprano en las plataformas de los movimientos obreros, sea en países que iniciaron tempranamente su industrialización (México, Argentina, Brasil) o fueron asiento de enclaves mineros (Perú, Bolivia) y agroexportadores (Colombia, América Central y el Caribe). Simultáneamente, la literatura de denuncia en torno a las condiciones de los pueblos indígenas no dejó de incluir referencias a los graves problemas sanitarios que acompañan a la pobreza rural. No fue solo la acumulación de denuncias y reclamos lo que generó un espacio para la salud en la emergente agenda de derechos. A la movilización social se sumaron cambios culturales. En primer lugar el abandono de una visión “providencialista” de la salud. Los avances de la ciencia contribuyeron a poner en manos de las personas las posibilidades no solo de curarse sino también de prevenir las enfermedades. En segundo lugar, ciencias médicas y sociales se dieron la mano en poner en primer plano el análisis de los condicionantes económico-sociales de la salud. Del interés en la enfermedad se pasó al interés en la salud pública. Sin ir al detalle de la historia, la primera mitad del siglo XX fue el escenario de la AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 construcción de una visión propia, latinoamericana, del derecho a la salud que se resume en el artículo 11 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Las primeras líneas sintetizan bien la visión amplia de la salud, las últimas dan cuenta de un asunto no resuelto: el financiamiento de la salud pública. Constituciones y leyes Si bien el derecho a la salud está presente en todas las constituciones de la región1, el reconocimiento práctico del mismo varía significativamente. Hay, sin embargo, algunas similitudes. Los sectores más organizados de la sociedad suelen contar con sistemas propios de atención en salud financiados por contribuciones directas (es el caso de la Seguridad Social que atiende a los asalariados formales en la mayoría de los países); más aún, dentro de estos hay sectores que cuentan con sistemas especiales (los petroleros en México y otros países, las Fuerzas Armadas en todos los países). La mayoría de la población tiene que resolver sus problemas de salud en hospitales y postas públicas, en un sistema que nunca fue “gratuito”. La situación ha sido particularmente grave para las poblaciones rurales e indígenas, incluyendo aquellos países que tuvieron algún proceso de Reforma Agraria (México, Bolivia, Perú). En la práctica, en un marco de constituciones y leyes incoherentes, la efectivización del derecho a la salud ha dependido de la correlación de fuerzas en cada país y en cada coyuntura. Salvo momentos excepcionales, la relación entre movimientos sociales pro-salud y el movimiento académico-profesional pro-reforma de la salud ha sido débil cuando no inexistente. Como resultado de esto, en la mayoría de países de la región hacia 1980 se acumulaban problemas estructurales muy serios en los sistemas de salud: Falta de articulación y cooperación entre sus diversos componentes, significativas desigualdades en la calidad de los servicios que prestaban unos y otros, gastos administrativos excesivos, ausencia de cobertura en territorios rurales, corrupción en la gestión. Cuando a lo anterior se sumó la crisis económica, se abrió una coyuntura de crisis del sistema que no pudo ser respondida ni desde los movimientos sociales ni desde los espacios académicos y profesionales. En un sistema altamente fragmentado, lleno de pequeños “privilegios”, la respuesta más frecuente fue la de defender los espacios y agendas particulares: Los sindicatos de trabajadores asegurados, los médicos y otros trabajadores de la salud, los funcionarios y administradores, respondieron a la crisis atrincherándose en sus reivindicaciones específicas. No tomaron en cuenta que —en la mayoría de los casos— la sociedad en su conjunto estaba fuera del conflicto. El asalto a la salud pública: la década perdida El término “década perdida” se utiliza para referir a los años (entre mediados de los 80 y fines de los 90) en los que tras las crisis de la deuda se comenzaron a implementar reformar neoliberales que lejos de promover el crecimiento hicieron recaer sobre las sociedades el costo del ajuste fiscal. En el terreno de la salud —al igual que en el de la educación— la “década perdida” tuvo un curso particularmente perverso. La crisis y el ajuste derivaron en el colapso de lo público y de lo social, creándose un escenario de instituciones desfinanciadas y desmoralizadas. El proceso estuvo acompañado del bombardeo mediático en relación a la ineficacia e ineficiencia del Estado y sus instituciones. La antesala perfecta para el siguiente paso: la reducción del Estado y las privatizaciones. No es casual que la propuesta más sistemática de reforma del sector viniese no de organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino del Banco Mundial2. Las claves de la misma se pueden resumir en tres palabras: focalización, descentralización, privatización. Asumiendo que la salud es un asunto “privado” de las personas, se deja en manos de estas elegir el sistema que consideren más conveniente, el Estado solo tiene que hacerse cargo de los más pobres (focalización) y regular la competencia entre los diversos prestadores de salud. Como regla general, la provisión de cada servicio, el financiamiento de la misma (sea por el sector privado o por lo que subsiste del sector público) queda sujeto a un cálculo costo/beneficio3. Un resultado de la aplicación de este nuevo criterio fue la definición de una “canasta básica de servicios” que el Estado debería garantizar para los que no podían valerse por sí mismos en el terreno de la salud. Sin duda una perspectiva segregadora, en las antípodas de una visión de derechos. A dos décadas —o más— del ajuste y las reformas neoliberales, no es difícil concluir que sus impactos han sido más bien negativos, particularmente en el terreno de la salud. Más importante que entrar en el detalle de su fracaso, toca preguntar cómo así es que pudo implementarse. No es que no hubiese resistencia, por el contrario, en todos los países se registran movilizaciones de diversos sectores afectados por la reforma, en particular 1 Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud: El derecho a la salud en las Américas. Estudio Constitucional comparado. Washington, 1989. Banco Mundial, “Informe sobre el desarrollo mundial 1993. Invertir en salud”. Washington, 1993. 3 Para esto se introdujo una herramienta nueva: “años de vida ajustados por discapacidad” (AVAD) que permite calcular cuánto “vale” la vida de la persona que requiere determinado tratamiento. Para un análisis de esto: De Currea-Lugo, Víctor, “La encrucijada del derecho a la salud en América Latina”, en Yamin, Alicia Ely (coordinadora) Los derechos económico, sociales y culturales en América Latina. IDRC-APRODEH-Plaza y Valdés Editores. México, 2006, pp. 215-234. 2 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 31 los mismos trabajadores del sector salud. El déficit central estuvo —y está— en las limitaciones de estos movimientos de resistencia, no trascendieron los marcos gremiales y sectoriales. Para sectores significativos de las poblaciones, el supuesto carácter “universal” de los sistemas previos era una quimera, en tanto la “canasta básica” que llegaba por primera vez era una realidad tangible. No hubo, en la mayoría de los países, un movimiento ciudadano por el derecho a la salud, a lo más algunos foros y articulaciones que no pasaron del análisis crítico de la reforma neoliberal y sus impactos. Nuevos movimientos y “reformas” dentro de la reforma La novedad de la década reciente ha sido la aparición de un nuevo actor: el ciudadano usuario de los servicios de salud. Por un lado, se trata de una figura limitadamente reconocida dentro de la reforma neoliberal (el “ciudadanocliente” puede en principio reclamar ante los entes supervisores por la calidad y oportunidad del servicio recibido); por otro, se trata de una versión específica de un actor que ha ganado visibilidad en diversos terrenos en América Latina: el ciudadano titular de derechos. Ampliando la legitimidad que le da la reforma, el ciudadano va más allá de la relación proveedor/cliente y reclama la definición misma de los servicios que se le ofrece. Más aún, no reclama solo, se organiza. Como resultado de esta dinámica, hemos visto emerger en todo el continente los movimientos de pacientes, de personas afectadas por una u otra enfermedad, o por daños ambientales que afectan la salud. Pioneros en esto han sido los movimientos de personas afectadas por VIH-SIDA que han sido factor fundamental en la construcción e implementación de políticas públicas de cara a su demanda. Los nuevos movimientos ciudadanos en el terreno de la salud han utilizado exitosamente las estrategias del movimiento de derechos humanos. Entre otras, el llamado “litigio estratégico”, es decir el llevar a las cortes nacionales e internacionales casos emblemáticos en función de obtener no solo solución al caso específico sino en función de incidir para la modificación de políticas públicas globales.4 La respuesta no se ha hecho esperar: en la mayoría de los países están en curso “reformas” dentro de la reforma neoliberal que apuntan a tratar de disminuir las desigualdades, ampliar las coberturas, mejorar la calidad, sin poner en riesgo los pilares del modelo vigente.5 Las posibilidades de éxito de estas reformas están por verse, sin embargo crean un nuevo escenario para la discusión de la salud como derecho y de la salud pública como responsabilidad central del Estado. Un camino alternativo La historia sucintamente descrita tiene, sin embargo, excepciones. Una de las más notables es la de Brasil. Allí se pudo pasar del principio constitucional (Artículo 196 de la Constitución de 1988) a un Sistema Único de Salud (SUS) debido a la presencia de un “Movimiento por la Salud Pública” que articuló un espectro muy amplio de fuerzas de la sociedad civil. Un escenario privilegiado de tal articulación han sido las Conferencias Nacionales de Salud. La primera se desarrolló en 1941 y la más reciente (la XIV) en el 2011.6 Si bien las primeras conferencias tuvieron una agenda acotada a los problemas de salud, a partir de la cuarta conferencia (1967) la referencia a los factores socioeconómicos se introdujo con fuerza. Un hito fue la octava conferencia (1986). Fue la primera en que participaron sectores de la sociedad civil más allá de los directamente involucrados en el sector salud, en total más de 4,000 delegados, liderados por los integrantes —en su mayoría profesionales— del“movimiento sanitario”. De este evento salieron propuestas para la Asamblea Constituyente de 1988. De entonces a la fecha, las Conferencias Nacionales han asumido como principal tarea aportar a la vigencia y fortalecimiento del SUS. La lección que deja esta experiencia es clara: solo amplias coaliciones de movimientos sociales y ciudadanos pueden garantizar el reconocimiento y plena vigencia de los derechos humanos. Cuando estas alianzas no se producen, la fragmentación y desencuentros se convierten en los mejores aliados de las propuestas privatizadoras y desreguladoras de la vida social. q *Bachiller en Humanidades, mención en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha formado parte de organizaciones vinculadas con la educación popular y los derechos humanos. Ha desarrollado investigaciones en torno a movimientos sociales, análisis de poder y desigualdades en América Latina y el Caribe. Miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) del Perú. 4 Reveiz L, Chapman E, Torres R, Fitzgerald JF, Mendoza A, Bolis M, et al.: “Litigios por derecho a la salud en tres países de América Latina: revisión sistemática de la literatura”. Revista Panamericana de Salud Pública. 2013; 33(3):213–22. 5 Seguro Médico Popular en México, Seguro Integral de Salud en Perú, Acceso Universal con Garantías Explícitas en Chile, etc. Un reciente estudio del Banco Mundial acerca de la cobertura universal en salud incluye ocho estudios de casos sobre países latinoamericanos. Disponibles en: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/0,,contentMDK:23352920~pagePK:210058~p iPK:210062~theSitePK:282511,00.html 6 Entre 1988 y el presente se han desarrollado más de 90 conferencias que han abarcado 33 temas. El proceso de una conferencia nacional suele tomar un año desde su convocatoria hasta la culminación del encuentro final. Entre conferencia y conferencia funciona un Consejo Nacional que hace seguimiento de los acuerdos, las políticas públicas y sus resultados. 32 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 La lucha de las mujeres por sus cuerpos y territorios Movimiento feminista en Chile se moviliza a favor del derecho al aborto. /Archivo Marcha Mundial de las Mujeres- Chile Rocío Alorda Zelada* D iversos son los desafíos que actualmente enfrenta el movimiento de mujeres y feministas en América Latina, a pesar de que hoy la región cuenta con tres presidentas y una serie de políticas públicas enfocadas en el género. Las desigualdades que abundan en el continente y la falta de reconocimiento de los derechos de las mujeres en los ámbitos económicos, violencia, salud y derechos reproductivos y discriminación han obligado a que tomen fuerza los movimientos y colectivos feministas, los que en los últimos años se han rearticulado para exigir las demandas históricas y las coyunturales. Estos movimientos han visibilizado los mecanismos que utiliza el capitalismo junto al patriarcado en su doble estrategia de control 1 del cuerpo de las mujeres para la producción mercantil. Sin embargo, en la crisis civilizatoria actual el feminismo latinoamericano ha renovado su compromiso de lucha contra los múltiples sistemas de dominación. Tal como lo indica el manifiesto político del XIII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado del 22 al 25 de noviembre del 2014 en el Perú, “la potencia de los movimientos feministas ha estado, más que en la capacidad de movilizar masas, en la capacidad de disputar y lograr cambios en los imaginarios democráticos y en los horizontes de transformación”, los que han permitido que la disputa política se ha ampliado con la incorporación de nuevas actoras políticas como las mujeres campesinas, las indígenas, las lesbianas, las trans, etc1. Manifiesto Político del XIII EFLAC www.13eflac.org AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 33 “Los feminismos en sus diversas vertientes levantan una crítica profunda a este sistema: a sus valores que exacerban la violencia contra los territorios y los cuerpos; a su modelo de desarrollo extractivista, depredador de la vida y la naturaleza, a su lógica de acumulación que mercantiliza todos los medios de vida, a la manera como subordina y explota el trabajo de las personas, en particular el trabajo del cuidado y de reproducción, realizados principalmente por las mujeres”, sostiene el manifiesto. Enesesentido,lasdemocraciaslatinoamericanas no han logrado avanzar significativamente hacia la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y sexuales de las mujeres, por la tensión interna que sostienen con los sectores conservadores y religiosos de los países. Democratizar los espacios públicos y privados, así como sostener resistencias frente a la privatización de los bienes comunes son parte de las luchas centrales que hoy mueven a los movimientos de mujeres y feministas en la región. Libertad de decidir: cuerpo y autonomía La autonomía del cuerpo y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos han sido parte de las demandas históricas del movimiento de mujeres y feministas, quienes a lo largo de las décadas han conseguido algunos avances. El movimiento de mujeres en Uruguay ha logrado un importante triunfo con la aprobación de la Ley N° 18.987 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE),que permite abortar a partir de tres causales: dentro de las 12 semanas por voluntad de la mujer siendo mayor de 18 años; dentro de las 14 semanas ante presentación de denuncia judicial de violación a cualquier edad gestacional; cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer certificada por un médico y a cualquier edad gestacional cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por Comisión Asesora del Ministerio de Salud Pública2. Por otro lado, en Chile la lucha del movimiento se ha focalizado en la despenalización del aborto así como en el reconocimiento de este como un problema de salud pública. Una de las últimas leyes de amarre de la dictadura militar de Augusto Pinochet fue la derogación en el año 1989 del artículo 119 del Código Sanitario que autorizaba el aborto terapeútico, prohibiéndolo y castigándolo en toda circunstancia. Este año la presidenta Michelle Bachelet anunció la presentación de un proyecto de ley que despenalizará el aborto en tres causales: cuando haya riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación3. Sin embargo, dicha propuesta ha tenido reacciones. “Desde la Coordinadora Feministas en Lucha un tema principal a abordar es el aborto y no sólo la despenalización, sino avanzar en esta problemática como un tema de salud pública. Para esta coordinación es esencial que se aborde desde la libertad de decidir, eliminar el estigma moral y trabajar en que sea libre y gratuito, es decir, desde las políticas públicas, pues sabemos que los abortos que se practican actualmente son ilegales y muchas mujeres son encarceladas por estos hechos, especialmente las mujeres de escasos recursos, quienes son las más afectadas. Además abordar los temas de mujeres no sólo desde la perspectiva de género, sino que discutir desde la perspectiva feminista, ese sería un avance para posicionar la agenda de género”, explica Angie Mendoza vocera de la Coordinadora Feministas en Lucha (CFL), que reúne una serie de organizaciones feministas en Chile. ¿Es posible avanzar hacia la equidad de los géneros en un país como Chile que lidera los índices de desigualdad? La vocera de la CFL afirma que “es posible, siempre y cuando sean las organizaciones feministas quienes estén en las discusiones sobre las políticas públicas dirigidas a las mujeres y hombres, sobre todo en los temas que se refieren a los derechos sexuales y reproductivos y retomar la discusión sobre la autonomía del cuerpo, cuestión central para avanzar en la desigualdad de las mujeres, sobre todo de las mujeres pobres, ya que la educación sexual se basa principalmente en lo biológico”. Similar es el panorama es el que viven las mujeres en Paraguay donde las modificaciones al Código Penal realizadas el año 1997 penaliza el aborto en general, incluyendo a la mujer, a quienes hayan instigado el hecho y a quienes lo hayan realizado. Las organizaciones lesbianas, también han realizado un aporte clave para pensar las autonomías de los cuerpos. En ese horizonte, el reciente X Encuentro Lésbico Feminista del Abya Yala, realizado del 9 al 14 de octubre del 2014 en Colombia, abordó los efectos de las políticas neoliberales y neocoloniales en la región, transformadas en la instalación de un régimen heterosexual que organiza la vida de las personas. Sin embargo, dicha norma heterosexual junto al racismo, naturaliza las opresiones a través de prácticas violentas cuyas consecuencias las viven de manera más cruda las lesbianas4. Mujeres del campo: por los territorios y los bienes comunes En América Latina son cerca de 58 millones de mujeres las que viven en zonas rurales. Muchas de ellas son actoras claves en la producción alimentaria y de la lucha contra el hambre. Incluso este 2014 fue elegido como el año Internacional de la Agricultura Familiar, relevando el rol de las mujeres del campo. Eve Crowley, Representante Regional Adjunta de la FAO para América Latina y el 2 Mujer y Salud en Uruguay www.mysu.org.uy Observatorio Género y Equidad http://www.observatoriogeneroyequidad.cl/ 4 Documentos para el debate, X Encuentro Lésbico Feminista de Abya Yala. http://elflac.org/wp-content/uploads/2014/09/DOCUMENTOS-DEBATE.pdf 3 34 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 Caribe, señaló que “las mujeres rurales desempeñan un papel importante en la producción de alimentos y la preservación de la biodiversidad”5. Sin embargo, más allá de los esfuerzos internacionales para destacar el rol y el aporte que las mujeres del campo hacen para la defensa de la tierra, del territorio y los bienes comunes, lo cierto es que su aporte se traduce en articulación y resistencia frente a los embates de las empresas transnacionales. La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC-Vía Campesina, a través de la Articulación de Mujeres del Campo, ha realizado claras propuestas políticas para la recuperación y protección de la naturaleza como lo es la “soberanía alimentaria”, en donde las mujeres juegan un rol fundamental. “Nosotras, las mujeres del campo provenientes de 19 países, levantamos nuestras voces al unísono en defensa de la Madre Tierra como un todo y por una reforma agraria integral que garantice el acceso de las mujeres a la tierra. Levantamos nuestras voces en defensa de la Soberanía Alimentaria, de la producción y distribución basadas en economías solidarias y comunitarias, no en los esquemas capitalistas injustos y depredadores”, expresa la Declaración de Quito en la IV Asamblea de la Articulación de Mujeres del Campo, CLOC - Vía Campesina, realizada en octubre del 20106. Conociendo la realidad de las mujeres del campo la Vía Campesina el año 2008 lanzó la campaña “Basta de violencia hacia las mujeres” para denunciar la violencia física, ética, psicológica, política y económica que genera el capitalismo y el patriarcado. En el manifiesto base de la campaña la CLOC reafirma las luchas por una sociedad basada en la justicia y la igualdad, donde las mujeres tienen derecho a una vida digna; con acceso a la tierra y la soberanía alimentaria, ya que si bien ellas producen el 80% de los alimentos, apenas son propietarias del 2% de las tierras7. “Como Vía Campesina creemos que para acabar con esta violencia estructural es fundamental acabar con el sistema capitalista que se basa en la explotación de clase, género y exclusión, principalmente, de las mujeres campesinas”, sostiene el manifiesto de la campaña. Así mismo, las mujeres siguen denunciando y articulándose para la resistencia en sus territorios. En VII Congreso de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas de Paraguay (CONAMURI), realizado del 18 al 20 de octubre del 2014 en Asunción, el movimiento denunció la fuerte criminalización de la protesta social, el despojo de las tierras indígenas para entregárselo al capital foráneo y la aprobación de leyes que permite el cultivo de transgénicos. CONAMURI ha denunciado cómo las mujeres de los sectores populares han sido las más vulneradas por el sistema capitalista y patriarcal con el robo de las semillas, de los territorios y la violencia hacia el cuerpo de las mujeres, reivindicando el feminismo campesino y popular como horizonte de lucha8. En este mismo camino, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Chile (ANAMURI), preparara su II Congreso Nacional, a realizarse del 25 al 28 de noviembre, cuyo lema es “Luchando contra el capitalismo, el patriarcado y por nuestros derechos: nosotras tenemos la palabra”. En este encuentro se espera generar esfuerzos de unidad en la construcción de propuestas y acciones para hacer frente al desenfreno capitalista a partir de un debate “que dé cuenta de la situación actual en que se encuentran las mujeres, y el impacto del modelo capitalista y patriarcal en el campo, en sus cuerpos, en sus familias, vidas y comunidades, construyendo a vez agenda de acciones políticas, culturales y de resistencia”9. q *Periodista chilena, magister en Comunicación Política y profesora de Comunicación. Corresponsal de Noticias Aliadas desde el 2008. Activista feminista del Movimiento Marcha Mundial de las Mujeres y parte de la Minga Informativa de Movimientos Sociales. 5 CEPAL http://www.cepal.org/12conferenciamujer/noticias/paginas/7/49917/Informe_Chile_-_XII_CRM.pdf Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC- Vía Campesina. http://cloc-viacampesina.net/congresos/v-congreso/noticias/389-iv-asamblea-de-la-articulacion-de-mujeres-del-campocloc-via-campesina-declaracion-de-quito 7 Campaña “Basta de Violencia hacia las Mujeres”, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC- Vía Campesina, http://cloc-viacampesina.net/es/campanas/campana-basta-de-violenciacontra-las-mujeres 8 Declaración política VII Congreso CONAMURI. http://viacampesina.org/es/index.php/noticias-de-las-regiones-mainmenu-29/2271-paraguay-declaracion-politica-del-7-congreso-nacional-de-conamuri 9 “Una mirada hacia adentro para una acción hacia afuera”. ANAMURI http://www.anamuri.cl/index.php/215-una-mirada-hacia-adentro-paraa-una-accion-hacia-afuera 6 AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 35 “Tenemos el reto de reconstituir los movimientos indígenas nacionales” Entrevista a Gladis Vila Pihue y Mónica Chuji E l Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de rango constitucional para los 14 países de América Latina que lo han ratificado, contempla aproximadamente el 80% de los derechos reclamados por los pueblos indígenas: derecho a la tierra, la educación, la cultura, la lengua, el desarrollo, la libre determinación, la consulta previa, libre e informada, la autodeterminación. Igualmente, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ya se ha plasmado en el marco legal nacional de varios países de la región. Sumado a (o en cumplimiento de) la normativa internacional, en los países de la región se han aprobado leyes y políticas públicas específicas, y en algunos países se han realizado reformas constitucionales que reconocen sus derechos colectivos, sin embargo, no han sido suficientes para que se logre el cumplimiento efectivo de los mismos. En las últimas décadas, ejerciendo presión para que sus demandas sean reconocidas, los movimientos indígenas en América Latina han emergido como nuevos actores y factores políticos de gran relevancia en sus países. Para conocer su balance de los avances significativos y los desafíos que aún enfrentan en relación al reconocimiento y respeto de sus derechos, Elsa Chanduví Jaña, editora general de Noticias Aliadas, y Luis Angel Saavedra, corresponsal de Noticias Aliadas en Ecuador, conversaron con la lideresa quechua andina Gladis Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP), y con la lideresa kichwa amazónica Mónica Chuji Gualinga, ex asambleísta constituyente del Ecuador, ex secretaria de Comunicación y actual directora de Acción Social del Gobierno Autónomo Provincial del Azuay, respectivamente. Lideresa quechua andina Gladis Vila Pihue, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP). Participación en instancias de decisión Una de las demandas de los pueblos indígenas es contar con una institucionalidad estatal que permita su participación efectiva en la toma de decisiones. ¿Qué avances destacados se han dado en la región en el cumplimiento de esta demanda? 36 Lideresa kichwa amazónica Mónica Chuji Gualinga, ex asambleísta constituyente del Ecuador, ex secretaria de Comunicación y actual directora de Acción Social del Gobierno Autónomo Provincial del Azuay. AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 GVP: En relación al tema de la institucionalidad indígena, como lo exige el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, ha habido muy pocos avances. Si bien es cierto que en Ecuador, de alguna manera se ha avanzado y se tiene una institucionalidad que aborda básicamente el tema de las políticas, y es el ente rector en políticas públicas de pueblos indígenas, aún hay ciertas limitaciones en cuanto a garantizar la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas. En Colombia se cuenta con la mesa permanente de diálogo del Estado con los pueblos indígenas que es una institucionalidad relativamente avanzada. Ese es un espacio en el cual los pueblos indígenas plantean sus problemas y necesidades, y llegan a un tema de diálogo con las diferentes instancias del Estado; espacio en el que pueden concretar políticas públicas que son cumplidas por ambas partes. En Bolivia, puede que el país se autodefina como país pluricultural, pero no basta con el título, sino qué se está haciendo. En el caso del Perú más bien ha habido un retroceso, en los años anteriores se ha pasado de una instancia a otra instancia. Los pueblos indígenas sentíamos que pasar de la CONAPA [Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – 2001] al INDEPA [Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos – 2005] era dar un salto cualitativo, de ser una secretaría técnica de asuntos indígenas pasábamos a tener una institucionalidad indígena en el Perú. Sin embargo, el INDEPA luego fue transferido al Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano [2007] y finalmente pasa a ser parte del Ministerio de Cultura [2010] y sinceramente de ahí desaparece. Fue creada como una institución que tenia la rectoría en materia de derechos indígenas y que garantizaba la participación de los representantes de los pueblos indígenas, hoy en día sólo ha quedado el nombre, pues se le ha quitado todas las atribuciones que tenía. Se ha convertido en un órgano técnico, en una instancia que cumple mandatos del Viceministerio de Interculturalidad, en ese sentido hay un retroceso en el caso de Perú. En el 2013, las organizaciones indígenas más representativas del Perú, organizadas en el Pacto de Unidad y también sumando a AIDESEP [Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana] y la CONAP [Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú], hemos logrado consensuar una propuesta: la creación de un ministerio de pueblos indígenas. El Viceministerio de Interculturalidad ha recibido nuestra propuesta, la que ha sido trasladada a la PCM [Presidencia del Consejo de Ministros] y ahí duerme hasta ahora. No tenemos ninguna respuesta. MCG: Para los indígenas, llegar al gobierno no es sinónimo de llegar a espacios de decisión. En este sentido, los indígenas en general tenemos muy pocos espacios donde podamos tomar decisiones; es decir, espacios administrativos sí tenemos y hemos tenido; de hecho, los hemos tenido en los últimos 20 años. Algunos espacios se han logrado; pero, el poder conseguir espacios en donde se toman decisiones, como la Asamblea Constituyente, no ha sido tan favorable porque siempre hemos estado en minoría y nuestras propuestas no han sido acogidas; algunos puntos hemos logrado, pero lo que se ha logrado siempre ha sido con el movimiento que uno tiene detrás y con una postura política y siendo coherentes con eso. El que Estados como el ecuatoriano y el boliviano se declaren como plurinacionales es un avance pero no basta para que los derechos indígenas sean efectivamente respetados. ¿Que las instituciones de los pueblos indígena formen parte del Estado sería una mayor garantía de alcanzar el pleno ejercicio de sus derechos? GVP: El tema de tener una institucionalidad indígena al interior del Estado es un ejercicio de derechos y es un derecho que ha sido reconocido por esos instrumentos internacionales y que ha sido ratificado por nuestros países. Se avanza en lo declarativo, pero propiamente en la práctica todavía hay mucho que trabajar. Y por ello creo firmemente que es sumamente importante contar con una institucionalidad indígena que garantice el cumplimiento de nuestros derechos y como tal que esta institucionalidad indígena se dé en el marco de los instrumentos internacionales, quiere decir que sea una institucionalidad de los pueblos indígenas que sea sistémica y articuladora y que genere políticas públicas que respondan a las demandas pero con un enfoque de interculturalidad. MCG: Lo aprendido en la Asamblea Constituyente se refiere a la necesidad y la importancia de las alianzas con otros sectores, con otros movimientos. Creo que aprendí mucho de que la legitimidad de quienes estamos en procesos políticos o como dirigentes se da en la medida en que la ciudadanía nos apoya y en cómo podemos acoger las propuestas de la ciudadanía y podemos establecer diálogos con representantes de otros movimientos para que puedan apoyar nuestras propuestas. En el ámbito del Ministerio de Comunicación (gobierno) creo que es mucho más complicado, es mucho más complejo porque en ese espacio quien decide la política nacional es el Presidente de la República: él define la línea política. Pero en la medida de lo posible, lo que hacíamos nosotros y nuestro equipo era poner en práctica lo que habíamos venido sosteniendo en el tema de la comunicación como un derecho humano: una comunicación en la que no solamente haya emisión de información, sino el derecho de recibir una comunicación plural; habíamos planteado que tengamos medios de comunicación realmente estatales, públicos. Las cuestiones principales, como la plurinacionalidad del Estado por ejemplo o la consulta AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 37 previa, que han sido nuestras demandas centrales por tema territorial y por el tema participación, han sido muy cuestionadas por el mismo poder y por los otros sectores [sociales con los que se han hecho alianzas]. Pero, se ha logrado al menos poder conseguir otras demandas, aunque sea en forma. Creo que falta todavía bastante por conseguir y por continuar haciendo; sin embargo, las alianzas, a más de los partidos políticos con los que se puede lograr, creo que es fundamental con otros sectores, como por ejemplo, con los mismos campesinos que muchas veces no entienden de lo que se trata un tema, pero es necesario educarlos sobre lo que se está discutiendo. Además, es oportuno acoger sus criterios y ver cómo podemos intercambiar y articularnos con sus necesidades y con las nuestras, con sus derechos y los nuestros, como podemos encontrar los puntos en común. Consulta previa y autodeterminación ¿Qué avances y qué limitaciones encuentra en la normatividad respecto a la consulta previa, libre e informada en los países de la región? MCG: El derecho a la consulta previa, libre e informada, se reconoce en el Convenio 169 de la OIT y posteriormente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además fue un tema que unió a muchos pueblos del mundo porque era un tema de consenso, un tema que nos permitía tener un cierto diálogo con el Estado, una cierta participación en la toma de decisiones. Pero a la postre, en términos reales y en estricto sentido, no pasa de ser una socialización de la política pública, de las decisiones ya tomadas por el Ejecutivo, salvo casos excepcionales que han sido conocidos a nivel internacional. En la mayoría [de países] y dentro de la lógica de los Estados, la consulta no es otra cosa que una socialización de una decisión tomada, de una política ya establecida desde el Ejecutivo, y siempre el oficialismo lo ha asumido como un tema de difusión, de dar a conocer algo a una determinada comunidad, cuyas decisiones no alterarán significativamente a la política ya tomada. Por ejemplo, puedo referirme al caso peruano en donde la consulta previa se aprobó, algunos estaban de acuerdo y otros no, pero a la postre esa ley de consulta, como en otras países de la región, no tiene carácter vinculante. Es decir, sigue siendo una consulta para escucharlos, pero no para necesariamente insertar dentro de una determinada política su pensamiento. Entonces, para mi sigue siendo todavía el tema de la consulta previa un propósito a alcanzar, creo que todavía hay mucho camino por recorrer, por luchar para que realmente este derecho pueda darse, y pueda abrir el paso a una real participación en la toma de decisiones políticas de un Estado. 38 ¿Cuál sería la relación entre la consulta y la autodeterminación o hasta donde se quiere llegar con la autodeterminación de los pueblos indígenas? MCG: Hay una relación muy estrecha entre la consulta previa, libre e informada, con carácter vinculante, y la autodeterminación de los pueblos indígenas. La autodeterminación implica que la población asuma los destinos de su comunidad, de su pueblo, de su nación, que asuman y que puedan auto gobernarse y que estos pueblos tengan una relación diferente con el Estado central, sin separarse del Estado unitario; la consulta, en este caso, es un mecanismo que permite tener esa participación; teniendo claro que al momento en que el Estado les consulta, si ellos en algún momento deciden decir no, el Estado tendría que asumir esa postura y estaría respetando esa voluntad que autónomamente esa población tomó por las razones que sea. Sin embargo, esto no se da porque el discurso de los gobiernos en general, siempre es cuestionar por qué una comunidad tiene que decidir sobre un recurso no renovable, por qué una comunidad tiene que decidir sobre algo que puede beneficiar a millones de ciudadanos: entonces, siempre hay esa tara desde los sectores oficiales. Buen vivir, alternativa de transición Los Estados, y el ecuatoriano particularmente, hablan del Buen Vivir, un término sacado de la filosofía indígena; sin embargo, para los indígenas el Buen Vivir implica una crítica al modelo del desarrollo que llevan estos mismos Estados aun cuando hablen también de buen vivir. ¿Puede dar ejemplos de cómo esta propuesta de Buen Vivir puede resolver algunos problemas que son consecuencia del modelo de desarrollo occidental, como por ejemplo el cambio climático? GVP: Los pueblos indígenas en los últimos 10 años venimos contribuyendo y construyendo este modelo de desarrollo del Buen Vivir y eso tiene un tema de diferencia a la visión de desarrollo que proponen los Estados. Lo que los pueblos indígenas estamos exigiendo es un modelo de desarrollo basado en el respeto a la Madre Tierra, pues para nosotros la Madre Tierra es quien nos dota de los alimentos, quien nos dota de la medicina en caso que nos enfermemos, es la que nos da el líquido elemental para nuestra sobrevivencia. Este modelo de desarrollo tiene que ser pensado y plasmado en respeto y armonía con la madre naturaleza. En el modelo de desarrollo que proponen los Estados básicamente prima el tema del recurso monetario y eso conlleva a que haya actividades extractivas para incrementar el ingreso per cápita, pero que no tienen esa mirada de respeto a la Madre Tierra. En el marco de las discusiones en torno al cambio AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 climático, por ejemplo, no hay una política clara de parte del Estado que pueda disminuir los efectos del cambio climático tanto en las comunidades andinas como en las amazónicas. Pero los pueblos indígenas, a partir de nuestra sabiduría ancestral nos estamos adaptando. Es así que estamos recuperando la andenería que ha sido muchas veces olvidada, que es la única forma de seguir manteniendo los microclimas, lo que nos garantiza que tengamos una alimentación equilibrada y diversificada. También hoy en día se está recuperando ese conocimiento de nuestros ancestros que es la cosecha del agua, que es cosechar agua en épocas de lluvia para poder garantizar el agua en épocas de sequía y no tener problemas del agua. Y el otro conocimiento valioso es no utilizar maquinarias como el tractor sino nuestras técnicas con las que siempre se ha producido como es la chaquitaclla, también recuperando nuestras propias semillas autóctonas o propias que son mucho más resistentes a los efectos del cambio climático. Los pueblos indígenas nos reafirmamos en un modelo de desarrollo basado en la protección del medio ambiente pero también en el respeto y el equilibrio del hombre y la mujer, y de las diversas generaciones. MCG: Pienso que para decir oficialmente que en el Ecuador hay un ejemplo de Buen Vivir, o en esta región hay un ejemplo de buen vivir, aún no existen los elementos para hacerlo. El Buen Vivir que los pueblos indígenas hemos sostenido, y lo seguiremos sosteniendo, tiene realmente mucho que ver, o está ligado, al tema de la territorialidad, está ligado a una visión y lo que los pueblos indígenas han construido, o hemos construido, con el pasar de los tiempos es ese modelo, o ese otro modelo; no sé si llamar modelo, o mejor denominarlo como esa filosofía en base a una práctica, a una práctica de vida cotidiana. Obviamente, esa práctica cotidiana es una crítica, o es una respuesta crítica que se hace a un modelo convencional al que vivimos actualmente. Entonces, un ejemplo determinado que nos sirva para todos es difícil, porque yo creo que incluso el Buen Vivir tiene un sentido diferente para los pueblos indígenas y otro sentido para los mestizos. Creo que un punto de convergencia se puede dar en el cómo nos relacionamos con el medio ambiente, cómo nos relacionamos con la territorialidad, o cómo no nos relacionamos con ella. Pienso que ese es el punto que nos puede unir, pero realmente no creo que podamos llegar a coincidir y a converger plenamente entre la visión que tiene el mundo occidental con la visión que tienen los indígenas. En el plano ambiental o en la lucha contra el cambio climático, ahí hay mucha, o alguna, gente de la nueva generación que empieza a tener un poco de conciencia sobre la necesidad de tener una relación diferente, al menos, tener un respeto a la biodiversidad, a los bosques, a no tener un sistema de consumo fuerte como el que tenemos actualmente, sobre todo en Europa. Pero al mismo tiempo tenemos otros continentes grandes, como el Asia, que en cambio están en una onda expansiva, que ven en la naturaleza una fuente de riqueza interminable. Entonces pienso que el punto coincidente puede ser con esos nuevos actores conscientes, ya sean individuales o colectivos, que coincidimos en la necesidad de ponerle un freno al deterioro ambiental a través de poder cortar ciertas prácticas consumistas. Pienso que por ahí al menos hay unos pequeños puntos en donde empiezan a surgir y que se puede, y se han hecho, algunas alianzas a nivel internacional, sobre todo entre pueblos indígenas y otros sectores aliados, de ambientalistas y ecologistas. ¿Esta propuesta incluye nuevas formas de hacer gobierno? ¿Puede dar ejemplo de ello? GVP: Efectivamente incluye nuevas formas de hacer gobierno. Desde que tengo uso de razón hasta la fecha las formas de hacer gobierno, en el caso de Perú, están basadas únicamente pensado en un gobierno que gobierna para Lima, en un gobierno muy centralista, muy homogéneo, en que se piensa y se creen que todos y todas somos iguales. Los pueblos indígenas planteamos que se requiera de un nuevo modelo de gobierno en el que todos y todas, desde nuestras diferentes visiones de desarrollo, podamos construir un país distinto en el que, quienes no tengamos voz la podamos tener y presencia en los espacios donde se toman decisiones. Creemos y aspiramos que sea un nuevo gobierno pero con la participación de todos los diferentes actores y que también cada uno pueda asumir un rol proactivo y activo y así evitar diferentes problemas sociales que muchas veces trae esta forma de una imposición de un gobierno centralista. Los pueblos indígenas pedimos que se respete nuestra libre determinación y que se respeten las formas y los modelos de desarrollo a los que aspiramos. Son tantos años que estamos buscando un diálogo intercultural, que estamos buscando un gobierno inclusivo donde los derechos de todos sean respetados. Rol de las mujeres indígenas ¿Qué avances puede señalar en referencia a los espacios que las mujeres indígenas están ganando en sus pueblos y en la sociedad? GVP: En cuanto a la participación de las mujeres en estos espacios, podemos decir que en los últimos 20 años se ha avanzado. Por ejemplo, y hago referencia a mi comunidad, hace 20 años a las mujeres de Carpapata, en el distrito de Colcambamba, en la región de Huancavelica, se nos negaba totalmente la participación. Se creía que la presencia de las mujeres en una asamblea comunitaria era una señal de que no se iban a cumplir los acuerdos tomados. Eso ha ido cambiando en los últimos años, obviamente con algunas luchas; con algunas conquistas se ha logrado participar en las AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 39 asambleas comunitarias, pero en una primera fase sólo las viudas, sólo las solteras, podían participar sólo con el tema de la presencia y escuchar y no opinar. Hoy las mujeres ya podemos asumir cargos dirigenciales dentro de la comunidad y tenemos voz y voto en las asambleas. Podemos ya ver mujeres indígenas en la alcaldía en la regiduría pero aún en un porcentaje mínimo. Tenemos muchos desafíos por delante, se van abriendo algunas puertas pero eso no basta, se requiere también de un tema de formación y capacitación a todas esas mujeres con roles diferenciados en estos espacios. También hay un avance en el ámbito legislativo, hoy en día en el Perú podemos contar con una ley nacional de igualdad de género o podemos contar con un plan nacional de igualdad de oportunidades entre varones y mujeres aunque ahí le falta todavía una mirada intercultural. También hoy tenemos la conformación de asociaciones de mujeres; la articulación de las diversas asociaciones de mujeres que velamos por el derecho de las mujeres se ha ido fortaleciendo. Hoy en día como ONAMIAP podemos ser actores en muchos espacios y presentar propuestas. Pero no todo es avance; está pendiente cómo contribuir a disminuir el tema de la violencia contra las mujeres, de parte del esposo a la esposa, de los padres hacia las hijas, de parte de las autoridades a las autoridades mujeres. No hay mecanismos de defensa de los derechos de las mujeres y no hay instancias interculturales que puedan velar por los derechos de las mujeres, son temas pendientes a seguir discutiendo. Falta también cómo garantizar la efectiva participación de las mujeres en los espacios de participación política. Por ejemplo, para cumplir con la cuota de género, la cuota indígena y la cuota de jóvenes, en las últimas elecciones los partidos políticos se contactaban a con una mujer que tuviera los tres requisitos y la colocaban en el último lugar de la lista. No se da el peso efectivo que tienen estas cuotas electorales, entonces en ese sentido hay mucho trabajo que se tiene que hacer aún. Por el otro lado también, está pendiente cómo lograr, cómo sensibilizar en el interior de las organizaciones indígenas mixtas que la agenda de las mujeres indígenas esté presente. Las mujeres seguimos quedando en el segundo, tercer plano al momento de presentar propuestas o planteamientos. Si bien es cierto hay avances pero también hay muchos desafíos y retos aún que cumplir. ¿Cuáles han sido los avances en la construcción de una agenda continental que refleje la defensa de los derechos colectivos y derechos humanos de las mujeres indígenas? ¿Cuáles son las demandas prioritarias en esa agenda? GVP: La articulación de las agendas de las mujeres es un proceso a nivel del continente. Por ejemplo está la organización que es el Enlace Continental de Mujeres 40 Indígenas que articulan a diversas organizaciones de mujeres indígenas en América Latina y el Caribe, un espacio donde se ha intentado consolidar una agenda de las mujeres. Dentro de la agenda de las mujeres en el continente están los temas de eliminar la violencia contra la mujer y el de garantizar la plena y efectiva partición activa de las mujeres en los espacios donde se toman decisiones. No basta haber creado un espacio si ahí no se garantiza la voz y la propuesta de las mujeres indígenas. También es tema de la agenda reconocer el rol de las mujeres en la adaptación al cambio climático, pues las mujeres en su gran mayoría aún seguimos cuidando los conocimientos y saberes ancestrales y adaptándolos a todo lo que son los efectos del cambio climático. Por último, es punto de la agenda de las mujeres indígenas también el tema de la comunicación: las mujeres indígenas requerimos contar con canales de información, pues la comunicación es un instrumento clave para fortalecer las propuestas, las alianzas entre mujeres indígenas de un país a otro país. Se viene discutiendo una propuesta continental sobre comunicación y mujeres indígenas. MCG: Sí, desde luego; en los últimos 20 años, tanto como las organizaciones mixtas, de hombres y mujeres, que han llegado a relacionarse con otras organizaciones, también las mujeres han llegado a establecer sus propias alianzas, por ejemplo el Enlace Continental de Mujeres Indígena, o la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad; y así algunas redes en donde ellas mismas han planteado posturas frente a las organizaciones mixtas, pero por otro lado, posturas frente a los Estados. Tienen su propia postura, coinciden en algunos puntos con las organizaciones mixtas, pero en muchas difieren o cuestionan el tema de la representación y la participación en las organizaciones, en los espacios de representación, que en su mayoría son ocupados por hombres. Creo que a ese nivel se ha visibilizado bastante, pero también hay un fenómeno que a mí me preocupa y es que la mayoría de organizaciones de mujeres no son organizaciones como tales, no son mujeres de base o de organizaciones, sino que son organizaciones no gubernamentales (ONG) que se conforman y van generando alianzas, esto ha traído inconvenientes con mujeres que están organizadas en sus comunidades de sus respectivos países. Es decir, las mujeres que pertenecen a organizaciones que tienen su propia organización cuestionan a las mujeres que han conformado las ONG y que tienen mayor incidencia. Por ejemplo, la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad está compuesta de algunas mujeres que son parte de las fundaciones y que son las que tienen mayor incidencia en los espacios de Naciones Unidas y son las que captan los fondos; entonces, las otras mujeres no. Frente a esto, ahora el reto está en que las AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 mujeres empecemos a tener mayor incidencia en estos espacios, que disputemos las dirigencias en estos espacios para no anularlos, ya que también han hecho un papel proactivo estas mujeres que están en esas ONG. ¿Entre sus demandas también incluyen exigencias al movimiento indígena mismo? ¿Puede mencionar algunas de estas? GVP: Justamente al interior del movimiento indígena tenemos mucho que exigir. Un trabajo que nosotras tendríamos que hacer con los diversos dirigentes varones es que ellos puedan también incorporar las propuestas y demandas de las mujeres. Ellos creen y piensan que es suficiente que el tema de mujeres sea transversal, pero eso no es tan cierto. Entonces las mujeres estamos planteando ser visibles en los planes operativos, en las programaciones de nuestras propias organizaciones del movimiento indígena. Articulación del movimiento indígena ¿Considera que las propuestas del movimiento indígena —con sus visiones, intereses y desarrollos diversos— tienen una proyección a nivel del conjunto del país que habitan?¿Qué balance puede hacer de la articulación continental del movimiento indígena en América Latina? MCG: Hay algunos puntos que destacar aquí. En los años 90, con todo el auge indígena, y no solamente a nivel nacional, también se logró la articulación internacional. Recordemos que en los años 90 había el Consejo Indígena de Centro América, la Alianza de Pueblos Indígenas de América del Norte, etc. Eran organizaciones que también comenzaron a surgir y hubo una fuerte alianza; ahora, haciendo un pequeño vistazo en mis recorridos, veo que todas han quedado bastantes desmanteladas. Las organizaciones empiezan a desarticularse con su organización central; por ejemplo, la Confederación Indígena de Centroamérica y el Caribe, en su momento fue fuerte, habían muchos dirigentes, tenían mucha credibilidad, 20 años después están bastantes desmantelados y no tienen ni siquiera credibilidad de la propia gente de Centroamérica. Otro tanto está pasando con la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), que está perdiendo fuerza. Podemos analizar también la situación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas que nació con muchísima fuerza en los 90, creció después de los 90 hasta el 2000 y desde ese tiempo ha venido deteriorándose. El deterioro de estas redes se da por muchísimos factores, uno de ellos es el financiamiento, pues ya no hay financiamiento para hacer grandes eventos articulados, la gente se dedica a hacer más trabajos puntuales en sus localidades; incluso ahora mismo se ha reducido muchísima la participación en los foros internacionales. En estos últimos 10 años, los gobiernos de la tendencia de la izquierda han ido cooptando los espacios de las organizaciones indígenas. ¿Cómo lo cooptan? A través de organizaciones paralelas, a través de funcionarios indígenas que van a trabajar en el gobierno y van ellos como representantes a eventos internacionales donde deberían ir organizaciones indígenas reales. Entonces, el gobierno va además cooptando el espacio de las organizaciones, por ejemplo en el caso de la ONU en el foro permanente, la CONAIE [Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador] siempre tenía un espacio para poder hablar al menos cinco minutos, pero este espacio ahora ya no lo tiene porque ahora ya lo habla una persona indígena de un ministerio de inclusión social o de la secretaria de pueblos del Ecuador. Así, han ido minando al movimiento indígena; entonces, ahora resulta que la representación indígena se vuelve medio oficial en las instancias de Naciones Unidas o en otras instancias. Por otra parte, también las ONG han cooptado los espacios indígenas y las redes internacionales; a veces llevan de la mano a un indígena que está desconectado de las bases o ya no las representa; pero es presentado por la ONG como un vocero indígena. Es común ver en grandes congresos a gente de base que ha sido movilizada, pero estas bases no están en los micrófonos, no tienen la palabra. Tenemos el reto de reconstituir las alianzas indígenas, de reconstituir los movimientos indígenas nacionales, de buscar alianzas con otros actores sociales, pero por el momento, debemos aceptar nuestra debilidad y desde ella empezar la reconstrucción. q AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 41 Ciudadanos con poder: Internet como fuerza de los movimientos sociales El poder de las redes sociales y el Internet ha permitido que casos como el de Ayotzinapa se viralicen. / Animal Político Esther Vargas* L os periodistas y medios de comunicación se han enfrentado como nunca a algo que no estaba en sus planes: el poder ciudadano para generar información que antes era patrimonio de las organizaciones de noticias. Si bien muchos expertos dicen que hablar de periodismo ciudadano es como cambiar al médico por el curandero, lo cierto es que los ciudadanos se han convertido en voceros de sus propios problemas, en demandantes directos ante la sociedad de lo que les afecta o complace, y en no pocos casos están trabajando en grupos creados por periodistas, es decir, se convierten en colaboradores o aliados de los periodistas. Los nuevos medios El periodismo se ha convertido en un escenario rico de experiencias. Los llamados nuevos 42 medios surgen desde el descontento con el poder de los directivos, de los que siempre han mandado a la hora de fijar portadas y determinar coberturas. Los nuevos medios se caracterizan por su independencia, como sería el caso de La Silla Vacía en Colombia o Animal Político en México. Sin embargo, en términos económicos, la batalla es dura. Pero la creatividad no tiene límites, y tenemos desde el financiamiento colectivo hasta la diversificación de sitios en busca de áreas rentables que no traicionen el periodismo que es su motivo y su fin. El activismo siempre ha buscado la atención de los medios, pero la democratización de Internet les ha dado una voz individual y coral que parece hoy muy bien aprovechada. Frédéric Martel, el sociólogo francés autor de Global Gay y Cultura Mainstream, estuvo en Lima en octubre AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 pasado y en una conversación con la autora de este artículo, refirió que nunca como hoy los movimientos sociales habían tenido una puerta tan grande como la que constituye Internet. Se refería específicamente a la causa gay, la cual había encontrado en la red poderosas herramientas para comunicar su mensaje. América Latina, y en especial el Perú, destacan en esta llamada ‘revolución gay’, donde Facebook o Twitter albergan colectivos que han logrado hacerse escuchar sin la necesidad de los medios que pocas veces han mostrado el propósito de dar seguimiento a una demanda social. Y justamente para aprovechar lo que Internet da, los activistas hoy crean sus propios espacios mediáticos, desde una página de Facebook hasta una web, que son plataformas de comunicación poderosas en la medida de una buena gestión. Los activistas están cada vez más interesados en entender lo que pasa en la red y cómo sacarle la vuelta a los medios totalitarios. La verdad es que lo están logrando. Mídia Ninja, la cobertura no oficial del mundial de fútbol Mídia Ninja (Narrativas Independientes, Periodismo y Acción) nació en Brasil en el 2011 como una propuesta de periodismo alternativo. Los ninja del periodismo, armados con celulares y dispositivos 4G, han empleado su web y las redes sociales para dar información que los grandes medios no ofrecen. Entre el 2011 y la fecha, Midia Ninja es ya un referente de cómo el sentir ciudadano puede traspasar fronteras. Periodistas experimentados y ciudadanos entusiastas dieron visibilidad a la otra cara del campeonato mundial de fútbol 2014. Ese Brasil donde no se gritaba gol y que ardía, y que era escenario de enfrentamientos entre ciudadanos y autoridades, fue reporteado por los ninja. Los medios tuvieron que girar sus cámaras y grabadoras al movimiento de la calle. El reporte de violencia que dejó el mundial es conocido, pero quizá se supo poco de cómo los ciudadanos apoyaron a mostrar una realidad que pretendía taparse con la fastuosidad del evento deportivo. Más de 18,000 periodistas se acreditaron para la fiesta del fútbol. Inicialmente, la mirada no estaba en las calles, pero colectivos como Midia Ninja cambiaron el enfoque, al menos parcialmente. Quienes participan en estos grupos se sienten representados, y hartos de los medios tradicionales. Para un periodista que trabaja en un medio tradicional le cuesta aceptar que ya no estamos solos. Lo que dejamos de informar, la ciudadanía lo difundirá en sus propios espacios. A veces ni necesitan unirse a colectivos. Les basta Twitter y Facebook, sus blogs o webs, para hacerse escuchar. #AyotzinapaSomosTodos México está desangrado por 43 estudiantes. El mundo entero se suma en un hashtag como un grito #AyotzinapaSomosTodos. El diálogo cotidiano va más allá de Twitter y Facebook, más allá de México. Traspasa fronteras. Hoy, la ciudadanía no se rige por la imposición gubernamental y por los medios que pueden tener una voz coral y cerrada a la verdad. Las redes arden. Cuando el procurador mexicano José Murillo Karam salió en una rueda de prensa a decir que los estudiantes probablemente estaban muertos y que ya había dicho suficiente. Los ciudadanos mexicanos de diversos estados tomaron la frase de Murillo #YAMECANSÉ y la tuitearon, retuitearon, transformaron en meme. Se hizo un viral que llegó al monumento de El Ángel en el centro de Ciudad de México, y a diversas plazas, donde Murillo y su desafortunada expresión sirvieron para que buena parte del mundo confirmara el hartazgo de un país con el Estado, el crimen organizado y la violencia en general. Los periodistas mexicanos agrupados en asociaciones como Periodistas de a Pie emplean un grupo en Facebook para difundir a colegas de otras partes del planeta lo que pasa en su país y que los medios muchas veces no informan. Desde la ganadora a la excelencia en periodismo por la Fundación Gabriel García Márquez por el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Marcela Turati, hasta reporteros que recién empiezan en el oficio dan cuenta de hechos que podrían quedar restringidos a pequeñas notas escondidas en los rotativos o simplemente en el vacío de no existir. Conocemos así el nacimiento de Trinchera, un medio independiente desarrollado por periodistas del estado de Guerrero que ofrece análisis, contexto e investigaciones a profundidad. El periodismo está más vivo que nunca en tiempos que algunos lo van matando. Y las redes sociales son notables aliadas para dar voz a los que no tiene la oportunidad de hacer escuchar su voz, o hacer visibles a los invisibles. Bajo esa lógica nació el 11 de noviembre el medio digital LGTBIQ para visibilizar la problemática y también las conquistas de la comunidad lesbiana, gay, transexual, bisexual, intersexual y queer, que los invisibles sean cada vez menos invisibles. Como parte del proyecto Sin Etiquetas (espacio de información y diálogo sobre la población LGBTIQ en América Latina), hemos reunido casi a 50 colaboradores de la región, periodistas abrumados con la indiferencia de sus medios a una realidad que nos salpica a todos. Buenos tiempos para el periodismo. Buenos tiempos para los ciudadanos y las ciudadanas que gracias a Internet puede saltar de los memes a información de calidad y urgente. q *Periodista peruana con 20 años de experiencia. Actualmente es editora de Social Media del diario El Peruano y Agencia Andina, directora de la web Clases de Periodismo y del medio alternativo online Sin Etiquetas. Es docente de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), de la maestría de Periodismo Digital en la Universidad de Guadalajara, México, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Perú, y de la Universidad Mayor de Chile. AGENDA POLÍTICA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA - ABRIL 2015 43
© Copyright 2026