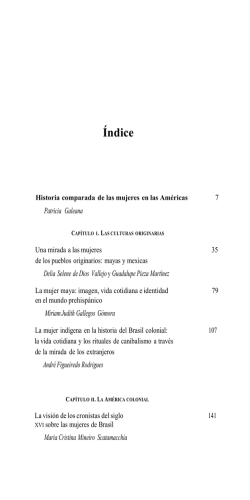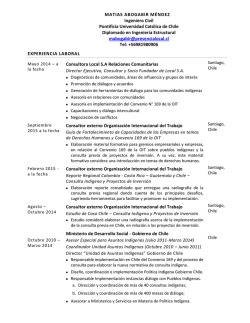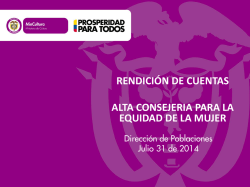Los discursos de las mujeres indígenas chiapanecas en la
Los discursos de las mujeres indígenas chiapanecas en la globalización cultural (Tesis de Máster) Lucía Pérez García UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO/ CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS MADRID, Junio 2009 1 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO 2. CONTEXTUALIZACIÓN: NEOZAPATISMO 3. LAS MUJERES INDÍGENAS CHIAPANECAS EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, Y COMO AGENTES DE LA SOCIEDAD CIVIL: ESPACIOS PROPIOS Y COMPARTIDOS 3.1 FEMINISMO-OS EN MÉXICO 3.2 MOVIMIENTO MUJERES INDÍGENAS EN CHIAPAS 3.3 INFLUENCIAS EN EL MMC 4. COSNTRUCCIÓN DE IDENTIDADES COMO SUJETAS POLÍTICAS: LA ÉTNIA Y EL GÉNERO EN EL DISCURSO DE MUJERES CHIAPANECAS 5. CONCLUSIONES 6. BIBLIOGRAFÍA 2 I. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y MARCO TEÓRICO Partimos del hecho de que la globalización y la etnicidad son parte de un mismo proceso de expansión del sistema capitalista mundial sobre pueblos diferentes, que son incorporados en condiciones de subordinación y desventaja a bloques hegemónicos, que se dividen los recursos de la producción, los mercados, la mano de obra y la hegemonía cultural del mundo. Los pueblos subordinados, muchos de ellos etnitizados, han reaccionado con fuertes movimientos de liberación, que han sacudido y hasta fragmentado tanto a los estados como a los bloques hegemónicos de poder. Con lo que, por otra parte, observamos nuevas articulaciones de tipo global-local, que representan la experiencia, producen discursos y actúan sobre ellas, en relación con contextos sociales específicos (Mato 2004:70). En la presente investigación nos proponemos analizar el surgimiento como sujetas sociales, y por tanto, como actoras políticas de las mujeres chiapanecas de México, cómo experiencia y práctica de las nuevas articulaciones a las que nos referimos. Al mismo tiempo, que aproximarnos a la gestación y vertebración del discurso de género, a su proceso y consecuente articulación. Para tal objetivo haremos uso de fuentes secundarias, y de los documentos de la ley revolucionaria de mujeres, los foros, encuentros y organizaciones, que se crean como consecuencia de la incursión del movimiento Neozapatista, que se anunciarán en cada epígrafe. Con este objetivo estructuramos el texto con una breve introducción, en la que presentamos las teorías en las que nos sustentamos cómo es el feminismo poscolonial, y sus aportaciones en lo que se refiere al conocimiento situado, y a la importancia de esta premisa, para la configuración y comprensión de los discursos de género desde las mujeres indígenas, junto con la potencialidad, que le atribuimos para la apertura de las fronteras de género. En un segundo apartado realizaremos una aproximación al Movimiento Neozapatista y al surgimiento de los movimientos indígenas, por la importancia que mostraremos como antecedente e impulsor de la construcción de las mujeres indígenas de Chiapas como sujetas sociales, con una subjetividad propia, sin menoscabo de la propia individual, y la diversidad étnica entre ellas. Al mismo tiempo, lo presentamos como agente en la dicotomía global-local, y actor político en este sentido. Remitiéndonos a la visión de la globalización cultural como no universalizadora, sirviéndose del concepto de cultura para visibilizar las fronteras internas existentes a través, de la etnicidad1 y los pueblos originarios, que las representan. 1 Al referirnos al concepto de etnicidad hacemos alusión a la identidad étnica en el sentido de los pueblos originarios, y no a todas aquellas identidades que se han construido a lo largo de generaciones por comunidades de inmigrantes (Gutiérrez Chong 2003:172). 3 Seguidamente nos adentraremos en los movimientos de mujeres chiapanecas, entendiendo su movilización como el continuo de la gestación del movimiento de los pueblos originarios. No es la intención realizar una enumeración de todas aquellas organizaciones de mujeres, pero si destacar como se articulan en movimiento, y que tipo de movimiento, y los agentes sociales y políticos que favorecieron su construcción, como ha sido el Movimiento Neozapatista. Finalmente, realizaremos un análisis de los discursos de género de mujeres chiapanecas, basándonos en los documentos que visibilizan las transformaciones en este sentido, consiguiendo articular un discurso desde su propio yo, moviendo las bases del feminismo blanco occidental o hegemónico. El marco teórico al que nos remitimos, como hemos mencionado, se refiere a las teorías feministas poscoloniales, que sustentan el objetivo de nuestra investigación, coincidiendo con sus premisas en la diversidad de las construcciones de género y la descolonización del feminismo, vinculándolo con la vertiente globalizadora, que es crítica con la construcción de la universalidad, como un constructo de la filosofía occidental, por lo que no recoge la diferencia cultural, ni otras visiones o cosmovisiones del mundo, como es la indígena. Remitiéndonos a palabras de Liliana Suárez Navas (2008:62-63): la tarea de descolonización del feminismo exige como decíamos antes, no sólo atender a los procesos de alienación cultural de los países y los sujetos poscoloniales, sino sobre todo desenmascarar la alienación del complejo de superioridad occidental como dependiente de la subyugación del “Otro”. Un “Otro” que aunque vive intensamente la huella colonial en su búsqueda identitaria, tiene más recursos también para cuestionar y dialécticamente superar instancias poscoloniales: son competentes en varias culturas y lenguas, incluidas las de los colonizadores, y conocen el lado opresor de los iconos culturales. Y a otras autoras, como Moller Okin (1996), Gascón- Vera (1996), que desglosan la situación del feminismo: Ante la crisis y la evolución que el feminismo está experimentando en los años 90, se plantea la necesidad de evaluar la teoría feminista homogénea, vigente hasta hace poco, donde el canon feminista sustituía al patriarcal, pero donde todavía permanecía en ellas la ideología del mundo occidental como hegemónica. Ha sido necesario asumir críticamente la tendencia de la teoría feminista occidental que prescindía de la problemática de la alteridad y que siempre tiene tendencia a relativizar los conflictos con el patriarcalismo reduciéndolos a sus estructuras culturales[…]la elaboración de la crítica feminista se tiene que enfrentar con cuestiones y planteamientos antagónicos impuestos por formas distintas de ver la realidad que otras culturas han traído de la periferia al centro. El posmodernismo, el postcolonialismo y los queer-studies o los men-studies anulan el marxismo y al freudanismo con todas sus vanguardias elitistas 4 occidentales y exigen al feminismo la reconsideración de cualquier especificidad histórica, política o filosófica. Con la práctica constante de este diálogo entre varias voces inconexas y contradictorias, se llega a la elaboración de una crítica que tiene en cuenta las cuestiones planteadas por las diferentes culturas y subculturas que se van imponiendo en la “aldea global”[…] usar el lenguaje y los métodos de la crítica cultural para desarrollar un tipo de investigación sobre el género centrado en la dinámica de las relaciones de poder ( raza, clase, colonialismo, norte/sur que trascienda lo multinacional y lo multilocal[…]Las teorías básicas de la modernidad están implícitas en las teorías posmodernas, aunque estas privilegian lo local en contra de lo multinacional y lo subversivo en contra de lo globalizador ( parafraseando Gascón- Vera 1996:271-274). En este sentido, entendemos que el Feminismo occidental entra en enfrentamiento dialógico con mujeres del Tercer Mundo, conceptualizado por la feminista poscolonial Chandra Talpade Monthany2, estableciendo diferencias con el discurso homogéneo. Apareciendo así, la alteridad, como uno de los ejes articuladores, que nos sugiere las preguntas de ¿cuales serían los pronunciamientos de mujeres chiapanecas en esa construcción?, ¿se encuentra una asimetría de poder en ello?. Por lo que partimos de una concepción de género, que está condicionado con la étnia, es decir, desde un “conocimiento situado3”, evitando que la categoría género, pueda recaer en los usos universalizadores, que se denotan de los discursos construidos por los focos de poder, y que han surgido efecto a un nivel más global. Se hace necesario que sea una categoría que se contextualice en la cultura, raza, clase, orientación sexual, y religión a la que nos refiramos. No obviamos la posibilidad de esencialismos culturales, que puedan devenirse por reconocer las diferencias, aunque coincidimos que estos vienen acompañados, muchas veces, de intereses patriarcales al interior de los colectivos identitarios, como se ha resaltado:“Las representaciones ahistóricas de las culturas como entidades homogéneas de valores y costumbres compartidas, al margen de las relaciones de poder, dan pie a fundamentalismos culturales, que ciernen cualquier intento de las mujeres por transformar prácticas que afectan en sus vidas, una amenaza para la identidad colectiva del grupo”( Hernández Castillo 2000:10). Ante esta realidad de discurso, Uma Narayan (2000:80-81), propone que: 2 Nos remitimos a las aportaciones que realiza Monthany (2008:413) en este sentido: “Mi uso de las categorías feminismo occidental y del Tercer Mundo muestra que no se trata de categorías incorporadas o definidas geográfica o espacialmente. Se refieren más bien a espacios analíticos y políticos y a las metodologías utilizadas: así como una mujer del Tercer Mundo puede ser una feminista occidental según su orientación, una feminista europea puede también usar una perspectiva analítica del feminismo del Tercer Mundo” 3 El concepto de conocimiento situado (situated knowledge) de la antropóloga feminista Donna Haraway (1995:3,14), quien lo utiliza para resaltar las descripciones de la realidad, que estarán siempre marcadas por la manera en que nos situamos en el mundo; la clase, el género y la etnicidad influirán en la forma en que nos apropiamos y entendamos la realidad. 5 un feminismo anti-esencialista puede contrarrestar esta perspectiva estática de la cultura, insistiendo en la importancia de una comprensión histórica de los contextos en los que una cultura particular se ve y se define como tal [..].Por lo tanto, una comprensión antiesencialista de la cultura debe resaltar que las “etiquetas”, que se eligen para definir una determinada cultura, no son simples descripciones que usamos para definir realidades distintas ya existentes. Por el contrario, se trata de designaciones arbitrarias que se encuentran conectadas a diversos proyectos políticos, que tienen distintas razones para insistir en las diferencias que separan a una cultura de otra. Estas estrategias de colonización discursiva tienden a construir a la “mujer del tercer mundo” como circunscrita al espacio doméstico, víctima, ignorante, pobre, atada a la tradición, que se convierte en el alter ego de la académica feminista que es liberada, toma sus propias decisiones, tiene control sobre su cuerpo y su sexualidad, es educada y moderna. Aunque este planteamiento coincide, la mayoría de las veces, con posiciones alejadas del conocimiento de la realidad, y la experiencia vivida por las protagonistas de ésta. Desde este posicionamiento feminista, y el modelo cultural que delimita, nos fijaremos en la configuración de la étnia4, junto con el género5 como características diferenciadoras de un discurso homogeneizador o universal, (sin menoscabo de la categoría clase, a la que no nos dedicaremos, configurando desigualdades desde fuera y desde dentro). Adentrándonos en la autopercepción de estas variables desde las protagonistas, las mujeres indígenas de Chiapas como actoras políticas. Desde aquí se pretende recoger cómo las mujeres de esa cultura o espacio han determinado sus constructos de género y su autonomía como mujeres. Mujeres 4 Para el concepto de etnia me baso en el trabajo de Guillermo Bonfil Batalla (1972) referenciado en Pérez- Ruiz (2004:40), en el que indició en la configuración de la categoría indio como parte del proceso de colonización de la Corona Española de las Américas en 1492: “La categoría de indio, en efecto, es una categoría supraétnica que no denota ningún contenido específico de los grupos que abarca, sino una particular relación entre ellos y otros sectores del sistema social global del que los indios forman parte”. Además, nos remitimos a la recopilación realizada por investigadora Maya Lorena Pérez- Ruíz (2005: 36-38), en el mismo sentido: “los indios eran aquellos que habían nacido en la India. La confusión de Cristóbal Colón al creer que había llegado a las indias occidentales generó que sus pobladores fueran considerados indios. Esta manera de designar a los nativos originarios de estas tierras se volvió costumbre. Con la Conquista se pasó a la colonización adquiriendo el concepto de indio connotaciones ideológicas que sirvieron para justificar y mantener las condiciones de dominación que se extendían por todos los ámbitos de la vida social. El domino colonial hizo de las diferencias culturales un elemento central para la reproducción del sistema de dominación, que influyó en todas las instituciones coloniales y en todos los ámbitos de la vida social durante la colonia. Al llamar indios a todos los pueblos nativos de América se les impuso la identidad única que los hizo iguales entre sí, en tanto dominados ante los colonizadores. Nos referiremos a étnia a esa identidad impuesta, que convirtió en indios a una gran diversidad de pueblos y que, desde entonces, expresa una situación de subordinación justificada mediante elementos culturales”. 5 La conceptualización de género que realizamos la iremos mostrando a lo largo del texto. 6 que desde los márgenes del sistema, de su situación de subalterno, exclusión, pobreza y discriminación se posicionan como actores políticos, y mujeres en resistencia6. II. CONTEXTUALIZACIÓN: NEOZAPATISMO7 Entendemos el Neozapatismo como una representación que, en tiempos de globalización, se fija como un nuevo actor en un escenario mundial cada vez más complejo y fragmentado. La presencia de este actor lo consideramos como ejemplo de la quiebra de la homogeneidad política y cultural occidental, que fue asumida por el continente latinoamericano a lo largo del siglo XIX. Ante este nuevo escenario aquellos, que no se habían incluido en tales conformaciones, surgen en el escenario de la globalización conformándose como sujetos y sujetas sociales, articulándose como actores y actoras políticas, proponiendo desde su voz y transmitiendo su realidad más profunda. Si bien, desde la colonización española se sucede la represión y aniquilación indígena como perturbador de la construcción de Estado-Nación, y de la identidad mestiza en México, también se observa como en el proceso de globalización8 incipiente pretende la continuación de tales pesquisas, al mismo tiempo, que se presta un escenario con nuevas propuestas, praxis, y prácticas organizativas. O en palabras de Bauman, (2001:94): por lo que aparecen en ese escenario esas culturas que en forma de subalteridades o resistencias emergen y dialogan con ese proceso globalizador, proponiéndose y resaltando como actores políticos propios fuera de las fronteras del Estado-Nación, que ha caracterizado al mundo en los últimos siglos, y con ello jugando un doble papel, como sus propios interlocutores, y esto vendrá por su participación en foros internacionales y en el desarrollo de nuevas tecnologías, y como 6 Hacemos referencia a la concepción que nos expresa Guillermo Bofill Batalla (1988:15): “…Resistencia: El grupo dominado o subalterno actúa en el sentido de preservar los contenidos concretos del ámbito de su cultura autónoma. La resistencia puede ser explícita o implícita (conciente o inconciente). La defensa legal o armada del territorio amenazado es explícita y conciente; el mantenimiento de la "costumbre", cualquiera que ésta sea, puede ser una forma de resistencia implícita e inconciente. En todo caso, el ejercicio de acciones culturales autónomas, en forma abierta o clandestinizada, es objetivamente una práctica de resistencia cultural, como lo es su contraparte: el rechazo de elementos e iniciativas ajenas (el llamado "conservadurismo" de muchas comunidades: su actitud refractaria a innovaciones ajenas)”. 7 Para esta sección hay un amplia bibliografía, pero nos basaremos en los trabajos de Pérez-Ruíz (2005), Olivera (1995), Le Bot (1997), Sierra (1997), De Vos (1994), Juliano (1997), Gómez (2001, 2002), Leyva (1999), Meyer (2003), Millán (2006), De La Fuente (2008) para el tratamiento del Neozapatismo, así como, realizaremos una breve referencia a la globalización cultural, como marco contextual en el que se incursiona el movimiento al que hacemos referencia, utilizando como fuentes las aportaciones de Young (1996), Bauman (2001), Bayardo, y Lacarrien (1997), Garretón Merino (1999), Touraine (1999), Mato (2000, 2004), Subercauseux (2002). 8 Nos referimos a procesos de globalización coincidiendo con el profesor-investigador Daniel Mato (2000:147) con objeto de no invisibilizar a los actores sociales y a los procesos, así como a las interrelaciones e interdependencias entre actores sociales a niveles tendencialmente planetarios. 7 actores en resistencia en los espacios geográficos, como en resistencia y en lucha de los estados nacionales, que configuran el interlocutor con poderes que plantean su destrucción y aniquilamiento potenciando ese desarrollo de economía neoliberal, que caracteriza a este sistema global que configuran. Tales actores se presentan con la demanda de existir como pueblos originarios y enfrentándose a ese todo homogeneizador, y con ello, realizando una propuesta de cultura, y ciudadanía, que se presenta en términos de conservación, sin menoscabo de los procesos de colonización, de conversión, asimilación, y globalización. Surgiendo ante esto diferentes posturas, desde la visión de la sociedad hegemónica, que los tildan de esencialistas, realizando una crítica a la exaltación de los rituales, prácticas y creencias que perviven de su pasado originario, incluso mítico, que justifican la delimitación de un nosotros; y otras, que enfatizan la reivindicación hacia la homogeneización-universalización, por parte de “los grupos subalternos que surgen fuera de esa concepción, mostrando como esos valores y principios de organización y de ser, se enfrentan con otros que hasta el momento no eran incluidos y, que incluso, plantean otros ideales que difieren de la propuesta universal que propone homogeneizar la diversidad de culturas” (Young 1996:110). Por lo que se presentan propuestas que plantean un nuevo modelo cultural basado en la diferencia y la pluralidad, tomando importancia la decontrucción del concepto de identidad, que hasta el momento se importaba de la filosofía occidental, ampliándolo y extendiéndolo hacia nuevas acepciones. Por el reconocimiento de tales grupos o culturas surge el denominado Movimiento indígena, resaltando el Neozapatismo o Nuevo Movimiento Zapatista9, como movimiento en resistencia y como encuadre en el que las mujeres obtienen mayor protagonismo, formando parte de la movilización de la sociedad civil chiapaneca indígena. El levantamiento de 1994 del Ejército de Liberación Nacional (EZLN)10 se dio como respuesta a la situación de discriminación, exclusión y subordinación de los pueblos originarios del estado de Chiapas, dotando a la lucha de tal población de mayor cuerpo. Como se enuncia en el documento del Congreso Nacional Indígena (1996): Más de quinientos años de historia han significado para nosotros explotación, discriminación y pobreza; la nación mexicana, nacida de nuestra semilla y de nuestros corazones, ha sido edificada por los poderosos negando nuestra existencia y negando nuestro supremo derecho a organizar la 9 Nos referimos con este término al frente más amplio de alianzas y coaliciones surgidos después de Enero de 1994. Es una red política en movimiento, que sintetiza y reelabora experiencias pasadas y presentes de lucha popular, de ahí su carácter de nuevo (Leyva 1999:3). 10 Se trata de una organización socio-político-militar de masas formada por habitantes urbanos de izquierda e indígenas de Chiapas, y de otros lugares del Estado de México. 8 vida y el gobierno de nuestros pueblos de acuerdo a la costumbre, historia y normas propias. Este levantamiento indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el primero de enero de mil novecientos noventa y cuatro, sacudió a la Nación entera e hizo visible a los ojos del mundo la opresión, miseria, olvido y abandono en que viven y siguen viviendo los pueblos indígenas de Chiapas y de todo México. Con objeto de ampliar el conocimiento de la gestación y desarrollo del Movimiento Indígena en México, más concretamente, vamos a hacer un resumen del estado de la cuestión en el estado de Chiapas, en el que nos basaremos en los estudios realizadas por los autores/as Pérez- Ruíz (2005), Reygadas (2004), Sierra (1997), Gómez (2001), Leyva (1999), Bofill (1988), De la Fuente (2008). Comenzaremos introduciendo la larga trayectoria, de más de treinta años, que tiene el movimiento indígena, surgiendo a raíz de que estas poblaciones se dieran cuenta que las relaciones interétnicas implicaban un tipo específico de dominación, para que intentaran modificarlas. Por lo que, de la reflexión del lugar subordinado, que el indio había ocupado en la construcción de la identidad nacional se enfatizó, desde los años 70, la politización de la diferencia, que rompía con el espíritu proteccionista, que había impregnado las políticas de inspiración indigenista, construyéndose las bases de un nuevo sujeto social. Esto se vio plasmado en la Primera Declaración de Barbados, en 1971, elaborada principalmente por antropólogos reunidos en esta isla, bajo el auspicio del Consejo Mundial de Iglesias y la Universidad de Suiza, señalando: “Las sociedades indígenas tienen derechos anteriores a toda la sociedad nacional. El Estado debe reconocer y garantizar a cada una de las poblaciones indígenas la propiedad de su territorio registrándolas debidamente y en forma de propiedad colectiva, continua, inalienable y suficientemente extensa, para asegurar el incremento de las poblaciones aborígenes” (De la Fuente 2008:29-30). Y en la última de las tres declaraciones, en 1993, se planteaba ya claramente: “la autonomía territorial no implica sólo la toma de decisiones en torno a los recursos naturales y económicos, sino también la autodeterminación política y cultural compatible con la soberanía de los estados” (De la Fuente 2008:29-30). A esto se suceden diversas formas de organización y de negociación, así han surgido organizaciones de carácter productivo, comercial, cultural y político en ámbitos locales, regionales y nacionales, y en ellas, las demandas y los niveles organizativos han sido muy variados, de ahí que no todas las organizaciones, por el solo hecho de estar formadas por indígenas, han desarrollado luchas específicamente étnicas. A pesar de esto, se ha dado la aparición de un nuevo actor político en la actualidad, los movimientos étnicos, modificando tanto los discursos ideológicos existentes, como las formas del “hacer político” tradicional, y 9 constituyéndose como “nuevos actores” frente al fenómeno de la globalización (Gómez 2002:189). Por lo que en América Latina, se han deslizado desde el papel de actores marginales hacia su conversión en agentes protagonistas de la sociedad civil, actuando como nuevos sujetos políticos de los escenarios vigentes. En México, el conflicto étnico se desarrolla entre las expresiones cotidianas, comunitarias y no organizadas, y otros ámbitos en donde se producen instancias de organización y de lucha, que cuestionan de modo y grado diferentes, el estado. Como hemos mencionado, hacia la década de 1970 surgieron las primeras demandas étnicas, destinadas en particular a “proteger” y “conservar” las culturas indígenas. Las organizaciones, las demandas, y sobre todo, los líderes fueron madurando, creciendo, siempre en interacción con las instituciones y las políticas gubernamentales, bajo la influencia de muchos otros agentes, pasaron de pedir la protección de sus culturas a exigir sus derechos sociales, económicos, culturales, políticos, junto con la autonomía. Entre las causas de la movilización encontramos la exclusión de los beneficios del desarrollo, el rechazo a las políticas de integración y la demanda de espacios de representación propios. Algunos movimientos y organizaciones nacieron cooptados, mientras que otros lograban mantener su independencia. Del primer ejemplo, es el Movimiento Nacional indígena (1973), de profesores indígenas del todo el país, como segundo ejemplo, está el Congreso Indígena de San Cristóbal de las Casas, realizado en 197411, reuniéndose diversas poblaciones indígenas que, a partir de ese momento, fortalecieron sus procesos organizativos, independientes u altamente autogestivos. La creación de consejos supremos para cada “grupo étnico” fue un intento más por controlar, desde el gobierno, el descontento de los indígenas. De ellos se derivaron las primeras organizaciones nacionales indígenas: el Consejo Nacional de Pueblos indígenas (el CNPI) fue el pionero, del que surgió el Primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, realizado en 1975. Otra organización apoyada por el gobierno fue la Asociación Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües (1977), A.C (ANPIBAC). Un segundo paso del gobierno fue acercarse a los líderes emanados de organizaciones de base, dándose paso a una variedad de organizaciones indígenas de mujeres, derechos humanos, médicos tradicionales, etc. Se dieron también las municipales o las ecológicas como sustento básico de la actividad política, 11 De la virulencia de los conflictos en la región de Los altos, que ponían de manifiesto el inicio de la crisis del sistema de cargos “tradicional” y el Partido de la Revolución Institucional ante las transformaciones sociales ligadas a la incipiente pluralidad religiosa y cívica en los municipios y comunidades alteños. Con objeto de canalizar las protestas independientes el presidente Echevarría invitó a la Diócesis de San Cristóbal a que organizara este Congreso Indígena y sus fases previas, para así, a través de los Congresos Supremos de los Pueblos Indios y el Congreso Indígena, la población indígena politizada sintiera que podía expresar y participar en la toma de decisiones de los organismos indigenistas. Las denuncias principales estaban relacionadas con la cuestión agraria, sobre todo en cuanto a la pérdida de sus tierras, el bajo rendimiento económico de las que conservaban y las violaciones de los derechos de los trabajadores en las fincas por parte de la población no india. (De La Fuente 2008:33-34). 10 haciendo de la defensa de la autonomía del municipio un núcleo, para articularse con otras organizaciones en defensa de la identidad. A finales de la década de 1980 y durante la siguiente, el gobierno no apoyó la creación de organizaciones locales y regionales de médicos indígenas: el Consejo Nacional de Médicos Tradicionales Indígenas. Por otra parte, las organizaciones culturales indígenas se mantuvieron como una vertiente apoyada por el gobierno de manera constante para preservar, revalorar, defender y desarrollar las culturas indígenas. Muchas de ellas se dedicaron al fomento, la enseñanza y promoción de lenguas indígenas, a la recuperación de tradiciones orales, al rescate de las danzas tradicionales, las vestimentas tradicionales y las artesanías, o a realizar actividades como la construcción y el reforzamiento de iglesias y momentos históricos, o la fundación de centros culturales y museos. Estas organizaciones dependían de los subsidios oficiales, con lo que su existencia resultaba efímera: se fortalecían o desaparecían al ritmo de las políticas de las dependencias gubernamentales. Por otra parte, entre los intelectuales indígenas que permanecían en las ciudades surgió el interés por formar un movimiento independiente, de cobertura nacional, incluso con la participación de aquellos, que eran o habían sido funcionarios de gobierno. Se trataba de profesionistas, escritores, poetas, líderes políticos, legisladores y funcionarios, que desde el ámbito de organizaciones nacionales, proporcionaban alianzas con los liderazgos locales y regionales. Desde la intelectualidad, identificada como india o indígena, surgieron organizaciones eminentemente étnicas tanto por su composición y sus objetivos, como por la forma de identificarse, en 1988 surgió el Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI). Esta organización participó activamente en la discusión sobre las reformas al Artículo 4º constitucional, se declaró a favor de la autonomía regional, se sumó de manera entusiasta a la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena de 1992, se alió con varias organizaciones civiles y partidos de oposición y fue miembro fundador de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (ANIPA), creada inmediatamente después del alzamiento zapatista de Chiapas. La coyuntura de las reformas a la Constitución12 y la oposición a los festejos del Quinto Centenario impulsaron, decididamente, la propuesta autonómica fuera de la academia, y de los pequeños círculos indígenas en los que se discutía. En México, la década de 1990 fue de intensos debates entre las organizaciones indígenas de diferentes lugares del país, creándose 12 En 1992, el estado mexicano reforma al artículo 4 constitucional reconociendo a México como nación pluricultural. Al mismo tiempo, la política pluricultural del salinismo reformaba en 1994 el artículo 27 constitucional referido al reparto agrario y a la existencia del ejido, es decir, la propiedad comunal de la tierra, base de las comunidades indígenas (recopilación elaborada a partir de los estudios mencionados al comienzo de la sección). 11 organizaciones regionales y nacionales, con un alto grado de concientización y politización, y sus demandas fueron específicamente étnicas. La organización que se gestó en las Cañadas de la Selva Lacandona fue la que sirvió como base para la formación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN (1983), que surge del enriquecimiento del FLN, por parte de todas las organizaciones que estaban trabajando en la zona13. Éste se desarrolló en dos regiones de Chiapas: en Los altos y en Las Cañadas de las Margaritas, Ocosingo y Altamirano. En esta última se concentraba la mayor base social de los zapatistas y fue desde donde extendió su influencia hacia otras zonas, principalmente hacia el norte. Estas regiones concentraban importante cantidad de población hablante de lenguas indígenas, pero su historia, su composición étnica y sus procesos de identificación variaban sustancialmente, puesto que en Las Cañadas había ocurrido un intenso proceso migratorio, que propició la creación de nuevas identidades, así como, la constitución de un nuevo tipo de comunidad, que fue sobre el que se enraizó el EZLN. La región de la Selva Lacandona, por su dinámica poblacional, estaba dividida en tres subrregiones: Marqués de Comillas, la Comunidad Lacandona y Las Cañadas. Esta última se subdividía, a su vez, en Las Cañadas de Ocosingo-Altamirano y Las Cañadas de Las Margaritas. En Las Cañadas la colonización se inició en la década de 1930, se consolidó entre los sesenta y setenta, y menguó durante los ochenta. En los años 90 se desarrollaban movimientos intracomunitarios entre los habitantes de la zona. Entre 1930 y 1990 las emigraciones hacia la selva ocurrieron por diversos factores: el agotamiento del minifundio, la prohibición del “enganche”, las políticas agrarias que fomentaron la ocupación de la selva para resolver las solicitudes agrarias, sin afectar las fincas tradicionales, que se ubicaban alrededor de la selva y que, al especializarse como ganaderas, expulsaban de sus tierras a miles de peones, que se quedaron sin las parcelas que les prestaban los propietarios para sobrevivir. Esta migración condujo a un espacio pluriétnico y multilingüístico en el que sus habitantes se enfrentaron con el reto de construir una identidad común, aunque la población mayoritaria de estos colonos fue la indígena, que provenían de comunidades tradicionales, que tuvieron que reformular sus tradiciones y la forma de concebirse a sí mismos. En esta búsqueda de identidad común apareció, en los años sesenta, el movimiento catequista, que hizo que las comunidades eligieran a miembros que iban a formarse como catequistas para diseminar la palabra de Dios. Su mayor influencia fue en la Selva, por el acompañamiento a los emigrantes campesinos, generando una comunidad imaginada campesina protagonista del 13 Existe un gran sin número de organizaciones que estaban trabajando en ese momento en la Selva, ay que se trata de un momento de una gran efervescencia movilizadora, de éstas mencionamos la Unión de Uniones, SLOP, CIOAC, OCEZ, iglesias católicas y protestantes, organizaciones maoístas, partidos como PMT, PRT, PST, PCM, entre otras muchas. (Pérez-Ruiz, 2005; Leyva, 1999; Meyer, 2003). 12 nuevo éxodo indio. Así, las organizaciones indígenas tradicionales dejaron de ser el principal punto de referencia, y se dio paso a otras dimensiones organizativas, como las asociaciones campesinas, los grupos religiosos y las redes comerciales, que propiciaron la aparición de una nueva ciudadanía, una nueva identidad étnica y un nuevo tipo de opciones políticas. Además, a principios de los años setenta llegaron a Chiapas grupos de militantes maoístas, trotskistas, guevaristas, leninistas y de otros signos más, interesados en promover la organización y la lucha armada como respuesta a la matanza estudiantil de 1968, y con ello el FLN, antecedente del EZLN. Por lo expuesto hasta ahora, podemos decir que en la zona de la Selva Lacandona se da una confluencia de cuatro movimientos organizativos, que van a servir como base del propio movimiento zapatista. Las asociaciones agrarias autónomas, que surgen frente al sindicalismo agrario estatal, representado por la Confederación Nacional Campesina. Estas asociaciones se crean, o bien auspiciadas por la iglesia, coma la Asociación Rural de Interés Campesino (ARIC), Unión de Uniones, o bien en las propias comunidades, como la organización Campesina Emiliano Zapata o la reciente Coordinadora de Organizaciones Autónomas de Ocosingo (COAO), como ejemplo. Otras fueron las organizaciones tradicionales indígenas, destacando su fuerte cohesión interna y la implicación de todos los miembros en la misma. Dirigidas por autoridades con potestad en los ámbitos religiosos, políticos, sociales y jurídicos que son elegidas por la Asamblea Comunitaria. Deben servir a la comunidad y “mandar obedeciendo”, es decir, acatando las decisiones de esta Asamblea. Las organizaciones de izquierda, que nacen en el contexto sociopolítico mundial de los ochenta y como efecto de la matanza en la Plaza de las Tres culturas, van a caracterizarse por la opción estratégica de la “línea de masas”, que apuesta por ir al pueblo, que decida por sí mismo a partir de sus necesidades sentidas. En este periodo, se puebla tanto de grupos políticos no violentos (unión del Pueblo, Política Popular y organización Ideológica Dirigente), como de guerrillas (la liga Comunista 23 de septiembre y el Frente de Liberación Nacional). El papel de la Diócesis de San Cristóbal, y la llegada de los catequistas durante los años 60 y 70, para evangelizar las comunidades de la Selva. La Diócesis sirvió como interlocutor entre la población y el Estado, por lo que se le planteó la organización en 1974 el Congreso Indígena de Chiapas, con el fin de celebrar los 500 años del nacimiento de Fray Bartolomé de las Casas. Ante esta propuesta pone como condición la participación exclusiva en el mismo de la población indígena, lo que favoreció la constitución de “la figura de los tuhuneles o tu´unel (sacerdotes católicos indígenas) y de organizaciones como slop (raíces en “tzeltal”), y Quipic ta Lecubtesel (“nuestra fuerza para la liberación”, en tzeltal), de carácter cultural” (Gómez 2002: 89). 13 Por lo que entendemos que la ideología zapatista es el producto de una conjunción de tres “bagajes ideológicos”, que recopilamos de las aportaciones realizadas por la investigadora Águeda Gómez (2002: 92-93). Por un lado, el discurso cultural tradicional indígena maya, por otro, las ideas de la izquierda postsesentayochista, y por último, la filosofía de la teología de la liberación. El primero, deriva del “background cultural maya”, de la memoria histórica de la ideología política vinculada a las luchas, rebeliones y guerras indígenas, y de los escritos mayas precolombinos, conforman un sistema cognitivo poseedor de unos rasgos característicos tales como la concepción del “tiempo cíclico”, que explica el ritmo de la resistencia y la proyección en un futuro utópico, el uso de las alegorías, profecías y metáforas como estrategia de comunicación política y la utilización de objetos sacros parlantes, que muestra las tendencias hacia las estructuras dialógicas de la tradición maya, y la importancia del poder de la palabra, del verbo. La condición ideológica de las organizaciones de izquierda, que se asientan en la selva, aporta otra línea filosófica cimentada en los clásicos y en la ideología populista, nacionalista y antiimperialista emanada de la revolución mexicana, de los escritos libertarios y promunicipalistas magonistas y las propuestas políticas antiimperialistas de José Vasconcelos. La teología de liberación auspiciada por la Diócesis de San Cristóbal, así como apoyo ideológico durante el proceso de colonización de la Selva Lacandona, a través de los usos de metáforas bíblicas como el “éxodo” judío, y la conformación de una “Catequesis del Éxodo”, sirve como alianza para la unificación de todos los habitantes de la Selva Lacandona bajo la categoría de “hermanos”, mediante la aplicación de una praxis organizativa orientada hacia el uso de metodologías dialógicas, el trabajo colectivo y la reflexión intracomunitaria y autónoma. Este complejo organizativo comenzó a gestar interlocuciones, y acciones de lucha, tomando forma y comenzando a visibilizarse cuando la reforma de la Constitución no cumplió con las expectativas de parte de la población. Por lo que la primera muestra pública, de que los indígenas no se reconocían en esa definición de “pluriculturalidad” del estado mexicano, fue la masiva marcha del 12 de Octubre de 1992 en las calles de San Cristóbal de las Casas. Como conmemoración del “Encuentro de dos mundos” una multitud de indígenas echó abajo la estatua del conquistador español Diego de Mazariegos. Era la primera manifestación del zapatismo indígena, y la clara interpretación de su lectura de las políticas estatales y nacionales como neocolonialistas y racistas. En esta marcha ya se dejan ver cientos de mujeres, algunas con sus hijos a cuestas, marchando al lado de los hombres en un movimiento que también era suyo. Introduciéndose otro horizonte discursivo al nacionalismo hegemónico, que bajo la terminología del desarrollo ocultaba la operatividad de su etnocentrismo. 14 Con lo que el 1 de Enero de 1994 México contemplaba el alzamiento, con la ocupación de ciudades y pueblos de Chiapas, por parte del EZLN, con intención de hacer una democracia inclusiva, y en la que la población indígena14 se vislumbrara con absoluta legitimidad. Y en lo fáctico construyendo una red internacional y un frente civil, junto con alianzas vinculadas al tercer círculo 15 de la propia organización. Éstas son muy dispares, desde ONG, hasta partidos políticos, y sobre todo, cierta prensa nacional. El movimiento zapatista va a encontrar un aliado estratégico en la agrupación, de centro-izquierda, Partido de la Revolución Democrática (PRD), de Cárdenas, sobre todo en los primeros años de movilización, apoyo que luego va ir oscilando en el devenir de la historia del movimiento y su papel en la arena política nacional. La iglesia católica, a través de la Diócesis de San Cristóbal, va a ser un pilar de apoyo fundamental para el zapatismo en su labor de mediadora en las negociaciones de paz con el gobierno nacional. Se hace interesante hacer hincapié en la comunidad imaginada a nivel global que se ha articulado alrededor del Neo-Zapatismo, mostrándose como herramienta eficaz para la resistencia y la continuación de la lucha, ya que se ejerce como una presión internacional hacia el Estado Mexicano. Con lo que se convierte como una comunidad imaginaria transnacional con capacidad de reacción global inmediata a las acciones locales, recordándonos lo que el Bernardo Subercausex (2002:21) menciona acerca de la “Las nuevas tecnologías, pudiendo por una parte ejercer efectos negativos sobre la diversidad cultural, también contribuyen, por otra parte, al diálogo y a la comunicación de las culturas y permiten, por lo tanto, que la diversidad cultural se exprese y se haga visible. De hecho, en términos sociales, una diferencia cultural enquistada e invisible deja de ser parte de la diversidad cultural […].Además de las dinámicas de homogeneización cultural, la globalización trae consigo algunas dinámicas heterogeneizadoras, las que emergen en gran medida como anticuerpos a las lógicas anteriores”. Otra característica del movimiento Neozapatista fue la participación masiva de mujeres indígenas en todos los niveles, como parte de la dirección política, en la organización armada, y como bases de apoyo civil. El EZLN desarrolla desde el inicio de la insurrección una serie de posturas, declaraciones y denuncias en torno a las mujeres indígenas, en lo que podríamos denominar las “políticas de género” de este movimiento indígena. Así que solo era singular la visibilidad de las mujeres indígenas como actoras en el movimiento insurreccional, sino 14 Sobre todo hacemos referencia a los pueblos tzotzil, tzeltal, chol, y tojolabal, ioncluyendo a mames. Todos estos pueblos pertenecen al mundo maya. 15 Existen tres círculos organizativos que conforman el movimiento zapatista, el Comité clandestino, conformado por la dirección militar y son portavoces y coordinadores del mismo; los habitantes de las comunidades zapatistas y las redes de apoyo locales; y una Comunidad Virtual dispersa de simpatizantes del movimiento, que se ubican a nivel global, sus vínculos se construyen a través de Internet y funcionan a modo de “Red de Vigilancia Solidaria” (Gómez 2002:89) 15 también el discurso sobre ellas, ya fuera bajo la forma de declaraciones y comunicados “oficiales” del EZLN, o en la propia voz de las Comandantas e Insurgentes que formaban parte del movimiento. III. LAS MUJERES INDÍGENAS DE CHIAPAS EN MOVIMIENTOS SOCIALES, SOCIEDAD CIVIL: ESPACIOS PROPIOS Y COMPARTIDOS Por todo lo expuesto en el anterior epígrafe, observamos cómo tales articulaciones van a ser potenciadoras del papel que las mujeres van a tomar en la sociedad chiapaneca. Con lo que nos dirigimos a mostrar a las mujeres indígenas de Chiapas como conquistadoras de una voz propia, a través de su configuración de sujetas sociales, en primer orden, para conformarse como actoras políticas, en un segundo orden, articuladas en movimientos sociales, que sirven como plataformas y espacios para su visibilización de sujetas activas, y expresión de sus principios y demandas16. De forma introductoria, se hace necesario exponer desde qué acepción de movimiento social partimos, y cómo entendemos cuál es su idiosincracia, para de esta forma, poder conceptualizar el movimiento de mujeres al que nos acotamos. En este sentido coincidimos con Alain Touraine cuando define los movimientos sociales como “la acción conflictual de actores o grupos sociales, que luchan por el control de los recursos, que valoran y corresponden a los objetivos históricos de la sociedad. Sus tres componentes esenciales son el principio de identidad, que corresponde a la definición del actor por sí mismo; el principio de oposición, que corresponde a la definición del adversario, y el principio de totalidad, que corresponda a lo que se enfrenta” (Touraine 1990:18) Complementando este punto de partida nos remitimos a Alberto Melucci (1989:75-76, referenciado en Ruíz-Pérez 2005:90) que sostiene que los movimientos sociales “son signos que anuncian a la sociedad la existencia de un conflicto y desvelan el poder”. Partiendo de esta acepción nos adentramos en los movimientos de mujeres y movimiento feminista en México, para el que nos basaremos en los estudios de Tuñón (1997), 16 Para esto nos basaremos en los estudios realizados por Pérez-Ruíz (2004, 2005), Alberti Manzanares (1995), Touraine (1990), Artía Rodríguez (2003), Hernández Castillo (1998), Garza Caligaris (1989-1990, 2000), Gil Tébar (1999), Jaidopulu Vrijea (2000), Millán (2006), Molyneux (2003), Olivera (1995), Sánchez Nestor (2005), Velásquez Traipe, junto con documentos de la Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas, Escribiendo nuestra historia, 1994. 16 Vargas (2003, 2008), Sánchez Néstor (2005), Hernández Castillo (2003) y Millán (2006), así como información recopilada en páginas web a través de Internet,17 para pasar a concretar en el movimiento de mujeres de Chiapas. Distinguimos tales términos en cuanto, como expondremos más adelante, las mujeres indígenas no se identifican con ese feminismo hegemónico mexicano, surgido principalmente de la academia y de la élite ilustrada. 3.1 Feminismo-os en México: La acción colectiva de las mujeres mexicanas se remonta a finales del siglo XIX, con las primeras organizaciones de corte feminista, surgidas a partir de la polémica del acceso de las mujeres en la educación. Tras un primer Congreso Feminista en Tabasco (1915), en 1916 se realizaron otros dos congresos, uno de ellos en Yucatán, donde los temas centrales fueron la educación de las mujeres y la igualdad salarial, sin atreverse a exigir el derecho al sufragio. Una de las organizadoras, Hermila Galindo, presentó ante el Congreso Constituyente de 19161917 la demanda del voto femenino, petición denegada casi sin discusión. Yucatán fue el centro de la movilización feminista, con importantes lazos con el socialismo. Nacieron de esa articulación las Ligas Feministas, donde se encontraban obreras, campesinas y mujeres de clase media. En el año 1919 vio nacer el Consejo Feminista, que luchó por la emancipación de las mujeres. Este organizó, en 1922, el Primer Congreso Nacional Feminista, que exigió con fuerza el derecho al voto. En 1935 diversos grupos de mujeres crearon el Frente Unido Pro Derechos de la Mujer (FUPDM). Esta instancia fue limitando su acción en torno a la demanda del sufragio femenino, existiendo otras feministas que aspiraban a una lucha más amplia por la igualdad entre los géneros; esto llevo al quiebre del Frente, el que desapareció antes de la obtención del voto femenino. Las organizaciones feministas, de la primera mitad del siglo veinte, dejaron de existir como tales en la década de los cincuenta y muchas de las mujeres o intereses que éstas defendían fueron integrados, de alguna manera, en instituciones sociales y políticas, tales como partidos, sindicatos, organismos de gobierno e instituciones de educación. En el contexto de los sucesos de 1968, que culminaron con la matanza de cientos de jóvenes en la plaza Tlatelolco, y que significaba la exigencia, por parte de la ciudadanía, de una apertura en el sistema político y mayores canales de participación, resurgió un nuevo feminismo, característico de los años setenta, que respondía a un contexto nacional e internacional peculiar, en el que sus principales variables fueron el agotamiento del modelo 17 Remitimos a REGEN, Red de Estudios Sur-Sureste de México Anuies. www.regen.uady.mx 17 de desarrollo estabilizador, el surgimiento a nivel mundial de diversos movimientos contraculturales, y la ebullición de nuevas ideas en el seno de las élites intelectuales, y de la práctica de la izquierda en México. Las mujeres que lo conformaron, en un principio, pertenecían a las clases medias ilustradas, cercanas a posturas de izquierda, que habían logrado tener acceso a niveles educativos universitarios, y a la discusión del feminismo europeo y norteamericano. Este feminismo se orientó hacia la socialización de las vidas personales, y la reflexión colectiva sobre sexualidad y poder. Esto se debió a la existencia por un lado, de una estructura social profundamente desigual en México, y por otro, a una fuerte presencia en el país de una tradición cultural, patriarcal y machista, que opera en el ámbito privado e íntimo. También explica que se adoptara el pequeño grupo de autoconciencia, como la forma orgánica por excelencia, y que las demandas centrales del movimiento sean, desde entonces, la legalización del aborto, la mayor penalización de la violación y el apoyo a mujeres violadas. Si bien en estos espacios muchas mujeres encontraron condiciones propicias para generar procesos de empoderamiento, su carácter fue más de espíritu terapéutico, que de discusión política, impidiendo a los pequeños grupos responder a las necesidades de un movimiento que iba en ascenso, y que empezó a requerir de planteamientos políticos, y formas de comunicación y enlace. El pequeño grupo cedió, así, el paso a grupos más amplios, que enfrentaron el reto de delinear una política feminista, ampliar sus filas y adquirir imagen pública. De este modo surgieron grupos ubicado en el feminismos liberal como el Movimiento Nacional de Mujeres (1973), o feminismo marxista y radical, Mujeres en acción solidaria (1971), Movimiento de liberación de la mujer (1974) y La revuelta (1975), pasando por grupos de mujeres con trayectorias cristiana y partidaria: CIDHAL, Mujeres para el diálogo, CAMVAC, FNCR y GAMU, que aportaron una nueva concepción del trabajo militante y comunitario al feminismo (González: 1987; Lau 1987 referenciado en Tuñón 1997:36). La realización en México del Año Internacional de la Mujer en 1975, constituyó una coyuntura importante para el movimiento feminista mexicano, tanto en lo que se refiere a su estructura y consolidación internas, como a sus posibilidades de relación y vínculo con otros movimientos sociales. Dando auge a la presentación de la ley sobre maternidad voluntaria, y a la búsqueda de fórmulas de unidad de acción, entre los distintos grupos existentes, y organismos frentistas cómo la coalición de mujeres o el Frente Nacional de Liberación de la mujer (FNALIDM, 1979), con la lucha de la ley del aborto principalmente. Aunque el éxito fue limitado, provocando un proceso de desgaste, en el que diversos núcleos de mujeres organizadas en instancias gremiales y sindicales, se alejaran del frente ante propuestas de corte partidario y de opción sexual, así como, paulatinamente, la hegemonía transitara de los 18 grupos feministas originalmente convocantes a las mujeres de los partidos políticos presentes en le Frente: Partido Comunista Mexicano (PCM), y Partido Revolucionario de los trabajadores (PRT). Debido a la agudización de la crisis económica a partir de 1982, del terremoto de 1985, la situación política del país, y la disminución del gasto público producto de las políticas neoliberales implementadas, surgieron nuevos actores sociales que modificaron la dinámica de la lucha tradicional de los movimientos obreros, campesinos y urbanos del país. Se encuentran las mujeres de sectores populares, como la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, CONAMUP (1981), exigiendo subsidios de consumo, teniendo después una relación con el feminismo, en gran medida a través de ONG. Por su parte, las campesinas reclamando apoyo del Estado en proyectos productivos y en la creación de unidades agrícolas de la mujer, proyectos que no llegaron a la zona de Chiapas; junto con políticas, obreras y trabajadoras, y las madres de los desparecidos y presos políticos. A través de ONG se empezó a instrumentar un feminismo de corte popular en el interior de múltiples movimientos sociales; en los partidos políticos, las militantes que se asumían como feministas, y aquellas que empezaron a advertir el potencial político del movimiento, empezaron a practicar la doble militancia y a constituirse en grupos de presión en el interior de los mismos partidos, impugnando la noción del neutro político vigente en la mayoría de ellos; las mujeres de la administración pública y programas gubernamentales también comenzaron a participar. Se ampliaron los canales de expresión del feminismo y muchos grupos orientaron su actividad a la academia, y a su difusión, con programas docentes y centros de investigación sobre el tema, así como, en los medios de comunicación masiva, destacando la problemática específica de la mujer. Además, en este momento, surgieron la Coordinadora de grupos autónomos feministas (1982) y la Red Nacional de Mujeres (1983), ampliando el auge del movimiento feminista, integrado por mujeres que pertenecen a los sectores de las capas medias ilustradas, y que suelen ser intelectuales que desarrollan su actividad y postulados en diversos campos de acción, como los medios de comunicación, la academia, el trabajo político organizativo y de servicio de la ONG, y los partidos políticos. Sus posturas las conmina a pugnar, en el plano ético de las demandas, contra las asimetrías de género y a ubicar sus principales espacios de actuación política en el trabajo comunitario, en el campo legislativo, en las instancias frentistas amplias y en el diseño de las políticas públicas. Muchos grupos feministas se profesionalizaron mediante financiamientos externos, creándose varios organismos no gubernamentales como Comunicación, Intercambio y Desarrollo en América Latina, CIDHAL, que apoyaron el trabajo de distintas organizaciones femeninas y a mujeres de las colonias populares. 19 En los años 90 se resalta la creación de la Convención Nacional de Mujeres por la Democracia (1991), y el Movimiento Amplio de mujeres como articulador de organizaciones y colectivos de mujeres en México, y su larga trayectoria en la lucha por el aborto. Por lo que vemos el feminismo mexicano no integró a las mujeres indígenas en sus discursos, ni en su agenda política, hecho que también vemos en la historia de los Encuentros de feminismos latinoamericanos y del Caribe, que desde 1981 se han venido realizando en distintos países convirtiéndose en una historia de exclusiones y silenciamientos: Bogotá, Colombia (1981), Lima, Perú (1983); Bertioga, Brasil (1985); Taxco, México (1987), San Bernardo, Argentina (1990), Costa del sol, El Salvador (1993), Cartagena, Chile (1996); Juan Dolio, República Dominicana (1999) y Playa Tambor, Costa Rica (2002). Bajo esta situación de ocultamiento se decidió, por parte de mujeres afrolatinoamericanas, crear sus propios espacios políticos y organizar el primer Encuentro de Mujeres Negras de América latina y el Caribe en julio de 1992, en República Dominicana. El feminismo negro y afrodescendiente en América Latina, se integra tanto a los movimientos negros como al movimiento de mujeres, y afirma la identidad política que resulta de la condición específica de ser mujer y negra. Ennegreciendo de un lado las reivindicaciones feministas para hacerlas más representativas del conjunto de las mujeres, y por el otro lado, promoviendo la feminización de las propuestas y reivindicaciones del movimiento negro. Las mujeres indígenas también crearon sus propios espacios a partir de 1995 con los Encuentros Continentales de Mujeres Indígenas, creándose la Coordinadora de Mujeres Indígenas, que confluyen indígenas de América latina, EEUU y Canadá. En el VII Encuentro feminista, Chile 1996, por primera vez se incluyó como uno de los tres principales temas del encuentro de reflexión en torno a “Las mujeres indígenas, negras, pobres y lesbianas…en nosotras!”. Aunque el debate entre corrientes feministas autónomas e institucionales tomó toda la relevancia, dejando el tema del racismo relegado en segundo plano. Esta realidad viene acompañada del hecho de que desde finales de los años 70 y a lo largo de los 80, las clases populares, incluidas las mujeres mestizas, indígenas y negras, fueron participando cada vez más en las campañas en torno a cuestiones femeninas, pero inicialmente la política y la identidad se expresaban en un lenguaje de clase, por lo que se desentendían la raza y el color. Esto cambió a medida que declinaba la política de clase y cobraban protagonismo las cuestiones de cultura e identidad, especialmente entre las poblaciones amerindias, donde surgió una noción modificada de lo que significaba lo indígena. Ello reproduce el giro en la política radical latinoamericana, que se vio acelerada por la polémica celebración en 1992 del Quinto centenario del descubrimiento de las “indias” 20 por Colón, y por las políticas de las organizaciones de ayuda internacional, las cuales promovían la revitalización de la cultura indígena. Desde el discurso teórico o marcos académicos se comienza a utilizar el concepto de feminismo indígena, que cuestiona las relaciones patriarcales, racistas y sexistas de las sociedades latinoamericanas, y los usos y costumbres de sus propias comunidades y pueblos, que mantienen subordinadas a las mujeres. Sus reivindicaciones se centran en el reconocimiento de una historia de colonización, de su cultura, por la redistribución económica, contra el patriarcado indígena, sobre todo, en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, y acceso a los espacios de poder. A pesar de esto, entendemos que no ha sido reivindicado dentro de los discursos políticos de las propias mujeres indígenas, identificándolos con el feminismo liberal urbano, coincidimos con la idea de que “la reivindicación del feminismo indígena solo será posible en la medida en que las mujeres indígenas le den un contenido propio al concepto de feminismo” (Hernández Castillo 2000:14). Por lo que, aunque no encontramos razones para adherirnos a esa acepción, si reconocemos que las llamadas feministas multiculturalistas enfrentan el sesgo racista y etnocéntrico del feminismo, así como, la propia jerarquía entre mujeres en las sociedades latinoamericanas. Éstas beben de la teoría feminista postcolonial, teniendo como representantes más características a Gloria Anzaldúa y María Lugones, dos de las autoras más emblemáticas del postcolonialismo latinoamericano, que proponen una revisión del aparato conceptual de la tradición feminista occidental. Todo esto no significa que no haya existido una retroalimentación entre feminismo hegemónico y movimiento de mujeres indígenas, ofreciéndose una influencia en la reconceptualización de los feminismos mexicanos, pero también han realizado un uso de los discursos sobre los derechos de las mujeres, como argumento para negar los derechos culturales de los pueblos originarios. Las mujeres indígenas plantean una reivindicación del carácter multicultural de la nación a partir de una definición más amplia de cultura, que incluye no sólo las voces y representaciones hegemónicas. Parafraseando a Martha Sánchez Néstor (2005:46): se hace necesario dialogar sobre lo que ha sido nuestra relación con las mujeres del movimiento amplio o las feministas, incluso es hora de desmitificar la connotación que se ha dado al feminismo, por que hoy muchas mujeres indignas asumimos fuerte nuestra identidad, nuestro corazón convincente en la lucha de nuestros pueblos indígenas, en la lucha por nuestros derechos como mujeres, pero construimos una identidad como feministas indígenas que sabemos como, cuando y donde accionar en nuestro campo comunitario, colectivo y personal”. […] “las propias mujeres indígenas organizadas diferimos en cuanto como abordar las problemáticas de género al 21 interior de nuestros pueblos, frente a la sociedad, de cara al estado mexicano. Algunas piensan que primero debemos ganar el reconocimiento y respeto a la autonomía de los pueblos indígenas, a sus derechos humanos y libertades fundamentales, y que luego implícitamente vendrán lo nuestros. Otras necesidad de organizarnos, no solo por los derechos de nuestros pueblos sino también por nuestros propios derechos, lo cual pasa por re-estructurar varios espacios: privado, comunitario y público”. […] aunque hoy hablar de feminismo indígena, no está en la agenda de las mujeres que lo conforman “el feminismo en una comunidad dista aún de lo que significa en una ciudad”. […] “la voz de las mujeres es plural y diverso, esto es la expresión misma de las culturas diversas de las que venimos. Por lo que hablar de feminismo indígena deriva de un uso del lenguaje fuera del contexto al que se hace alusión, siendo las mujeres indígenas las que no se perciben como feministas realizando sendas críticas a ese liberalismo blanco. Por lo que para referirnos a mujeres indígenas organizadas nos aproximamos más al concepto de movimiento de mujeres18, que se fija como principio de la acción colectiva. 3.2 Movimiento Mujeres Indígenas en Chiapas: Para explicar lo que el movimiento de mujeres indígenas19 es en la actualidad, debemos remitirnos al trabajo de participación que realizaron las organizaciones feministas, las ONG, y los partidos políticos, que indujeron a la gestación de otras demandas hacia sus propias comunidades para tener derechos propios. Este hecho evidenció, que las mujeres indígenas eran un problema dentro de las organizaciones indígenas regionales, e incluso nacionales, en las que participaban como un sector, pues rompían con la lógica de las reivindicaciones elaboradas, siempre, por el sector masculino. No sólo añadían su propia lista de demandas, sino que reclamaban a los demandantes mucho de lo que ellos exigían hacia el exterior: poder decidir y tener mayores derechos. Las mujeres indígenas comenzaron a generar organizaciones propias con un perfil definido, reivindicativo20, en la medida que buscaban satisfacer necesidades inmediatas, pero también político, puesto que atentaban contra las formas de gobierno tradicionales, discutían la distribución de poder local y comenzaron a disputarle el ejercicio del gobierno comunitario a los hombres. Desde entonces, las organizaciones indígenas de mujeres, por una parte, participan como un sector (el de las 18 Según establece Moulynex (2003:224-225) hay visiones contrapuestas acerca de lo que constituye un movimiento de mujeres, pero “implica un fenómeno social o político de cierta trascendencia, la cual puede derivarse tanto de su fuerza numérica como de su capacidad para provocar algún tipo de cambio, ya sea legal, cultural, social o político. No precisa tener una única expresión organizativa y puede caracterizarse por una diversidad de intereses, formas de expresión y ubicaciones espaciales” 19 Nos remitimos a las fuentes anunciadas al comienzo del epígrafe. Remitiéndonos a la definición de Alain Touraine (1990:28) “expresando el conflicto solo en torno a las normas y funciones de la organización social y buscan otro tipo de distribución de recursos”. 20 22 organizaciones de mujeres indígenas) en los movimientos indígenas políticos (esencialmente masculino), y por la otra, en su propio movimiento de mujeres indígenas. En la trayectoria de este movimiento de mujeres se han dado tres niveles de lucha: la reivindicativa, colocando el énfasis en asuntos de bienestar social; la política local, orientada hacia el interior de sus comunidades (al exigir derechos propios que se inscriben en la esfera pública), y la política nacional, orientada hacia este ámbito, al asumir también la lucha por los derechos indígenas. En este último caso, las organizaciones de mujeres enfrentan un dilema no resuelto, el cual acentúa las dificultades con las organizaciones indígenas políticas (preponderantemente masculinas) cuando se integran en un mismo espacio (por ejemplo, en un mismo foro o en una misma declaración), puesto que las demandas de las mujeres cuestiona a fondo muchas de las otras que allí se defienden, en especial la autonomía y la continuidad de los usos y costumbres. Se reitera que las mujeres indígenas están integradas a la demanda autonómica, la cual incluye, por supuesto, un mejor lugar para ellas dentro de las comunidades. Esto demuestra que las organizaciones de las mujeres indígenas no tienen, aún, un lugar preponderante en el movimiento indígena nacional; que de alguna manera “ellas” siguen subordinadas a la dinámica que desarrollan las organizaciones masculinas, y que, por ello, simultáneamente, el movimiento de mujeres sigue su propio camino, su propio ritmo de crecimiento, y sobre éste maduran sus demandas y su perfil organizativo. 3.3 Influencias en el MMC: Han sido varias las influencias que han promovido o de las que se ha alimentado el Movimiento de Mujeres en Chiapas, comenzaremos por enunciar el proceso de colonización del territorio selvático. En ese proceso, las poblaciones tuvieron que dejar atrás determinadas configuraciones culturales que habían estado orientando el comportamiento tradicional y que, en las nuevas circunstancias, se mostraron poco operativas. Una de las modificaciones experimentadas fue el replanteamiento de las fronteras de la comunidad, ya que la continua negociación con los gobiernos federal y estatal para la dotación legal de tierras, así como la defensa de los grandes hacendados y empresas, que pretendían hacerse con el territorio, les empujó a coaligarse, y a establecer alianzas entre las poblaciones, que habría que trascender las fronteras de los espacios locales de cada comunidad. Esos años de asentamiento y colonización, en los que se requería de la mayor acumulación posible de fuerza social, terminaron consolidando un fenómeno novedoso, respecto a sus comunidades de origen -ubicadas en la Región de los Altos- como fue la asunción de la participación femenina en el terreno de la decisión y gestión sociales. De esta forma, las mujeres se incorporaron a la lucha agraria y campesina de Chiapas, acompañando al movimiento campesino en las movilizaciones, que desde los setenta, realizaban organizaciones como la Organización 23 Campesina Emiliano Zapata, (OCEZ), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, (CNPA), y la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, (CIOAC). Por lo que se destaca la participación de las mujeres en las movilizaciones agrarias, entendidas como apoyo a la lucha de los movimientos campesinos, y no como actoras políticas, convirtiéndolo en un aprendizaje político propio. Los encuentros de organizaciones campesinas permitió el encuentro de mujeres y el acercamiento de identidades distintas. Este trabajo fue realizado por las asesoras y acompañantes de organizaciones campesinas, que militaban en partidos políticos de izquierda, y algunas que trabajaban en instituciones gubernamentales comenzaron a trabajar con indígenas y campesinas. Con lo que, podemos decir, que en la década de los años 80 el entorno organizacional de las mujeres indígenas aumentó y comenzó a tomar mayor complejidad y envergadura. Hay un buen número de organizaciones mixtas como la Organización de Médicos Indígenas del Estado de Chiapas (OMIECH) y varias organizaciones de mujeres, como la Organización Independiente de Mujeres Indígenas (OIMI), las Mujeres de Motozintla, Mujeres de Margaritas, Mujeres de Ocosingo, Mujeres de Jiquipilas y la Organización de Mujeres Artesanas de hiapas J'pas Joloviletik, en los Altos, J’pas Lumetik, Nan Choch, ISMAM, y otras. Por otra parte, el feminismo transitaba a la proliferación de grupos constituidos como organizaciones no gubernamentales. Desde fines de los ochenta se fundan varias ONG donde académicas mestizas trabajan, desde una perspectiva de género, problemas como salud reproductiva y derechos humanos, dando talleres y acompañando a mujeres indígenas. En San Cristóbal de las Casas se fundan ONG como el Grupo de Mujeres de San Cristóbal, COLEM, el Centro de Investigación y Acción para la Mujer (CIAM), el Centro de Capacitación para la Ecología y Salud de San Cristóbal (CCESC), Chiltak, KINAL ANZETIK. El trabajo de estas ONG comprometidas con las mujeres indígenas es muy importante para el desarrollo de una conciencia de género. Otra influencia importante en la articulación del movimiento de mujeres fue el trabajo realizado por las religiosas y los procesos promovidos por la teología de la liberación 21, que guía el trabajo de la pastoral de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, realizando cursos y talleres acerca de las desigualdades sociales y el racismo de la sociedad mestiza, con estos procesos de reflexión las mujeres indígenas empezaron a cuestionar también las desigualdades de género, que vivían al interior de sus propias comunidades. Para fines de la década de los ochenta, un grupo de religiosas empezó a apoyar esta línea de reflexión y planteó la necesidad 21 Este movimiento no está exento de la reproducción de muchas perspectivas patriarcales del catolicismo institucional (Gil Tébar 1999:21). 24 de abrir el Área de Mujeres dentro de la Diócesis de San Cristóbal, promoviendo cursos de alfabetización y de salud para las mujeres, talleres para apoyar cooperativas, y grupos de reflexión y análisis de la realidad. Este fundamento surge a partir de la denominada teología feminista22, desarrollada en la Iglesia Católica, y que ha llegado a mujeres indígenas a través de sus asesoras religiosas y laicas. No es posible entender la importancia de la participación de las mujeres indígenas en el movimiento zapatista y en el movimiento de resistencia civil pacífica que ha seguido al levantamiento, si no reconocemos el trabajo silencioso y constante de la Coordinadora Diocesana de Mujeres, CODIMUJ23 (Hernández Castillo 1998:56). El inicio del proceso de esta organización, como hemos mencionado, es a través de la Diócesis de San Cristóbal, y las religiosas vinculadas al área de la mujer que lo expresan en un tono narrativo: En las distintas zonas las agentes de la pastoral visitamos las comunidades, y en cada comunidad se formaban un grupito de mujeres que quería reflexionar sobre la palabra de dios […] en cada comunidad se reunían una o dos horas y leían un texto y ese texto les ayuda a ver como ellas son hijas de dios. También les ayudaba a ver cómo estamos viviendo en comunidad, como hijas de dios si nos respetan, si hay igualdad, si toman en cuenta nuestra palabra, si se reconoce nuestro aporte en las organizaciones sociopolíticas, si por ser mujeres nos hacen de menos o si realmente podemos dar nuestra palabra y esta palabra es reconocida. Este fue el inicio y se formaron como 700 grupos de mujeres, que después se articularon (Entrevista con MCM, mayo de 1998, recopilado en Hernández Castillo 2004:30-31). En febrero de 1994 los casi 700 grupos se reunieron en San Cristóbal surgiendo así la CODIMUJ, que se planteaba: 22 Ésta retoma la opción por los pobres para reconstruirla como opción por la mujer pobre. Desde este nuevo lugar epistemológico, exige a la iglesia la recomposición de su discurso y de su práctica, siempre monopolizados por la hegemonía masculina. Se persigue, por tanto, sustituir ese sistema jerárquico, opresor y autoritario, por otro en el que la interdependencia, el reconocimiento y respeto a la diversidad, así como la ruptura de dualismos que separan y el seguimiento de valores como la igualdad y al justicia, conformen el centro de la nueva ética social. Se nutre de dos fuentes principales, por una parte, la experiencia de vida cotidiana de las mujeres, preferentemente de las mujeres pobres. Por otra, de la interpretación que ellas, como mujeres, hacen de la Palabra de dios y su consecuente reelaboración. El objetivo es el de sistematizar esas experiencias e interpretaciones para descubrir el potencial femenino de resistencia a la adversidad, es decir, su capacidad para, mediante la lucha cotidiana, recrear el mundo y aspirar a la construcción de nuevos modelos diseñados con los valores de la justicia y la igualdad. Finalmente se destaca pro una interpretación diferente y novedosa de la Biblia, tratando de sacar a la luz los textos que siempre fueron relegados y arrinconados por parte de la doctrina cristiana oficial, al no ser considerados representativos ni estandartes de esa hegemonía masculina. Asimismo trata de poner de relieve los resquicios por los que asoma la naturaleza femenina de dios. (Gil Tébar 1999:2426). 23 Su constitución tuvo la resistencia de muchos sacerdotes, llegando, incluso, a perder relaciones con éstos, ya que consideraban “que el trabajo con la mujer no sirve para nada, que ni siquiera es trabajo, es como un entretenimiento, porque no tenemos nada mejor que hacer. Dicen que solo soliviantamos a las mujeres contra sus esposos. Es tan difícil nuestro trabajo, que preferimos seguir nuestro camino autónomamente” (Gil Tébar 1999:66). Con lo que se resalta el carácter patriarcal y masculino de la institución eclesiástica, aunque la iglesia de San Cristóbal sea considerada como de las más progresistas de México. 25 tenemos un objetivo planteado junto con las mujeres de base de la CODIMUJ, que es leer la palabra de dios con ojos, mente y corazón de mujer, para que esa palabra de dios nos ayude a vernos como hijas de dios, pero también que nosotras podamos reconocer a dios desde nuestro ser mujeres, porque vemos la palabra de dios predicada y resumida desde lo que predican los hombres, los catequistas, pero las mujeres también queremos descubrir la palabra de dios[…]como dicen las tzeltales, queremos experimentar la dulzura de la palabra de dios, queremos conocerla, leerla nosotras y sacarle esa dulzura, no queremos que nos digan esa palabra sabe a tal cosa, queremos experimentar nosotras mismas”(Entrevista con MCM, mayo de 1998, recopilado en Hernández Castillo 2004:30-31). De la lectura del evangelio las mujeres indígenas empezaron a cuestionar no solo las desigualdades que viven como indígenas y como campesinas, sino también como mujeres. Los supuestos roles de complementariedad que reivindica la teología india, no son una realidad para muchas de las comunidades indígenas de Chiapas, donde las mujeres han sido excluidas de los espacios rituales, políticos y organizadores. Se reivindica la identidad cultural, pero existe una nueva conciencia de género, que plantea la necesidad de reinventar la tradición bajo nuevos términos. Por lo que desde un espacio y unos presupuestos religiosos se presencia un proceso de autoconciencia, que se deriva en resultados para su vida cotidiana. Este proceso se generó a través de la promoción de los espacios de reflexión y la organización de las mujeres en torno a proyectos productivos, creando las condiciones para que las mujeres salgan del ámbito privado, y compartan con otras mujeres sus experiencias y reflexiones de opresión o exclusión. Considerando que en el marco de sus estrategias de supervivencia o de sus organizaciones religiosas negocian el poder o reconstruyen sus identidades colectivas. Además, con el trabajo de las religiosas, la CODIMUJ a través de los Comités Eclesiales de Base, logran conformar en la Selva y en los Altos una amplia red de defensa de los derechos humanos, con un claro énfasis en los derechos de las mujeres 24. Estas mujeres, con su experiencia organizativa y su reflexión de género, han jugado un papel importante en el movimiento de mujeres más amplio. Pero fue a partir de la aparición pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994, que las mujeres indígenas empezaron a levantar sus voces en los espacios públicos no sólo para apoyar las demandas de sus compañeros, o para representar los intereses de sus comunidades, sino para exigir el respeto a sus derechos específicos como mujeres. 24 Para hacernos una idea de la amplitud de esta organización, y de su capacidad movilizadota exponemos los diferentes niveles de actuación. El primero está conformado por los grupos nacidos en el seno de sus respectivas comunidades o aldeas. El segundo es de amplitud regional, una región está compuesta por varias comunidades cercanas, que hayan decidido reunirse periódicamente para contrastar sus propias experiencias. El siguiente queda definido por las zonas, que se estipula en virtud de la adscripción étnico-lingüística, y pro último, el nivel diocesano, que aglutina a las representantes de los grupos (Gil Tébar 1999: 45-51). 26 La cercanía con la experiencia del refugio guatemalteco en los ochenta es otro referente importante en la modificación del papel que las mujeres indígenas ocupan en sus comunidades, esta vez a partir del ejemplo de las indígenas guatemaltecas. Por otra parte, en Chiapas, las mujeres en sus comunidades habían ido accediendo cada vez más a tareas de responsabilidad social, muy motivado por la migración 25 que obligó asumir roles tradicionalmente ejercidos por los hombres y a reflexionar acerca de su condición de género, y a cuestionar el estereotipo de la mujer pasiva y sumisa. De esta forma comenzaron a ocupar espacios, a través de sus propias organizaciones productivas y artesanales, cooperativas, como promotoras de salud, creando cajas de ahorro, y en muchas ocasiones, teniendo que negociar directamente con las autoridades. Estos hechos tuvieron como consecuencia que las mujeres fueron modificando su posición en el ámbito comunitario. Además, las organizaciones de mujeres adquieren importancia durante la década de 1990, pues tanto las dependencias gubernamentales y las ONG como los organismos internacionales consideran, que trabajar con ellas era la vía para llevar directamente los beneficios a las comunidades y familia. Debido a la situación social y cultural de las mujeres, así como por su papel reproductivo, las primeras organizaciones fueron locales o microrregionales y se planteaban el mejoramiento de la alimentación, la salud y el abastecimiento familiar. Su participación en la producción se restringía al ámbito doméstico, por lo que sus demandas eran reivindicativas y no tenían carácter étnico. Es así como las mujeres indígenas, lejos de estar aisladas, tienen acceso a una serie de entornos discursivos sobre el género, que provenían de agencias estatales y federales, ONG de mujeres feministas, religiosas con perspectiva de género, así como los discursos de izquierda, y los de reconocimiento y afirmación de la cultura indígena, que estaban ya en el entorno organizativo desde la década de los ochenta, y componían el ambiente donde el zapatismo iba tomando forma. 25 El "boom petrolero" de la década de los setenta, aunado a la escasez de tierras cultivables, influyó en que muchos hombres indígenas de Chiapas migraran a las zonas petroleras, dejando a sus mujeres al frente de la economía familiar. Estos procesos de monetarización de la economía indígena han sido analizados como factores que le restaron poder a las mujeres al interior de la familia, al influir en que su trabajo doméstico cada vez fuera menos indispensable para la reproducción de la fuerza de trabajo. Sin embargo, para muchas mujeres se trató de un proceso contradictorio, pues a la vez que se reestructuró su posición al interior de la unidad doméstica, al incorporarse al comercio informal entraron en contacto con otras mujeres indígenas y mestizas y se iniciaron procesos organizativos a través de cooperativas, que con el tiempo se convirtieron en espacios de reflexión colectiva. La migración, la experiencia organizativa, los grupos religiosos, las Organizaciones No Gubernamentales e inclusive los programas de desarrollo oficiales han influido en la manera en que los hombres y las mujeres indígenas han reestructurado sus relaciones al interior de la unidad doméstica y han replanteado sus estrategias de lucha (Hernández Castillo 2000, Alberti Manzanares 1995, Artía Rodríguez 2003) 27 En cuanto al zapatismo, como hemos mencionado anteriormente, fue un detonador para la lucha de las mujeres, ya que, aunque era un proceso que había comenzado con anterioridad, con el alzamiento del EZLN y su reivindicación del derecho de los pueblos indígenas a regirse de acuerdo con sus propios sistemas normativos, se reconoció los derechos de las mujeres indígenas a asumir cargos públicos, a heredar tierras o a decidir sobre su propio cuerpo, derechos que muchas veces implican romper con la tradición comunitaria. Al mismo tiempo, las mujeres surgen como actoras replanteando las demandas de reconocimiento multicultural de la nación, a partir de una definición más amplia de cultura, que incluye otras voces y representaciones no hegemónicas de la misma. La importancia de la participación de mujeres en el EZLN es visible a todos los niveles, desde su inicio fue marcado por una importante presencia de mujeres indígenas, y que muy pronto (ese mismo 1 de enero de 1994) se dio a conocer la Ley Revolucionaria de Mujeres 26. Si bien, como hemos mostrado anteriormente, haríamos mal en pensar que la organización y participación política de las mujeres indígenas inició con su incorporación al zapatismo. La participación femenina dentro del EZLN se da en todos los niveles. En la parte más alta de su estructura interna se encuentra el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), en el que son parte las comandantas. Después seguiría la estructura militar y regular del EZLN integrada por las insurgentes, que viven en campamentos en las montañas de la zona. En un tercer nivel estarían las milicianas, que son mujeres que viven en sus pueblos, pero que tienen entrenamiento militar, son tropas irregulares que son llamadas en momentos específicos, y finalmente, están las mujeres que forman parte de las bases de apoyo, que son las mujeres que aportan su trabajo para colaborar con el movimiento; asimismo las bases de apoyo, que se conforman por las mujeres que resisten cotidianamente, mujeres que a veces pagan altos costos en sus vidas personales por tratar de hacer valer sus derechos. El levantamiento abrió una nueva posibilidad para que las mujeres indígenas pudieran demandar la participación igualitaria en sus casas, comunidades y organizaciones, y a partir de ahí, 26 Esta ley nació como fruto de prolongadas y extensas consultas organizadas por las mujeres del EZLN, entre la población femenina de las comunidades selváticas, posteriormente se presentó a al Comandancia General y al comité Clandestino Revolucionario indígena del EZLN, para su refrendo definitivo. Este código legal contempla, en su confección original, diez puntos. Son los siguientes: 1. las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado que su voluntad y capacidad determinen. 2. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir salario justo. 3. las mujeres tienen derecho a decidir el número de hijos que pueden tener y cuidar. 4. las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de la comunidad y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. 5. las mujeres tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. 6, las mujeres tienen derecho a la educación. 7. las mujeres tienen derecho a elegir a su pareja y a nos ser obligada por la fuerza a contraer matrimonio. 8. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni pro extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. 9. las mujeres podrán ocupar cargo de dirección en la organización y tener grados militares en las fuerzas armadas revolucionarias. 10. las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalen las leyes y reglamentos revolucionarios /EZLN, 1995:21-22). 28 muchos sectores sociales empezaron a reflexionar sobre la situación de desigualdad dentro de las comunidades. Lo novedoso de esto está en que voces silenciadas irrumpen en la escena política mexicana, pidiendo la palabra y haciéndola sentir a partir de su experiencia como mujeres, exigiendo respeto a sus formas de ser, reivindicando derechos económicos, sociales, e incluso proponiendo proyectos políticos de alcance nacional e internacional, al unir las demandas de las mujeres indígenas a las de otras partes del mundo. Con lo que las organizaciones de mujeres indígenas adquirieron, cada vez más un perfil político y étnico en comparación al anterior, que era mucho más reivindicativo, aunque con la dimensión de género como eje de su reflexión y organización. Surgen varios ejemplos de esta nueva movilización de las mujeres indígenas, pasaremos a enunciar algunos. Con miras a participar en la Convención Nacional Democrática del 14 de julio de 1994, mujeres organizadas en cooperativas artesanales y productivas, como J´pas Joloviletik, OIMI, J´pas Lumetik, Nan Chochan e ISMAM), miembras de organizaciones indígenas y campesinas como (CIOAC, ANIPA y ORIACH) y vinculadas a proyectos de salud (como CSESC y OMICH), conjuntamente con asesoras mestizas de organizaciones no gubernamentales feministas como (COLEM, CIAM y K´inal Antzetik), coincidieron en el Tercer Encuentro de Mujeres indígenas en San Cristóbal de las Casas, en el que confirmó el frente amplio de mujeres que se había constituido, cuya primera manifestación fue la Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas. Esta se configuró como un espacio heterogéneo cultural, política e ideológicamente. Muchas de estas mujeres fueron invitadas por el EZLN como asesoras o participantes en la Mesa Uno sobre “cultura y derechos indígenas”, dentro de la que se integró una mesa especial sobre la “Situación, derechos y culturas de la mujer indígena”. Las mujeres indígenas expusieron lo difícil que es su vida cotidiana, por las carencias económicas, pero también por la violencia y discriminación que sufren en distintos niveles. Se criticó al Estado pero también a la costumbre, generando el cuestionamiento de género. Como espacio mixto resaltamos La Asamblea Nacional por la Autonomía de los Pueblos Indígenas (ANIPA)27 que a raíz de las presiones de las mujeres se vio forzada a incluirlas en las propuestas de autonomía, y en diciembre de 1995 realizó el Primer Encuentro Nacional de Mujeres de ANIPA. 27 Organización que se articula como proyecto de unidad de la demanda indígena nacional, convocada el 10 y 11 de abril de 1995, en la que se reunieron 48 representantes de organizaciones de 20 estados del país (México). En esta convocatoria se trabajó la propuesta de Regiones Autónomas Pluriétnicas, en la que se pretendía la “Iniciativa de Decreto para reformar y adicionar los artículos 4º, 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, con la que se pretendía la creación de las regiones autónomas pluriétnicas (PérezRuíz 2005:376). 29 Las mujeres indígenas organizadas han opinado también sobre cambios constitucionales. En el marco de las consultas gubernamentales sobre la ley reglamentaria del artículo cuarto constitucional, que desde enero de 1992 reconoce el carácter multicultural de la nación, expresaron sus opiniones sobre la autonomía, el derecho de la cultura y sobre el respeto a sus derechos como mujeres en el marco de la “costumbre”, en el Encuentro-taller “Los Derechos de las Mujeres en nuestras Costumbres y Tradiciones”, 19 y 20 de mayo de 1994 en San Cristóbal de las Casas. A éste asistieron alrededor de 50 mujeres tzotziles, tzeltales, tojolabales y mames, que mediante dramáticos testimonios sobre la pobreza, la discriminación y la injusticia reseñaron el tradicional maltrato hacia las mujeres. Estas nuevas voces pusieron en tela de juicio la dicotomía entre tradición y modernidad, que ha reproducido el indigenismo oficial y que, en cierta medida, comparte el movimiento indígena independiente, según la cual sólo hay dos opciones: permanecer sobre la tradición o cambiar a través de la modernidad. Las mujeres indígenas reivindicaron su derecho a la diferencia cultural y a la vez demandaron el derecho a cambiar aquellas tradiciones que las oprimen o excluyen:“También tenemos que pensar qué se tiene que hacer nuevo en nuestras costumbres, la ley solo debiera proteger y promover los usos y costumbres, que las comunidades y organizaciones analicen si son buenas. Las costumbres que tengamos no deben hacer daño a nadie”. En el Foro Nacional Indígena de enero de 1996 resaltaron las dificultades con la mesa de mujeres, ya que se evidenció el abismo o la escasa conexión entre las demandas políticas, y las que se relacionaban con su realidad cotidiana. Ellas llevaban al foro una serie de planteamientos “buscando la visibilidad de las mujeres en la propuesta de autonomía” y hablaban de la necesidad de cambiar los usos y costumbres que dañaban a las mujeres. Rechazaban, por ejemplo, que “la mujer debe quedar sumisa si el hombre le pega”. Proponían de manera insistente el acceso de las mujeres a la tierra, independientemente de su estado civil; peleaban por sus derechos de poseer bienes, ser incluidas en las herencias y tener la copropiedad sobre las tierras dedicadas al sostenimiento familiar, lo cual debía quedar explícito en el Artículo 27 constitucional. Además, ponían énfasis en su demanda de que hubiera paridad entre hombres y mujeres en los órganos de decisión, en los distintos ámbitos de representación política, y de gobierno. Se dieron enfrentamientos entre las mujeres indígena y no indígenas, puesto que estas últimas, insistían en la dimensión política nacional y global del tema, no dándole importancia a las cosas de todos los días. Este conflicto se había suscitado desde la I Mesa de negociación, donde la identificación de demandas comunes contrastaba con la lejanía desde la cual las mujeres caxlanas (las asesoras no indígenas de las zapatistas) “insistentemente se referían a los daños causados por el TLC y la política neoliberal”. Estas últimas señalaban que “el partido de Estado es el culpable de la miseria y 30 corrupción que hay en el país”, mientras que las indígenas permanecían calladas, y al término de la reunión comentaron “no entienden nuestra palabra”. También expresaron que sufren una triple opresión, por ser mujeres, pobres e indígenas; “las mujeres hemos sido excluidas, no obstante, somos las dadoras de vida y la base de la cultura y de la lucha”. Lo sucedido en este foro, sin embargo, no era sino una expresión más, de la larga lucha emprendida por las mujeres indígenas, para conseguir una voz propia en los foros locales, regionales y nacionales. El movimiento de mujeres, por tanto, crecía y se consolidaba a un ritmo propio en foros específicos, mientras lo hacía también el Movimiento Indígena Nacional. Desde todos estos foros empezó a gestarse la necesidad de construir un Movimiento Nacional de Mujeres Indígenas y el primer esfuerzo, en este sentido, se dio en la ciudad de Oaxaca, en agosto de 1997, en el Primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, confluyendo mujeres indígenas de organizaciones de diferente perfil organizativo. A pesar de las dificultades tal encuentro dio origen a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas 28 como un espacio dentro del Congreso Nacional Indígena, CNI, que proyectó el movimiento de mujeres indígenas hacia una dimensión nacional, con un perfil de identidad propio. Para un buen número de organizaciones que participaban en el movimiento de mujeres era inminente la necesidad de matizar la defensa absoluta de los usos y costumbres como sustento de la autonomía, al igual que la dimensión política de sus demandas adquiría un sentido más familiar, social y comunitario: la salud, la alimentación, la vivienda, los servicios, su oposición a la violencia familiar, y su permanente reclamo de que se les tomara en cuenta en las instancias de decisión. Para otras, el movimiento de mujeres indígenas ha tenido siempre un lugar subordinado en el movimiento indígena nacional, así las mujeres siempre han sido convocadas29 y han participado en los foros indígenas chiapanecos, como en los nacionales, con un lugar secundario. En cuanto a la participación femenina en las organizaciones indígenas se señala, que existe una tensión entre las demandas de la vida familiar como madres y esposas, y simultáneamente como mujeres, que les interesan los problemas de su comunidad. Estos espacios se transforman en un lugar apropiado para cuestionar la costumbre y la tradición que las excluye, tanto de los espacios de decisión política, como de los familiares y comunales. 28 Se definen como un espacio de mujeres indígenas, que luchan contra formas de dominación social y exclusión y que reivindican una identidad genérica y comunitaria, territorios específicos y autonomía y se produce un debate en torno a sus derechos como mujeres y como indígenas. (Artía Rodríguez 2003:97). 29 Esto también se remite al interior de organizaciones campesinas, así como desde sus grupos externos de apoyo, se veía en las mujeres un sector potencial muy importante para la transformación social; primero solo para ganar y garantizar la posesión de la tierra, después como agente importante para la lucha de clases, poco más adelante para acabar con la desigualdad entre los géneros y, por último, para fortalecer las identidades culturales propias en el marco de la lucha autonómica. (Pérez-Ruíz 2005:409). 31 De esta forma, frente a los espacios propios de mujeres permanece el discurso de la unidad global, por parte de las mujeres y hombres indígenas, que consideran que la lucha debe darse conjuntamente, persiguiendo el papel colectivo de la comunidad frente al individual, al considerar que los valores de la étnia se expresan en sus miembros como comunidad, como grupo y no individualmente, y que en esa visión reside su fuerza. En este tipo de ideología colectivista se remarcan aspectos tales como la participación igualitaria de mujeres y hombres, aunque existen otras autoras que mantienen la “instrumentalización de las mujeres” por organizaciones mixtas. De todas formas, no se puede negar el papel de protagonista y activo, que las mujeres indígenas chiapanecas obtuvieron en los años noventa. III. COSNTRUCCIÓN DE IDENTIDADES COMO SUJETAS POLÍTICAS: LA ÉTNIA Y EL GÉNERO EN EL DISCURSO DE MUJERES CHIAPANECAS30 Hasta el momento hemos mostrado cómo las mujeres chiapanecas se articulan en un movimiento organizativo, que les sirve de plataforma para plantear sus demandas, tanto desde los espacios mixtos, que reclaman su autonomía y reconocimiento como pueblos originarios, como en sus demandas más específicas como mujeres, teniendo como resultado todo un movimiento de mujeres con voz propia, distanciado de las proclamas de sus compañeros. En este epígrafe nos proponemos mostrar los distintos discursos de género, que se expresan desde 30 Para el desarrollo de este epígrafe haremos uso de las referencias de los estudios realizados por la periodista Guiomar Rovira (1996), Marcos (2004), Scout (1985), Haraway (1995), Artía Rodríguez (2003), Hernández Castillo (2004), García Caligaris (2000), Quesada (1997), Gil Tébar (1999), Gonzalbo Aizpuru (1998), Lenkersdorf (1998), Olivera, Gómez, y Damián Palencia (2005), Millán (2006) y los documentos de los diferentes talleres, encuentros y foros en los que las mujeres han participado o han promovido, como son: el Taller “Los Derechos de las Mujeres en Nuestras Costumbres y Tradiciones”, San Cristóbal de las Casas, 19 y 20 de mayo de 1994, Encuentro Nacional de Mujeres de Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, 1995, Resolutivo de la Mesa de Mujeres en el Foro Nacional Indígena, México, enero 1996, Documento Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas “Construyendo nuestra historia”, 1997, y Memoria de la Declaración de Quito, 1991. 32 la propuesta mesoamericana, y de los testimonios de mujeres procedentes del movimiento Neozapatista y de otros espacios como los religiosos y políticos, con el fin de poder destacar el momento en que florece la conciencia de género, y su adscripción en la acción política y su vida cotidiana31. Como hemos hecho referencia con anterioridad es interesante remarcar el proceso de otredad o alteridad, y al mismo tiempo, la tendencia que ha persistido de universalizar paradigmas cuando se habla de género. Esto es así, ya que cuando se construyen conceptos y definiciones se aplican a una situación concreta, desde una ideología, o desde una concepción del mundo heredada y articulada bajo un pensamiento, que en muchas ocasiones, no se acerca a la realidad a la que se referencia. De esta forma, entramos en las asimetrías de poder y el efecto que tienen éstas en las construcciones de la realidad, y de las identidades sociales mediatizadas, en algunas ocasiones, por lo que otros han decidido que sean. Esto nos recuerda el hecho de cómo lo occidental se ha convertido en universal y cómo las regiones menos poderosas y minoritarias se subsumen a esta afluencia. Desde este punto nos parece oportuno recordar las aportaciones presentadas por la antropóloga, especialista en feminismo poscolonial, Liliana Suárez Návaz (2008: 39,54) cuando nos introduce en el origen de esa construcción de alteridad, que se plantea desde la desigualdad, no desde la diversidad: la estrategia de categorización del sujeto colonial bajo la técnica de exotización y orientalización, concepto popularizado a partir de los escritos de Said, no es la única ni siquiera la principal. Con ella ha coexistido lo que en América Latina se ha dado en llamar la occidentalización, la técnica del orden colonial que integra invisibilizando las diferencias (Coronil, 2000). Esta técnica descansa en la pretensión y proyección universal que las categorías generadas en el pensamiento occidental y la invisibilización del otro[…] la tarea de descolonización puede llevarse a cabo desde el pensamiento crítico de los que vivimos en la frontera, frente a múltiples exclusiones. Se destaca el efecto de los procesos históricos de dominación, como la colonización, que ha afectando a todo un universo de pensamiento, a su aniquilación o reformulación. Tal premisa es extrapolable al género. Éste se entiende como una categoría y una herramienta analítica de la teoría feminista, que permite establecer en las ciencias sociales una diferencia en el estrato biológico de la sexualidad y las características sociales, que asumen las diferencias sexuales anatómicas en cada cultura dada. Ahora bien, las relaciones de género 31 Aunque nos aproximaremos al análisis de la Ley Revolucionaria de Mujeres zapatista, no nos extendemos en este aspecto, partiendo de la premisa, que resulta igual de interesante mostrar un espectro, lo más amplio posible, de los diferentes discursos de género, que entendemos también relevantes, por lo que el zapatismo, a pesar de la importancia que hemos explicitado, no ha sido una generalización en el Estado de Chiapas. 33 están incrustadas o imbricadas en el entramado cultural, y conformadas por los contextos locales. Esta comprensión impuso un cambio de objeto de estudio en la teoría feminista al trascender el estudio de los roles supuestamente inmutables, por el análisis de las variabilidades inter e intraculturales. Finalmente, motivó el tránsito de especulaciones universales de género hacia la consideración de las múltiples implicaciones, que diferentes contextos socioculturales, tienen en la construcción de los hechos naturales o datos biológicos. Se trata de un concepto multidimensional, como lo formula J.W. Scott (1985:266), que por un lado, se refiere “a una significación primaria u originaria de poder, significación mediante la cuál la diferencia (sexual) es la base para dar forma (significar, dotar de sentido) lo social humano. Esta operación de ordenamiento del todo social, es una manifestación del poder de lo humano sobre su entorno”. Por lo que partimos de una concepción de género desde la cultura, que se ve imbuida como característica, a veces invisibilizada, pero no oculta, de las relaciones que se construyen en una determinada sociedad. De esta forma entendemos, que se debe tener cuidado en tomar construcciones específicas de género (por ejemplo, la occidental) como universal. La heterogeneidad presente en las sociedades latinoamericanas debe prevenirnos de utilizar cualquier concepto universalizante en relación al género, entendiéndola como lógicas culturales a estudiar. En el tema que llevamos planteando, entendemos, que se debe cuestionar el isomorfismo implícito en la traslación de categorías del universo teórico moderno, a los conceptos de lo femenino y lo masculino en el pensamiento maya. Otra de las posibles alternativas se dirige a nombrarlas como situaciones discriminatorias de mujeres en los pueblos originarios, evitando que la traslación del concepto género y la significación de éste, pueda modificar lo que esta se establece como desigual a ese contexto local. Es decir, que aunque desde la esfera de intelectuales étnicas se utilice, intentaremos abordarlo como una situación que las mujeres entienden discriminatorias, ya que lo entendemos más adecuado al plano al que nos referimos. Con el objetivo de diseminar las aportaciones que se realizan desde la cosmovisión maya o mesoamericana, acerca de la relación entre lo femenino y lo masculino, comenzaremos aludiendo al estudio realizado por Arizpe (1986:61) en el que plantea que en “los grupos indios se daba una mayor presencia y autoridad de mujeres en sus comunidades, que las mujeres en el mundo mestizo[…]En lo concreto, se hace evidente en la elaboración e importancia que se otorga tanto a las actividades de producción como a las de reproducción, con lo que hombres y mujeres comparten la preminencia social”. Aunque en el mismo texto admite la vertiente patriarcal en sociedades indígenas, las considera derivada de una situación colonial, o, en todo caso, originada por la integración de grupos étnicos a sociedades 34 nacionales. Aunque coincide con aquellos, que “no explican la opresión sexual en estos grupos como la influencia de la conformación sexista de sociedad nacional, y occidental, sino que la consideran una construcción cultural presente desde antes de la conquista en las sociedades mesoamericanas”. Claro que esta ideología ha estado sujeta a múltiples modificaciones históricas y se encuentra eslabonada con estructuras más amplias, de modo que es refuncionalizada o reorientada por el capitalismo para cumplir con funciones necesarias para la reproducción del sistema. Desde este punto de partida, nos parece oportuno advertir que no pretendemos obviar la realidad desigual entre sexos en la sociedad indígena chiapaneca, al contrario, nuestro objetivo se dirige a visibilizar que la concepción y la interrelación entre los sexos partían de una complementariedad desde la filosofía o teología india, que dista a la importada por sociedades occidentales o desde la filosofía occidental, que se sustentan más en la jerarquía. Por lo que nos parece interesante resaltarla, en cuanto pueda sucederse un rescate de esa dimensión cultural y conquista de sus preceptos, pudiendo ir aparejada a esa lucha por la reivindicación de la autonomía y permanencia o rehabilitación de su cultura. Apoyándonos en la formulación que realiza, en este sentido, la concejala quiché (Guatemala) Alma López, y adelantándonos a las premisas de la cosmovisión mesoamericana, reproducimos parte de su discurso:“me propongo recuperar los principios filosóficos de mi cultura y hacerlos aterrizar en la realidad del siglo XXI, es decir, criticar lo que no me parece de mi cultura aceptando orgullosamente que a ella pertenezco[…]parte de un principio, las mujeres somos, desarrollamos, revolucionamos con el objetivo de construirnos como una persona independiente que se forma en comunidad, que pueda dar a los otros sin olvidarse de sí misma. Los principios filosóficos que yo recuperaría de mi cultura son la equidad, la complementariedad entre hombres y mujeres, entre mujeres y mujeres, y entre hombre y hombres. Actualmente esa famosa complementariedad de la cultura maya no existe, y afirmar lo contrario resulta una agresión. Sólo se quedó en la historia, ahora lo que hay es una total desigualdad, pero la complementariedad y la equidad se pueden construir” (Declaraciones recopiladas del artículo Hernández Castillo 2000:23). Aunque la realidad es que el sistema de opresión se ha dado, y que las propuestas por mujeres indígenas han sido dinamizadas, en gran parte, por feministas blancas o se han enmarcado en las políticas internacionales (por ejemplo la de Naciones Unidas), en políticas nacionales impulsadas por la clase media mestiza, y en un contexto de académicas o intelectuales, que se articulan en un sistema global que opina, y a veces dirige, cuales son las soluciones o caminos a seguir. A pesar de esta realidad, a la que nos referimos, no se puede obviar que las mujeres indígenas chiapanecas se encuentran entre los postulados modernizadores y la pertenencia a 35 su cultura y tradición. Con el objetivo de destacar la herencia cultural mesoamericana y la influencia en sus concepciones, nos acercamos a diferentes nociones que proceden de la teología india, como la noción del kumon, lo común, o el nosotros. Sobre todo nos parece interesante por las críticas que se han manifestado sobre la adherencia de las mujeres indígenas a este principio del nosotros, siendo interpretado por las “feministas hegemónicas”, como obstáculo a la consecución de la solidaridad femenina o la unión de las mujeres en sus demandas en contra de la explotación y opresión por razón de sexo. Por su parte, el investigador de la cultura maya Lenkersdorf (1998, 1999, 2002, 2004, entre otros) sugiere que el “nosotros” es una jerarquía prevaleciente a la del género, ya que “en referencia al nosotros hay una distinción, entre el inclusivo, ke ‘ntik, y exclusivo, ke’ntikon”. El nosotros es más importante que el género, nos dice Lenkersdorf, atendiendo a la lengua como el “adentro” de la cultura, y en ella domina una idea de organicidad por sobre la idea de individualidad. “Hay una predominancia del nosotros en la conversación, una virtual ausencia del yo/tu; la distinción de género separa, mientras que el nosotros “establece y requiere la comunidad” (1998:34). Junto al “común” encontramos la idea de complementariedad entre lo femenino y lo masculino, que los posiciona en la simetría: “Hubo un tiempo antiguo, tiempo todavía sin tiempo”, dicen los choles, “cuando el mundo fue formado en esta oscuridad líquida por el padre-madre, antes aún de que el sol fuera a su vez concebido. Con la llegada de los españoles, Dios dejó de ser dualidad masculina y femenina y pasó a ser uno, único y manco, el Padre” (el fragmento procede de la tradición oral maya, recogido en Rovira 1996:20). Y jamás a partir de entonces una mujer ocuparía un lugar superior al hombre. Anteriormente, en varias de las grandes dinastías mayas, hubo mujeres que ocuparon el puesto máximo de poder político y religioso. Con la cristianización todos los cultos autóctonos fueron perseguidos. La tradición oral maya describe esto: “Para que su flor viviese dañaron y sorbieron la flor de nosotros” (Rovira 1996:20). Además de la complementariedad se han destacado cuatro categorías que ayudan a la comprensión de la construcción de género en la cosmovisión mesoamericana, como son la dualidad, la fluidez, el equilibrio y la corporalidad (Marcos 2004:237). Para el estudio de éstas, nos parece pertinente advertir, que nos encontramos con la limitación de la tradición filosófica occidental, aún así, por su importancia en la comprensión de nuestro objetivo, resaltamos el principio de dualidad y equilibrio. “La dualidad se refiere a la fusión de lo femenino y masculino en un único principio polar. La dualidad –unidad femenina-masculina era parte integrante de la creación del cosmos, de su regeneración y manutención. Varias deidades mesoamericanas eran pares constituidos por un dios y una diosa, empezando por Ometeotl” (Marcos 2004:240). Se entiende como una dinámica, fluida, una oscilación de los 36 opuestos, o los polos de la dualidad mesoamericana, ocurre con tal fluidez que nos lleva a elaborar un concepto de ordenamiento por pares distinto del ordenamiento jerárquico estratificado de la teoría feminista de género. Esta “cualidad de dinamismo o de complementariedad determina y forja un ordenamiento dual específico del pensamiento mesoamericano, caracterizado por la ausencia de categorías cerradas sobre sí mismas y mutuamente excluyentes”. Para acercarnos al término de equilibrio, debemos recordar la influencia de los recopiladores, con una base mestiza. Se trata de una “noción que modifica la relación entre pares duales u opuestos, que permea todas las relaciones siendo imprescindibles para la conservación de todo orden” (Marcos 2004:243-246). Esta cosmovisión indígena se desvirtúa con el proceso de colonización hispánica en territorios americanos. En la colonia se impuso el modelo cristiano de ser mujer, que fue hibridizado32 con el modelo prehispánico e interiorizado a tal punto que se incorporó como una forma cultural característica de los conquistados. Las mujeres indígenas se asumieron como tributarias del rey de España, siervas de Dios y de los hombres, como lo mandaba la doctrina cristiana. Reafirmadas en su papel de reproductoras, para dar al rey el mayor número de tributarios posible, fueron excluidas de las estructuras de gobierno cívico-religioso de las comunidades indígenas. Se asumió la línea masculina de descendencia y parentesco 33, y con esto se desplazó la complementariedad que trataba de “mantener el equilibrio cósmico y social basándose en la dualidad, oposición binaria simétrica y complementaria de lo masculino y lo femenino, en la cual cualquier transgresión hacía peligrar la totalidad del sistema” (Quesada 1996:10). Frente a esto se estructura la interrelación simbiótica entre la subordinación de género y etnia, que fue una de las bases de la construcción y reproducción del sistema colonial de dominación, discriminación de lo indio y explotación de los españoles, que originó un profundo proceso de reconstrucción de la autodeterminación de los pueblos conquistados, de las personas, de las mujeres, imponiéndoles un sistema de valores, instituciones de relaciones de carácter civil, que correspondían a las necesidades de un control social rígido, tanto ideológico como político a través de las instancias de la iglesia y el gobierno. En este proceso, las mujeres fueron un objetivo y un vehículo muy importante para la dominación en cuanto reproductoras sociales y culturales. “como sintetizadoras de viejas tradiciones e impulsoras de soluciones ante los problemas que planteaba la vida cotidiana (Gonzalbo 1998:8). A partir de esta nueva condición y con su papel de reproductoras resignificado, en función de las necesidades económicas, ideológicas, políticas y sociales del sistema colonial, se construyó la identidad subordinada de mujer indígena. 32 El uso del término lo justificaremos en el epígrafe de conclusiones. Se mantienen que en las sociedades mayas existió un sistema matrilineal, pero las fuentes en este sentido son muy extensas y entendemos que quedan fuera de las pretensiones de esta investigación. 33 37 La iglesia católica fue la institución encargada del cambio ideológico-religioso, a través de la evangelización y el adoctrinamiento, homogenizando la diversidad de los pueblos prehispánicos, en la categoría unificadora de indios. La posición de las mujeres, como apéndices de los hombres al servicio de la reproducción, se justificó con las formulaciones teológicas marcadamente machistas que otorgan privilegios sexuales, de trabajo y de poder a los hombres sobre las mujeres y conceden a la iglesia el monopolio de lo sagrado y de la salvación de las almas. La familia y la comunidad cooptadas por el sistema colonial patriarcal reproducen el orden social, servil y discriminatorio para las mujeres. De acuerdo a las leyes cristianas, las mujeres en la práctica se vuelven parte del patrimonio de los jefes de familia, así como su exclusión de las decisiones y de la representación social a nivel comunitario. Las mujeres conquistadas interiorizaron profundamente su papel de servidoras incondicionales de los hombres, sin voz y sin presencia propia, cuyo significado se ha prolongado hasta nuestros días como el modelo ideal de la mujer indígena. Todo este proceso trajo consigo una rígida división sexual del trabajo, donde la mujer era parte importante del proceso de producción, pero desvalorando e invisibilizando su participación; su único ámbito de participación reconocido, exigido y rígidamente normado era el doméstico. Esto se normalizó formando parte de la cultura indígena, llegando a institucionalizarse como parte de las costumbres, del derecho consuetudinario ejercido, a través de las estructuras comunitarias, tanto religiosas como de gobierno local. Así la identidad servil de las mujeres indias, construida durante la Colonia, se resignificó profundizando la subordinación, al ser socialmente no sólo obligadas a servir a sus esposos e hijos, sino también a ocupar el rol de servidumbre doméstica y social de los dueños de las fincas, convertido en su dueño y señor. La subordinación de género y etnia se fundieron para otorgar a las mujeres con un mismo significado la condición de india, servidumbre, esclava, sierva. Con lo expuesto no queremos decir que no se dieron procesos de resistencia y revuelta por parte de los “indios”, muy al contrario parafraseando al antropólogo Jan de Vos (1994:27):“Los universos en donde esta estrategia-la resistencia velada-dio mejor resultado fueron el hogar y la milpa, los dos lugares más fáciles de defender de la intromisión de los clérigos y jueces. Las dos corrientes más ricas de la tradición india se transmiten en el seno de la familia gracias al cuidado de las mujeres y por medio del trabajo campesino a cargo de los hombres”. Pero además de esto sucedió, en los tiempos a los que nos referimos, que los hombres tuvieron que salir a buscar trabajos, enrolarse, aprender español, abandonar el hogar mientras ellas, se mantuvieron en el hogar gestándose la división sexual del trabajo, y cultivando lo permanente. 38 Esta tradición heredada y reproducida a lo largo de los años se comienza a fracturar en el momento en que las mujeres comienzan a convertirse en sujetas sociales, conscientes de sus potencialidades y de su realidad de servidumbre, y desigualdad con respecto a los varones de sus comunidades, siendo explicado el proceso de movilización en el epígrafe anterior, se antoja necesario explorar los discursos que esta “conciencia de género” o conciencia de exclusión y desigualdad ha despertado en ellas. En los discursos de mujeres vemos cómo se autoperciben como mujeres y cómo evidencian su étnia como conformadora de esa subjetividad, en cuanto sirve a la construcción de la identidad individual como persona y también como colectivo, ya que no se presenta con unas características que la individualizan, sino como un grupo social que se enuncia como mujer e indígena. Se evidencia, así, un discurso politizado, aunque en ningún caso se encuentre el contenido de lo que tales características identitarias significan desde las protagonistas. Por otra parte, en los discursos que nos proponemos analizar como son el de la teología india, las mujeres que conforman la CODIMUJ, así como las insurgentes zapatistas, y mujeres organizadas en cooperativas económicas, y productivas, como el de las mujeres de las comunidades, se destaca que las identidades étnicas, clasistas y de género han determinado las estrategias de lucha de estas mujeres, que han creado espacios específicos de reflexión sobre sus experiencias de exclusión como mujeres y como indígenas. Si tomamos como ejemplo la Declaración de Quito (1991:131,134), en su apartado dedicado a la mujer, en su resolución 5 se alude al valor de la participación de las mujeres indígenas desde esta visión: “Reconocemos el importante papel jugado por la mujer indígena en la lucha de nuestros pueblos. Comprenderemos la necesidad de ampliar la participación de la mujer en nuestras organizaciones y reafirmamos la lucha conjunta de hombre y mujer en nuestro proceso de liberación, cuestión clave de nuestra práctica política” siendo un discurso formulado por varones. Por la parte de las mujeres, enunciándose como mujeres se pronuncian “La invasión de valores no indígenas ha cambiado negativamente la relación entre mujer y hombre en el hogar, y en el papel de la mujer en las comunidades y las naciones. Lo primario para unirnos hombres y mujeres es restablecer la identidad indígena. Hay que reclamar nuestra manera indígena de organizaciones y comportarnos como comunidad. Antes de la llegada de los valores occidentales, la mujer ocupaba la mitad del cosmos. Para poder establecer el balance de nuestro hogares y para realizar la autodeterminación y liberación como pueblos oprimidos, mujeres y hombres deben participar con igualdad”, con lo que observamos que entienden el colonialismo como causa principal de esa explotación como mujeres. 39 Las campesinas indígenas de Chiapas, por su parte, han formado grupos de reflexión sobre las desigualdades entre hombres y mujeres, que marcan la vida de sus comunidades y sobre su forma específica de vivir su espiritualidad. Del trabajo que se realizó por parte de las asesoras en organizaciones campesinas se establecieron talleres, del que destacamos el testimonio que nos acerca a la concepción de los hombres: tienen cabeza para pensar cómo buscar el dinero para comer; Ojos para mirar; nariz; boca y dientes para hablar y comer; sombrero para taparse el sol y no quemarse; orejas para oír; manos y pies con sus dedos y uñas para trabajar, para caminar, para ir a buscar trabajo; reloj para mirar a qué hora entran a trabajar y que hora salen; un poco de pelo en el cuerpo y en la cara; chichas de adorno, como muestra; ombligo, es la tripa grande, sirve para cagar, ahí tenemos la alteración; pene para acompañar a su mujer, para tener niños (Memoria del “Primer Encuentro de Mujeres Indígenas y Campesinas de Chiapas”, Ms, 1986). Junto a estas reflexiones destacamos las realizadas por la perspectiva de la llamada teología india, que en su I Encuentro latinoamericano de 1993 las participantes señalaron: nos concebimos formando parte de una armonía creadora en donde el hombre y la mujer se complementan de modo fecundo. En este sentido, aun las que no podemos reconocer una raíz indígena como propia, nos sentimos tan enriquecidas de conocer y compartir la concepción indígena de la relación entre hombre y mujer; más aún, del importante papel ritual que asume éstas en sus culturas. De esta concepción reafirmamos nuestro rechazo a posiciones feministas, si bien entendemos su dinámica de origen” (recopilado en el artículo de la antropóloga Hernández Castillo 2004:230). Sin embargo, estas perspectivas de las culturas indígenas y de las relaciones entre los géneros contrastan, en mucho, con la experiencia concreta de otras mujeres indígenas, que han ido avanzando por caminos distintos a los de la llamada teología india, que reivindican la complementariedad. Estas experiencias proceden de la reflexión de mujeres indígenas chiapanecas, auspiciada por la CODIMUJ, que se sirvió de la relevancia social, que la iglesia católica ha venido detentando a lo largo de todo el discurso histórico de Chiapas, y que ha desembocado en la construcción de un importante espacio de expresión y comunicación social de la situación de pobreza y exclusión, que padecen las mujeres indígenas en Chiapas. De esta forma, se propició un escenario que ha permitido la autoconciencia de la situación de estas mujeres, que entienden que lejos de encontrarse en la complementariedad, sufren las 40 consecuencias de la doble explotación de ser indígenas y mujeres. Este hecho ha permitido enarbolar un discurso género-étnico, que ha configurado el movimiento de mujeres en Chiapas, e indígena, que entiende la necesidad de una concepción dinámica de cultura, para salvar la situación de desigualdad por razón de sexo en sus comunidades. Entendiendo que el ámbito religioso se perpetró como catalizador para la conciencia de género, ésta ha ido ampliándose y perfilando discursos que se dirigen hacia una nueva definición de multiculturalismo y autonomía, que parte de una crítica a las visiones ahistóricas de la cultura indígena y de un rechazo al racismo del liberalismo universalizante. Las mujeres indígenas de Chiapas han reivindicado sus derechos de ciudadanía nacional y han retomado la demanda del movimiento indígena nacional de mantener y recuperar sus tradiciones, pero lo han hecho a partir de un discurso que plantea la posibilidad de “cambiar permaneciendo y de permanecer cambiando” (Hernández Castillo 2000:8). En sus propias comunidades han ampliado el concepto de cultura al cuestionar las visiones estáticas de la tradición y han trabajado en la reinvención de la misma. Aplican una concepción de la identidad como construcción histórica, que se está formando y reformulando cotidianamente. En el Taller “Los derechos de las Mujeres en Nuestras Costumbres y Tradiciones” 1994, en San Cristóbal de las Casas, comenzó a perfilarse un discurso étnico-genérico, que ha tomado dimensiones nacionales, en el que se realiza una crítica a la tradición, a la vez que se reivindica el derecho a la diferencia. Partiendo de la concepción de percibir y sentir su cultura: “ El conocimiento en la cultura indígena pasa por los ojos y va al corazón; el corazón que es lo da la vida, o más bien es la esencia de la existencia; todo lo que existe sobre la tierra tiene corazón; los ojos son el medio a través del cual vemos la realidad; hay personas que ven pero no ven realmente, entonces para entender la realidad es necesario abrir los ojos, ver la realidad y la manera en que funcionan las cosas; este conocimiento llega a los corazones, al sentir, a la esencia de la existencia. Entonces el abrir los ojos es construir el futuro deseado”.Desde esta configuración de percibir la cultura, la mujer indígena se posiciona como protagonista afirmando el papel principal, que deben jugar en su defensa y en su configuración: “las mujeres indígenas somos la base fundamental de nuestra cultura, somos dadoras de vida, transmisoras de valores, conocimientos, preservadoras, creadoras, recreadoras de los idiomas, la filosofía, y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios”(FNI, 42). “La gran riqueza cultural de nuestros pueblos ha sido mantenida, reproducida y enriquecida por nosotras” (FNI, 46). Desde este planteamiento proponen el cuestionamiento de las tradiciones que las subordina, ya que su concepción de cultura es cambiante: “a la par del reconocimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas, debemos ir conociendo, analizando y adecuando a nuestra realidad el respeto a nuestros derechos en 41 nuestras comunidades y pueblos. Sin que esto signifique o se interprete como una lucha en contra de nuestros compañeros […] la tradición no es intocable porque la definición de la identidad cultural indígena no radica en la inmutabilidad de sus tradiciones, sino en el afirmarse cambiándolas y actualizándolas” (EN, 14)34. Por su parte, los impactos del zapatismo en la organización y vida cotidiana de las mujeres indígenas, y la importancia política del movimiento para la transformación de las desigualdades de género, que viven las mujeres indígenas, tuvo como resultado la Ley Revolucionaria de Mujeres campesinas e indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales y mames. Esta se gestó a partir del trabajo que realizaron las insurgentes, junto con todo el proceso de movilización política de las mujeres. Por lo que la citada ley se desarrolló del proceso emancipador que se venía gestando. “Las insurgentes estuvieron en las reuniones como traductoras, y eran las que coordinaban y organizaban para los encuentros, y luego se fue un borrador a cada lugar, se juntó y se volvió a regresar. Para redactarla iban algunas mujeres a las comunidades a platicar a las compañeras y a preguntarles cual es su opinión, y que es lo que huyeren35 o necesitan que aparezca en una ley. Se fueron juntando las opiniones de mujeres de cada pueblo y entonces las que sabemos escribir lo escribimos” (Rovira 1996:141150). La herramienta de la que se sirvieron las mujeres que participaban en el EZLN, para concienciar a mujeres de las comunidades fue el radioperiódico, que junto con las nuevas costumbres adquiridas por las insurgentes como los anticonceptivos, la no maternidad, el casamiento por amor, entre otras, se comienza a cristalizar una conciencia de género y un discurso politizado en este sentido, con una influencia de las premisas del feminismo urbano, extrapolado por mujeres provinentes de este ámbito. Del trabajo que realizaban las insurgentes, se describe “formábamos grupos de mujeres, se organizaban trabajos colectivos. Las que ya estamos un poco más preparadas alfabetizamos a las compañeras de los pueblos, para que aprendan un poco a leer y escribir. Ese es el trabajo que venimos haciendo desde hace años” (Rovira 1996:141-150). Los testimonios de las combatientes zapatistas presentó el surgimiento de un nuevo discurso político, que combinaba las demandas de género, clase y etnicidad en este sector de la población. Se plantea un nuevo discurso de “la dignidad de la mujer”, y las demandas de género del EZLN, junto con las demandas que venían haciendo las mujeres en organizaciones campesinas, productivas o religiosas confrontando con la naturalización de la situación de desigualdad de éstas. Sin ser nuestra intención un análisis sucinto de éstas, si nos parece 34 35 Las iniciales se refieren al Foro Nacional Indígena (FNI), y al Encuentro Nacional (EN). Nos ceñimos a la trascripción literal de la cita. 42 adecuado resaltar el hecho de que las mujeres del EZLN vinieron a romper toda una serie de costumbres arraigadas en las culturas indígenas, que se recoge en la Ley Revolucionaria de Mujeres del EZLN como el derecho a elegir el número de hijos, enfrentándose a la creencia de que las mujeres tienen como misión principal procrear una prole; a elegir libremente la pareja, que no sea obligada, ya que las muchachas, en muchas comunidades, se vendían:“Muy jovencitas se casan, a los 13 o 14 años, muchas veces a la fuerza. En muchas comunidades si a un muchacho le gusta una muchacha no le pregunta a la muchacha si le gusta, sino que van directamente al papa y la piden. Llevan su litro de aguardiente y dicen quiero a tu hija. Cuando se entera la muchacha es que ya está vendida. El papa recibe a cambio aguardiente o comida”(Rovira 1996:109) En el caso del acceso a la educación tomamos el testimonio de Juana María Ortiz, mujer de una comunidad tzotzil de Chiapas: “Yo soy de San Pedro de Chenahló. En toda la comunidad, todo el municipio, las mujeres estábamos bajo mandato de los hombres. Cuando somos chicas siempre nuestras madres nos enseñan que tenemos que respetar a los hombres, que tenemos que obedecer a los hombres, que no hay que protestar, no hay que contestar. Lo que te dice el hombre tienes que aceptarlo, lo que te dice tienes que creerlo. Así siempre nos mandan nuestras madres. Y así crecí también, muy maltratada de mis hermanos y de mi padre porque son varones. Yo crecí muy maltratada. Pero ahora ya no. Porque yo con la bendición de Dios saqué mi primaria. Pero nomás me daban tres días a la semana clase porque soy una mujer y la mujer no tienen que estudiar, las mujeres nomás se van a su casa y se casan con su maridos, y ay quedan cerradas en su casa”(Rovira 1996:3738). De tal relato podemos apreciar, que la educación no era un derecho de las mujeres, pero que esas costumbres entendidas como tradición devienen, muchas veces, por la transmisión de las madres, y de mujeres más mayores, encontrándonos con una diferencia intergeneracional en lo que a conciencia de género se refiere. Esta diferencia se explica por el comienzo de la movilidad geográfica de las mujeres; las mujeres más jóvenes comienzan a salir a otras comunidades, y estos contactos les sirven para comparar y observar como se están organizando las mujeres en otros lugares, repercutiendo positivamente a la emancipación y autonomía de los hombres. “Fueron otras compañeras, que empezaron a salir a otras comunidades las que trajeron la idea. Se dieron cuenta de cómo en otras comunidades las mujeres se estaban organizando así trabajando en colectivos, que la mujer también tenía derechos de participar, que también era importante, que podía hablar, todo eso nos venían a decir las de aquí que iban a otros lados y también otras que venían a visitarnos” (Testimonio de Regina, mujer procedente de la Coordinadora de las mujeres de la iglesia, Rovira 1996:260). 43 Otro de los hechos que acompañaron al proceso emancipador fue el acceso a la autonomía económica. A partir de los años 80 las mujer entra en el mercado de artesanías (tejido, alfarería, principalmente), convirtiéndose en la principal portadora de ingresos económicos familiares. A esto se añade una baja presencia del hombre en el hogar como consecuencia de la búsqueda de sustento, o permanencia en la cárcel, siendo la mujer la que debe tomar las decisiones, provocando un cambio en la relación con el marido y los hijos. De esta forma, son las condiciones de supervivencia las que van cambiando las relaciones entre los sexos, y fomentado la organización de ellas como exigencia de su entrada en el mundo laboral. Para huir de las fincas (situación de esclavitud) y la crisis, las mujeres empezaron a organizarse, adquiriendo una conciencia sobre sí mismas, participando en foros y construyendo espacios propios en los que protagonizaban una agenda política de las mujeres. Frente a esta realidad reproducimos el relato de lo que es la jornada laboral de una mujer indígena: “No para en todo el día. La mujer campesina se levanta a las tres de la mañana a hacer el poxzol y la comida, el desayuno para los hombres. Si necesita leña, va y trae su leña, si necesita maíz va a la milpa a cargar su maíz o a traer verduras o lo que tenga. Va y regresa, lleva a su niño cargado en al espalda o en el pecho, prepara la comida. Y así se la pasa todo el día hasta que entra la noche, de lunes a domingo. Todavía los hombres en las comunidades los domingos tienen chance de ir a divertirse, a jugar básquet, o barajas, pero la mujer no, se dedica a todo todos los días, no tienen descanso” “Desde niñas comenzamos a cargar a los hermanitos y ayudar a moler el maíz y a hacer al toritilla y a barrer la casa o a lavar. No hay chance para ir a la escuela, aunque haya una en el poblado, tenemos que ayudar a la mamá. La misma mamá se ve obligada a dejar la niña en casa para que cuide del bebito mientras va a traer algo o a trabajar a la milpa. Deja a su niño encargado a la niña más grandecita, y la niña deja de ir a la escuela porque tiene que cuidar de su hermanito, tiene que ayudar a su mamá” (Testimonio de la Mayor insurgente Ana María del EZLN, que se encargó de la toma de San Cristóbal de las Casas el 1 de enero de 1994. Rovira 1996:90). Encontramos en los discursos de las mujeres zapatistas un tinte más politizado, en el que expresan, que los responsables de la situación de desigualdad es el sistema global, que estructura las relaciones indio-mestizo, como lo hace la población masculina, ya sea mestiza o/y la del propio sector indígena, con respecto a las mujeres. Finalmente, expresan sus intereses, demandas y exigencias, así como, evidencian que el cambio al que ellas aspiran, comienza a hacerse real en el interior de un grupo rebelde. La capitana insurgente Maribel del EZLN explica: “las mujeres zapatistas dijimos el primero de enero 1994¡Ya basta!..Como mujeres debemos luchar para defender nuestros derechos y con la lucha lograr que seamos escuchadas, respetadas,…Porque también somos seres humanos y parte de la sociedad, 44 también tenemos valor y fuerza, bien capacitadas podemos ser autoridades. Tenemos derecho, hermanas mexicanas, de luchar por nuestros derechos, para acabar con la gran desigualdad, las grandes injusticias y la explotación que durante muchos años hemos estado padeciendo. Eso es porque no nos hemos unido, porque también nos hemos dejado que los malos gobernantes hagan lo que ellos quiere, Ya hemos aguantado demasiado […] queremos conocer cual es el pensamiento que camina en el corazón de ustedes, hermanas, para así poder orientar mejor nuestros pasos en la lucha por la democracia, la libertad y la justicia”(Rovira 1996:176-177). Además de las insurgentes, con el levantamiento zapatista, muchas de las demandas de género de las indígenas organizadas encontraron eco, comenzaron a organizar foros, talleres, encuentros para discutir la participación política de las mujeres en el movimiento de resistencia pacífica, y en la construcción de una paz con justicia y dignidad. Donde se pone de manifiesto la manera específica en que las mujeres indígenas conciben sus tradiciones culturales es en algunos documentos que surgieron de los talleres de reflexión: es mejor que haya papeles donde digamos las mujeres que las costumbres que hay no nos respetan y queremos que cambien. No está bien la violencia. No es justo que nos vendan por dinero. Tampoco es justo cuando por costumbre no nos dejan de ser representantes ni tener derechos a la tierra. No queremos las malas costumbres (Declaración Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas “Construyendo nuestra historia”, 1997). En estos encuentros se ha reivindicado el derecho a la diferencia cultural, pero siempre recordando la necesidad de cambiar aquellas tradiciones que las excluyen: También tenemos que pensar que se tiene que hacer nuevo en nuestras costumbres, la ley solo debiera proteger y promover los usos y costumbres, que las mujeres, comunidades y organizaciones analicen si son buenas. Las costumbres que tengamos no deben hacer daño a nadie. (Memorias del Encuentro Taller “los derechos de las mujeres en nuestras costumbres y tradiciones”, San Cristóbal de las Casas, 19 y 20 de mayo. 1994) Sus demandas vienen tanto de las tendencias de aculturación del estado y de la Iglesia tradicional, como algunas visiones utópicas de las culturas indígenas enarboladas por la teología india, y por algunos sectores del movimiento indígena. En el Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas las mujeres dicen: “estamos conscientes que es tiempo que nuestras voces se escuchen, de que caminemos juntas, de que abramos nuestros ojos y nuestros corazones y 45 así construyamos para las futuras generaciones, una voz de aliento, de alegría y un caminar para nuestras hijas(os), sobre un futuro mejor”, evidenciando y dotando solidez a su lucha, y al camino emprendido en este sentido. La demanda de la autonomía expresada por el EZLN y por diversas organizaciones indígenas y campesinas, que propone el establecimiento de un nuevo ordenamiento político en el nivel nacional, que les permita a los pueblos originarios a tener control sobre sus territorios y recursos es recogido por las mujeres indígenas. Sin embargo, extienden la definición del concepto de autonomía y le dan una interpretación desde su perspectiva de género; así se refieren “a la autonomía económica, que definen como el derecho de las mujeres indígenas a tener acceso igual y control sobre los medios de producción; a la autonomía política como mujeres, que respalde sus derechos políticos básicos; a la autonomía física para decidir sobre su cuerpo y la posibilidad de vivir sin violencia, y a la autonomía sociocultural, que definen como el derecho a reivindicar sus identidades específicas como indígenas” (Garza Caligaris 2000:126). Rescatando uno de los documentos de los Encuentros de la ANIPA (1995:9) apoyamos la formulación que se realiza del sentido de autonomía desde su identidad como mujer: La autonomía para nosotras las mujeres implica el derecho a ser autónomas, nosotras como mujeres, a capacitarnos, buscar los espacios y mecanismos para ser escuchadas en las asambleas comunitarias y tener cargos. También implica enfrentarnos al miedo que tenemos nosotras para atrevernos a tomar decisiones y a participar, buscar independencia económica, tener independencia en la familia, seguir informándonos sobre el conocimiento da autonomía” “queremos una autonomía que tenga voz, rostro y conciencia de mujer y así, podamos reconstruir la mitad femenina de la comunidad, que ha sido olvidada. En la Declaración del Encuentro Nacional las Mujeres Indígenas piden el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, que establecen el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y a la autonomía, y “exigen el reconocimiento de la autonomía de nuestros pueblos, pidiendo para las mujeres la paridad en todas las instancias de representación”(EN, 9). Por otra parte, un ejemplo de adquisición de autonomía reivindicada por las mujeres procede de las mujeres participantes en las cooperativas de tejedoras, como J´Pas Joloviletik, que a raíz de articularse como razón económica, se sucedió el escenario adecuado para su incursión política. Cuando estalló la guerra en uno de enero de 1994, fue una de las primeras organizaciones en salir a la calle. A raíz del levantamiento zapatista y los talleres de discusión 46 y debates sobre la importancia o no de mantener las costumbres y tradiciones de los pueblos indios. Las artesanas se pusieron a analizar el artículo 4 constitucional, que preserva el derecho a mantener las culturas. Para ellas se trató de un despertar, que prosiguió a realizarse preguntas acerca del significado de los derechos humanos, pues la palabra no existe en tzotzil. En las reuniones se hacían puestas en común de los problemas y cuestiones que planteaba cada una de las asistentes, y se les intentaba buscar explicación o solución. El mundo de las indígenas se veía sacudido y comenzaron a participar, a tomar partido “las mujeres ya hablan de política, ya saben que existe ese movimiento zapatista, ya pueden decir de corazón ellas si están de acuerdo o no, ya pueden hablar entre ellas de cómo han vivido durante todos estos siglos de opresión. Los cambios se van a estar dando en las niñas, en las jóvenes, porque ellas son las que están llegando a las reuniones y viendo estas cosas, aprendiendo a distinguir entre las costumbres que son buenas y malas” (Rovira 1996:208). Por lo que podemos deducir de lo expuesto, que aún existiendo la movilización de mujeres con anterioridad, consideramos que es con el movimiento zapatista cuando se encuentra el espacio adecuado para enarbolar los debates y las reflexiones en forma de género “situado”, cobrando mayor fuerza y sostén, consiguiendo hacer público lo que las mujeres indígenas reivindican desde su voz. V. CONCLUSIONES Observamos como se articula la posibilidad y como se va conformando una voz y un movimiento que reivindica su propia forma de existir, y que las transformaciones puedan darse sin renunciar a su sentido cultural y vital de comunidad. Se tiene la percepción de que las mujeres integran la lucha colectiva del reconocimiento y respeto por la población indígena, siendo de esta manera invisibilizadas en las organizaciones o instituciones que se derivan de esta lucha común, pero si bien es cierto, que integran las filas de esta causa, también lo es que las reivindicaciones de mujeres indígenas en Chiapas, no parten de una visión culturalista y acrítica de la costumbre y la tradición, ni tampoco se aferran al dogma de la autonomía o autodeterminación de sus comunidades, sino que construyen un discurso desde su propia subjetividad, en la que incluyen la pertenencia a la cultura de pueblos originarios Ante este hecho llevan su propia lucha convirtiéndose en sujetas políticas de sus propias demandas o reconocimiento, rompiendo ese cerco de mujer sumisa y pasiva que le ha 47 caracterizado, o como víctimas que deben salir de su esclavitud como ha sido planteado por un feminismo colonizador, blanco y etnocéntrico, siendo un discurso que hacen llegar a un nivel global. Apreciamos cómo los planteamientos de las mujeres indígenas difieren del feminismo hegemónico, que no incluye la variable étnica, y cultural en sus discursos, alejándose de cuáles son las necesidades y demandas propias de las mujeres indígenas: separándolas unas concepciones de organización social, cultural y política que entran en enfrentamiento con los presupuestos de partida; y surgiendo un debate acerca de la denominación a emplear sobre tal movimiento, o como nuevo feminismo indígena o como movimiento de mujeres. Pensamos que este debate parte de diferentes posiciones cara a visibilizar la lucha que llevan a cabo estas mujeres, considerando que el término feminismo dota de un cuerpo teórico y sustento movilizador más esclarecedor, y por otra, surgen los prejuicios de la homogeneización y que los discursos se construyan desde una intelectualidad, que se muestre ajena a la realidad más tangible de las mujeres que la protagonizan. Si bien nos parece un debate necesario y enriquecedor para la academia y para el movimiento feminista en general, pensamos que es un proceso que se comenzó en el que la unión de criterio, todavía hoy, no esclarece cuál es la dirección que se tomará. Esto nos induce a pensar que su conformación como feminismo potencie las teorías que reclaman otra visión, y enlazan con la descolonización de las teorías feministas actuales, o pueda derivar en un debate que paralice los objetivos concretos, e intereses que se reclaman por las mujeres indígenas, por lo que cruza las fronteras enfatizándose desde la diferencia, y la diversidad, y su reconocimiento igualitario. Según se ha mostrado en los discursos incluidos en el apartado anterior, por un lado, las mujeres indígenas organizadas han unido sus voces al movimiento indígena nacional para denunciar la opresión económica y el racismo, que marca la inserción de los pueblos indios en el proyecto nacional. Paralelamente estas mujeres están desarrollando un discurso y una práctica política propia a partir de una perspectiva de género situado culturalmente, que viene a cuestionar tanto el sexismo y el esencialismo de las organizaciones indígenas, como el etnocentrismo del feminismo hegemónico. Por lo que podemos decir que en Chiapas existen espacios de mujeres politizadas o que luchan por la transformación de su situación desde su cultura e identidad, como son el zapatismo y la Diócesis de San Cristóbal, vinculada a la teoría de la liberación, junto con el movimiento de campesinas, artesanas, etc. Si bien habría que reconocer las influencias de agentes externos, como feministas de organizaciones no gubernamentales y académicas, entre otras, en su conformación como actoras políticas, pero sus objetivos vienen a presentar cuales son sus intereses y objetivos, y no aquellos que vienen de “las de fuera”. 48 Lo interesante del asunto, a nuestro parecer, deviene en cómo se han articulado como actor político tanto a un nivel local, nacional, regional y global, saltando al sistema de globalización como lucha antisistema en sus diferentes dimensiones, siendo en la dimensión cultural donde enfatizan parte de su acción, como se sucede en el caso de las mujeres zapatistas. En esto observamos una diferencia en cuanto las mujeres de las comunidades hablan de tradición, usos y costumbres, mientras que las zapatistas se imbrican en las estructuras de opresión y explotación sexistas tanto en su contexto local como las que proceden de un contexto globalizado, rechazando el liberalismo universalizante, que ha tendido a subordinarlas y homogeneizarlas a unos paradigmas que sienten ajenos y perpetuadores de la situación descrita. Respecto a la construcción de la autoconciencia de género, los resultados de la investigación nos dirigen a ubicarla en los años noventa, momento en el que se resalta una efervescencia de los procesos de reflexión y encuentro entre las mujeres indígenas chiapanecas, que deriva a la construcción y a la conciencia de género en este espacio del globo, sin menosprecio de la lucha que se devenía de los años ochenta, que propició el encuentro de mujeres en las luchas campesinas en un inicio, teniendo como consecuencia el intercambio de vivencias, experiencias y deseos. Por lo que se entiende que, después de años de sumisión y subordinación, las mujeres indígenas de Chiapas comienzan a articularse y a construir un discurso de género que exalta el desarrollo de la doble conciencia como mujer e indígena, que gira en torno a la reivindicación de la necesidad de reinventar la tradición bajo términos de equidad, con su propuesta de concepto de cultura dinámica, y de autonomía, que se refiere tanto a la autodeterminación, cómo a la de las mujeres en sus dimensiones social, cultural, económica y política. Tal conciencia se va construyendo como un caldo de cultivo, en el que destaca el papel que la iglesia católica, a través de la teología feminista, ha tenido en la articulación de la dignidad de la mujer, como comienzo de propuestas más politizadas y expresivas de las reivindicaciones de igualdad entre los sexos en las comunidades indígenas de Chiapas, que entendemos, devienen con el movimiento Neozapatista, tanto por el papel activo en él, como por el tratamiento masculino a la parte femenina en éste. Este movimiento se convierte en modelo, ejemplo o efecto de las transformaciones en las comunidades chiapanecas, y el despertar de mujeres pertenecientes a éstas. Aunque insistimos en que, a pesar de la influencia y el efecto conseguido con sus planteamientos de género como fue la ley revolucionaria de mujeres, no podemos afirmar que esta se haya establecido en todas las comunidades indígenas de Chiapas, y por tanto, que haya afectado a las mujeres de éstas. Lo que si nos parece destacable es la importancia que se ha mostrado en los cambios del papel de la mujer, y en el 49 discurso politizado que se ha construido, dotando de un planteamiento teórico e ideológico a la situación de las mujeres, que va más allá de cuestiones de supervivencia, y que ha fortalecido la reflexión de la autonomía de las mujeres o su dignidad, resaltando sus derechos como mujeres, y como conformadoras de la mitad de la población a la que nos referimos en este estudio. Aunque es destacable la influencia del feminismo urbano en estos cambios de roles y de concepción femenina, con lo que se nos remite a la cuestión de la necesidad o no de un catalizador en las transformaciones sociales y culturales y la importancia de las influencias externas, así como la importancia de medir cuál es su origen, y el impacto que pueda devenir en los objetivos de lucha. Uno de nuestros objetivos iniciales era conseguir dotar de significado lo que supone ser mujer e indígena, pero no entendemos que éste haya sido cumplido. En los discursos analizados hemos podido observar cómo las mujeres se autoperciben como mujeres e indígenas, pero más allá de este enunciado nos supone dificultades encontrar en los textos consultados un discurso de género que especifique el contenido en este sentido. Esto puede proceder del hecho que la construcción de la identidad indígena esté muy elaborado por lo genérico, y las mujeres no decaigan en su contenido, ¿pero qué es ser mujer e indígena? ¿Cuál es el sustrato que subyace ante tal afirmación?. Si bien es cierto que se nos acerca a su concepción de cultura, a su sentido de comunidad, y a la extensión de las identidades y posiblemente del feminismo como teoría política, no hemos encontrado que sean las propias mujeres las que definan y den contenido a cuál es esa subjetividad propia, remitiéndonos a la conceptualización realizada sobre las nociones de los pueblos originarios. En este sentido parece oportuno recordar, que la formulación de indígena ha sido construida desde un poder de facto y externo, con lo que parece que reclamamos, que sean las mujeres indígenas las que den significado a una formulación que le ha venido dada. Pero también entendemos que tal rasgo identitario viene a ser asumido por estas mujeres, y seguimos sin encontrar respuesta a nuestros interrogantes. Si bien para la consecución de este objetivo podíamos adentrarnos en la noción femenino de la filosofía india, entendemos que esto no se ciñe a la realidad en la que se encuentran las mujeres en Chiapas, sobre todo, por los cambios perpetuados por los procesos históricos que la han sacudido, como hemos hecho referencia en el último epígrafe de la investigación. Lo que hemos obtenido es que la visión de la complementariedad maya se encuentra desaparecida en comunidades de Chiapas, aunque hemos encontrado propuestas o puntos de partida en la lucha y la acción colectiva hacia el cambio de la equidad entre mujeres y hombres. En este sentido, mencionamos los reclamos a la categoría de complementariedad, procedente de la teología india, que pueden servir a tal objetivo. Y a las propuestas de 50 adhesión a los principios mayas, y recuperación de éstos, en cuanto a género se refieren. Desde el idealismo y las posibilidades de reconstrucción que toda comunidad humana tienen. Frente a esto está la realidad del elemento patriarcal que se introdujo con el proceso histórico de la colonización, y más contemporáneos con el imperialismo, la mundialización, la globalización, incluso la economía neoliberal, como agente de la división sexual del trabajo, apoyando la permanencia de las desigualdades entre sexos. De ahí vemos el efecto que tuvo la colonización en la aniquilación del sentido de complementariedad y asunción de la jerarquía de género, y el distanciamiento de su tradición mesoamericana recogiendo así postulados de fuera, y con ello, la influencia de agentes occidentales en dar soluciones buscando esa equidad, es decir, de un modelo jerárquico se buscan soluciones hacia la equidad, aunque también entendemos que existe otra propuesta, más ambiciosa para nuestro gusto, que pretende la recuperación de las categorías de la tradición maya. En esa concepción de género debemos tener en cuenta que existen determinadas concepciones de cosmovisión que persisten, que configuran su subjetividad, como por ejemplo, su dimensión de campesina, nada tiene que ver con una concepción urbana, o su dimensión de pertinencia a una cultura indígena, a una determinada concepción del mundo, del entorno y sobre sí misma. Lo que si nos parece evidente es que actualmente, se dan procesos de hibridación en cuanto al género, en el caso de Chiapas y que tienen su origen en los cambios e influencias que supuso la colonización católica y la evangelización, la conformación de Estado-Nación por la élite criolla del Estado mexicano y con ello, la aculturación, y por el capitalismo o economía neoliberal, y el impacto de las migraciones. Al igual que otras influencias como puede ser el feminismo hegemónico. Tales influencias han fomentado la construcción, la asunción y la importación de cánones jerárquicos, como fue el papel de la iglesia católica en la construcción patriarcal de la mujer india servil y sirvienta del patrón o señor, y el rol desempeñado por las mujeres desde este momento. Estos cánones se mezclaron con los presupuestos del pensamiento maya, que a pesar de los intentos de exterminio permanecieron a través de la conservación y transmisión de las mujeres de generación en generación. Esta hibridación de la cultura y del género supone que en la actualidad se hayan conformado luchas que se sustentan en la rehabilitación de una cultura ancestral, y en el caso de las mujeres se cuestionen muchos de esos usos y costumbres. Pero, ¿de que usos y costumbres se habla, si los procesos políticos y sociales a los que estamos haciendo referencia fracturaron toda una cosmovisión?, ¿cuáles de esos usos y costumbres pertenecen a su tradición maya y cuales se han configurado desde las diferentes colonizaciones?. Como podemos apreciar el estudio de los discursos de género de mujeres indígenas de Chiapas nos deriva a preguntas e 51 interrogantes que precisan de un mayor conocimiento, para poder darle respuesta. Lo que si podemos afirmar, en la presente investigación, es que desde el estudio de la cosmovisión maya se nos plantea la complementariedad y desde la realidad se observa la jerarquía y la desigualdad, que se mezcla con la primera. Ante toda esta confusión, lo que se evidencia claramente, es la lucha por la erradicación, de las situaciones de explotación devenidas por los diferentes procesos de colonización desde las mujeres indígenas de Chiapas, y los sesgos patriarcales y denigrantes que existen en las comunidades indígenas, desde la vida cotidiana o desde posiciones más estructurales. Los interrogantes se nos presentan como nuevos caminos de estudio en los que adentrarnos y esclarecer el sentido de las direcciones que se plantean, todo esto, teniendo en cuenta, que los procesos de cambio sociales y culturales de una comunidad no se conforman como si de un nuevo nacimiento se tratara, sino que el efecto de la trayectoria histórica y sus condicionantes tienen un peso de gran envergadura en la construcción de éstos. VI. BIBLIOGRAFÍA Alberti Manzanares, Pilar (1995): “Mujeres indígenas en organizaciones campesinas”. En: Barceló, Raquel, Portal, Ana María y Sánchez, Martha Judith (coord). “Diversidad étnica y conflicto en América Latina. Organizaciones indígenas y políticas estatales”. México:Plaza y Valdés ED. Arizpe, Lourdes (1986): “Mujeres campesinas y crisis agraria en América latina”, Nueva Antropología vol VIII.30:57-65. Artía Rodríguez, Patricia(2003): “Diálogos interculturales: testimonios de mujeres indígenas”. Revista La Ventana 18:95-130. Bauman, Zygmunt (2001): “Globalización: consecuencias humanas”. México:Fondo de Cultura Económica. Bayardo, Rubens y Lacarrien, Mónica (1997): “Notas introductorias sobre al globalización, la cultura y la identidad”. En: Bayardo, Rubens y Lacarrien, Mónica compiladores: “Globalización e identidad cultural”. Buenos Aires: Cicus. 52 Bonfil Batalla, Guillermo (1972): “El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial”. México: Anuales de Antropología. Bonfil Batalla, Guillermo (1988): “La Teoría del control cultural en los estudios de procesos étnicos”. Anuario Antropológico/86 (Editora Universldade de Brasilia/Tempo Brasileiro):1353. De la Fuente, Rosa (2008): “La autonomía indígena en Chiapas. Un nuevo imaginario socioespacial”.Madrid:Los Libros de la Catarata. De Vos, Jan (1994): “Historia de los Pueblos Indígenas de México. Vivir en la frontera. La experiencia de los indios de Chiapas”. México: Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS-INI. Hernández Castillo, Rosalía Aída (coordinadora)(1998): “La otra palabra. Mujeres y violencia en Chiapas, antes y después de Acteal”.México: CIESAS. Hernández Castillo, R. Aída (2000): “Entre el etnocentrismo feminista y el esencialismo étnico. Las mujeres indígenas y sus demandas de género”. Revista Debate Feminista. 12. 24. Hernández Castillo, Rosalía Aída (2003): “Re-pensar el multiculturalismo desde el género. Las luchas pro el reconocimiento cultural y los feminismos de la diversidad”. Revista La Ventana.18. Hernández Castillo, Rosalía Aída (2004): “Indígenas y teología india. Límites y aportaciones a las luchas de las mujeres indígenas”. En:“Religión y Género”. Enciclopedia Iberoamericana de religiones. México: Trotta. Garza Caligaris, Anna María (1989-1990): “Sobre Mujeres indígenas y su historia”. Anuario de Estudios Indígenas, III:31-42 www.iei.unach.mx Garza Caligaris, Anna Maria (2000): “El movimiento de mujeres en Chiapas. Haciendo historia”. Anuario de Estudios Indígenas, III: 109-135 53 www.iei.unach.mx Garretón Merino, Manuel Antonio (1999): “Las sociedades latinoamericanas y las perspectivas de un espacio cultural. Una introducción al debate”. En: Garretón Merino, Manuel Antonio: “América Latina: un espacio en el mundo globalizado”. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. Gascón Vera, Elena (1996): “Los estudios culturales y étnicos en el contexto del feminismo de los EE.UU”. En: Maquieira Virginia y Vara Mª Jesús Coord y edit. “Género, clase y etnia en los nuevos procesos de globalización”/ XI Jornadas de Investigación y etnia en los nuevos procesos de globalización. Madrid: Universidad Autónoma, Instituto de Estudios de la Mujer. Gil Tébar, Pilar R (1999): “Caminando en un solo corazón: las mujeres indígenas de Chiapas”. Málaga: Estudios sobre la Mujer, Universidad de Málaga. Gómez, Águeda (2001): “Nuevos actores frente al fenómeno de la globalización: los movimientos indígenas en América Latina”. Cuadernos Americanos 89:188-197. Gómez, Águeda (2002): “Aproximación al análisis de la experiencia de movilización política indígena zapatista”. Cuadernos Americanos 92: 80-100 Gonzalbo Aizpuru, Pilar (1998): “Familia y orden colonial”. México: Colegio de México. Haraway, Donna (1995): “Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza”. Madrid: Cátedra, Universitat de Valencia; Instituto de la Mujer. Jaidopulu Vrijea, María (2000): “Las mujeres indígenas como sujetas políticas”.Revista Chiapas, 9. México:ERA IIec. www.ezln.org/revistachiapas Juliano, Dolores (1996): “Fronteras de género”. En: Maquieira Virginia y Vara Mª Jesús Coord y edit. “Género, clase y etnia en los nuevos procesos de globalización”/ XI Jornadas de Investigación y etnia en los nuevos procesos de globalización. Madrid: Universidad Autónoma, Instituto de Estudios de la Mujer, D.L. 54 Juliano, Dolores (1997): “Universal/particular. Un falso dilema”. En: Bayardo, Rubens y Lacarrien, Mónica compiladores: “Globalización e identidad cultural”. Buenos Aires: Cicus. Le Bot, Yvon (1997): “El sueño zapatista. Subcomandante Marcos”.Barcelona: Anagrama. Lenkersdorf, Carlos (1998): “Cosmovisiones”. México: UNAM; CIICH. Leyva Solano, Xóchitl (1999): “De las cañadas a Europa: niveles, actores y discursos del Nuevo Movimiento Zapatista (NMZ)(1194-1997). Revista Desacatos. Vol 1. Primavera. Marcos, Sylvia (2004): “Raíces epistemológicas mesoamericanas: la construcción religiosa de género”. En: “Religión y Género”. Enciclopedia Iberoamericana de religiones. México: Trotta. . Mato, Daniel (2004): “Redes transnacionales de actores globales y locales en la producción de representaciones de ideas de sociedad civil”. En: Daniel Mato (coord.), “Políticas de ciudadanía y sociedad civil en tiempos de globalización”. Caracas: FACES, Universidad Central de Venezuela, pp. 67-93. Mato, Daniel (2000): Ponencia “Des-fetichizar la ‘globalización’: basta de reduccionismos, apologías y demonizaciones; mostrar la complejidad y las prácticas de los actores” que presenté en la 2ª Reunión del Grupo de Trabajo “Globalización, Cultura y Transformaciones Sociales” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) realizada en Caracas del 9 al 11 de noviembre. Meyer, Lorenzo (2003): “Una rebelión indígena al final del Antiguo Régimen”. Revista de estudios sociológicos, pp.249-267. Enero-marzo. Millán (2006), Margara: “Participación política de mujeres indígenas en América Latina: el movimiento zapatista en México”. República Dominicana: Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la promoción de la mujer. Moller Okin, Susan (1996): “Desigualdad de género y diferencias culturales. En: Castells, Carmen (compiladora): “Perspectivas feministas en teoría política”. Barcelona: Paidos. 55 Molyneux, Maxime (2003): “Movimiento de mujeres en América latina: estudio teórico comparado”. Madrid: Cátedra. Monthany Talpade, Chandra (2008): “De vuelta a Bajo los ojos de Occidente: la solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas”. En: Suárez Návaz, Liliana, y Hernández Castillo R. Aída (eds): “Descolonizando el feminismo. Teoría y práctica en los márgenes”. Madrid: Cátedra. Univ Valencia. Narayan, Uma (2000): “Essence of Culture and a Sense of History: A feminist Critique to Cultural Essentialism”. En Narayan, Uma y Sandra Harding (comps): “Descentering the Center. Philosophy for a Multicultural, Poscolonial and Feminist World”. Indiana University Press, Bloomington e Indianapolis. Olivera, Mercedes (1995): “Ejército zapatista y la emancipación de mujeres chiapanecas”. CIAM-Chiapas. México. Ponencia presentada en el Foro Regional “Una mirada feminista a la participación en los Conflictos Armados en Centroamérica y Chiapas”, San Salvador, 5 al 8 de diciembre. www.archivo-chile.com Olivera, Mercedes; Gómez, Magdalena y Damián Palencia, Diana (2005): “Chiapas. Miradas de mujer”. PTM-Mundubat Chiapas nº2. Pérez- Ruiz, Maya Lorena (coord) (2004): “Tejiendo historias, tierra, género y poder en Chiapas”. México: CONACULTA, INAH. Pérez –Ruiz, Maya Lorena (2005): ¡Todos somos zapatistas!: Alianzas y rupturas entre el EZLN y las organizaciones indígenas de México”. México (D.F): Instituto Nacional de Antropología e Historia. Quesada, Noemí (1997):“Sexualidad, amor y erotismo. colonial”.México: UNAM/ Plaza y Valdés. REGEN, Red de Estudios Sur-Sureste de México Anuies. www.regen.uady.net 56 México prehispánico y Reygadas, Luis (2004): “Más allá de la clase, la étnia y el género: acciones frente a diversas formas de desigualdad en América Latina”. Alteridades, julio-diciembre, año/vol 114. 028: 91-106. Rovira, Guiomar (1996): “Mujeres de maíz. La voz de las indígenas de Chiapas y la rebelión zapatista”. Barcelona: Virus. Sánchez Nestor, Martha (2005): “Mujeres indígenas en México: acción y pensamiento. Construyendo otras mujeres en nosotras mismas”. En: Feminismos disidentes en America Latina” Revista Internationale francophone vol 24, No 2. www.creatividadfeminista.org Scott, Joan W (1985): “El género: una categoría útil para el análisis histórico”. En: Lamas, Marta: “El género, la construcción cultural de la diferencia sexual”. PUEG/Porrúa, pp 265302. México. 1996 Sierra, Maria Teresa (1997): “Esencialismo y autonomía: paradojas de las reivindicaciones indígenas”. Revista Alteridades, 7 (14):91-106. Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa Distrito Federal, México. Suárez Návaz, Liliana, y Hernández Castillo R. Aída (eds) (2008): “Descolonizando el feminismo. Teoría y práctica en los márgenes”. Madrid: Cátedra. Univ Valencia. Subercauseaux, Bernardo (2002): “Nación y cultura en América latina. Diversidad cultural y globalización”. Santiago de Chile:LOM ediciones. Santiago de Chile. Touraine, Alain (1990): “Movimientos sociales hoy”. Barcelona: Hacer. Touraine, Alain (1999): “Globalización, fragmentación y transformaciones culturales en el mundo actual”. En: Carretón, Manuel A.(coord): “América Latina: un espacio en el mundo globalizado”. Santafé de Bogotá: Convenio Andrés Bello. Tuñón, E (1997): “Mujeres en escena: de la tramoya al protagonismo (1982-1994)”. México: Programa Universitario de Estudios de Género. ECOSUR, UNAM. 57 Young, Iris Marion (1996): “Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal. En: Castells, Carmen: “Perspectivas feministas en teoría política”. Barcelona: Paidós. Vargas, Virginia (2003): “Los feminismos latinoamericanos y sus disputas por una globalización alternativa”. En: Mato, Daniel (coord): “Política de identidades y diferencias sociales en tiempos de globalización”.Caracas: FACES. UCV, pp: 193-217. Vargas, Virginia (2008): “Feminismos en América Latina: su aporte a la política y a la democracia”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ciencias Sociales. Lima: Programa de Estudios sobre Democracia y Transformación Global: Flora Tristán. Velásquez Traipe, Cristina: “Las mujeres hablan, actúan y transforman: Mujeres de Chiapas y su lucha por la paz, la justicia y la dignidad” www.dones_chiapas_cas.pdf Documentos: Memoria del “Primer Encuentro de Mujeres Indígenas y Campesinas de Chiapas”, Ms, 1986. Documento Taller “Los Derechos de las Mujeres en Nuestras Costumbres y Tradiciones”, San Cristóbal de las Casas, 19 y 20 de mayo de 1994. Documento de la Convención Estatal de Mujeres Chiapanecas, Escribiendo nuestra historia, 1994. www.convencion.org.uy Documento de Conclusiones Encuentro Nacional de Mujeres de Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, 1995. Documento Resolutivo de la mesa de Mujeres en el Foro Nacional Indígena, México, enero 1996. Documento Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas “Construyendo nuestra historia”, 1997. 58 Documento público Congreso Nacional Indígena, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a 15 de septiembre de 2005. Memoria de Declaración de Quito 1991, I Encuentro Continental de Pueblos indios julio 1721. www.abyayalanet.org 59
© Copyright 2026