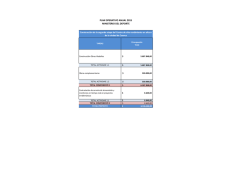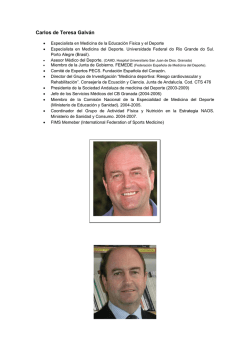Haz clic aquí para descargar las publicaciones del
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN VALORES II Simposium Internacional de Primavera Coordinadores: Federico Carreres Ponsoda Juan Manuel Cortell Tormo Mª del Carmen Manchado López Juan Tortosa Martínez Facultad de Educación Título: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN VALORES. II Simposium Internacional de Primavera Coordinadores: Federico Carreres Ponsoda Juan Manuel Cortell Tormo Mª del Carmen Manchado López Juan Tortosa Martínez ISBN: 971-‐84-‐9717-‐388-‐9 Editado por: Facultad de Educación Universidad de Alicante Calle Aeroplano, s/n. 03660 San Vicente del Raspeig (Alicante -‐ España) Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado —electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.—, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual. ÍNDICE Introducción Agradecimientos Comités Parte 1: RESÚMENES DE LAS PONENCIAS Capítulo 1. EL DEPORTE TRANSMITE VALORES; PERO ¿QUÉ TIPO DE VALORES? Dr. Javier Durán González Capítulo 2. FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DINÁMICAS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y VALORES: TRAYECTORIA DE INTERVENCIÓN Dr. Pedro Jesús Jiménez Martín Capítulo 3. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA. DEL JUEGO COOPERATIVO AL ENFOQUE DE COOPEDAGOGÍA MOTRIZ Dr. Carlos Velázquez Callado Capítulo 4. EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN EL DEPORTE DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Dr. María Teresa Vizcarra Morales Capítulo 5. LA PEDAGOGÍA DE LA AVENTURA: UNA METODOLOGÍA PARA EDUCAR “EN” Y “A TRAVÉS” DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL Dr. Pablo Caballero Blanco Dña. Guadalupe Domínguez Carrillo Parte 2. RESÚMENES DE LAS COMUNICACIONES Capítulo 6. EL USO DEL EDUBLOG EN EDUCACIÓN FÍSICA: LA PERCEPCIÓN DEL FAIR PLAY ENTRE EL ALUMNADO Úbeda-‐Colomer, J., Gómez-‐Gonzalvo, F., Molina-‐Alventosa, P., Monforte-‐ Alarcón, J., Villagrasa-‐Sanz, P. Capítulo 7. DANZA Y EDUCACIÓN FÍSICA: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Pascual, B., Herrero, A., Puchades , C., Molina-‐Alventosa, P. Capítulo 8. VOCES SILENCIADAS EN EDUCACIÓN FÍSICA: EXPERIENCIAS DE PERSONAS TRANS. López-‐Cañada, E., Pereira-‐García, S, Devís-‐Devís, J., Fuentes-‐Miguel, J., Pérez-‐ Samaniego, V. Capítulo 9. LOS SISTEMAS DE COMPETICIÓN DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: UN ANÁLISIS DESDE LA JUSTICIA SOCIAL Úbeda-‐Pastor, V., Molina-‐Alventosa, P. Capítulo 10. PROYECTO EDUCATIVO “OLIMPÍZATE” Jorquera-‐García, J.L., Molina-‐Morote, J.M., Sánchez-‐Pato, A., Leiva-‐Arcas, A. Capítulo 11. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DIALÓGICO: UN ESTUDIO BASADO EN LA MEJORA DE LA MOTIVACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Andrés-‐Fabra, J. A., Moreno-‐Murcia, J.A. Capítulo 12. EFECTO DE DOS UNIDADES DIDÁCTICAS ALTERNADAS DE DEPORTES DE INVASIÓN SOBRE LAS HABILIDADES TÁCTICAS Y MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Guijarro-‐Romero, S., Mayorga-‐Vega, D., Leiva-‐López, S., Martínez-‐Baena, A., Viciana, J. Capítulo 13. ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL TACTICAL SKILLS INVENTORY FOR SPORTS EN JÓVENES: RESULTADOS PRELIMINARES Leiva-‐López, S., Mayorga-‐Vega, D., Guijarro-‐Romero, S., Martínez-‐Baena, A., Blanco, H., Viciana, J. Capítulo 14. MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: PAPEL DE LA MOTIVACIÓN AUTODETERMINADA HACIA LA EDUCACIÓN FÍSICA Mayorga-‐Vega, D., Martínez-‐Baena, A., Viciana, J. Capítulo 15. EFECTOS COMPORTAMENTALES, AFECTIVOS Y COGNITIVOS SOBRE ESTUDIANTES DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DEL SOPORTE DE AUTONOMÍA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Sánchez-‐Latorre, F., Moreno-‐Murcia, J.A. Capítulo 16. MEDICIÓN DE LA MOTIVACIÓN HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE A LOS 4-‐5 AÑOS A TRAVÉS DE UNA ESCALA PICTÓRICA García-‐Martínez, J.J., Moreno-‐Murcia, J.A. Capítulo 17. DESARROLLO DE ACTITUDES Y VALORES MORALES EN EDUCACIÓN FÍSICA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE-‐SERVICIO Capella-‐Peris, C., Chiva-‐Bartoll, O., Cuevas-‐Goterris, E. Capítulo 18. DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA Y LA AUTORREALIZACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE APRENDIZAJE-‐SERVICIO EN EDUCACIÓN FÍSICA Cuevas-‐Goterris, E., Capella-‐Peris, C., Chiva-‐Bartoll, O., Francisco-‐Amat, A. Capítulo 19. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL EN ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL Caballero-‐Blanco, P., Morenas-‐Martín, J., Domínguez-‐Carrillo, G. Capítulo 20. “LOS SUPERHEROES": UN JUEGO DE ROL PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Caballero-‐Blanco, P., Morenas-‐Martín, J., Arjona-‐González, J.A., García-‐ Martínez, C., Díaz-‐Hernández, M. Capítulo 21. EL PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA (PIDEMSG): UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Ponce-‐Garzarán, A., Monjas-‐Aguado, R., Pérez-‐Brunicardi, D., Pérez-‐Mate, V. Capítulo 22. PADRES Y TRIATLÓN. SER PADRES EN DEPORTE, DISFRUTAR CON ELLOS Martínez-‐García, M. Capítulo 23. ANÁLISIS DEL SEXO EN LAS IMÁGENES DE LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA EDITORIAL INDE Moya-‐Mata, I., Ros, C., Menescardi, C., Estevan, I. Capítulo 24. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS REPRESENTADA EN LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Moya-‐Mata, I., Ros, C., Menescardi, C., Estevan, I. Capítulo 25. ÁREAS DE EMPLEO Y PERCEPCIÓN DE LAS PROPIAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS EN DEPORTE EN EUROPA Valero-‐Valenzuela, A., Gutiérrez-‐Sánchez, M., De la Cruz-‐Sánchez, E., López-‐ Bachero, M. Capítulo 26. EFECTOS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN A ENTRENADORES PARA FAVORECER EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES A TRAVÉS DEL DEPORTE Carreres-‐Ponsoda, F., Flores-‐Ferrándiz, J.C., Jover-‐Pérez, M.M., Amerigo-‐Pire, T., Pascual-‐del Pobil Vidal, L., Lema-‐Benito, B., Férriz-‐Fluixà, A., Martín-‐Gallo, B., Pescador-‐Molina, M., García-‐Jaen, M. Capítulo 27. CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO EN CARRERAS DE MONTAÑA Cejuela-‐Anta, R., Sellés-‐Pérez, S., Beltrá, A. INTRODUCCIÓN Está científicamente demostrado que la actividad física y el deporte son un recurso valioso para el desarrollo de valores personales y sociales. Sin embargo, es importante reconocer que la simple práctica físico-‐deportiva no genera de forma automática una mejora de hábitos saludables y valores positivos, ni una transferencia directa de estos valores desde el deporte a otros ámbitos de la vida o la sociedad. Por tanto, ¿cómo podemos asegurar que la actividad física y el deporte sean una estrategia valiosa para el desarrollo de valores personales y sociales? El Simposium Internacional de Primavera es una invitación a seguir investigando y divulgando recursos y estrategias prácticas que conviertan la actividad física y el deporte en un medio y un fin al mismo tiempo, que permita el desarrollo del potencial humano de los equipos e instituciones deportivas, sociales y empresariales. Esta segunda edición, parte de la necesidad de aunar esfuerzos entre las Facultades de Educación y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de las Universidades públicas de la Comunitat Valenciana y de instituciones públicas y privadas nacionales, con el compromiso de profundizar en las potencialidades y en las limitaciones de la actividad física y el deporte para educar y transmitir valores. Este libro recoge las ponencias y las comunicaciones presentadas en el II Simposium Internacional de Primavera, fundamentadas en evidencias científicas en los contextos de la educación física, la actividad física y salud y el deporte de competición. Con nuestro mejor deseo de que esta obra sea de su interés y contribuya a seguir impulsando un cambio positivo en la sociedad a través del deporte. Federico Carreres Ponsoda Director Académico del II Simposium Internacional de Primavera AGRADECIMIENTOS Toda gran obra requiere de la participación y el compromiso de muchas personas e instituciones y este II Simposium ha sido una prueba de ello. Extendemos un agradecimiento especial al Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística de la Universidad de Alicante (UA), al Decanato de la Facultad de Educación de la UA, al Vicedecanato de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Facultad de Educación de la UA. A las Universidades colaboradoras: Facultades de Educación de la Universidad de Murcia y Universitat Jaume I y las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Miguel Hernández, Universidad de Murcia y Universitat de València. Agracedemos también la inestimable ayuda que han aportado las instituciones oficiales colaboradoras del evento: Consejo Superior de Deportes, Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana, Diputación Provincial de Alicante, SANITAS, COCA-‐COLA Iberian Partners, JOMA, Gremase, S.L., Editorial Paidotribo, C.O.L.E.F.C.A.F.E. Comunidad Valenciana, Sport Singapore y a la Asociación Motivación y Valores Positivos a través del Deporte (MVP-‐SPORT). Nuestro reconocimiento a los ponentes expertos que han participado compartiendo sus investigaciones actuales y experiencias de gran valor: Dr. Ramón Flecha García, Dr. Pedro Jesús Jiménez Martín, Dr. Luís Miguel García López, Dr. Carlos Velázquez Callado, Dr. Luís Javier Durán González, Dr. Pablo Jesús Caballero Blanco, Dra. María Teresa Vizcarra Morales, D. Octavio Pérez, D. Xavier García Pujadas, D. Sugoi Uriarte Marcos, Dña. María Gómez-‐Lobo Ortega, D. Ángel Sanz y la presencia del exseleccionador nacional de baloncesto D. Pepu Hernández. Finalmente, este Simposium ha cobrado sentido gracias a todos los participantes que han asistido y han creado un ambiente de confianza y cooperación para que todo este trabajo pueda tener una transferencia social en la construcción de una realidad deportiva basada en valores positivos. Nuestro máximo agradecimiento a todos ellos y ellas, siendo conscientes, que: “Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el progreso; trabajar juntos es el éxito” (Henry Ford) COMITÉS Comité de HonorITÉ DE HONOR Excmo. Sr. D. Miguel Cardenal Carro Presidente del CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Hble. Sra. Dña. Mª José Català Verdet Consellera d'Educació, Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana Hble. Sra. Dña. Luisa Pastor Lillo Presidenta de la Diputación Provincial de Alicante Excmo. y Magfco. Sr. D.Manuel Palomar Sanz. Rector de la Universidad de Alicante Excmo. Sr. D. Carles Cortés Orts. Vicerrector de Cultura, Deportes y Política Lingüística de la Universidad de Alicante Comité CientíficoITÉ DE HONOR Dr. José Ignacio Alonso Roque. Universidad de Murcia Dr. Juan Antonio Moreno Murcia. Universidad Miguel Hernández de Elche Ms. Ng Ee Theng (Sport Singapore) Ms. Eliza, Tan Shi Ru (Sport Singapore) Dr. Alfonso Valero Valenzuela. Universidad de Murcia Dr. Federico Carreres Ponsoda. Universidad de Alicante Mr. Shane, Hong Xue En. Sport Singapore Dr. Juan Manuel Cortell-‐Tormo. Universidad de Alicante Mr. Low Jiaren. Sport Singapore Dra. Josefa Eugenia Blasco Mira. Universidad de Alicante D. Roberto José García Antolin. Universidad Jaime I Dr. José Devís Devís. Universidad de Valencia Dra. Carmen Peiró Velert. Universidad de Valencia Dr. Alberto Gómez Mármol. Universidad de Murcia Dr. Pablo Jesús Caballero Blanco. Universidad Pablo de Olavide Dr. Vicent Carratalá Deval. Universidad de Valencia Comité Organizador DE HONORCOMITÉ ORGAN Dra. Nuria Caus Pertegaz. Universidad de Alicante Dra. Carmen Manchado López. Universidad de Alicante Dr. José Antonio Martínez Carbonell. Universidad de Alicante Dr. Norberto Pascual Verdú. Universidad de Alicante Dra. Lilyan Vega Ramírez. Universidad de Alicante Dr. Roberto Cejuela Anta. Universidad de Alicante Dr. Jesús Paredes Ortiz. Universidad de Alicante Dr. Juan Tortosa Martínez. Universidad de Alicante Dr. Pablo Zarco Pleguezuelos. Universidad de Alicante PARTE 1. RESÚMENES DE LAS PONENCIAS Capítulo 1. EL DEPORTE TRANSMITE VALORES; PERO ¿QUÉ TIPO DE VALORES? Javier Durán González Universidad Politécnica de Madrid ([email protected]) ¿Qué son los valores? Los valores son: creencias, principios deseables, de personas, pero también de grupos e instituciones (clubes deportivos), que guían nuestra conducta y comportamiento, que motivan a la acción, que se transmiten, y son adquiridos, a través de procesos de socialización y aprendizaje, y variables en importancia, es decir, que pueden jerarquizarse (Sánchez, 1969). Hacia una teoría de jerarquización de valores en el deporte. Ante la enorme heterogeneidad y complejidad que rodea al concepto valor, y que se proyecta también en el ámbito deportivo, llevamos tiempo (Durán, 2011, 2013) tratando de profundizar en una teoría de jerarquización de valores en el deporte. Como acabamos de ver entre los rasgos esenciales de los valores se encuentra precisamente el de su variabilidad en importancia. A continuación presentamos un listado de valores que hemos encontrado en diferentes documentos asociados al hecho deportivo: afán de superación, altruismo, ambición, autocontrol, autoestima, autonomía personal, automotivación, compañerismo, compasión, competitividad, empatía, fuerza de voluntad (esfuerzo-‐ persistencia-‐entrega-‐motivación), honradez (honestidad-‐integridad-‐generosidad), humanidad, indulgencia, liderazgo, logro, obediencia (disciplina), respeto, responsabilidad, sacrificio (abnegación), salud, solidaridad, tolerancia, trabajo en equipo (cooperación). Ante este amplio listado de valores o virtudes asociados de forma más retórica que verificable a la práctica deportiva, suelo pedir a mis alumnos que con sinceridad señalen los que realmente consideran más fáciles de adquirir mediante la práctica deportiva, incluso los que a ellos el deporte les ha transmitido. Las respuestas más frecuentes apuntan, con alguna ligera excepción, a los siguientes: afán de superación, ambición, autocontrol, autoestima, automotivación, competitividad, cooperación (trabajo en equipo), fuerza de voluntad, liderazgo, logro, obediencia, salud. A continuación suelo preguntar si esos valores más vinculados con la práctica deportiva se encontrarían también asociados a grupos terroristas, mafiosos o criminales, ¿serían también útiles para este tipo de asociaciones delictivas? 1 La respuesta, pese a la perplejidad ocasionada por la pregunta, es ciertamente afirmativa. Al preguntar por los motivos que explicarían esta aparente contradicción o ambigüedad, suele darse en la clave: se tratan fundamentalmente de valores instrumentales, ambivalentes o polivalentes. Es decir que pueden servir para objetivos diferentes, tal vez opuestos, incluso para malas causas. Frente a ese grupo de valores, ¿existen otros que podríamos denominar finales o éticos que responderían a modos de conducta de valor universal y que nos aproximarían de forma más clara a la esencia del bien y de la justicia? Todo apunta a que sí. Pensemos en valores de fraternidad o de benevolencia todos ellos con un rasgo en común: la preocupación por el bienestar de los otros. Pueden considerarse «superiores» a los instrumentales por ser más difícil orientarlos a «malas causas». Este segundo grupo de valores puede a su vez subdividirse en dos: los de identificación emocional, y los de sacrificio propio para beneficio ajeno. Entre los valores finales o éticos (de fraternidad y benevolencia) de «identificación emocional» encontramos los siguientes: compañerismo, compasión, empatía, humanidad, indulgencia, responsabilidad, respeto, solidaridad o tolerancia. Todos ellos tendrían como rasgo común esa identificación emocional con el otro, al que acompañamos en sus sentimientos más profundos. Y entre los valores finales o éticos de «sacrificio propio» estarían valores como: honradez, honestidad, integridad, generosidad, espíritu de sacrificio, abnegación, altruismo. Todos ellos tendrían como rasgo común, el sacrificio de los propios intereses en beneficio del otro. Para nosotros estos últimos serían los valores de nivel más alto ya que implican no sólo una identificación emocional con el otro, sino además el sacrificio de los propios intereses personales en beneficio del otro. No es difícil constatar que a medida que avanzamos en el valor de los valores y que pasamos de los valores instrumentales a los de «identificación emocional», y de éstos a los de «sacrificio propio», más nos aproximamos a la esencia de la ética (del bien y de la justicia) y por eso más difícil orientarlos a malas causas. Pero también resulta esencial comprobar que según vamos acercándonos a los valores de máxima importancia más difíciles resultan de encontrar en contextos deportivos competitivos. La razón no es difícil de adivinar: en cualquier estructura competitiva donde o gano yo o gana el otro, es muy complicado trabajar o inculcar en un deportista la preocupación por las emociones o el bienestar del otro convertido en contrincante deportivo. Y más difícil aún encontrar acciones que impliquen el propio sacrificio por buscar el beneficio ajeno. 2 Es por ello en contextos deportivos es mucho más frecuente encontrar valores instrumentales que finales, es decir aquellos valores que nos ayudan a mejorar nuestro rendimiento personal o de equipo, en definitiva que nos hacen ser más competitivos, jugar mejor y ganar a nuestros rivales sin entrar en otro tipo de consideraciones éticas o morales respecto de ellos. Algo parecido señalan bastantes autores cuando afirman que el deporte competitivo frecuentemente entra en conflicto con valores como el juego limpio o la deportividad (Martens, 1976; Orlick y Botterill, 1976; Fraleigh, 1984; Schwartz y Bilsky, 1987; Simon, 1991; Gutiérrez, 1995). Desde otra perspectiva López-‐Aranguren (1985) afirmaba también que el deporte respondía a una moral finalística preocupada esencialmente por ganar y no por el bienestar de los otros. También son muchas las investigaciones que han evidenciado que los practicantes deportivos evidencian menores niveles de desarrollo moral que los no practicantes (Lakie, 1964; Devereux, 78; Underwood, 1978; Allison, 1982; Bredemeier, 1994; Knop, 1993; Díaz-‐Aguado y Martínez Arias, 2001). Pero sigamos avanzando: hemos dicho que a medida que nos aproximamos a valores finales o éticos, más difícil resulta orientarlos a «malas causas», pero ¿es del todo imposible?, ¿se puede llegar a sacrificar incluso la propia vida por una mala causa? Todos tenemos en mente la imagen de los aviones pilotados por terroristas suicidas empotrándose contra las Torres Gemelas de Nueva York. Un ejemplo evidente de que existen personas que pueden llegar a sacrificar su propia vida por una causa en la que ellos creen y a costa de quitar la vida de otros muchos seres humanos. Reconocer estas limitaciones excepcionales incluso de los valores finales nos ayuda a encontrar otra clave esencial para entender la progresión de los valores. Los valores finales o éticos, a pesar de estas excepciones encontradas, son superiores porque tienen vocación universal. Son valores que su propia esencia les conduce progresivamente a la universalización. Entendemos por ello evolucionar: a) De la preocupación por el interés propio a la preocupación por el interés ajeno. (Del egoísmo a tener en cuenta al otro). b) De la preocupación por nuestros semejantes a la preocupación por los que no lo son tanto. De la lealtad a los míos, a los «próximos», a «los nuestros», a la «propia tribu» (la familia, los amigos) a la lealtad universal y a la preocupación por el «prójimo» (cualquier ser humano venga de donde venga). Estos valores tienen como rasgo esencial el que amplían el sentido de la lealtad, de una lealtad cicatera que me implica sólo con los míos, a una lealtad universal que me compromete con todo ser humano. Como señaló Darwin (1871) la evolución de la humanidad implica la ampliación del círculo de la compasión. Extender los derechos a todos los seres humanos. En definitiva la clave del progreso ético y moral reside en el nivel de implicación personal con el otro y que esa implicación no renuncie a su vocación universal: que nadie resulte abandonado. 3 No es difícil darse cuenta que el deporte nos ofrece un contexto útil pero extremadamente difícil para trabajar este nivel superior de desarrollo ético y moral, ya que tenemos delante no ya al otro, sino incluso e ese otro convertido en rival, en oponente. El reto complejo, pero sin duda apasionante para buenos educadores deportivos, consiste en transmitir a nuestros deportistas el respeto y la consideración hacia los contrincantes y adversarios. Inculcarles valores como la honradez, la honestidad, la humanidad, la integridad; todo lo que en contextos deportivos denominamos la deportividad y el juego limpio, pero con un matiz extraordinariamente importante: que mantengan esa actitud ética en los momentos más críticos de la competición. Algo muy parecido se ha instaurado en el fútbol base finlandés con lo que denominan la tarjeta verde utilizada por los árbitros para premiar buenos comportamientos éticos como disculparse con el rival tras una falta cometida, preocuparse por el estado físico de un rival lesionado, o reconocer las propias faltas levantando la mano, o incluso reconocer una decisión arbitral errónea cuando nos beneficia injustamente (Galeano, 2001). Conclusiones El deporte tiene una enorme facilidad para trabajar e inculcar valores de excelencia y progreso individual (ética personal), precisamente porque estos valores y cualidades, sobre todo instrumentales y personales, resultan útiles para el logro de buenos resultados en contextos competitivos. También el deporte puede transmitir valores sociales (ética social) pero sobre todo aquellos que facilitan la colaboración con el propio grupo (equipo deportivo) y que nos hacen competir mejor y poder vencer a los contrincantes, se trata fundamentalmente de los instrumentales sociales. Pero estos dos grupos de valores no podemos perder de vista que son instrumentales y que por ello es relativamente fácil y frecuente que se orienten a malas causas. Pensemos por ejemplo en hacer deportistas y equipos enormemente competitivos donde lo realmente importante sea vencer, ganar y que en la búsqueda de ese fin se puedan justificar la utilización de medios poco éticos. Lo que ya resulta difícil, muy difícil, en el deporte competitivo, es llegar a los valores finales o éticos, es decir, aquellos que evidencien una preocupación e interés por los otros, sobre todo por los menos próximos, que en el deporte además se nos presentan como los contrincantes, oponentes o rivales, con los que tenemos que luchar por una meta que solo uno de los dos puede alcanzar: la victoria. Este es el hándicap más importante que tiene el deporte para trabajar los valores de máximo nivel, sobre todo el de renuncia propia en beneficio del otro. Esta dificultad hace más difícil la tarea pero en absoluto imposible. De hecho existe toda una línea clásica y tradicional: el fomento de la deportividad y el juego limpio en 4 el deporte. El problema es que esa preocupación o interés la mayor parte de las veces es secundario respecto a lo esencial: lograr el triunfo. La clave está en invertir el orden de prioridades y que la deportividad sea el máximo valor a trabajar por encima del resultado. Y esa inversión del orden sólo será real si superamos la prueba esencial: mantener esos principios éticos en todos los momentos, pero sobre todo cuando esa conducta nos suponga una desventaja o hándicap competitivo. Referencias -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Allison, M.T. (1982). Sportmanship: Variations based on sex and degree of competitive experience. En A. Dunleavy y otros (eds.). Studies in the sociology of sport (pp. 21-‐27). Fort Worth: Texas Christian University Press. Bredemeier, B.L. (1994). Children's moral reasoning and their assertive, aggressive, and submissive tendencies in sport and daily life. Journal of Sport & exercise psychology, 16, 1, pp. 1-‐14. Darwin, Ch. (1982. E.o. 1871). El origen del hombre, Madrid: Edaf. Devereux, E.C. (1978). Backyard versus little league baseball: The impoverishment of children's games. En R. Martens (ed.). Joy and sadness in children's sports (pp. 115-‐131). Champaign, Ill.: Human Kinetics. Díaz Aguado, M.J. y Martínez Arias, R. (2001). La construcción de la igualdad y la prevención de la violencia contra la mujer desde la educación secundaria. Colección Estudios, Nº 73. Madrid: Instituto de la Mujer. Durán, J. (2011) “¿El deporte transmite valores?”. En Los valores del ocio: cambio, choque e innovación, editado por Aurora Madariaga y Jaime Cuenca, 161-‐177. Bilbao: Universidad de Deusto, Documentos de Estudio de Ocio, 43. Durán, L.J. (2013). Ética de la competición deportiva: valores y contravalores del deporte competitivo. Materiales para la Historia del Deporte, 11, 89-‐115. Fraleigh, W.P. (1984). The right actions in sport: Ethics for contestants. Champaign, Ill.: Human Kinetics. Galeano, Eduardo. “Los atletas químicos”, El Mundo, 27-‐4-‐01. Gutiérrez, M. (1995). Valores sociales y deporte. La actividad física y el deporte como transmisores de valores sociales y personales. Madrid: Gymnos. Knop, P. (1993). El papel de los padres en la práctica deportiva infantil. Málaga: Unisport. Lakie, W.L. (1964). Expressed attitudes of various groups of athletes Howard athletic competition. Research Quarterly, 35, pp. 497-‐503. López-‐Aranguren, J.L. (1985) “Conducta ética y conducta agresiva: un enfoque filosófico”. En Agresión y Violencia en el Deporte. Un enfoque interdisciplinario. 185-‐190, Madrid: Instituto de Ciencias de la Educación Física y del Deporte. Martens, R. (1976) “Helping children become independent, responsible adults trough sports”. En Competitive sports for children and youth: an overview of research and issues, editado por Brown and Branta, Champaign, Ill.: Human Kinetics Publishers. 5 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Orlick, T. y Botterill, C. (1976) “Why eliminate kids?” En Sport Sociology: Contemporary Themes, editado por Yiannakis, McIntyre, Melnick y Hart, Iowa: Kendall/Hunt. Sánchez, A. (1969). Ética, Barcelona, Crítica. Schwartz, S. H. y Bilsky, W. (1987). “Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values: Extensions and Cross-‐Cultural Replications”, Journal of Personality and Social Psychology, 58, 5, 878-‐891. Simon, R.L. (1991). Fair-‐Play. Sport, Values and Society. San Francisco: Westview Press. Underwood, J. (1978). Taking the fun out of a game. En R. Martens (ed.). Joy and sadness in children's sports (pp. 115-‐131). Champaign, Ill.: Human Kinetics. 6 Capítulo 2. FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE DINÁMICAS DE INTERVENCIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y VALORES: TRAYECTORIA DE INTERVENCIÓN. Pedro Jesús Jiménez Martín Universidad Politécnica de Madrid [email protected] Introducción Uno de los retos al que nos enfrentamos los profesionales de la actividad físico-‐ deportiva con nuestros alumnos es la dificultad de que entiendan con armonía la relación ganar-‐perder, éxito-‐fracaso. De hecho, desde la psicología del deporte se han desarrollado diferentes teorías en el ámbito de la motivación para reorientar a los deportistas en este sentido: motivación al proceso o al resultado, motivación hacia el éxito o para evitar el fracaso, etc. El contenido de estas hojas parte de esta línea de reflexión: de los “fracasos-‐ aprendizajes” experimentados a lo largo de estos 17 años de trabajo en el marco de la actividad física, el deporte y los valores, con un objetivo: aportar información para que “no vuelvan a caer en la misma piedra” aquellos profesionales que tengan interés en este ámbito de especialización. Soy consciente de que existen muchos proyectos de intervención en valores y actividad físico-‐deportiva muy interesantes tanto a nivel nacional como internacional, y en todo momento quiero aclarar que estos contenidos son los “aprendizajes” de una persona individual obtenidos en este ámbito. Sin embargo, este tipo de reflexiones no son comunes en nuestro sector, de hecho, en la lectura bibliográfica que he realizado a lo largo de estos años sólo tuve contacto con información en esta línea, en las publicaciones realizadas sobre programas de intervención con jóvenes en riesgo. El análisis que realizaban sobre las cosas que “se han hecho mal” en los programas con estas poblaciones fue muy instructivo a la hora de elaborar mi tesis doctoral y mantener en mi conciencia la importancia de hacer este tipo de reflexiones. Por último, también quiero informar que el contenido que se va a presentar también surge de los trabajos, proyectos, intervenciones, publicaciones, investigaciones en los que ha participado el autor a lo largo de todos estos años, siendo los más recientes la colaboración como experto en la promoción de valores a través de la actividad física y del deporte en el programa “Por una educación REAL: valores y deporte” de la Fundación del Real Madrid, y la campaña “Sumas o Restas” en el programa “+ activa” de la Junta de Comunidades de Castilla La-‐Mancha. ¿El cambio es posible? Antes de comenzar a identificar diferentes elementos que deberían abrirse al debate y la reflexión entre los profesionales que trabajan en el marco de la transmisión de valores a través de la actividad físico-‐deportiva, es necesario partir de uno de los obstáculos más importantes que aparece a nivel inconsciente, y en algunos casos a 7 nivel consciente, en los educadores o profesionales que quieren fomentar valores, actitudes y conductas positivas son sus propios límites, sus propios “barrotes” mentales, respecto hasta qué punto es posible cambiar. Las personas son presa constante de una importante dualidad, por un lado, consideran que el cambio es una realidad, e incluso una ley natural, de su entorno y de sus propias vidas, y por otro, frente a situaciones que les superan porque demandan un cambio más constructivo en su personalidad, contestan igual de rápido “yo soy así”, y se cierran en banda a toda posibilidad de transformación. El reto del cambio se puede afrontar con tres preguntas clave: ¿Es posible cambiar?, ¿en qué grado se puede cambiar?, ¿por qué se hace difícil cambiar?. a) ¿Es posible cambiar?: Todo el mundo, a lo largo de su experiencia, ha podido observar que efectivamente hay personas que parece que no cambian; otras que aunque cambian, cambian muy poco; muchas que no cambian hasta que tienen que hacerlo; personas que cambian en un aspecto pero permanecen igual en otros; y personas que cambian, bien por crisis personales bien por un trabajo intencional. Sin embargo, una simple reflexión nos hace conscientes de que el cambio es un compañero en nuestras vidas: ¿somos iguales que cuando teníamos 10 años?, ¿tendrías la misma forma de pensar, sería igual tu personalidad, harías las mismas cosas que haces ahora... si hubieses nacido en China?. Si todo es fruto de un largo aprendizaje se puede “cambiar” mediante la integración y la búsqueda de experiencias y aprendizajes diferentes, reestructurando el significado que le damos a las cosas. Sí, es posible cambiar, pero pocas veces es fácil, simple o agradable. Es más, muchas veces por cada paso que se avanza parece que se retroceden dos pasos atrás. El cambio muchas veces es una experiencia dolorosa, pero también lo es la ausencia de cambio. Muchos sienten frustración por lo difícil que es cambiar, pero también muchos se sienten abrumados al ver como sus vidas cambian de una forma drástica y repentina. Gracias a las múltiples relaciones, vivencias y experiencias que tienen las personas, cambian para bien o para mal. Algunas situaciones o relaciones las atrapan en unas pautas que impiden o complican el cambio, y otras les proporcionan preciosas oportunidades de desarrollo. b) ¿En qué grado se puede cambiar?: De forma sencilla se pueden diferenciar dos tipos de cambio: el periférico, que supone un cambio superficial, y el profundo, que afecta al núcleo de la persona. Aunque el primero parezca menos importante porque sucede dentro de los límites familiares de la persona, también juega un papel significativo y es muy positivo porque interviene sobre la modificación de aquellos hábitos “desadaptativos”, con carácter repetitivo, que afectan a la relación de la persona con su entorno. Muchas veces no es necesario cambiar toda la personalidad, sino ajustar el sistema y modificar algunos modos de pensar y actuar habituales. El cambio profundo, supone la transformación de las bases que organizan la información y construyen los significados sobre el mundo en la persona, en cómo se 8 experimenta a sí mismo y al mundo, lo que se considera como verdadero-‐falso, posible-‐imposible, con sentido-‐sin sentido, bueno-‐malo, positivo-‐negativo, justo-‐ injusto, atracción-‐repulsión. c) ¿Por qué se hace difícil cambiar?: El primer gran obstáculo que dificulta el cambio es la creencia de que no se puede cambiar. Pero profundizando un poco más en la problemática, la razón de que muchas personas no cambien, o cambien poco, está en que la naturaleza humana es esencialmente conservadora. Las personas son atentas defensoras de aquello que piensan, de su visión de la realidad, del sentido que tienen de ellas mismas, de sus valores y su sentido del control, de modo que, cuando se les pide que cambien alguna de estas cosas, se sienten abrumadas. Las personas imponen su visión del mundo sobre los acontecimientos para dar un significado a lo que están experimentando, y distinguen entre las alternativas que se les presentan, en función de sus propias creencias y opiniones. La costumbre crea familiaridad, y el poder de la repetición es extraordinario para fijar patrones, de modo que, aunque las consecuencias de sus actos sean dolorosas, inevitablemente se reconfortan en sus viejos hábitos. La capacidad de transformación de una persona se debe medir así por su capacidad para revisar sus construcciones mentales, porque si repite los mismos esquemas, no hay progresión, se sigue manteniendo fija en su visión del mundo. Elementos para el debate y la reflexión Hay excusas para todo Muchas intervenciones tienen su punto de partida en organismos administrativos y son “impuestas” de algún modo al profesorado. Aunque muchos profesores agradecen la iniciativa, incluso la exigen, también es verdad que muchos otros eluden excusas para finalmente no trabajar los materiales que se les plantean bajo fórmulas clásicas como: “la falta de tiempo”, “no quiero estar dándoles la charla”, a directamente se cierran en banda ante la palabra “valores”. En este sentido, una vía para generar armonía es partir de la reflexión de que es mejor hablar con esos profesores de “problemas de conducta” que de “valores”; es necesario ser capaces de hacer que una estrategia de intervención que se pueda realizar en “un minuto” o que tenga un desarrollo de media hora o toda una sesión de clase; es importante realizar un diagnóstico previo en el que se detecte el grado de motivación del profesorado, y sobre todo qué demandan y qué están dispuestos a trabajar; y en la mayor parte de los casos, ofrecerles una progresión sobre cómo pueden introducir la nueva información en su hacer diario para que no les agobie o conduzcan las estrategias aportadas al fracaso; y como no, ofrecer estrategias que se adapten a los ejercicios reales que hacen en su sesión. ¿Todo consiste en tener la “idea feliz”? La mayor parte de nuestras intervenciones se basan en lecturas sobre libros que ofrecen estrategias para fomentar el trabajo sobre un determinado valor o la creación de una dinámica por “inspiración” del momento. Muchas de ellas son verdaderamente 9 atractivas y generan en verdad una interacción con el alumnado muy agradable. Sin embargo, con el tiempo, uno aprende la necesidad de fundamentar sus estrategias de intervención adecuadamente para saber qué se está haciendo, cómo y porqué. En este sentido, es necesario profundizar en la disciplina que más ha investigado sobre el cambio: la psicología, y empaparse de los fundamentos y estrategias que aportan las diferentes teorías y escuelas que hay en este ámbito. Tradicionalmente en nuestro país, se han utilizado principalmente dos escuelas para la elaboración de dinámicas de intervención: las teorías conductistas de reforzamiento de la conducta, en lo que se conoce como “educación del carácter” y la teoría del desarrollo moral de Kohlberg, a través del trabajo con dilemas morales. Sin embargo, el número de posibilidades es mucho más amplio cuando pensamos en todas las estrategias para la modificación de la conducta que aportan las corrientes cognitivas, constructivistas, sistémicas, narrativas, etc. ¿La solución está en ofrecer recetas? Uno de los problemas más comunes que aparecen en los profesionales que se acercan al trabajo con valores es que buscan una estrategia “receta” para resolver un problema, dando a pensar que se puede establecer una “receta universal” para resolver los problemas o fomentar determinadas actitudes, valores y conductas, cuando esto se hace casi imposible ya que dependiendo del tipo de alumnos, su edad, tamaño de grupo, contexto de intervención, material disponible, limitaciones de actuación, etc. toda estrategia debe ser adaptada, modificada e incluso transformada para poder ser aplicada con unos mínimos de garantía. A mí esto que me cuentas no me vale porque mis niños son pequeños Una de las críticas más acertadas que hacen los educadores respecto a las estrategias de intervención en valores que se les ofrece, es que muchas de las propuestas no servirían para la edad con la que están trabajando, y por otro lado, uno de los obstáculos más importantes que encuentran muchos profesores a la hora de diseñar materiales de educación en valores es no disponer de un referente desde el que poder determinar qué aspectos, valores y actitudes serían más importantes a incidir en cada edad. Una de las posibles soluciones que puede ayudar a resolver este problema lo aporta el constructivismo desde la llamada psicología evolutiva gracias a la información que ofrece respecto a la fase, inquietudes e intereses que corresponden al ámbito físico, mental, emocional, relacional, etc. a cada tramo de edad con el que se está trabajando. Aunque esta información no es un manual determinista, ya que el desarrollo puede mostrar diferencias dentro de las mismas edades, si se podría ver como un “común denominador” de lo que viene a pasar a esas edades. ¿Se puede medir el amor? Uno de los retos a los que todavía no he encontrado solución aunque si formas de traspasar ese “muro”, es la evaluación. El problema de partida para evaluar es la multitud de valores que se pueden enumerar, y de cada uno de ellos la multitud de 10 conductas que engloba o abarca cada valor en positivo y en negativo. Elaborar herramientas de intervención para cada uno de ellos puede ser una obra faraónica difícil de enfrentar. ¿Impongo o propongo? Una de las debilidades con las que puede partir un programa de intervención es no tener en cuenta que la educación en valores se construye a partir de las necesidades del alumnado y no desde las “creencias del profesor” y que el reto consiste en “proponer” y no en “imponer”. Una de las dificultades más grande que encuentran los educadores a la hora de establecer sus programas es determinar exactamente el valor de trabajo que demanda el grupo y no perderse en objetivos secundarios. ¿La educación en valores es mejor en grupo o persona a persona? La mayor parte de las intervenciones que se realizan se hacen para grupos y no para individuos quizás debido a la falta de tiempo y recursos. Sin embargo, el dilema surge cuando observamos que en realidad cada persona según su realidad personal, social y familiar tiene asimilados ya determinados valores y muchos otros que le quedan por trabajar, lo que genera al final una gran diversidad de posibilidades de intervención en clase. ¿Nos deberíamos conformar con establecer unos valores mínimos para el grupo?, ¿sería mejor establecer unos valores mínimos para cada persona?, ¿existiría la posibilidad de “diversificación de valores” igual que “diversificación de la enseñanza cuando hay que establecer objetivos, estrategias y técnicas de evaluación para cada uno de ellos?. Pregonar con el ejemplo” Uno de los atractivos mayores que sigue suponiendo este ámbito para mi persona es que el trabajo en este ámbito supone una fuente de auto-‐superación y mejora constante cuando se empieza a tomar conciencia de que los valores se deben empezar a trabajar por uno mismo. A lo largo del tiempo, uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la importancia del perfil del educador que trabaja los valores, una línea de trabajo en la que creo que hay que seguir investigando. Referencias -‐ -‐ -‐ -‐ Camino, X., Santos, A., Maza, G., Balibrea, K., Durán, J. y Jiménez, P.J. (2011). Deporte, Actividad Física e Inclusión Social: Una guía para la intervención social a través de las actividades físico-‐deportivas. Madrid: Consejo Superior de Deportes y Dirección General de Deportes. Domínguez, S., Jiménez, P.J. y Durán, J. (2012). Práctica deportiva y estrategias de integración de la población ecuatoriana en Madrid. Cultura, Ciencia y Deporte. Revista de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 20: 81-‐88. Jiménez, P.J. (2015). ¿Sumas o restas? El reto de educar en valores. Junta de Castilla La-‐Mancha. Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (http://www.castillalamanchamasactiva.es/documentacion) Jiménez, P.J. (2013). Intervención Psicológica en Actividad Física y Deporte ¿El Cambio es posible?. Madrid: Pirámide. 11 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Jiménez, P.J. (2011). Actividad Física, Deporte y Jóvenes en Riesgo: Programa de intervención en valores sociales y personales. Saarbruchen (Alemania): EAE Editorial. Jiménez, P.J. (2008). Manual de Estrategias de Intervención en Actividad Física, Deporte y Valores. Madrid: Síntesis. Ortega, G. y Jiménez, P.J. (2012). Proyecto educativo de transmisión de valores a través del deporte de la Fundación Real Madrid. RICYDE. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 8(27): 1-‐2. Ortega, G., Giménez, J., Jiménez, A.C., Franco, J., Durán, J. y Jiménez, P.J. (2012). Iniciación al Valorcesto. Madrid: Ediciones Gráficas Fundación Real Madrid. Ortega G., Durán J., Giménez J., Jiménez, P.J., Jiménez, A.C. y Sáenz-‐López, P. (2012). Dibujando Valores. Madrid: Ediciones Gráficas Fundación Real Madrid. Ortega, G., Jiménez, P.J., Durán, J., Jiménez, C., Giménez, F.J., Sáenz-‐López, P. (2011). Por una educación REAL: valores y deporte. La alineación de los valores. Cuaderno del alumnado. Escuelas Deportivas de Fútbol y Baloncesto. Madrid: Ediciones Gráficas Fundación Real Madrid. Ortega, G., Jiménez, P.J., Durán, J., Giménez, F.J., Jiménez, C., Sáenz-‐López, P. (2010). Por una educación REAL: valores y deporte. La alineación de los valores. Cuaderno del Profesorado. Escuelas Deportivas de Fútbol y Baloncesto. Madrid: Ediciones Gráficas Fundación Real Madrid. 12 Capítulo 3. EL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EDUCACIÓN FÍSICA. DEL JUEGO COOPERATIVO AL ENFOQUE DE COOPEDAGOGÍA MOTRIZ Carlos Velázquez Callado Universidad de Valladolid [email protected] Introducción Si a finales del siglo XX la introducción de propuestas cooperativas para promover el aprendizaje motor era considerado algo alternativo y minoritario, actualmente el aprendizaje cooperativo se presenta como un excelente recurso metodológico para promover, no solo aprendizajes motores (Bähr, 2010; Barrett, 2005; Casey, 2010), sino también para desarrollar habilidades sociales (Dyson, 2001, 2002; Goudas y Magotsiou, 2009) o facilitar la inclusión real de alumnado con necesidades educativas especiales (André, Deneuve y Louvet, 2011; Dowler, 2012; Velázquez, 2012a). A pesar de la evidencia empírica existente, el aprendizaje cooperativo no es una metodología frecuentemente utilizadas en las clases de Educación Física (Velázquez, 2013a). De hecho, los docentes que introducen propuestas cooperativas en sus clases lo hacen más desde una visión cercana al juego cooperativo que desde el propio aprendizaje cooperativo. En algunas ocasiones incluso identifican ambos conceptos que, aun cuando presentan aspectos comunes, manifiestan algunas diferencias significativas (Velázquez, 2010, 2012b, 2013b). En este sentido, buscamos desarrollar un enfoque global que clarifique conceptos y facilite al profesorado pautas de cómo introducir eficazmente la cooperación en las clases de Educación Física. La cooperación entendida, por una parte, como objetivo (aprender a cooperar) y, por otra como recurso (cooperar para aprender). En otras palabras, entendemos que es necesario un enfoque de pedagogía de la cooperación que provea al profesorado de una especie de hoja de ruta en ese doble camino de aprender a cooperar y de cooperar para aprender. A ese enfoque, contextualizado en el área de Educacion Física, lo hemos denominado Coopedagogía motriz. Coopedagogía motriz. Concepto y pilares básicos Podemos definir la Coopedagogía como el enfoque educativo orientado a promover que el alumnado aprenda a cooperar y utilice las posibilidades que la cooperación le ofrece para alcanzar eficazmente diferentes aprendizajes curriculares (Velázquez 2013b). En definitiva, la Coopedagogía, o pedagogía de la cooperación, implica que un escolar desarrolle la competencia de cooperación con sus compañeros y la utilice, con ellos y para ellos, como un recurso eficaz orientado a que todos alcancen diferentes metas relacionadas con el área de conocimiento en la que estén trabajando. Cuando aplicamos la Coopedagogía en el ámbito motor, hablamos de Coopedagogía motriz. 13 Desde el enfoque de Coopedagogía motriz planteamos un proceso en cinco pasos que parten desde un entorno educativo y social del alumnado caracterizado por unas experiencias previas de tipo individualista o competitivo. El proceso pretende promover un entorno muy diferente, caracterizado por que cada uno de los estudiantes asume compromisos individuales y colectivos, aúna esfuerzos, comparte recursos y trabaja en equipo con sus compañeros para que todos y cada uno de ellos alcancen diferentes objetivos de aprendizaje. Profundizaremos a continuación en cada uno de estos pasos. Paso 1. Creando conflicto En grupos poco habituados a cooperar, con personas excesivamente individualistas o competitivas, el primer paso implica cuestionar las ideas previas del alumnado. En otras palabras, vamos a poner en duda que competir con los otros o trabajar individualmente genere más beneficios que cooperar. Las actividades de estructura compartida son un excelente recurso para generar un conflicto cognitivo entre lo que los estudiantes entienden, en base a sus experiencias previas, que es normal (ser mejor que los demás) y lo que nosotros entendemos que debería ser lo normal (trabajar unidos para ser mejores todos). Una actividad de estructura compartida es aquella que, por su planteamiento, puede resolverse de forma cooperativa, competitiva o individual dependiendo de cómo actúen los participantes en la situación que propone (Velázquez, 2004a). El diseño de este tipo de actividades implica crear propuestas caracterizadas por: (1) que los participantes compartan el mismo espacio físico, (2) que los objetivos de los participantes no sean incompatibles entre ellos pero, al mismo tiempo, tampoco sean necesariamente interdependientes, y (3) que no todos los participantes dispongan de los recursos necesarios para alcanzar el objetivo propuesto (Velázquez, 2013a) En esta situación, si una persona dispone de los recursos suficientes, podría dar una respuesta individual al problema que se le ha planteado al grupo, desde la idea de que si “yo” puedo resolver el problema y todos hacen los mismo individualmente, superaremos el reto colectivo. Por el contrario, cuando una persona no tiene los recursos necesarios para responder individualmente, puede optar por competir por dichos recursos o por compartirlos, lo que conllevará, respectivamente, una estructuración competitiva o cooperativa de la actividad. En el primer caso, probablemente derivado de sus experiencias previas, lo que entiende el estudiante es que le piden que resuelva el problema antes que los demás. En el segundo caso, la mentalidad es que si yo no tengo recursos para resolver el problema y otras personas tampoco, compartir lo que tenemos cada uno, puede servirnos a todos. A partir de lo acontecido durante el transcurso de una actividad, nos podemos plantear un diálogo orientado a que el alumnado entienda que, de las tres respuestas posibles (individual, competitiva o cooperativa), habitualmente la resolución 14 cooperativa es la que proporciona mayores beneficios a todos. De hecho, para las personas con más dificultades puede ser la única opción posible. Así generamos un razonamiento que lleva al alumnado a: • Trabajar individualmente puede ser eficaz solo para algunas personas, las que tienen los recursos para resolver los retos planteados. • Competir no resuelve el problema de las personas que no disponen de los recursos necesarios para dar una respuesta eficaz a los retos planteados. • Cooperar es la mejor opción para todos, como grupo. Si tengo los recursos puedo ofrecer ayuda. Si no los tengo, puedo pedir ayuda. • No siempre tenemos los recursos. Por tanto, a veces nos tocará ayudar y, a veces, pedir ayuda. • Aunque entendemos que cooperar es la respuesta más beneficiosa para el grupo, no estamos habituados a hacerlo. En consecuencia, debemos aprender a hacerlo. Aprender a cooperar, obviamente, no sigue un modelo de estímulo respuesta. No basta con intentar hacer algo para conseguirlo, hay que dar pasos para que esos intentos fructifiquen. Ello implica que el alumnado entienda que, durante ese camino, se cometerán errores y que dichos errores forman parte del proceso de aprendizaje en el que los estudiantes estarán acompañados por el docente. Paso 2. Entendiendo la lógica de la cooperación Sobre la base de que aprender a cooperar es beneficioso aunque no sencillo, nuestro siguiente paso se orienta a que el alumnado entienda la lógica de la cooperación que no es otra que la de generar un ambiente social cooperativo. Ello nos lleva, por una parte, a identificar en las clases situaciones contrarias a los fundamentos de un ambiente cooperativo y, por otra, a consensuar con el alumnado un conjunto de reglas razonadas que promuevan un proceso de transformación entre el clima de clase que nos encontramos y el que nos gustaría encontrarnos. La práctica de tareas que implican interrelación con otras personas puede ser fuente de conflictos. En algunos casos estos derivan del incumplimiento de las reglas de juego, en otros es fruto de la necesidad de tener que alcanzar acuerdos en grupo y de ponerlos en práctica para realizar diferentes tareas motrices o resolver los problemas que se plantean en los juegos. En estos procesos de toma de decisiones y práctica colectiva, los conflictos pueden surgir de los comportamientos negativos de algunos estudiantes, como el hecho de querer imponer su propio criterio o de no aceptar las decisiones y razonamientos de los demás (Velázquez, 2012a), la tendencia de algunos estudiantes a descentrarse de la tarea (Casey, 2010) o a participar activamente en ella solo cuando desempeñan unos determinados roles (Goodyear, Casey y Kirk, 2012). 15 Lo que está claro es que los conflictos que se producen durante el trabajo grupal pueden agravarse si el alumnado no dispone de las habilidades sociales necesarias para su correcta regulación (Putnam, 1997; Velázquez, 2012a). Por ello es importante utilizar estrategias didácticas que refuercen las conductas de cooperación que se manifiestan en las clases. La puesta en común al final de las sesiones, orientada a vincular conductas y sentimientos puede servirnos en la mayoría de los grupos. En los casos de clases con un menor sentido de la responsabilidad se pueden introducir dinámicas como “El club de los pequeños amigos de la naturaleza” o “los diplopuntos” (Velázquez, 2006). También es conveniente realizar procesos de autoevaluación y coevaluación registrados, de modo que podamos acudir a ellos en el caso de algún alumno o alumna no manifieste mejoras en el comportamiento hacia sus compañeros. Así, a partir de los registros obtenidos se le puede hacer ver la necesidad de que corrija algunas conductas que no son beneficiosas ni para él ni para su grupo y proponer una especie de contrato donde se reflejen los principales comportamientos que debe intentar cambiar y las consecuencias, positivas y negativas, derivadas de sus actos. Desde la premisa de que nadie puede sentirse mal en las clases, la lógica de la cooperación nos lleva a introducir el concepto de juego justo. El juego justo es aquel en el que todos participan activamente y nadie se siente presionado por la posibilidad de fallar. En el juego justo las personas más hábiles ayudan a los que tienen más problemas, indicándoles lo que tienen que intentar hacer y animándolos cuando cometen errores. En el juego justo se entiende que la oposición, la competición y el resultado pueden formar parte de la esencia algunos juegos, pero la diversión y los sentimientos de las personas que los practican son mucho más importantes. En el otro extremo está el juego bien jugado, que sería aquel juego donde, respetando las reglas establecidas, las personas buscan las acciones más eficientes para alcanzar sus objetivos. En el juego bien jugado sería lícito no pasar el balón a Pepito porque es muy probable que lo pierda o ignorarlo a la hora de establecer las posiciones en una táctica de equipo. Sin embargo, esas situaciones no tendrían cabida en el juego justo. Por otra parte, centrarnos exclusivamente en el juego justo podría generar un juego aburrido. Y un juego aburrido deja de ser juego. Nuestro objetivo, como docentes, debe ser el de generar un equilibrio entre el juego justo y el juego bien jugado que permita, por una parte, un juego divertido para todos y, por otra, que las personas menos hábiles vayan adquiriendo aprendizajes que les permitan llegar a jugar bien el juego, sin tener que sentirse mal en ese proceso. Paso 3. Aplicando la lógica de la cooperación: los juegos cooperativos El juego cooperativo es una actividad de carácter lúdico en la que no existe oposición entre las acciones de los participantes. Al contrario, todos aúnan esfuerzos para alcanzar un objetivo común o varios objetivos complementarios (Velázquez, 2004a). Hasta ahora no ha sido necesario introducir juegos en los que necesariamente los estudiantes tengan que cooperar. Eso no significa que tengamos que renunciar al 16 juego cooperativo hasta haber logrado crear en el grupo clase un ambiente social cooperativo, por el contrario este tipo de juegos puede contribuir a ello. Lo que queremos decir es que introducir el juego cooperativo sin vincularlo al proceso orientado a que el alumnado comprenda la esencia de la lógica de la cooperación puede traer como consecuencia la manifestación de una serie de conductas que no hagan sino reforzar la idea de que los estudiantes necesitan aprender a cooperar. Algunos de los comportamientos inadecuados que pueden manifestarse son actuar individualmente, perjudicando incluso las respuestas cooperativas de otros compañeros, o incluso buscar la competición, comparando en ocasiones los resultados obtenidos en un grupo con los de otros grupos (Lavega, Planas y Ruiz, 2014). También es posible que aumenten los conflictos e incluso se manifiesten algunos comportamientos agresivos (Bay-‐Hinitz, Peterson y Quilitch, 1994; Velázquez, 2004b). En cualquier caso, disponemos de evidencia empírica suficiente para poder concluir que la implementación de programas de juego cooperativo en las clases, al menos: (1) favorece el aumento de conductas cooperativas espontáneas (Orlick, McNally y O’Hara, 1978); (2) reduce los comportamientos agresivos del alumnado (Bay-‐Hinitz, Peterson y Quilitch,1994; Filinson, 1997; Garaigordobil, 1992, 2003, 2004, 2005, 2007; Garaigordobil y Fagoaga, 2006); (3) incrementa la participación activa del alumnado con discapacidad y promueve su inclusión (Lavega, Planas y Ruiz, 2014; Lee y Lee, 2000; Street, Hoppe, Kingsbury y Ma, 2004), y (4) facilita una mayor aceptación de los compañeros y una disminución de los rechazos (Garaigordobil, 1992, 2005; Garaigordobil, Maganto y Etxeberria, 1996; Marín, 2007). En la actualidad es posible encontrar numerosas publicaciones referidas al juego cooperativo, la mayoría de las cuales recogen un amplio repertorio de este tipo de juegos viables en las clases de Educación Física (Bantulá, 2001; Colectivo La Peonza, 2010; Garaigordobil, 2003, 2004, 2005, 2007; Guitart, 1990; Herrador, 2012; Jares, 1992; Omeñaca y Ruiz, 1999). El siguiente paso será crear nuestros propios juegos cooperativos y para ello tenemos que tener en cuenta que la clave del éxito, en términos de aceptación del alumnado, está en el nivel de reto que propongamos al grupo. En otras palabras, debemos plantear un objetivo colectivo que genere un intervalo de incertidumbre entre lo que no requiere ningún esfuerzo para superarlo y lo que se ve como algo imposible. El juego cooperativo se convierte, de esta manera, en un excelente recurso para aplicar la lógica de la cooperación a la resolución de problemas y, al mismo tiempo, permite reforzar dicha lógica insistiendo en aquellos aspectos en los que el alumnado tenga más dificultades. Este proceso simbiótico nos permitirá avanzar hasta un nivel superior en el que el alumnado emplee sus recursos cooperativos no solo para superar 17 retos en un ambiente lúdico sino también para aprender con, de y para sus compañeros (Metzler, 2011). Paso 4. Aprendiendo a través de la cooperación: el aprendizaje cooperativo Entendemos el aprendizaje cooperativo como una metodología educativa, basada en el trabajo en pequeños grupos en los que los estudiantes trabajan juntos, compartiendo información y recursos, para mejorar su propio aprendizaje y, al mismo tiempo, el de todos y cada uno sus compañeros (Johnson y Johnson, 1999; Velázquez, 2010). A partir de esta definición, podemos deducir que para poder hablar de aprendizaje cooperativo se hacen necesarias, al menos, tres condiciones: (1) trabajo en grupo, (2) corresponsabilidad en el aprendizaje y (3) logro individual. La cuestión radica entonces en determinar los elementos que deben estar presentes para que un trabajo en equipo conlleve la preocupación mutua entre los estudiantes y genere el aprendizaje individual de todos y cada uno de los miembros del grupo. En este sentido, el enfoque conceptual (Johnson y Johnson, 1999), asocia el éxito del aprendizaje grupal a la presencia de cinco elementos, considerados los componentes esenciales del aprendizaje cooperativo: (1) interdependencia positiva, (2) interacción promotora, (3) responsabilidad individual, (4) habilidades interpersonales y de trabajo en pequeño grupo, y (5) procesamiento grupal. Este enfoque es posiblemente el más utilizado en Educación Física (Casey y Goodyear, 2015), si bien presenta la dificultad de su complejidad. Por ello puede ser más sencillo comenzar a implementar el aprendizaje cooperativo desde un enfoque estructural (Kagan 2000) centrado en organizar el trabajo grupal mediante sencillas técnicas con pasos muy definidos orientados a garantizar la interacción de los estudiantes y a evitar una participación desigual en los grupos. “Marcador colectivo” (Orlick, 1990), “Tres vidas” (Velázquez, 2013b), “Yo hago, nosotros hacemos” o “Descubrimiento compartido (Velázquez, 2004a) son algunos ejemplos de posibles estructuras específicamente diseñadas para ser aplicadas en las clases de Educación Física. Podemos plantear también propuestas de resolución cooperativa de problemas mediante desafíos físicos cooperativos (Glover y Midura, 1992) u otras propuestas similares que impliquen un proceso de “Piensa, comparte, actúa” (Grineski, 1996). Los siguientes pasos se orientan a la implementación de técnicas menos estructuradas de aprendizaje cooperativo que conlleven un objetivo claramente definido y una mayor autonomía de los estudiantes a la de tomar decisiones que afectan a su propio aprendizaje. En este sentido, el docente puede facilitar a los grupos materiales específicamente diseñados para facilitar su aprendizaje autónomo. Técnicas como el “Puzle” (Aronson, Blaney, Stephan, Sikes y Snapp, 1978), “Enseñanza recíproca” 18 (Mosston 1978) o “Equipos de aprendizaje” (Grineski, 1996) pueden apoyarse en dos tipos de recursos: fichas de tareas y materiales para la evaluación. Las fichas de tarea nos permiten presentar al alumnado un problema motor que los estudiantes deben leer, interpretar y resolver (Fernández-‐Río, 2010; Fernández-‐Río y Velázquez, 2005). En otros casos, describen qué es lo que el alumnado tiene que hacer y cuáles son las claves de aprendizaje para lograrlo (Casey, 2010). Los materiales para la evaluación incluyen recursos orientados a facilitar en los estudiantes el desarrollo de procesos de autoevaluación y coevaluación (López Pastor, Barba, Vacas y Gonzalo, 2010). Desde nuestro punto de vista, estos materiales deben buscar la mejora del aprendizaje del alumnado pero también del proceso de aprendizaje cooperativo a través del cual se está desarrollando, lo que implica valorar no solo aspectos motores, sino también afectivos y sociales. En todos estos casos, lo que pretendemos es que los estudiantes pongan en práctica sus habilidades cooperativas para alcanzar objetivos de tipo motor. Esto implica aprender una determinada tarea motriz o mejorar su competencia con respecto a ella, lo que a su vez conlleva contextualizarla en situaciones reales. Al mismo tiempo, el alumnado mejora su competencia para trabajar en equipo mediante el refuerzo de las habilidades que emplea mientras coopera. En todo este proceso que el docente se convierte en un orientador del aprendizaje del alumnado. A medida que avanzamos en dicho proceso, los estudiantes tienen cada vez más autonomía para organizarse, tomar decisiones, ponerlas en práctica y evaluar sus resultados para, si es necesario, reconducir sus acciones hacia el objetivo que pretenden lograr. Paso 5. El aprendizaje autónomo El último paso en el marco de la Coopedagogía motriz implica que los estudiantes sean capaces de organizarse y de trabajar en equipo autónomamente para desarrollar un determinado proyecto sin la supervisión del docente. Ya no es necesario que el profesor estructure el proceso de aprendizaje grupal para evitar los efectos negativos que tienden a manifestarse cuando no existe un trabajo previo orientado hacia la cooperación. Por el contrario, los estudiantes aplican sus habilidades sociales y de trabajo en equipo para alcanzar los objetivos que pretenden. Ya no es el docente quien dice qué tienen que conseguir los estudiantes y regula, en mayor o menor medida, el proceso para que lo consigan. Ahora son los propios grupos los que pueden plantear sus proyectos entre diferentes opciones, los que concretan qué logros esperan alcanzar con su trabajo y los que organizan y regulan el proceso para conseguirlos. 19 En esta fase del proceso planteamos tareas que impliquen aplicar lo aprendido en Educación Física y conlleven un trabajo fuera de horas de clase. Desde nuestro punto de vista el hecho de desarrollarse fuera del horario lectivo supone que, de un modo u otro, las tareas grupales se planteen como voluntarias y con un cierto nivel de complejidad en forma de reto. De esta forma, los estudiantes que se sientan motivados a ir más allá de lo aprendido en las sesiones de Educación Física pueden organizarse libremente, atendiendo a criterios de afinidad o de compatibilidad horaria. Con el fin de no dejar fuera de los grupos a nadie, es conveniente plantear horquillas numéricas en lugar de definir equipos con un número cerrado de integrantes (Pérez Pueyo, 2005). Una vez configurados los grupos, el siguiente paso es establecer el compromiso individual que cada estudiante adquiere con el resto de sus compañeros, compromiso que, si fuera necesario, puede reflejarse por escrito en forma de contrato. A partir de ese momento son los propios grupos los que deben planificar y desarrollar la tarea, regulando los posibles conflictos que pudieran surgir, hasta alcanzar el resultado final. A modo de conclusión Hemos definido la Coopedagogía como el enfoque educativo orientado a promover que el alumnado aprenda a cooperar y utilice las posibilidades que la cooperación le ofrece para alcanzar eficazmente diferentes aprendizajes curriculares. Se trata de un proceso que se inicia enfrentando las conductas individualistas y competitivas del alumnado, que por su frecuencia llegan a considerarse normales en el desarrollo de las prácticas en Educación Física, con los comportamientos que cabría esperarse cuando cada uno se preocupa de los sentimientos y aprendizaje de los demás compañeros. Este conflicto cognitivo debe conducir al convencimiento de que la realización de tareas de aprendizaje en equipo resulta más beneficiosa para todos que el trabajo individual o que el competitivo. Al mismo tiempo, debe promover una relación entre todos los que participan de las clases de Educación Física basada en el respeto y en la corresponsabilidad. Desde estas premisas, el siguiente paso se orienta a la interiorización de la lógica de la cooperación o, lo que es lo mismo, a favorecer un ambiente social cooperativo. Para ello se busca identificar las conductas que nos gustaría ver en nuestras clases y promover acciones para que se vayan manifestando, siempre intentando promover la responsabilidad en este proceso de transformación. Los juegos cooperativos permiten la aplicación de los principios básicos de la lógica de la cooperación en un ambiente lúdico y distendido. Se convierten así en un excelente recurso que proporciona al alumnado oportunidades para interrelacionar y, al mismo tiempo, establecer relaciones constructivas con sus compañeros y compañeras a 20 través de la actividad motriz. En definitiva, a través del juego cooperativo buscamos que nuestro alumnado aplique la lógica de la cooperación para resolver problemas con sus compañeros y, al mismo tiempo, que se manifiesten conductas relacionadas con el trabajo en equipo. De este modo, podemos identificar los aspectos de la lógica de la cooperación que conviene reforzar, antes de pasar a un nivel superior, que no es otro que alcanzar objetivos curriculares a través de la cooperación entre iguales. Así, el siguiente paso nos lleva a buscar una metodología en la que los estudiantes trabajen juntos, corresponsabilizándose mutuamente del aprendizaje propio y del de sus compañeros, para alcanzar diferentes objetivos del área de Educación Física. Y esta metodología no es otra que el aprendizaje cooperativo. Parece conveniente comenzar por técnicas muy estructuradas e ir avanzando hacia otras en las que el alumnado, apoyado por materiales didácticos específicamente diseñados para promover su aprendizaje autónomo, tenga una mayor libertad a la hora de tomar sus propias decisiones y de evaluar los resultados de las opciones elegidas. Todo este camino recorrido pretende que, cuando sea necesario, los estudiantes sean capaces movilizar las habilidades cooperativas aprendidas para organizarse y trabajar en equipo eficazmente sin la supervisión de un adulto. En definitiva, que se muestren competentes a la hora de cooperar para alcanzar sus propios objetivos en la vida y para ayudar a otras personas a lograr los suyos. Referencias -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ André, A., Deneuve, P. y Louvet, B. (2011): Cooperative Learning in Physical Education and acceptance of students with learning disabilities. Journal of applied sport Psychology, 23(4), 474-‐485. doi: 10.1080/10413200.2011.580826. Aronson, E., Blaney, N., Stephan, C., Sikes, J. y Snapp, M. (1978). The jigsaw classroom. Beverly Hills, CA: SAGE. Bantulá, J. (2001). Juegos motrices cooperativos. Barcelona: Paidotribo. Bähr. I. (2010). Experiencia práctica y resultados empíricos sobre el aprendizaje cooperativo en gimnasia. En C. Velázquez (Coord.), Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prácticas (149-‐163). Barcelona: INDE. Barrett, T. (2005). Effects of cooperative learning on the performance of sixth-‐ grade Physical Education students. Journal of teaching in Physical Education, 24(1), 88-‐102. Bay-‐Hinitz, A. K., Peterson, R. F. y Quilitch, H. R. (1994). Cooperative games: a way to modify aggressive and cooperative behaviors in young children. Journal of applied behavior analysis, 27(3), 435-‐446. doi: 10.1901/jaba.1994.27-‐435 Casey, A. (2010). El aprendizaje cooperativo aplicado a la enseñanza del atletismo en la escuela secundaria. En C. Velázquez (Coord.), Aprendizaje 21 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prácticas (187-‐ 199). Barcelona: INDE. Casey, A. y Goodyear, V. (2015). Can Cooperative Learning achieve the four learning outcomes of Physical Education? A Review of Literature. Quest, 67(1), 56-‐72, DOI: 10.1080/00336297.2014.984733 Colectivo La Peonza (2010). Juegos y actividades para la incorporación de valores en la Educación Física. Madrid: La Catarata. Dowler, W. (2012). Cooperative Learning and interactions in inclusive secondary-‐school physical education classes in Australia. En B. Dyson y A. Casey (Eds.), Cooperative learning in Physical Education. A research-‐based approach (150-‐165). London: Routledge. Dyson, B. (2001). Cooperative learning in an elementary Physical Education program. Journal of teaching in Physical Education, 20(3), 264–281. Dyson, B. (2002). The implementation of cooperative learning in an elementary school physical education program. Journal of teaching in Physical Education, 22(1), 69–85. Fernández-‐Río, J. (2010). La enseñanza de las habilidades motrices básicas a través de estructuras de trabajo cooperativas. En C. Velázquez (Coord.), Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prácticas (165-‐185). Barcelona: INDE. Fernández-‐Río, J. y Velázquez, C. (2005). Desafíos físicos cooperativos. Sevilla: Wanceulen. Finlinson, A. R. (1997). Cooperative games: promoting prosocial behaviors in children. [Tesis de máster]. Utah State University of Ottawa. Consultado el 14 de octubre de 2011 en http://proquest.umi.com/pqdweb. Documento: AAT1385375. Garaigordobil, M. (1992). Juego cooperativo y socialización en el aula. Un programa de juego amistoso, de ayuda y cooperación para el desarrollo socioafectivo en niños de 6 a 8 años. Madrid: Seco Olea. Garaigordobil, M. (2003). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 8 a 10 años. Madrid: Pirámide. Garaigordobil, M. (2004). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 10 a 12 años. Madrid: Pirámide. Garaigordobil, M. (2005). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 6 a 8 años. Madrid: Pirámide. Garaigordobil, M. (2007). Juegos cooperativos y creativos para grupos de niños de 4 a 6 años. Madrid: Pirámide. Garaigordobil, M. y Fagoaga, J. M. (2006). El juego cooperativo para prevenir la violencia en los centros escolares. Madrid: CIDE. Garaigordobil, M., Maganto, C. y Etxeberría, J. (1996). Effects of a cooperative game program on socio-‐affective relations and group cooperation capacity. European Journal of psychological assessment, 12(2), 141-‐152. doi: 10.1027/1015-‐5759.12.2.141 Glover, D. R. y Midura, D. W. (1992). Team building through physical challenges. Champaign, IL: Human Kinetics. Goodyear, V. A., Casey, A. y Kirk, D. (2012). Hiding behind the camera: social learning within the Cooperative Learning model to engage girls in Physical 22 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Education. Sport, education and society, 1-‐23, iFirst Article. doi: 10.1080/13573322.2012.707124 Goudas, M. y Magotsiou, E. (2009). The effects of a cooperative Physical Education program on students’ social skills. Journal of applied sport Psychology, 21(3), 356-‐364. doi: 10.1080/10413200903026058. Grineski, S. (1996). Cooperative learning in Physical Education. Champaign, IL: Human Kinetics. Guitart, R. M. (1990). 101 juegos no competitivos. Barcelona: Graó. Herrador, J. A. (2012). 101 juegos cooperativos. Sevilla: Wanceulen. Jares, X. R. (1992). El placer de jugar juntos. Nuevas técnicas y juegos cooperativos. Madrid: CCS. Johnson, D. W. y Johnson, R. T. (1999). Aprender juntos y solos. Aprendizaje cooperativo, competitivo e individualista. Buenos Aires: Aique. Kagan, S. (2000). L'apprendimento cooperativo: l'approccio strutturale. Roma: Edizioni Lavoro. Lavega, P., Planas, A. y Ruiz, P. (2014). Juegos cooperativos e inclusión en Educación Física. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 14(53), 37-‐51. López Pastor, V. M., Barba, J. J., Vacas, R. A. y Gonzalo, L. A. (2010). La evaluación en educación física y las actividades físicas cooperativas. ¿Somos coherentes? Las posibilidades de la evaluación formativa y compartida. En C. Velázquez (Coord.), Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prácticas (225-‐255). Barcelona: INDE. Marín, M. N. (2007). Efectos de un programa de Educación Física basado en la expresión corporal y el juego cooperativo para la mejora de habilidades sociales, actitudes y valores en alumnado de Educación Primaria. [Tesis doctoral]. Granada: Universidad de Granada. Metzler, M. W. (2011). Instructional models for Physical Education. Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway. Mosston, M. (1978). Enseñanza de la Educación Física. Del comando al descubrimiento. Paidós: Barcelona. Omeñaca, R. y Ruiz, J. V. (1999). Juegos cooperativos y Educación Física. Barcelona: Paidotribo. Orlick, T. (1990). Libres para cooperar, libres para crear. Barcelona: Paidotribo. Orlick, T., McNally, J. y O’Hara, T. (1978). Cooperative games: systematic analysis and cooperative impact. En D. Smith y M. Bar-‐Eli (Eds.) (2007), Essential readings in sport and exercise Psychology (126-‐135). Champaign, IL.: Human Kinetics. Pérez Pueyo, A. (2005). Estudio del planteamiento actitudinal del área de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria en la LOGSE. (Una propuesta didáctica centrada en una metodología basada en actitudes). [Tesis doctoral]. León: Universidad de León. Pujolàs, P. (2008). El aprendizaje cooperativo. 9 ideas clave. Barcelona: Graó. Putnam, J. (1997). Cooperative learning in diverse classrooms. Upper Saddle River, N.J. Prentice-‐Hall. 23 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Street, H., Hoppe, D., Kingsbury, D. y Ma, T. (2004). The Game Factory: using cooperative games to promote pro-‐social behaviour among children. Australian journal of educational & developmental Psychology, 4, 97-‐109. Velázquez, C. (2004a). Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta para la formación de valores a través de la educación física en las escuelas de educación básica. México, D.F.: Secretaría de Educación Pública. Velázquez, C. (2004b). Desafíos físicos cooperativos: una experiencia de aula. En C. Velázquez, V. M. López Pastor y R. Monjas (Coords.), Actas del IV Congreso estatal y II Iberoamericano de actividades físicas cooperativas. Segovia, 5 al 8 de julio. [CD-‐ROM]. Valladolid: La Peonza. Velázquez, C. (2006). Educación Física para la paz. De la teoría a la práctica diaria. Buenos Aires: Miño y Dávila. Velázquez, C. (Coord.) (2010). Aprendizaje cooperativo en Educación Física. Fundamentos y aplicaciones prácticas. Barcelona: INDE. Velázquez, C. (2012a). El aprendizaje cooperativo en Educación Física. La formación de los grupos y su influencia en los resultados. Tándem, 39, 75-‐84. Velázquez, C. (2012b). Putting cooperative learning and physical activity into practice with primary students. En B. Dyson y A. Casey (Eds.), Cooperative learning in Physical Education. A research-‐based approach (59-‐74). London: Routledge. Velázquez, C. (2013a). Análisis de la implementación del aprendizaje cooperativo durante la escolarización obligatoria en el área de Educación Física [Tesis doctoral]. Universidad de Valladolid. Velázquez, C. (2013b). La pedagogía de la cooperación en Educación Física. Armenia: Kinesis. 24 Capítulo 4. EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL EN EL DEPORTE DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Maria Teresa Vizcarra Morales Universidad del Pais Vasco [email protected] Existen pocas iniciativas que trabajen en el desarrollo personal y social con una visión inclusiva con respecto al sexo-‐género. No es una temática fácil de abordar, porque aunque hay ámbitos en los que hay gran sensibilidad al respecto, siguen predominando los planteamientos deportivos que buscan el rendimiento, siendo el sexo-‐género un aspecto exclusor determinante. Todas las personas somos conscientes de que las vivencias que se dan en el ámbito de lo corporal, no van a repetirse con facilidad en otros escenarios, pero desafortudamente no siempre se puede decir que estas vivencias puedan ser consideradas de calidad. Existe un alto grado de consenso en admitir la potencialidad educativa del deporte, siempre que la intervención pedagógica sea planteada de una manera crítica, reflexiva y comprometida con respecto a los valores que se pretenden promover con el aprendizaje práctico (Barberá, 2006, Berengüí, y Garcés de los Fayos, 2007, Bianchi, y Brinnitzer, 2000, Bredemeier, 1994, Castejón Oliva, 2001, Gutiérrez, Carratalá, Guzmán, y Pablos, 2010, Jiménez, y Vizcarra, 2010, Kirk, 2009, Soler, 2010, Weiss, y Williams, 2004, West, y Zimmerman, 2009, Wiesemann, 2011). Siguiendo estos supuestos, el potencial educativo del deporte dependerá de los objetivos que se propongan, del compromiso docente, y de la manera en que se organicen los procesos de enseñanza-‐aprendizaje. En definitiva, esto nos llevará a descubrir a través del movimiento a entender la cultura del movimiento a través de la emancipación, la solidaridad y la responsabilidad. La actividad física y el deporte que se realiza en período escolar, debería suponer un complemento al resto de la formación que cada escolar recibe, antes de ser deportistas que compiten por un premio, deberían ser niñas y niños que toman parte en una actividad, por tanto, la manera en que las personas adultas se comportan debería respetar los principios pedagógicos que rigen en el resto de sus experiencias formativas, y dichas actividades deberían respetar su momento evolutivo (afectivo-‐ comportamental, psicológico, físico, de condición sexual...). Por tanto, “la calidad de las actividades físicas va a depender de los valores que a éstas se les atribuyan” Tinning (1992, p. 27), cobrando gran importancia qué actividades se plantean y cómo se plantean. Si además la mirada se dirige a la competición, tenemos que el deporte escolar competitivo se rige por normas, que marcan el patrón de las conductas, explican quién asume el control en las situaciones críticas, y qué tipo de sanción o solución se les dan en todas las relaciones, según sea el planteamiento pedagógico desde el que se atiende el deporte se buscará a través de estas normas, un mayor o menor control (Weinberg, y Gould, 2010). Pero, ¿sería posible adaptar la normativa de las competiciones deportivas según sean las características de las niñas y los niños que las practican? Esto sería lo ideal en un contexto escolar, que las normas en el deporte escolar estuvieran adecuadas a las necesidades de cada grupo de escolares, 25 consensuadas con ellas y ellos, para que fueran más justas y estuvieran aceptadas por todas las personas, de manera que dirijan la conducta social del grupo (Jiménez, y Vizcarra, 2010). Determinados planteamientos competitivos, así como, determinados juegos están planteados en torno a criterios de competencia motriz, una competencia que no atiende ni al desarrollo motor, ni al desarrollo de las habilidades interpersonales, ni a las actitudes escolares, suelen ser criterios orientados a superar a otras personas. Entendemos que estos planteamientos buscan la eficacia del gesto, y van más asociados a planteamientos relacionados con el rendimiento que con el aprendizaje. Si se busca el rendimiento, esto es, la mejor competencia ajustada a un modelo prefijado anteriormente, se pueden originar situaciones injustas y desiguales, pues todas las personas no siguen los mismos ritmos de aprendizaje. (Duda, 2001, Fitzgerald, y Kirk, 2009, Tinning, 2011). Cuando ganar es el único criterio de éxito, perder es sinónimo de fracasar (Amenabar, y Sistiaga, 2009, Brustad, y Arruza, 2002, Potgieter, y Steyn, 2010). Si ganar es el único indicativo de tener éxito se pueden impulsar comportamientos obsesivos o faltos de ética. En los deportes se juega para ganar, eso es indiscutible, además a nadie le gusta perder. Pero también deben ser tenidos en cuenta otros factores, tales como, el aprendizaje y la voluntad por hacer las cosas lo mejor posible, siempre teniendo en cuenta las características propias de la edad de cada escolar. Shaffer (2002, p. 212), expresa que la disposición de algunos escolares para intentar tener éxito por encima de todas las cosas en las tareas difíciles, es resultado de las culturas individualistas occidentales, ya que en las sociedades colectivistas, la decisión de esforzarse está ligada a objetivos que promueven la armonía social o el máximo bienestar del grupo al que pertenecen. ¿No sería mejor velar por el bien del grupo propio y del otro grupo en el deporte realizado en edad escolar? Las niñas y niños entenderán que han conseguido un logro, cuando cuenten con la aprobación de su grupo social, no sería difícil mostrar actitudes de aprobación cuando lo intentan aunque no ganen, tal y como, ocurre con el resto de sus aprendizajes. La competición puede educar o puede ser una experiencia desagradable para las niñas y los niños, para evitar la sensación de fracaso al perder un partido, sería interesante resaltar las competencias de cada persona, de tal manera, que no juzgue su actuación solo en función del resultado final de una situación competitiva (Price, y Weiss, 2011, Slutzky, y Simpkins, 2009, Smoll, Smith, y Cumming, 2007). En ocasiones, las expectativas de las familias, y las personas que rodean a las personas deportistas (el clima motivacional) están más orientadas a ganar que a aprender, y estos intereses, a menudo, están encontrados con los propios de la infancia, y más aún con los de las niñas, que según las investigaciones suele estar más preocupada por hacer amistades, divertirse y aprender (Diez Mintegui, y Guisasola, 2003, Sánchez, Molinero, y Yagüe, 2012). Si nos centraramos en el ámbito emocional, la actividad física y el deporte incide también en las capacidades afectivas, personales y sociales, relacionadas con la autoestima. Cuando se habla del desarrollo de una imagen corporal agradable, se entiende que desde una dimensión educativa las actividades deberían ser compensatorias, ayudandoles a ser pacientes, a reforzar una imagen de sí como 26 personas autodisciplinadas, a promover la demora de la gratificación, a entender que la recompensa puede llegar más tarde, que existen muchas maneras de belleza, que existen muchas formas de tener éxito (Morano, Colella, y Capranica, 2011, Moreno, 2008, Shaffer, 2002). Para ello, se debe crear una atmósfera que no ponga en ridículo a las niñas y a los niños que tienen dificultades para aprender la destreza; donde no se utilice un lenguaje sexista; donde no solo se ponga la atención en las personas más capaces; donde no se requieran situaciones competitivas de resolución técnica antes de que se domine ésta; donde se valore tanto el intentar como el conseguir, dónde existan diferentes modelos para aprender con éxito (Kirk, 2009, Pascual, 2011, Tinning, 2011). El deporte ofrece un marco incomparable para favorecer el desarrollo de valores, pero éstos no se van a desarrollar de manera espontánea, es necesario que se haga una intervención pedagógica programada concienzudamente y orientada en esa dirección. Determinados agentes sociales, como son la familia, los medios de comunicación, las amistades y la escuela ejercen una gran influencia en la educación en valores de las niñas y los niños, y así, se habla del poder socializante del deporte, y del espacio privilegiado que éste nos brinda para trabajar los valores, y para construir la propia identidad (Arenas, 2006, Chimelo y Neves, 2006, Garay, y Egibar, 2012, Vilanova, y Soler, 2012). Pero ¿por qué suelen llevar en esto las niñas la peor parte? En un estudio de investigación realizado en tres centros escolares de Bizkaia (Vizcarra, Macazaga y Rekalde, 2009), las niñas expresan que realizan deporte por diversión, por el gusto de realizar dicha actividad, porque les brinda una oportunidad para conocer a más gente, porque les posibilita hacer amistad con sus compañeras y con quien les entrena, y porque les permite mantener la salud y verse mejor fisicamente. En cuanto a cómo era valorada la belleza, los niños fueron más permisivos con diferentes modelos de belleza, y las niñas se ajustaban más a los cánones que imperan en la publicidad con unos criterios más exigentes, en cuanto a la juventud, la delgadez, y la apariencia. En general, las chicas se percibían a sí mismas menos hábiles que los chicos, aunque ellas también expresaban que solían hacer menos tiempo de práctica. Las chicas se quejan de los menosprecios que sufren cuando juegan a fútbol, y a otros deportes, expresan que son excluidas de los juegos por ser chicas aunque jueguen mejor que algunos de los chicos, que no les pasan el balón, que son las últimas en ser elegidas al hacer equipos. Expresan también que sus hazañas no son reconocidas por la prensa, aunque esto también está recogido en otras investigaciones, (Angulo, 2007, Alfaro et al., 2011), y comentan que en los diarios locales solo aparece el fútbol de los chicos. Solicitan modalidades mixtas para los deportes de equipo. Algunas de estas razones son recogidas también por Diez Mintegi y Guisasola, (2003), como motivo de abandono de la práctica deportiva de las mujeres en la adolescencia. Los chicos y las chicas que participan en las actividades físicas no constituyen un grupo homogéneo con idénticas características. La diversidad viene dada tanto por las diferencias propias de cualquier grupo social, como por las discapacidades o la pluralidad étnica o cultural, siendo las diferencias de género el menor de los problemas, las diferencias intrasexuales son mayores que las diferencias intersexuales, habiendo otros parámetros como la talla, el peso, el índice de masa corporal, la capacidad aeróbica que son mayores indicativos de desigualada en la población común 27 (Vilodre, 2008). Así, Flintoff y Scraton, (2001), recogen que las opiniones y los gustos de las chicas no son homogéneos como se nos hace creer, que cada mujer tiene sus propias experiencias, pero esto no es lo que coincide con el imaginario general, las ideas que se tienen sobre las chicas y las mujeres suelen generalizarse, y así se dice que las chicas participan menos, que son más pasivas, que no son tan competitivas, cuando esto no es así en todos los casos. Sin embargo, estas diferencias no siempre son consideradas en el diseño y en la promoción de las actividades fisico-‐deportivas lo que constituye una contradicción importante. Para trabajar sobre el desarrollo personal, el punto de partida debe ser la persona evitando las comparaciones, pues con ello disminuirá la tensión. La comunicación entre iguales mejorará sí se eligen las metas con sentido, esto es, mejorará la dinámica del grupo, habrá menos rivalidad. Se deben buscar situaciones que permitan establecer relaciones positivas con las otras personas, para ponerse en su caso, e intentar arreglar los problemas interpersonales cuanto antes. El desarrollo social puede ser trabajado a través de las habilidades sociales, pero éstas deben programarse, en los grupos de deporte escolar, en muchas ocasiones, para cada deportista es más importante conseguir la aceptación de sus iguales que conseguir la victoria, ya que puede ser un antídoto para evitar la depresión, reducir la ansiedad, y evitar el aislamiento social. Cuando se les ayuda a ver cuál es el punto de vista de la otra persona, mejoraran las relaciones, sobre todo, a la hora de tomar decisiones y de buscar soluciones a los problemas. La experiencia de Hellison (1978, 1985, 1995, 2011), ha sido crucial para que se trabajen los valores a través de reflexiones realizadas en grupo en las sesiones de entrenamiento. Propone realizar dos momentos de reflexión de pocos minutos de duración, uno al principio y otro al final, donde se trabaja sobre los valores desde la responsabilidad. Otro de los pilares de su programa es, la resolución de conflictos, estableciendo unas estrategias, tales como, el reconocimiento de faltas, cambios del tipo de juego ofensivo y defensivo según sea la presión a soportar, modificación de normativa, aplicar normas blandas más permisivas, que den más posibilidades a cualquiera de las personas que participan. Sus iniciativas marcaron el origen de algunas investigaciones que se han realizado más tarde (Caballero, Delgado y Escartí, 2013, Carreres, 2014, Cecchini, Montero, y Peña, 2003, Escartí, Gutierrez, y Pascual, 2005, Jiménez, y Durán, 2004, Marin Suelves, 2011, Maulini, 2012, Pardo, 2008, Plaza, 2013). Para autogestionar los conflictos como una tarea educativa se propone a al alumnado defender los propios derechos sin agredir. Es importante identificar el problema, escuchar a las dos partes; buscar soluciones atendiendo a las consecuencias que pueden traer las soluciones adoptadas; elegir una solución y probarla. No se puede resolver un conflicto, sin que haya un diagnóstico previo. Se deben conocer los motivos de las conductas que provocaron el conflicto, las situaciones, los distintos puntos de vista de las personas implicadas, cuándo se produce, qué repercusiones tiene... y en función de esto, pensar en vías para solucionarlos. En los conflictos la atención ha de residir en las personas protagonistas, en las afectadas, y en las causas que los originaron (Vinyamata, 2003, Casamayor, 2000, Figueras, Calvo, y Capllonch, 28 2014, Lorenzo, 2004). Para trabajar educativamente el conflicto, es importante instaurar la cultura de la mediación, para lo que se suelen incorporar la firma de contratos con los que colaborar en la reconstrucción de las normas, dar la posibilidad de participar en la construcción de las normas de convivencia y con ello, llegar a resolver los conflictos de una manera autónoma y participativa. Existen en la actualidad muchas investigaciones que proponen aplicar sistemas que ayuden a resolver los conflictos mediante el diálogo en los centros escolares, y que opinan que el deporte puede ser una buena oportunidad para ello (Arufe, 2011, Becoña, 1993, Casamayor, 2000, Kelly, 2000, Monjas, 1993, Monjas y de la Paz, 2000, Trianes, Muñóz y Jiménez, 2000, Vallés, y Vallés, 1996). Los refuerzos positivos, las técnicas del recuerdo comportamental, el refuerzo de las conductas que se desea que se repitan, presentar alternativas posibles de conducta, realizar charlas de concienciación pueden ser de gran ayuda, tal y como proponen la mayor parte de los autores (Escartí, Gutiérrez, Pascual y Wright, 2013, Hellison, 1978, 1985, 1995, Kelly, 2000, Monjas y de la Paz, 2001, Macazaga, Rekalde, Vizcarra, 2013, Rekalde, Macazaga, y Vizcarra, 2014, Vickers, y Schoenstedt, 2011). Los valores de las mujeres en el deporte escolar Las investigaciones feministas demuestran que la escuela refuerza la estratificación de la socialización de las diferencias de género, así como, la manera en que las niñas aprenden a perder y a aceptar las desventajas sociales en la escuela (Beer, 2005, Chimelo, 2007, Elliot y Sander, 2011, Morano, Colella, Capranica, 2012). En el deporte escolar aún es más patente esta educación en la diferencia. Además el tratamiento que se le da al deporte, y a los mensajes de la televisión y de los medios de comunicación son sexistas, afianzando esa identidad. Los medios de comunicación social contribuyen a fomentar el estereotipo del deporte como ámbito eminentemente masculino, lo cual hace que sean más los chicos que practican deportes que las chicas, por tener más modelos sociales con los que identificarse. Éstos y otra serie de elementos similares, presentes en nuestra sociedad configuran los estereotipos de género en el deporte escolar, en el deporte de base y en la Educación Física Escolar, de forma que es la variable sexo, es una de las que más discrimina en cuanto a índices de participación (Álvarez Bueno, 1990, Angulo, 2007). La prensa y, en general, los medios de comunicación nos ofrecen una imagen de las chicas que no coincide con “la realidad social que vivimos cotidianamente y conlleva una sobrevaloración de lo masculino frente a lo femenino” (García, y Alario, 1996, p. 131). La utilización sistemática de ciertos valores y atributos ligados imaginariamente a lo masculino refuerzan dicha situación. A la inversa, ciertos valores y atributos ligados imaginariamente a lo femenino refuerzan su carácter negativo. La aparición de hombres y mujeres en la prensa no está equilibrado (Alfaro et al., 2011), y la mayor parte de los estreotipos sexistas que se difunden a través de la prensa son aceptados como algo “normal” por el 51% de la población. La prensa califica al hombre deportista como activo, agresivo, competitivo, controlado, autoconfiado, imaginativo, talentoso, valiente, atrevido, desvergonzado, veloz, resistente, regular… mientras que considera a las chicas: contantes, ligeras, simpáticas, guapas, sexys, sumisas, pasivas, alegres, ágiles… según recoge de la prensa el estudio 29 realizado en el CSD por Alfaro et al. (2011, p.25). Parece que la mujer primero es juzgada por ser mujer y luego es deportista, cosa que no ocurre con los hombres, junto a estas calificaciones aparecen otros estereotipos que son aplicados al conjunto de mujeres como si todas, por el hecho de ser mujeres, fueran iguales, así tal y como ya se ha dicho, se dice que a las chicas no les gusta tanto el deporte, no son capaces de sufrir, son más pasivas, tienen menos iniciativa… (Alfaro, 2006). En la prensa, las mujeres deportistas aparecen con menor frecuencia, y se les da un espacio menor, y en ocasiones se habla más de las circunstancias y de aspectos superfluos que rodearon a la hazaña deportiva, más que del logro deportivo conseguido (Angulo, 2007, Alfaro et al. 2011). Creemos con Herranz Gómez, (2006) que mujeres y hombres hemos de aprender a vivir de otra manera, generando relaciones no jerárquicas entre nosotros, el camino de la igualdad es la vía para que nos liberemos, pero esta lucha por la igualdad no va a venir sola, ni se va a instalar por decreto. Los estereotipos de género son construcciones sociales que apuntan a reforzar las desigualdades de género, y que son resistentes al cambio. (Martín Casares, 2006). La discriminación que sufren las niñas ante el deporte, según Scraton (1995) está asentada en la importancia de lo físico, ya que en la enseñanza de la educación física se fomentó el poder de la “masculinidad hegemónica”, manteniendo aquellas prácticas deportivas que institucionalizan el predominio de los niños sobre las niñas. Existe una relación entre las definiciones occidentales contemporáneas de la masculinidad y la actividad física, que destaca la habilidad, y la fortaleza de los hombres como valores a seguir, y que se ve reflejada en los deportes de competición. Las desigualdades no solo se refieren a la fuerza física, sino que también definen a la mujer como pasiva, inactiva e, inevitablemente, sumisa. Este hecho supone un agravio para la autoestima de las niñas, que ante la práctica de los deportes, aparecen inseguras, producto todo ello, de las marginaciones, y rechazos que recibe de los chicos, por no hablar de la menor atención de las personas que les entrenan, de las oportunidades que se les brindan, o de que no se acepte que existen diferentes ritmos para aprender. (Beer, 2005, García, y Martínez, 2003; Gibbons, y Humbert, 2008, Moreno, 2011, Prat, y Flintoff, 2012). Ante esta situación, Kirk, y Oliver (2014) apuntan que estamos frente a la misma historia de siempre, y que va a ser difícil superar esta situación de desigualdad. Las polémicas, controversias, preconceptos, y estereotipos circundan y envuelven el mundo deportivo. La participación de las chicas en el deporte, tanto en el deporte de recreación, como en el deporte de rendimiento o en el deporte educativo, y es necesario observar que las condiciones de acceso, aceptación y participación no son las mismas para niñas y niños (Chimelo y Neves, 2006). Según Angulo (2007). Los datos de participación de mujeres y hombres en el deporte están bastante equilibrados, y así la participación de los hombres en el dpeorte de alta competición es de un 53% frente al 43 % de mujeres, mientras que en el deporte escolar (o extraescolar) solo el 30% son mujeres, y en el deporte federado son solo el 16,2%, en la gestión de entidades deportivas solo un 7% son mujeres. A pesar del aumento de la participación femenina en el deporte en los últimos años, en el contexto deportivo se han permeado los valores masculinos y las chicas cuando participan en el deporte escolar suelen ser víctimas de discriminaciones, la participación femenina está más ligada a la exaltación de la belleza de la deportista, más que a su talento deportivo, y los comentarios 30 machistas aparecen con frecuencia. Habitualmente las niñas deportistas, tal y como señalan Chimelo y Neves, (2006), están menos reconocidas que los niños, y habitualmente se escuchan comentarios sexistas que están asociados a reproches, insultos, ofensas, amenazas, intimidaciones, prejuicios y estereotipos. Todo esto hace que las niñas no vean, en ocaisones, el deporte como un espacio que les es propio. Según Barberá (2006) las cosas no van a ser sencillas ni estables en la lucha por disminuir las desigualdades de género. Aunque ha aumentado la presencia de las chicas en casi todas las modalidades deportivas, según Chimelo y Neves (2006), la presencia en deportes como el fútbol, aún está limitada y las niñas sufren de muy poco reconocimiento y deben superar muchas barreras para desenvolverse en él, ya que se limita y restringe su participación. Además de las presiones que reciben desde los clubs, también reciben presiones de sus familiares y amigos, la falta de apoyo, la falta de oportunidades, por lo que tienen que estar preparadas emocionalmente para poder hacer frente a las desigualdades en las oportunidades que limitan el trabajo de las chicas en el mundo deportivo. Estos obstáculos pueden ser un impedimento para el crecimiento y la progresión profesional de las niñas, negándoseles el derecho a decidir, pensar, transformar y escoger su manera de ser y de construir su mundo. Deberíamos revindicar la autonomía personal de las niñas en el deporte, aunque el empoderamiento es poco práctico cuando se trata de incidir en las condiciones sociales que hacen posible que las chicas tengan mayores márgenes de libertad, para poder realizar elecciones de bienestar (Fernández Rius, 2005, Moreno, Martínez y Alonso, 2006, Piedra, García, Fernández y Rebollo, 2014). Sin embargo, en los programas de desarrollo personal y social debería tenerse en cuenta la perspectiva de género. Todos los deportes deberían ser promocionados entre las mujeres, desde el deporte escolar hasta el deporte de rendimiento, animándolas a que participen en todos los deportes que lo deseen, llegando hasta el nivel que quieran o puedan llegar. La participación de las chicas en el deporte es inferior a la participación de los chicos, sobre todo en las categorías superiores, además existen menos modalidades para chicas, y predominan las actividades que evitan el contacto físico (Fontecha, 2006) Según esta autora sería interesante: 1.-‐Organizar estructuras deportivas centradas en la niña o joven: hace falta una estrategia a corto plazo que garantice a las chicas las mismas oportunidades en el deporte. 2.-‐ Crear espacios exclusivamente femeninos: Las niñas y las jóvenes necesitan un espacio en el que desarrollar su confianza en sí mismas y satisfacer sus intereses, así como controlar ese espacio social. En las pruebas actuales se muestra que los chicos dominan el espacio. 3.-‐ Dar a las mujeres mayor presencia en la colectividad y mayor confianza: Las jóvenes también necesitan un espacio para las experiencias físicas colectivas, que no tienen porque ser un rechazo y una oposición a los valores competitivos que caracterizan el deporte masculino, aunque si debe existir un cambio de mentalidad por parte de todos. Según Scraton, (1995, p. 129), está claro que la igualdad de acceso al mundo deportivo contemporáneo supone el ingreso de las chicas, en las instituciones dominantes agresivas, definidas por los hombres. 31 El deporte escolar debería tomar la delantera para estimular la redefinición del deporte dominado por los niños. Por tanto, la modificación de las instituciones deportivas tiene que ser un objetivo a largo plazo de la lucha por la igualdad de oportunidades, habida cuenta de que el deporte refuerza y reproduce la masculinidad hegemónica. 4.-‐ Concienciación de la igualdad de oportunidades de las niñas: el desarrollo del potencial individual de fortaleza física de las chicas debe ser un objetivo primordial, ya que es necesario explotar el potencial físico de las mujeres y tomar conciencia de que el desarrollo muscular, la fuerza física y la fortaleza no tienen porqué ser prerrogativas de los niños. 5.-‐ Apoyar las investigaciones futuras que tengan en cuenta, la participación de las chicas en el deporte escolar. Las chicas se ven y se sienten diferentes en la escuela y en el deporte, y esta visión hace que participen en menor nivel (menor participación numérica y menos tiempo de dedicación) que los chicos. Cabe suponer que las posibles causas de la menor participación de las niñas y jóvenes podrían ser sociológicas, históricas y educativas (Alvarez Bueno, 1990, Conell, 2003, West y Zimmerman, 2009). En el caso del modelo de deporte escolar que reciben en la escuela, éste responde, en bastantes casos, a un modelo androcéntrico. Los planes de estudio en las escuelas, hace tiempo que no establecen, un deporte escolar para las niñas y otra diferente para los niños, pero esto no es sinónimo de que existan las mismas oportunidades educativas para las chicas que para los chicos. En determinados ambientes, esto está cambiando y las chicas están siendo alentadas a participar más igualitariamente en los espacios masculinos del currículo (Sánchez et. Al, 2011, Prat, Soler, y Carbonero, 2012, Prat y Flintoff, 2012). Sin embargo, y al mismo tiempo que se las anima a ser cada día más como los chicos, a las chicas paradójicamente se las trata de forma diferente a los chicos en términos físicos, corporales y sexuales. Por otra parte, las políticas educativas se están centrando en conseguir la igualdad de oportunidades para las chicas, olvidándose el análisis de las experiencias vividas cada día por las chicas en la escuela, y olvidando también que quizá no deseen parecerse a los chicos, sino que tienen una manera diferente de ver y vivir su cuerpo y el deporte. Quizá debería instaurarse una educación deportiva basada en la diferencia, y en poner en valor esta diferencia. Según Bianchi y Brinnitzer (2000), el deporte femenino actual está encaminado hacia el deporte salud, el deporte-‐recreativo, como compensación de los quehaceres cotidianos, y el deporte de rendimiento está reservado a una minoría de mujeres que han sobrevivido a las dificultades de su práctica. Para las chicas, es más importante jugar limpio, y jugar limpio también implica saber perder, por lo que creemos que debería fomentarse situaciones en las que la normativa recoja algo más que aspectos sobre los comportamientos con premios y sanciones (Sánchez Blanco, 2006, Vizcarra, 2004). Disfrutar con el deporte es realizar una actividad sin sentirse presionadas, relacionándose con las otras personas sean entrenadoras o deportistas y estableciendo lazos de amistad. En estos estudios, las 32 chicas se centran más en participar mientras que los chicos hablan de disfrutar solo cuando ganan. Creen que las familias les exigen menos a las chicas que a los chicos, porque no esperan nada de ellas en el deporte para el futuro, coincidiendo en esto con lo recogido por otras investigaciones (Bianchi y Brinnitzer, 2000, Diez Mintegui, 2003, Garay y Egibar, 2009,González Suárez, 2007, Garay, y Egibar, 2012) de tal manera que, las chicas que deciden luchar en el deporte lo hacen con los valores de la masculinidad (Álvarez Bueno, 1990, Chimelo y Neves, 2006, Flintoff y Scraton, 2001). Las chicas encuentran más dificultades para hacer deporte, aunque no siempre es así percibido por ellas y ellos. (Chimelo y Neves, 2006, Diez Mintegui y Gisasola, 2003, Vizcarra, Macazaga y Rekalde, 2009). Se quejan de que se dé menos difusión en los medios de comunicación al deporte de las chicas, porque eso influye en las actitudes que ellas perciben (Alfaro et al, 2011, Álvarez Bueno, 1992, Angulo, 2007, Fontecha, 2006). Quienes hablan de que los chicos encuentran mayores dificultades, en realidad hablan de que les exigen más, lo cual quiere decir que tienen más oportunidades, ya que ellos mismos, dicen que las chicas nunca podrán alcanzar la misma fama y dinero que los chicos. A una parte de las personas que han opinado en diversos estudios, les gustaría que las chicas y los chicos pudieran jugar en los mismos equipos y que tuvieran las mismas oportunidades. Creemos con Tinning (1992) que debería fomentarse un deporte escolar con otras características que no basara el logro, tanto en conseguir como en intentar, donde se potencia el aprendizaje más que la rivalidad. El modelo actual de deporte competitivo no es un buen ejemplo a seguir ni en el deporte escolar, ni en la escuela, ni en el deporte de base que se realiza con personas menores de edad (Herranz, 2006). Las chicas hacen una lectura negativa de la agresividad, pero la agresividad es necesaria para luchar por el propio espacio, en su justa medida. Debemos dotar a las chicas de energía de vida, y livianizar el sentimiento agresivo de los chicos que les lleva a la violencia. En el caso de las chicas, en diversos estudios dicen que se necesitan “agresividad” para defender la zona propia en baloncesto, creemos que se puede abrir un debate sobre la necesidad de la agresividad para defender los propios espacios, algo tampoco habitual en las mujeres, que hemos sido socializadas para ser sumisas y para no defenderlos. Sería interesante buscar espacios para reflexionar sobre la presencia de la mujer en el deporte y en la competición, y favorecer situaciones que lleven a entender que los modelos deportivos que se ofrecen inciden en las elecciones deportivas de las niñas. ¿Podemos encontrar otros modelos de planteamiento de la práctica deportiva que sean más incluyentes? Creemos que sí, que es probable que la mujer se sintiera mejor en el deporte si se valorarán más de una manera normativa, aspectos relacionados con el buen hacer, con la solidaridad y con el juego limpio. Sería interesante que en el futuro se realizaran acciones formativas, donde se favorezcan situaciones en las que tratar la discriminación por razones de género, o por cualquier otra razón, de las que habitualmente se dan el deporte. Habría que tratar en 33 la formación inicial, algunos temas relacionados con la aceptación de las diferencias, para buscar modelos deportivos incluyentes. Este trabajo no va a ser fácil, y se deben aunar fuerzas en este sentido, ya que son pocas las iniciativas que se dan. Quizá una formación basada en el desarrollo personal y social que tenga en cuenta la perspectiva de género también es posible. Referencias -‐ Alfaro, Elida et al. (2011). Deporte y mujeres en los medios de comunicación. Madrid: CSD. -‐ Alfaro, Elida. (2006). Actitudes prácticas y deportivas de las mujeres en España (1990-‐2005). Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia (CSD). -‐ Alvarez Bueno, G. (1990) Situación de las niñas y de las jóvenes en el deporte de base. Seminario de mujer y deporte. (pp. 26-‐27) Madrid: CSD -‐ Amenabar, B., y Sistiaga, J.J. (2009) Perspectivas de las y los agentes implicados en el deporte escolar En B. Amenabar (Ed.) Libro Blanco del deporte escolar (pp. 63-‐80). Vitoria-‐Gasteiz: Gobierno Vasco. -‐ Angulo, M. (2007). Las imágenes de las deportistas en los medios de comunicación. Madrid: Ministerio de Educación Dirección General de Deportes. Informe.http://www.mujerydeporte.org/documentos/docs/articulo_imagen_m ujer_deportista_en_medios.pdf -‐ Arenas, G. 2006. Triunfantes perdedoras. Barcelona: Grao. -‐ Arufe, V. (2011). La Educación en valores en el aula de Educación Física ¿mito o realidad?. EmásF, Revista Digital de Educación Física, 9, http://emasf.webcindario.com/La_educacion_en_valores_en_el_aula_de_EF.p df -‐ Barberá, E. (2006) Aportaciones de la psicología al estudio de las relaciones de género. En J. Rodríguez Martínez (comp.) Género y currículo. Aportaciones de género al estudio y la práctica del currículo. Madrid: Akal. -‐ Becoña, E. (1993) Técnicas de solución de problemas. En F. J. Labrador, J. A. Cruzado, y M. Muñoz (eds.) Manual de técnicas de modificación y terapia de la conducta. (pp. 710-‐743) Madrid: Pirámide. -‐ Beer, D. (2005) Género, sexualidad y educación física. U.B.A. Conferencia en el 1º Congreso de Educación Física, Ciencia y Deportes. Pehuajó, Argentina. 2005. Link: Pedagogía de la sexualidad género, sexualidad y educación física. -‐ Berengüí, R. y Garcés de los Fayos, E. (2007). Valores en el deporte escolar: estudio con profesores de Educación Física. Cuadernos de Psicología del Deporte, 7(2), 89-‐103. -‐ Bianchi, S. y Brinnitzer, E. (2000) Mujeres adolescentes y actividad física. Relación entre motivación para la práctica de la actividad física extraescolar y agentes socializadores. Revista digital efdeportes, año 5, nº 26 http://www.efdeportes.com/efd26/adoles.htm -‐ Bredemeier, B.J. (1994). Children´s moral reasoning and their assertive, aggressive, and submissive tendencies in sport and daily life. Journal of Sport & Exercise Psychology, 16(1), 1-‐14. -‐ Brustad, R. y Arruza, J. (2002). Práctica deportiva y desarrollo social en jóvenes deportistas. En J. Arruza (ed.), Nuevas perspectivas acerca del deporte educativo (pp. 25-‐39). Bilbao: UPV/EHU. 34 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Caballero Blanco, P., Delgado Noguera, M.A., y Escartí Carbonell, A. (2013). Analysis of Teaching Personal and Social Responsibility model-‐based programmes applied in USA and Spain. Journal of Human Sport and Exercise, 8(2), 427-‐441. Carreres Ponsoda, F. (2014). Efectos, en los adolescentes, de un programa de responsabilidad personal y social a través del deporte extraescolar. Alicante: Universidad de Alicante. (Tesis doctoral) Casamayor, G. (2000) Cómo dar respuesta a los conflictos. (Barcelona: Graó. Castejón Oliva, F.J. (2001). Iniciación deportiva. Aprendizaje y enseñanza. Madrid: Pila Teleña). Cecchini Estrada, J.A.; Montero, J.; Peña, J.V. (2003). Repercusiones de un programa de intervención para el desarrollar la responsabilidad personal y social de Hellison sobre los comportamientos de fair-‐play y el auto-‐control. Psicothema, 15, 631-‐637. Chimelo Paim, M. C.; Neves Strey, M. (2006) Marcas de violência de gênero contra a mulher no contexto deportivo. Buenos Aires: Revistas digital EFdeportes, nº103, año 11. http://www.efdeportes.com/efd103/genero.htm. Chimelo, M. C. 2007. A responsabilidade social do professor de Educação Física frente à violência de gênero no contexto da educação física e dos esportes. Lecturas Educación Física y Deportes 138. Consulta 13 de febrero de 2014 (http://www.efdeportes.com/efd138/violencia-‐de-‐genero-‐no-‐contexto-‐da-‐ educacao-‐fisica.htm). Connell, R. 2003. Masculinidades. México: Universidad Autónoma de México. Díez Mintegui, M.C., y Guisasola, R. (2003). Estudio de las causas del abandono de la práctica deportiva en las jóvenes de doce a dieciocho años y propuestas de intervención. Proyecto “Itxaso”. Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa. Duda, J. L. (2001) Ejercicio Físico, motivación y salud: aportaciones de la teoría de las perspectivas de meta. En J. Devís Devís (coord.) La Educación Física, el deporte y la salud en el siglo XXI. (pp. 271-‐281). Alcoy (Alicante): Marfil. Elliot, D., y; Sander, L. (2011). Why females don’t do sport degrees. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 10(1), 85-‐98. Escartí, A., Pascual, C., y Gutiérrez, M. (2005). Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte. Barcelona: Graó. Escartí, A., Gutierrez, M. Pascual, C., y Wright, P. M. (2013). Observación de las estrategias que emplean los profesores de educación física para enseñar responsabilidad personal y social. Revista de psicología del deporte, 22 (1), 159-‐ 166. Fernández Rius, L. (2005). Género, valores y sociedad. Barcelona: Octaedro OEI. Figueras, S., Calvo, J., y Capllonch, M. (2014). Prevención y resolución del conflicto en educación física desde la perspectiva de los adultos miembros de la comunidad educativa en las comunidades de aprendizaje. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 25, 168-‐173 Fitzgerald, H., y Kirk, D. (2009). Identity work: Young disabled people, family and sport. Leisure Studies, 28(4), 469-‐488. doi:10.1080/02614360903078659. Flintoff, A., y Scraton, S. (2001). Stepping active leisure? Young women’s perceptions of active styles and their experiences of school physical education. Spot, Education and Society, 6(1), 5-‐21. 35 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Fontecha, M. (2006). Intervención didáctica desde la perspectiva de género en la formación inicial de un grupo de docentes en educación Física. Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Universidad de País Vasco (UPV/EHU). Consulta 123 de Enero de 2104.(https://addi.ehu.es/handle/10810/7140). Garay, B., & Egibar, M. (2012). Estereotipos de género en el deporte escolar: la participación de las mujeres en los herri kirolak. Innovación para el progreso social sostenible. Donostia: Eusko Ikaskuntza. García Colmenaro, C.;y Alario Trigueros, T. (1996): Educación para los medios de comunicación. En La coeducación, ¿transversal de transversales? Programa de las jornadas sobre educación. (pag131-‐137) Vitoria-‐Gasteiz: Emakunde. Garcia Monge, A., y Martinez Álvarez, L.. (2003). Desmadejando la trama de género en Educación Física desde escenas de práctica escolar. Bartzelona: Premio de artículos sobre actividad física y deportiva del Colegio de Licenciados de Barcelona. Gibbons, S., y Humbert, L. (2008). What are middle-‐school girls looking for un physical education?. Canadian Journal of Education 31(1), 167-‐186. González Suarez, A.M. (2007) Medidas de promoción de la actividad deportiva de las chicas en el deporte escolar. Bilbao: departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia. Gutiérrez, M., Carratalá, V., Guzmán, J.F. y Pablos, C. (2010). Objetivos y manifestaciones de valores sociales y personales en el deporte juvenil según deportistas, padres, entrenadores y gestores. Apunts para la educación física y los deportes, 101, 57-‐65. Hellison, D. (1978). Beyond Balls and Bats: Alienated (and other) youth in the gym. Washington: AAHPER. Hellison, D. (1985). Goals and Strategies for Teaching Physical Education. Champaign: Human Kinetic. Hellison, D. (1995). Teaching Responsibility Though Physical Activity and Sport. Champaign: Human Kinetic. Hellison, D. (2011). Teaching responsibility through physical activity. (3rd Edition). Campaing, Il.: Human Kinetics. Herranz Gómez, Y. (2006) Igualdad bajo sospecha. El poder transformador de la educación. Madrid: Narcea. Jiménez Martín, P.J. y Durán González L.J. (2004). Propuesta de un programa para educar en valores a través de la actividad física y el deporte. Apunts, 77, 25-‐29. Jiménez, F., y Vizcarra, M.T. (2010). Propuestas para promover el desarrollo personal y social en los aprendizajes deportivos. En J. Castejón (coord.) Deporte y enseñanza comprensiva (pp. 113-‐144). Sevilla: Wenceulen Kelly, J. A. (2000). Entrenamiento de las Habilidades Sociales. (75-‐108) Bilbao: DDB. Kirk, D. (2009). The idea of the idea of physical education: Between essentialism and relativism in studying the social construction of physical education. Journal de la Recherche sur l'Intervention en Éducation Physique et Sport, 18, 24-‐40. 36 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Kirk, D., & Oliver, K. L. (2014). La misma historia de siempre: reproducción y reciclaje del discurso dominante en la investigación sobre la educación física de las chicas. Apunts. Educación Física y Deportes, 116(2), 7-‐22. Lorenzo, M. L. (2004). Conflictos, Tutoría y construcción democrática de las normas. Bilbao: Desclée de Brouwer. Macazaga, A., Rekalde, I. y Vizcarra Morales, M.T. (2013). ¿Cómo encauzar la agresividad? Una propuesta de intervención a través de los juegos y los deportes. Revista Española de Pedagogía, 71(255), 263-‐276. Marín Suelves, D. (2011). Adaptación e implementación de un programa de intervención en la escuela a través de la educación física: el programa de responsabilidad personal y social. Valencia: Universitat de Valencia (Tesis doctoral). Martín Casares, A. (2006) Antropología del género. Culturas, mitos, y estereotipos sexuales. Madrid: Cátedra. Maulini, C. (2012). Las competencias de los educadores deportivos para la promoción del bienestar en los jóvenes. Valladolid: Universidad de Valladolid. (Tesis doctoral) Monjas, M. I. (1993). Programa de enseñanza de habilidades de interacción social para niños y niñas en edad escolar (PEHIS). Madrid: CEPE. Monjas, M. I., y de la Paz, B. (2000) Las Habilidades Sociales en el Currículo. Convocatoria de ayudas a la investigación educativa para 1995 del Centro de investigación y documentación educativa (CIDE). Octubre 1998. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Colección investigación. ISBN: 84-‐369-‐3414-‐8. Morano, M., Colella, D. y Capranica, L. (2011). Body image, perceived and actual physical abilities in normal-‐weight and overweight boys involved in individual and team sports. Journal of Sports Sciences, 29 (4), 355 –362. Moreno, H. (2011). La noción de tecnologías de género como herramienta conceptual en el estudio del deporte. Revista Punto Género, 1, 41-‐62. Moreno, J. A. (2008). Importancia de la práctica físico-‐deportiva y del género en el autoconcepto físico de los 9 a los 23 años. International Journal of Clinical and Health Psychology, 8(1), 171-‐183. Moreno, J.A., Martínez, C., y Alonso, N. (2006). Actitudes hacia la práctica físico-‐deportiva según el sexo del practicante. Revista Internacional de Ciencias del Deporte, 3(2), 20-‐43. Pardo, R. (2008). La transmisión de valores a jóvenes socialmente desfavorecidos a través de la actividad física y el deporte. Estudio múltiple de casos: Getafe, L’aquila y Los Angeles. Madrid: UPM (Tesis doctoral) Pascual, C. (2011). La creación de un clima positivo en el aula de educación física: una visión general. Tándem, didáctica para la Educación Física, 35, 61-‐67. Piedra, J., García-‐Pérez, R., Fernández-‐García, E., & Rebollo, M.A. (2014). Brecha de género en educación física: actitudes del profesorado hacia la igualdad. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 14(53), 1-‐21. Plaza Montero, D. (2013). El deporte en edad escolar en la ciudad de Torrevieja. Lleida: Universitat de Lleida. (Tesis doctoral) 37 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Potgieter, R. D. y Steyn, B. J. M. (2010). Goal orientation, self-‐theories and reactions to success and failure in competitive sport. African Journal for Physical, Health Education, 16 (4), 635 -‐ 647. Prat Grau, Maria & Flintof, Anne. (2012). Tomando el pulso a la perspectiva de género: un estudio de caso en una institución universitaria de formación de profesorado de educación física. Revista Interniversitaria de Formación del Profesorado, 42(15, 3), 69-‐84. Prat, M., Soler, S. y Carbonero, L. (2012). De las palabras a los hechos: Un Proyecto para promover la participación femenina en el Deporte Universitario. El Caso de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ágora para la educación física y el deport,e 14 (3), 283-‐302. Price M. S. y Weiss M. R. (2011). Peer leadership in sport: relationships among personal characteristics, leader behaviors, and team outcomes. Journal of Applied Sport Psychology, 23, 49–64. Rekalde, I., Vizcarra Morales, M.T. y Macazaga, A. (2014). La observación como estrategia de investigación para construir contextos de aprendizaje y fomentar procesos participativos. Educación XX1, 17(1), 201-‐220. Rossi, T., Tinning, R. y McCuaig, L. (2009). With the Best of Intentions: A Critical Discourse Analysis of Physical Education Curriculum Materials. Journal of teaching in physical education, 28 (1), 75-‐89. Sánchez Blanco, M.C. (2006) Violencia física y construcción de identidades. Propuestas de reflexión crítica para las escuelas infantiles. Barcelona: Grao. Sánchez, M., Suárez, M., Manzano, N., Oliveros, L., Lozano, L., Fernández, B., y Malik, B. (2011). Estereotipos de género y valores sobre el trabajo entre los estudiantes españoles. Revista de Educación, 355, 331-‐354. Sánchez-‐Sanchez, J., Molinero, O., y Yagüe, J. M. (2012). Incidencia de dos metodologías de entrenamiento-‐aprendizaje sobre la técnica individual de futbolistas de 6 a 10 años de edad. Retos. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación., 22, 29–32. Scraton, S. (1995): Educación física de las niñas: un enfoque feminista. Morata: Madrid. Shaffer, D. R. (2002). Desarrollo Social y de la Personalidad. Madrid: Thomson. Slutzky, C. B. y Simpkins, S. D. (2009). The link between children’s sport participation and self-‐esteem: exploring the mediating role of sport self-‐ concept. Psychology of Sport and Exercise, 10(3), 381-‐389. Smoll, F. L., Smith, R. E., y Cumming, S. P. (2007). Effects of a motivational climate intervention for coaches on changes in young athletes` achievement goal orientations. Journal of Clinical Sport Psychology, 1(1), 23-‐46. Soler, S. (2010). Más allá del fútbol: ¿la educación física en femenino? Aula de innovación educativa, 191, 12-‐16. Tinning, R. (1992). Educación Física: la escuela y sus profesores. Valencia: Universitat de Valencia. Tinning, R. (2011). Tenemos formas de haceros reflexionar , ¿verdad?: A propósito de la formación para una enseñanza reflexiva (Parte I), Revista de educación física: Renovar la teoría y práctica, 121, 15-‐20. Trianes, M. V., Muñoz, A. M., Jiménez, M. (2000). Competencia Social: su educación y tratamiento. Madrid: Pirámide. 38 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Vallés, A. y Vallés, C. (1996). Las habilidades sociales en la escuela. Una propuesta curricular. Madrid: EOS. Vickers, B., y Schoenstedt, L. (2011). Coaching development: Methods for youth sport introduction. Strategies: A journal for Physical and Sport Educators, 1, 14-‐ 19. Vilanova, A., y Soler, S. (2012). La coeducación en la educación física en el siglo XXI: reflexiones y acciones. Tándem: didáctica de la educación física, 40, 75-‐83. Vilodre Goelner, Silvana. (2008). Deporte y cultura fitness: la generalización de los cuerpos contemporáneoa. Revista Digital Universitaria, 9(7), 3-‐11. Vinyamata, E. (2003). Comprender el conflicto y actuar educativamente. En E. Vinyamata (coord.) Aprender del conflicto. Conflictología y educación (pp. 9-‐27) Barcelona: Graó. Vizcarra, M. T. (2004) Análisis de una experiencia de formación permanente en el deporte escolar a través de un programa de habilidades sociales. Bilbao: Servicio Editorial de la UPV (serie tesis doctorales). Vizcarra, M.T.; Macazaga, M. y Rekalde, I. (2009). Las necesidades y valores de las niñas ante la competición en deporte escolar. Bilbao: UPV/EHU. Watson, D., y Clocksin, B. (2013). Using Physical Activity and Sport to Teach Personal and Social Responsibility. Canada: Human Kinetics Weinberg, R. y Gould, D. (2010). Foundations of Sport and Exercise Psychology. Canada: Human Kinetics. Weiss, M. R. y Williams, L. (2004). The why of youth sport involvement: A developmental perspective on motivational processes. En M. R. Weiss (Ed.), Developmental sport and exercise psychology: A lifespan perspective (pp. 223-‐ 268). Morgantown, WV: Fitness Information Technology. West, C. y Zimmerman. D. H. (2009). Accounting for doing gender. Gender and Society, 23 (1), 112-‐122. Wiesemann, C. (2011). Is there a right not to know one´s sex? The ethics of “gender verification” in women´s sports competition. Journal of Medical Ethics, 37(4), 216-‐220. 39 Capítulo 5. LA PEDAGOGÍA DE LA AVENTURA: UNA METODOLOGÍA PARA EDUCAR “EN” Y “A TRAVÉS” DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL Pablo Caballero Blanco Universidad de Sevilla [email protected] Guadalupe Domínguez Carrillo IES San Jose (Cortegana-‐Huelva) Introduccion Las actividades físicas en el medio natural (AFMN), se presentan como un medio privilegiado para el desarrollo personal y social de los jóvenes y, más concretamente, para el desarrollo de la responsabilidad, autonomía, empatía, cooperación, hábitos saludables o liderazgo (Caballero, 2012; Caballero-‐Blanco y Delgado-‐Noguera, 2014; Gilbertson, Bates, McLaughlin y Ewert, 2006; Parra, 2001; Prouty, Panicucci y Collinson, 2007; Santos y Martínez, 2008). Si nos situamos desde un punto de vista educativo (formativo), las AFMN plantean situaciones pedagógicas de naturaleza experiencial que implican a la totalidad de la persona, cuyas vivencias tienen una aplicabilidad inmediata (aprendizajes para la vida) (Santos y Martínez, 2011). A la vez que se enseñan aprendizajes técnicos propios de las diferentes actividades físicas en la naturaleza (técnicas de escalada, de orientación, etc.), se puede y se debe atender al desarrollo personal y social, es decir, contribuir al proceso de humanización de las personas (Caballero-‐Blanco y Delgado-‐Noguera, 2014; Parra, 2001; Parra, Caballero y Domínguez, 2009). Las experiencias generadas en las AFMN posibilitan la creación de ambientes de aprendizaje y expresión, de adquisición de conocimientos útiles desde lo espontáneo a lo educativo, de participación desde lo democrático. A partir de la vivencia directa de distintas AFMN se puede impulsar una reflexión hacia las propias capacidades, posibilidades, limitaciones e intereses, en tanto que la persona se sitúa ante conflictos, elecciones, logros, fracasos, dilemas, rechazos, etc. (Prouty et al., 2007). Y ello contribuye al desarrollo de valores, ya que la experiencia transporta estas situaciones que alternan la acción con la reflexión al centro mismo de sus emociones y voluntad, aspecto que facilita el aprendizaje y asimilación (Consejo Superior de Deportes y UNICEF, 2010). Sin embargo, el hecho de salir al medio natural, no produce resultados positivos por sí mismo. Tiene que haber una intervención programada para que suceda el efecto formativo (Gómez-‐Encinas, 2008; Miguel, 2001; Parra et al., 2009; Santos y Martínez, 2008). 40 Los resultados de las investigaciones sobre la actividad física y el deporte como promotor del desarrollo personal y social (Caballero, 2012; Devís y Peiró, 2011; Escartí, Pascual y Gutiérrez, 2005; Gutiérrez, 2003; Hellison, 2011; Jiménez, 2008), revelan que: • La actividad física y el deporte no educan por sí mismo, sino que depende de la utilización que se haga de los mismos por el profesor, entrenador y otros. • Los valores no se promocionan por el simple hecho de la práctica deportiva; mediante ésta tan sólo se ponen de manifiesto los que ya estaban afirmados en la persona que los realiza. • Sólo con la intención de influir positivamente mediante estrategias metodológicas, y con medios dirigidos a facilitar las interacciones, pueden promoverse valores positivos. Separar el contenido de las interacciones que se producen al llevarlo a la práctica, es olvidar la importancia de las interacciones del contexto en la transmisión de valores deseables y también renunciar al potencial educativo que contienen. • Para que se produzca una educación en valores es necesario establecer: o Una metodología precisa. o Con objetivos concretos. o Unas actividades y estrategias prácticas que los hagan operativos. o Y unas técnicas de evaluación adecuadas que permitan confirmar una mejora en los valores y actitudes de los alumnos tras la intervención. La necesidad de programar, establecer estructuras y utilizar estrategias específicas para conseguir el desarrollo personal y social es extrapolable a las AFMN, como afirman Parra, Domínguez y Caballero (2008): Responder a ¿qué objetivos tenemos? y a ¿cómo los vamos a conseguir? son los pasos fundamentales para dar un sentido humanizador a la intervención educativa que vamos a llevas a cabo. Cuando nos enfrentamos a esta tarea, detectamos la necesidad de crear recursos y estrategias para afrontar este proceso. (p. 147) Para conseguir esta finalidad educativa a través de las AFMN es aún más importante la labor de planificar la intervención, puesto que es fácil que prime el objetivo de experimentar sensaciones diferentes, y cada vez mayores, lo que puede derivar a fomentar personas consumidoras de sensaciones y no a formar personas (Parra et al., 2009). La acción por la acción no sirve para nada, si no va acompañada de un proceso de asimilación y reflexión de lo acontecido. Las reflexiones y las valoraciones posibilitan la toma de conciencia con respecto a modos de comportamiento, actitudes personales y modos de proceder en la realización de tareas que, 41 posteriormente, esperamos que tengan su transferencia a otros procesos vitales. (p. 205) A partir del análisis realizado sobre el potencial de las AFMN como herramienta educativa, se hace necesario encontrar modelos y programas válidos que puedan dar pautas a los profesores, entrenadores y otros profesionales del deporte sobre como realizar una intervención intencional, sistemática y rigurosa (Escartí at al., 2005). Fundamentos teóricos de la pedagogía de la aventura: aprendizaje experiencial La pedagogía de la aventura tiene sus bases teóricas en la educación o aprendizaje experiencial (Experiential Education/Learning). Según la Association for Experiential Education (AEE), el aprendizaje experiencial es una “filosofía y metodología en la que el propósito de los educadores es colaborar con los alumnos en la experiencia directa y la reflexión centrada en el fin de aumentar los conocimientos, desarrollar habilidades y clarificar los valores” (Gilbertson et al., 2006, p. 9). En esta misma línea, Rodas (2003, citado en Combariza, 2005) expone: el aprendizaje experiencial, más que una herramienta es una filosofía educativa que parte del principio que las personas aprenden mejor cuando entran en contacto directo con sus propias experiencias y vivencias, es decir, es un aprendizaje “haciendo”, que reflexiona sobre el mismo hacer. (p. 2) Esta filosofía educativa surge al inicio del siglo XX, de la mano de John Dewey y Kurt Hahn. A continuación nos adentramos en cada uno de estos autores. a) Jon Dewey En 1983, Dewey escribió el libro Experience and Education, en el que reivindicaba el potencial de la experiencia para promover conocimiento, entendiendo que los individuos aprenden, cuando encuentran significado en su interacción con el medio. El modelo sobre aprendizaje experiencial (Figura 1) de este autor distingue distintas fases: experiencia concreta, reflexión, conceptualización abstracta y aplicación. Por lo tanto, de acuerdo a esa perspectiva, el aprendizaje se inicia a partir de una experiencia concreta, la cual es interpretada por el individuo a través de la reflexión y la conceptualización. La última fase contemplada en el modelo de Dewey es la de aplicación, que supone la capacidad de transferir el nuevo conocimiento a otras situaciones. Además, enfatiza el papel clave que el conocimiento previo y las experiencias vividas anteriormente por el sujeto, tienen sobre todo el proceso (Panicucci, 2007; Romero, 2010). 42 Experiencia(concreta( Aplicación( Reflexión( Conceptualización( Figura 1 Modelo sobre aprendizaje experiencial de Dewey. La Figura anterior (1) muestra cómo, en el modelo de aprendizaje experiencial de Dewey, la construcción de conocimiento a partir de una experiencia concreta se representa como un proceso cíclico, en el que las distintas fases (experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación), están interrelacionadas. Esta representación indica también que el proceso de aprendizaje requiere de la integración de cada una de las fases. De este modo, no basta con una experiencia para provocar conocimiento, sino que para que esto ocurra realmente, es necesario la participación e implicación cognitiva del sujeto, buscando sentido a lo experimentado, relacionándolo con su conocimiento previo y desarrollando estructuras conceptuales que le permitan aplicar el nuevo conocimiento a diversas situaciones (Panicucci, 2007; Romero, 2010). El aprendizaje experiencial se basa en doce principios establecidos por la AEE (Gilbertson et al., 2006), que se exponen en el siguiente Cuadro (1). Cuadro 1. Principios del aprendizaje experiencial (Gilbertson et al., 2006). El aprendizaje a través de la experiencia ocurre cuando tras la vivencia de unas experiencias planificadas, se realiza una reflexión, análisis crítico y síntesis. Las experiencias están diseñadas para que el participante tome la iniciativa y decisiones, y asuma las responsabilidades que conllevan. A lo largo del proceso de aprendizaje experiencial, el alumno participa activamente en el planteamiento de preguntas, investigando, experimentando, resolviendo problemas, asumiendo la responsabilidad, siendo creativo, curioso y construyendo el significado. Los alumnos se involucran intelectual, emocional, social y físicamente. Esta participación genera una percepción de que la tarea de aprendizaje es auténtica. Los resultados del aprendizaje son personales y son la base para futuras experiencias y aprendizajes. Se desarrollan y potencian las relaciones: aprender de uno mismo, de los compañeros y del mundo en general. El educador y el alumno pueden experimentar el éxito, el fracaso, la aventura, la toma de riesgos y la incertidumbre, ya que los resultados de la experiencia no están 43 totalmente previstos. Los alumnos y educadores tienen la oportunidad de explorar y examinar sus propios valores. Las principales funciones del educador son el establecimiento de experiencias adecuadas, plantear problemas, establecer límites, apoyar a los estudiantes, asegurar la seguridad física y emocional y facilitar el proceso de aprendizaje. El educador reconoce y fomenta oportunidades espontáneas de aprendizaje. Los educadores se esfuerzan por ser consciente de sus prejuicios, juicios y concepciones previas y cómo influyen en el alumno. El diseño de la experiencia de aprendizaje incluye la posibilidad de aprender de las consecuencias naturales, errores y éxitos. b) Kurt Hahn La otra gran figura del aprendizaje experiencial es Kurt Hahn. Este pedagogo alemán es el principal promotor de la utilización de la aventura y las actividades físicas en el medio natural, en la educación, de manera estructurada. Durante la II Guerra Mundial, junto con Lawrence Holt, fundan las Outward Bound Schools (término utilizado para llamar a los barcos que van a zarpar del puerto al mar abierto) desde la necesidad de formar a jóvenes marinos que serán enviados a la guerra. Se dieron cuenta que los jóvenes que sobrevivían no eran los más fuertes, sino los más mayores que tenían una mayor riqueza de experiencias. Elaboraron un plan de formación de un mes en seco, para que los jóvenes marines vivieran experiencias parecidas a las que se encontrarían posteriormente en el mar. Los contenidos que abordaban eran orientación, salvamento y socorrismo, atletismo, navegación a vela, expediciones náuticas y de montaña, recorridos de obstáculos y servicios a la comunidad (Rose y Sánchez, 2008). La finalidad de esta formación se resumía en la frase que utilizaba Hahn: “el aprendizaje en Outward Bound debe ser no tanto para el mar, sino a través del mar, y por tanto prepararse para todos los difíciles caminos de la vida” (citado en Anglada, 2008, p. 3). Su planteamiento se basaba en pensar que a pesar de que la guerra producía un entorno para actuaciones destructivas e inmorales, al mismo tiempo sacaba en otras personas lo mejor de ellos para encarar la adversidad. La sociedad puede avanzar si se mantiene el desarrollo de las cualidades y actitudes positivas de la humanidad, sin los aspectos negativos de la guerra. La educación es una pieza clave para prevenir a los jóvenes de la corrupción y desarrollar un sentido moral; es necesario creer en ellos y ofrecerles oportunidades de liderazgo, que les permita comprobar los resultados de sus actos (Rose y Sánchez, 2008). Los principios del Outward Bound se enfocaban en superar una serie de problemas que tras la guerra se instauraron en la sociedad (Anglada, 2008): 44 • • • • • • Deterioro de la salud debido a métodos modernos de locomoción. Deterioro de iniciativa y espíritu emprendedor debido a la extendida enfermedad del espectador. Deterioro de la memoria y la imaginación debido a la confusa inquietud de la vida moderna. Deterioro de las destrezas y cuidados debido a un debilitamiento de las artesanías tradicionales. Deterioro de la autodisciplina debido al extendido consumo de estimulantes y tranquilizantes. Deterioro de la compasión debido a la indecorosa prisa con la que la vida moderna es dirigida. A partir del análisis de esos problemas en la sociedad, inspirado en los griegos y en los primeros autores de la reforma pedagógica, desarrolló una metodología llamada Erlebnispädagogik (pedagogía experiencial), basada en los siguientes pilares (Rose y Sánchez, 2008): • • • • • En la base de la concepción está la orientación hacia la acción y el aprendizaje social. Los retos han de ser percibidos subjetivamente como difíciles, pero no inalcanzables. Mediante situaciones límite, los participantes son capaces de aprender y valorar sus capacidades y cualidades, y con ello conocerse mejor. La experiencia ha de ser global, afectando a las esferas cognitivas, emocionales y en los procesos de toma de decisiones. La dinámica de los grupos resultante está basada en planteamientos participativos y orientados hacia la autonomía grupal. Las situaciones planteadas y la responsabilidad y autonomía que se le proporciona al grupo han de ser reales. El Outward Bound se extendió por el Reino Unido y después por todo el mundo. En EEUU tuvo una gran implantación y desarrollo. En 1970, diversos educadores adaptaron los principios del Outward Bound para desarrollar programas de aventura con alumnos de educación secundaria. El programa se llamó Project Adventure e integraba materias como la educación física, biología, ciencias sociales, historia, lengua, etc. Este programa tuvo un gran éxito y se impulsó como modelo para los centros educativos en EEUU, implantándose en cuatrocientas escuelas de todo el país. Actualmente el programa Project Adventure se continua aplicando y ha generado la metodología denominada Adventure Education: • Adventure Education se puede traducir como la educación a través de la aventura y consiste en educar mediante experiencias directas de “aventura” que envuelva a la persona de forma global, con consecuencias reales. Se utilizan las actividades físicas en el medio natural en la propia naturaleza o 45 adaptadas a espacios urbanos, en las que está presente la percepción de riesgo subjetivo y la incertidumbre; y también se utilizan actividades de confianza, iniciativa, presentación, cooperativas, etc. En la actualidad, este programa se aplica tanto en la educación formal (dentro de la asignatura de educación física), como en la educación no formal (campamentos de verano, actividades extraescolares, etc.) (Prouty et al., 2007). • Otro programa relevante que utiliza la educación experiencial y las actividades físicas en el medio natural es el Outdoor Education. Es un método de enseñanza-‐aprendizaje que enfatiza en las experiencias directas multisensoriales; tiene lugar en la naturaleza al aire libre y utiliza un enfoque integrado para el aprendizaje que engloba la naturaleza, la comunidad y los entornos del individuo (Gilbertson et al., 2006). Smith, Carson, Donaldson y Masters (1963, citados en Ewert y Garvey, 2007) definen el Outdoor Education como: un medio de mejora curricular a través de experiencias al aire libre. No es una disciplina independiente con objetivos prescritos como las matemáticas y la ciencia, sino que es simplemente un clima de aprendizaje que ofrece oportunidades para la experiencia directa con la naturaleza, para identificar y resolver los problemas de la vida real, para la adquisición de las habilidades con las que disfrutar la vida, para la consecución de los conceptos e ideas acerca de los recursos humanos y naturales y para meternos de nuevo en contacto con los aspectos de la vida en nuestras raíces una vez fueron firmemente establecidos. (p. 21) Bases teóricas de la pedagogía de la aventura La pedagogía de la aventura es una metodología basada en los principios teóricos del aprendizaje experiencial, que consiste en educar mediante experiencias directas a través de actividades físicas en el medio natural (y/o mediante actividades de reto/aventura), en la naturaleza o en entornos urbanos, con la finalidad de contribuir al proceso de humanización de las personas (tanto del alumno como del educador). Esta metodología ha sido desarrollada, en la última década, por Manuel Parra, Carlos Rovira y un grupo de profesores de educación física (como Guadalupe Domínguez, Luis Jiménez o Pablo Caballero, entre otros), ante la necesidad de abordar en la educación primaria y secundaria el bloque de contenidos de actividades físicas en el medio natural, con una finalidad educativa. Se ha aplicado en distintos niveles de la educación formal (primaria, secundaria, bachillerato, universidad), en la educación no formal (campamentos de verano, actividades extraescolares), en el ámbito de las empresas de turismo activo (rutas de senderismo, campamentos, etc.) y con otros contenidos (otro tipo de actividades físicas). 46 La finalidad de la pedagogía de la aventura es contribuir al desarrollo personal y social de las personas a través de las actividades físicas en el medio natural; o dicho de otra forma, contribuir al proceso de humanización. Se persigue educar “en” y sobre todo “a través” de las actividades físicas en el medio natural y las actividades de reto/aventura (Parra et al., 2009). A su vez tiene dos objetivos secundarios, pero igualmente importantes: • Ser capaces de encarar propuestas de reto/aventura y sensaciones cada vez más complejas, más adrenalíticas, en las que haya que controlar más sensaciones; en las que sea más difícil mantener una equidad entre emoción, corporeidad e inteligencia; en las que el entorno sea más cambiante y ofrezca un mayor grado de incertidumbre. De esta manera, aprendemos a gestionar las emociones y a enfrentarnos e imaginar cómo actuaríamos ante retos personales/sociales cada vez mayores. • Procurar de igual manera, que seamos capaces de seguir estremeciéndonos con actividades que atesoren umbrales de sensación bajos y que lo sigamos haciendo cuando éstos sean aún más bajos, para que aprendamos a disfrutar de la cotidianeidad de los deportes y de la vida en sí, que normalmente no están plagadas de grandes acontecimientos, sino de sucesos nimios y en ocasiones repetitivos. Los principios en los que se basa la pedagogía de la aventura son los que se presentan en el siguiente Cuadro 2 (basado en Parra et al., 2009). Cuadro 2. Principios de la pedagogía de la aventura (basado en Parra et al., 2009). El aprendizaje se construye a través de la experiencia. Partimos de la vivencia de unas experiencias planificadas, para asimilar, por medio de la reflexión, aspectos conceptuales, tomar conciencia del comportamiento, etc.; en definitiva, construir el aprendizaje. El proceso de enseñanza-‐aprendizaje se convierte en un reto para el profesor, con la finalidad de contribuir al desarrollo personal y social de los alumnos y al suyo propio. La puesta en práctica de las actividades y de la propia metodología requiere de formación previa y continua del profesor. La aplicación de un programa educativo mediante la pedagogía de la aventura requiere de un proceso de planificación previo, en el que se establezcan objetivos concretos, actividades/experiencias planificadas y un sistema de evaluación. Se mima la creación de un clima positivo que proporcione las condiciones de seguridad psicológica/ física y de confianza adecuadas. El establecimiento de normas de convivencia o la resolución de conflictos, de forma dialogada y autónoma por parte de los alumnos, son herramientas fundamentales para conseguir un clima positivo. 47 Se fomenta la interacción mediante la actuación planificada del profesor. Crear canales de comunicación entre el profesor y los alumnos o diseñar actividades donde sea necesario cooperar son algunos de las acciones que debe realizar el profesor. Diseñar y aplicar actividades, espacios y materiales que inviten a aprender. Se trata de conseguir que los alumnos estén motivados por participar en las actividades. Las actividades han de implicar a los participantes de forma global, involucrando al mismo tiempo la parte intelectual, emocional, social y física. Las actividades se presentan en forma de reto con múltiples soluciones, que el alumno debe superar por medio de la búsqueda de soluciones, investigando, experimentando, siendo creativo, etc. Las actividades físicas en el medio natural y las actividades de reto/aventura presentan un contexto privilegiado para conseguir el desarrollo personal y social de los alumnos. El alumno se siente el protagonista del proceso de enseñanza-‐aprendizaje al tener oportunidades de elección y de voz durante todos los momentos pedagógicos: antes, durante y después de las actividades. El alumnado toma las riendas de su propio aprendizaje, asumiendo un mayor nivel de responsabilidad. Durante las actividades el alumno experimentará el éxito y el fracaso, aportando ambas situaciones experiencias de aprendizaje positivas. A lo largo del proceso de aprendizaje experiencial, el alumno participa activamente en el planteamiento de preguntas, investigando, experimentando, resolviendo problemas, asumiendo la responsabilidad, siendo creativo, curioso y construyendo el significado. El profesor tiene una labor de acompañante del proceso de aprendizaje del alumno, mediante el establecimiento de actividades/experiencias adecuadas, plantear problemas, establecer límites, apoyar a los estudiantes, asegurar la seguridad física y emocional y facilitar el proceso de aprendizaje. Los pasos metodológicos La puesta en práctica de la pedagogía de la aventura requiere tener en cuenta los pasos metodológicos (Figura 2) que la componen y que pueden ser aplicados en distintos momentos del proceso. Estos pasos clasifican las actividades tomando como referencia las actitudes/valores que se quieren trabajar (objetivos) y las relaciones personales dentro del proceso de formación de un grupo. La aplicación de cada uno de los pasos metodológicos permite incidir en la consecución de unos valores determinados. A la hora de ponerlos en práctica en el aula, el profesor elegirá los estilos de enseñanza (siguiendo la clasificación de Sicilia y Delgado, 1993) más adecuados en función de las características del alumnado, los objetivos educativos, contenidos de enseñanza y la evaluación, así como la disponibilidad de material e instalaciones. Cada 48 uno de los pasos, a su vez, se relaciona de forma más directa con uno o varios estilos, en función de los valores que se preteden desarrollar. Del mismo modo, la elección de la estrategia (global, analítica y sus modificaciones) dependerá de las actividades de aprendizaje programadas para la adquisición y desarrollo de las habilidades concretas. La pedagogía de la aventura se estructura en nueve pasos metodológicos. Por lógica, seremos más efectivos si los abordamos en orden, ya que en su secuenciación hemos tenido en cuenta: • La progresión en la formación del grupo: conocimiento, conflicto, cohesión, desempeño y disolución. • Las fases que se dan en la interacción. • La progresión en la percepción, asimilación y comprensión de las emociones que provocan las actividades. Sin embargo, es posible encadenarlos en la sucesión que queramos, según los intereses y circunstancias. Lo importante es tener presente qué es lo que podemos alcanzar con cada uno y recurrir a ello, cuando mejor encaje en nuestra planificación. De igual forma, es importante señalar que el paso 9, actividades de reflexión y asimilación, es el que da sentido formativo a todo el proceso y se torna imprescindible que exista, si queremos que los participantes no se conviertan, como apuntábamos en la introducción, en meros consumidores de sensaciones. También el paso 3, de actividades de afirmación y autovaloración, tiene especial importancia, porque los objetivos que persigue, sustentan el resto del proceso: sin querernos a nosotros mismos, difícilmente podemos estar alegres, o ayudar y cuidar a los demás, o afrontar actividades de aventura con diferentes niveles de dificultad. 49 PASOS(METODOLÓGICOS, VALORES((OBJETIVOS)( ESTILOS(ENSEÑANZA( Distensión,(familiarización,(presentación(y( conocimiento, (“Siéntete&a&gusto”,, Disponibilidad,,alegría, Socializadores,y, par8cipa8vos,, Redescubrimiento(sensorial, “Descubre&plenamente”, Autorreflexión,,sinceridad,, Individualizadores,y,cogni8vos,, Afirmación(y(autovaloración, (“Quiérete&a&4&mismo”,, Autoes8ma,,respeto,a,sí, mismo,, Socializadores,y, par8cipa8vos,, Cooperación(simple, “Ayuda&y&deja&que&te&ayuden”,, Cooperación,,generosidad,, respeto,a,los,demas, Socializadores, Confianza(y(técnicas(básicas, !“Mímate&y&mima&a&los&demás”,, Respeto,a,sí,mismo,y,a,los, demás, Tradicionales,y,par8cipa8vos, Fraternidad,, disponibilidad, Par8cipa8vos,y,cogni8vos,, Generosidad,,tolerancia,, capacidad,de,esfuerzo,y, decisión, Cogni8vos,y,, crea8vos,, Autoes8ma,,capacidad,de, decisión, Tradicionales,y,cogni8vos, Sabiduría,,, sinceridad, , Cogni8vos, , Cooperación(compleja(y(resolución(de( problemas(y(conflictos, !“Escucha,&aporta,&ayuda”,, InsOnto,(iniciaOva(y(decisión(, “Entrégate&de&forma&global”,, Aventura(compleja(y(, deportes(de(aventura, “Siente&plenamente”,,, Asimilación(y(reflexión, “Piensa&qué&has&sen4do&y&, cómo&lo&has&sen4do”,, Figura 2. Pasos metodológicos de la pedagogía de la aventura (Parra et al., 2009). Por otra parte, no hay ninguna actividad estanca o pura, que no tenga características de varios pasos metodológicos a la vez. Esto quiere decir que si hago una actividad de desinhibición, dentro del primer paso, con toda seguridad trabajaré aspectos de otros pasos metodológicos, como el 2, descubrimiento sensorial o el 3, 50 afirmación y autoestima. De nuevo, en la reflexión final debemos acotar y dirigir la atención de lo acontecido hacia los objetivos que nos hemos marcado en la sesión. A continuación se presenta la descripción resumida de cada uno de los nueve pasos metodológicos (Caballero, 2012; Parra et al., 2009). Primer paso metodológico: actividades de presentación, distensión, familiarización y conocimiento “Siéntete a gusto” es la pauta común de los cuatro tipos de actividades que conforman este paso metodológico, con el que pretendemos favorecer el conocimiento y la interacción entre las personas que forman parte del grupo y el medio que les rodea. • Las actividades de presentación son dinámicas de grupo que permiten conocer los nombres de las personas que forman parte de la sesión. • Los juegos de distensión son aquellos que nos permiten relajar la tensión del grupo, liberar energía, divertirse y estimular el movimiento; por medio de danzas o canciones de imitación y repetición. • Las actividades de familiarización en cambio, facilitan el acercamiento a los espacios y materiales que estarán presentes en la sesión. Para ello, utilizamos juegos de búsqueda, indagación e interacción con el material y el espacio. • Por último, las actividades de conocimiento provocan una interacción más profunda entre las personas, por medio de juegos en los que las personas intercambian información sobre aspectos personales (aficiones, intereses,…). El objetivo principal es crear un ambiente agradable (Figura 3), que favorezca sentirse a gusto, gracias a la creación de canales de comunicación entre los participantes entre sí y con el dinamizador. Figura 3. Ejemplo de actividad del paso metodológico 1: “mi pozo”. Segundo paso metodológico: actividades de redescubrimiento sensorial y desarrollo de habilidades básicas “Descubre plenamente” es la pauta común de los dos tipos de actividades que conforman este paso metodológico, con el que pretendemos despertar los sentidos de 51 los participantes, reconocer las sensaciones percibidas y después interactuar con el medio que les rodea. • • Las actividades de redescubrimiento sensorial son actividades de descubrir la clave, en la que los participantes no reciben una explicación de lo que hay que hacer, deben descifrarlas por medio de técnicas de ensayo-‐ error, la práctica, la observación, etc. En el otro grupo de actividades tratamos de abordar el desarrollo de las habilidades físicas básicas necesarias en las actividades en la naturaleza, para que se experimenten de forma global, por medio de materiales y espacios que invitan a aprender, a través de la indagación y la búsqueda. En definitiva, el objetivo principal es poner en marcha el mecanismo de exploración de las sensaciones propias (Figura 4) mientras nos enfrentamos a un reto cognitivo o motriz. Figura 4. Ejemplo de actividad del paso metodológico 2: “cabuyería recreativa con ojos cerrados”. Tercer paso metodológico: actividades de afirmación, autovaloración individual o colectiva “Quiérete a ti mismo” es la premisa común de los dos grupos de actividades que conforman este paso metodológico, con él pretendemos hacer explícitos aquellos factores positivos del grupo de participantes, creando un ambiente en el que todos se sientan a gusto, en el que puedan mostrar su valía gracias a la superación de los diferentes retos y actividades, que favorezcan el autoconocimiento individual y la afirmación de sus diferentes capacidades. En los deportes de aventura gran parte de las sensaciones de riesgo se ven mitigadas por la confianza que se posee en la tecnología, el material empleado o bien en la confianza en las propias posibilidades, en el conocimiento del yo y su potencialidad. Los practicantes son conocedores por tanto de los posibles peligros que han de afrontar cuando los realizan pero también son conscientes de sus propias capacidades. De tal manera consideramos importantísimo trabajar, antes de enfrentarse a ellas, las capacidades de afirmación y autovaloración personales. 52 • • Gracias a las actividades de afirmación se refrendan los diferentes valores, actitudes y creencias que poseen los individuos y el grupo. En ocasiones se descubren porque no las conocen, en otras se reafirman y refuerzan. Por medio de ellas aprenden a tener criterio propio, a no dejarse influenciar por el grupo o la situación, actuando en plena autenticidad, sin engañarse y siendo absolutamente sinceros con su pulso vital, sus pretensiones y deseos. Por medio de las actividades de autovaloración se toma conciencia de las propias capacidades y cualidades personales, evidenciándose al enfrentarlas a las de sus iguales. En la naturaleza no encontramos espejos que reflejen nuestra manera de ser, es gracias a la interacción con el medio físico y social cuando somos capaces de conocernos. Toma una importancia vital, por tanto, las interrelaciones en un ambiente cordial y divertido, que se convierte de por si en un señuelo atractivo, para enfrentarnos a la tarea de conocer cómo somos y valorarnos adecuadamente. En estos juegos (Figura 5) se pone énfasis en el reconocimiento y análisis de las propias capacidades y en advertir y estimar las cualidades de los demás. Figura 5. Ejemplo de actividad del paso metodológico 3: “salida de la cueva”. Cuarto paso metodológico: actividades de comunicación y cooperación simple “Ayuda y deja que te ayuden” es la pauta común de los dos tipos de actividades que conforman este paso metodológico, con el que pretendemos que aprendan a resolver de manera grupal diferentes retos sencillos en los que es necesario atender las reglas básicas de comunicación y de resolución de pequeños conflictos. • • Las actividades de cooperación simple parten del establecimiento de un reto en el que el grupo tiene un objetivo común y donde es necesario que todos los miembros participen para superarlo. Los retos que se plantean tienen múltiples soluciones, por lo que se generan situaciones en las es imprescindible que los participantes se comuniquen y desarrollen la creatividad grupal. El otro tipo de actividades se centran en el desarrollo de la comunicación interpersonal. Pretenden abrir los diferentes canales de comunicación, 53 favoreciendo el hábito por la escucha activa, el diálogo, la negociación y por el placer de intercambiar opiniones con los demás. En definitiva el objeto principal es aprender a aplicar estrategias grupales a través del desarrollo de habilidades sociales como la asertividad o la empatía (Figura 6) Asimilar esta forma de actuar será imprescindible en la práctica de las actividades en el medio natural y los deportes de aventura. Figura 6. Ejemplo de actividad del paso metodológico 4: “que el cielo no caiga sobre nuestras cabezas”. Quinto paso metodológico: actividades de confianza y técnicas básicas “Mímate y mima a los demás” es la premisa común de los dos tipos de actividades que conforman este paso metodológico, con el que pretendemos aumentar la confianza en los demás, con uno mismo, con el entorno y con los materiales deportivos y técnicas básicas de los deportes de aventura (Figura 7). En las actividades de confianza se proponen retos colectivos, donde algunos miembros del grupo asumen el rol principal que lleva implícito cierto riesgo y que deben superar mediante el trabajo colaborativo y el compromiso de cuidarnos todos. Las actividades de técnicas básicas consisten en realizar juegos donde se introducen materiales y técnicas deportivas sencillas (como la cabuyería, montaje de mochilas, etc.), para poder acometer de forma más segura y progresiva un acercamiento a los deportes de aventura. 54 Figura 7. Ejemplo de actividad del paso metodológico 5: “la araña”. Sexto paso metodológico: actividades de cooperación compleja y de resolución de problemas “Escucha, aporta ayuda” es la pauta común que presentan las actividades de este paso metodológico (Figura 8), con las que pretendemos aventurarnos en propuestas de un mayor grado de dificultad a las que encontramos en el paso metodológico de cooperación simple y comunicación. Implican tres aspectos importantes. Por un lado, la comunión adecuada y correcta de las ideas, por otro lado, el esfuerzo para solucionar la dificultad del reto. En tercer lugar, requieren de una gran calidad comunicativa entre el grupo, para arbitrar los diferentes conflictos que van surgiendo en el proceso de resolución. Las actividades de este paso, se presentan en forma de retos que provocan situaciones en las que los participantes tienen que poner en marcha pensamiento consecuencial, es decir, tienen que ser capaces de visualizar la solución como una secuencia de acciones con sus consecuencias, antes de ponerla en práctica. Por tanto, el éxito en estos retos es el resultado de la planificación de la respuesta, no de la puesta en práctica de acciones espontáneas. • Las actividades de cooperación compleja, al igual que las de cooperación simple, parten del establecimiento del reto en el que el grupo tiene un objetivo común y donde es necesario que todos los miembros participen para conseguir superar la prueba. Sin embargo, los retos que se plantean, en esta ocasión, tienen pocas soluciones y la comunicación se torna imprescindible, el compromiso personal y grupal debe ser más intimo en busca de, al menos, una solución válida. Implican un análisis profundo de la solución, tanto de los medios materiales como de los recursos humanos, para ser capaces de aprovechar al máximo la potencialidad de los miembros del grupo y optimizar los recursos disponibles. • Las actividades de resolución de problemas simulan situaciones de conflicto para que los participantes busquen y apliquen recursos para solucionarlos, con 55 el objeto de entrenar habilidades prosociales y que consigan establecer relaciones positivas en la sociedad. Utilizan como herramienta metodológica principal los juegos de roles, los juegos de simulación y los dilemas morales. Figura 8. Ejemplo de actividad del paso metodológico 6: “el santo grial”. Séptimo paso metodológico: actividades de instinto, iniciativa y decisión “Entrégate de forma global” es la pauta común de los dos tipos de actividades que conforman este paso metodológico. Las propuestas movilizan aspectos primarios e instintivos con las que pretendemos que los participantes respondan intelectual, emocional y corporalmente en perfecto equilibrio y en pleno esplendor. Las actividades de instinto utilizan fundamentalmente juegos de simulación y de rol, que se convierten en auténticos hilos conductores de la sesión y que persiguen la implicación emocional de los participantes. Son actividades que llevan implícitas un contacto físico intenso y gran interacción, con un componente de riesgo objetivo que no dejan indiferente a nadie (participen o no en las mismas), imprimiendo un recuerdo en los participantes que normalmente se traduce en ganas de jugar otra vez. • El otro tipo de actividades entrañan desafíos de corta duración y gran intensidad, implican “lanzarse al vacío”. Se les llama juegos de iniciativa y decisión porque requieren el arrojo de los participantes. Sin embargo, las ganas de jugar no son suficientes y es necesario el análisis previo de la situación y de las propias capacidades para implicarse en el juego. También hay que tener en cuenta las posibles consecuencias de las acciones propias, para no hacerse daño a uno mismo o a los demás. • Permiten reproducir el contacto más íntimo que tenemos con la naturaleza, cuando hacemos deportes de aventura en los que a veces la incertidumbre es grande (Figura 9). La respuesta ha de ser global, plena y de donde, al igual que ocurre con las actividades en la naturaleza, vuelves marcado emocionalmente y normalmente atesoras algún recuerdo físico o intelectual. 56 Figura 9. Ejemplo de actividad del paso metodológico 7: “saltar la muralla”. Octavo paso metodológico: actividades de aventura compleja y deportes de aventura “Siente plenamente” es la pauta común de los dos tipos de actividades que conforman este paso metodológico. Con ellas pretendemos que los participantes asuman la responsabilidad de la práctica, en un entorno natural o semiartificial, donde se utilizan situaciones de riesgo aparente o real, y en el que es necesario, por tanto, poner en juego lo asimilado en los anteriores pasos metodológicos. • • Las actividades de aventura complejas son aquellas prácticas motrices con un componente lúdico, recreativo, en donde el individuo actúa de forma global, en el que es necesario intervenir cumpliendo, de manera exquisita, los diferentes protocolos de seguridad por parte de todos los participantes y en el que el medio natural no ejerce una influencia determinante. Se pueden o no proponer en la naturaleza, adaptando el escenario de juego y las reglas. Los deportes de aventura se practican en contacto directo con el medio natural, sometiéndose a la incertidumbre propia del entorno. Gracias a ellos vivimos una aventura imaginaria, en las que sentimos emociones y sensaciones hedonistas de carácter global. Existe normalmente un deslizamiento, aprovechando las energías de la naturaleza y la utilización de artefactos tecnológicos, por todo tipo de superficies. En definitiva, el objetivo principal es enfrentarse directamente a las actividades más complejas y deportivas que se desarrollan en contacto con un medio natural cambiante (Figura 10). 57 Figura 10. Ejemplo de actividad del paso metodológico 8: escalada en roca. Noveno paso metodológico: actividades de asimilación y reflexión “Piensa lo que has sentido y cómo lo has sentido” es la pauta común de los dos tipos de actividades que conforman este paso metodológico, con el que pretendemos tomar conciencia, entender y aprovechar lo que ha sucedido en la puesta en práctica de las diferentes actividades (es decir, del resto de pasos metodológicos), por medio de una reflexión individual y/o colectiva. • • Las actividades de asimilación permiten entender lo qué ha sucedido, cómo se han sentido y sienten. Las actividades de reflexión facilitan en análisis de lo sucedido, buscando la relación entre sus comportamientos y los principios morales que subyacen. Permiten establecer una valoración personal siendo conscientes de la repercusión que tienen las decisiones y los actos asociados. Es el paso metodológico que da sentido al proceso educativo, donde más allá de jugar por jugar, por medio de la reflexión intentamos contribuir al proceso de humanización del alumnado (Figura 11). La presencia de este grupo de actividades es clave, al ser el nexo de unión entre los pasos metodológicos; la consecución de los objetivos de los mismos se consigue, en gran medida, durante la reflexión de las propias experiencias. Figura 11. Ejemplo de actividad del paso metodológico 9: reflexión grupal. 58 Características claves de las actividades A la hora de diseñar y poner en práctica las actividades de los distintos pasos metodológicos, se propone una estrategia que consiste en integrar una serie de características o de atributos en las actividades con un doble objetivo: favorecer el éxito de la actividad y aplicar los principios de la metodología en las actividades. Las características o atributos se exponen en el Cuadro 3 (Caballero, 2012; Parra et al., 2009). Cuadro 3. Características comunes de las actividades según al pedagogía de la aventura (Parra et al., 2009). RETO COOPERACIÓN/INTERACCIÓN La actividad se presentan en forma de desafío/reto que han de superar, adaptado a sus capacidades. El La superación del reto pasa por cooperar por un objetivo común. Todos han de participar, asumiendo cada uno un rol que les alumno ha de resolver el problema a través de su propia experiencia. permita estar a gusto y afianzar su identidad personal. TAREAS ABIERTAS GLOBALIDAD Los retos han de ser sencillos, con pocas reglas, de fácil organización y con múltiples soluciones, para que fomenten la investigación, creatividad y la experimentación. La actividad implica a los participantes de forma global: a nivel intelectual, física, social y especialmente emocional. Es esencial para interiorizar la vivencia y que esta se convierta en educativa. GESTIONAR EL ÉXITO/FRACASO HILO CONDUCTOR 59 El éxito y el fracaso forman parte de las actividades y son igualmente educativos. Poner en valor el hecho de tener vivencias positivas, en la propia experiencia, que les permita descubrirse emocionalmente. Envolver la actividad en un hilo conductor que relacione unas con otras, permite dar un sentido al proceso y crear un clima que invita a la creatividad, a la imaginación y a participar. Estructura de la sesión La estructura de la sesión que emplea la pedagogía de la aventura se basa en la que propone Vaca (2008) desde el tratamiento pedagógico de lo corporal y Montávez y Zea (1998) desde la recreación expresiva. Las partes que la componen son las siguientes (Caballero, 2012; Parra et al., 2009): • Momento de encuentro / saludo: como en todo proceso de comunicación, el primer paso es saludarse y saber cómo están los demás ese día; por tanto, llevaremos a la práctica, al inicio de la sesión, actividades del primer paso metodológico (“siéntete a gusto”: actividades de distensión, familiarización, presentación y conocimiento). Los alumnos se agrupan en círculo y el profesor da la información sobre el objetivo y contenido de la sesión y organiza la primera actividad. • Construcción del aprendizaje / espacio de creación: es el momento central de la sesión, donde se realizan las actividades principales. Aplicaremos los pasos metodológicos atendiendo al contenido; en función de este vamos a utilizar una organización que permita trabajar de forma individual, en pequeños grupos o en gran grupo. El profesor evolucionará por el aula de forma que pueda tener una visión general de toda la clase, prestará atención a los elementos de seguridad e intentará interaccionar con todos los alumnos. • Reflexión grupal /despedida: los alumnos se agrupan en círculo y se analizan aspectos destacados de la sesión, relativos a actitudes y conceptos que surjan de la práctica, donde aplicamos el último paso metodológico (“piensa qué has sentido y cómo lo has sentido”: asimilación y reflexión). Se realizan distintas técnicas de reflexión, donde el profesor incide sobre las actitudes y valores que han aparecido (en relación con los objetivos previamente establecidos). Como en cualquier proceso comunicativo, nos despedimos afectivamente de nuestros alumnos hasta la próxima sesión. 60 Sumario La pedagogía de la aventura es una metodología basada en los principios teóricos del aprendizaje experiencial, que consiste en educar mediante experiencias directas a través de actividades físicas en el medio natural (y/o mediante actividades de reto/aventura), en la naturaleza o en entornos urbanos, con la finalidad de contribuir al proceso de humanización de las personas (tanto del alumno como del educador). Por lo tanto, es una metodología específica para educar “en” y “a través” de las actividades físicas en el medio natural. Referencias -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Anglada, P. (2008). Orígenes de los programas de aventura en la naturaleza con fines educativos. IV Congreso Internacional y XXV Nacional de Educación Física. Córdoba. Caballero-‐Blanco, P. y Delgado-‐Noguera, M.A. (2014). Diseño de un programa de desarrollo positivo a través de la actividad física en el medio natural. Journal of Sport and Health Research, 6 (1), 29-‐46. Combariza, X. (2005). Reflexiones sobre la facilitación del aprendizaje experiencial. Ponencia del III Encuentro Nacional de Educadores Experienciales, celebrado el 1, 2, 3 y 4 de septiembre en Manizales, Caldas, Colombia. Disponible en http:www.funlibre.org/EE/XCombariza.html Consejo Superior de Deportes y UNICEF (2010). Guía para la práctica deportiva. Deporte para un mundo mejor. Madrid: Consejo Superior de Deportes y Unicef. Devís, J. y Peiró, C. (2011). Sobre el valor educativo de los contenidos de la educación física. Tándem, 35, 68-‐74. Escartí, A., Pascual, C. y Gutiérrez, M. (2005). Responsabilidad personal y social a través de la educación física y el deporte. Barcelona: Graó. Ewert, A. y Garvey, D. (2007). Philosophy and theory of adventure education. En D. Prouty, J. Panicucci y R. Collinson (Eds.). Adventure education. Theory and applications (pp.19-‐32). Champaign, IL: Human Kinetics. Gilbertson, K., Bates, T., McLaughlin, T. y Ewert, A. (2006). Outdoor education. Methods and strategies. Champaign, IL: Human Kinetics. Gómez-‐Encinas, V. (2008). Juegos y actividades de reto y aventura en el contexto escolar. Wanceulen E.F. Digital, 4, 1-‐12. Gutiérrez, M. (2003). Manual sobre valores en la educación física y el deporte. Barcelona: Paidós. Hellison, D. (2011). Teaching responsibility through physical activity (3er ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Jiménez, P. (2008). Manual de estrategias de intervención en actividad física, deporte y valores. Madrid: Síntesis. Miguel, A. (2001). Actividades físicas en el medio natural en la educación física escolar. Palencia: Patronato Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Palencia. 61 -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Montávez, M. y Zea, M. J. (1998). Expresión corporal. Propuestas para la acción. Málaga: Re-‐crea y educa. Panicucci, J. (2007). Cornerstones of adventure education. D. Prouty, J. Panicucci y R. Collinson (Eds.). Adventure education. Theory and applications (pp. 33-‐48). Champaign, IL: human Kinetics. Parra, M. (2001). Programa de actividades físicas en la naturaleza y deportes de aventura para la formación del profesorado de segundo ciclo de secundaria. [Tesis doctoral no publicada]. Universidad de Granada, Granada, España. Parra, M., Caballero, P. y Domínguez, G. (2009). Estrategias metodológicas para las actividades recreativas en el medio natural. En M. E. García (coord.). Dinámicas y estrategias de re-‐creación (pp. 199-‐260). Barcelona: Graó. Parra, M., Domínguez, G. y Caballero, P. (2008). El cuaderno de campo: un recurso para dinamizar senderos desde la educación en valores. Ágora, 7-‐8, 145-‐158. Prouty, D., Panicucci, J. y Collinson, R. (2007). Adventure education. Theory and applications. Champaign, IL: Human Kinetics. Romero, M. (2010). El aprendizaje experiencial y las nuevas demandas formativas. Revista de antropología experimental, 10 (8), 89-‐102. Rose, A. y Sánchez, V. (2008). Kurt Hahn: precursor de las actividades en la naturaleza como elemento pedagógico de la pedagogía de la experiencia. En Universidad de Valladolid (Ed.) Actas del VI Congreso Internacional: El aula naturaleza en la educación física escolar, celebrado el 3, 4 y 5 de julio en Palencia (pp. 1-‐5). Palencia: Universidad de Valladolid. Santos, M. L. y Martínez, F. (2008). Las actividades en el medio natural en la escuela. Consideraciones para un tratamiento educativo. Wanceulen E.F. Digital, 4, 26-‐53. Sicilia, A., Delgado, M. A. (2002). Educación física y estilos de enseñanza. Barcelona: INDE. Vaca, M. (2008). Contribución de la educación física escolar a las competencias básicas señaladas en la LOE para la educación primaria. Tándem, 26, 52-‐61. 62 PARTE 2. RESÚMENES DE COMUNICACIONES Capítulo 6. EL USO DEL EDUBLOG EN EDUCACIÓN FÍSICA: LA PERCEPCIÓN DEL FAIR PLAY ENTRE EL ALUMNADO Título: El uso del edublog en educación física: la percepción del fair play entre el alumnado Autores: Úbeda-‐Colomer, J., Gómez-‐Gonzalvo, F., Molina-‐Alventosa, P., Monforte-‐ Alarcón, J., Villagrasa-‐Sanz, P. Afiliación: Universitat de València Contacto: Joan.Ubeda-‐[email protected] Resumen: Este trabajo se enmarca dentro de una experiencia de uso del edublog en Educación Física (Bachillerato) con la intención de tratar temas sociales relacionados con el deporte. Uno de los posts del blog que debía comentar el alumnado abordaba el tema de los valores en el deporte y contenía dos vídeos: en el primero, un deportista tenía un gran gesto de honestidad y fair play con su rival; en el segundo, un jugador mostraba una actitud antideportiva que le servía para obtener la victoria. El objetivo de este trabajo fue explorar las percepciones del alumnado en relación con los valores en el deporte, así como su opinión respecto al papel que debe jugar el fair play en éste. Como marco teórico, se partió de la propuesta de Tinning (1996) acerca de los “tipos de discursos” en el deporte: el “discurso del rendimiento” frente el “discurso de la participación”. La perspectiva metodológica adoptada fue cualitativa y se realizó un análisis holístico de contenido de los 113 comentarios escritos por el alumnado en el post en cuestión. Los resultados muestran que buena parte del alumnado se muestra próximo al “discurso de la participación”, concediéndole gran importancia al fair play. No obstante, también encontramos casos en los que se justifican las actitudes antideportivas y se idealiza la victoria como objetivo principal del deporte. Se concluye reafirmando la importancia de abordar, en las clases de Educación Física, las implicaciones éticas y morales, comportamientos y valores que encontramos en el deporte. Palabras clave: valores, deporte, Educación Física, fair play, discursos USE OF EDUBLOG IN PHYSICAL EDUCATION: THE PERCEPTION OF FAIR PLAY AMONG STUDENTS Abstract: This work is based on an experience of use of edublog in Physical Education (year 12), wich purpose was to study social issues related with sport. One of the posts that students were asked to comment was focused on the values in sport and included two videos: in the first video, an athlete demonstrated a sign of honesty and fair play with his opponent; in the second, a football player showed an unsporting behavior that permitted him to obtain the win. The aim of this study was to explore the student’s perceptions in relation to values in sport, as well as their view regarding the role that fair play ought to play in sport. Our theoretical framework focused on the work of Tinning (1996) about the “types of 63 discourses” in sport: the “performance discourse” facing the “participation discourse”. A qualitative approach was adopted and a holistic content analysis of the 113 comments written by students in the post at issue was carried out. The evidence indicates that many of students are close to “participation discourse”, giving great importance to fair play. However, we also found cases in which unsporting behaviors are justified and victory as the main aim of sport is idealized. We conclude reasserting the significance of addressing, in Phyiscal Education classes, the ethic and moral implications, behaviors and values that we find in sport. Keywords: values, sport, Physical Education, fair play, discourses Capítulo 7. DANZA Y EDUCACIÓN FÍSICA: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO Título: Danza y educación física: propuesta de intervención pedagógica desde una perspectiva de género Autores: Pascual, B., Herrero, A., Puchades , C., Molina-‐Alventosa, P. Afiliación: Universitat de València, Conservatorio Superior de Danza de Alicante, La Nova en Dansa. Contacto: [email protected] Resumen: En el contexto educativo se han desarrollado numerosas experiencias hacia el tratamiento de las creencias y actitudes relacionadas con el género. Las actividades físico-‐deportivas son un ámbito donde se llegan a manifestar de una manera muy patente. La danza académica, por ejemplo, suele asociarse a determinados estereotipos de género. El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de intervención pedagógica de danza para las clases de Educación Física desde una perspectiva de género. La propuesta ha sido elaborada colaborativamente entre la Unidad de Teoría y Pedagogía de la Actividad Física y del Deporte, de la Universitat de València, y La Nova en Dansa de Xàtiva. La intervención se orienta a estudiantes de 3º y 4º curso de la ESO y 1º de bachillerato. Consta de las siguientes fases: 1) administración al alumnado de un cuestionario sobre género y actividades físico-‐ deportivas (pre-‐test); 2) visionado de la película Billy Elliot; 3) debate de la película en pequeños grupos conformados a partir de las respuestas al cuestionario; 4) desarrollo de una unidad didáctica de danza educocreativatm de 4 sesiones prácticas, cuyas actividades se inspiran en diversas escenas de la película; 5) muestra final del desarrollo de las actividades al alumnado de otros cursos; 6) administración final del cuestionario sobre género y actividades físico-‐deportivas (post-‐test). Además del cuestionario, también se utilizará como instrumento de recogida de datos, un diario de clase donde cada estudiante exprese sus impresiones sobre las actividades desarrolladas en las distintas sesiones. Palabras clave: actitudes, creencias, estereotipos sexuales, Billy Elliot. DANCE AND PHYSICAL EDUCATION: PROPOSAL FOR EDUCATIONAL INTERVENTION FROM A GENDER PERSPECTIVE Abstract: In the educational context numerous experiences have been deployed in order to deal with beliefs and attitudes related to gender. Physical-‐sportive activities are an area where these attitudes are expressed in a very clear way. The most 64 academic form of dance, for example, is usually associated with certain sexual stereotypes. In this sense, the aim of this paper is to present an educational dance program proposal for P.E. school lessons from a gender perspective. The proposal has been elaborated in collaboration with the Unidad de Teoría y Pedagogía de la Actividad Física y del Deporte, Universitat de València and La Nova en Dansa in Xàtiva. The intervention is aimed at students in 3rd and 4th year of "ESO" and 1st year of "Bachillerato". It consists of the following phases: 1) administration of a questionnaire to students on gender and physical and sports activities (pre-‐test); 2) Screening of Billy Elliot's film; 3) discussion of the film in small groups formed according to the questionnaire responses; 4) development of a teaching unit including 4 educational dance practice sessions involving creativity where the activities performed will be based on scenes from the film; 5) final performance of the activities to students in other courses; 6) final administration of a questionnaire on gender and physical and sports activities (post-‐test). Besides the questionnaire, a class dairy will also be used for collecting data, with students’ points of views on the activities performed during the sessions. Keywords: attitudes, beliefs, sexual stereotypes, Billy Elliot Capítulo 8. VOCES SILENCIADAS EN EDUCACIÓN FÍSICA: EXPERIENCIAS DE PERSONAS TRANS Título: Voces silenciadas en educación física: experiencias de personas trans Autores: López-‐Cañada, E., Pereira-‐García, S, Devís-‐Devís, J., Fuentes-‐Miguel, J., Pérez-‐ Samaniego, V. Afiliación: Universitat de València Contacto: Elena.Lopez-‐[email protected] Resumen: Caudwell (2009) afirma que el sistema binario de género característico de la Educación Física (EF) afecta al nivel de participación del alumnado trans. Dada la escasez de estudios en España que versan sobre esta materia se torna necesaria la identificación de problemas y potenciales soluciones que favorezcan la inclusión de este colectivo de estudiantes. El objetivo es conocer las percepciones y experiencias de un grupo de transexuales, mujeres y hombres, en EF, a partir de sus propias voces. En particular, cómo perciben sus relaciones con el resto de alumnado y cuáles son sus experiencias en las actividades física y espacios sexuados. Para la metodología fueron seleccionadas por consenso 10 entrevistas de 43 realizadas dentro del Proyecto DEP2011-‐28190. Posteriormente se analizaron con el programa Nvivo, creando categorías inductivamente y discutiendo los resultados en el seno del equipo. Se eligió el relato realista como forma de representación de los datos. Los resultados muestran que las relaciones sociales del alumnado trans con sus iguales en la EF fueron pobres, y también informaron de experiencias de rechazo y aislamiento. La segregación sexual asumida por el profesorado y alumnado negaba sus identidades y reforzaba su desvinculación con la asignatura. El uso de los vestuarios fue especialmente problemático para ellos. A modo de conclusión, conocer las experiencias de las personas trans en EF ayuda a visibilizar una realidad escondida con importantes consecuencias para este colectivo. Es necesaria la reflexión crítica y planes de acción 65 que eviten la frustración y desamparo que vive este alumnado, facilitando su pleno desarrollo personal. Palabras clave: Transexual, segregación sexual, exclusión. SILENCED VOICES IN PHYSICAL EDUCATION: EXPERIENCES OF TRANS PEOPLE Caudwell (2009) states that the gender binary system characteristic of Physical Education (PE) affects the level of trans students’ participation. Due to the paucity of studies in Spain on this issue, it is necessary the identification of problems and their potential solutions in order to promote the inclusion of this group of students. The purpose of this study is to learn the perceptions and experiences of a group of transsexuals, women and men, in PE from their own voices. Particularly, how they perceive the relations with their peers and which are their experiences in physical activities and gendered spaces. Methodologically, a group of 10 interviews was selected by consensus from 43 that were carried out for the Project DEP2011-‐28190. Later, they were analyzed them with the support of the software Nvivo, creating categories inductively and discussing the results within the team. A realistic story was chosen as a way of data representation. The results show that poor relationships in PE were reported between transsexual students and their peers, as well as experiences of rejection and isolation. Assumed sexual segregation by teachers and the rest of students denied trans students identities and reinforced their subject disengagement. The usage of locker rooms were particularly problematic for them. In conclusion, the knowledge of transsexuals’ experiences in PE contributes to revealing a hidden reality with important implications for this group of students. It is necessary a critical reflection and action plans in order to avoid the frustration and helplessness experienced by these students, and facilitating their full personal development. Keywords: Transsexual, gender segregation, exclusión. Capítulo 9. LOS SISTEMAS DE COMPETICIÓN DEPORTIVA EN EDAD ESCOLAR DE LA COMUNIDAD VALENCIANA: UN ANÁLISIS DESDE LA JUSTICIA SOCIAL Título: Los sistemas de competición deportiva en edad escolar de la Comunidad Valenciana: un análisis desde la justicia social Autores: Úbeda-‐Pastor, V., Molina-‐Alventosa, P. Afiliación: Universitat de València Contacto: [email protected] Resumen: Existen diversos estudios sobre los sistemas de competición deportiva en edad escolar, pero son muy escasos los realizados desde la perspectiva de la justicia social. Analizar, desde una perspectiva de justicia social, los sistemas de competición en edad escolar que se utilizan en diversos deportes en la Comunidad Valenciana. Se realiza un análisis comparativo de diversos sistemas de competición. Un problema ético que genera la competición deportiva es que, aunque parte de la igualdad de oportunidades, termina generando diferencias entre los participantes, de tal manera que los vencedores son recompensados mientras los perdedores no reciben contraprestación alguna, más allá del consuelo, o son directamente excluidos de ella. En este sentido, no sólo es importante el modo en que compiten los participantes, sino también la manera en que se organiza y gestiona el sistema de competición. En el 66 marco de la teoría de la justicia de John Rawls y aplicando su principio de la diferencia, se observa que la mayoría de los sistemas de competición analizados no responden a aspectos éticos de justicia social. Los sistemas de competición deportiva en edad escolar podrían ser más educativos si paliaran las diferencias que se generan entre ganadores y perdedores, y aplicaran estrategias basadas en el principio de la diferencia, según el cual los participantes más desfavorecidos son los que obtendrían mayores beneficios y los más favorecidos o aventajados, menos. Palabras clave: gestión deportiva, equidad, deportividad, fair play. SPORT’S COMPETITION SYSTEMS DURING SCHOOL AGE OF THE VALENCIAN REGION: AN ANALYSIS FROM SOCIAL JUSTICE Abstract: There are several studies about sport’s competition systems during school age, but few made from the perspective of social justice. This work deals, from a perspective that encompasses social justice, with the systems of competition during school age used in several sports in the Valencian Region. It takes place a comparative analysis of various competition systems. An ethical problem generated by sport’s competition is that, although it starts off from a level situation it ends up generating differences among the participants so that the winners are rewarded, while the losers don’t get any compensation, other than some consolation, or else they are completely overlooked. In this sense, not only is important the way the participants compete, but also the way in which the competition is organized and managed. In the framework of the justice theory of John Rawls and applying his difference principle, it is observed that most of the competition systems analyzed don’t respond to ethical aspects of social justice. Sport’s competition systems during school age could be more educational if the differences generated between winners and losers were palliated, and strategies were applied based on the difference principle, whereby disadvantaged participants would get higher profits and advantaged participants less. Keywords: Sports management, equity, sportsmanship, fair play. Capítulo 10. PROYECTO EDUCATIVO “OLIMPÍZATE” Título: Proyecto educativo “Olimpízate” Autores: Jorquera-‐García, J.L., Molina-‐Morote, J.M., Sánchez-‐Pato, A., Leiva-‐Arcas, A. Afiliación: Centro de Estudios Olímpicos. UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia Contacto: [email protected] Resumen: Nuestra actual forma de practicar y entender el deporte, en cuanto a valores asociados se refiere, ha sido fijada principalmente por el Movimiento Olímpico. El Comité Internacional Olímpico reconoce tres valores fundamentales que definen el Olimpismo moderno: excelencia, amistad y respeto. Los objetivos de este estudio son: difundir los valores olímpicos, estimulando la imaginación y el aprendizaje de los estudiantes, adquirir una conciencia crítica sobre el tratamiento de la información en la prensa deportiva y participar en actividades de sensibilización y proyección de valores dentro de la comunidad educativa. Desarrollado en el SES de Nerpio (Albacete), con alumnos de 3º y 4º de ESO (N=26), durante el curso escolar 2014/2015. 67 Hemos aplicado el cuestionario sobre la percepción de los valores olímpicos, extraído de Preuss, H. et al. (2014), en Olympic Ideals as seen by Olympic Scholars and Experts. El juego limpio, seguido de la igualdad y la búsqueda de la excelencia son los valores más importantes para los alumnos a la hora de practicar deporte. Las características de los Juegos Olímpicos más valoradas son el relevo de la antorcha, seguido del internacionalismo y el medallero. Ha resultado una experiencia educativa novedosa para los alumnos: hacerles partícipes de su propio aprendizaje, ha posibilitando acciones concretas de promoción de los valores olímpicos. Los resultados del cuestionario indican una primacía de los valores del respeto y la no discriminación, como elementos indispensables del espíritu deportivo. Palabras clave: valores olímpicos, excelencia, amistad, respeto. EDUCATIONAL PROJECT ‘OLIMPÍZATE’ Abstract: Our current way to practice and to understand the sports, in terms of what associated values are concerned, has been set primarily by the Olympic Movement. The International Olympic Committee recognizes three core values that define the modern Olympism: excellence, friendship and respect. The main objectives are: to spread the Olympic values, stimulating the students’ imagination and learning, to acquire a critical awareness of information processing in the sports press and to participate in advocacy and projected values within the educational community. Developed in the SES Nerpio (Albacete), with students of secondary school (N = 26) during the school year 2014/2015. We applied the questionnaire on the perception of the Olympic values, extracted from Preuss, H. et al. (2014), in Olympic Ideals as seen by Olympic Scholars and Experts. Fair play, followed by equality and the pursuit of excellence are the most important values for students in the sport. The features of the Olympic Games best rated are the torch relay, followed by internationalism and medals. It has been an innovative educational experience for students: let them participate in their own learning, this has enabled specific actions to promote the Olympic values. The survey results indicate a primacy of the values of respect and non-‐ discrimination, as essential elements of sportsmanship. Keywords: olympic values, excellence, friendship and respect. Capítulo 11. SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES PSICOLÓGICAS BÁSICAS A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE DIALÓGICO: UN ESTUDIO BASADO EN LA MEJORA DE LA MOTIVACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA Título: Satisfacción de las necesidades psicológicas básicas a través del aprendizaje dialógico: un estudio basado en la mejora de la motivación en educación física Autores: Andrés-‐Fabra, J. A., Moreno-‐Murcia, J.A. Afiliación: Universidad Miguel Hernández de Elche. Contacto: [email protected] Resumen: El estudio comprobó el efecto de la aplicación de Grupos Interactivos (INCLUDED, 2009), actuación educativa sustentada en el Aprendizaje Dialógico (Flecha, 1997), en diferentes variables motivacionales de la Teoría de las Metas de Logro (Nicholls, 1989) y de la Teoría de la Autodeterminación (Ryan yDeci, 2002) en las clases 68 de Educación Física. El objetivo de la investigación fue establecer una relación positiva entre la creación de climas tarea con la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y el aumento de la motivación autodeterminada de los estudiantes en las clases de EF. Se realizó un estudio cuasi-‐experimental pre-‐post con una intervención desarrollada durante 5 meses. En el estudio participaron 111 alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, con edades comprendidas entre 11 y 13 años. Los instrumentos utilizados midieron el clima motivacional, las necesidades psicológicas básicas y la motivación de los estudiantes en el contexto de la EF. Los resultados mostraron en el grupo experimental una mayor percepción del clima tarea, un incremento de la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas y un crecimiento del índice de motivación autodeterminada. La eficacia de esta intervención refleja la importancia de implementar estrategias relativas al aprendizaje dialógico en las clases de Educación Física para optimizar la creación de climas tarea como desencadenante de una mayor motivación de los estudiantes. Palabras clave: clima motivacional, necesidades psicológicas básicas, motivación, educación física, grupos interactivos, familia, aprendizaje dialógico. SATISFACTION OF BASIC NEEDS THROUGH THE PSYCHOLOGICAL DIALOGIC LEARNING: A STUDY BASED ON IMPROVEMENT OF MOTIVATION IN PHYSICAL EDUCATION Abstract: This study was to check the effect of the application of interactive groups (INCLUDED, 2009), an educative action sustained on the dialogic learning (Flecha, 1997), on the different motivational variables of the achievement goal theory (Nicholls, 1989) and the self-‐determination theory (Ryan & Deci, 2002) in the Physical Education classes. The aim of the research was to establish a positive relationship between the creation of the task climates with the satisfaction of basic psychological needs and increased self-‐determined motivation of students in PE classes. We proposed a quasi-‐ experimental pre-‐post study with a intervention developed during five months. In this study participated 111 students from 5th and 6th grade of Primary Education between the ages of 11 and 13 years. The instruments used measured: motivational climate, basic psychological needs and motivation of the Phisycal Education students. The results, respect to experimental group, showed a greater task climate, an increased satisfaction of basic psychological needs and a growth of self-‐determined motivation of the students. Therefore, the effectiveness of this intervention reflects the importance of the implementation of strategies related to dialogic learning in the P E classes to optimize the creation of the task climates, so it influences student motivation. Keywords: motivational climate, student motivation, basic psychological needs, physical education, interactive groups, dialogic learning, family. Capítulo 12. EFECTO DE DOS UNIDADES DIDÁCTICAS ALTERNADAS DE DEPORTES DE INVASIÓN SOBRE LAS HABILIDADES TÁCTICAS Y MOTIVACIÓN EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Título: Efecto de dos unidades didácticas alternadas de deportes de invasión sobre las habilidades tácticas y motivación en estudiantes de educación primaria Autores: Guijarro-‐Romero, S., Mayorga-‐Vega, D., Leiva-‐López, S., Martínez-‐Baena, A., Viciana, J. 69 Afiliación: Universidad de Granada, Universitat de València. Contacto: [email protected] Resumen: El aprendizaje de la táctica deportiva es un objetivo fundamental en la asignatura de educación física. El modelo unidades didácticas alternadas ha sido diseñado con el propósito de proporcionar experiencias deportivas interrelacionadas entre deportes que comparten una estructura táctica similar en el contexto de la educación física. Sin embargo, en la actualidad no se conoce evidencia científica sobre la efectividad de dicho modelo. El objetivo del presente estudio fue examinar el efecto de dos unidades didácticas alternadas sobre las habilidades tácticas deportivas y motivación en estudiantes de educación primaria. Cuarenta y ocho estudiantes de tercer ciclo de educación primaria realizaron dos unidades didácticas alternadas (de fútbol sala y baloncesto) durante las clases de educación física durante ocho semanas. Antes y después de la intervención los estudiantes cumplimentaron la versión española del cuestionario de táctica percibida en deportes de invasión, conocimiento táctico en deportes de invasión, satisfacción deportiva y clima motivacional percibido en la educación física. Los resultados de la prueba de Wilcoxon mostraron que la intervención mejoró estadísticamente táctica percibida y conocimiento táctico procedimental de los estudiantes (p < 0,05). En cambio, en el conocimiento táctico declarativo, así como en la satisfacción deportiva y clima motivacional percibido en la educación física no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p > 0,05). Aunque la aplicación de dos unidades didácticas alternadas parece mejorar el conocimiento procedimental y la percepción de la táctica deportiva de los escolares en deportes de invasión, no parece tener una influencia sobre la motivación. Palabras clave: intervención educativa, táctica deportiva percibida, conocimiento táctico deportivo, clima motivacional percibido, educación física. EFFECT OF TWO ALTERNATED TEACHING UNITS OF INVASION SPORTS ON THE TACTICAL SKILLS AND MOTIVATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS Abstract: Learning the sports tactical skills is a key objective in the physical education subject. The alternated teaching units model has been designed in order to provide sport experiences interrelated between sports that share a similar tactical structure in the context of physical education. However, scientific evidence about the effectiveness of this model has not been found. The purpose of the present study was to examine the effect of two alternated teaching units on the sports tactical skills and motivation in primary school students. Forty-‐eight students of the third cycle of primary education carried out two alternated teaching units (futsal and basketball) during the physical education classes for eight weeks. Before and after the intervention the students completed the Spanish version of a questionnaire of perceived tactical skills in invasion sports, tactical knowledge in invasion sports, sport satisfaction and perceived motivational climate in physical education. The results of the Wilcoxon test showed that the intervention statistically improved students´ perceived tactics and procedural tactical knowledge (p < 0.05). Nevertheless, on the declarative tactical knowledge, as well as the sport satisfaction and perceived motivational climate in physical education, no statistically significant differences were found (p > 0.05). Although the application of the two alternated teaching units seems to improve the students´ perception and 70 knowledge of sports tactical skills, it seems not to have an influence on students´ motivation. Key words: Educational intervention, perceived sports tactical skill, sports tactical knowledge, perceived motivational climate, physical education. Capítulo 13. ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA VERSIÓN ESPAÑOLA DEL TACTICAL SKILLS INVENTORY FOR SPORTS EN JÓVENES: RESULTADOS PRELIMINARES Título: Adaptación y validación de la versión española del Tactical Skills Inventory for Sports en jóvenes: resultados preliminares Autores: Leiva-‐López, S., Mayorga-‐Vega, D., Guijarro-‐Romero, S., Martínez-‐Baena, A., Blanco, H., Viciana, J. Afiliación: Universidad de Granada, Universitat de València. Contacto: [email protected] Resumen: Las habilidades tácticas deportivas conforman el fundamento de los modelos actuales de enseñanza de los deportes de equipo de invasión. Además, dichas habilidades están relacionadas con importantes variables psicológicas mediadoras en los niveles de actividad física de los jóvenes. El objetivo del presente este estudio fue validar la versión española adaptada del Tactical Skills Inventory for Sports de Elferink-‐ Gemser et al. (2004) en jóvenes. Una muestra de 540 jóvenes españoles de 10-‐17 años de edad cumplimentó la versión adaptada del cuestionario. La traducción-‐adaptación del cuestionario fue previamente realizada siguiendo las recomendaciones de la Comisión Internacional de Test. Finalmente, los análisis confirmatorios se realizaron mediante el método de estimación de máxima verosimilitud. Los resultados mostraron la viabilidad y adecuación de un modelo tetra-‐factorial (posicionamiento y decisiones, conocimiento sobre las acciones con balón, conocimiento sobre otros jugadores, y actuaciones en transiciones de juego) con adecuados índices de ajuste de fiabilidad y validez. Además, los resultados del contraste de medias entre practicantes y no practicantes de deportes de invasión mostraron que los jóvenes practicantes reportaban una valoración media estadísticamente superior en las cuatro dimensiones del cuestionario. La versión adaptada del cuestionario Tactical Skills Inventory for Sports es un instrumento válido en jóvenes españoles. Disponer de un instrumento válido para medir la percepción de las habilidades tácticas en deportes de equipo de invasión permitirá realizar estudios futuros con jóvenes españoles. Palabras clave: estudio instrumental, propiedades psicométricas, validez, fiabilidad, táctica percibida en deportes de invasión. ADAPTATION AND VALIDATION OF THE SPANISH VERSION OF THE TACTICAL SKILLS INVENTORY FOR SPORTS AMONG YOUNG PEOPLE: PRELIMINARY RESULTS Abstract: Tactical skills in sport constitute the basis of current models of teaching invasion team sports. Additionally, these skills are in relation with other important psychological variables that mediate in the physical activity levels of young people. The purpose of the present study was to validate the Spanish adapted version of the Elferink-‐Gemser´s et al. (2004) Tactical Skills Inventory for Sports among young people. A sample of 540 Spanish young people aged 10-‐17 years old completed the adapted version of the questionnaire. The adapted-‐translated version of the questionnaire was previously carried out following the recommendations of the International Test 71 Commission. Finally, the confirmatory analyses were performed using the maximum likelihood method. The result showed the feasibility and adequacy of a four-‐factor structure model (positioning and deciding, knowing about ball actions, knowing about others, and changing situations) with adequate fit indices of reliability and validity. Furthermore, the results of the means comparison between practitioners and non-‐ practitioners of invasion team sports showed that young practitioners self-‐reported a statistically higher average score in the four dimensions of the questionnaire. The adapted version of the Tactical Skills Inventory for Sports questionnaire is a valid instrument among Spanish young people. Having a valid instrument for measuring the perceived tactical skills in invasion team sports will allow future research studies with Spanish young people. Keywords: Instrumental study, psychometric properties, validity, reliability, perceived tactic in invasion sports. Capítulo 14. MEJORA DE LA CONDICIÓN FÍSICA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: PAPEL DE LA MOTIVACIÓN AUTODETERMINADA HACIA LA EDUCACIÓN FÍSICA Título: Mejora de la condición física a través de un programa de intervención educativa: papel de la motivación autodeterminada hacia la educación física Autores: Mayorga-‐Vega, D., Martínez-‐Baena, A., Viciana, J. Afiliación: Universidad de Granada, Universitat de València. Contacto: [email protected] Resumen: La mejora de la condición física es uno de los principales objetivos de la asignatura de educación física. Sin embargo, si los estudiantes no están motivados para participar activamente durante sus clases de educación física dicho objetivo no será alcanzado. El objetivo del presente estudio fue examinar la influencia de la motivación autodeterminada hacia la educación física sobre la eficacia de un programa de intervención educativa para la mejora de la condición física en estudiantes de educación secundaria. Las clases de segundo curso de un centro de educación secundaria obligatoria fueron asignadas aleatoriamente al grupo experimental (n = 50) y control (n = 47). Durante las clases de educación física, los estudiantes del grupo experimental realizaron un programa de acondicionamiento físico dos veces por semana durante 22 semanas. Los resultados del análisis de covarianza de un factor (valores pre-‐intervención como covariable) mostraron que los estudiantes experimentales con moderada y alta motivación autodeterminada hacia la educación física (segundo y tercer tertil, respectivamente) incrementaron estadísticamente su condición física (p < 0,001). En cambio, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes experimentales con baja motivación autodeterminada hacia la educación física (primer tertil) y los estudiantes controles (p > 0,05). Un programa de intervención educativa durante las clases de educación física solo incrementa la condición física de aquellos estudiantes con moderada-‐alta motivación autodeterminada hacia la educación física. Por tanto, los profesores de educación física deberían promover la motivación autodeterminada hacia la educación física de sus estudiantes. 72 Palabras clave: teoría de la autodeterminación, programa de acondicionamiento físico, capacidad cardiorespiratoria, escolares, educación secundaria obligatoria. IMPROVING PHYSICAL FITNESS THROUGH A EDUCATIONAL INTERVENTION: ROLE OF THE SELF-‐DETERMINATION MOTIVATION TOWARD PHYSICAL EDUCATION Abstract: Improving physical fitness is one of the main objectives of the physical education subject. Nevertheless, if students are not motivated to actively participate during their physical education lessons this objective will not be achieved. The purpose of the present study was to examine the influence of self-‐determined motivation toward physical education on the effectiveness of an educational intervention program for improving physical fitness in high school students. The classes of the second grade of a high school center were randomly assigned to the experimental (n = 50) and control (n = 47) groups. During physical education classes, the experimental group students performed a physical fitness program twice a week for 22 weeks. The results of the one-‐way analysis of covariance (pre-‐intervention values as covariate) showed that the experimental students with moderate and high self-‐determined motivation toward physical education (second and third tertiles, respectively) statistically improved their physical fitness levels (p < 0.001). However, no statistically significant differences between the experimental students with low self-‐determined motivation toward physical education (first tertile) and control students were found (p > 0.05). An educational intervention program during physical education lessons only improves the physical fitness of students with moderate-‐high self-‐determined motivation toward physical education. Therefore, physical education teachers should promote self-‐ determined motivation toward physical education among their students. Keywords: self-‐determination theory, physical fitness program, cardiorespiratory fitness, schoolchildren, high school education. Capítulo 15. EFECTOS COMPORTAMENTALES, AFECTIVOS Y COGNITIVOS SOBRE ESTUDIANTES DE TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A TRAVÉS DEL SOPORTE DE AUTONOMÍA EN LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA Título: Efectos comportamentales, afectivos y cognitivos sobre estudiantes de tercer ciclo de educación primaria a través del soporte de autonomía en las clases de educación física Autores: Sánchez-‐Latorre, F., Moreno-‐Murcia, J.A. Afiliación: Universidad Miguel Hernández de Elche. Contacto: [email protected] Resumen: Un porcentaje importante de niños y adolescentes no cumple con las recomendaciones de actividad física regular pese a mostrarse como una herramienta importante de prevención. Esto explica que la promoción de estilos de vida activos y saludables esté siendo una prioridad educativa y sanitaria en diversos países. Parece evidente la necesidad de continuar avanzando en el estudio de aquellas estrategias docentes que conducen a estilos de vida activos y saludables. Por ello el objetivo de este estudio fue analizar los efectos comportamentales, afectivos y cognitivos de una intervención basada en el soporte de autonomía en clases de educación física. La 73 muestra estuvo compuesta por 145 estudiantes con edades comprendidas entre los 10 y 12 años. Tanto el grupo experimental (n = 91) como el control (n = 54) estaban distribuidos en cuatro grupos de estudiantes (dos de quinto curso y dos de sexto) de educación primaria. El grupo experimental, a diferencia del control, llevó a cabo una intervención metodología que buscaba dar un soporte de autonomía al estudiante. El pretest y postest midió el soporte de autonomía, las necesidades psicológicas básicas, la motivación intrínseca, la importancia atribuida a la educación física, la intención de práctica de actividad física y tasa de actividad física habitual. Los resultados mostraron incrementos significativos en el grupo experimental en autonomía, motivación intrínseca, importancia a la educación física, intención de práctica y actividad física habitual. El soporte de autonomía en los estudiantes tuvo consecuencias positivas cognitivas, afectivas y comportamentales. Palabras clave: Intervención, motivación, adherencia, ejercicio físico. BEHAVIORAL, AFFECTIVE AND COGNITIVE EFFECTS ON PRIMARY SCHOOL STUDENTS THROUGH SUPPORT OF AUTONOMY IN PHYSICAL EDUCATION CLASES Abstract: A high percentage of children and adolescents do not meet the recommendations of regular physical activity. This is occurring in spite of the fact that physical activity is seen to be an important prevention tool. Encouraging active and healthy life styles is becoming an educational and health priority in different countries, and as such, there is a clear need to continue advancing in the study of teaching strategies that lead to more active and healthier life styles. Therefore, the aim of this study was to analyze the behavioral, affective and cognitive effects that an intervention based on autonomy support has in physical education classes. The sample consisted of 145 students aged between 10 and 12. The experimental group (n = 91) and the control group (n = 54) were divided into four groups of primary school students (two from the fifth year and two from the sixth year). Unlike the control group, the experimental group received an intervention methodology which sought to give students autonomy support. The pretest was administered first, and the post-‐test was given after the intervention. Autonomy support, the basic psychological needs, intrinsic motivation, importance attributed to physical education and the rate of regular physical activity were measured. The results showed that the experimental group experienced significant increases in autonomy, intrinsic motivation, importance of physical education, intention to do sport and regular physical activity. Autonomy support in students had positive cognitive, affective and behavioral consequences. Keywords: Intervention, motivation, adherence, physical exercise. Capítulo 16. MEDICIÓN DE LA MOTIVACIÓN HACIA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE A LOS 4-‐5 AÑOS A TRAVÉS DE UNA ESCALA PICTÓRICA Título: Medición de la motivación hacia la actividad física y el deporte a los 4-‐5 años a través de una escala pictórica Autores: García-‐Martínez, J.J., Moreno-‐Murcia, J.A. Afiliación: Universidad Miguel Hernández de Elche. Contacto: [email protected] 74 Resumen: El objetivo del estudio fue validar para el período de 4 a 5 años de edad la escala pictórica de motivación hacia la actividad física y el deporte de Moreno-‐Murcia et al. (2015). La muestra estuvo compuesta por 231 infantes (120 chicos y 111 chicas) con una edad media de 4.5 años (DT = 1.48). Se midió a través de la Escala Pictórica de Motivación Deportiva en Jóvenes (EPMDJ), adaptándola al período de infantil modificando imágenes y expresiones para facilitar la comprensión de los infantes. Para dar validez de criterio también se utilizó una prueba de coordinación motora. Tras el análisis factorial confirmatorio, los resultados del modelo hipotetizado fueron aceptables (χ2 (21, 231) = 44.53, p = .007; χ2/d.f. = 1.85; CFI = .90; IFI = .90; RMSR = .06; SRMR = .05), confirmándose la misma estructura para esta etapa que la original. Queda compuesta por tres dimensiones de tres ítems cada una (motivación intrínseca, motivación extrínseca y desmotivación). Las dimensiones motivación intrínseca y desmotivación correlacionaron negativamente entre sí y la desmotivación correlacionó positivamente con la motivación extrínseca. No se encontraron correlaciones con la prueba de coordinación motora. La escala parece válida y fiable para evaluar el grado de motivación hacia la actividad físico-‐deportiva en infantes de 4 a 5 años, no obstante, se precisan de más estudios para su confirmación futura. Palabras clave: motivación autodeterminada, validación, deporte, educación infantil, competencia motriz. MEASUREMENT OF MOTIVATION TO PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT TO 4-‐5 YEARS THROUGH A PAINTING SCALE Abstract: The aim of the study was to validate the pictorial scale of motivation towards Physical activity and sport, Moreno-‐Murcia et al. (2015) in children between the ages of 4-‐5 years. The sample population consisted of 231 infants (120 boys and 111 girls) with a mean age of 4-‐5 years (SD = 1.48). The study was measured using the Escala Pictórica de Motivación Deportiva en Jóvenes (EPMDJ), however it was adapted by modifying the images and expressions to facilitate understanding of the age group. To test criterion validity of coordination was also used. After confirmatory factor analysis the results of the hypothesized model were acceptable (χ2 (21, 231) = 44.53, p = .007; χ2/d.f. = 1.85; CFI = .90; IFI = .90; RMSR = .06; SRMR = .05), confirming the same structure for this stage as the original. Finally the questionaire was composed of three dimensions, each with three corresponding statements (intrinsic motivation, extrinsic motivation and demotivation). The dimensions for intrinsic motivation and demotivation negatively correlated with each other and demotivation positively correlated with extrinsic motivation. No correlations with motor coordination test were found. The scale appears valid and reliable for assessing the degree of motivation to exercise regularly in infants aged 4-‐5 years, however, more studies are needed to confirm the validity in this age group. Keywords: self-‐determined motivation, validation, sports, children's education, motor competence. Capítulo 17. DESARROLLO DE ACTITUDES Y VALORES MORALES EN EDUCACIÓN FÍSICA A TRAVÉS DEL APRENDIZAJE-‐SERVICIO Título: Desarrollo de actitudes y valores morales en educación física a través del aprendizaje-‐servicio 75 Autores: Capella-‐Peris, C., Chiva-‐Bartoll, O., Cuevas-‐Goterris, E. Afiliación: Universitat Jaume I. Contacto: [email protected] Resumen: El presente trabajo expone el desarrollo de una investigación cualitativa llevada a cabo para comprobar las consecuencias del uso de la metodología educativa del Aprendizaje-‐Servicio (ApS) en el desarrollo de valores y actitudes morales dentro del ámbito de la Educación Física (EF). El estudio, parte de la base de trabajos como los de Galvan y Parker (2011) sobre el efecto recíproco del ApS a través del profesor de EF; Miller (2012) en cuanto al papel del ApS en la promoción de la EF en la infancia; Robinson y Meyer (2012) respecto a las implicaciones del uso del ApS en la educación para la salud; y Pechak y Thompson (2011) quienes plantean un modelo de EF global a través del ApS. Considerando el fuerte impacto social que tiene esta metodología didáctica, el objetivo del presente estudio es verificar si el programa de ApS elaborado es apropiado para desarrollar valores y actitudes morales en el marco de la EF. Debido a la elevada carga personal de este planteamiento, nos decantamos por el uso de las historias de vida como herramienta de estudio. Los resultados del trabajo indican que el alumnado participante desarrolló los siguientes valores y actitudes: aceptación, capacidad de sacrificio, integración y socialización, cooperación, empatía, dedicación e implicación, actitud positiva, continuidad y perseverancia y, por último, paciencia. A la vista de estos resultados, se concluye que la experiencia de ApS realizada nos ha ofrecido un espacio óptimo para el desarrollo de valores y actitudes morales dentro del campo de la EF. Palabras clave: educación Física, aprendizaje-‐Servicio, investigación cualitativa, actitudes y valores morales. ATTITUDES AND MORAL VALUES DEVELOPMENT IN PHYSICAL EDUCATION THROUGH SERVICE-‐LEARNING Abstract: This study describes the development of a qualitative research conducted to test the consequences of educational Service-‐Learning methodology (SL) in developing moral values and attitudes within the scope of Physical Education (PE). The study is based on Galvan and Parker (2011) about the reciprocal effects of SL through PE teacher; Miller (2012) relative to the role of SL promoting PE in childhood; Robinson and Meyer (2012) about the consequences of using SL in health education; and Pechak and Thompson (2011) which proposes a model of global PE through SL. Considering the strong social impact of this teaching methodology, the objective of this study is to verify if the SL program developed is appropriate to encourage moral values and attitudes within the PE. Due to the high personal charge of this approach, we opted to use life histories as a study tool. The results of the study indicate that participating students developed the following values and attitudes: acceptance, sacrifice, integration and socialization, cooperation, empathy, dedication and involvement, positive attitude, continuity and perseverance and, finally, patience. In view of these results, we conclude that the SL experience made has offered us an excellent space for developing moral values and attitudes within the field of PE. Keywords: physical education, service-‐Learning, qualitative research, moral values and attitudes. 76 Capítulo 18. DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA Y LA AUTORREALIZACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE APRENDIZAJE-‐SERVICIO EN EDUCACIÓN FÍSICA Título: Desarrollo de la autoestima y la autorrealización social a través de aprendizaje-‐ servicio en educación física Autores: Cuevas-‐Goterris, E., Capella-‐Peris, C., Chiva-‐Bartoll, O., Francisco-‐Amat, A. Afiliación: Universitat Jaume I. Contacto: [email protected] Resumen: La presente comunicación expone el proceso de elaboración de una investigación cualitativa centrada en el efecto de un programa de Aprendizaje Servicio (ApS) sobre el desarrollo de la autoestima y la autorrealización social. La intervención fue realizada por el alumnado del grado en Maestro de Educación Infantil de la Universidad Jaume I, que cursó la asignatura de Fundamentos de la expresión corporal; Juegos Motrices en educación infantil. Este estudio parte de trabajos como los de Corbatón, Moliner, Puig, Gil y Chiva (2014) sobre los efectos académicos, culturales y participativos e identitarios del ApS en futuros maestros; Chiva, Corbatón, Gil y Zorrilla (2015) en cuanto al efecto de un programa de ApS sobre el clima motivacional en la asignatura de Actividad físico-‐deportiva y salud; y Gil y Chiva (2014) respecto a la adquisición de la competencia social y ciudadana en la Universidad mediante el ApS. En particular, este trabajo pretende mostrar cómo descubrir la influencia del Aps en la autoestima y la autorrealización social de los estudiantes. Para llevar a cabo la investigación se han utilizado entrevistas semiestructuradas a diferentes informantes del alumnado participante. Se trata de una investigación en curso, por lo que aún no podemos extraer resultados concluyentes. Pese a ello, los registros obtenidos nos animan a confiar en la relación positiva entre el ApS y el desarrollo de dichos rasgos de la personalidad. Del mismo modo, esta comunicación pretende fomentar la realización de estudios similares en esta línea de trabajo. Palabras clave: aprendizaje-‐servicio, autoestima y autorrealización social, juegos motores y expresión corporal. SELF-‐ESTEEM AND SOCIAL SELF-‐REALIZATION DEVELOPMENT THROUGH SERVICE-‐ LEARNING IN PHYSICAL EDUCATION Abstract: This communication exposes the process of developing a qualitative research focused on the effect of a Service-‐Learning (SL) program in the self-‐esteem and social self-‐realization development. The procedure was performed by Pre-‐service Teacher in Early Childhood Education degree students from the Universitat Jaume I, who studied the subject of Fundamentals of body expression; Motor Games in early childhood education. This study works such as Corbatón, Moliner, Puig, Gil and Chiva (2014) on academic, cultural, participatory and identity SL effects on future teachers; Chiva, Corbatón, Gil and Zorrilla (2015) about the effect of a SL program on the motivational context in the subject of Healthy sport and physical activity; and Gil and Chiva (2014) regarding the acquisition of social and civic competence at University through SL. Particularly, this work aims to show how to discover the influence of SL in the self-‐ esteem and social self-‐realization on the students. To carry out our research we have 77 used semi-‐structured interviews with different informants from the participating students. This is an ongoing investigation, because of this we cannot draw conclusive results. In spite of that, the records obtained encourage us to trust on the positive relationship between SL and these personality traits development. Similarly, this communication seeks to encourage similar studies in this work’s line. Keywords: service-‐learning, self-‐esteem and social self-‐realization, motor games and body expression. Capítulo 19. DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL EN ACTIVIDADES FÍSICAS EN EL MEDIO NATURAL Título: Desarrollo de las habilidades sociales en alumnos de formación profesional a través del programa de responsabilidad personal y social en actividades físicas en el medio natural Autores: Caballero-‐Blanco, P., Morenas-‐Martín, J., Domínguez-‐Carrillo, G. Afiliación: Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Contacto: [email protected] Resumen: El objetivo del estudio fue evaluar los cambios respecto a las habilidades sociales en los alumnos del grupo experimental y el grupo control, tras la implementación del programa de responsabilidad personal y social. El grupo experimental estuvo formado por 21 alumnos (12 chicos y 9 chicas), con edades entre 16 y 23 años. Y el grupo control estibo compuesto por 22 alumnos (13 chicos y 9 chicas), con edades entre los 17 y 22 años. El estudio utilizó el diseño cuasi-‐ experimental de forma combinada con el estudio de casos. La variable independiente fue el programa de responsabilidad implementado, basado en el modelo de responsabilidad personal y social (Hellison, 2003) y en la pedagogía de la aventura (Parra, 2001); y las variables dependientes fueron: las habilidades sociales y la percepción de los estudiantes y profesores del grupo experimental. Tres profesores del grupo experimental implementaron el programa a lo largo de 5 meses, con una periodicidad de 15 horas a la semana. Los instrumentos utilizados fueron: el cuestionario Matson de Habilidades Sociales para Jóvenes (MESSY) (Méndez, Hidalgo e Inglés, 2002), el cual se aplico antes y después de la intervención; y la entrevista semiestructurada individual (Patton 2002), aplicada tras el programa. Los resultados obtenidos relativos a las habilidades sociales, muestran una relación positiva entre el programa de responsabilidad aplicado y los efectos sobre los alumnos del grupo experimental. Si comparamos los resultados con los obtenidos por los alumnos del grupo control, podemos observar una evolución diferente, reflejando una mejora significativa de los alumnos del grupo experimental respecto a las habilidades sociales. Como conclusión, encontramos que hay una relación positiva entre el programa de responsabilidad y los efectos sobre los alumnos. Palabras clave: modelo responsabilidad personal y social, pedagogía de la aventura, desarrollo positivo en jóvenes, habilidades sociales. 78 SOCIAL SKILLS DEVELOPMENT IN VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS’ THROUGH PERSONAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM, IN OUTDOOR ACTIVITIES Abstract: The purpose of this study was to evaluate the changes about the social skills in the students of the experimental and control group, after the implementation of the personal and social responsibility program implemented. The experimental group were 21 students (12 boys and 9 girls), aged between 16 and 23 years. And the control group were 22 students (13 boys and 9 girls), aged between 17 and 22 ages. The study was performed using the quasi-‐experimental, combined with case studies. The independent variable was responsibility program implemented, based on the Teaching Personal and Social Responsibility (Hellison, 2003) and Pedagogy of Adventure (Parra, 2001); and the dependent variables were: the social skills and the perception of the students and teachers on student learning. Three teachers from experimental group implemented the program a long five months, which meant 15 hours per week. The instrument used were: the Matson Evaluation of Social Skills with Youngster Questionnaire (MESSY) (Méndez, Hidalgo e Inglés, 2002), which was applied before and after intervention; and the semi-‐structured individual interviews (Patton, 2002), applied after the programe. The results obtained on the social skills, show a positive relationship between the responsibility program applied and the effects on students in the experimental group. If we compare these with those achieved by students in the control group, we can observe a different evolution, reflecting that overall students in the experimental group improved more on this variable. We found that there is a positive effects relationship between the responsibility program and the effects on students. Keywords: personal and social responsibility model, pedagogy of adventure, positive youth development, social skills. Capítulo 20. “LOS SUPERHEROES": UN JUEGO DE ROL PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN EN VALORES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Título: “Los superheroes": un juego de rol para promover la educación en valores a través de la actividad física y el deporte Autores: Caballero-‐Blanco, P., Morenas-‐Martín, J., Arjona-‐González, J.A., García-‐ Martínez, C., Díaz-‐Hernández, M. Afiliación: Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Contacto: [email protected] Resumen: Los superhéroes es un juego de rol en vivo que introduce a los participantes en un mundo imaginario, con la finalidad de contribuir en su proceso de humanización (educación en valores), mediante la adopción de una opinión crítica sobre el papel de los ciudadanos ante los problemas mundiales. Los retos cooperativos, los juegos de ingenio o los juegos de habilidad, son algunos de las actividades que se aplican durante el desarrollo del juego. El juego de los superhéroes tiene varias fases: retos entre pequeños grupos y consecución de superpoderes, superación de retos más complejos en grandes grupos, y reflexión final. Al inicio los jugadores participan en pequeños grupos (2 ó 3 personas), y el objetivo es conseguir superpoderes mediante la 79 superación de restos frente a otros pequeños grupos. Después los pequeños grupos deben aliarse para superar grandes retos grupales que les propondrán los megahéroes (directores del juego); estos juegos pueden ser restos físicos, retos intelectuales y retos emocionales. El juego termina con el planteamiento y búsqueda de una solución de un problema mundial, empleando los superpoderes conseguidos. Palabras clave: juego de rol, educación en valores, educación física, superhéroes. “SUPERHEROES”: A ROLE-‐PLAY TO PROMOTE EDUCATING ABOUT VALUES THROUGH PHYSICAL ACTIVITIES AND SPORT Abstract: Superheroes is a live role-‐play that introduces participants into an imaginary world, in order to contribuite to a process of humanisation (educating about values), by adopting a critical opinión on the role of citizens faced with world problems. Cooperative challenges, games of ingenuity and games of skills are some of the activities applied during the game. The game of superheroes has several phases: challenges between small groups and achieving superpowers, overcoming complex challenges in big groups, and final reflection. First time, players start participating in small groups (2 or 3 people), and the goal is to get superpowers by overcoming challenges versus other small groups. Second time, small groups must work together to overcome great challenges proposed by the megaheroes (directors of the game); these activities can be physical challenges, intellectual challenges and emotional challenges. The game ends with the approach and finding a solution to a global problem, using the superpowers achieved. Keywords: role-‐plays, educating about values, physical education, superhéroes. Capítulo 21. EL PROGRAMA DE DEPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA (PIDEMSG): UNA PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL DEPORTE ESCOLAR EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Título: El programa de deporte escolar del municipio de Segovia (PIDEMSG): una propuesta alternativa para el deporte escolar en educación secundaria Autores: Ponce-‐Garzarán, A., Monjas-‐Aguado, R., Pérez-‐Brunicardi, D., Pérez-‐Mate, V. Afiliación: Facultad de Educación de Segovia -‐ Universidad de Valladolid. Contacto: [email protected] Resumen: En el presente trabajo hablamos del Proyecto Integral de Deporte Escolar del Municipio de Segovia (PIDEMSG), exponiendo el planteamiento que se lleva a cabo desde hace dos años en la etapa de Educación Secundaria. Los objetivos del programa, independientemente del nivel educativo, explicitan claramente estas señas de identidad. Entre ellos podemos destacar los siguientes, que analizamos en nuestro trabajo por su vinculación con las edades propias de la etapa de secundaria: generar hábitos de práctica física-‐deportiva en la población y disminuir los niveles de obesidad de los participantes; elevar los niveles de participación en actividad físico-‐deportiva de escolares de los dos géneros a través de un programa de Deporte Escolar formativo y global. Los instrumentos utilizados para la recogida de información han sido los siguientes: observación no participante, memorias de la actividad y documentación complementaria: información en los medios de comunicación, registros anecdóticos, 80 dossier fotográfico. Los resultados más significativos son los siguientes: (a) una alta participación, especialmente entre las chicas, que se ha consolidado a lo largo del curso 2014-‐2015; (b) los encuentros están favoreciendo la socialización de los participantes del programa (c) la convivencia es muy positiva, sin que existan apenas conflictos derivados de la rivalidad propia de la práctica deportiva; (d) el alumnado está mostrando una actitud muy positiva hacia la propuesta. La propuesta de deporte escolar para Educación Secundaria que se está desarrollando dentro del PIDEMSG se está consolidando como una alternativa formativa que va ganando participantes año a año. Destaca positivamente la participación femenina y la participación cada vez más numerosa en los encuentros polideportivos no competitivos que se desarrollan los viernes. Palabras clave: competición formativa, educación secundaria, deporte escolar, educación en valores, modelo inclusivo. SCHOOL SPORTS PROGRAM OF THE MUNICIPALITY OF SEGOVIA (PIDEMSG): AN ALTERNATIVE PROPOSAL FOR SCHOOL SPORT IN SECONDARY EDUCATION Abstract: In this paper we talk about the Integral Project of the Municipality of Segovia Sport School (PIDEMSG), exposing the approach is carried out for two years at the stage of secondary education. The hallmarks of the program are based on the promotion of training and participation through sport. The objectives of the program, regardless of education level, clearly explicit these hallmarks. Among them we can highlight the following that will be discussed in our work related to secondary age: generating habits of physical-‐sports in the population and reduce obesity levels of the participants; raising levels of participation in sport and physical activity in schools of both genders through a global training sport school program. The instruments used for data collection were as follows: non-‐participant observation, memories of activity and additional documentation: information in the media, anecdotal records, photographic dossier. The most significant results are: (a) a high turnout, especially among girls, which has been consolidated over the course 2014-‐2015; (B) meetings are favoring the socialization of program participants (c) the coexistance is very positive, there are hardly conflicts arising from the sport rivalry; (D) the students are showing a very positive attitude towards the proposal. The proposed school sports for secondary education that is being developed within the PIDEMSG is establishing itself as an educational alternative that is gaining participants every year. Female participation and the increasingly participation in noncompetitive meetings developed on Fridays stands out positively. Keywords: learning competition, high school, school sports, social and moral education, inclusive model. Capítulo 22. PADRES Y TRIATLÓN. SER PADRES EN DEPORTE, DISFRUTAR CON ELLOS Título: PADRES Y TRIATLÓN. SER PADRES EN DEPORTE, DISFRUTAR CON ELLOS Autores: Martínez-‐García, M. Afiliación: Federación de Triatlón de Castilla y León. Contacto: [email protected] 81 Resumen: Especialmente a edades tempranas la familia se convierte en pieza clave del desarrollo deportivo de los más jóvenes, como lo hacen en todas las áreas de su vida. Con el objetivo de formar y asesorar a los padres y madres de los triatletas de tecnificación de Castilla y León para que puedan facilitar junto con la federación el desarrollo íntegro, como personas y como deportistas, se desarrolla una actividad en formato de taller como punto de encuentro de todas las partes implicadas. Se realizaron dos talleres en los que se desarrollaron conceptos y estrategias relacionadas con la edad de los deportistas (la adolescencia), los objetivos del deporte de rendimiento a temprana edad y el rol de los diferentes agentes implicados, incluido el de los padres y madres de los jóvenes del grupo de entrenamiento. A través de los talleres se fomentó el funcionamiento conjunto de todas las partes incidiendo y desarrollando herramientas relacionadas con la definición de objetivos comunes, la definición de roles, la resolución eficaz de conflictos y las conductas a generar y a evitar especialmente relacionadas con los hábitos saludables de los deportistas. Palabras clave: padres, deporte, triatlón, adolescencia. PARENTS AND TRIATHLON. PARENTING IN SPORT, ENJOY WITH THEM Abstract: Family, just as in any other aspect of their lives, becomes a key element in the sports development of young athletes, particularly at an early age. This workshop, which brought together all the interested parties, aimed at educating and advising the triathletes' parents, so that they could facilitate, working together with the Federation, their integral growth as both persons and athletes. Two workshop sessions were held, both devoted to concepts and strategies related to the athletes' age-‐-‐in their teens-‐-‐, the goals of high performance sport at an early age, and the role of the different agents involved, including that of mothers and fathers. The workshops fostered the collaborative involvement of all the different agents by developing tools related to the definition of common goals, the delimitation of roles, the efficient resolution of conflicts, the conducts to promote and to avoid, particularly those related to the athletes' health habits. Keywords: parents, sport, triathlon, adolescence. Capítulo 23. ANÁLISIS DEL SEXO EN LAS IMÁGENES DE LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA EDITORIAL INDE Título: ANÁLISIS DEL SEXO EN LAS IMÁGENES DE LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE LA EDITORIAL INDE Autores: Moya-‐Mata, I., Ros, C., Menescardi, C., Estevan, I. Afiliación: Universitat de València, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Contacto: [email protected] Resumen: La representación de niños y niñas juntos en las imágenes de libros de texto de Educación Física (EF) en Educación Primaria (EP) sugieren valores relacionados con la igualdad (Moya-‐Mata, Ros, Bastida y Menescardi, 2013), que difieren de estudios precedentes (Taboas & Rey, 2011) donde predomina la imagen del hombre frente a la 82 de la mujer. Objetivo. El objetivo del presente estudio es analizar las imágenes en los libros de texto de EF en relación al sexo para ver si se da el valor de la igualdad en las imágenes representadas. Método. Se analizaron 165 imágenes de los libros de texto de EF de la editorial Inde (cursos 3º, 4º, 5º y 6º) en función del sexo (hombre, mujer, dos hombres, dos mujeres, hombre y mujer, grupo mixto, grupo de hombres, grupo de mujeres, N/S). Resultados. Los resultados obtenidos muestran un predominio de la imagen masculina. Se concluye que dada la mayor representación masculina, en las imágenes no se da el valor de la igualdad, sino el androcentrismo. Esto quizás podría deberse a la representación masculina en la esfera pública de la sociedad, mientras que la mujer ha se ha asociado a la privada (doméstica) (Mustapha, 2013; Thompson, 2011). Se hace necesaria una profunda revisión de los libros de texto, de los valores que se transmiten a través de sus contenidos e imágenes, llegando a la elaboración de los propios materiales curriculares si fuese necesario. Palabras clave: igualdad, sexo, libros de texto, primaria, educación física. ANALYSIS OF THE SEX ON THE IMAGES OF THE PHYSICAL EDUCATION TEXTBOOKS OF INDE PUBLISHERS Abstract: The representation of boys and girls together in the images of the Physical Education (PE) textbooks on Primary Education suggests values related to the equality (Moya-‐Mata, Ros, Bastida & Menescardi, 2013), that differs from previous studies (i.e. Taboas & Rey, 2011) wherein men image is more predominant than women image. Purpose. The aim of the current study is to analyze the images represented on the PE textbooks according to the gender in order to discover whereas the value of equality is reflected on the images represented. Method. 165 images of the PE textbooks published by Inde Publishers (3rd, 4th, 5th and 6th grades) according to the sex (man, woman, two men, two woman, mix group, group of men, group of women, and U/K) were analyzed. Results. The results show the predominance of men images. It was concluded that, due to the major male representation, there is no value of equality on the images but there is androcentrism. This might be to the male representation on the public sphere of the society while women have been associated with the private sphere (domestic) (Mustapha, 2013; Thompson, 2011). A thorough revision of the PE textbooks in terms of values transmitted through content and images is needed. In case of absence of values transmitted, it is suggested to elaborate the own curricular material by teachers. Keywords: equality, sex, textbooks, primary, physical education. Capítulo 24. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS REPRESENTADA EN LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Título: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES FÍSICAS REPRESENTADA EN LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Autores: Moya-‐Mata, I., Ros, C., Menescardi, C., Estevan, I. Afiliación: Universitat de València, Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Contacto: [email protected] 83 Resumen: El análisis de las imágenes en los libros de texto de Educación Física (EF) y la relación entre las actividades representadas en función del género ha sido estudiada previamente (i.e. Moya-‐Mata, Ros y Menescardi, 2014; Táboas y Rey, 2007) mostrando a los hombres relacionados con el ámbito deportivo y a las mujeres con el ámbito estético y expresivo. Esta investigación pretende analizar las imágenes relacionadas con el género vinculado a las actividades físicas que aparecen en los libros de texto de EF, de la etapa de Educación Primaria (EP) de la editorial Paidotribo. Mediante un sistema de categorías elaborado ad hoc, 389 imágenes publicadas en los seis libros de la etapa fueron analizadas de forma descriptiva e inferencial. Las variables del estudio son: sexo y tipo de actividad física. Los resultados muestran una vinculación del sexo con los contenidos del área (χ22 = 369,075; p < 0,01; coeficiente de contingencia (CC) = 0,70), asociándose la imagen del hombre con deportes y habilidades motrices básicas, mientras que la mujer aparece representada en menor frecuencia y sólo supera al hombre en las actividades de condición física, capacidades perceptivo motrices y otras actividades. Se concluye que los libros de texto de esta editorial mantienen desde la perspectiva de género, estereotipos al asignar actividades diferentes en función del sexo, dejando poco espacio a la igualdad, y dando menor importancia a contenidos de medio natural, higiene postural o juegos, en la representación de las imágenes. Palabras clave: sexo, actividad física, imágenes, libros de texto, educación física. GENDER PERSPECTIVE IN PHYSICAL ACTIVITIES REPRESENTED ON THE TEXTBOOKS OF PRIMARY EDUCATION Abstract. The analysis of images on the Physical Education (PE) textbooks related to physical activity represented according to the gender has been studied previously (i.e. Moya-‐Mata, Ros, & Menescardi, 2013; Taboas & Rey, 2011). It showed that men are often represented on sportive contexts while women are represented on aesthetic and expressive contexts. The current study aims to analyze the images related to the gender and physical activity that appear on the PE textbooks of Paidotribo Publishers for Primary Education. By means of an Ad hoc categorical system, 389 images published on the six textbooks of the Primary stage were analyzed in a descriptive and inferential manner. The variables of the current study are: sex and physical activity. Results showed that the sex linked with the subject contents (χ2 = 369.075; p < 0.01; CC = 0.70), specifically men images are associated with sports and basic motor skills while women appear represented less frequently than men. Women only overcome men in the physical condition field, perceptive motor skills and other activities. It was concluded that, from a gender perspective, textbooks of this publisher maintains stereotypes due to the assignation of different activities according to the sex; it leaves little space for equality, in addition to it provides minor emphasis on natural environment content, postural hygiene or games, in the representation of images. Keywords: sex, physical activity, images, textbooks, physical education. 84 Capítulo 25. ÁREAS DE EMPLEO Y PERCEPCIÓN DE LAS PROPIAS COMPETENCIAS LABORALES DE LOS TITULADOS UNIVERSITARIOS EN DEPORTE EN EUROPA Título: Áreas de empleo y percepción de las propias competencias laborales de los titulados universitarios en deporte en Europa Autores: Valero-‐Valenzuela, A., Gutiérrez-‐Sánchez, M., De la Cruz-‐Sánchez, E., López-‐ Bachero, M. Afiliación: Facultad de Ciencias del Deporte, Universidad de Murcia; Facultad de Educación, Universidad de Murcia. Contacto: [email protected] Resumen: El estudio de la empleabilidad y las competencias laborales de los egresados en el ámbito del deporte es necesario para la actual reforma de los grados universitarios de las titulaciones relacionadas con el deporte en Europa. El objetivo del estudio consistió en conocer los principales ámbitos de empleo de los graduados europeos en deporte y la percepción que tienen de sus propias competencias. Se administraron encuestas en 6 países socios entre febrero y abril de 2014 a una muestra de 1132 graduados en Ciencias del Deporte. Las áreas de formación especializada en los 6 países fueron la educación física (40%, n = 453), la gestión deportiva (29,4%, n = 333), y las ciencias del deporte (incluyendo entrenamiento, acondicionamiento, kinesiología, salud y tecnología) (23,8%, n = 269). La educación representa el sector más grande de empleo de los graduados (35,6%), seguido de la salud, la medicina del deporte y la asistencia social (19,1%), y el comercio (13,6%). El 54% de los encuestados declaró que el plan de estudios necesita mejorar. La auto-‐ reflexión y las prácticas externas fueron dos elementos reconocidos como particularmente importantes en la formación profesional de los graduados orientada al empleo. La educación física es el sector más amplio de empleo de los graduados en deporte en Europa. Más de la mitad de los egresados consideran necesaria una reforma del título, otorgando especial importancia a la capacidad de análisis y a las prácticas externas. Palabras clave: educación física, empleabilidad, universidades. AREAS OF EMPLOYABILITY AND PERCEPTION OF THEIR OWN WORK SKILLS OF SPORT GRADUATES IN EUROPE Abstract: The study of job skills and employability of graduates in sport is necessary for the ongoing reform of university degrees related to sports in Europe. The aim of the study was to know the main areas of employment for graduates in sport across Europe and the perception of its own skills. Surveys were administered in 6 european countries between February and April 2014 to a sample of 1132 graduates. Employment areas in the 6 countries were, by number, physical education (40%, n = 453), sports management (29.4%, n = 333), and sports science (including training, conditioning, kinesiology, health and Technology) (23.8%, n = 269). Education represents the largest employment area for graduates (35.6%), followed by health, sports medicine and social assistance (19.1%) and trade sector (13.6%). 54% of respondents stated that the curriculum needs to improve. Self-‐reflection and internships were two recognized as particularly important in the training of graduates. Physical education is the main employment area for graduates in sports across Europe. 85 More than half of the sport graduates considered necessary a degree reform, with emphasis on analytical skills and internships. Keywords: physical education, employability, universities. Capítulo 26. EFECTOS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN A ENTRENADORES PARA FAVORECER EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES A TRAVÉS DEL DEPORTE Título: EFECTOS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN A ENTRENADORES PARA FAVORECER EL DESARROLLO POSITIVO DE LOS ADOLESCENTES A TRAVÉS DEL DEPORTE Autores: Carreres-‐Ponsoda, F., Flores-‐Ferrándiz, J.C., Jover-‐Pérez, M.M., Amerigo-‐Pire, T., Pascual-‐del Pobil Vidal, L., Lema-‐Benito, B., Férriz-‐Fluixà, A., Martín-‐Gallo, B., Pescador-‐Molina, M., García-‐Jaen, M. Afiliación: Universidad de Alicante Contacto: [email protected] Resumen: Las investigaciones indican que algunos entrenadores en el deporte base dominan e integran estrategias metodológicas específicas en su plan de entrenamiento para favorecer el desarrollo positivo de los adolescentes (DPA), mientras que otros, no disponen del conocimiento y habilidades necesarias para articular de la forma efectiva el desarrollo positivo de sus deportistas en las sesiones de entrenamiento y durante la competición deportiva (Fraser-‐Thomas et al., 2005; Gould et al, 2008;. Stewart et al, 2013;. Camiré 2014). El objetivo del estudio consistió en examinar los efectos de un programa de formación a entrenadores para favorecer el DPA en su plan de entrenamiento. Se utilizó una adaptación al contexto español del Game for Life Framework desarrollado por el Sport Singapur para incluir habilidades para la vida y valores a través del deporte como modelo de referencia para diseñar el programa de formación de entrenadores (Sport Singapur, 2013). Es un estudio descriptivo y sin aleatorización de los sujetos, con medición de las variables en un solo punto en el tiempo. Los participantes fueron 36 entrenadores de diferentes deportes. 27 hombres y 9 mujeres, con edades comprendidas entre los 16 y 57 años (M = 33.08, SD = 10.64). Se empleó una escala de valoración de conocimientos adquiridos para el desarrollo positivo de los adolescentes a través del deporte, creada ad hoc para el estudio compuesta por 6 ítems con 5 niveles de respuesta tipo Likert (1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo). Los efectos del programa de formación mostraron unos resultados positivos en la mejora de los conocimientos y habilidades de los entrenadores para integrar estrategias metodológicas para favorecer el DPA en su plan de entrenamiento. Se necesitan investigaciones futuras para seguir mejorando el diseño y la evaluación de programas de formación a entrenadores en el deporte base que combinen sesiones presenciales con prácticas en pequeños grupos con sesiones y herramientas on-‐line para favorecer el aprendizaje continuo de los entrenadores para promover el DPA a través deporte con mayor eficacia. Palabras clave: desarrollo positivo de los adolescentes, entrenadores deporte base, plan de entrenamiento, comunidades deportivas de aprendizaje 86 EFFECTS OF A SPORT COACHES TRAINING PROGRAM IN FACILITATING POSITIVE YOUTH DEVELOPMENT (PYD) Abstract: Research indicates that some youth sport coaches and leaders have specific strategies in their coaching plan to promote positive youth development (PYD) while others struggle in articulating how they promote the development of their athletes in actual practice (Fraser-‐Thomas et al., 2005; Gould et al., 2008; Stewart et al., 2013; Camiré 2014). The aim of the study was to examine the effects of a training program for coaches in facilitating PYD in their coaching plan. We used an adaptation to the Spanish context of the Game for Life Framework developed by Sport Singapore to infuse life-‐skills and values through sports as a model to design and implement the training program for coaches (Sport Singapore, 2013). It is a descriptive study without randomization of subjects and measurement of variables into a single point in time. Participants were 36 coaches from different sports. 27 males and 9 females, aged between 16 and 57 years (M = 33.08, SD = 10.64). We used a scale of acquired knowledge to promote PYD through sport. An ad hoc 6 items scale created for this study with a 5-‐point Likert type of response (1 = strongly disagree and 5 = strongly agree). The effects of the Training program showed positive outcomes on improving coaches’ skills to integrate PYD into their coaching plan. Future research is needed to improve the design and evaluation of youth sport coaches learning programs by combining mini-‐lectures with highly interactive small-‐group practice sessions with live-‐ streamed classroom sessions and on-‐line tools to continue improving the coaches’ skills to promote PYD through sport. Keywords: positive youth development, coaching skills, coaching plan, sport learning communities. Capítulo 27. CUANTIFICACIÓN DE LA CARGA DE ENTRENAMIENTO EN CARRERAS DE MONTAÑA Título: Cuantificación de la carga de entrenamiento en carreras de montaña Autores: Cejuela-‐Anta, R., Sellés-‐Pérez, S., Beltrá, A. Afiliación: Universidad de Alicante Contacto: [email protected] Resumen: La competición de carrera de Ultra trail por montaña, es una especialidad deportiva que se caracteriza por su desarrollo en recorridos que trascurren por caminos de baja, media y alta montaña, con una distancia mínima de 80 kilómetros y en una sola etapa. La carrera de Ultra Trail, no deberá sobrepasar inclinaciones del 40% ó dificultades técnicas de II grado (FEDME, 2013). El objetivo de este trabajo ha sido establecer un método específico de cuantificación de la carga entrenamiento en las carreras de montaña. Conocer los componentes de la carga de entrenamiento que se ven involucrados directamente en este deporte, teniendo muy presente el desnivel dentro de esta clasificación. A partir del método referencia de los ECOs de Cejuela y Esteve (2011), y el análisis de reglamento de la FEDME (2013) hemos usado la pendiente para crear unos coeficientes relativos para los entrenamientos, distinguiendo entre subidas, llano y bajadas. Los ECOs se calcularán multiplicando el tiempo de entrenamiento (minutos) 87 por el coeficiente de la zona de entrenamiento en que se realice y por el coeficiente total del trail. Los resultados de la ponderación de cada coeficiente ha sido contrastada con diferentes estudios científicos. Se ha encontrado dificultad para mantener la técnica (Giorgos & Paradisis, 2009) y (Ebben, 2008), daño muscular provocado (Braun, 2003; Calbet, 2001; Palmer, 2001; Minetti, 2002), el coste energético (Paschalis, 2005), y la ponderación del % de dificultad de la pendiente. En las carreras de montaña el entrenamiento es predominante continuo, pero también se realizan fraccionados. Al no estar contemplada la variable densidad en el modelo de cuantificación propuesto, debemos tener en cuenta que podemos obtener entrenamientos de igual carga pero pueden presentar diferentes valores de densidad (en función del tiempo de descanso entre series), y debe ser tenida en cuenta a la hora de organizar la carga de las sesiones de entrenamiento. El método de cuantificación ECOs (Cejuela y Esteve, 2011), es el que más se ajusta a las características de las carreras de montaña. La pendiente a superar es el parámetro de medida que puede ayudar a ajustar esa carga objetiva, dado la especificidad necesaria para cuantificar la carga de entrenamiento en este deporte. Este método debe ser validado en futuras investigaciones con parámetros fisiológicos que nos ayuden a precisar los coeficientes relativos de valoración. QUANTIFYING TRAINING LOAD IN TRAIL RACES The ultra trail race is a sport specialty, which is characterized by routes on high, medium or drop mountain. Normally, the route has 80 km and the race is organized in only one stage. The ultra trail race shouldn´t overcome 40% of slop or II level skill difficulties (FEDME, 2013). The aims of this investigation were to establish a specific method to quantify the training load in mountain races and to know the components in training load, which are involved in this sport. Overall, in these components, we have kept in mind the cumulative altitude. Using the original model of training load ECOs (Cejuela-‐Esteve, 2011) and the rules of FEDME, we have used the slop in order to make weightings to train differentiating between climbs, flats and drops. The ECOs will be calculated multiplying the training’s time (minutes) for the coefficient of training zones and for the total coefficient of trail. The weight of each coefficient has been confirmed by several investigations. Impede to support the skills; (Giorgos & Paradisis, 2009) and (Ebben, 2008); muscle damage (Braun, 2003; Calbet, 2001; Palmer, 2001; Minetti, 2002); power cost (Paschalis, 2005) and the weigh of climb %. Normally, in mountain races, the training is continuous but also it is divided. We don’t consider the training density in our model. For this, we can obtain similar values of training load in two different trains where the time of rest between drills is different. We have to bear in mind this aspect when we organized the training. The model of training load ECOs is appropriate to quantifying in mountain races. The slope of the mountain is the parameter to adjust the objective training load. This method should be confirmed in futures investigations with physiological parameters that are used to adjust the relative weights. 88
© Copyright 2026