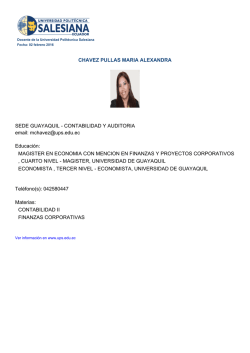patrimonio2 - Parsival Castro Pita
Según el plano levantado por el Gobernador Ramón García de León y Pizarro, en 1772, la Iglesia se encontraba entre la calle de la Cárcel, (actual 10 de Agosto), calle sin nombre (actual Sucre), Calle de la Torre (actual Chimborazo) y la calle de la Caridad (actual Chile). Junto a ella se construyó un convento. La construcción estaba situada en el lado norte de la actual Biblioteca Municipal. “Sus viejas campanas intactas fueron trasladadas a Ciudad Nueva...” “Crónicas de Guayaquil Antiguo”, Modesto Chávez Franco. Las campanas habían sido fundidas en Guayaquil “por el maestro Rojas o de la Rioja, bajo la dirección de un agustino...”, según cuentan las “Crónicas”, “...y fueron instaladas en lo alto del fastigio de la nueva torre”. “Luego de quemarse por segunda ocasión, se traslada a una capilla conocida con el nombre de “La Soledad”. “Arquitectura religiosa en el Guayaquil de los siglos XVIII y XIX, Arq. Melvin Hoyos. El emplazamiento ubicado en las actuales “calles Pedro Carbo y Diez de Agosto se mantiene hasta el año de 1902, en que luego de quemarse por segunda ocasión se traslada a una capilla conocida con el nombre de “La Soledad” y construida en un terreno donado tiempo atrás a la Orden”, relata el Arq. Hoyos, en el Boletín 85 de la Biblioteca Municipal. Luego del incendio la iglesia fue construida nuevamente, en hormigón armado, en los terrenos de su actual ubicación. La construcción fue concluida el 4 de julio de 1926, fecha en la que se la inaugura. Monumento a Medardo Ángel Silva Joven poeta guayaquileño, en cuya corta vida (Guayaquil, Ecuador, 8 de junio de 1898 - Guayaquil, Ecuador, 10 de junio de 1919) produjo poesía y prosa que lo ubican como un referente literario del movimiento Modernista a nivel latinoamericano. Pertenece a una generación que renueva las letras ecuatorianas en estilo y contenido. Al igual que sus contemporáneos, la angustia de vivir lo lleva a tener la imagen de la muerte como motivo presente en su creación; lo cual ha sido plasmado en el conjunto escultórico que efectuara la artista guayaquileña Ángela Name de Miranda. El monumento está situado en el parque, frente a la Iglesia de San Agustín, en las calles Luis Urdaneta y 6 de Marzo. Monumento al poeta Medardo Ángel Silva, cuya autoría corresponde a la escultora Ángela Name de Miranda. 30-Iglesia de la Merced: Un tesoro del arte sacro El primer edificio de la Orden Mercedaria estuvo ubicado en lo que fue la Iglesia de La Concepción, en los terrenos del actual Museo del Bombero. La segunda edificación, en la actual Víctor Manuel Rendón (aunque fue varias veces reconstruido por los incendios) y la tercera, en lo que se conoció como la capilla del Astillero (actual Iglesia de San Alejo), situada en la calle Eloy Alfaro y Luzarraga. El proyecto de la edificación actual es del arquitecto italiano Paolo Russo (1885-1971), quien llegó al Ecuador en 1916. Paolo Russo realizó varios proyectos en Quito y Guayaquil, en donde, además de obras civiles, construye varias iglesias y capillas. El proyecto fue realizado entre los años 1934 y 1936. Entre las reliquias de gran valor artístico se destaca el conjunto escultórico de La Eucaristía, obra en mármol del escultor italiano Enrico Pacciani. Fachada de la Merced, con arcadas neogóticas. La Eucaristía, talla en mármol de Enrico Pacciani. Se aprecia la delicadeza y la maestría escultórica de los personajes, así como el realismo de sus rostros serenos y el pliegue de sus vestiduras. Esta obra constituye una de las más célebres del artista italiano. Al fondo, el escudo de la Orden Mercedaria, con la Cruz Templaría. Hermosa talla de la Virgen de la Merced, con una artística ornamentación. Altar de San José. Obra del escultor Enrico Pacciani. La Crucifixión. Obra de Enrico Pacciani. Los escalones figurados hacen alusión a la montaña del Gólgota. Las ornamentaciones y tallas en mármol del retablo son características de la obra de Pacciani. Se observa el bajorrelieve en oro de la eucaristía. Más arriba del Inri, se aprecia el bajorrelieve de la copa del Grial o Graal. Al fondo, el retablo del primer altar mayor de La Merced, pintado con pan de oro, con los bajorrelieves de Enrico Pacciani. En primer plano, el segundo altar construido después de 1962, luego de la disposición del Concilio Vaticano II, de que el sacerdote oficiara de frente al público. Monumento a Pedro Carbo Pedro Carbo es uno de los fundadores de la Universidad de Guayaquil. Además funda el Museo y la Biblioteca Municipal; para lo cual dona su valiosa colección de libros. Acompaña a Rocafuerte en sus misiones en México y Estados Unidos. Logra el ingreso de la mujer a la Universidad; así como aboga por la libertad religiosa en el Ecuador. Vista de conjunto del monumento a Pedro Carbo, en la Plaza de la Merced. Detalle del pedestal con la estatua simbólica de la República. Obra del escultor italiano Augusto Faggioni Vannunci. Busto de Giuseppe Garibaldi, en la esquina de las calles Gral. Córdova y P. Icaza. El busto es una donación de la Sociedad Italiana Garibaldi. 22- La Iglesia de San Francisco Su actual edificación fue realizada por el Ing. Modesto Luque Rivadeneira, siguiendo las líneas de la antigua iglesia de madera que existía en los primeros años de 1900. Iglesia de San Francisco. Interior del templo de San Francisco. Detalle de la fachada del convento de los Franciscanos, hacia la calle 9 de Octubre. La imagen representa el brazo de Cristo y el de San Francisco compartiendo la crucifixión. Monumento a Vicente Rocafuerte, ubicado en las calles 9 de Octubre y Pedro Carbo. Obra del escultor Aimé Millet. Es la primera estatua que se colocó en un sitio público en nuestra ciudad, en el año de 1880. Con Vicente Rocafuerte se inicia la República. El expresaba que “el ejercicio del poder debía ser siempre una pedagogía de Libertad”. Bajorrelieve del pedestal que ilustra los socorros de Rocafuerte a los enfermos de la fiebre amarilla que asoló Guayaquil, en 1842, cuando era Gobernador. Bajorrelieve en el pedestal que representa a la Fama invitando a Rocafuerte a pasar al sitial de los inmortales. 23- La Catedral El proyecto de estilo neogótico corresponde a la autoría del arquitecto Paolo Russo, quien lo desarrolló en 1924, para la Sociedad General de Construcciones. El autor dirigió la primera etapa de la construcción hasta 1934. A partir de 1941 y hasta 1958, la construcción de la iglesia estuvo a cargo del arquitecto español Juan Orús Madinyá (1892-1987), quien diseñó la fachada y efectuó los trabajos interiores, respetando los diseños del arquitecto Russo. Luego de 1958, la dirección arquitectónica estuvo a cargo del arquitecto chileno Alamiro González. El edificio se levanta en el sitio donde estuvo la primera iglesia matriz, luego de la mudanza en la década de 1680, desde la llamada Ciudad Vieja -situada en el cerro Santa Ana- hasta la sabaneta que empezaba en la llamada calle de Los Franciscanos, actual 9 de Octubre. Desde su antiguo edificio de madera se echaron al vuelo las campanas anunciando la Aurora Gloriosa, el 9 de Octubre de 1820. Fue elevada a la categoría de Catedral, el 14 de septiembre de 1838. Hacia el año de 1949 se inaugura su nave central. En 1956 se terminaron las torres con sus respectivas agujas. En cada una de las torres se colocó un reloj, uno de los cuales señalaba las mareas del río Guayas. En ese año se colocaron los vitrales superiores con alegorías a los Apóstoles y evocaciones de la pasión de Cristo. La Catedral de Guayaquil y el monumento a Bolívar. El Parque Seminario Se edificó en los terrenos de la antigua Plaza de Armas situada delante de la Iglesia Matriz. Las plazas de armas siempre fueron un lugar de convocatoria de la población desde tiempos coloniales, pues en ellas se leían los edictos del rey, que se conocían como “Bandos”. Era uno de los lugares más tradicionales de la ciudad. Fue conocida luego como la Plaza de la Estrella, en virtud de que “para 1868 se construyó con piedra caliza traída de San Eduardo una inmensa estrella de ocho puntas con caminerías convergentes en el centro…”, como expresa Efrén Avilés Pino, en su Enciclopedia del Ecuador. En el año de 1895 el filántropo guayaquileño Miguel Seminario, a nombre de su familia, construyó y donó el parque al Municipio. Los ornamentos, así como las verjas trabajadas magistralmente en hierro de forja, fueron traídos desde Francia, lo que lo convierte en una reliquia urbano-arquitectónica. Estatua ecuestre de Simón Bolívar, inaugurada el 24 de julio de 1889, al cumplirse 106 años del nacimiento del Libertador. Realizada en bronce por el escultor Giovanni Anderlini, fue trabajada en Roma. La estatua tiene la cabeza descubierta a solicitud del Comité que se formara en Guayaquil el 3 de noviembre de 1872, para erigir en esta ciudad una estatua al Libertador Simón Bolívar”. Para la realización de los bajorrelieves del pedestal se facilitó al artista las fotos del poeta José Joaquín de Olmedo, de Simón Rodríguez y del general José de San Martín. El 10 de julio de 1878 se colocó la primera piedra de la base del monumento, cuyo montaje se encomendó al arquitecto italiano Rocco Queirolo, quien terminó los trabajos el 21 de julio de 1879. La obra se inauguró tres días después, el 24 de julio de ese año. Bajorrelieve en la cara sur del pedestal de la estatua, que ilustra la petición de Olmedo a Bolívar de continuar la campaña libertadora hasta el Perú. Autor Giovanni Anderlini. Bajorrelieve que ilustra la llegada de San Martín a Guayaquil, para la entrevista que se realizaría el 26 de julio de 1822. El lugar de la reunión fue en la casa que estaba situada en el terreno que, inicialmente ocupó el edificio del Banco la Previsora, en 9 de Octubre y Pichincha. Bajorrelieve en bronce representando el juramento que realizara Simón Bolívar delante de su maestro Simón Rodríguez, en el monte Aventino en Roma. Se observan las columnas en mármol de carrara. Glorieta del parque Seminario, de estilo mozárabe, con piezas en hierro de forja de gran calidad. A comienzos de siglo fue el escenario de las retretas y reuniones de los guayaquileños. La iguana, una de las especies más antiguas del planeta, corresponde a la fauna endémica de la región. Constituye, junto a las ardillas y aves, un gran atractivo turístico en el parque. 24- El Parque Centenario La Plaza del Centenario fue construida en 1920, al cumplirse cien años de la gesta libertaria del 9 de Octubre de 1820, para mantener vivo el recuerdo de la independencia que se declarara por primera vez, en lo que actualmente es la República del Ecuador, marcando el inicio de la vida republicana. La columna es un proyecto del artista español Agustín Querol, quien fallece en 1909, al año de haber iniciado la obra. Querol solo alcanzará a fundir la estatua de la Historia, por lo que corresponderá a su discípulo, el escultor catalán José Montserrat, la fundición de las demás estatuas, siguiendo el modelo de su maestro. Las piezas de la base fueron traídas desde Barcelona, en tres naves, en el año de 1915. El 18 de junio de 1917 llegó el fuste de la columna, en el vapor Frednes, para cuyo desembarque se utilizaron las grúas de la Compañía White. Sus imágenes, llenas de historia y simbolismo de una elevada expresión estética, constituyen uno de los elementos tradicionales de Guayaquil. Ellas cuentan un pasado de gloria y de esfuerzo creador de sus habitantes, para contribuir a la libertad de la América del Sur. El fuste de la columna con los nombres de los héroes de la Independencia. Se aprecia el altorrelieve con la alegoría de un pueblo que asciende hacia la luz de la libertad. El fuste tiene 10.80 metros de altura. Las estatuas de los Próceres José Joaquín de Olmedo con el atuendo de las Cortes de Cádiz. Capitán León de Febres Cordero en el momento en que pronunciaba su célebre frase: Ahora o nunca la Libertad, en la reunión del 1 de Octubre de 1820. La estatua en bronce, concebida por Agustín Querol y modelada por José Montserrat, está situada en la cara sur de la columna del Parque Centenario. José de Antepara, el alma de la gesta del 9 de Octubre. Fue Secretario del precursor de la independencia americana, Francisco de Miranda. A la izquierda se observa el medallón con la efigie del prócer Francisco de Marcos. José de Villamil, en cuya casa se realizó, el 1 de octubre de 1820, el célebre baile que encubrió la reunión conocido como la Fragua de Vulcano, en la que se consolidó el compromiso de los Patriotas por la libertad. A la izquierda se observa el medallón del prócer Juan Francisco de Elizalde Lamar; y a la derecha, el medallón con la efigie del prócer Miguel de Letamendi. Los pórticos de ingreso Los pórticos se caracterizan por la presencia de estatuas de bronce con motivos simbólicos. Los conjuntos estatuarios ubicados en las puertas de oriente (Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre); del sur (Vélez y 6 de Marzo) y del occidente (Pío Montúfar y 9 de Octubre), corresponden a la autoría del artista español Juan Rovira. En la puerta norte (Víctor Manuel Rendón y 6 de Marzo) se encuentra otro conjunto de la autoría del artista español, José Antonio Homs. Pórtico Oriental: Los Aurigas Los aurigas en el pórtico oriental, de la calle Lorenzo de Garaycoa. La obra en bronce es de autoría del escultor español Juan Rovira y fue fundida en los talleres de Giuseppe Beneduce. El espíritu humano -representado por el hombre- ensaya dominar sus emociones -representadas por el caballo encabritado-. Su imagen hacia el exterior del parque alude a las pasiones exteriores que son necesarias controlar, antes de entrar en el parque consciente de la vida. Auriga vuelto al interior del parque, como complemento de la primera figura. Simboliza el control de las pasiones interiores, indispensable para el ingreso al Parque, concebido como el crisol en el que la vida va a transformarse en una experiencia de libertad. Está situado en el pórtico este, sobre la calle Lorenzo de Garaycoa. Pórtico Sur: Las Artes Mayores Un desnudo de mujer representando las Artes Puras. La figura sostiene en su mano el martillo de la voluntad, que unido al cincel de la inteligencia, permitirán trabajar la piedra bruta del destino. Es la realización de la Gran Obra sobre sí mismo. Se observa, también, la imagen de una lira, como símbolo de la música; y una escuadra, como expresión de la Arquitectura. Las Artes Aplicadas. La figura cubre sus órganos generadores de la vida; y los instrumentos del Arte se han transformado en productos elaborados tales como la rueda de la industria y el ovillo de los telares. Es la imagen de la idea manifestada en la vida, a diferencia de la anterior estatua, que es imagen de un proyecto de vida antes de su manifestación Pórtico Oeste. Pórtico Oeste sobre la calle Pío Montúfar. Representa la imagen de Cronos o el tiempo, en cuya mano se agita una serpiente -símbolo de las pasiones- contra la piedra de su destino, como una forma de depuración. La Tierra de Promisión. Una vez que el ser humano ha depurado sus pasiones, puede vivir una vida superior utilizando las aguas del cántaro, como símbolo de la inteligencia emocional; y el cuerno de la abundancia, como testimonio del dominio de la riqueza material -elemento indispensable para el sustento de los pueblos-. Está situado en el Pórtico Oeste. Pórtico Norte Venus espigadora. Obra realizada por el escultor catalán José Antonio Homs, hacia 1935. Las uvas, en la tradición espiritual, han sido consideradas como símbolo del éxtasis del Saber y del Misterio. Esta imagen se complementa con la del otro extremo del pórtico, consagrada a Mercurio, como icono de la razón, y de la luz del entendimiento que ilumina el amor, representado por Venus. Estatua representativa de la razón y la inteligencia simbolizadas por Mercurio, quien tiene alas en la cabeza, como significado del vuelo del pensamiento hacia esferas de discernimiento más alto. Una mente sana ha sido considerado sinónimo de un cuerpo sano, por ello Mercurio era considerado también, en muchos pueblos, como la representación de la Medicina, cuyo símbolo -en la forma de caduceo- está entre sus manos. Las figuras simbólicas de los ángulos de la columna La base de la columna tiene cuatro figuras que señalan los puntos cardinales y que corresponden a personajes históricos que participaron en la gesta de la Independencia. Entre los ángulos se observan otras cuatro figuras formando una segunda cruz constituida por tres alegorías femeninas del tiempo (pasado, presente y futuro) y la cuarta alegoría masculina, que corresponde al espacio. La Historia Es una de las más bellas estatuas logradas por Agustín Querol. Se encuentran datos, no confirmados, de que fue la única que alcanzó a fundir el artista antes de su muerte. Se puede percibir en ella un alto grado de ejecución, si se compara con el resto de la estatuaria de la columna que le correspondió a José Montserrat, siguiendo el modelo de su maestro. En una actitud de serena contemplación -mientras su mano sostiene un libro cerrado, en alusión al pasado-, el alma humana medita evaluando los aciertos y errores para aprender las lecciones en la escuela de la vida. En una actitud de desapego puede ofrecer su corazón, representado por el descubrimiento del pecho izquierdo, lo cual ha sido un símbolo tradicional en muchas culturas. Entonces, el fruto de esta experiencia sobre sí misma la cubre de luz y de gloria (representada por las palmas de laurel). La imagen sugiere en una síntesis del Arte “que la vida en su sentido más profundo es un dominio de preciosas investigaciones…”, en la expresión feliz del pintor francés Serge Raynaud de la Ferriere. El presente Representación de la Justicia en el extremo suroeste de la columna de los Próceres. La espada que sostiene la figura, como símbolo de la fuerza de voluntad para ejercer la libertad, está acompañada por el Libro de la Vida, sostenido en la otra mano, como un registro de la responsabilidad de los actos que van formando el destino. El Futuro Representado por una mujer sin ropa -porque no se conoce como vendrá vestido el porvenir-. La figura ensaya cubrirse con el manto de la Bandera, como emblema simbólico de los ideales de libertad del presente, que sirven para la construcción del futuro. De la misma forma que el presente es el resultado del pasado, el futuro será el resultado del presente. El tiempo gesta y madura los acontecimientos que se expresan en el espacio de la vida. El espacio heroico Lo heroico es un acto de amor por los demás. La palabra se enlaza con Eros el hijo del amor. Es por amor a sí mismo y a sus semejantes que el ser humano busca la libertad. El Heroísmo, ubicado en el ángulo noreste de la columna. En la lectura de estas estatuas -que proponía Don Víctor Manuel Rendón- se expresaba que “La Patria, a través de la Historia, hizo justicia a sus Héroes”. Si el tiempo está representado por tres figuras femeninas, el espacio es simbolizado por el acontecimiento que se fraguó a través del tiempo y está representado por una figura masculina que tiene en la mano un ángel. El hombre simboliza el entendimiento racional y el ángel entre sus manos, el entendimiento simbólico. La Fuente de los Leones Forma parte de las obras que se efectuaron en el parque hacia la década de 1930 a 1940, junto a las estatuas del pórtico norte. Traída desde Nueva York, en 1935, presenta tres niveles que corresponden a tres estamentos de la construcción arquitectónica: el oficial o Aprendiz; al albañil o Compañero, y el Maestro de Obra. Más arriba, una figura porta en una mano un cántaro de agua y en la otra, las espigas del trigo. La Fuente de los Leones con los pistones para el agua luminosa. La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen La primera construcción La Iglesia de Nuestra Señora del Carmen fue construida inicialmente de madera, en virtud de la iniciativa del canónigo Nicanor Corral, miembro del Cabildo Diocesano de la Iglesia Catedral. El Cabildo guayaquileño, en sesión del 21 de diciembre de 1888, conoció el informe favorable sobre la solicitud presentada por los señores canónigos Corral Santistevan y Marriot, el 1º de julio de 1888, pidiendo un terreno en la plaza de la Victoria, para levantar un templo. "El terreno en referencia —dice textualmente el Informe— es la parte suprimida a la plaza Victoria, según el plano del doctor Teodoro Wolf aprobado por el I. Concejo". “El Cabildo cedió este sitio para la construcción de una Capilla en honor del Purísimo Corazón de María, de una casa rectoral, de una escuela, y de la morada donde iban a residir los futuros Sacerdotes…”, según se lee en la página 293, del libro “Iglesias Parroquiales”, de monseñor Luis Arias Altamirano, editado en 1996, por la Arquidiócesis de Guayaquil. Se aplicaba en estas construcciones la técnica de los carpinteros de ribera, utilizando las maderas preciosas del litoral, las cuales eran cortadas en menguante -como aconsejaba la tradición- “para que no se apolille la madera”. Los pilares se trabajaban usando el corte conocido como rayo de Júpiter, o las llaves y vientos, para asegurar la estabilidad de la estructura (las llaves eran ensambles que se hacían en las maderas para lograr una mejor estabilidad y los vientos eran maderos diagonales que permitían formar un triángulo entre una viga horizontal y el pilar vertical, para asegurar la estructura). Sin embargo, con el tiempo este primer edificio se fue deteriorando hasta que, en el año de 1928, las autoridades eclesiásticas resolvieron reemplazarlo “por otro de material incombustible y más sólido”, según se lee en la crónica del Padre Luis Arias. En virtud de esta disposición, “el 24 de junio de 1928, se fundó el Comité de Damas y Señoritas “Nicanor Corral”, para reconstruir el Templo del Purísimo Corazón de María”. Fachada de la Iglesia La Victoria. Los diseñadores, constructores y decoradores En 1934 se da comienzo a la construcción por la iniciativa del sacerdote Carlos María de la Torre, quien luego alcanzara el título de Cardenal. El diseño arquitectónico corresponde al arquitecto Paolo Russo; la construcción, al arquitecto Luigi Fratta; y los bajorrelieves, al artista italiano radicado en Guayaquil, Emilio Soro. Interior de Nuestra Señora del Carmen. La Plaza de La Victoria Llamada así para mantener el recuerdo de la victoria obtenida por las tropas de Gabriel García Moreno sobre las del General Guillermo Franco, quien en septiembre de 1859 se declaró Jefe Supremo de Guayaquil y Cuenca y entró en arreglos con el general peruano Castilla, que le ofreció todo su apoyo, a cambio del reconocimiento de demandas territoriales a favor del Perú, lo que se consignó en el Tratado de Mapasingue, conocido también como de Franco-Castilla. En un recurso desesperado, García Moreno intenta en vano, ofrecer el Ecuador como Protectorado, a Francia, a través de su encargado de negocios, Emile Trinité. García Moreno llega a un acuerdo con Juan José Flores, su antiguo rival, quien comanda el ejército, y obtiene una brillante victoria, el 24 de septiembre de 1860. En homenaje a esa gesta se resuelve que la plaza situada al pie de la antigua Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, se nombre La Victoria, para inmortalizar esta batalla. Glorieta en la plaza de La Victoria. Hasta la década de los años de 1970, la Plaza funcionó como terminal de los transportes hacia la sierra, lo que originó la formación de un animado y variado comercio y el desarrollo de pequeños hoteles en la zona. Esta función terminó con la construcción del Terminal Terrestre, al norte de la ciudad. Monumento a Gabriel García Moreno, cuya autoría corresponde al escultor Daniel Palacio Moreno. Está situado en la plaza de La Victoria. El Parque Chile Ubicado en la manzana rodeada por las calles Febres Cordero, Noguchi, Capitán Nájera y Rumichaca. En las décadas de 1940 y 1950 sirvió como terminal terrestre de aquellos buses de largos asientos, totalmente descubiertos lateralmente, llamados popularmente Chivas, donde el equipaje iba en la cubierta -protegido por lonas, ante el riesgo de las lluvias-. Estos buses hacían viajes hacia Salinas, La Libertad, y poblaciones como Daule y Santa Lucía, lo cual mantenía una gran animación en el sector del parque. Uno de sus elementos más tradicionales, desde aquellos tiempos, lo constituía una pequeña pileta en la que estaban representados dos lagartos y dos lobos de mar. Aún se puede evocar en este pequeño parque, el ambiente de tiempos de antaño, de un Guayaquil de vida tranquila y apacible. La Fuente de los Lagartos en el parque Chile. El Malecón del Estero Salado y sus parques lineales Guayaquil fue desde su nacimiento, la Ciudad del Río Grande y del Estero, donde literalmente -como dice el hermoso poema hecho canción, de Pablo Hanníbal Vela- “el sol es un sol domiciliado, que amanece riendo en el primero y se duerme jugando en el Salado” en virtud de que el Guayas, queda hacia el oriente y el Estero Salado hacia occidente. Estas aguas, que enmarcaron la ciudad, conformaron un clima maravilloso y fresco en sus tardes y mañanas, así como ardientes temperaturas al mediodía. El Estero ha merecido especial atención por el Cabildo guayaquileño, que ha emprendido diversas obras, no solo para planificar y adecentar sus malecones, sino también para oxigenar sus aguas, que han sido desde tiempos inmemoriales, el hábitat de una fauna compuesta de garzas, cangrejos, moluscos y peces; así como un manglar, que a más de embellecer el paisaje, sirve de hábitat natural a muchas especies endémicas de Guayaquil y su región. Con una gran movilidad de sus pleamares y bajamares, juega un rol importantísimo en la conservación ecológica. Rincones de ensueño que permiten la observación, la reflexión y la paz. Sirven de fuente de inspiración a pintores y escritores que acuden asiduamente para encontrar un marco ideal para la creación artística. Las fuentes danzantes del Estero constituyen un bello espectáculo, cuya observación produce un estado de tranquilidad y paz. Las fuentes están construidas sobre una plataforma de hormigón que alberga una laguna, permitiendo tener una reserva de agua para activar su movimiento por medio de bombas hidráulicas. Al combinarse rítmicamente, con sonidos musicales y movimientos de luces multicolores, producen una impresión maravillosa, de gran interés turístico para propios y extranjeros. Fueron inauguradas en el año 2012. La plaza Rodolfo Baquerizo Moreno Situada en un sector tradicional de las familias guayaquileñas, sirvió de escenario para el antiguo American Park que, en la década de 1950, acogió a la población que acudía a bañarse en las limpias aguas del Estero. Actualmente sus jardines ofrecen una variedad de flores del trópico, que al estar junto a su lago artificial, permiten la creación de un microclima agradable. La plaza lleva este nombre como recuerdo de quien impulsara tanto la obra del American Park, como las plataformas para saltos ornamentales. La plaza fue inaugurada por el alcalde Jaime Nebot, el 22 de abril del 2004. La laguna con peces tropicales. Al fondo las áreas verdes de la plaza Baquerizo Moreno. Figura femenina en granito, escultura de autoría de la artista Yela Loffredo de Klein. El sendero hacia el sur, por el Malecón del Salado. Cruzando el puente sobre la avenida 9 de Octubre se llega hasta la Plaza de los Escritores. La concepción moderna del puente, con un arco estructural de tensores metálicos, ofrece una hermosa perspectiva visual a la zona. La Plaza de los Escritores Este proyecto fue presentado al Municipio por la Sra. Gloria Gallardo y el Arq. Parsival Castro, con la idea de mantener viva, en el espacio urbano, la memoria de un brillante grupo de literatos costeños que formaron el Grupo Guayaquil en la década de 1930 y que tuvieron resonancia en las letras latinoamericanas. Vitrales alusivos a la obra del escritor Alfredo Pareja Diezcanseco, en la Plaza de los Escritores, en el Malecón del Salado. Monumento en homenaje a los cinco escritores que formaron el Grupo Guayaquil en 1930, con el cual se afianza el Realismo en la literatura nacional. Monumento a don Ismael Pérez Pazmiño, fundador de diario El Universo. Está situado en los jardines del Malecón del Salado. Al fondo se aprecia un conjunto de sauces llorones. Los paseos en botes por el Estero Salado Embarcadero de botes en el Estero Salado, ubicado en las proximidades del puente del Velero. ¡Que caravana de recuerdos trae el embarcadero de botes del Estero…! Desde las mañanas soleadas en compañía de los amigos, improvisando regatas; hasta los atardeceres románticos con la novia de 15 años, diciendo poemas o cantando suaves canciones. Es uno de los paseos más tradicionales de la urbe. Atardecer en el Estero. Siguiendo hacia el sur el caminante se encuentra con el puente del Velero, cuya iluminación nocturna produce un efecto de gran belleza. Este puente comunica la calle Aguirre con varias ciudadelas del oeste de la ciudad. El puente del Velero y sus pasos peatonales. Los senderos hacia el norte En un marco de áreas verdes y grandes copas de árboles se dibuja un camino hacia el norte del Malecón del Estero, en cuya orilla los mangles vuelven a reproducirse como hace muchísimos años… Jardines del sendero norte. En estos recorridos el visitante se encuentra con figuras del imaginario artístico como Don Quijote y Sancho Panza, en una evocación de la novela de Miguel de Cervantes. Don Quijote cabalga de nuevo en los sueños de un Guayaquil mejor. Atrás se observan los molinos de viento contra los que tanto luchó en sus aventuras caballerescas. Se prefigura la edificación de un mundo nuevo unido por el Saber y una cultura de Paz. La humanidad naciendo de un mismo árbol. Talla en madera en el sector norte del parque lineal del Malecón del Salado. La autoría es del artista Jorge Pazzo Vargas, quien titula la obra con el nombre: Amigas en mi jardín. Está realizada en un tronco de eucalipto proveniente de los alrededores de Quito y que tiene 200 años de antigüedad, según se lee en la placa colocada al pie del monumento. La obra fue ejecutada en marzo del 2007. El equilibrista, imagen que recoge los actos acrobáticos en la bicicleta de una sola rueda. Una hermosa figura que evoca tiempos de antaño. Estatua del presidente Víctor Emilio Estrada Carmona (28 de mayo de 1855 – 21 de diciembre de 1911). El monumento fue inaugurado por el alcalde Jaime Nebot, al cumplirse los ciento cincuenta años de su natalicio. Bibliografía Hoyos, Melvin. (2008, ). Los recuerdos de la iguana. Guayaquil: Editorial Poligráfica. Estrada, Julio. (1966, noviembre). Guía histórica de Guayaquil, Tomo 2. Guayaquil: Imprenta Poligráfica. Castro, Parsival. (2000-2013). Serie monumentos de Guayaquil. 12 tomos. Guayaquil: Municipio de Guayaquil. Avilés, Efrén & Hoyos, Melvin. (2007) Memorias urbanas. Guayaquil: Imprenta Poligráfica. Chávez, Modesto. (1944) Crónicas de Guayaquil antiguo. Guayaquil: Municipio de Guayaquil.
© Copyright 2026