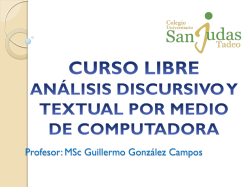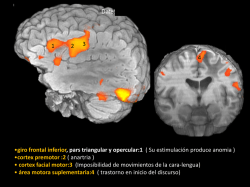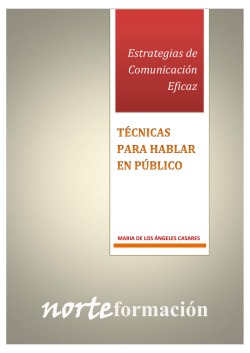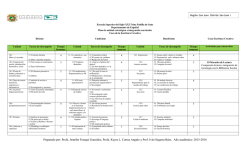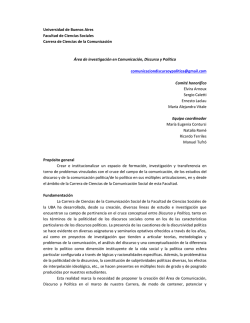“Yo” en la sociedad contemporánea
Psicologia Psicosomatica (ISSN 2239-6136 ) La desestructuración masiva del “Yo” en la sociedad contemporánea Un mapa para orientarse en una sociedad sin lugar para las personas Davide Marcello Galeone Psicologia Psicosomatica ( ISSN 2239-6136 ) © 2014 - Tutti i Diritti Riservati - Todos los derechos reservados Istituto di Psicosomatica Integrata S.r.L. Vietata qualsiasi duplicazione e/o l’appropriazione impropria dei contenuti. Questo documento contiene sequenze di dati criptati che ne permettono il riconoscimento in caso di pirateria. Tutti i Diritti sono riservati a norma di legge. Ti diffidiamo dal duplicare, distribuire, diffondere questo materiale, sia in formato cartaceo che digitale, sia a titolo gratuito che a pagamento, senza l’autorizzazione scritta di Istituto di Psicosomatica Integrata S.r.L. Queda prohibida cualquier duplicación y/o la apropiación indebida de los contenidos. Este documento contiene secuencias de datos cifrados que permiten el reconocimiento en caso de piratería. Todos los derechos reservados según la ley. Queda prohibida cualquier forma de reproducción, duplicación, distribución, comunicación pública y transformación de los contenidos de este libro, tanto en papel como en formato digital, en forma gratuita o de pago, sin contar con la autorización escrita de Istituto di Psicosomatica Integrata S.r.L. Immagine di copertina - Imagen de portada Liu Bolin Hide in the City - 96 : Supermarket III, 2011 - Galerie Paris-Beijing Liu Bolin, Teatro alla Scala, 2010 Quién es el autor Davide Marcello Galeone, licenciado cum laude en Filosofía y Letras por la prestigiosa Università degli Studi Alma Mater Studiorum de Bolonia (Italia) y posteriormente en Psicología por la Universitat de Barcelona (España), Maestro en Somatología (Psicología Psicosomática) por el Istituto di Psicosomatica Integrata de Milán (Italia), formado en Psicoanálisis Lacaniano por el GISEP (Gruppo Italiano della Scuola Europea di Psicoanalisi) de Milán (Italia), con un análisis personal y didáctico de más de diez años con el Dott. Riccardo Marco Scognamiglio, Davide Marcello Galeone ha ampliado e integrado los conocimientos adquiridos en campo psicoanalítico, psicológico, psicoterapéutico y psicosomático, especializándose en distintas terapias manuales y holísticas (Kinesiología, Osteopatía Visceral, Terapia Craneosacral, NeuroStructural integration Technique, EMDR) y en distintos sistemas de terapia energética (Medicina Tradicional China, Reiki, Qi Gong/Chi Kung Terapéutico Método Dr. Yayama, Energía Tibetana, Bioenergética). Paralelamente a la actividad clínica, se ha dedicado a la formación (a particulares, a terapeutas y en ámbito organizacional), desarrollando e impartiendo cursos-talleres orientados a superar con éxito e integridad psicofísica situaciones de estrés y de auto-sabotaje, y cursostalleres orientados a re-equilibrar y potenciar los niveles personales de energía vital. Así mismo se ha dedicado a la investigación (en colaboración con el Departamento de Psicología Social de la Universitat de Barcelona, España). ii Capítulo 1 De la construcción del “Yo” y de la función del “Otro” Liu Bolin Hiding in the City - Family Photo 2012 - Galerie Paris-Beijing El “Yo” es la construcción psíquica que nos permite representar- 1. A nivel simbólico: el sujeto no puede decir: “Yo…”, ni puede nos a nosotros mismos y, consecuentemente, construir la reali- articular su narrativa, sus discursos subjetivos, sin pasar por el dad1 y posicionarnos en el mundo de la realidad y de las relacio- lenguaje, que en cuanto pre-existente al sujeto es “lenguaje del nes, es decir en la experiencia individual de la vida y en el conjun- Otro”4. Solo sometiéndose a la estructura del lenguaje del Otro y, to de la sociedad. consecuentemente, moldeando las representaciones de sí mismo dentro y a través de dicha estructura, el ser humano puede acce- El “Yo” es necesario a cualquier ser humano para constituirse co- der a la dimensión simbólica y, allí, constituirse como sujeto mo sujeto, respecto a sí mismo/a, y respecto a los demás, con simbólico5. Posteriormente el sujeto podrá articular el lenguaje los que se relacionará e interactuará a través de ese “Yo” (y los del Otro para construir sus propios discursos; incluso podrá ha- demás a la vez se relacionaran e interactuaran con el/ella a través sta forzar ese lenguaje de manera creativa, como pasa en el di- de sus propios “Yo”s respectivos). scurso artístico, pero siempre sin sustraerse al campo del Otro: Cualquier pensamiento, emoción, sentimiento, acción, life event del ser humano existe y se sostiene en la conciencia a través y en de lo contrario, el discurso subjetivo se convierte en discurso delirante6. función de esa representación psíquica, y es gracias al, y a través 2. del, “Yo”, que la persona puede construir la narrativa que le de- tener una representación imaginaria unitaria de sí mismo, el suje- vuelve su identidad y un sentido de las experiencias que vive2. to necesita reflejarse en el espejo, es decir que necesita pasar Al mismo tiempo el “Yo”, tan sumamente vinculado a la subjetividad individual, pasa inevitablemente por el Otro3: si el sujeto necesita al “Yo” para constituirse, el “Yo” necesita al Otro para estructurarse y reconocerse. El Otro marca al “Yo” a tres niveles, todos estructurantes: A nivel imaginario: para verse a sí mismo como unidad, para por un objeto externo, ajeno, tanto en sentido literario-material (el espejo), como en sentido metafórico-imaginario (la imagen creada por el espejo). Este es un primer aspecto de la función Otro a nivel imaginario7, pero no es el único, ya que además del espejo y la imagen refleja que le devuelve, el sujeto necesita al Otro para “sellar” que esa imagen de el/ella mismo/a en el espejo no es un espejismo, que existe realmente y que efectivamente le representa a el/ella, y, por lo tanto, que el/ella puede reconocerse imagina4 riamente en, y a través de, ese reflejo. Por eso el/la niño/a que se te, lograr toda la realización personal y toda la felicidad que pue- ve por primera vez en el espejo, necesita captar en ese espejo da. también la mirada “confirmatoria” de la madre (o de cualquier otro significativo que pueda encarnar el Otro)8. Así mismo es fundamental comprender este aspecto funcional del “Yo” para el sujeto: esa construcción psíquica que denomina- Sellada por la mirada del Otro, esa representación imaginaria uni- mos “Yo”, proporciona al ser humano la estructura imprescindible taria del sujeto constituye la vertiente imaginaria del “Yo” simbóli- para existir como sujeto consciente. Condición psíquica que a su co. vez es imprescindible para desarrollarse y articularse como persona y como sujeto relacional y social. 3. A nivel social: las leyes de una sociedad, sus normas mora- les, su cultura y las prácticas correspondientes, su organización Subrayo este punto porque desde finales de siglo XIX se ha pue- educativa y laboral moldean poderosamente la representación sto – e incluso actualmente se pone – en tela de juicio el “Yo”, en- que el sujeto construye de sí mismo. Aunque conllevan varios y señando sus imperfecciones, sus lagunas, sus disfuncionalida- serios problemas (represión9, manipulación y dominación10), des, tanto desde un punto de vista intra-psíquico (enajenación, estas leyes y normas, empezando por la interdicción simbólica represión, neurosis, etc.), como desde un punto de vista inter- paterna de la “fase edípica”, son necesarias e imprescindibles pa- psíquico (manipulación ideológica, dominación, explotación, rigi- ra la constitución del sujeto11, que, en ese límite encuentra el bor- dez e imposición ontológica12, etc.). Lo cual ha sido (y es) necesa- de del “agujero” de su castración, pero también la frontera para rio, útil y beneficioso para la toma de conciencia, pre-requisito im- diferenciarse del Otro y constituirse como individuo. prescindible para la evolución del sujeto (clínica, individual y social). Es importante tener en cuenta que todos los tres niveles son estructurantes para el “Yo” y, por ende, para el sujeto, es decir Sin embargo, considero que la grave afectación estructural del que proporcionan al sujeto una estructura, que luego el sujeto arti- “Yo” en la sociedad contemporánea que quiero dejar manifiesta culará a lo largo de la propia vida como mejor podrá/sabrá, para con este trabajo, impone dejar temporalmente de lado los defec- expresarse, relacionarse, desempeñarse socialmente y, finalmen- tos/imperfecciones del “Yo”, y prestar en cambio toda la atención 5 a la función del “Yo” que la condición desestructurada está soca- opuesto a ese: en todo caso, el sujeto siempre se ha agarrado a vando y, en cierta medida, ya disolviendo. un discurso ideológico, llegando incluso a matar (o a hacerse matar) para defenderlo del cambio. Este mecanismo milenario se rompe y se invierte a partir de la La dimensión social en la estructuración del “Yo” y su punto década de los años 80 del siglo pasado por el surgir de un nuevo de inflexión radical en la historia contemporánea discurso dentro de la sociedad: el discurso televisivo, cuyas ca- Si bien con modalidades diferentes, la función estructurante del ámbito social dentro del proceso de construcción y desarrollo del racterísticas son radicalmente distintas de las de cualquier otro discurso16. “Yo” se ha mantenido constante a lo largo de los milenios. La mo- Es obvio que este cambio no nace de la nada ni en la nada, sino dalidad en la que el ámbito social ha ejercido esta función puede que existen algunas circunstancias sociales, políticas, tecnológi- haber sido incluso radicalmente diferente, como muestran por cas y económicas que se dan en ese momento histórico y que fa- ejemplo los trabajos de Michel Foucault sobre el pasaje del poder vorecen e impulsan que el discurso televisivo llegue a ser “el” di- de soberanía al poder sobre la vida (Foucault, 2006), y está claro scurso dentro de la sociedad contemporánea. que no se trataba de modalidades ni exentas de defectos, incluso graves, ni mucho menos “inocentes”13, pero es innegable que la acción ejercida por las instituciones, los centros de poder y los discursos ideológicos dentro de la sociedad siempre ha proporcionado al sujeto formas y materiales de primaria importancia para que el sujeto mismo formara su estructura del “Yo”14. Es, por otro lado, la razón principal por la cual los individuos siempre han aceptado e incluso anhelado un discurso ideológico al cual adherir15. Poco importa, desde este punto de vista, que se tratara del discurso ideológico dominante en ese momento en la sociedad de la que formaban parte, o de un discurso ideológico totalmente Resumidas brevemente, esas circunstancias son: • La protesta social de los años 60 y 70 fracasa trágicamente auto-destruyéndose en la perversión sangrienta de la “lucha armada”, es decir de una violencia homicida, brutal y aterradora, que además de sus víctimas físicas, acaba matando también los ideales y las ideologías de las reivindicaciones de masa, así como el gran impulso emocional que las sostenía. El impacto traumático de haber asistido a como las protestas fundadas en ideales de paz, igualdad y justicia social, degeneraban en una cadena de ac6 ciones terroristas, fomenta en las personas la búsqueda obsesiva • la Unión Soviética (URSS) colapsa e implosiona: la década de “ligereza”, entendida como la práctica tenaz de superficialidad de los 80 se cierra con la caída emblemática del Muro de Berlín e individualismo, que rápidamente se moldea en la forma de un (1989), que con los restos de una brutal dictadura oligárquica di- nuevo, autocomplacido y hasta celebrado públicamente, hedoni- sfrazada de “gobierno del pueblo”, sepulta también la era de las smo17 con fuertes rasgos narcisistas. A los contenidos densos de ideologías como Weltanschauung, como visión y representación las dos décadas anteriores, se sustituyen las formas vacías y la del mundo21. imagen por la imagen. • En EE.UU. y en Gran Bretaña nace y se impone un nuevo modelo político, que rápidamente se difundirá en gran parte del planeta: el Neoliberalismo. Por primera vez la política abdica explícitamente a favor de un modelo económico, el capitalista18, y se propugna la idea que el mercado (espacio de las mercancías), debe gobernar la sociedad (espacio de las personas)19. NOTE 1 Es decir la “versión” de lo real, codificada según nuestra percepción y sobretodo elabo- rada y narrativizada según nuestro Sistema de Creencias, a la que consideramos “la realidad”. • Los ordenadores se difunden como objeto de uso cotidiano 2 El mismo cuerpo del sujeto se constituye como Gestalt, como forma reconocible, sola- y común, tanto para el trabajo como para el tiempo libre. Paralela- mente a través del “Yo” (Lacan 1964 y 1966, y Scognamiglio 2011). mente, se da el segundo paso fundamental de la digital revolu- 3 tion: se difunde a nivel mundial la red de Internet. La realidad em- con mayúscula lo que es el campo de la otredad, mientras que “el otro/los otros” indican pieza a digitalizarse y, consecuentemente, a virtualizarse20. cualquier persona que no sea la persona misma. 4 En tan sólo una década se realizaran los otros dos pasos clave de esa revolución tecnológica: la difusión masiva del teléfono móvil y el World Wide Web. Así como aparece en la teoría psicoanalítica de Jacques Lacan, indicaré con “el Otro” Lacan 1966b y Scognamiglio 1991, pero también en una perspectiva psicosocial: “¿Es posible acaso diferenciar un “estado interior” que no esté prefigurado en el lenguaje común?” (Gergen 2006, p. 154). 5 Es fácil entender este pasaje nada más con fijarse en lo que pasa con los recién naci- dos: hasta que no aprenden a expresarse a través del lenguaje de la cultura en la que han nacido y, contemporáneamente, no se someten a expresarse a través de ese lenguaje “Otro” respecto a ellos/as mismos/as, no serán admitidos como interlocutores y no ten- 7 drán ninguna posibilidad negocial dentro de la comunicación. Por lo tanto, serán sujetos 11 a la interpretación arbitraria y univoca del Otro (representado principalmente por los pa- glio, 1991). dres, pero también por cualquier adulto) que, cada vez, decidirá “qué significa” lo que está expresando el bebé en su lenguaje idiosincrásico, actuará sobre el bebé coherentemente con esa interpretación (por ejemplo le dará de comer interpretando el llanto o los gritos como expresión de hambre) y, sobretodo, a través de esa significación, significará 12 Que, de lo contrario, desarrollará una estructura psíquica de tipo psicótico (Scognami- Incluso el sintético excursus sobre los mecanismos de formación del “Yo” que he pre- sentado en esta primera parte introductoria, es suficiente para darse cuenta de las dificultades y la gran problematicidad de esa misma formación. (valga la redundancia) après-coup al bebé su propio deseo como deseo de lo que está 13 recibiendo (por ejemplo, comida). Véase al respecto Lacan, 1956 y 1966, y Scognamiglio, “nacionalismo banal” descrito por Michael Billig (Billig, 1995). 1991. 6 De hecho el delirio psicótico es delirio solamente para el Otro, y para los demás, o sea para todos los “otros”: para el sujeto que lo sostiene (y que en ese discurso se sostiene a sí mismo), en cambio, es un discurso perfectamente sensato (Scognamiglio, 1991). 7 Es en realidad el aspecto enajenante para el sujeto, ya que inscribe la marca de la esci- sión subjetiva en el propio registro Imaginario (Scognamiglio, 1991). 8 “[…] es en el Otro que el sujeto se constituye como ideal, que tiene que regular la pue- sta a punto de lo que llega como yo, o yo ideal – que no es el ideal del yo –, es decir, constituirse en su realidad imaginaria. Este esquema pone en claro – lo subrayé a propósito de los últimos elementos que he aportado en torno a la pulsión escópica – que allí donde el sujeto se ve, a saber, donde se forja esa imagen real e invertida de su propio cuerpo que se da en el esquema del yo, no es desde allí donde se mira. Sin embargo, ciertamente, se ve en el espacio del Otro y el punto desde donde se mira también está en ese espacio. Ahora bien, también está aquí el punto desde donde habla, puesto que el en tanto que habla, es en el lugar del Otro que empieza a constituir esa mentira verídica por la que se ceba lo que participa del deseo al nivel del inconsciente” (Lacan 1964, p. 116). 9 Toda la teoría psicoanalítica freudiana gira alrededor del concepto de represión y del de fase/complejo edípico, como impacto del sujeto pulsional con la Ley, con lo que marca un límite, una interdicción, una diferencia entre “positivo” y “negativo”, entre lo que es culturalmente y socialmente aceptado y permitido, y lo que en cambio es rechazado y prohibido/condenado. Es el mecanismo de constitución del inconsciente y el origen de las neurosis, pero contemporáneamente y consustancialmente es el momento fundantivo de la estructuración del sujeto. 10 14 Véase por ejemplo los trabajos ya mencionados de Michel Foucault o las prácticas de Eso sí, según cierta forma de estructura, según cierta versión del “Yo” entre todas las posibles. 15 En su agudo análisis del concepto mismo de “ideología”, Terry Eagleton articula este punto con lógica impecable (Eagleton 2005). 16 La televisión existía y ya se había instalado en la gran mayoría de los hogares desde los años 50/60, pero fueron necesarias algunas décadas para que desarrollara y madurara su propio lenguaje, así como fue necesario, por ejemplo, un tiempo más para que las cadenas televisivas empezaran a emitir día y noche ininterrumpidamente. 17 Precisamente tomando en consideración de donde procede, qué es lo que lo genera, se puede entender (o por lo menos intuir), como la dimensión de este hedonismo sea la de la muerte, y que por lo tanto este hedonismo no es otra cosa que una resistencia compulsiva a la inevitable erosión de la vida representada por la Todestrieb, la pulsión de muerte postulada por Freud (v. Freud, 1920 y Scognamiglio, 2011). Lo cual no sería para nada un problema, si no fuera por la forma que asume – o, mejor dicho, que se apodera de – esta resistencia. 18 “Apenas tres décadas más tarde, estas críticas del Estado social se fundieron dando lugar a un relevante asalto político a las racionalidades, programas y tecnologías del Welfare en Inglaterra, Europa y los Estados Unidos. Una tesis económica, articulada de forma distinta por la izquierda y por la derecha, cobró en este contexto una particular significación: el argumento de que los crecientes niveles de impuestos y de gasto público requeridos para sostener los servicios sociales de salud, bienestar, educación y otros, ponían en peligro la salud del capitalismo ya que requerían tasas penalizadoras de impuestos sobre el beneficio privado” (Rose 1997, p. 30). Foucault 1986, 2001 y 2006. 8 19 Lo cual, obvia e inevitablemente, lleva en pocos años a que la sociedad entera sea tran- sformada en un mercado, donde ya no existen personas, ciudadanos/as, sino sólo mercancías. 20 “Para el hombre <<digigeneracional>> (el hombre de cultura digital) ya no existe una realidad que <<se sostenga>>” (Sartori 1997, p. 39) 21 “El hombre contemporáneo es un ser deshuesado que <<vive sin el sostén de una vi- sión coherente del mundo>>” (Galimberti 1994, cit. in Sartori 1997, p. 137) 9 Capítulo 2 ¿Qué sujeto en un mundo sin espacio para el sujeto? Liu Bolin Hiding in the City No. 93- Supermarket No. 2, 2010 -Galerie Paris-Beijing Si, como acabamos de ver, el escenario social a finales de los 80/ los objetivos de uso sí eran primariamente comunicativos e inclu- inicio de los 90 era que no había un mundo humanizado, un mun- so, en cierta medida, pedagógicos23. do de sujetos, ni tampoco habían visiones/representaciones del mundo en las que los sujetos pudieran reflejarse, pensarse y de- Desde hace algunas décadas, pero, la lógica del medium televisi- sarrollarse, ¿cual destino se predisponía para la subjetividad? vo es puramente económica (incluso en las cadenas televisivas ¿Qué quedaba a esos sujetos (¡y sobretodo a los de las nuevas públicas) y basada en una conversión del deseo del espectador generaciones!22) para construir su identidad, para estructurarse en dinero: “El dispositivo televisivo se nos descubre, entonces, en un “Yo”? como una maquinaria abocada a la capitalización del deseo escópico de los espectadores […] Su objetivo es, por tanto, movi- Lo que vino a ocupar ese vacío fue un nuevo, potente discurso: el lizar al máximo el deseo escópico del espectador, atrapar su mira- discurso de un mundo nunca visto ni imaginado antes, irresistible da con el fin de ponerla a disposición de las empresas publicita- cuanto irreal. rias. (González Requena, 2002, pp. 1 y 2 24). Puede parecer sor- prendente, pero resulta muy claro si se considera que todo el neEl espejo envenenado: las características peculiares del di- gocio de la industria televisiva se apoya en los estudios de audien- scurso televisivo y su impacto desestructurante sobre el suje- cia, cuyo instrumento básico, el audimetro, “no se ocupa del gra- to do de atención del espectador, ni por supuesto del grado de com- Para comprender el efecto desestructurante del discurso televisivo hay que tener claras sus características, empezando por la característica fundante: la (verdadera) naturaleza de la televisión. Un concepto tan difuso que se acepta comúnmente como algo obvio, es que la televisión es un medio de comunicación de masa, pero se trata de una equivocación, basada en dos elementos: el potencial de la televisión como mass medium, y el uso que de ella se hizo en una etapa inicial de su historia, cuando la lógica y prensión – de eficaz descodificación – de los mensajes que recibe, sino tan sólo de si el televisor está encendido y cuál es el canal conectado” (González Requena, 1993, p. 58). De esta finalidad de convertir cada minuto de programación en dinero a través de la captura del deseo del espectador (y de la mayor cantidad posible de espectadores), derivan las demás características del discurso que la televisión desarrolla a través de su programación25: 11 • Imaginario, en una doble acepción del término: • Excitante, ya que en su intento de capturar la mirada del espectador, el discurso televisivo tiene que superar dos obstácuo Se ofrece primariamente a la fruición escópica, pura- los que se ha creado el mismo: su fragmentación de-narrativizada mente visual, antes y más allá de cualquier eventual de- y, sobretodo, la habituación a lo espectacular generada en el scodificación semántica (y por lo tanto antes y más espectador por la exposición masiva a imágenes espectaculares. allá de cualquier elaboración y articulación cognitiva La “solución” a estas dos dificultades ha sido y es intentar gene- de sus o • contenidos26. Del todo desligado de la realidad27. Espectacular: todo se convierte imperativamente en espectáculo, pero en un espectáculo que es exposición/apela- rar constantemente un arousal en el espectador32. Con estas características, está claro que el discurso de la “máquina captura-deseo” no está finalizado ni, por ende, produce, la construcción de una identidad. ción ilimitada (pornográfica en su lógica, cuando no en sus conte- Pero el hecho de que no produzca una estructuración del “Yo”, nidos) y constante a la mirada del espectador28. no implica automáticamente que provoque su desestructuración. • Entonces, ¿por qué llego a afirmar que su efecto es desestructu- Deseable, por dos razones/factores constituyentes: o En cuanto discurso imaginario29. o En cuanto discurso construido seductivamente para capturar la mirada – y a través de esa el deseo – del espectador30. • rante? Por el tipo de deseo que la televisión captura y por la manera en la que responde a la apelación de ese deseo (conformandolo après-coup)33. Fragmentado pero ininterrumpido, en una yuxtaposición de fragmentos heterogéneos, incoherentes e incluso contradictorios31. 12 en breve, pero es fácil darse cuenta de que el “empobrecimiento” que denuncia Sartori representa un factor coadyuvante y que, por otro lado, la desestructuración del “Yo” a su NOTE 22 “La televisión […] es también, a la vez, paideía, un instrumento <<antropogenético>>, un medium que genera un nuevo ánthropos, un nuevo tipo de ser humano. […] Una tesis que se fundamenta, como premisa, en el puro y simple hecho de que nuestros niños ven la televisión durante horas y horas, antes de aprender a leer y escribir. La televisión sustituye a la baby sitter (es ella la primera en encender la televisión) y, por tanto, el niño empieza a ver programas para adultos a los tres años” (Sartori 1997, p. 36). La acción desestructurante de la televisión empieza en una fase muy primigenia del desarrollo psíquico vez amplifica el efecto de perdida de capacidad de comprender y desarrollar un pensamiento/discurso simbólico, de modo que entre “empobrecimiento cognoscitivo” y desestructuración del “Yo” se establece un círculo vicioso. 27 No participando en la construcción de la realidad (al contrario, la destruye sistemática- mente: “el texto televisivo – es decir: el texto hegemónico en la sociedad occidental contemporánea – se ha convertido en un instrumento de destrucción masiva de la realidad” (González Requena 2010, p. 17)), el discurso televisivo se mantiene a nivel de una pura sucesión de imágenes yuxtapuestas, desprovistas de cualquier construcción narrativa. del individuo y con una primacía muy neta sobre cualquier otro “agente formador”, fami- 28 liar, escolar o social que sea. semánticamente vacío – asignificante – y visualmente pornográfico” (González Requena 23 Sobre todo en Europa. 24 Véase también González Requena 1988 y 1993. Por otro lado, ya en los años 60 del siglo pasado Marshall McLuhan preconizaba en que se estaba convirtiendo la televisión, “la imagen […] se entrega a un uso puramente espectacular y, en la misma medida, 1993, p. 65). “Pues no existe espectáculo de los signos; solo hay espectáculo de los cuerpos que se exhiben, que se dan a la mirada y que la excitan” (González Requena 2002, p. 10).Véase también Sartori, 1997. 29 González Requena, 1993 y 2002. de ver y explorar las implicaciones de sus famosos eslóganes: “Medium is the message” 30 La programación televisiva se ofrece “con todos los matices del discurso seductor: insi- y “Medium is the massage” (McLuhan, 1964 y 1967). stentes declaraciones de amor, formulación expresa de la demanda de un incesante retor- aunque parece que cierto sesgo “anti-ideológico” impidió a la crítica sociológica posterior 25 La programación en su conjunto (y no los programas específicos) es lo que se ofrece a la mirada del espectador: “La unidad-programa hace ya mucho que ha dejado de ser, si lo fuera alguna vez, la pauta del consumo televisivo. Por lo demás, todas las cadenas lo afirman de manera bien explícita: ofrecen al espectador no uno u otro programa, sino el conjunto de su programación” (González Requena 1993, pp. 59-60). 26 Cabe añadir que la naturaleza imaginaria del discurso televisivo y sobretodo la manera en la que se utilizan las imágenes para construir el discurso mismo, hace que: “la televisión modifica radicalmente y empobrece el aparato cognoscitivo del homo sapiens. […] el hombre vídeo-formado se ha convertido en alguien incapaz de comprender abstracciones, de entender conceptos” (Sartori 1997, p. 17). “La televisión invierte la evolución de lo sensible en inteligible y lo convierte en ictu oculi, en un regreso al puro y simple acto de ver. La televisión produce imágenes y anula los conceptos, y de este modo atrofia nuestra capacidad de abstracción y con ella toda nuestra capacidad de entender” (ibid., p. 47). Los factores que determinan la desestructuración del “Yo”, son otros, como veremos no al contacto visual” (González Requena 1993, p. 60). “El spot publicitario se revela entonces como un material ejemplar para entender la lógica de ese dispositivo [televisivo], en su configuración a la vez discursiva y económica. Con su mera presencia realiza el acto económico que sustenta la televisión moderna. Y lo hace a través de una interpelación que se dirige explícitamente al deseo del espectador: una interpelación que ha renunciado a toda pretensión de verdad (y que por tanto ya no puede decir ninguna mentira) para exhibirse como pura interpelación seductora” (ibid. , p. 61). 31 “Un discurso, en suma, carente de clausura, interminable, en el que el par continuidad/ fragmentación rompe toda unidad discursiva y violenta todo contrato comunicativo. Fragmentación sistemática en la que por otra parte se integra el espectador a través del uso compulsivo del mando a distancia generando una pauta de consumo de trozos, de fragmentos siempre heterogéneos cuya incesante yuxtaposición hace imposible todo régimen de significación” (González Requena 1993, p. 60). “La combinación de los mecanismos de fragmentación (de las unidades programáticas) y de continuidad (del conjunto de los fragmentos) fuerza la yuxtaposición – la puesta en continuidad – de segmentos 13 discursivos necesariamente heterogéneos entre sí, lo que provoca, inevitablemente, la entrada en conflicto entre los diversos contratos comunicativos propuestos por cada uno de los programas a los que esos segmentos pertenecen” (González Requena 1994, p. 7). 32 “[…] la cultura de la imagen creada por la primacía de lo visible es portadora de men- sajes “candentes” que agitan nuestras emociones, encienden nuestros sentimientos, excitan nuestros sentidos […]” (Sartori 1997, p. 115). También los contenidos supuestamente periodísticos no se sustraen a este imperativo y son distorsionados para producir: “una información que tiene que ser excitante a cualquier precio” (ibid., p. 93). 33 Sobre los mecanismos de retro-significación y retro-conformación definidos après- coup, que ya había introducido en la nota 5 de este trabajo, Véase Lacan, 1956 y 1966, y Scognamiglio, 1991. 14 Capítulo 3 Los factores operativos de la desestructuración del sujeto a través de su deseo Liu Bolin Safe Door (Hide in the City - Paris - 04) 2011 - Galerie Paris-Beijing Es fácil darse cuenta de que se trata de un deseo vinculado con Lo que el espectador recibe constantemente es la imagen de una la “pulsión escópica” (Lacan 1964), es decir con el deseo de po- identidad seductiva, tan seductiva (e irresistible) como la de los seer a través de la mirada34. Así como hay un componente de go- rostros, cuerpos, sonrisas, identidades imaginarias que pasan in- ce relacionado con la visión de lo Real desde el reconfortante y cesantemente en el “espejo mágico” de la pantalla televisiva. En cómodo perímetro del propio cuarto de estar35, y estos dos com- el componente ilusoriamente especular del discurso televisivo, el ponentes desarrollan un papel muy importante en el mecanismo sujeto encuentra la posibilidad (instantánea) de ser alguien de- que engancha el espectador a la pantalla, que mantiene atrapada seado (y deseado por un “otro” altamente deseable), de adquirir su mirada (y el sujeto a través de ella). Pero hay un componente una identidad deseable. más, y es el que quiero destacar para explicar el efecto desestructurante del discurso televisivo, porque lo que también se queda Aquí pero, dentro de la misma fruición del discurso televisivo co- enganchado en ese encuentro de miradas, es el deseo del sujeto mo “pseudo-espejo identificatorio”, tenemos un primer factor de- de identificarse. Es importante no olvidar que todo lo que se mue- sestructurante, porqué las imágenes que pasan frenéticamente stra en la pantalla televisiva, no está allí solamente para someter- en la yuxtaposición fragmentada pero ininterrumpida del discurso se/ofrecerse a la mirada del espectador, sino también para mirar televisivo, son cuantitativamente excesivas y cualitativamente con- al espectador36. Pero no se trata de la mirada inquisitoria, parali- tradictorias, de modo que el acto (automático y no-consciente) zante y a veces aniquiladora del Otro, sino de la “mirada amoro- del espectador de reflejarse/identificarse imaginariamente en el- sa”37, la mirada de un “pseudo-doble especular” con el que el las, induce en el espectador mismo un doble efecto: de sobrecar- sujeto puede fundirse y en el que puede encontrar su (del sujeto) ga39 y de “esquizofrenización”40. identidad. El mensaje implícito, constantemente reiterado por todos los rostros y las miradas que expresan el discurso televisivo, “Make it possible” no se limita a: “yo soy lo que tú deseas” y “yo soy para ti” (que Otro factor desestructurante aparece cuando el espectador apa- enganchan el deseo de la pulsión escópica38), sino que incluye ga el televisor y sale en el mundo. Este factor es debido a que en también: “tú eres/puedes ser lo que yo deseo” y “tú eres/puedes esa sintonía amorosa “perfecta”41 que describía antes, hay una ser para mi”. distonía, que a nivel lógico contradice el cuadro sintónico del que forma parte (no se pueden dar contemporáneamente sintonía y 16 distonía), pero que no se detecta como contradicción, precisa- mercancías en su conjunto, es decir que lo que sella esta transac- mente porqué toda la relación entre el discurso televisivo y el ción imaginaria, no es la acción de compra específica45, sino el espectador no se juega a nivel cognitivo, racional42. La distonía hecho de adquirir el mundo de las mercancías (o, mejor dicho, el consiste en que, mientras la afirmación implícita de las “miradas mundo mercantilizado) como el propio mundo, como el mundo amorosas” al espectador es: “tú eres lo que yo deseo” (es decir, del que el sujeto forma parte. ya lo eres, sin más43), al mismo tiempo se relaciona la condición de “ser deseado (y deseable)” con la compra de las mer- 2) cancías44. O sea algo que, si fuera expresado con palabras, sería: culadas a un pasaje que debe cumplirse fuera de la televisión, fue- “tú puedes ser lo que yo deseo si compras…”. Cumpliendo con el ra de la fruición del/adhesión al discurso televisivo: en el mundo “pequeño” requisito de comprar la/s mercancía/s (objeto, opinión, real. candidatura política, etc.) asociada/s a ese/esos rostro/s, mirada/ s, cuerpo/s, el “encuentro amoroso perfecto” terminará de cumplirse, esa bifurcación entre “eres” y “puedes ser” desaparecerá, y la/s identidad/es deseable/s será/n adquirida/s por el sujeto. esas identidades que el espectador ya cree suyas, están vin- Esto significa que lo que el sujeto en realidad debería cumplir es concretar en el mundo real46 la/s identidad/es enseñada/s por el discurso televisivo. Como asevera literalmente un famoso eslogan publicitario: “Make it possible”. Donde, debajo de la seduc- Es un pasaje que puede parecer simple y que se puede creer ción de la aseveración implícita de que es posible, se esconde la que, como mucho, sea una fuente de frustración (o al máximo de “trampa” de que la carga de realizar47 esa posibilidad, cae total- una intensificación de la condición neurótica del sujeto), cuando mente sobre el sujeto. Lo cual ya sería algo problemático, pero la persona se de cuenta de que la mercancía que ha comprado que se convierte en algo desestructurante en el momento en el no le confiere esa identidad que creía adquirir. Pero no se trata pa- que lo que el sujeto debería “hacer posible”, en realidad es impo- ra nada de algo simple o inocuo, ni tampoco neurotizante, por sible. dos razones: ¿Por qué es imposible? Para entenderlo hay que detenerse a pen- lo que el sujeto es llamado seductivamente a comprar, en sar qué es lo que el espectador debería hacer posible: ser inmate- realidad no es (solamente) una u otra mercancía, sino todas las rial, ser imaginario, ser inmutable (fijado eternamente en el instan- 1) 17 te mostrado), etc. Es decir, ser algo que no existe (ni puede exi- en el que el sujeto contemporáneo se mueve con su “Yo” dese- stir) en la realidad y que no es humano. structurado y su “misión imposible”. Obviamente no es esto lo que dice el anuncio (así como el discurso televisivo), por la simple razón que el anuncio no dice nada: solamente, muestra. Ofrece al ojo deseante del espectador imágenes y espejismos de identidades deseables cuanto imposibles, y finalmente enseña el eslogan: Make it possible, punto. Todo lo “enseñado pero no dicho”, precisamente por no pasar por palabras (o cualquier otra forma simbolizada), no llega a ser pensado, elaborado, evaluado y, eventualmente, rechazado (por ejemplo NOTE 34 Y en eso se realiza la díada “voyeur-exhibicionista” descrita por Freud (Freud 1915) que marca toda la relación entre televisión y espectador/televidente. 35 “Lo real se teme, pero sobre todo reconforta, en tanto se sitúa más allá de sus fron- porqué es imposible). Así que el sujeto-espectador se queda con teras, como la muestra el siempre excitante espectáculo informativo: miles de cuerpos la/s imagen/es, el/los espejismo/s deseables (que a esa altura extraños que se agolpan en las fronteras de la opulencia amenazando irrumpir con toda son lo que el sujeto-espectador ya está deseando), y con la tarea la violencia de su miseria. […] Y sin duda hay en todo ello algo poderosamente excitante: la realidad, confusa y desarticulada, carente de densidad semántica, de cohesión discursi- imposible implícita de realizar a través del propio ser un mundo va, se afirma tan sólo en su incesante mutación, en el vértigo de su aceleración que de- irreal (un mundo fuera de cualquier dimensión espacio-temporal, sprende, en el espectador, un cierto goce”. (González Requena 1993, pp.62-63). sin corporeidad, sin cambios, sin enfermedades-envejecimientomuerte), dentro del mundo real, es decir dentro del mundo donde, 36 “[…] a la vez que el espectador, dentro [el cuarto de estar de su casa], se siente mirado por un sinnúmero de otras miradas procedentes del televisor” (González Requena 1994, p. 10). al contrario, existe todo eso, y con todo eso hay que enfrentarse 37 cotidianamente. multitud de rostros que miran a los ojos del espectador proclamando una absoluta dedica- “[…] el logotipo [de la institución televisiva] se expande y antropomorfiza a través de ción a su deseo” (González Requena 1993, p. 60). “El espectáculo televisivo […] procla- Parte del mecanismo de desestructuración del “Yo”, por lo tanto, tiene a que ver con el ser en el mundo del sujeto. Merece la pena entonces observar más en detalle también como es el mundo real ma de manera insistente su voluntad de construir un vínculo amoroso permanente con su espectador, su voluntad de seducirlo, de conformarse plenamente a su deseo” (González Requena 1994, p. 11). 38 González Requena 1993, p. 61. 18 39 Empeorado por la instantaneidad de cada especularización: el discurso televisivo no construye narrativa y además no deja tiempo para la elaboración de sus fragmentos. 40 Como pasa en el mecanismo del “doble vínculo” descrito por Bateson y el equipo de Palo Alto: una forma comunicativa disfuncional (y potencialmente “esquizofrénizadora”) que emite mensajes incongruentes (“mensajes paradójicos”) a distintos niveles lógicos (el “nivel de la clase” y el “nivel de los miembros”) (Bateson 1985, p. 146, reproducción del artículo originalmente publicado en 1956 en la revista Behavioral Science (1, 4, 251-264)). el flujo incesante de la cadena de objetos, está deseando todos los demás objetos, tanto que en el fondo de la excitación de la compra, siempre queda una sensación de frustración, de deseo insatisfecho, por lo que uno/a no se está llevando, por todo lo demás que se queda en la tienda. Lo que el discurso televisivo (coherentemente con las exigencias del sistema capitalista moderno) estimula y conforma es un deseo de todo, un deseo ilimitado. Es por esta razón que el discurso televisivo además de ofrecer a la mirada del espectador un discurso totalmente desligado de la realidad (v. el párrafo “El espejo envenenado: las características peculiares del discurso televisivo y su impacto desestructuran- Perfecta en cuanto totalmente imaginaria y, por lo tanto, liberada de toda la imperfec- te sobre el sujeto”), ya que la realidad, al contrario, implica limites, frecuentemente reitera ción de la realidad y de toda la decepción, toda la ansiedad/incapacidad de estar a la altu- de forma explicita una instancia de negación (cuando no incluso de de-negación, en el ra, etc. que la realidad conlleva. sentido del Verwerfung freudiano) de los limites, bien representada en el famoso cuanto 41 42 Que es el motivo por el cual en realidad no solamente no se detecta como contradic- ción, sino que directamente no se detecta para nada. 43 Es lo que hace que el espectador entre en el “espejo mágico” de la pantalla como creta emblemático eslogan publicitario: “No limits”. 46 Concretar 47 a través de su propio ser. Realizar en sentido literal de: “hacer realidad”. dentro de un molde, que haga adherir su identidad a la(s) imagen(es) que desde allí lo llaman… y que allí muera, subjetivamente, como Narciso en el mito homónimo. 44 Que no son simplemente los objetos, sino todo lo que pasa en televisión (objetos, opi- niones, candidaturas políticas, etc., empezando por los fragmentos del discurso televisivo mismo): en el mundo mercantilizado, todo es mercancía, y es ese mundo lo que el discurso televisivo representa (convertiendolo en seductivo y deseable) y difunde. 45 Que evidentemente no puede realizarse por todas y cada una de las mercancías que desfilan en la pantalla en una cadena ininterrumpida de fragmentos yuxtapuestos. Pero si las acciones de compra de mercancías específica son obviamente relevantes, no hay que perder de vista que el sistema económico de la sociedad en la que vivimos (y, por ende, el sistema televisivo) se rige sobre una economía del deseo, tanto en el sentido explicado antes de una capitalización del deseo de los consumidores/espectadores, como en el sentido de algo perpetuamente insatisfecho (donde hay satisfacción, donde hay goce, no hay deseo). Este mecanismo de generar insatisfacción mientras se simula generar maneras de acabar con la insatisfacción (a través de las mercancías propuestas) es tan potente y profundamente arraigado en la naturaleza del discurso consumista, que el/la consumidor/a no solamente está deseando de nuevo ya en el instante siguiente a la compra de esa mercancía que, imaginariamente, representaba la materialización de la satisfacción de su deseo, sino que incluso mientras compra ese objeto que, en teoría, debería detener 19 Capítulo 4 La época de la incertidumbre e indefinición Liu Bolin Hiding in New York No. 4 -Ground Zero 2011 - Galerie Paris-Beijing Una señal inmediata de que vivimos en tiempos difíciles para to- clima modificado, agujero de ozono, desertización, residuos radio- do sujeto es que no se logra definir nuestra época. Lo más activos para miles de años, químicas estrogénicas, caída en pica- común es referirse a ella como “postmoderna”, pero la escasa do de los espermas viables”51. consistencia de esta etiqueta se revela de inmediato por no tener Un mundo caótico, aterrador y en muchos casos inarticulable por un atributo (y por lo tanto un rasgo) definitorio propio, sino que, el sujeto, donde el Otro o bien se eclipsa detrás de una “transpa- genéricamente, indica “algo” que le sigue temporalmente a la épo- rencia”52 inconsistente o bien, cuando es presente, lo es en una ca moderna48. Y por si esto no fuera suficiente, tampoco hay una- forma amenazadora/aterradora, una forma psicotizante53. nimidad respecto a los “contenidos” de esta pseudo-definición, Estas condiciones de la realidad contemporánea son el efecto so- respecto a cuales son las características de la “postmodernidad” bre la sociedad del proceso de mercantilización de la sociedad (Gergen 2006, p. 14)49. misma54, y del connubio entre discurso televisivo y sistema capita- En este mundo sin puntos de referencia, sin elementos firmes a lista contemporáneo que ha hecho posible ese proceso55, y repre- los que agarrarse y amarrarse, el sujeto tiene que enfrentarse sentan un ulterior factor desestructurante para el sujeto que “con cada vez mayor desigualdad; con el sueño del Estado del además, como hemos visto, “entra” en el mundo de las mer- bienestar desmantelado antes de su madurez; con democracias cancías arrastrado por un lado por la presión de su deseo (mol- alejadas de su significado, en las que el ciudadano habla del Esta- deado en la versión hipertrófica consumista) y atrapado por el do en tercera persona; con el descrédito obtenido por los pode- otro lado en el caleidoscopio fragmentado y contradictorio de res públicos; con los ideales substituidos por las macrocifras; con identidades imaginarias vacías y en el intento imposible de hacer- el poder político sometido al poder económico; con la estabilidad las realidad. y la seguridad en manos de un sistema económico de equilibrio Es un factor desestructurante porque un “espacio del Otro” (lo frágil, que convierte a los gobiernos en marionetas de los movi- que es el espacio social) donde el Otro es inconsistente o graníti- mientos financieros transnacionales y de los intereses de las multi- camente compacto56, sustrae al sujeto la dimensión interactiva/in- nacionales, ambos incontrolables”50. Con el aumento vertiginoso terlocutoria con el Otro57, e impide al sujeto “colocarse” en ese del desempleo, la exasperación de la competividad, el abarata- espacio, encontrar su propio lugar dentro de un espacio inter-sub- miento del trabajo, la reducción del poder adquisitivo de los suel- jetivo. dos, y también el “desastre ecológico: agotamiento de recursos, 21 Por si no fuera suficiente, hay otro factor social que termina de además “atropellado” por lo que Kenneth Gergen llama la “satura- blindar la desestructuración del sujeto: la exclusión de cualquier ción del Yo”, es decir una sobrecarga abrumadora – pero al mi- contexto discursivo/narrativo que pudiera permitir a la persona la smo tiempo psicológica y socialmente irrenunciable – de solicita- expresión de su condición desestructurada, y a partir de allí, espe- ciones relacionales (y, por ende, de opciones (pseudo)identida- radamente, la articulación de la misma y su elaboración en una rias), provocada por el desarrollo y la difusión de la tecnología co- forma estructurante. municativa (Gergen 2006). Lo cual pero, además de los efectos Esta exclusión se da por la simple razón que la sociedad contem- desestabilizadores debidos a la sobrecarga en sí, provoca una poránea está dominada por el sistema de las mercancías (cuya amplificación de los efectos desestructurantes que he venido ilu- forma de representación de las personas y de las relaciones ya strando, porque las relaciones que se establecen están vaciadas ha plasmado todos los ámbitos sociales, desde la educación a la de contenido real: es el contacto por el contacto, en un afán fusio- sanidad) y por el discurso televisivo (cuya modalidad nal con la “masa única” del mundo virtual61. Esto por un lado mul- espectaculárizadora-imaginaria-fragmentadora ha contaminado tiplica los espejismos televisivos en una especie de mise en todos los demás discursos sociales, desde el discurso político al abyme del discurso televisivo; por otro lado erosiona ulteriormen- discurso periodístico-informativo)58. te los contextos sociales y relacionales que deberían concurrir a Por lo tanto, todas las incoherencias, las contradicciones, la irrea- la estructuración del “Yo”62. lidad, la inconsistencia y la imposibilidad de la situación del sujeto, así como su inevitable fracaso en los intentos de realizar las El cuadro de la subjetividad en la época contemporánea es identidades imaginarias del discurso televisivo, recaen enteramen- aterrador. te sobre el sujeto mismo, en los términos de una incapacidad/in- Recapitulando, podemos identificar cuatro factores de desestruc- suficiencia individual59. turación del “Yo” dentro de los efectos del discurso televisivo sobre el sujeto y la sociedad: Desprovisto de discursos y contextos sociales adecuados – es 1) decir los recursos y las herramientas imprescindibles – no “sola- imágenes que componen la yuxtaposición fragmentada pero inin- mente” pare enfrentar esta situación, sino siquiera para tomar terrumpida del discurso televisivo (imágenes en las que el espec- Exceso cuantitativo y contradictoriedad cualitativa de las conciencia de ella y de su condición subjetiva60, el “Yo” es 22 tador, de manera automática y no-consciente, se refleja/identifica Que sean sus características propias a haber operado la dese- imaginariamente). structuración del “Yo” a esta altura resulta claro, pero: ¿no habrá 2) sido necesario un factor más para que pudiera desplegar todo su Imposibilidad para el sujeto de “cumplir”, de concretar en el mundo, con el propio ser, las identidades imaginarias vacías del potencial? discurso televisivo y, a través del propio ser, realizar el mundo cor- Contestar a estas preguntas, además, ayudará ulteriormente a respondiente a esas identidades (identidades y mundo a las que comprender como el fenómeno que estoy denunciando no es el sujeto pero ya ha adherido en la fruición del discurso televisi- “contingente”, sino arraigadamente sistémico. vo), ya que son identidades inhumanas y es un mundo irreal. Para encontrar las respuestas, adoptamos una vieja regla de la 3) investigación periodística estadounidense para llegar hasta el ca- Presencia “transparente”, inconsistente o, al contrario, graníticamente compacta, amenazadora/aterradora del Otro en la bo de la madeja: “follow the money”, sigue el dinero. realidad contemporánea, con consecuente imposibilidad para el sujeto tanto de establecer una dialéctica con el Otro63, como de colocarse/encontrar su propio lugar en un espacio inter-subjetivo. 4) Ausencia/exclusión de contextos discursivos/narrativos que podrían permitir a la persona expresar su condición desestructurada y, a partir de allí, posible y esperadamente, articularla y elabo- NOTE rarla en una forma estructurante. 48 Es decir, una definición que no define. 49 Problemas análogos se ven en las pseudo-definiciones de las nuevas generaciones Antes de sacar las conclusiones de este recorrido por los territo- (“Generación X”, “Generación Ni”, etc.), donde se vuelven a dar los mismos rasgos de rios de la subjetividad en nuestra época, considero metodológica- indefinición. mente necesario contestar a una pregunta que puede surgir 50 Garcia-Borés, 2000, p. 169. espontánea: ¿es posible que el discurso televisivo, por mucho 51 Ibid. que sea hipnóticamente seductor, haya podido difundirse e impo- 52 Scognamiglio, 2011. nerse tanto por sí solo? 53 Ibid. 23 54 Es decir de la conversión/reducción de todo (pero ¡todo!) y todos/as en mercancía. De smos de creación y mantenimiento de desigualdad social y económica que rigen y susten- hecho lo que no es mercancía o no se reduce a/convierte en mercancía, simplemente de- tan el modelo capitalista, sino que encima les toca cargar con la “responsabilidad” de su saparece del espacio de la sociedad, ya que, en la sociedad mercantilizada, no hay espa- situación, gracias a una cínica maniobra retórica que, con la fachada de una aparente in- cio para algo que no sea mercancía. tención formal de devolver más poder a las personas, en realidad disfraza la descarga de 55 Connubio que analizaré más en detalle en el siguiente párrafo: “De la fábrica de suje- tos-trabajadores a la fábrica de sujetos-consumidores: la biopolítica del capitalismo contemporáneo”. 56 Porque el Otro existe en una dimensión discursiva dialéctica: es, de hecho, el otro polo de la relación dialéctica implícita en un discurso simbólico. Pero en una sociedad donde los discursos simbólicos/dialécticos han desaparecido, por la acción vaciadora y plasmadora del discurso televisivo, también el Otro interlocutorio desaparece y, en su lugar, aparece un Otro “mudo”, granítico o diáfano, pero siempre despojado de su naturaleza simbólica y simbolizadora. responsabilidad política y de gobierno de la sociedad sobre quien no detiene realmente el poder político/de gobierno. 60 cidad de abstracción y con ella de toda nuestra capacidad de entender” que, como hemos visto antes, denuncia Sartori, haciendo especial y devastador hincapié en las nuevas generaciones: “la visión de conjunto es ésta: mientras la realidad se complica y las complejidades aumentan vertiginosamente, las mentes se simplifican y nosotros estamos cuidando […] a un video-niño que no crece, un adulto que se configura para toda la vida como un niño recurrente” (Sartori 1997, p. 128). 61 57 Que como hemos visto en el párrafo “Introducción” es necesaria a la constitución y estructuración del “Yo”. 58 Para un análisis detallado de cómo la televisión ha plasmado política e información en Sin olvidar el “empobrecimiento del aparato cognoscitivo” y la “atrofia de nuestra capa- Fusión donde de nuevo lo que se pierde – sin ni siquiera la conciencia de la perdida – es el sujeto: “Sobre este aspecto los especialistas en los medios callan a ultranza, y su parloteo sólo nos cuenta la radiante llegada de un <<universo en vertiginosa evolución […] en el que todo individuo y toda realidad están destinados a disolverse y fundirse. El las democracias, distorsionandolas completamente, véase por ejemplo Sartori 1997. Don- hombre se ha reducido a ser pura relación, homo communicans, inmerso en el incesante de por “información” (o “discurso periodístico-informativo”) debe entenderse toda la infor- flujo mediático>> (De Matteis, 1995, p. 37). Sí, homo communicans, pero ¿qué comuni- mación y no solamente la información televisiva: “Sucede lo mismo con los periódicos: ca? El vacío comunica vacío, y el vídeo-niño o el hombre disuelto en los flujos mediáticos imitan y siguen a la televisión, aligerándose de contenidos serios, exagerando y vocean- está sólo disuelto” (Sartori 1997, p. 146). do sucesos emotivos, aumentando el “color” o confeccionando noticias breves, como en los telediarios” (Sartori 1997, p. 151). 59 Sobre los efectos perversos de la suplantación de los discursos políticos y sociológi- cos circulantes en la sociedad por parte de la retórica consumista, en el proceso de conversión hacía la lógica mercantil de la política y del gobierno de la sociedad en las “democracias avanzadas”, véase Rose 1997: “No conviene en absoluto minimizar la intensifica- 62 La reciente explosión de los “social media” como Facebook y Twitter, que en realidad son en grandísima medida “a-social”, representa la triste confirmación del análisis de Sartori y del análisis de este ensayo. 63 Dialéctica que podría establecerse a partir del discurso del Otro, pero ya que el Otro contemporáneo es “mudo”… ción de la miseria y el empobrecimiento que surge de estas cambiantes especificaciones de responsabilidad de los individuos respecto a su propio destino. Es difícil contemplar sin rechazo y repugnancia los cambios terminológicos que hacen que los parados pasen ahora a llamarse “buscadores de trabajo” y los que carecen de casa “personas sin techo”. […] estos programas neoliberales que responden a los que sufren como si ellos fuesen los autores de su propia desgracia […]” (ibid., p. 39). No solamente tienen que sufrir los efectos y las desventajas causadas por la desigualdad social y por los férreos mecani- 24 Capítulo 5 De la fábrica de sujetostrabajadores a la fábrica de sujetos-consumidores: la biopolítica del capitalismo contemporáneo Liu Bolin Panda, de la série Hiding in City 2011 Galerie Paris-Beijing El discurso televisivo, con todo su poder seductivo y desestruc- strial, tenía un objetivo imperativo respecto a las nuevas formas turante, ha logrado la posición dominante que ocupa en la socie- de producción, en función de las cuales había que plasmar ade- dad contemporánea por ser el medio perfecto para cumplir las cuadamente los sujetos para: necesidades apremiantes del capitalismo contemporáneo. En varios puntos he hecho referencia al discurso televisivo como máquina de expresión del capitalismo contemporáneo y aunque la relación entre el uno y el otro puede resultar intuitiva, creo sea oportuno explicarla con más detalle. Al mismo tiempo, considero necesario aclarar como mi enfoque se coloca respecto a la perspectiva foucaultiana de la biopolítica, a la que también he hecho referencia en varios puntos de este trabajo. • usar los nuevos sistemas de producción, • optimizar la eficiencia de su actividad laboral, y así: • optimizar el potencial cuantitativo, • reducir los costes, • aumentar los beneficios. El capitalismo inicial necesitaba de sujetos-trabajadores “norma- Cada sociedad, para funcionar coherentemente con sus objeti- lizados” para las nuevas modalidades de producción intensiva vos, necesita de cierto tipo de sujeto64 y por lo tanto dispone de mecanizada: ruedecitas eficientes que encajaran en el engra- algunas u otras modalidades para plasmar sus miembros en la naje del sistema y de los medios de producción industrial67. forma que requiere. De la “fabricación de individuos” con estas características se Foucault explica como la sociedad moderna introduce un cambio radical en la modalidad “moldeadora”, creando un sistema basado en la “norma” (norma de los mecanismos disciplinarios, que se entrecruza con la norma de los mecanismos reguladores65) y en un ejercicio del poder que pasa de ser impositivo-re- presivo, a ser administrativo-normalizador66. Este cambio re- sponde a un cambio igualmente radical en la sociedad y en sus encargan el “biopoder” y sus técnicas68. Los sujetos desestructurados de la época contemporánea tampoco son un efecto casual, sino el producto de un dispositivo específico, volcado a un objetivo específico: el dispositivo es el discurso televisivo, y el objetivo es la producción de sujetosconsumidores. objetivos: la sociedad moderna, marcada por la revolución indu26 Quizás pueda resultar sorprendente (o incluso inapropiado), dife- nizado, mientras que el consumo es humano-dependiente. La pro- renciar la “producción del sujeto-trabajador” de la “producción ducción (ámbito de desempeño y definición del polo del “traba- del sujeto-consumidor”, ya que históricamente se ha considerado jo”) tiende a prescindir cada vez más de los seres humanos por- la dinámica trabajo-consumo una modalidad biopolítica producto- qué cuenta con las máquinas, que son cada día más productivas. ra del self en sí misma y la díada “trabajo-consumo” como una A esto se añade que en las últimas décadas ha habido un creci- unidad indisoluble, pero esta perspectiva no tiene en cuenta que miento imponente de las producciones “inmateriales”70, en las la relación entre estos dos elementos, trabajo y consumo, no es que el “componente humano” es cuantitativamente aún más redu- (nunca ha sido) equilibrada y paritaria, y que, al revés, ha cambia- cido (en proporción a los volúmenes de “producción” económi- do incluso drásticamente en función de la evolución/degenera- ca). ción del sistema capitalista a lo largo del tiempo. El consumo, en cambio, no puede prescindir mínimamente de las Es indudable que en una primera fase, el énfasis del sistema capi- personas, porqué son precisamente las que realizan este polo de talista se ha centrado en la producción, porqué sus necesidades la díada capitalista. Mucha parte de la producción se realiza sin de funcionamiento estaban primariamente en eso: poner en mar- seres humanos, mientras que no hay consumo sin personas. cha la máquina productiva y “rutinarizar” su funcionamiento (o sea “normalizarlo”). Por eso en el ejercicio de su poder, el capitalismo enfocó los esfuerzos en la construcción/producción de sujetos-trabajadores que tuvieran características adecuadas a los Y cuanto más productos al minuto logra sacar la producción, más exasperada se convierte la necesidad del “polo consumo” de que hayan personas que consumen esos productos. parámetros, criterios y estándares de la producción industrial, co- El problema, para el sistema capitalista, es que mientras la pro- mo reveló Foucault en sus trabajos. ducción tiende a ser ilimitada, el consumo tiene que enfrentarse A lo largo del tiempo, pero, las necesidades de funcionamiento (e incluso de supervivencia) del sistema capitalista se movieron drásticamente hacía el ámbito del consumo, porqué se ha ido exasperando69 el factor que diferencia radicalmente, dentro del sistema capitalista, el “trabajo” del “consumo”: el trabajo es deshuma- con los límites del “componente humano”, que son límites físicos (una persona no puede consumir ininterrumpidamente las 24 horas diarias) y límites económicos (ya que la persona debe pagar por los productos que consume: su capacidad de consumo depende de sus posibilidades económicas). 27 ¿Cómo ha afrontado el sistema capitalista este gap exponencial- un poder sin comparación con ningún otro, porqué fundado so- mente creciente? ¿Cómo ha conseguido obtener que las perso- bre el deseo y no sobre la imposición (disciplinaria y/o normativa). nas consumieran más, y más, y más…? Y por esta razón el poder económico ha invertido enormemente A través de dos acciones paralelas, complementarias, distintas pero basadas ambas en el engaño y la falsedad: en la televisión a partir de los años 80 del siglo pasado, permitiendo e impulsando así la difusión masivamente invasiva del discurso televisivo: un discurso de pseudo-realidad imaginaria deseable 1) Fabricar sujetos-consumidores71. y sin límites75. 2) Dopar el mercado introduciendo, sistematizando y exaltan- La segunda acción también ha sido tan bien lograda, que hoy en do la deuda como forma de pago. La primera de estas dos acciones ha necesitado de una técnica nueva y muy diferente de las usadas para fabricar sujetos-trabajadores: el objetivo no se podía cierto lograr usando la imposi- día se considera absolutamente normal algo que hasta hace una generación se consideraba vergonzoso para un sujeto, según los modelos de “Yo” difusos y comúnmente aceptados/asumidos76: endeudarse sin necesidad. ción, es decir regresando a un sistema impositivo-represivo, pero Para llevar las personas a gastar dinero que no poseen y que aún tampoco habría funcionado72 una adaptación pilotada y sistemáti- no han ganado a través del trabajo, el sistema capitalista ha utili- camente organizada (cual es la biopolítica foucaultiana), ya que la zado el discurso publicitario77, pero también ha tenido que alterar acción de compra requiere la voluntariedad y además, en este ca- profundamente el sistema económico (la “economía real” como la so se necesitaba una voluntariedad reiterada constantemente. El llaman ahora algunos “expertos” con cierto cruel humorismo invo- capitalismo avanzado encontró en el discurso televisivo y en su luntario), transformando la economía global en una economía de dispositivo de captura y conversión del deseo, la herramienta per- la deuda. Tanto a nivel individual como a nivel nacional, ya no se fecta para fabricar artificialmente esa voluntariedad reiterada con- maneja riqueza, sino deuda, y el frágil y precario equilibrio de la stantemente: un deseo inagotable e ilimitado73 para una “volunta- economía mundial se basa ya enteramente sobre el desplazamien- riedad compulsiva” ininterrumpida. to de la deuda78. El discurso televisivo ha sido (y sigue siendo) el arma más poderosa de dominación social del sistema económico capitalista74. De 28 A esta altura, ¿podemos seguir considerando trabajo y consumo secuente si se ve como efecto de esa doble acción de produc- como la diada de una dinámica circular cerrada y, por lo tanto, co- ción sistemática de sujetos-consumidores82. mo una modalidad biopolítica del Self, es decir como una única modalidad articulada en dos fases/aspectos? Yo creo que no. A mayor razón si se tiene en cuenta también a otro elemento del actual sistema económico mundial: la producción es cada vez más desvinculada geográficamente respecto al consumo79, pero paralelamente ha seguido potenciándose la producción de sujetos-consumidores en las áreas geográficas donde se iba progresivamente reduciendo la producción de los productos80, y se ha potenciado incluso con más “esfuerzos” e intensidad, porque allí donde convenía (y conviene) a las empresas que se produzca (porque los costes son más bajos), el mercado tiene capacidades de consumo mucho más bajas (por las mismas razones: sueldos más bajos = costes de producción más bajos, pero también = capacidad de gasto/consumo más baja)81. En la sociedad contemporánea lo que realmente importa y cuenta es que se compren cosas, se adhiera al sistema de las mercancías y al sistema del consumo de las mismas. Por eso, de reflejo televisivamente mediado, lo que realmente importa y cuenta para el frágil, inconsistente y desestructurado “Yo” contemporáneo, es consumir, gastar el dinero para seguir adheriendo lo más posible al sistema del consumo, al mundo mercantilizado83. La manera en la que el sujeto se procura ese dinero no es relevante, ni para la persona, ni para la sociedad. Se piense, por ejemplo, a la legitimación (e incluso la admiración) social otorgada a personas que, explícitamente, ostentativamente, ganan (o intentan ganar) dinero sin ningún mérito, capacidad, preparación, esfuerzo, trabajo, sino por la simple mercantilización de sí mismos: un ejemplo por todos, los miles de jóvenes que se amontonan, sonrientes y orgullosos, en las selecciones para participar al Gran Hermano, y las cámaras televisivas que los graban/emiten para el De hecho llevamos por lo menos una década en la que en Países ojo hipnotizadamente consensual de los espectadores. Algo que desarrollados como España, Italia y los mismos EE. UU., la pobla- hasta hace solo treinta años no se daba ni se podía imaginar, ya ción consume más de lo que produce, no solamente en términos que la definición (individual y social) de la persona no pasaba sola- de productos, sino también en términos de riqueza, de dinero. mente por los objetos poseídos, sino también (y con mucha más ¿Paradójico? Aparentemente sí, pero perfectamente lógico y con- énfasis en este otro aspecto) por el trabajo que la persona hacía84. 29 NOTE 64 Claramente no me refiero a sujetos que sean clones de un prototipo, sino a sujetos que tengan ciertas características preeminentes. 75 Ilimitado como se requiere que sea el consumo. 76 Y por eso, por su vínculo con la definición de un sujeto-consumidor, cada vez más desligado del sujeto-trabajador, trataré aunque sea brevemente este punto. 77 65 “Esta es, en cambio, una sociedad donde se entrecruzan, según una articulación orto- gonal, la norma de la disciplina y la norma de la regulación” (Foucault 2006, p. 262). Que apela directamente al deseo de las personas para capturarlo y encauzarlo en la forma de la mercancía a vender, exactamente como hemos visto que hace el discurso televisivo. No por nada el discurso publicitario es la forma más representativa del discur- 66 Foucault, 2006. so televisivo. 67 “A medida que el aparato de producción se va haciendo más importante y más com- 78 La economía de todos los Países, todos endeudados mutuamente, se sostiene solo si plejo, a medida que aumentan el número de los obreros y la división del trabajo, las ta- ninguno de ellos exige el pago de sus créditos. Cuando eso pasa, un País entero quiebra, reas de control se hacen más necesarias y más difíciles. Vigilar pasa a ser entonces una sin posibilidad de recuperación. La economía mundial ya es una versión trágica del juego función definida, pero que debe formar parte integrante del proceso de producción” (Fou- de las sillas y la música: todo va bien hasta que la música sigue tocando y las personas cault 1986, p. 179); “[…] este nuevo régimen de vigilancia [es] un elemento indisociable siguen dando vueltas y vueltas. Cuando la música se para, alguien acabará con el trasero del sistema de la producción industrial, de la propiedad privada y del provecho. […] La al suelo. vigilancia pasa a ser un operador económico decisivo, en la medida en que es a la vez 79 Para reducir los costes de producción y aumentar así los beneficios. 80 Incluyendo los servicios: es suficiente pensar en los call center de atención al cliente, una pieza interna del aparato de producción y un engranaje especificado del poder disciplinario” (ibid., p. 180). 68 “la disciplina fabrica individuos, es la técnica específica de un poder que se da los indi- viduos a la vez como objetos y como instrumentos de su ejercicio” (Foucault 1986, p. 175). 69 También debido a los avances tecnológicos y a los cambios en los tipos de “produc- tos”. 70 “Producción” de servicios terciarios y, sobre todo, economía financiera/especulativa. 71 Teniendo un polo deshumanizado, la producción, había que deshumanizar el otro, los consumidores. deslocalizados y concentrados en áreas geográficas económicamente más convenientes para las empresas. 81 Lo cual pero no significa que la acción de fabricación de sujetos-consumidores no se haya realizado (y se realice en progresión creciente) también el las áreas geográficas menos desarrolladas: televisión y consumismo (y economía de la deuda) imperan prácticamente en todo el mundo, e incluso allí donde algún otro poder (por ejemplo en regimenes dictatoriales u oligárquicos como el chino) controla la primera y contiene el segundo, se trata precisamente de simple “contención”, de “diques” cada día más difíciles de mantener y destinados, más temprano que tarde, a ceder por la creciente presión interna, ya que el deseo que atrapa y moldea el discurso televisivo es el mismo. 72 O, como mínimo, habría sido drásticamente insuficiente. 82 73 Porque, como hemos visto, es constantemente interpelado/excitado y constantemente paradoja se manifiesta trágicamente con las crisis periódicas que destruyen riqueza, pue- insatisfecho. Lo cual no elimina la paradoja: simplemente la explica. La permanencia muy real de esa stos de trabajo, tejido social y, finalmente, vidas humanas; con el empobrecimiento de cuotas cada vez más amplias de la sociedad; con el recurso al endeudamiento ya no más 74 No cuento, obviamente, las armas en sentido bélico (guerras, invasiones, intimidacio- como medio “extra” para compras extra-ordinarias, sino como forma necesaria para so- nes, etc.) ni las en ámbito económico-político (lobbies, proteccionismo, explotación de recurso basada en chantaje económico, carteles de multinacionales, etc.). 30 stener el gasto de productos necesarios; etc. Todo a raíz de la subversión de los fundamentos de la economía para fabricar sujetos-consumidores. 83 Porque allí encuentra una de las últimas posibles identidades que le quedan. La más vacía, pero aún así la más “potente”, por lo que hemos visto, y quizás, a pesar de todo, la menos problemática ya que el vacío simbólico y la colonización imaginaria operados por el discurso televisivo han confinado las otras, poquísimas alternativas, al ámbito de la enfermedad y de la desadaptación (Ramos García 2004 y 2007, y Scognamiglio 2002, 2003, 2008 y 2011). 84 Merece la pena recordar que en sus orígenes el capitalismo se injerta y se sustenta en la ética calvinista, según la cual la riqueza pasaba por, y aspiraba a, la construcción, no por el consumo (o sea por la destrucción), ni mucho menos por la especulación financiera (que por muy sofisticada que sea en sus herramientas, no deja de ser una manera de acumular riqueza a través de pura y simple destrucción de economía real). 31 Capítulo 6 El “Sistema de la norma” foucaltiano y el “Sistema del deseo mercantilizado” Liu Bolin Don’t ignore me UNICEF Campagin “Sistema del deseo mercantilizado” es la manera en la que pro- po englobando todos los ámbitos y todos los discursos sociales pongo definir el sistema de poder de nuestra contemporaneidad para convertirlos en “carne da cañón” del espectáculo televisivo, postmoderna, tal y como lo he venido describiendo y explicando en materia bruta de uso para sus fines espectaculares, ha logra- en sus elementos constituyentes, modalidades operativas y meca- do vaciar de sentido y de dimensión simbólica los discursos nismos funcionales. ideológicos y, por ende, de vaciar de ideología la sociedad con- ¿Cómo están relacionados entre sí, entonces, el “Sistema del de- temporánea: “Así pues, las programaciones radiofónicas o televi- seo mercantilizado” y el “Sistema de la norma” foucaultiano? sivas se vacían de ideología; lejos de sustentar – es aquí donde A pesar del cambio radical que he descrito, en los dominus del poder y en los dispositivos que el poder utiliza para conformar la sociedad y sus miembros, es importante destacar que el “Sistema de la norma” foucaultiano no ha desaparecido ni está amenazado por el “Sistema del deseo mercantilizado”. Y no se debe so- ha fracasado históricamente la posición de la sociología crítica ante los «medios de comunicación de masas» –, tiende a vaciar el universo de ideologías, sistema de valores, etc.: todo se convierte en – y es reducido a – espectáculo, valor de cambio visual, escópico” (González Requena 1993, p. 67). lamente a que el “Sistema de la norma” es útil, ya que aún sirven los sujetos-trabajadores y por lo tanto sirve un sistema que los fabrique, sino a que, de hecho, el “Sistema del deseo mercantilizado” no está en conflicto con el “Sistema de la norma”. Es más: el “Sistema del deseo mercantilizado”, aunque profundamente anti-social85, no se enfrenta con ningún sistema ideológico, así como el discurso televisivo, a pesar de ser un discurso de poder, no NOTE 85 En cuanto la dimensión social es la dimensión del Otro y del encuentro del sujeto con el mismo Otro. Véase también Scognamiglio, 2011. se enfrenta con ningún discurso ideológico, por una simple razón 86 básica: “Sistema del deseo mercantilizado” y discurso televisivo ideológico, sino como un espectáculo. Y uno en el que casi nada hay implícito; más bien no son un sistema/discurso axiológico86. todo lo contrario: lo más sorprendente del discurso televisivo contemporáneo es su expli- Al contrario: el discurso televisivo, insinuándose en todos los ám- 11). El discurso televisivo, “como el del capitalismo contemporáneo, es inmanente, sólo bitos y los discursos presentes en la sociedad87, y al mismo tiem- reconoce los valores empíricos que rigen objetivamente su funcionamiento – el dinero, el “en lo esencial, el texto televisivo no se conforma esencialmente como un discurso citud – pero ésa es, después de todo, la lógica espectacular” (González Requena 1994, p. deseo –, no concede lugar a la dimensión de los valores transcendentes – simbólicos – 33 sobre la que, hasta hace bien poco, se fundara toda ideología” (ibid.). “Nada, pues, que ocultar: la televisión moderna exhibe en la superficie de su discurso la lógica de su dispositivo. Ejemplo perfecto, pues, de la emergencia de la lógica económica en el espacio de los discursos que se ha impuesto en nuestro fin de siglo: el spot exhibe su dimensión económica a la vez que renuncia a toda axiología. Y al hacerlo, tiende a excluir toda ideología. De hecho – Marx supo anunciarlo, aunque esto se recuerde hoy bien poco –, el capitalismo moderno ya no precisa de una ideología que lo justifique en el plano axiológico, dado que ha renunciado a dotar de coartada axiológica a su orden económico” (González Requena 1993, p. 61). 87 Como hemos visto en el párrafo: “La época de la incertidumbre e indefinición”. 34 Capítulo 7 Conclusiones Liu Bolin Hiding in New York No. 7 - Made in China, 2012 - Galerie Paris-Beijing La conclusión de este análisis de la condición desestructurada representaciones de ella en las que se basa la Psicología en toda del “Yo” en la época contemporánea y de las condiciones socia- su gama de expresiones y actuaciones. les desestructurantes/“esquizofrenadoras” a las que el sujeto está sometido, no puede ser otra que un planteamiento de qué Enigma y reto de las nuevas formas del malestar subjetivo: implica todo eso para la Psicología contemporánea. Porque se alexitimia, fibromialgia, esclerosis múltipla, etc. considere desde el enfoque teórico que se quiera y dentro del ám- Un ejemplo dramáticamente concreto se puede ver en el ámbito bito teórico/aplicativo que se quiera, queda el hecho que el “Yo” de la clínica, donde los profesionales asisten a una proliferación del sujeto siempre ha sido asumido como una instancia de exi- de formas del malestar que no encajan en las tipologías diagnósti- stencia consolidada y como un elemento de referencia fundamen- cas88, que mezclan (de manera “incomprensible” y sobre todo in- tal en la teoría y en la práctica psicológica, pero si ese “Yo” ya no gestionable para el clínico atrapado en la anteojera de las taxo- existe (por lo menos, fuera de los libros y de las teorías) y si lo nomías) sintomatología psíquica y física, y que, aspecto mucho que ahora existe son “Yo”s en formas desestructuradas, ¿a quien más grave, resisten al tratamiento terapéutico (incluso al trata- se apela/quien interpela la intervención psicosocial? ¿Con quien/ miento médico, allá donde, como decíamos, se multiplica la ca- A quien habla el psicólogo clínico (o psicoanalista o psicoterapeu- racterística “psicosomática”89 del malestar subjetivo)90. Formas ta de la escuela que sea)? ¿Con quien interactúa socioconstructi- patológicas como la fibromialgia91, la esclerosis múltipla92 y mu- vamente el psicólogo educativo? Y finalmente, ¿de quien habla la chas otras más de la clínica actual93, muestran de manera Psicología en sus teorizaciones, investigaciones, estadísticas, dramáticamente evidente la inconsistencia y lo inadecuado de los etc.? modelos teóricos y de las formas de intervención actualmente em- Ese “quien”, ese individuo objeto/sujeto de toda la pleados, frente a una realidad que ha cambiado radicalmente re- reflexión-investigación-especulación-acción-intervención psi- specto a la realidad en la que surgieron esos modelos. No sola- cológica, en la actualidad se queda como una abstracción cada mente el modelo médico se revela impotente, sino también los vez más obsoleta y sobre todo más irreal, frente a una realidad modelos psicológicos que, así como no toman en consideración subjetiva y social que se presenta cada vez más problemática y, la imbricación profunda entre “psique” y “soma” en la manifesta- sobre todo, cada vez más radicalmente diferente respecto a las ción del problema que asume la forma de estas patologías94, tampoco detectan como la materia del cuerpo se convierte allí en 36 una prótesis estructural a ese “Yo” desestructurado, una especie bolización” denunciados por Sartori (Sartori 1997) y justifican ha- de “implante somático” en la estructura psicológica del sujeto, pa- blar de una “desestructuración” del “Yo”. ra sostener el sujeto mismo de alguna manera frente a la condición desestructurada de su “Yo”. ¿Cómo superar, entonces, la brecha entre la Psicología y la reali- Conversión, de la materia del cuerpo, que no ocurre de una mane- dad subjetiva y social de nuestra época “postmoderna”? ra “simplemente” pre-verbalizada, como ocurría en los mecani- Frente a la situación que he descrito, creo que es necesario: smos “clásicos” de somatización, sino de una manera pre- 1) lingüística, que no pasa por la formación de una representación colos de intervención vigentes, partiendo de una asunción de las psíquica previa, aunque fuera una representación insostenible/in- características actuales de la sociedad en la que vivimos y de los tolerable para el sujeto y, por lo tanto, destinada a la represión y a sujetos que esta sociedad “fabrica”; la “caída” en el inconsciente. Este mecanismo radicalmente nue- 2) vo de “somatización”, además de las implicaciones teóricas relati- bitos útiles y pertinentes (cuando no directamente necesarios) vas al objeto de este trabajo, da una idea del nivel de problemati- que en el afán de reducir el ser humano considerado por la Psico- cidad a la hora de desarrollar una intervención terapéutica, y de la logía a un conjunto estadístico de tipologías conductuales, han necesidad que esta se rija por un nuevo modelo teórico y una cor- sido excluidos del campo de investigación, de formación y de respondiente nueva representación del ser humano, de su estruc- uso de la Psicología misma95. un replanteamiento de los modelos teóricos y de los proto- una ampliación del horizonte disciplinar en dirección de ám- tura psíquica y de su funcionamiento psicofísico. Fibromialgia, esclerosis múltipla… pero incluso en la alexitimia, Un reto complejo y difícil, pero cuyo “premio” es la salud, el biene- en esa falta de conexión entre cuerpo y mente, entre sensación star y el desarrollo humano de las personas, y la posibilidad de física/emoción y representación mental, en esa incapacidad de contribuir a crear una sociedad mejor para todos. asociar las propias vivencias emocionales a un logos, a un discurso (y por lo tanto a una construcción psíquica que represente esas vivencias a la conciencia), se puede ver como los efectos devastadores del discurso televisivo han llegado mucho más allá del “empobrecimiento cognoscitivo y la perdida de capacidad de sim37 NOTE 88 Sin que el pasaje del DSM-IV al DSM-V haya supuesto una mejora en este desfase pro- partir de esa lectura/construcción textual-discursiva, actuar en una dirección integradora, incluyendo tanto la vertiente somática (con la utilización de técnicas de disciplinas de terapia manual), como la vertiente simbólica (recuperando y transduciendo al contexto occi- fundo, sino que, a revés, la realidad huidiza de las patologías contemporáneas obliga ca- dental contemporáneo, sistemas simbólicos ancestrales de diferentes culturas). Véase da vez más a taxonomías con tipologías diagnósticas borrosas, indefinidas, que como Scognamiglio 2002, 2003 y 2008. mucho describen síntomas agrupados de manera más o menos arbitraria, pero que no explican causas ni mecanismos de funcionamiento. 89 Uso la palabra “psicosomática” en una acepción muy diferente de la habitual, que osci- la entre dos polos dicotómicos: o bien quiere entender algo “abandonado” por la Medicina porque incomprensible a sus herramientas diagnósticas (y por lo tanto estigmatizado más o menos implícitamente como “inexistente”, “inventado” por el paciente), o bien quiere enfocarse únicamente en los aspectos psicológicos, cegandose a la evidencia de los síntomas somáticos y a la plena relevancia y significatividad de los mismos dentro del mismo, único sistema di manifestación/expresión del malestar subjetivo. Al contrario, la palabra “psicosomático” debería servir para ayudar a entender (¡y atender!) la profunda imbricación entre “psique” y “soma”, y la manera multidimensional en la que el malestar subjetivo busca una vía de expresión/manifestación. Véase también Scognamiglio 2002, 2003 y 2008. 90 Tratamientos, tanto psicológicos como médicos, que por lo tanto se ven obligados, frente a la propia impotencia, a renunciar a un objetivo realmente terapéutico, para conformarse con un objetivo de reducción/alivio de los síntomas. 91 V. Ramos García 2004, 2004b y 2007. 92 V. Scognamiglio 2003 y 2008. 93 V. Scognamiglio 2002, 2008 y 2011. 94 Me refiero al problema subjetivo nuclear, el que se queda oculto detrás de la forma sin- tomática. 95 Un ejemplo, siempre en el ámbito de la clínica, es el modelo de la “Somatologia” (Psico- logía Somatologica) desarrollado por el Dr. Riccardo Marco Scognamiglio y su equipo en el Istituto di Psicosomatica Integrata de Milán, Italia, que propone leer la condición del paciente con un enfoque “semiológico”, procurando que todos los elementos bio-psicosociales de la persona encuentren un lugar en el “texto” y en el “discurso” subjetivo y, a 38 Referencias bibliográficas Liu Bolin Bookshelf (Hide in the City - Paris - 02), 2011 - Galerie Paris-Beijing Bateson, G. (1985). Pasos hacía una ecología de la mente. Bue- Freud, S. (1920). Más allá del principio de placer. Obras comple- nos Aires: Lohlé-Lumen. tas (Vol. XVIII). Buenos Aires/Madrid: Amorrortu. Billig, M. (1995). Nacionalisme banal. Valencia: Afers. Galimberti, U. (1994, Febrero 27). Il potere paradossale della comunicazione. Il Sole 24 Ore. Eagleton, T. (2005). Ideología. Una introducción. Barcelona: Paidós. Garcia-Borés, J. (2000). Neurosis postmoderna: un ejemplo de análisis psicocultural. Anuario de Psicología, 31(4), 163-184. Foucault, M. (1986). Vigilar y castigar. Buenos Aires/Madrid: Siglo XXI. Gergen, K. J. (2006). El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo. Barcelona: Paidós. Foucault, M. (2001). Estética y hermenéutica. Barcelona: Paidós. González Requena, J. (1988). El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad. Madrid: Cátedra. Foucault, M. (2006). Hay que defender la sociedad. México, D.F.: Akal. González Requena, J. (1993, Enero-Abril). El dispositivo televisivo. Revista área 5inco, (2), 56-69. Freud, S. (1915). Pulsiones y destinos de pulsión. Obras completas (Vol. XIV). Buenos Aires/Madrid: Amorrortu. González Requena, J., & Martín Arias, L. (1994, Abril-Junio). El texto televisivo. Signos. Teoría y práctica de la educación, (12), 4-13. 40 Lacan, J. (1966b). Función y campo de la palabra. Escritos I. BueGonzález Requena, J., & Canga, M. (2002). La imagen televisiva: nos Aires/Madrid: Siglo XXI. más allá de la significación, el espectáculo. Educación para la comunicación. Televisión y multimedia. Máster de Televisión Educativa y Corporación Multimedia, con la colaboración de UNICEF, Madrid. González Requena, J. (2010). La destrucción de la realidad en el espectáculo televisivo. Sphera Pública, (10), 17-41. McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano. Buenos Aires: Paidós. McLuhan, M., & Fiore, Q. (1997). El medio es el mensaje. Buenos Aires: Paidós. Ramos García, J. (2004, Enero-Marzo). Fibromialgia: ¿la histeria en el capitalismo de ficción? Revista Asociación Española Neu- Lacan, J. (1956). El Seminario. Libro I. Los escritos técnicos de ropsiquiatría, (89), 115-128. Freud. Buenos Aires: Paidós. Ramos García, J. (2004b, Julio-Septiembre). Medicalización del Lacan, J. (1964). El Seminario. Libro XI. Los cuatro conceptos fun- malestar. Alegato por una aproximación compleja para un minima- damentales del psicoanálisis. Buenos Aires: Paidós. lismo terapéutico. Revista Asociación Española Neuropsiquiatría, (91), 99-113. Lacan, J. (1966). El estadio del espejo como formador de la función del yo (Je) tal como se nos revela en la experiencia psicoa- Ramos García, J. (2007). Fibromialgia y otros algoritmos asocia- nalítica. Escritos I. Buenos Aires/Madrid: Siglo XXI. dos. ¿Nuevos destinos para la histeria? En A. Talarn, (comp.), Globalización y salud mental. Barcelona: Herder 41 Rose, N. (1997). El gobierno en las democracias liberales “avanza- Scognamiglio, R. M. (2011). Della vaporizzazione e centralizzazio- das”: del liberalismo al neoliberalismo. Archipiélago, (29), 25-40. ne dell’Io. (Seminario en cuatro conferencias aún no publicado. Grabaciones audio disponibles por cortesía del autor). Sartori, G. (1997). Homo videns. La sociedad teledirigida. Buenos Aires: Taurus Scognamiglio, R. M. (1991). Soggetto e testo nella psicosi. Jacques Lacan e la clinica del significante. Firenze, Arcipelago. Scognamiglio, R. M. (2002). Pharmakon e atto analitico. Approccio psicodinamico al disturbo psicosomatico en Psychomedia – http://www.psychomedia.it Scognamiglio, R. M. (2003). Un caso di sclerosi multipla: approccio psicosomatico secondo il modello somatologico en Psychomedia – http://www.psychomedia.it Scognamiglio, R. M. (2008). Il male in corpo. La prospettiva somatologica nella psicoterapia della sofferenza del corpo. Milano: FrancoAngeli. 42 Psicologia Psicosomatica ( ISSN 2239-6136 ) © 2014 - Tutti i Diritti Riservati – Istituto di Psicosomatica Integrata S.r.L. Istituto di Psicosomatica Integrata è u n c e n t r o d i t e r a p i a , r i c e r c a e f o r m a z i o n e . In ambito clinico le sue attività spaziano dalla psicoterapia psicosomatica agli interventi nelle scuole e nelle aziende. Nel campo della ricerca, l’Istituto è impegnato, in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, in un progetto di ricerca sul costrutto di “Intelligenza somatica”, presentato in numerosi c o n v e g n i n a z i o n a l i e i n t e r n a z i o n a l i . La formazione, rivolta a psicologi e medici, offre una Scuola di Psicologia Psicosomatica che prepara al modello di Psicosomatica Integrata e all’affascinante mondo delle t e c n i c h e e d e l l e l o g i c h e d e l c o r p o . Inoltre, negli ultimi anni è stata inaugurata la rivista telematica, Liu Bolin Camouflage 17 policier 2 Camouflage 16 policier 1 http://www.kleinsungallery.com/artist/Liu_Bolin/works/ www.psicologiapsicosomatica.com che offre articoli e approfondimenti sugli sviluppi nel campo della psicosomatica e dei saperi ad essa limitrofi. Psicologia Psicosomatica ( ISSN 2239-6136 ) © 2014 - Tutti i Diritti Riservati – Istituto di Psicosomatica Integrata S.r.L. Istituto di Psicosomatica Integrata es un centro de terapia, investigación y formación. En el ámbito clínico sus actividades abarcan desde la psicoterapia psicosomática hasta las intervenciones en escuelas y empresas. En el campo de la investigación, el Istituto está llevando, en colaboración con la Facultad de Psicología de la Università degli Studi de Milano-Bicocca (Milán, Italia), un proyecto de investigación sobre el constructo de “Inteligencia somática”, presentado en muchos congresos nacionales e internacionales. La formación, dirigida a psicólogos y médicos, ofrece una Escuela de Psicología Psicosomática que prepara al modelo de Psicosomática Integrada y al fascinante mundo de las técnicas y lógicas del cuerpo. Así mismo, desde hace unos años el Istituto publica la revista telemática www.psicologiapsicosomatica.com que ofrece artículos y profundizaciones sobre los últimos desarrollos en el campo de la psicosomática y de las disciplinas a esa limítrofes. www.somatologia.it www.psicologiapsicosomatica.com
© Copyright 2026