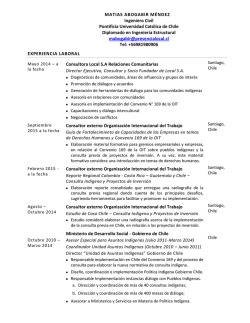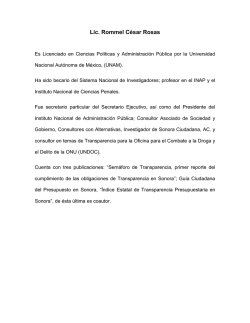1 Indigenismo posrevolucionario en territorio conca`ac
Indigenismo posrevolucionario en territorio conca’ac, 1924-1946 Dra. Ana Luz Ramírez Zavala CEHRyF, El Colegio de Sonora Antecedentes y descripción del contexto Los seris, como se les ha llamado históricamente,1 se caracterizaron por ser nómadas, su patrón de asentamiento fue temporal moviéndose según las estaciones del año hacia los sitios en donde pudieran asegurar el acceso a ciertos recursos como el agua, pues la zona que habitan es desértica. Sus actividades de subsistencia fueron la caza, la recolección y la pesca. Desde el siglo XX esta última se convirtió en su principal fuente de recursos, lo que les permitió formar parte de la dinámica económica regional. Se considera que hasta entrado el siglo XX los intentos de asimilación de los seris a la sociedad mexicana fracasaron debido, en parte, a que no eran una población sedentaria que practicará la agricultura y la ganadería -actividades de las que dependió el régimen misional, las cuales no fueron incorporadas por los conca’ac2 a su organización social por lo que las misiones no pudieron sostenerse. Por otra parte, debido a la violencia que caracterizó sus relaciones con los diversos regímenes políticos desde la época colonial, la cual se recrudeció durante la segunda mitad del siglo XIX, obligando a los seris a refugiarse en la isla Tiburón. Es poco lo que se sabe sobre lo que sucedió con los seris después de la campaña militar organizada por Rafael Izábal en 1904 hasta la década de 1920.3 Según la crónica de Federico García y Alva, quien participó en dicha expedición, al término de ésta se distribuyó a la población conca’ac en los ranchos de la costa en donde fueron empleados y otros fueron desterrados del estado aprovechando la campaña de deportación de los yaquis, dejando deshabitada la isla. Cabe destacar que la referencia al desalojo de la Isla Tiburón tenía la intención de atraer la inversión a esa zona, en donde las autoridades regionales trataban de promover la pesca, la caza, la explotación minera y la extracción de perlas.4 Para la década de 1920 y 1930, según lo refieren las fuentes primarias, los seris habitaban por temporadas tanto en la isla como en la parte continental frente a ésta. Durante dicho período se presentaron conflictos porque los indígenas en algunas ocasiones mataban el ganado de las 1 Se dice que es una denominación ópata que significa ágil o listo. Fontana [1971], 17. Término con el que se autonombran y que significa “la gente del desierto”. 3 Villalpando 1989, 344. 4 García y Alva [1907] 2005, 41. 2 1 haciendas establecidas en su territorio, lo que generaba que se tensaran las relaciones entre la etnia y los rancheros. En la década de 1920 se aceleró el proceso de incorporación de los seris al desarrollo económico regional, por una parte, debido a la demanda externa de la aleta de tiburón y la totoaba, en cuya pesca participó este grupo indígena a partir de la década de 1930.5 Por otra, el interés del grupo hegemónico de centralizar el poder y conseguir unidad social y política entre la población mexicana lo llevó a diseñar e implementar diversos programas de índole económico, social y cultural, con este último se pretendía inculcar ciertos símbolos y valores para construir la identidad nacional, en algunos de estos programas fueron contemplados los seris.6 En este contexto, las diferencias culturales que entrañaban los pueblos originarios de México tenían que ser borradas para que estos pudieran ser integrados a la dinámica social y económica de la nación. Para ello se diseñaron diversas acciones que, como se pretende mostrar en este trabajo, en la práctica y de manera gradual se tuvieron que ir adecuando a las características culturales de cada grupo, los cuales incorporaron, rechazaron y transformaron dichas acciones determinando la variedad de sus resultados.7 En primera instancia, el programa educativo fue implementado por la Secretaría de Educación Pública que rigió las acciones con las que se pretendía la incorporación de los indígenas a la vida nacional a través de las escuelas rurales y las misiones culturales, en las cuales se atendió a la población rural e indígena.8 En la primera se capacitaría a la población en conocimientos agrícolas, técnicos y se le instruiría en oficios e industria; además se les enseñaría a leer y a escribir, mientras que la población originaria sería castellanizada. También contemplaban actividades recreativas y cívicas para inculcar los valores nacionales por medio de propaganda, celebración de festivales cívicos y difusión de la historia oficial mexicana. Las acciones fueron dirigidas a la población de todas las edades.9 La escuela rural tenía como objetivo educar a la población más aislada geográficamente. La línea pedagógica seguida fue la “escuela de la acción” la cual promovía el aprendizaje a través del 5 Bowen 1983, 233. Knight 2002, 88 y González 2003, 16-38. 7 Joseph y Nugent 2002, 46. 8 Una de las diferencias entre una y otra es que las misiones culturales tuvieron carácter itinerante, se establecían durante tres semanas en las comunidades y tenían el objetivo de capacitar a los profesores rurales. Loyo 2003, 186-187. 9 Giraudo 2008, 19 y 76; Loyo 2003, 181-183 y 260. 6 2 conocimiento práctico y técnico. Por ello se planeó instruir a los campesinos en el conocimiento de oficios y actividades productivas.10 Con el mismo objetivo fue fundada la Casa del Estudiante Indígena en 1926, mediante esta institución se pretendía castellanizar y alfabetizar a estudiantes indígenas e introducirlos en el medio urbano. Se estableció en la capital del país, tuvo carácter de internado y sus estudiantes asistían a las escuelas de la capital; el objetivo era que sus egresados se incorporaran a las comunidades difundiendo sus nuevos conocimientos. Los requisitos para ser integrante de este centro de enseñanza, eran ser varón, tener entre 14 y 18 años, hablar la lengua materna y haber cursado dos años de educación rural. Se contemplaba la presencia de por lo menos dos individuos de la misma etnia en la casa. Un rasgo que caracterizó al establecimiento fue el reconocimiento y respeto de la lengua vernácula en la convivencia al interior de la institución.11 Los resultados fallidos de la casa del estudiante indígena, al no lograr que los alumnos matriculados regresaran a sus comunidades, sirvieron para desarrollar nuevos proyectos en el corto y mediano plazo, como la escuela normal rural que cumplió con las mismas funciones y objetivos, pero ésta se estableció al interior de las comunidades. También la casa del estudiante indígena permitió mostrar la efectividad del uso de la lengua vernácula en el proceso de alfabetización.12 Como se mencionó las escuelas normales rurales se crearon para formar maestros que atendieran las escuelas rurales y centros indígenas; para 1933 se sustituyeron por escuelas regionales campesinas. En Sonora, en 1931 se fundó en Ures la primera normal rural, posteriormente en 1937 ésta pasó a la comunidad de Cohuirimpo, Etchojoa como escuela regional campesina.13 Otra institución fue el centro de educación indígena cuya característica principal era que en éste se trató de adecuar las materias a las condiciones regionales y a las características culturales de la población, en estos ya se contemplaba la enseñanza en lengua vernácula.14 En Sonora se estableció uno en Vícam en 1935. Mediante la experiencia adquirida a través de las diversas políticas implementadas para atender a la población rural se llegó a la conclusión de que se debía de crear un organismo encargado de atender de forma exclusiva a la población originaria, para ello se fundó en 1936 el 10 Raby 1989, 308- 15. Loyo 1996, 104-106. 12 En la Casa del Estudiante Indígena estaban matriculados alrededor de diez alumnos de diversas etnias sonorenses, según los registros hubo un ópata; siete tohono o’odham y dos yaquis. Loyo 1996, 124-130. 13 Encinas y Aragón 2000, 100-105. 14 Dawson 2004, 35-44. 11 3 Departamento de Asuntos Indígenas (DAI) cuya función fue la coordinación de diversas instancias gubernamentales para conseguir el mejoramiento económico y social de esta población; también debía de brindar protección ante las autoridades y grupos de poder regionales. El DAI fundamentó sus acciones en estudios antropológicos con el objetivo de plantear al ejecutivo federal -de quien dependía directamente- y a las autoridades regionales soluciones efectivas y adecuadas a la situación de cada comunidad indígena.15 Los funcionarios regionales del DAI fueron los procuradores, estos debían de asesorar a la población en cuestiones agrarias e instarlos a formar cooperativas para organizar sus actividades productivas. A partir de su creación, el DAI absorbió los distintos programas e instancias que atendían a las comunidades indígenas como las misiones culturales y los centros de educación indígena.16 Entre otras acciones implementadas por el grupo hegemónico para acercar las regiones al centro y conseguir la homogeneización social y política destaca la reforma agraria que entre la población indígena pretendió incorporar nuevas prácticas sociales, políticas y económicas.17 Además de mejoras materiales; desarrollo de infraestructura, la construcción de caminos y carreteras y la operación de programas de salubridad.18 En el caso específico de los conca’ac, en 1925 el gobierno de Sonora promovió un acuerdo de paz en donde se definieron los términos de las relaciones entre este grupo indígena, los rancheros y las autoridades sonorenses. Es posible que el interés de aquel por formalizar la paz con los seris esté relacionado con la inestabilidad política y social de la época. En el marco de este convenio el gobierno se comprometió a apoyar las acciones que intermediarios regionales estaban promoviendo para lograr la incorporación de los seris a la dinámica regional. 19 Para la década de 1950 se dio un nuevo interés por conocer a la población conca’ac y mejorar sus condiciones de vida de parte de antropólogos, lingüistas y de la iglesia protestante, así como de las autoridades mexicanas. Esto generó el desarrollo de nuevas acciones, entre las que destaca 15 Aguirre 1973, 134-147. Aguirre 1973, 134-147. 17 Roth 2011, 13. 18 En este tenor, después de la experiencia de la Estación Experimental de Carapan Michoacán, Moisés Sáenz escribió “La mexicanidad del indio es cuestión de grupos humanos aislados, y en cuanto al problema de su integración, le voy más a la carretera que la escuela para resolverlo” (Saénz 1936. Citado en Aguirre y Pozas 1981, 210). 19 Entre 1924 a 1927 operaron dos escuelas, una en El Carrizal y otra más en Pozo Coyote en donde los seris se habían asentado en campamentos. Posteriormente se planeó la fundación de otra en Pozo Peña. Marak 200, 208-209. 16 4 un proyecto de carácter agrícola implementado por la American Friend’s Service Committe y la fundación de una escuela rural en 1952, la cual tuvo mayor impacto, pues en la solicitud de tierras que hicieron los residentes de Punta Chueca en 1968 demandaron que se les nombraran como representantes “a los individuos que saben leer y escribir español”.20 En esta misma década aumentó la actividad turística en la zona, promoviéndose la fabricación de la artesanía seri que determinó que estos comenzaran a tallar el palo fierro una década después;21 así como el acondicionamiento de caminos, la instalación de servicios médicos, de agua, drenaje y electricidad. En 1963 se declaró zona de reserva y refugio para la fauna silvestre nacional la isla Tiburón, lo que implicó la prohibición de la caza de los animales endémicos del lugar y la destrucción del hábitat natural.22 Como refieren otras fuentes, la reducción del territorio por esta disposición y por proyectos turísticos complicó la obtención de recursos para los conca’ac, quienes seguían basando parte de su alimentación y otras actividades en la pesca, la caza y la recolección. Este mandato los obligó a solicitar al gobernador de Sonora parte de su territorio como dotación ejidal. 23 La resolución provisional no se efectuó y a esta demanda se agregó la de los residentes de Punta Chueca en 1968. En 1970 se resolvió de manera definitiva determinándose su dotación como un solo núcleo poblacional por pertenecer ambos a la tribu seri, beneficiando a 75 individuos. En ésta se reconoció 91,322ha de agostadero propiedad de la nación para uso comunal, de las cuales 50 hectáreas fueron asignadas a la zona urbana y escuela en beneficio de la comunidad seri.24 En 1975 se creó la Comisión de Desarrollo de la Tribu Seri del Estado de Sonora, la cual fue una organización integrada por diversas dependencias de gobierno estatal y federal, así como por la 20 Bowen 1983, 234 y Serrano 1968. Según William Griffen, antropólogo que hizo trabajo de campo entre 1955 y 1956, los seris estaban interesados en que sus hijos aprendieran a leer, a escribir y a hablar en español. De esta manera, la escuela era uno de los principales atractivos de vivir en Desemboque (Griffen 1959, 2-4). 21 Entre las acciones promovidas por la SEP y el DAI ya se contemplaba el mejoramiento y la promoción de la industria artesanal entre los grupos indígenas para complementar sus ingresos. Además, desde la década de 1920 los seris habían comenzado a vender su cestería. López 2013, 68. 22 Decreto presidencial citado en Esparza (incompleto). Diario Oficial 15 de marzo de 1963. 23 En palabra de los solicitantes: “para poder dedicarnos a las actividades a que estábamos acostumbrados en la isla del Tiburón tales como la recolección de mieles, que constituían parte de nuestra alimentación en la isla del Tiburón, y además para podernos dedicar al pastoreo de ganados, ya que se nos privó de carnes, que también constituían nuestra alimentación, al prohibírsenos la caza de la fauna montaraz de la isla, por lo que nos han reducido exclusivamente a la pesca de la caguama (…)” Serrano 1968. 24 Resolución definitiva sobre dotación de ejido al poblado El Desemboque y su anexo Punta Chueca, Diario Oficial de la Federación 28 de noviembre de 1970. 5 Universidad de Sonora.25 Dicha comisión se creó para promover el desarrollo integral de este grupo indígena con el objetivo de “impedir la extinción de la tribu seri, incorporándola a la cultura nacional para que sus integrantes sean más conscientes de su mexicanidad”. Por medio de ésta se intentó atender aspectos de educación, higiene y dotarlos de servicios para conseguir su desarrollo material, sin “afectar sus tradiciones”, para ello se planeó la fundación de escuelas, centros de salud, caminos, drenaje y servicio de agua. Otros de los objetivos de la comisión fue el de promover el desarrollo turístico de la zona, así como la pesca, la artesanía y la industria entre los conca’ac.26 Dicha comisión fomentó el reconocimiento de la importancia de la Isla Tiburón para el desarrollo de las diversas actividades de subsistencia de la comunidad seri, lo que pudo influir que se decretara el derecho exclusivo para ésta y la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera, S. C. L. de realizar actividades de pesca en los esteros, bahías y litorales de la isla Tiburón considerando que sus actividades de subsistencia están basadas en los recursos del mar.27 En el mismo tenor, bajo la figura de reconocimiento y titulación de bienes comunales les fue reconocida la isla Tiburón, es decir 120,756 ha a 75 comuneros y la explotación de sus recursos en beneficio de la comunidad bajo carácter turístico, pesquero, artesanal, industrial, comercial o minero.28 En este sentido, ¿Se podría considerar que para la década de 1970 los conca’ac se habían vuelto semi sedentarios, aunque estos no han llegado a practicar la agricultura? Según el geógrafo Conrad Bahre si, debido a diversas circunstancias como las relaciones comerciales que estos habían establecido con la población regional para la venta del pescado y sus artesanías, así como para satisfacer el consumo de ciertos productos.29 Por otro lado, la gradual reducción de su territorio y la prohibición temporal para cazar y recolectar en la isla Tiburón; además del declive 25 Además estaba integrada por las secretarias de Hacienda y Crédito Público; Industria y Comercio; de Agricultura y Ganadería; de Obras Públicas, de Educación Pública; de la Reforma Agraria y de Turismo, así como por el Instituto Nacional Indigenista; el Instituto Nacional de Desarrollo de Comunidad Rural y de Vivienda Popular y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Además de la secretaría de Recursos Hidráulicos, Salubridad y Asistencia; el Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías, el Banco Nacional de Fomento Cooperativo , así como la Comisión Federal de Electricidad. 26 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, 11 de febrero de 1975 compendiado Esparza 1976, s/p. 27 Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, 11 de febrero de 1975, compendiado por Esparza. 28 Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, 11 de febrero de 1975, compendiado por Esparza. 29 Bahre 1980, 202. 6 de la pesca de la totoaba, pez cuya población comenzaba a verse disminuida para 1963,30 los obligó a plantear la posibilidad de practicar la ganadería. Así, la dotación ejidal fue el acontecimiento que formalizó su estancia permanente en una parte de su territorio. Actualmente, los seris habitan en el litoral de la costa central del estado de Sonora. Su territorio consta de 211,000ha incluyendo la isla del Tiburón. Por las características del medio y aspectos culturales, entre los seris persiste el patrón de residencia estacional; dependiendo de la época del año estos establecen campamentos en varios sitios pesqueros como El Sargento, El Dólar, Los Paredones, La Ona, Las Víboras, el Egipto y El Tecomate en la Isla Tiburón. Como ya se mencionó, la creación de dos cooperativas pesqueras, una en 1938 y su restablecimiento en 1958, favoreció la fundación de dos comunidades permanentes en Desemboque, en el municipio de Pitiquito y Punta Chueca, en Hermosillo.31 Periodización El período a investigar iniciará en 1924, ya que considero que a partir de este cuatrienio comenzaron a adecuarse las políticas culturales dirigidas a la población indígena a las condiciones regionales y culturales.32 Además fue el período en el que se vio la conveniencia de crear instancias específicas para atender las necesidades de las comunidades indígenas, lo cual se institucionalizó durante la administración de Lázaro Cárdenas. Lo anterior fue resultado de la experiencia obtenida de los diversos programas de educación rural, proyectos especiales y estudios de campo que se desarrollaron durante el régimen callista y el período conocido como Maximato.33 La política cultural hacia la población indígena durante el gobierno de Elías Calles fue de corte incorporacionista, en esta se contemplaba la castellanización de los grupos originarios y la eliminación de los rasgos culturales que alejaban a estos del resto de la sociedad. La educación fue el medio a través del cual se pretendía lograr dicho objetivo. No obstante, algunos de los proyectos desarrollados durante el régimen callista y el Maximato perfilaron las políticas que se seguirían durante la administración cardenista, basados en estudios antropológicos, dándose una 30 Bahre, Bourillón y Torre 2000, 573. Pérez 1995, 367. 32 José Vasconcelos, a la sazón secretario de educación de 1921 a 1924, se oponía rotundamente a separar a los indígenas en escuelas o programas especiales de educación, en contra de su voluntad, durante su administración los programas de educación indígena contemplaron un año preparatorio para el alumnado autóctono con el que se pretendía castellanizarlo. Loyo 2003,169. 33 Por ejemplo, en 1926 Othón de Mendizábal preparaba su estudio entre comunidades indígenas chiapanecas y oaxaqueñas. Loyo 2003, 286. 31 7 etapa de transición entre los proyectos de incorporación e integración, esta última línea indigenista contempló el uso del idioma materno en el proceso de aprendizaje, el cual fue aprobado oficialmente en 1940.34 El integracionismo se caracterizó por adaptar las líneas de acción a las particularidades culturales de la población indígena.35 Como se mencionó, durante el cardenismo se separó la atención entre la población del medio rural y la indígena a través de la creación del Departamento de Asuntos Indígenas (DAI). El funcionamiento de esta instancia determinó que el programa educativo para resolver el “problema indígena” pasará a segundo término dando entrada a la acción antropológica para guiar las directrices indigenistas.36 Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho no se dio continuidad a los objetivos con los que fue creado el DAI en relación a diferenciar la atención para los pueblos originarios, además la educación rural fue descuidada y en general los gobiernos estatales se mostraron indiferentes a las problemáticas planteadas por esta institución. No obstante, en el marco de la campaña nacional de alfabetización se creó en 1944, el Instituto de Alfabetización para Indígenas Monolingües, pues los proyectos previos habían mostrado la efectividad del uso de la lengua materna en este proceso. Durante dicho sexenio, en Sonora se informó que el único problema que urgía resolver en relación a las etnias sonorenses era nacionalizar a una parte de los tohono o’odham.37 El período de estudio cierra en 1946, año en que se suprime el Departamento de Asuntos Indígenas y se crea la Dirección General de Asuntos Indígenas dentro de la Secretaría de Educación Pública. Se considera que en adelante inició una nueva etapa con respecto a las políticas indigenistas a partir de la creación del Instituto Nacional Indigenista en 1948.38 Cabe mencionar que el desarrollo de la antropología que se dio en México en las décadas de 1930 y 1940 no sólo fue impulsado por el gobierno mexicano sino que contó con la participación y el patrocinio de instituciones extranjeras como las fundaciones Rockefeller y Guggenheim y The Smithsonian Institution, entre otras. Es por ello que importantes investigadores como Franz Boas, Ralph Beals, Alfred Kroeber y Sol Tax, por mencionar algunos, participaron y pusieron en marcha varios proyectos dentro de distintas comunidades indígenas además de impartir clases en diversas 34 Loyo 1996, 125. Heath 1992, 151-170; Giraudo 2008, 174. 36 López 2013, 57 37 Raby 1989, 313; López 2013, 63; Aguirre y Pozas 1981, 213 y ages, f. Oficialía mayor, c. 39, acuerdo presidencial 1855, México 20 de septiembre de 1941. 38 Calderón y Escalona 2011, 162-163. 35 8 instituciones que fueron fundadas en el mismo período como la Escuela Nacional de Antropología (De la Peña 1996 42 y Kemper 1993, 44-61). Justificación El interés por estudiar a los conca’ac se justifica, por un lado, argumentando el conocimiento sobre la operación de varias políticas indigenistas en su comunidad, por otro, por considerar que el proceso de aculturación fue distinto al del resto de las etnias sonorenses, debido a su patrón de asentamiento estacional que implicó otro tipo de esfuerzos para las autoridades mexicanas. Además, éste grupo indígena y el tema en específico ha sido poco estudiado desde la historia y más bien se ha abordado desde otras disciplinas, principalmente desde la antropología a través de diversas etnografías elaboradas algunas de ellas en el período que se plantea estudiar en este trabajo y otras en años más recientes.39 Uno de los trabajos de corte histórico que tratan algunos tópicos de interés para este proyecto es la tesis de doctorado de Andrae Marak, The making of modern man: The callista education project, 1924-1935, la cual es un estudio comparativo de la puesta en marcha del proyecto educativo en tres estados fronterizos de la República Mexicana, Sonora, Chihuahua y Coahuila, los que además tuvieron en común la práctica de ciertas actividades económicas que daban sustento a su población, algunas similitudes en el medio natural, así como su participación activa durante el proceso armado de la Revolución Mexicana. Marak analiza las relaciones de poder en los niveles local, regional y nacional en el proceso constitutivo del aparato estatal a través de los programas de educación. El autor propone que el proyecto educativo fue diseñado para ejercer control político e ideológico sobre la sociedad mexicana durante el régimen callista y el período conocido como maximato. En este sentido, se enfatiza el interés del gobierno mexicano de promover el nacionalismo en la frontera mexicana a través de la escuela y el proyecto de incorporación de la población rural e indígena en sociedades de frontera.40 Los grupos indígenas estudiados en esta obra son los rarámuris de Chihuahua, los kikapoo de Coahuila, así como los tohono o’odham y los conca’ac de Sonora. Sobre la apertura que estas poblaciones indígenas presentaron a las directrices oficiales propone que cada etnia aprovechó o 39 Por mencionar algunos: McGee 1898; Williams 1911; Charles Sheldom [1921-2] 1979; Edward H. Davis 1922 y 1945; Maas 1923; Moore 1930; Kroeber 1931; Coolidges 1932; Hyatt 1936; 1937 y 1958;Bonilla 1941; Hayden 1942; Griffen 1959; Hinton 1969; Smith 1974;Thomson 1989; Tom Bowen 2000 y 2004. 40 Marak 2000, 178-179. 9 dejó lo que le convino de los programas de mejoramiento social promovidos por el gobierno federal y las autoridades regionales en función de sus propios intereses y experiencia en sus relaciones de poder con la clase dominante.41 El trabajo de Andrae Marak me será útil para conocer ciertas características que observó el programa indigenista entre los seris. Sin embargo, al no ser estos el objetivo principal de su tesis no logra profundizar en ciertos aspectos que a mí me interesan desarrollar como la conjugación de los intereses locales, regionales y nacionales que tuvo la puesta en marcha de los diversos proyectos implementados; una explicación sustancial sobre sus resultados y lo que fue incorporado por los conca’ac a su organización social. Además de que en este proyecto se propone un período de estudio más amplio. Objetivo general Conocer las características que tuvieron las acciones políticas dirigidas a la comunidad conca’ac determinando el impacto que tuvo en la organización social de este grupo indígena. Al analizar los diversos programas y proyectos de carácter cultural, social y económico puestos en marcha entre los seris se podrá discernir la participación de este grupo indígena y los intermediarios locales en el proceso de configuración estatal y definir el alcance e influencia de instituciones y funcionarios de gobierno federal en el nivel regional. Además permitirá comprender el estado actual de esta población indígena y el carácter de sus relaciones con los diversos órdenes del gobierno mexicano y la sociedad regional. Objetivos específicos - Conocer los factores que determinaron la inclusión de los seris en la puesta en marcha de las políticas indigenistas de la época. - Definir qué instituciones operaron esos programas y cuáles fueron sus objetivos particulares y sus resultados. - Determinar cuál fue la apertura de los seris a las instituciones y proyectos gubernamentales y qué fue incorporado a su organización social. - Distinguir cuáles fueron las demandas indígenas y los canales de negociación que implementaron los seris y de qué manera los diferentes intermediarios regionales e 41 Marak 2000, 219. 10 instancias que operaban en su territorio fueron aprovechados por aquellos para satisfacer sus solicitudes o hacerlas llegar a las autoridades correspondientes. - Distinguir qué actores locales desempeñaron funciones en este proceso y qué intereses – individuales, regionales o nacionales- estaban en juego. - Determinar si el programa indigenista de este período sentó las bases para acelerar la integración de los seris a la dinámica regional y la operación de otros proyectos a partir de la década de 1950. Hipótesis Se propone como argumento que los programas oficiales puestos en marcha en los años que me interesan estudiar fueron promovidos por intermediarios regionales aprovechando la política indigenista de la época. Se considera que el resultado de este proceso respondió, por un lado, al tipo de negociación que fue desarrollada por los conca’ac. Por otro lado, a la demanda externa de ciertos productos marítimos que favoreció la promoción de una actividad económica que ya formaba parte de la tradición cultural de los conca’ac y a la apertura de la región al turismo. Esto incrementó el contacto de los seris con distintos sectores de la sociedad mexicana y extranjera; además diversificó el carácter de sus relaciones determinando cambios en su organización social. Metodología Para alcanzar los objetivos de esta investigación se adoptará las categorías y la metodología empleada en los estudios de la Nueva Historia Cultural, corriente de interpretación mediante la cual se ha explorado la formación del estado nacional, tratando de demostrar la participación de las bases populares en este proceso. Para lograr estos fines, la Nueva Historia Cultural emplea el enfoque regional y la metodología de otras disciplinas como es la antropología, la literatura, entre otras.42 Para comprender el programa indigenista entre los seris y como fue incorporado y adaptado por ellos es necesario estudiar las interacciones que se dieron entre este grupo étnico, con los intermediarios regionales y las autoridades federales según lo que es propuesto por Gilbert M. Joseph y Daniel Nugent en su artículo “Cultura popular y formación del Estado en el México Revolucionario”, quienes argumentan que para estudiar a la cultura popular o a la dominante se deben de analizar en conjunto, sus interacciones, las instituciones, el marco legal y sus resultados, 42 Vaughan 1999, 302 y Van Young 1999, 224. 11 considerando que el proceso de negociación entre aquellas deriva en ajustes al proyecto estatal en el que se incorporan elementos de ambas formas culturales que son propios en determinada dinámica regional.43 Algunas de las categorías que emplearé para explicar cuál fue el resultado de las acciones indigenistas de la época posrevolucionaria entre los seris y en qué medida los programas culturales fueron incorporados a su organización social son: cultura;44 indigenismo;45 hegemonía;46 marco discursivo común47 y tradiciones selectivas,48 entre otras. Para cumplir con los objetivos de este proyecto se indagará en fuentes primarias como son documentos oficiales de distintos archivos locales, estatales, nacionales y, de ser posible, internacionales. También se consultará hemerografía, alguna de la cual se encuentra en bases de datos digitales y otras en bibliotecas de la entidad. Además, se tomará en cuenta como fuente primaria la consulta de investigaciones de carácter etnográfico coetánea a la época de estudio, considerando que el auge de estos trabajos estaba relacionado, en parte, con el interés de las autoridades mexicanas por incorporar a la población indígena de México a la nación como política 43 Joseph y Nugent 2002, 40. Entendida como “el sistema compartido de valores, creencias, símbolos de una comunidad”, teniendo en cuenta la historicidad y las relaciones de poder, argumentando que en el marco de estos factores se experimentan y articulan la producción y la reproducción de las prácticas culturales. A través de las relaciones de poder se vinculan la cultura popular con la dominante; en este tenor, las modificaciones en las relaciones sociales y de poder generan cambios en distintos aspectos de la cultura desde lo político, social y económico. La historicidad de la cultura implica considerar que las particularidades de ésta son el producto de intercambios y contactos produciendo “entrecruzamientos y reinterpretaciones de instituciones y organizaciones, como el ejido, la escuela, la iglesia o la guerrilla, que son el resultado de una acumulación de modernizaciones parciales y sus efectos”. Dube 2001, 67-69; Calderón 2004, 18 y Escalona 2012, 542-544. 45 El indigenismo queda entendido como el conjunto de acciones políticas puestas en marcha por las autoridades e ideólogos mexicanos, en diferentes procesos históricos, para integrar a los grupos indígenas mexicanos a la vida nacional. Calderón y Escalona 2011, 145. 46 La hegemonía es considerada como proceso, es decir, que está en constante cambio, ya que todos los niveles de la política se convierten en arenas de disputa en las que el poder es impugnado, legitimado y redefinido. Mientras que la hegemonía como resultado final es cuando el grupo en el poder ha conseguido la legitimidad, incorporando en su proyecto y discurso las demandas de la clases populares y de los grupos opositores de manera temporal o definitiva, es cuando se alcanza el equilibrio entre fuerzas hegemónicas y contrahegemónicas. Mallon 2002, 106-107. 47 Dentro del proceso hegemónico se construye una ideología que se pretende compartida y un marco discursivo común entre la clase dominante y la popular a través del cual se negocia la creación de instituciones, categorías, discursos, símbolos y valores, medios y formas para actuar en las relaciones de dominación. Roseberry 2002, 220. 48 Se implementará la acepción de Raymond Williams quien ha definido las tradiciones selectivas como “una versión intencionalmente selectiva de un pasado configurativo y de un presente preconfigurado, que resulta entonces poderosamente operativo dentro del proceso de definición cultural y social”, es decir, la elección premeditada de elementos culturales pasados o tradiciones que son adaptados al presente. Williams 2000, 137. 44 12 de Estado, permitiendo y promoviendo el trabajo de campo de antropólogos mexicanos y extranjeros. También se considerarán trabajos etnográficos posteriores para conocer distintos aspectos de la organización social de este grupo étnico que me permitan identificar los cambios observados en su cultura. Se contempla la revisión de fuentes secundarias para conocer el contexto político de la época y el acercamiento que se ha dado a este tema en particular, para ello se consultarán estudios antropológicos e históricos. Los acervos que serán consultados son el Archivo General del Estado de Sonora; además de la Colección Fernando Pesqueira resguardada en el Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora; en la Ciudad de México el Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública, Archivo Histórico de Salud, el acervo del Centro de Estudios Históricos de México Carso, el Fideicomiso Archivo Plutarco Elías Calles Fernando Torreblanca, el acervo documental y fotográfico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos indígenas, así como el Archivo General de la Nación y la biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México. Además, se ha identificado que existe documentación en acervos internacionales como en la Universidad de Arizona,49 en The National Museum of the American Indian, Heye Foundation en Nueva York y el Museum of Man en San Diego,50 California. Referencias: Acervos: Archivo General del Estado de Sonora [Ages] Bibliografía: Aguirre Beltrán, Gonzalo y Pozas Arciniega, Ricardo. [1954] 1981. La política indigenista en México. Métodos y resultados. Tomo II Instituciones indígenas en el México actual. México: SEP INI. Aguirre Beltrán, Gonzalo. 1973. Teoría y práctica de la educación indígena. México: SEP Setentas. Bowen, Thomas. 1983. Seri. Handbook of North American Indians, vol. 10, editado por Alfonso Ortiz, 230-249. Washington: Smithsonian Institution. Calderón Marco y Escalona José Luis. 2011. Indigenismo populista en México. Del maestro misionero al centro coordinador indigenista. En Caras y máscaras del México étnico. La participación indígena en las formaciones del estado mexicano. Volumen II soberanías y esferas 49 En Arizona State Museum se encuentran las entrevistas realizadas por Scott Ryerson a Roberto Thompson y aparentemente el archivo personal del último. 50 Aquí se encuentra el archivo personal del curador Edward Davis, quien sostenía correspondencia con Roberto Thomson. 13 ritualizadas de intercambio, editado por Andrew Roth, 145-174. Zamora: El Colegio de Michoacán. Dawson, Alexander S. 2004. Indian And Nation In Revolutionary Mexico. Tucson: The University of Arizona Press. De la Peña, Guillermo. 1996. Nacionales y extranjeros en la historia de la antropología mexicana. En La historia de la antropología en México. Fuentes y transmisión, compilado por Mechthild Rutsch, 41-81. Dube, Saurabh. 2001. Sujetos subalternos. México: El Colegio de México. Encinas Blanco, Ángel, Aragón Pérez Ricardo. 2000. Historia de la educación en Sonora. Hermosillo: SEC. Fontana, Bernard L. [1971] 1980. Los indios seris en perspectiva, en Los seris: Sonora México. México: Instituto Nacional Indigenista. García y Alva, Federico. 2005. Álbum-Directorio del Estado de Sonora: 1905-1907, editado por José Rómulo Félix Gastélum. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora. Giraudo, Laura. 2008. Anular las distancias: los gobiernos posrevolucionarios en México y la transformación cultural de indios y campesinos. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. González Negrete, Ernesto. 2003. Hegemonía, ideología y democracia en Gramsci. México: Plaza y Valdés, ITESM. Griffen, William B. 1959. Notes of seri indian culture, Sonora, México. Gainesville: University of Florida Press. Joseph, Gilbert y Nugent, Daniel (Comp.) 2002. Aspectos cotidianos de la formación del estado: la revolución y la negociación del mando en México moderno. México: Era. Joseph, Gilbert y Nugent, Daniel. 2002. Cultura popular y formación del estado en el México revolucionario. En Aspectos cotidianos de la formación del estado: la revolución y la negociación del mando en México moderno, coordinado por Joseph y Nugent, 31-52. México: Era. Kemper, Robert V. 1993. Del nacionalismo a la internacionalización: el desarrollo de la antropología mexicana, 1934-1946. En Dos lecturas de la antropología, 31-61. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 14 Knight, Alan. 2002. Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano. En Aspectos cotidianos de la formación del estado: la revolución y la negociación del mando en México moderno, coordinado por Joseph y Nugent, 53-101. México: Era. López Hernández, Haydeé. 2013. De la gloria prehispánica al socialismo. Las políticas indigenistas del Cardenismo. Cuicuilco (57): 47-74. Loyo, Engracia. 2003. Gobiernos revolucionarios y educación popular en México, 1911-1928. México: El Colegio de México. 1996. La empresa redentora. La Casa del Estudiante Indígena. Historia Mexicana (46:1): 99131. Mallon, Florencia. 2002. Reflexiones sobre las ruinas: formas cotidianas de formación del estado en el México decimonónico. En Aspectos cotidianos de la formación del estado: la revolución y la negociación del mando en México moderno, coordinado por Joseph y Nugent, 105-142. México: Era. Marak, Andrae Michael. 2000. The making of modern man: The callista education project, 19241935, tesis de doctorado en filosofía, The University of New Mexico. McGee, William J. 1980. Los seris: Sonora México. México: Instituto Nacional Indigenista. Pérez Ruíz, Maya. 1995. Los seris. En Noroeste, etnografía contemporánea de los pueblos indígenas de México. México: INI, pp. 367-402. Raby, David L. 1989. Ideología y construcción del Estado: la función política de la educación rural en México, 1921-1935. Revista Mexicana de Sociología (51:2) Visiones de México: 305-320. Roseberry, William. 2002. Hegemonía y lenguaje contencioso. En aspectos cotidianos de la formación del estado, compilado por Gilbert Joseph y Daniel Nugent, 213-226. México: Era. Roth, Andrew (editor). 2011. Caras y máscaras del México étnico. La participación indígena en las formaciones del estado mexicano. Volumen II soberanías y esferas ritualizadas de intercambio. Zamora: El Colegio de Michoacán. Ryerson, Scott. 2005. “I Was the One to Make the Pence”: Roberto Thomson and the Seri Indians. Journal of the Southwest, (47:1), Oral History Remembered: Native Americans, Doris Duke and the Young Anthropologists: 117-152. Vaughan, Mary K. 1999. Cultural Approaches to Peasant Politics in the Mexican Revolution. Hispanic American Historical Review (79:2) Special Issue Mexico’s New Cultural History: Una Lucha Libre: 269-305. Williams, Raymond. 2000. Marxismo y literatura. Barcelona: ediciones península. 15
© Copyright 2026