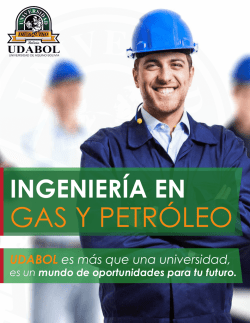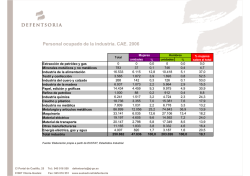descargar ensayo
EL REENCUENTRO CON MINOTAURO Y SU LIBERACIÓN Aproximación Psicológica al Fenómeno del Petróleo en Venezuela Lázaro Duarte (Seudónimo) Trabajo que se Presenta al Concurso Nacional de Ensayos: Economía Petrolera, Desarrollo y Libertad Resumen: Deseamos elaborar y promover un proceso reflexivo que tenga por centro al petróleo. En la historia de su uso encontramos una valiosa metáfora del estilo de vida moderno y es uno de los más importantes íconos de poder. A través de su explotación el hombre ha entrado en contacto con una ambición desenfrenada y con los aspectos menos atractivos de su naturaleza. Estudiaremos cómo se inscribe el símbolo del hidrocarburo en la historia de Venezuela, considerando nuestro estilo para relacionarlos con las oportunidades materiales de abundancia: “Paraíso Terrenal” Vs “Cultura del Saqueo”. Finalmente intentaremos comprender la experiencia de la avaricia, que ha modulado nuestro entendimiento del aceite mineral, así como de buena parte de los bienes intercambiables y deseables. Creemos que nos hemos acercado a estas realidades con insuficiente madurez psíquica, de manera que abundancia y ambición se vean acompañadas de sentimientos de culpa no siempre conscientes. Palabras Clave: Petróleo, Venezuela, historia, psicología colectiva, cultura del saqueo, ambición, culpa. Julio, 2014 1 ÍNDICE Resumen 1 Aquí y Ahora 4 Breves consideraciones metodológicas 7 Introducción: Alcance de la Psicoterapia Colectiva 8 La paradoja 11 Nuestra Paradoja 12 El petróleo como enemigo 14 El Minotauro 16 Alquimia en retroceso 22 Oro 22 Petróleo 24 Antecedentes Simbólicos del Petróleo en Venezuela 27 El Saqueo 32 El Dorado 36 Concesiones Petroleras 41 2 El espíritu del saqueo moderno: Análisis Psicológico 47 Pasividad Ciudadana 50 Ambición, culpa y merecimiento 51 Socialización del Saqueo 53 Anti-Política, Meta-Política 58 Conclusión: El final es el principio 60 Bibliografía 64 3 Aquí y ahora De las circunstancias que recientemente afrontamos los venezolanos, algunos de los hechos más destacados, desde el punto de vista de la psicología colectiva, útil a los objetivos del presente escrito, son las explicaciones que nos damos a nosotros mismos ante el recrudecimiento de la destructividad. El exceso de violencia que vivimos, al que ya nos estamos acostumbrando, es en entre otras cosas sorprendente porque "los venezolanos no somos así." Se nos dificulta de tal modo reconocer nuestros aspectos destructivos, que las explicaciones incluyen la aseveración de que los verdaderos represores, abusadores o instigadores pertenecen a alguna otra nacionalidad. Es entonces urgente empezar a entender el vínculo que existe entre esta supuesta inocencia y una profunda ignorancia de nuestra real complejidad idiosincrática. Hablamos de una candidez que proyecta una larga sombra, evidente aliada del estado actual de las cosas. Por inocentón, simple, amigable, abierto y bromista que sea "el venezolano", está sujeto a principios aplicables a todos los seres humanos. Es susceptible de encarnar también maldad, crueldad y criminalidad. Las cifras de los últimos años de la inseguridad ciudadana lo ilustran desproporcionadamente. Llama la atención que nos cueste tanto aceptar que los venezolanos seamos capaces de apresar injustificadamente, torturar, amedrentar o ejecutar ciudadanos. ¿Por qué han de ser de otras latitudes “los malos”? Porque a pesar de los cambios psicológicos de los últimos años, un aspecto del proceso de 4 desarrollo sigue manteniéndose al margen. No tiene que ver, por cierto, con nivel educativo, cultural, económico o postura política. Una buena cantidad de nosotros prefiere seguir entendiéndose a sí mismos como buenazos Juan Bimbas, antes que entrar en contacto con la dolorosa realidad de nuestra diversidad interna. Preferimos seguir soñando que estamos en aquel inmóvil paraíso terrenal que encontró Colón al tocar el continente. "La enseñanza es sencilla y contundente: es mejor ser un ignorante y un perdedor, pero bueno, que un triunfador malo. Dilema ridículo, consuelo ilusorio: sólo en las telenovelas los buenos pero inconscientes terminan conciliando amor y riqueza. Sólo en la ficción de los “creadores” los hombres con decisión y voluntad son perversos" (1) El precio de esta forzada ingenuidad es ir viviendo cada día más cerca de un paradójico infierno terrenal. Hemos logrado equilibrar el edénico jardín que nos fue regalado; convirtiéndolo con desidia en un constante castigo. Uno de los principales fundamentos de esta situación es la intensa necesidad de ser (o de parecer, o de sentirnos) "buenos" y "sencillos", que da lugar a que aspectos destructivos actúen en silencio y ante la injustificada ignorancia de 5 nuestra conciencia colectiva y creemos, o tal vez queremos creer, que esta situación es temporal y parcial. El norte de este ensayo es sugerir el ejercicio introspectivo para facilitar un viraje que no desemboque como tantos en cosmetología o parafernalia. Que logremos cambiar desde adentro y no solo la fachada: que logremos vivir bien en realidad. Esto es algo que no alcanzaremos nunca modificando el nombre de un ministerio o invirtiendo los colores de la bandera. Concluye este preludio, anclado en nuestra más cruda actualidad, con un extracto del libro ya citado de María Sol Pérez Schael, en el que la autora caracterizó, en 1993, una parte de la tradicional idiosincrasia política de nuestro país. Hoy, en una situación muy diferente y muy semejante, notamos que es aplicable a otra, quizás nueva, idiosincrasia política: "En definitiva, la adequidad representará el manejo simbólico de la autoconmiseración del pueblo, visión especular de la dominación que, en lugar de movilizar la autoconsciencia de la precariedad de las condiciones de vida o de las limitaciones para controlar las novedades tecnológicas, moverá los resortes de la complacencia ilusoria: Juan Bimba no es pasivo, los otros son ambiciosos." (1) 6 Breves consideraciones metodológicas Tal vez sea conveniente comentar que el autor proviene del área de la salud mental y se aproxima a las realidades nacionales desde la psicología analítica, lo que implica hacer uso de metodologías propias del ámbito psicoterapéutico como la amplificación, que se refiere a “...un método de asociación basado en el estudio comparativo de la mitología, la religión y los cuentos de hadas, que se utiliza en la interpretación de imágenes, sueños y dibujos” (2). Este procedimiento fue utilizado, al menos con este nombre, por Carl Gustav Jung quien lo documentó por primera vez en su obra Símbolos de Transformación en 1912. También consideramos necesario hacer un comentario preventivo contra posibles literalizaciones. La amplificación se basa en nociones en las que el símbolo no tiene una unívoca significación a descifrar. Las imágenes e historias mitológicas, muchas provenientes de la tradición griega clásica, no aspiran a completar de manera absoluta la comprensión del fenómeno. No se basan tanto en nociones lógicas o racionales, sino simbólicas. Con esto intentamos prevenir contra la posibilidad de entender alguno de los personajes que serán expuestos como representantes absolutos de la situación venezolana. La intención será permitir una visión más extensa de nuestra situación e historia, revisando imágenes o elaboraciones que puedan sostener el contenido de lo que la misma representa, sin simplificarla excesivamente ni intentar dar completa cuenta de su naturaleza. 7 “...cuidado con la interpretación literal de los mitos o equiparar mitos con síndromes pues reduciríamos los arquetipos a alegorías de enfermedad […] Los mitos no son etiologías ni explicaciones causales, ni rótulos, ni los relatos nos sirven de pronostico, son perspectivas de sucesos, se parecen a los acontecimientos” (3) Introducción: Alcance de la Psicoterapia Colectiva Jung escribió su polémico libro “Respuesta a Job” en 1952. El psiquiatra y analista suizo alguna vez fue el heredero del trono freudiano, pero eso no evitó que varios estudiosos de la religión criticaran que en esta obra Jung quisiera “Psicoanalizar a Dios.” La pretensión del presente ensayo es “sentar” a Venezuela en el rol de paciente y comprenderle. Se trata de una iniciativa de consecuencias complejas, entre otras cosas, porque formamos parte del paciente: el fin es comprendernos. No suponemos, por cierto, que sea exclusivamente la locura aquello que dirige a un paciente a la búsqueda de ayuda psicoterapéutica. No queremos sugerir que Venezuela se haya vuelto loca. Es el sufrimiento el principal promotor de la solicitud de ayuda y, por lo tanto, del establecimiento de las relaciones psicoterapéuticas. De nuevo: no intentamos implicar que la colectividad venezolana esté enajenada o padezca algún trastorno mental, aunque seguro que buena parte de los lectores considerarán que sí; pero para lo que nos ocupa 8 resulta innecesaria la distinción entre sanidad y locura. Será muy difícil conseguir, por otro lado, a algún venezolano que no considere, como nosotros, que Venezuela -sus habitantes- sufre y busca maneras para establecer una situación menos dolorosa y conflictiva. De momento nos enfocaremos en un fenómeno determinante de la vida venezolana en los últimos cien años. Al hablar del petróleo nos vemos obligados a incluir una visión económica. La cotidianidad material venezolana ha girado en torno al hidrocarburo objetiva y subjetivamente, directa e indirectamente, desde poco después de su descubrimiento. No profundizaremos más allá de lo necesario en detalles de índole económica, mejor y más extensamente explicados en otras obras; de hecho, la nuestra será una lectura también psicológica de las relaciones de intercambio y desarrollo material. "Así como a comienzos de siglo no fue posible articular la noción de energía alrededor del petróleo, hoy en Venezuela parece imposible identificar la noción de economía." (1) El petróleo alude a otros dos elementos: el poder y el dinero. Es resaltante que una etiqueta asociada al hidrocarburo, en Venezuela nada menos que por Juan Pablo Pérez Alfonso, como “el estiércol del diablo”, ha sido recientemente retomada por el Papa Francisco para referirse al dinero: “Los primeros padres de la iglesia, hablo del siglo III más o menos, año 200 o 300; usaban una palabra fuerte, <<el dinero es el excremento del diablo.>> Es así porque nos hace idólatras y enferma nuestra mente con el orgullo.” (4) 9 La referencia más antigua que hemos encontrado proviene de Giovanni Papini, que en la primera mitad del siglo XX escribió: “También la moneda es el signo visible de una transubstanciación. Es la hostia infame del Demonio. Los dineros son los excrementos corruptibles del Demonio. El que pone su corazón en el dinero y lo recibe con afán, comulga visiblemente con el Demonio. Quien toca el dinero con voluptuosidad, toca, sin saberlo, el estiércol del Demonio” (5) Al tratar estos temas inevitablemente será necesario abordar otros tópicos: la corrupción, el saqueo, el delito, la ambición, el sentimiento de culpa, etc. La labor reflexiva, como la realizaremos, se limita al ejercicio de entender el origen, sentido y consecuencias de la realidad, en lugar de ser juez de la misma. Tampoco buscaremos justificarla, pero sí conocerla desde otra postura. La curiosidad con respecto a los temas menos apreciables de la humanidad como el crimen, la maldad o la corrupción suele ser poco popular. Seguramente porque ofrece la sensación de que aceptamos lo que investigamos, como si el científico participara o se solidarizase con su objeto de estudio. Creemos que estos riesgos son necesarios, y que una posición virginalmente academicista y puritana detiene hasta la castración más infértil un proceso de hacer conciencia que empieza a ser impostergable para nuestra población. 10 El objetivo es conocer la influencia que el petróleo ha tenido en la psique venezolana. Para lo cual requerimos entender esos dos elementos cuyo hilo conector ocupa el lugar de objeto de revisión. Intentaremos también, en un momento posterior pero no lejano, intercambiar las posiciones en la ecuación y preguntarnos por la influencia que ha tenido la psique venezolana en el petróleo. Puede lucir engorroso ejecutar tal intercambio analítico, pero en el transitar de esta disertación descubriremos que nos vendría bien hacerlo, porque nos conviene buscar la forma en el que la psique venezolana construya procedimientos para ser ella quien influya en el crudo y no solamente al contrario. La paradoja La propia naturaleza de lo paradójico evita los encasillamientos de las definiciones formales y precisas. La paradoja es capaz de contener más de una realidad sin necesidad de explicaciones que ofrezcan prueba evidente de su sentido. La diversidad de realidades que aloja parecen contradictorias, imposibles juntas, y sin embargo la paradoja logra transmitir que su convivencia es viable. Es un plano de tolerancia más que claridad o lógica. Las paradojas gráficas transmiten su sentido con mayor eficiencia porque trascienden las palabras llegando directamente a la esencia de la contradicciónposible. El anillo de Moebius es una de ellas, tanto como el Uroborus: la serpiente que se muerde la cola, es engullidora y engullida a la vez; paradoja y representación compleja del tiempo y del movimiento del universo. 11 Estas herramientas, las paradojas, nos permiten aceptar o acoger hechos que de otro modo sería fácil desdeñar por ilógicos o imposibles; es decir, nos ayudan a lidiar con los aspectos menos comprensibles de la realidad. Nuestra Paradoja En Venezuela hemos enfrentado una contradicción económica y vital durante buena parte de nuestra historia y nos hemos detenido insuficientemente a revisarla o entenderla. El hecho de que el conflicto se mantenga presente habla de que se trata de un misterio aun no develado, vinculado a la temática de nuestro desarrollo. Se filtra de una especie de decepción cotidiana que expresamos sin darle demasiada importancia, como algo despreciable que no merece la pena profundizar. La persistente sensación es que Venezuela cuenta y siempre ha contado con una aventajada riqueza material que no se ha traducido en el bienestar de su población. Esto fundamenta la curiosidad de intentar entender cómo esa fuente de bienestar y seguridad se transforma en un símbolo de escasez, mal augurio y maldición. Axel Capriles lo explica sumaria y elocuentemente: "[…] tras una larga historia de arbitrariedades y revoluciones al mando de caudillos militares autoritarios, el auge petrolero del siglo XX, en lugar de enriquecer a la población, debilitó al 12 ciudadano y lo dejó desamparado frente a un aparato estatal hipertrofiado, extremadamente rico y poderoso, que opera a través de una administración burocrática ineficiente y caprichosa." (6) Uslar Pietri, decepcionado, parece simplemente desechar el valor del hidrocarburo casi en su totalidad: “…lo constatamos en forma dramática en 1983, […], cuando Uslar Pietri, en una entrevista que fue reproducida por El Diario de Caracas el lunes 12 de febrero, a la pregunta de Marcel Granier “¿Qué nos pasa a nosotros, somos subdesarrollados intelectualmente (…) o hay otra explicación?”, respondió: hay muchas Marcel. La manera como el petróleo ha deformado la vida venezolana nos ha corrompido (…) Podría llegar ese día trágico (…) en que la historia de Venezuela se escribirá con tres frases: Colón la descubrió, Bolívar la libertó y el petróleo la pudrió. La entrevista continuó con una pregunta inevitable: “¿Por qué los dos primeros hechos usted se los atribuye a los humanos y en cambio el tercero, el de la putrefacción, se lo atribuye al dineral?”. Por una razón obvia: el descubrimiento y la independencia fueron básicamente obra de un hombre. En cambio la corrupción ocasionada por la riqueza petrolera ha sido multitudinaria.” (1) 13 Vemos que no nos referimos exclusivamente al malestar producto del hecho de desperdiciar lo valioso; el resultado del encuentro con el petróleo es vivido como “el principio del mal” y “la razón de nuestro estancamiento”. En lugar de promover el desarrollo, progreso y bienestar, ha generado estancamiento, corrupción, deterioro y enfermedad. En su libro “Petróleo, cultura y poder en Venezuela”, Pérez Schael lo expresa con las siguientes palabras: "Por causa del petróleo la riqueza del país transmutó en el excremento del diablo, la bonanza en ruina, y el bien en mal." (1) El petróleo como enemigo “Excremento del diablo”; la popular expresión utilizada por Pérez Alfonso se hizo moneda simbólica de intercambio habitual dentro y fuera de nuestras fronteras y remite, aunque desde una posición mucho más activa y llena de propuestas (algunas de las cuales no del todo exitosas) a un pesimismo basal. Actitud decepcionada que molesta a otros de nuestros personajes históricos. Rómulo Betancourt en su obra “Venezuela, Política y Petróleo” indignado por el pesimismo que destila esta postura, se sorprende al notar que al aceite mineral se le concibe como “el estiércol del diablo” o el “minotauro” (7): el enemigo por excelencia de la colectividad. Transcribimos el contexto de la cita porque creemos que encierra el espíritu de uno de los modos de aproximarnos a esta realidad: 14 “Al lado de la clientela nacional de las compañías, formada por funcionarios públicos, abogados y escritores de conciencia petrolizada, surgió ya desde entonces un grupo; y más que un grupo, una actitud mental, que enfocaba la cuestión petrolera con desgarrado acento pesimista. Poco o nada podía hacerse, en concepto suyo, para modificar un orden de relaciones entre Estado e industria tan sólidamente engaritado en la llamada realidad nacional. Y el cual, por añadidura, tenía detrás de sí el respaldo de gobiernos cuyas banderas y cuyos cañones llegado el caso, dictaban normas universales. Esos derrotistas, imitando el místico acento de los poetas, calificaban con el mexicano López Velarde de <<veneros del diablo>> a los yacimientos de donde fluye el oro negro. Eran los precursores de economistas y de ensayistas que enjuiciarían posteriormente, con similar superficialidad, la magna cuestión nacional. Anticipos en el tiempo de quienes, años después, bautizarían a esa industria extractiva con el nombre pedido a préstamos de la mitología griega: <<el minotauro>>, o con otro más plebeyo, solicitado este al olvidado idioma de los indios: <<estiércol del diablo>>.” (7) 15 En particular la mención del Minotauro hace referencia a un escrito de Arturo Uslar Pietri, que lleva ese nombre y que forma parte de una compilación de artículos que aparecen en su obra “De una a otra Venezuela” (8). Es comprensible que el reductivismo demostrados en esta visión pesimista disguste a Betancourt, cuya vocación política, según él mismo orgullosamente aseguraba, se concentraba en recobrar la industria petrolera de las manos de empresas extranjeras que ejecutaron, una vez más, un abierto y profundo saqueo en nuestras tierras. Podemos conseguir innumerables ejemplos de gestas heroicas, valientes y decididas en nuestra historia, así como ejemplos de mayor celo, reserva, tristeza, decepción y pesimismo. No creemos que unas, sólo por vistosas, deban interpretarse como eficientes. En último caso volvemos a nuestra intención fundamental de entenderlas y estudiarlas a todas. Una de ellas intuyó peligro en el hidrocarburo y sintió, no sin cierto fundamento, que independientemente de sus muy importantes y auténticas ventajas, este no es ni ha sido nunca, del provecho que podría esperarse y, en ese sentido, entiende al petróleo como al Minotauro. En este punto deberemos detenernos. El Minotauro Hablar de este personaje mitológico implica encontrar un representante monstruoso de fortaleza, difícil de dominar, que ocupa el rol del enemigo, 16 contrincante o adversario por excelencia. Su historia alude a lo híbrido, caracterología de la Hybris, enfermedad y pecado de reyes o gobernantes, como veremos a continuación. El Minotauro, como los grandes misterios, se encuentra en el centro de un laberinto imposible, que ha de ser recorrido y descifrado para darle muerte, como lo hace el siempre heroico Teseo. Nos gustaría aproximarnos al heroísmo esta vez NO como un motor de la acción irreflexiva, siempre hacia adelante y valiente para “lograr” cosas (que caracteriza, por cierto, a la Hybris), sino como una actitud valiente e insistente para enfrentar y entender el significado, tal vez monstruoso, que representa el petróleo para nosotros, que demanda sumergirnos en las vueltas y los inevitables errores de un laberinto, con el fin de develar el secreto encerrado en este dilema. Según Cifuentes (9) una de las posibles raíces lingüísticas, en la que no hay completo acuerdo, de la palabra híbrido es Hybris, que tiene diferentes acepciones y usos tanto en la mitología como en la civilización griega. Probablemente el significado originario proviene del ámbito jurídico, en el que se refería a un agravio que tenía el fin de causar vergüenza o deshonra a otro y sobresalir por encima de los demás (hablamos de la soberbia, si fuere requerido traducirlo al lenguaje cristiano). Otra acepción, se refiere al abuso de poder por la incapacidad para frenar ansias y deseos, generalmente cometido por soberanos. Un tercer significado, relacionado con los dos anteriores, apunta a un tipo de deseo que 17 “atolondra y desordenadamente nos tira hacia el placer, y llega a predominar en nosotros.” (9) “Siguiendo a Platón, se podría afirmar que dicha hybris es un modo de actuar que está precedido por una ofuscación del pensamiento, que excita y embriaga los sentidos, y cuyo deseo de engendrar puede llevar a la locura. Por consiguiente, si quitamos del hombre el pensamiento y embriagamos sus sentidos, dejándole sólo el deseo de engendrar, no nos queda más que un animal excitado por uno de sus instintos.” (9) Con Hybris hablamos de una cierta incapacidad para medirnos; un exceso al que sigue un severo castigo. Es decir, se relaciona con animalidad, impulsividad y desenfreno; terrenos en los que la búsqueda de una saciedad absoluta rige la acción. Con esto termina siendo una postergación indefinida de aquello no animal en el hombre, una suspensión de la humanidad en la que esta se ve sustituida por la búsqueda de satisfacción inmediata. De hecho, intenta negar los límites propios, trasgrediéndolos, incluso hasta el punto de desear ser dioses. Es de resaltar que la primera connotación del término provenga del ámbito jurídico, porque entramos en contacto con una emoción particular e inmediatamente hallamos una estructura cultural que busca contenerla. Si la hybris se manifiesta en la trasgresión de los límites en todo sentido, resulta inevitable que lo primero que se haga con ella sea 18 juzgarla, limitarla o intentar apaciguarla. Es un proceso compensatorio inevitable en la búsqueda de un equilibrio cultural. (10) En la historia del Minotauro, catalogado por Cifuentes como el primer híbrido de la mitología clásica, es posible hallar numerosas encarnaciones y ejemplos de este sentimiento de desenfreno y exceso. Minos, soberano de Creta, incumple su promesa a Poseidón, al no sacrificar al nombre de la deidad un magnífico toro blanco que éste le había concedido para ello. Así, Minos no sólo no muestra respeto hacia el dios que, según su propia opinión, le había permitido ser gobernante de Creta, sino que además intenta engañarlo y quedarse con el precioso presente que habría de ofrendarle. Con esta acción aparece la primera muestra de hybris en la mitología, al apoderarse Minos de un regalo divino, acusándose de su deseo de ser dios. En castigo a este crimen Poseidón hace que la esposa de Minos, Parsifae, se enamore de manera desenfrenada del tal toro, hasta el punto de disfrazarse de vaca y copular con él. Cabe destacar que después Parsifae cataloga su propia actuación como una locura, la pura satisfacción de un deseo que no encontraba freno, una suerte de embriaguez. De esta compleja unión nace un monstruo: el Minotauro, propia encarnación de la hybris. La represión del minotauro, para ser escondido en el laberinto demuestra los intentos de Minos y Parsifae por esconder, avergonzados, la prueba de sus excesos. Nótese que la trasgresión se hace en todos los sentidos, hacia los dioses en el caso de Minos y hacia el mundo animal en el caso de Parsifae. Esa complejidad y contradicción terminan por definir al mismo Minotauro como un ser a la vez dios y animal, pero al que es difícil hallarlo humano. Tras las acciones de 19 sus padres, termina por ser encarnación de la hybris y a la vez “el primer híbrido de la mitología clásica.” (10) Volviendo a Venezuela, dice Uslar en su artículo El Minotauro: “Tampoco bastaría un Teseo, sino una legión de Teseos, una legión teseica que se decidiera a emprender el grande e inaplazable combate de vida o muerte […] El minotauro de Venezuela es el petróleo. Monstruo sobrehumano, de ilimitado poder destructor, encerrado en el fondo de un laberinto inaccesible, que está devorando todos los días algo que es tanto como sangre humana: la sustancia vital de todo un pueblo [… ] es como si estuviera sorbiendo la sangre de la vida y dejando en su lugar una lujosa y transitoria apariencia hueca.” (8) Encontramos en Uslar la agudeza intuitiva para dar con una imagen valiosa, pero no para señalar soluciones diferentes de la literal e hiperactiva gesta heroica. Enfrascados en su rivalidad, Uslar Pietri y Betancourt fallaron en notar la coincidencia en el fundamento de sus metodologías, contentos con diferir en las direcciones que habrían de tomar los heroísmos. En esencia se trataba del mismo procedimiento: valentía, fortaleza, voluntad, acción, conquista, etcétera; todas esas penetrantes peculiaridades que sacan de aprietos a los héroes. 20 En el citado libro de Axel Capriles es posible leer "El heroísmo es, en su núcleo arquetipal, un código de guerra y pillaje." (6) Hemos presenciado cómo el heroísmo y la tracalería (o picardía) se han traslapado en nuestra cultura confundiendo sus terrenos. Desconfiamos de los héroes sacrificados y desinteresados, y toleramos por cotidianas las soluciones tramposas a la que estamos expuestos. El resultado de la gesta heroica y de los esfuerzos de las “legiones teséicas” ha sido considerablemente más trágico que el propio destino del Minotauro. Hemos sido los venezolanos los vencidos, sacrificados, victimizados y aniquilados por el heroísmo que tan elocuentemente han invocado y encarnado nuestros líderes. Después de varias décadas de señalar que debería “sembrarse el petróleo” sin decir cómo, y de buscar nacionalizarle a toda costa y apropiarlo, ¿cuál es el vistoso resultado de tanto esfuerzo? Valioso sería concebir al petróleo como a un monstruo si se quiere, pero no como el enemigo. El verdadero reto es sortear el laberinto, el acertijo, un tortuoso pasadizo en el que es natural perderse y errar, pero seguir insistentemente hasta dar con el centro y, una vez frente al Minotauro, a pesar del terror que inspire, soportando el temor de reconocernos en su mirada y en su esencia, cuestionarle por su naturaleza, “vencerlo” y “ganarle”, comprendiendo el sentido de su situación y el de la nuestra, sin aniquilarle ni utilizarlo irrespetuosamente. Una vez iniciado el camino, la única manera de encontrar nuestra liberación es facilitar la suya. 21 Alquimia en retroceso Apreciando nuestra ubicua paradoja económica, notamos que hemos recorrido un camino simbólicamente inverso a uno ya conocido por la historia. La vocación alquimista implicó la búsqueda de crecimiento y transformación, la sublimación y mejoramiento de lo común en pro de lo trascendente. Independientemente de sus logros objetivos (que en última instancia desembocan en la moderna y desacralizada química), podemos apreciar que su pretensión fue transformar lo común o despreciable en valioso; el plomo o los metales inferiores en oro o en metales preciosos. Vemos sin dificultad que es un movimiento atractivo dejando de lado la razón por la cual se desee hacerlo. Lo que los venezolanos hemos logrado con el petróleo es el camino inverso, tomar una fuente de progreso, una oportunidad, un beneficio, y transformarlo en una maldición. Oro Empezaremos por señalar algunas de las características del oro. Nos interesa, dentro de la infinidad de propiedades objetivas y simbólicas que se han adjudicado a este metal, detenernos en el proceso que los alquimistas reconocían como su origen, que debía contemplar e intentar emular el iniciado en el arte. A la luz de su sistema, los metales se desarrollaban pasando por etapas, que a su vez homologaban a las esferas astrales hasta llegar a su mayor nivel de plenitud, 22 iluminación, integración o totalización, encarnado en el oro. Con respecto al aspecto astral nos aporta el clásico erudito de las religiones, Mircea Eliade: “Cuando Cortés preguntó a los jefes aztecas de donde sacaban sus cuchillos, ellos le señalaron el cielo” (11). La tierra iba “cocinando” la materia y depurándola hasta su máxima y mejor expresión. Continúa Eliade: “Los metales se crían en el seno de la tierra. Las cavernas y las minas son asimiladas a la matriz de la tierra madre. Los minerales extraídos de las minas vienen a ser en cierto modo embriones. Crecen lentamente, como si obedeciesen a un ritmo temporal distinto del que rige el desarrollo de los organismos vegetales y animales, porque efectivamente, crecen y <<maduran>> en las tinieblas telúricas. Extraerlos del seno de la Tierra Madre viene a ser como una operación practicada prematuramente. Si se les hubiera dejado el tiempo necesario para desarrollarse (es decir, conforme al ritmo geológico del tiempo), los minerales se hubieran convertido en metales maduros, <<perfectos>>” (11) El símbolo se pierde valiosamente de vista cuando consideramos que el oro vulgar, aquel que conocemos, no es más que una metáfora del oro de los filósofos. Es decir, la intención última de los alquimistas no era la riqueza, sino posiblemente la experiencia iluminadora asociada al proceso de desarrollo. 23 La palabra “oro” probablemente provenga del latín para “brillante amanecer.” Se vincula al verbo “orar”. Es un símbolo de pureza, valor y realeza. Es el metal más maleable y dúctil que se conoce. Es decir, es flexible, es posible alterar su forma sin que se rompa, manteniendo su integridad. Históricamente, además de acuñar monedas de oro y representar directamente el valor de las cosas, algunas creencias populares suponían que comer en platos de oro prolongaba la vida. Durante la peste negra algunos pensaban que la manera de contrarrestarla era hacer que la gente comiera oro. Petróleo Abordar la simbología del origen de los metales nobles nos permite hacer un puente al literal origen de los combustibles fósiles y apreciar el fuerte contraste. Específicamente al que ha recibido el resaltante pseudónimo de Oro Negro. El origen es uno de los puntos claramente disonantes entre ambos materiales. El petróleo proviene de la transformación de material orgánico también por efecto de la tierra. Su viscosidad, a diferencia de lo que dicta la intuición, limita su practicidad y lo hace menos valioso, contrario a los materiales preciosos. La utilidad del petróleo proviene de su inmolación, de ella surge la abstracta idea de energía. 24 Uno de los nombres internacionales más estrechamente vinculados al petróleo es Jhon D. Rockefeller y su opus magnum: The Standard Oil Company. También es un nombre asociado inmediatamente a otro gran tema humano: el dinero; hablamos del hombre conocido más acaudalado de la historia. En la ciudad de Nueva York es fácil dar con una extensa obra arquitectónica que lleva el nombre de su familia, The Rockefeller Center; donde hay, entre muchas, dos estatuas que llaman la atención de cualquiera medianamente interesado en mitología griega, una de Atlas sosteniendo al mundo y otra de Prometeo. Los titanes ocupan un lugar especialmente oscuro dentro de la mitología griega. El psiquiatra venezolano Rafael López-Pedraza nos deja una muestra de su compleja naturaleza en la obra Ansiedad Cultural, al aclarar que “el titanismo se manifiesta como desorden, salvajismo” (12) Prometeo, en particular, cumple una función simbólicamente fundamental para la humanidad. Incumpliendo las órdenes de Zeus, otorgaría el fuego a los hombres. Luego de su trasgresión, Prometeo es encadenado y un águila devora su hígado, que se regenera diariamente con el fin de que el castigo reinicie; logra así Zeus ofrecer una imagen ejemplarizante de las consecuencias del irrespeto a los límites divinos. Hay innumerables íconos artísticos del castigo a Prometeo, pero en el Rockefeller Center prefirieron recordarlo huyendo con el fuego. Una llama avivada, por cierto, con los derivados del aceite mineral extraído muchas veces de tierras venezolanas, hurtadas ya no a los dioses sino a nuestro subsuelo, aunque sin 25 derivar, esta vez, en un castigo ejemplarizante. El robo se ha reeditado en diferentes niveles o con otros protagonistas, y ningún castigo hemos sido capaces de apreciar o articular hasta la fecha. “Sin caer en fantasías propias de la ciencia ficción, podemos imaginar que ese mundo dominado por el titán y profetizado por los imagineros de nuestros tiempo, será ni más ni menos que un mundo dominado por las fuerzas de la supervivencia.” (12) Como el del Minotauro, el relato de los titanes reabre el tema de los límites de lo humano y el desenfreno, vinculado con el hidrocarburo que mueve al mundo actual, que tantas veces ha incorporado a su historia la misma desmesura encarnada por estos personajes. “Vivimos en un mundo gobernado por un impulso futurista prometeico: “yo planté firmemente en sus corazones la ciega esperanza*” dice Prometeo en la tragedia de Esquilo, Prometeo Encadenado. Aunque escrita hace ya veinticinco siglos, esa línea respalda las profecías actuales. La expectativa futurista nos arranca del aquí y ahora, y asimismo, de nuestro cuerpo. La eterna promesa de un futuro feliz parece ser el lema dominante del titanismo […] * Se trata de una visión de la vida carente de Las negritas y las cursivas son nuestras. 26 interioridad, en la que el hombre sólo se moviliza por impulsos aparentemente surgidos de la nada y que se manifiestan mediante una mímesis que siempre será superficial” (12) Antecedentes simbólicos del petróleo en Venezuela “Antes de ser un hecho, Venezuela es una hermosa fantasía; el proceso del pensamiento aquí se cumple, primero la fábula, luego la historia" Salcedo-Bastardo (14) A la historia la dividen aquellos momentos que alteran drásticamente su curso, y el descubrimiento de América es obviamente uno de ellos. El encuentro o choque cultural generó un trastorno importante en la dirección de la humanidad. Aun hallamos consecuencias de las que no éramos conscientes y profundizaremos en al menos una de ellas. La psique aventurera, especialmente aquella que enfrenta largos viajes en altamar, tradicionalmente construye de manera autónoma una idea deleitante de lo que desea encontrar que, elaborado desde las adversidades propias de una embarcación que navega meses enteros, alcanza los delirantes excesos que luego harían vida en nuestras tierras en búsqueda del Dorado. De nuevo Mircea Eliade nos acompaña en esta idea, desde la perspectiva de un autor dedicado a la 27 comprensión de fenómenos religiosos: “Casi todos los navegantes, los mismos que perseguían una finalidad económica precisa (la ruta de las Indias), tenían también como meta el descubrimiento de las islas de los bienaventurados o del paraíso terrestre” (13) El propio Cristobal Colón expresaría el mismo afán una vez tropezado con el continente americano en su tercer viaje, aquel que le traería a Venezuela. El historiador José Luis Salcedo-Bastardo lo ilustra para nosotros: "En el alumbramiento de Venezuela está el deslumbramiento de Cristobal Colón; está seguro, "sentado en el ánima" porque son mucho y "grandes indicios", que en la amable heredad recién hallada se encuentra el Paraíso Terrenal. En la carta a los soberanos auspiciadores de su empresa, el Almirante insiste sobre la creencia edénica; más aún, la maravilla de la naturaleza tropical hace tambalear su convicción de la esfericidad terrestre, ahora piensa más bien que el planeta tiene forma de una pera, pues sobre la redondez hay una prominencia, allí en la altura - "más cerca del aire" - debe estar plantada la Tierra de Gracia; para ser más gráfico en su nueva idea, repite: es "como, quien tiene una pelota muy redonda y en un lugar de ella fuese como una teta 28 de mujer allí puesta, y que esta parte de este pezón sea la más alta e más propinca al cielo†.” (14) † Las negritas y las cursivas son nuestras. 29 Esta imagen, exagerada sin duda, de los encantos propios de nuestra tierra, deja clara noticia de la sensación que ofrece a los recién llegados, que entre el clima, la fantasía o lo largo de viaje previo, la viven como si se tratase de una gran teta. El encuentro con el continente es el hallazgo del paraíso terrenal. Continúa el historiador: “Es tan aturdidor el espectáculo de la revelación, que el cronista como entre el vértigo y el delirio, anota lo más heterogéneo e inconexo: cultura, naturaleza, sociedad, pasado, fantasía, futuro; el denominador común es el embrujo de lo inesperado y la sucesión novedosa de lo raro e increíble; tanto mayor es la sorpresa cuanto más grande es el contraste entre lo inédito de la Tierra de Gracia Nuevo Mundo- y la España asaz conocida -Viejo Mundo." (14) López-Pedraza, en su obra Eros y Psique nos deja una valiosa visión de lo “edénico”. Resulta fundamental estudiar estas ideas, porque los símbolos paradisíacos se encuentran profundamente anclados a nuestros orígenes y siguen determinando nuestra existencia. “Su inocencia nos recuerda la situación de Adán y Eva en el Paraíso, en donde no hay historia. Y si no hay historia, ni complejos históricos, no hay vivir ni sufrir y no hay conciencia ni 30 sombra; todo es unidimensional. […] La situación de Eros y Psique en el castillo encantado –lo que se podría llamar la psicología del castillo encantado- es algo que está en nuestro interior, en la relación de pareja y también en el vivir social y político. Es una psicología donde usualmente se trata de defender el encanto del castillo y no dejar que nada penetre en su magia. […]. El lenguaje del siglo llama neurosis a ese estado en el que lo psíquico no se mueve; no quiere entrar en confrontación ni, por tanto, reflexionar. Es un estado en que se trata de evitar cualquier fricción pero, desde luego, al costo de un gran estancamiento en el que no es posible obtener el conocimiento psíquico que proviene del sufrimiento. Clara Thompson, la psicoanalista norteamericana de los años veinte, acuñó el mejor término que se haya usado para referirse al castillo encantado, cuando definió la neurosis como <<the happy neurotic island>>” (15) No hay historia, dice López-Pedraza; por lo tanto, no hay memoria. Falta la necesidad de recuerdo o de aprendizaje, de cambio o rectificación. La simbología paradisíaca alude, entre otras cosas, a parálisis y estancamiento. Se supone que el movimiento y sobretodo la reflexión no procede, es irrelevante ya que la satisfacción es constante. En la vida “real”, por decirle así, esta supuesta “isla feliz” requiere procesos compensatorios de los cuales, a estas alturas, ya deberíamos ser expertos: no vivimos en un paraíso terrenal, y si alguna vez 31 estuvimos en uno semejante, logramos trocarlo en infernal por un afán inconsciente de equilibrio o por puro sentimiento de culpa. Lo cierto es que el propio Colón sintió que Venezuela contaba con una belleza y plenitud paradisíaca, y a cada hito histórico notamos que aparecen renovadas señales de las bendiciones propias de estas tierras. Son imágenes que están en nuestra cotidianidad, inconsciencia, historia y colectividad. El saqueo En Hispanoamérica el hombre europeo ofreció e impuso su visión religiosa y cultural, pero ante todo trajo consigo intereses económicos que buscaban la concreción de satisfacciones a través de la explotación del continente. Aunque luzca contradictorio los procesos de colonización en general resultan más costosos que beneficiosos a los colonizadores oficiales. Pero las individualidades que viven el proceso en primera persona, lejos de autoridades y consecuencias, cuentan con la oportunidad de explotar sus posibilidades y sacar provecho personal. Ante los límites temporales que enfrentan, resulta necesario apurar el saqueo a expresiones cada vez más elaboradas del mismo. Cabe recordar, de nuevo haciendo uso de la tradición alquímica como telón de fondo, que uno de los engaños del alquimista es el apuro, “toda prisa es del diablo,” aseguraban. La sensación de urgencia perturba la vivencia del presente como una vertiginosa huida al futuro, que se asume más feliz y pleno. Es un 32 engaño que también describe el Zeitgeist actual, el espíritu de la época que hemos comentado cuando elaboramos introductoriamente el tema del titanismo. La reiterada publicidad y necesidad de un futuro mejor, ejemplificada en el único mal que quedó en la caja de Pandora: la esperanza, junto con la natural desazón de un presente insatisfactorio, nos hace correr a tropezones hacia adelante, usando al aceite mineral y sus derivados como el ingrediente secreto de la poción mágica para un éxito que, sospechosamente, nunca llega del todo. López-Pedraza complementa sus apreciaciones con respecto al tema: "La expectativa futurista nos arranca del aquí y ahora y, asimismo, de nuestro cuerpo [...] La eterna promesa de un futuro feliz parece ser la zanahoria tras la cual corre el asno humano del titanismo" (16). Es esto lo que da contexto y empuje a lo que hemos denominado la Cultura del Saqueo. Quienes llegaron a América, si es que esperaban algo diferente de la muerte, suponían encontrar un territorio habitado, civilizado, relativamente fortificado y habitado de tal modo que fuera posible realizar intercambios comerciales: las indias. En su lugar, tropezaron con un territorio cada vez más vasto y cuyos habitantes no cumplían las características de un interlocutor suficientemente malicioso para el comercio; como la fábula del intercambio de cristales por oro, que tan elocuentemente lo ilustra. 33 Recordemos lo que el espíritu aventurero en altamar buscaba según Eliade: “tenían también como meta el descubrimiento de las islas de los bienaventurados o del paraíso terrestre.”(13) "Por largos años habían de ser las Indias, como exagerando dijo Cervantes: ‘refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvo conducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, añazaga general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos.’ ”(17) La metáfora del rápido y fortuito enriquecimiento parece haber germinado en el alma del conquistador, haciendo hogar en ella y desarrollándose para fundamentar varios aspectos de nuestro desenvolvimiento económico hasta la actualidad. Andrés Bello comenta su acertada apreciación de los hechos ya en 1808: “El espíritu de conquista había obligado a Carlos V, que ocupaba el trono de España, a contraer considerables empeños de dinero con los Welsers o Belzares, comerciantes de Augsburgo, y éstos, por vía de indemnización, consiguieron un feudo en la provincia de Venezuela, desde el cabo de la Vela hasta Maracapana, con lo que pudiesen descubrir al Sur de lo interior del país. Ambrosio de Alfinger y Sailler, su segundo, fueron los primeros factores de los 34 Welsers, y su conducta la que debía esperarse de unos extranjeros que no creían conservar su tiránica propiedad un momento después de la muerte del Emperador. Su interés era sacar partido del país, como le encontraron, sin aventurar en especulaciones agrícolas unos fondos cuyos productos temían ellos no llegar a gozar jamás, ni cuidarse de que la devastación, el pillaje y el exterminio que señalaba todos sus pasos recayese injustamente sobre España, que debía recobrar con el oprobio aquel asolado país.” (18) Esta cita de Andrés Bello tiene el mérito de transmitir muy ajustadamente el espíritu del saqueo. Alemanes, a quienes usualmente es fácil identificar con orden y disciplina, igual debían aprovechar su situación tan rápido y copiosamente como les fuese posible. Subrayaremos algunos aspectos porque, aunque nos pese, parecen formar parte de nuestro ADN cultural. “Su interés era sacar partido del país, como le encontraron, sin aventurar en especulaciones agrícolas unos fondos cuyos productos temían ellos no llegar a gozar jamás, ni cuidarse de que la devastación, el pillaje y el exterminio que señalaba todos sus pasos” Esta rústica avaricia encegueció a conquistadores de igual modo que lo hizo con compañías petroleras a principios del siglo XX y con las clases políticas criollas posteriores (y anteriores). La manera en la que esta experiencia de ambición ha deslumbrado a nuestros líderes obstruye reales posibilidades empresariales, 35 legítimas y honestas, fundamentadas en el intercambio libre y aceptado entre las partes implicadas; sólo ha dado lugar a diferentes representaciones del repetitivo y cada vez más elaborado saqueo. “No cabe duda de que Alfínger era especialmente cruel, sobre todo en lo que respecta al saqueo de tumbas indígenas en el Valle de Pacabueyes, pero eso no lo distinguía en nada de los otros comandantes de la Conquista.” (19) Lo que empezó con los conquistadores no les era exclusivo, formaba parte del complejo de conductas necesarias para sacar natural provecho a una situación que se sentía indefectiblemente aventajada. El mismo autor nos explica: “Los Bélzares no encontraron “El Dorado” en Venezuela; pero el mito había desencadenado enormes actividades durante quince años.” (19) Vemos que esta búsqueda desenfrenada dio lugar, sin intentar justificar la destructividad que dejó a su paso, a un proceso de descubrimiento y profundización en el continente cuyas consecuencias sería posible aprovechar al margen de la rápida y fácil riqueza. El Dorado “La mente enfebrecida por la codicia de los conquistadores hispanos ubicó en la cuenca venezolana del Orinoco una ciudad-fantasma, forjada toda ella de oro macizo. Esa leyenda de El Dorado persistió en el subconsciente nacional y americano. Sin beneficio de inventario circuló como artículo de fe en el continente 36 una frase acuñada por Cecilio Acosta, al promediar el siglo XIX <<En Venezuela, tienen los mares por asiento perlas, las bestias pisan oro y es pan cuanto se toca con las manos>>” Rómulo Betancourt (7) La historia alrededor del Dorado resulta el colmo delirante del desenfreno por el logro de una imposibilidad material, con vanas intenciones de llenar el vacío de inquietudes trascendentes. “La leyenda de El Dorado como variante del mito del Paraíso podría ser vista como un relato simbólico de la búsqueda de totalidad, de la pesquisa del tesoro difícil de hallar, del viaje que todos tenemos que realizar para el desarrollo de la personalidad. La partida, la separación del mundo seguro y conocido, el enfrentamiento con monstruos y seres ignotos, la penuria y, finalmente, la obtención del tesoro. La empresa española, sin embargo, generalmente ha sido vista como una simple manifestación de la codicia, del afán de querer hacerse rico de golpe. La ambición desmesurada, el deseo insaciable de bienes materiales, el asalto y el saqueo son hechos reales de nuestra leyenda negra. […] <<ni ellos mismos saben el verdadero sentido de esa ambición desbocada que no es más que el manto que 37 cubre la oquedad de sus vidas. Es una defensa contra el hondo vacío que presiente en su existencia>>” (Francisco Herrera Luque, Los viajeros de Indias. Ensayo de interpretación de la sociología venezolana, Caracas, Imprenta Nacional, 1961) (20) De este análisis que hace Axel Capriles es necesario resaltar la diferencia entre un original “estado de gracia” como el Paraíso, y la pretensión de alcanzarlo activamente en un futuro nunca del todo satisfactorio, como las muchas y fallidas empresas en búsqueda del Dorado. En Venezuela vivieron, y tal vez aun viven ambas fantasías, pero en momentos psicológicos distintos porque no son compatibles al mismo tiempo en la conciencia. Los indígenas se encontraban en un imaginado estado de plenitud, inocencia, tranquilidad y satisfacción, identificados con la dadivosa tierra que habitaban; condición que promueve (nunca justifica) el asalto extranjero, posteriormente gubernamental. Cuando el tradicional saqueo no da cuenta de la satisfacción del afán conquistador, entre otras cosas porque se trata de una necesidad que trasciende lo material, el mismo deseo ahora frustrado y nunca del todo entendido, estimula elementos heroicos y consecuentemente la gestas épicas para la conquista del dorado, de la independencia, de la soberanía o de la felicidad suprema y planetaria. Una entelequia más abstracta que la anterior y cada una menos relacionada con el mundo material, además de ser inalcanzables únicamente por vía heroica. 38 "Con el fin de desembarazarse de sus incómodos huéspedes, las naciones indígenas pintaron incesantemente el Dorado como fácilmente accesible y a una distancia poco considerable. Era una especie de fantasma, que parecía escabullirse de los españoles y llamarlos sin cesar. Está en la naturaleza del hombre errante sobre la tierra, figurarse la felicidad tras los límites que le son conocidos. El Dorado, al igual que el Atlas y las Hespérides, salió del dominio de la geografía para entrar en el de las ficciones mitológicas." (21) Es natural imaginar a los indígenas sorprendidos y cansados de la insistencia enfermiza de los conquistadores, dirigiéndoles en dirección de lo que entendían como el origen de alguna porción de oro hallado previamente o, más absurdo aun, la vía para llegar a un lugar fantasioso, peligroso, sagrado o inexistente. Reseña Salcedo-Bastardo el pensamiento de Colón: "Procuré mucho de saber donde cogían aquel oro, y todos me señalaban una tierra frontera de ellos al Poniente, que era muy alta, mas no lejos; mas todos me decían que no fuese allá porque allí comían los hombres..." (14) Lo que hemos denominado cultura o tradición del saqueo resulta vistosamente contrastante con los ideales republicanos que también hicieron vida en el territorio venezolano. El propio Alexander von Humboldt entendió las dificultades que estos aspectos edénicos plantearían para los habitantes de nuestro territorio: “Una y otra 39 vez Humboldt llamó la atención sobre un problema epistemológico que llegaría a ser (y continúa siendo hoy en día) un fundamento importante de los mitos de la riqueza ilimitada de Venezuela” (19) Los ideales republicanos y el titánico espíritu del saqueo tal vez ocupen posiciones opuestas de un continuo; aunque hay que subrayar que hablamos de abstracciones. Venezuela recibió innumerables libros y eruditos de la civilización, (también vio nacer a muchos en su tierra) pero no se desarrolló un estilo de vida del todo cónsono; los ideales republicanos no coagularon efectivamente en la cotidianidad de los habitantes. Aún hoy vemos estilos de organización de la convivencia que no responden a principios republicanos ni democráticos y que hacen vida en el territorio venezolano. Igualmente necesarios e importantes, vale decir, pero que representan una diversidad y complejidad que no ha dado buenos frutos en nuestro caso. "La ambición de lo deslumbrante como el oro ha movido la historia desde siempre. No podemos olvidar, por ejemplo, que las tierras que habitamos fueron descubiertas, conquistadas y pobladas por hombres que venían impulsivamente enfebrecidos por el afán de oro. Y que la tierra que pisaban era una fantasía áurea que los movía: el Dorado" (15) 40 Sin saberlo ni utilizarlo, en Venezuela atesoramos un conocimiento profundo de los efectos que estos símbolos pueden tener en la psique y en el colectivo. Nos hace falta revisarlos con mayor amplitud e intención crítica. La búsqueda del dorado por un lado; la tradición de saqueo que de cierto modo estableció alguno de los cimientos de lo que después sería la nación, encarnada en la ilustrativa misión de los Bélzares en tierras venezolanas, por otro; y el largo periplo de la administración de las rentas petroleras, representan un caudal enciclopédico de todas las maneras posibles de vincularse con la riqueza, la miseria y la avaricia. Concesiones Petroleras La historia del petróleo venezolano está llena de datos que nos ayudan a entender nuestra situación. No tendremos la suerte de profundizar en todos, pero nos interesa resaltar algunos aspectos. Será sencillo concebir a las compañías petroleras extranjeras que hicieron vida en nuestro territorio a principios del siglo XX como herederos funcionales de los Bélzares, es decir, nuevos representantes de la misma cultura del saqueo que tanto nos ha caracterizado. 41 Es coherente que cualquier espíritu medianamente nacionalista resintiera la explotación abusiva de nuestros recursos naturales, especialmente después de haber sido protagonistas de una gesta independentista que acapara todo el orgullo nacional que nos es posible sentir. Desde generaciones posteriores es dificilísimo entender que Juan Vicente Gómez y quienes le siguieron (tal vez hasta la nacionalización del petróleo en 1976) fueran incapaces de sencillamente extraer y vender nuestros propios recursos. Escribe Betancourt de la etapa gomecista: “Durante los 27 años de tiranía no pudo debatirse públicamente en el país el tema del petróleo, ni ningún otro de interés general. En los despachos oficiales, organizados rudimentariamente, no existían departamentos de investigación de costos de producción. El pueblo venezolano no pudo conocer entonces el despojo de que se hacía víctima a la nación, cuya riqueza mineral aportaba ganancias exageradas al inversionista extranjero y mínimos proventos al Estado y al País.” (7) Lo cierto es que durante las primeras décadas de extracción petrolera, el país parecía estar inhabilitado tecnológica y laboralmente para hacer frente a la empresa que representaba el petróleo, incluso siendo evidente lo lucrativa que podría ser. La tarea no era simple: "El estado no posee mapas adecuados, carece 42 de personal capacitado, y el volumen del movimiento de la industria es superior a lo que la burocracia puede enfrentar" (1) Pérez Schael se enfoca acuciosamente en la incapacidad del estado para legislar y guiar correctamente el proceso, pero no se detiene de la misma forma a analizar la pasmosa ausencia de iniciativa en la generalidad de la población, que por pequeña, grande, ignorante o ilustrada que fuese, no se inclinó a aprender o crear herramientas útiles, o incluso al intercambio con otros países, para conocer de la tecnología extractiva, la naturaleza o utilidad del hidrocarburo que habría de definir nuestra economía durante el siguiente siglo. Hemos abandonado pasivamente esa labor en manos de funcionarios gubernamentales, quienes aceptaron un reto que hasta hoy no han podido cumplir (no les conviene hacerlo). Podríamos preguntarnos por qué evadimos aquella responsabilidad en lugar de buscar los procedimientos para aceptarla nosotros y trascenderla exitosamente. Las compañías extranjeras propusieron a los funcionarios más importantes de nuestros gobiernos vistosos negocios para ellos y sus cercanos durante años, entorpeciendo el proceso de desarrollo de conocimiento y manipulación del petróleo. Pero simultáneamente trajeron la tecnología que aparentemente de otro modo no hubiésemos sido capaces de desarrollar nosotros solos. Al elaborar esta crítica apenas tímida a nuestra propia pasividad, es posible escuchar casi de inmediato el coro de voces que habría de alzarse “con el hedor exquisito” de la autoconmiseración, a defender la pequeñez de la pobre Venezuela 43 de aquel momento. Una suerte de disculpa sobreprotectora ante una incapacidad ilusoria. Se trataba, dirían muchos, de una población reducida, empobrecida, ignorante, azotada por guerras y rencillas entre caudillos, por enfermedades endémicas y hambrunas. No había forma de esperar, en una situación así, movimientos empresariales que buscaran riqueza y bienestar, sin la “tutela”, “protección” o “guía” de un estado robusto con funcionarios, leyes y reglamentos. Habría de ser, desde esta comprensión, algún gobierno venezolano el responsable del logro de tales avances… ¿Por qué?… ¿Por qué la misma población que un siglo antes lograría la independencia de una de las mayores potencias mundiales de la época, ahora no podía hacer uso de un recurso que le pertenecía? ¿Qué hizo que endosáramos la responsabilidad de una tarea al gobierno sólo por ser complicada? Complementa Betancourt: “En 1941, en un discurso pronunciado en Maracaibo como candidato presidencial, dijo Rómulo Gallegos: <<Es necesario también declarar francamente que la tesis de la nacionalización inmediata del petróleo, tal como se hizo en México, no debe plantearse actualmente en Venezuela>>. Tres años después, escribía yo: En Venezuela no está a la orden del día en los actuales momentos la tesis de la nacionalización de la industria 44 petrolera. Carecemos de los elementos técnicos y del respaldo de una economía propia diversificada, que nos permita adoptar una actitud tan audazmente nacionalista como la que constituye el mejor timbre de la gloria de la administración mexicana de Lázaro Cárdenas (<<Réplica al Embajador Gonzales>>, artículo publicado en El País, Caracas, 25 de enero de 1944).” Notamos que la propuesta de Betancourt era nacionalista, pero ante todo centralista: requería de un gobierno fuerte y grande para otorgar al pueblo lo que le pertenecía. Asumimos que se trata de los escalones en ocasiones necesarios en un proceso de desarrollo psicológico: No es fácil adueñarse de la libertad nacional de un golpe y simultáneamente de la libertad individual; especialmente porque es un principio universal que lleva amarrado a su costado otro, nada menos que el de la responsabilidad. Hemos preferido entonces dejar que los gobiernos fuertes hicieran la tarea que antes habían realizado los extranjeros: el saqueo. “Todas las comparaciones son odiosas” decía Cervantes a través del Quijote, pero es imposible no alzar la cabeza fuera de nuestra realidad y preguntarnos, ¿qué enfermedad endémica NO azotaba a esos países cuyas empresas explotaron nuestro suelo? 45 En Pensilvania Edwin Drake inventó, construyó y utilizó como pudo, una primitiva plataforma de extracción en 1859, cuando la utilidad del petróleo aun no estaba del todo clara, sin ayuda de ningún plan gubernamental o ley promulgada. Cincuenta y cinco años después, en Venezuela no seríamos capaces de construir alguna manera de extraer un recurso probadamente valioso, no sólo más allá de nuestras fronteras, sino necesario para nuestro propio movimiento. Nuestra hipótesis es que la “enfermedad endémica” que no sufrieron esos otros países, es una historia de Paraíso filtrada a nuestro torrente sanguíneo y psicológico, que nos asegura que tanto lo bueno como lo malo no depende de nosotros, sino de alguien más: un extranjero ambicioso, o un gobierno convenientemente ineficiente y corrupto (pero siempre fuerte); en lugar de ser la población quien se encargue tanto de su desarrollo, como de dar cuenta de sus errores. En 1976 la industria petrolera es finalmente “nacionalizada” con más pompa que influencia real en la vida de la gente. La riqueza sería ahora nacional, pero no para los venezolanos sino para nuestros gobernantes. Lo que se nacionalizó y sembró en nuestros corazones, con toda eficiencia, fue el procedimiento para generar riqueza amarrada a la desigualdad, es decir, la tradición del saqueo germinaría ahora dentro de nuestras fronteras. Desde entonces todo el “botín” se queda en Venezuela, pero para la clase política en lugar de un puñado de empresas trasnacionales. 46 “El control sobre la actividad petrolera va creciendo a través de un sistema fiscal mucho más extractivo, con lo que se van disminuyendo los incentivos para que las empresas trasnacionales continúen invirtiendo en explotación y desarrollo de reservas. La estatización de la industria en 1976 fue su desenlace natural, y no precisamente un triunfo de la voluntad nacionalista.” (22) El espíritu del saqueo moderno: Análisis Psicológico “El ininterrumpido fluir de dólares estimuló las importaciones, se hipertrofió el comercio y se configuró esa fisionomía de nación principalmente consumidora de mercancías extranjeras que por muchos años tuvo Venezuela. Y comenzamos a parecernos demasiado a esa California desarticulada y movediza, paraíso de aventureros y de pícaros de los años de la <<locura del oro>>” Rómulo Betancourt (7) La enantiodromía es un principio que también se inscribe en al ámbito de lo paradójico, fue utilizado por primera vez por Heráclito, “La noción de que todo lo 47 que es pasa a su contrario.” A la postre fue también desarrollado conceptualmente dentro de la psicología de Carl Gustav Jung. Como parte de un proceso de enantiodromía, partiendo de la escasez es posible encausar las fuerzas creativas en pro del logro de algún tipo de abundancia. Sin buscar idealizarla innecesariamente ni ignorar los malestares que le son propios, desde este punto de vista en la pobreza se esconde una forma particular de fortaleza, resistencia y dignidad; lo que resulta ser, al fin y al cabo, un tipo de riqueza. Es un proceso que vemos ejemplificado en muchos países que cuentan con escasos recursos naturales. Pero si el punto de partida es el exceso de riqueza, la creatividad se usa, y ha sido utilizada en Venezuela para alcanzar vías ilegítimas de acceso a una mayor riqueza individual a costa del bien común, por individuos que curiosamente se disfrazan de gendarmes de aquel bien común. Podemos ver como se superponen varios procesos compensatorios y de diálogo entre opuestos. Por un lado desde la riqueza hemos aprendido a distribuir miseria y escasez, pero incorporando de manera engañosa otra polaridad: individuosociedad. Los elocuentes ejemplos de corrupción de los que hemos sido protagonistas los últimos dos siglos, que parecen haber tomado proporciones titánicas las décadas más recientes, se fundamentan en la administración pública, que en palabras muy sencillas, debía entregar a los ciudadanos el producto de lo que produce generosamente la tierra venezolana. Estos personajes públicos tienen la función nominal de beneficiar al colectivo, pero ante la abundancia 48 general terminan haciendo uso de sus recursos creativos para el logro de su exclusiva riqueza individual. Para no dejar nunca de ser hiperbólicos, ellos mismos, los gendarmes públicos, en nombre del bien general construyen procedimientos para limitar las posibilidades individuales de desarrollo de riqueza por intercambios comerciales; etiquetando forzosamente la “ambición” como un apetito perverso y maligno, que debe sacrificarse en nombre de la sociedad, especialmente de los desprotegidos. No obstante, el beneficio residual consecuencia del sacrificio involuntario de legítimas libertades individuales, irá a beneficiar las ambiciones ilegales de los administradores del heraldo público. Aunque en ocasiones como esta se nos hará imposible evitar transmitir lo que parece ser una defensa de las libertades individuales, -en contra de las generalmente falsas intenciones de administración centralizada del bienestarnuestra real intención es ilustrar cómo esas dos polaridades, individuo-colectivo y riqueza-pobreza, están en el eje del funcionamiento psicológico de la conducta venezolana, especialmente en lo tocante a su propia situación económica. Decíamos que en nuestra historia hemos transitado repetidamente el recorrido opuesto al del alquimista, hemos empezado teniendo riqueza y terminado distribuyendo miseria. Hemos empezado sintiendo abundancia y terminamos 49 valorándola como infértil o como parte de una maldición al no hacerse real en la vida de la población general. No podemos dejar de subrayar que la polaridad individuo-colectivo, manipulada psicopáticamente, ha ayudado a filtrar la riqueza venezolana a los bolsillos de unos pocos cuya obligación era ayudar a la colectividad haciendo uso de una creatividad que, ante la escasez, habría de ser utilizada para la sobrevivencia; pero que, ante la abundancia, sirvió para su beneficio personal. Pasividad Ciudadana Uno de nuestros mayores retos ha sido superar la reincidente ignorancia que hemos demostrado frente al petróleo, tanto técnica como psicológica y simbólicamente, inopia que se desplaza también a todo el ámbito económico. No sugerimos, desde luego, que cada ciudadano deba ser un experto en macroeconomía, pero sí estaría bien que fuésemos capaces de demostrar algo diferente a la más inoperante pasividad, frente a nuestro propio bienestar, el de nuestra familia y nación. Adicionalmente, la mencionada ignorancia e inconsciencia no habría de ser un problema tan sustancial si hubiésemos sido capaces, un siglo después de empezar a intentarlo, de entender de qué manera tratar al hidrocarburo y al concepto del dinero para nuestro real beneficio. 50 Es responsabilidad de los venezolanos, no de alguno de sus gobernantes, conocer y desarrollar un saber que le permita manipular el aceite mineral, en lugar de resultar siendo manipulado por él, o por quien conozca un poco más de él. Es nuestro mayor reto frente a este Minotauro. Ambición, culpa y merecimiento A lo largo de la historia venezolana hemos establecido y desarrollado una relación deteriorante entre el deseo de superación material (ambición, avaricia, entre otros) y la culpa por el logro parcial o absoluto del mismo. El fundamento de la asociación es que no se aprecia proporcionalidad entre el esfuerzo y el resultado. Desde la conquista no nos hemos sentido nunca merecedores, dignos o cómodos y hemos logrado compensar este sentimiento trágicamente. Un deseo ilegítimo o arbitrariamente satisfecho puede desembocar en una maldición sobre la base del sentimiento de desmerecimiento por la satisfacción arbitraria del mismo. Este sentimiento inconsciente de culpa puede apreciarse en la exagerada represión del deseo, al juzgarlo como avaricia. En este punto entran en conflicto nuestra historia e idiosincrasia, y es fácil sentir la fuerte tensión a la que estamos sometidos colectivamente. Por un lado, es obligatorio ser desprendidos y sencillos, nos hemos construido toda una identidad fundada en Juan Bimba, en ser buenos y simples; pero por otro lado, hemos sido beneficiados con riquezas materiales que, para ser honestos, no entendemos del 51 todo. Ha sido a partir del rebote con la pared que representa una alteridad extrema (como lo es siempre un extranjero para el espíritu provincial), que notamos el valor de lo que nos rodea. Hemos vivido inmersos en piedras filosofales, oro, tranquilidad, en el Dorado y aún así no hemos estado nunca cerca de alcanzar una mediana felicidad colectiva. Hoy en día en todas partes del mundo, pero de un modo especial en Venezuela, es la ambición el pecado públicamente más rechazado de todos, no por fidelidad a alguna interpretación de la doctrina católica, sino porque hemos supuesto que el deseo de lo dorado es devastador y abusivo. Resulta fundamental, sin embargo, notar que de algún modo terminamos ocupando con demasiada frecuencia la posición opuesta a la inocencia-buenagente de Juan Bimba que tan empeñados estamos en encarnar. Los mecanismos por los cuales se da este cambio forman parte del proceso de enantiodromía que hemos comentado. Toma entonces lugar la malversación, el cinismo, la criminalidad y la renovada búsqueda siempre frenética, vacía y abusiva del dorado. Con lo que se reinicia el ciclo de desmerecimiento. Por su parte la búsqueda legítima de riqueza o satisfacción de deseos personales y materiales encuentra pocas vías de canalización en nuestra cultura. Últimamente notamos lo acentuado y exagerado de esta dificultad. Demasiadas veces el venezolano identifica como pecaminosa avaricia todo deseo de superación, y lo penaliza casi con el mismo celo que habríamos de tener contra la corrupción y el crimen. Hemos llegado incluso a tolerar estos dos fenómenos por cotidianos, y a 52 condenar el emprendimiento, demostrando una profunda confusión entre una expresión abusiva de una ambición desmesurada: el robo, la corrupción, la estafa, etc; y la válida búsqueda de superación personal o familiar. Al no ser aceptados los movimientos en búsqueda de la riqueza por vías no abusivas, es decir: el emprendimiento, el comercio o la creatividad no criminal (curioso que en Venezuela sea necesario distinguir la creatividad criminal de la no criminal), el impulso humano vinculado a la avaricia toma vida en sombra y se mueve cargado del sentimiento de culpa que describe al mercado negro. No desaparece, desde luego, sino que se disfraza de hipocresía moralista anti especulación, mientras tolera el surgimiento de metodologías realmente antiéticas de enriquecimiento. La Socialización del Saqueo "Ni la opresión ni la explotación como tales han sido nunca la causa principal del resentimiento; la riqueza sin función visible es mucho más intolerable." Anna Arendt (23) Comentábamos que en 1976 fue posible nacionalizar la cultura del saqueo, reeditando el proceso de injusto enriquecimiento de las compañías extranjeras, y 53 cambiándolo sólo para que las esferas gubernamentales fuesen ahora quienes se beneficiaran. En los últimos tiempos hemos vivido el mismo sistema, difundido a todas las capas de la sociedad y en todos los ámbitos de nuestra convivencia. La corrupción ahora es de todos. Lo socializado no ha sido, por cierto, el producto de lo vendido en el mercado capitalista internacional, es decir, el ingreso proveniente de la venta del petróleo o algún otro de nuestros recursos naturales, (que dicho sea de paso, genera la entrada de dólares a Venezuela, pero la única moneda de circulación legal es el Bolívar; queda abierta la duda con respecto al verdadero destino de ese patrimonio*.) Lo que se ha redistribuido y socializado realmente es la propia tradición del saqueo, que fundamenta la sensación de que todos merecemos la satisfacción de nuestros deseos, sin que haga falta recorrer ningún camino o cumplir requisitos de ningún tipo. Demasiados de los primeros movimientos liberadores que realizamos con respecto al aceite mineral, parecieron intentos de apropiarnos de nuestros recursos y de nuestro destino, con el norte visible de beneficiar a nuestra gente. No fue lo que sucedió: “Las reglas del juego del sistema político dejan de ser mecanismos para la obtención de fines individuales y colectivos, para convertirse en artimañas para controlar la estructura que da acceso al manejo del "botín" o sea a la renta que percibe y controla el Estado" (24) * Este es un tema de importante profundidad económica, que amerita una extensa explicación. 54 Existen muchas vías para aproximarnos al fenómeno de la corrupción. Hemos intentado darle contexto a través de la comprensión simbólica de una pequeña parte de nuestra historia, nunca con la intención de justificarla, sino de entendernos y enfocarnos en metodologías de cambios. Así como podemos hallar explicaciones psicológicas de nuestra situación, refinamos la comprensión cuando incluimos otras perspectivas. Esperar que un fenómeno tan naturalizado como el cohecho se extinga usando procedimientos administrativos de control, o por vía de la emergencia de un “nuevo orden” de cualquier color, que establezca reglas del juego frescas, e instale a las personas adecuadas en los puestos claves, es condenarnos a la resignación disgustada y depresiva que tanto conocemos. Al contrario, el engrosamiento del aparato burocrático fertiliza el terreno para el soborno o el tráfico de influencias; promoviendo precisamente lo que queremos cambiar, como tantas veces lo hemos hecho. En las últimas décadas han ingresado a Venezuela exageradas cantidades de dinero en divisas extranjeras. El sólo encuentro y “administración” de estas cifras genera la exposición a posibilidades, oportunidades y datos, de los que adolecen el resto de los ciudadanos del país. Creemos que esta diferencia imposibilita alterar el estado actual de las cosas. Sin modificarla, nuestros esfuerzos reescribirán la tragedia de Sísifo, en la que después de muchas penurias para llevar un pesado peñasco a la cima de una montaña, la piedra vuelve a caer al valle y Sísifo debe realizar nuevamente la labor, consiguiendo siempre el mismo 55 resultado. Luce parecido a nuestros movimientos para acabar con la malversación, cuando la sensación general es que desde todos los estamentos de la administración pública, nuestros líderes y representantes ejercen el mayor y más evidente de los desfalcos. Teniendo eso en mente, es imposible que no quede una suerte de permiso inconsciente en todas las capas de la sociedad, para sentirse en la “falsa” libertad ética de hacer lo propio. Es como intentar mantener a flote un barco, cuando entra más agua de la que somos capaces de sacar. En otras latitudes escuchamos de la ciudadanía: “Entiendo que cobren impuestos, siempre que sirvan para arreglar los problemas”, en Venezuela: “Entiendo que roben, pero que repartan.” En la mayoría de los países las funciones gubernamentales se financian por vía de los impuestos, es decir, los ciudadanos notan en sus bolsillos el pago por el trabajo del gobierno, estar motivados les permite ejercer un control sobre todo el sistema. En Venezuela, las vías de enriquecimiento ilegal superan en mucho las posibilidades asalariadas de los funcionarios, son los verdaderos incentivos de casi toda carrera política, y los ciudadanos no tienen forma de controlarlas ni de conocerlas. Refiriéndose a otras realidades que no nos son del todo ajenas a pesar de la distancia cultural, Milton Friedman aseguraba hace ya décadas: 56 “El poder para determinar la cantidad de dinero circulante en la sociedad [...] es demasiado importante y demasiado influyente para ser controlado sólo por algunas personas, independientemente de qué tan orientados a lo público sean. No hay necesidad de un poder tan arbitrario [...] Cualquier sistema que ofrece tal discreción y poder a unos pocos, cuyos errores - excusables o no – tendrán efectos tan profundos, es un mal sistema*” (25)† El origen de la siguiente referencia puede ser poco amistoso para muchos: “Lo que más vale la pena destacar es el empeño del régimen por que desaparezca lo que durante largo tiempo fue el contraste desfavorable de un Estado fuerte económicamente en una Nación empobrecida.” (26) Marcos Pérez Jiménez pronunció este discurso frente a un grupo de empresarios en 1957. Sin animarnos a valorar su gestión administrativa y considerando inaceptables sus métodos para llegar al poder y mantenerse en él, apreciamos que es posible aún hoy, después de casi sesenta años y una cantidad * Las negritas son nuestras. † Traducción del autor: “The power to determine the quantity of Money […] is too important, too pervasive, to be exercised by few people, however public-spirited, if there is any feasible alternative, There is no need for such arbitrary power […] Any system which gives so much power and so much discretion to a few man [so] that mistakes – excusable or not – can have such far reaching effects, is bad system” (25) 57 inconmensurable de cambios políticos y económicos, seguir sufriendo “el contraste desfavorable de un Estado fuerte económicamente en una Nación empobrecida” Anti-Política, Meta-Política Las relaciones con el Estado deben guiarse por consideraciones de simple prudencia y pragmatismo, que implican que los individuos deben tratar con el Estado como un enemigo que es, por el momento, el más poderoso. Murray Rothbard Nos resulta completamente imposible quedarnos en el diagnóstico, la pura contemplación de los hechos y evitar señalar al menos algunas conclusiones. Un requisito que pareciera ser elemental para que un cambio empiece a gestarse, es el quiebre del ciclo Ingenuidad/Saqueo, que se vincula obviamente con salir del Paraíso Terrenal, crecer, asumir errores y responsabilidades tanto como aciertos y victorias, abandonar la vana esperanza de que una mágica respuesta externa o gubernamental solucione nuestros problemas de un plumazo. 58 La otra conclusión es muy concreta y no es independiente de la anterior. Sólo la población es capaz de limitar la zona de influencia gubernamental, y el sector fundamental en los que resulta más urgente hacerlo es precisamente en el petrolero. Es un ámbito que infecta todas las actividades económicas nacionales directa o indirectamente, y lo hace a través de vías ilegítimas que filtran esa cultura poco reconocida pero muy presente, de que “todo el mundo roba”. Las metodologías útiles al logro de estos objetivos son relativamente sencillas, pero requieren un mayor desarrollo que aquel que conservaría dentro de lo prudente la extensión de este escrito. Nos conformaremos con sugerir la dirección a seguir, con otras líneas de Rómulo Betancourt: “Fue decretada la obligatoriedad para los funcionario públicos de destacada significación en el escalafón administrativo de hacer declaración jurada de sus bienes ante un juez al entrar en ejercicio de un cargo y al abandonarlo. Esas declaraciones tenían el carácter de documento público y cualquier ciudadano podía enterarse de su contenido*.” (7) * Las negritas son nuestras 59 El Minotauro está ahora encerrado en otro laberinto, el de la impenetrable burocracia (defendida ahora con tanques de guerra y oficiales anti-motín) de las oficinas de PDVSA y del gobierno en general. Necesitamos encontrar el centro y al Minotauro, no para aniquilarlo, sino para rescatarle de su encierro, que es nuestro autoimpuesto castigo, y ayudarle a que trabaje con nosotros. Su liberación está amarrada a la nuestra. Conclusión: El final es el principio Hemos hecho un recorrido por aspectos fundamentales de nuestra naturaleza nacional y económica, pero es evidente que, además de los señalados para tal efecto, muchos de los temas tratados resultan introductorios y requieren una mayor elaboración y profundidad. La historia de la alquimia por un lado y la del oro por otro (cómo llegó a ser utilizado como moneda, por ejemplo) apenas han sido comentadas y desarrollarlas con mayor extensión puede ser de gran utilidad. El tema de las necesidades trascendentes encerradas en apetitos exclusiva y desorbitadamente materiales fue señalado pero también merece una amplia explicación. Otros aspectos son claros candidatos a abrirse en el futuro y no hubo oportunidad de mencionarlos, como el mecanismo psicológico y económico a partir del cual hemos expulsado fuera de nuestras fronteras lo que entendemos como valioso; la dinámica también psicológica y económica que representa la inflación; la 60 interesante oposición que realizan capitalismo y socialismo extremos sobre el carril de la experiencia de la ambición (una postura la condena, mientras la otra la idealiza); o el modo de acercarnos a las representaciones de la pobreza desde diferentes ópticas a las conocidas; rescatándola, si es posible, de la perenne demagogia a la que se encuentra sometida. Apenas nos detendremos un segundo en este último punto. El entendimiento del fenómeno pasa por la consideración de las vivencias subjetivas que ofrece ese símbolo a la psique. En años no tan recientes Axel Capriles escribió su obra “El Complejo del Dinero”, en la que, entre otras cosas, explica cómo la pobreza ha sido experimentada como una enfermedad, desgracia o penuria. En el extremo opuesto ubicamos la postura que idealiza la pobreza. Ambas pueden a su vez dividirse en una versión extrema e irreflexiva de la misma, y también podemos extraer el germen de sabiduría que anida en los dos opuestos. Conocemos especialmente la idealización demagógica de la pobreza, de la mano de la larga lista de acomodaticios intelectuales que la promueven e intentan venderla como una virtud, siempre que no deban padecerla ellos mismos. Hablamos de la postura populista cuyos representantes, buscando agradar a su audiencia, dicen sólo lo deseable: que la circunstancia del pueblo es de digna miseria, que la entienden y la viven; al tiempo que exhiben todas las comodidades propias de una vida bastante próspera. Esta postura, sin saberlo, es heredera de una de las tradiciones que ha intentado dignificar el sufrimiento, incluida la escasez y la pobreza, nos referimos a la doctrina Católica. El populismo, 61 posiblemente la sigue sin entenderla, dejando de lado la profundidad que podría representar para el alma si intentase, cuando menos, tratarla respetuosamente. La versión irreflexiva que condena la pobreza como si fuese una enfermedad, estimula hiperactivamente el polo del logro de éxito y riqueza “a costa de lo que sea” (cómo cualquiera de las expediciones en búsqueda del Dorado), que generalmente demanda de quién la encarna ser un abusador. Ambas serán elaboradas con mayor detalle en una obra posterior. Como abreboca compartimos una cita que expresa parte de lo que nos gustaría desarrollar. Es de Raimon Panikkar, un autor catalán, del mundo de la erudición religiosa: “Cada uno de nosotros es único en todo el universo. Al mismo tiempo, somos un grano imperceptible en este universo. El salmo hebraico lo expresa con fuerza: <<Ten piedad de mi, señor, porque soy único y pobre>> (salmos XXV, 16).* La unicidad me da una dignidad intransferible y también una responsabilidad de la que no puedo escapar. La toma de conciencia de mi pobreza, de ser un pequeño punto en el universo me da humildad, sentido común, y una perspectiva que hace imposible absolutizar nada, y aún menos mis propias ideas. En cierto sentido, esta conciencia de ser a la vez único (lo que funda mi dignidad), y pobre (lo que * Panikkar, también en un pie de página, aclara que la Biblia de Jerusalén traduce “Solitario” y “Desgraciado” (“Lonely and opressed” NEB); mientras que la vulgata traduce como él “Unicus et pauper.” 62 garantiza mi libertad), me incita a gritar misericordia, pero también me permite sonreír en medio de las catástrofes y en la alarmante situación del mundo actual. Permanezco en la alegría” (27) 63 Bibliografía (1) Pérez Schael, María Sol. Petróleo, Cultura y Poder en Venezuela. Caracas: Monte Ávila Editores Latoniamericana; 1993. (2) Sharp, D. Jung lexicon: a primer of terms & concepts. Toronto: Inner City Books; 1991. (3) Villalobos, Magaly. Quirón. Arquetipo del curador Herido. Caracas: Artículo no publicado; 2005. (4) ROME REPORTS en Español, Papa Francisco: “El Dinero es el excremento del diablo, nos hace idólatras, nos corrompe” [Video]. 2014 Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=zhAXwYwOsD0 (5) Papini, Giovanni, Historia de Cristo. Madrid: Ediciones Fax; 1956. (6) Capriles, Axel. La Picardía del Venezolano o el Triunfo de Tío Conejo. Caracas: Editorial Santillana; 2008. (7) Betancourt, Rómulo. Venezuela Política y Petróleo. Caracas: Editorial Alfa; 2013. (8) Uslar Pietri, Arturo. El Minotauro, en De una a otra Venezuela. Caracas: Monte Avila Editores; 1973. (9) Cifuentes D. En el centro del laberinto: la hybris y el minotauro. Convivum 1996; 38:48-9. 64 (10) Morales A. Revisión y Amplificación del Paciente Borderline. Caracas: Trabajo no publicado; 2005. (11) Eliade Mircea. Historia de las Creencias y las Ideas Religiosas I. Madrid: Espasa Libros; 1999. (12) Lopez-Pedraza R. Ansiedad Cultural. Caracas: Festina Lente; 2000. (13) Eliade Mircea. Tratado de Historia de las Religiones. México: Ediciones Era; 2007. (14) Salcedo-Bastardo, Jose Luis. Historia Fundamental de Venezuela. Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela: 1972 (15) Lopez-Pedraza, Rafael. De Eros y Psique. Caracas: Festina Lente; 2003. (16) Lopez-Pedraza, Rafael. Dionisos en el Exilio. Caracas: Festina Lente; 2000. (17) Gil Fortoul, José. Historia Constitucional de Venezuela. Caracas: Ministerio de Educación; 1954. (18) Bello, Andrés. Resumen de la historia de Venezuela. Barcelona: Red Ediciones; 2012. (19) Zeuske, Michael. Los Bélzares: de la colonización al saqueo; de la realidad al mito. En: El Dorado, Sueños y Realidades. Caracas: Goethe-Institut Venezuela, 2008. 65 (20) Capriles, Axel. Las Fantasías de Juan Bimba Caracas: Editorial Santillana; 2011. (21) Humboldt, Alexander. Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente. En: El Dorado, Sueños y Realidades. Caracas: Goethe-Institut Venezuela, 2008. (22) Capriles Colette. Diálogos del petróleo y el poder. En: El Dorado, Sueños y Realidades. Caracas: Goethe-Institut Venezuela, 2008. (23) Arendt, Hannah. Los Orígenes del Totalitarismo. Madrid: Taurus; 1998. (24) Azpurua, Enrrique. Democracia y Libertad Económica en Venezuela. Ensayos Ganadores del Concurso José Antonio Páez “Historia Económica de Venezuela”, Artículo no publicado. CEDICE: 2010. (25) Kirchubel, M. Vile Acts of Evil Banking in America. North Charleston SC: Kirchubel Createspace; 2009. (26) Federación Venezolana de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (FEDECÁMARAS) y demás oferentes. “Homenaje de la Industria, el Comercio y la Banca de Venezuela al Primer magistrado de la Nación, general Marcos Pérez Jiménez.” Caracas 7 de enero de 1957. (27) Panikkar R. El Espíritu de la Política. Barcelona: Ediciones Península; 1999. 66
© Copyright 2026