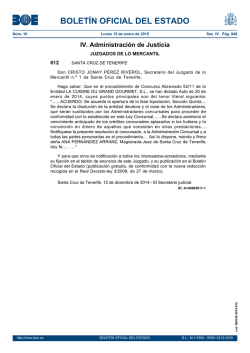Descargar suplemento La Prensa, 13 de diciembre de 2015
EL DÍA, domingo, 13 de diciembre de 2015 p1 EL EXPERIMENTO GÁLVEZ, un bote con alas sobre un río, arrastrado por un globo aerostático en el siglo XVIII. 3 del domingo revista semanal de EL DÍA La carta puebla de Agulo: LA FUNDACIÓN DE UN PUEBLO Texto: Covadonga García Fierro H an transcurrido 408 años desde la fundación de Agulo (La Gomera), hecho que conocemos gracias a la carta puebla, documento que nos permite volver al pasado y recuperar uno de los episodios más emocionantes de la historia de Canarias, acaecido durante el primer cuarto del siglo XVII. Con este artículo, deseamos vindicar el valor histórico de dicho documento y dar a conocer el contexto en el que fue escrito. Pero, antes de comenzar nuestro recorrido, cabe apuntar que fue “un joven entusiasta por las tradiciones y la historia […]; en su incesante y casi romántico bucear por los desperdigados y raros archivos particulares gomeros […], Luis Fernández Pérez”, quien encontró la carta puebla (Darias Padrón, D. V., 1921), nombre que debemos recordar, así como el de tantos otros investigadores, muchas veces anónimos para el lector común, que en su arduo camino realizan hallazgos importantes para la Historia de Canarias. Cuando fallece Guillén Peraza, primer conde de La Gomera –h. 1565–, el estado queda dividido entre sus hijos, de modo que cada señor toma posesión de una parte de la isla. El resultado es “un total abandono de la justicia, un aumento de la presión fiscal, y la consiguiente crisis del régimen señorial, que llevará a la isla al caos y a la miseria” (Hernández Rodríguez, G., 1977: 31-32), lo cual se sumaba a las deudas que el propio Peraza había dejado en vida. Sin embargo, la familia condal busca enseguida una solución: las alianzas matrimoniales establecidas, respectivamente, entre don Diego y don Melchor de Ayala –descendientes de Guillén Peraza– y las hermanas Ana y Margarita de Monteverde. Estas mujeres aportan ricas dotes al matrimonio, lo cual permite que el pago de las deudas se prorrogue, si bien es cierto que, con el paso del tiempo, los compromisos no se cumplieron y las tensiones continuaron durante años. Es cierto que La Gomera se hallaba, geográficamente, en un lugar privilegiado para el comercio, y contaba con un “espléndido puerto natural, el mejor de los del Archipiélago, el de San Sebastián” (Bethencourt Massieu, A., 1968: 405-406). No obstante, este enclave comercial que une las Indias Occidentales y Orientales, tan frecuentado por la navegación de vela, atraía también a embarcaciones de piratas y corsarios, con propósitos nada honestos, y la isla no estaba preparada para afrontar esta realidad. No disponía de tropas ni de murallas que permitieran “una defensa momentánea mientras llegaban refuerzos de otras islas, y lo más grave, el señor no contaba con fondos para remediar estos males” (Darias Príncipe, A., 1992: 43). Resulta evidente que la población de La Gomera pudo sentirse intimidada ante las amenazas enemigas. De hecho, se conoce que, en 1590, el censo de la isla no llegaba a los 200 vecinos, y que, en los últimos treinta años, el 50% de los habitantes había emigrado (Hernández Rodríguez, G., 1977: 31-34); principalmente, debido a la profunda “crisis de la caña de azúcar que obligaba a relanzar este cultivo, además de atender a otros más fecundos como el viñedo y el cereal” (Díaz Padilla, G. y Rodríguez Yanes, J. M., 1990: 40-41); la carencia de tierras para sembrar –como consecuencia del abandono de la isla por parte de los señores– y el temor que despertaban los frecuentes ataques piratas. Y este movimiento migratorio, a su vez, era una de las causas fundamentales por las cuales no podía haber suficientes hombres que defendieran la isla ni construyeran murallas: el círculo del caos se completa, provocando una situación insostenible para la isla. Algunos de los ataques piratas más devastadores fueron los siguientes, según Bethencourt Massieu (1968: 406-407): en 1553, el que lleva a cabo François Le Clerc (“Jambe Bois” o “Pata de Palo”); en 1566, el que protagoniza el vizconde de Uza; un año más tarde, en 1567, el ejecutado por John Hawkins; y en 1570, los ataques que, en distintas fechas, tienen lugar de la mano de Jean Bontemps y Jacques de Sores. Como se puede apreciar, en ocasiones ni siquiera transcurre un año entre un ataque y otro, cuando los piratas vuelven a arremeter contra la isla, completamente desprotegida. Para que el lector se haga una idea de la destrucción que cada uno de esos ataques dejaba a su paso, recogemos esta descripción de otro asalto, acaecido en 1571 (Darias Príncipe, A., 1992: 42-44): “Jean de Capdeville se presentó en San Sebastián […] con cuatro naves francesas y una inglesa; desembarcó de ella y, aprovechando la confusión de la población que huye despavorida hacia el interior, saquea e incendia el pueblo, matando a los rezagados […]. El espectáculo de la Villa no podía ser más desolador: el convento en el suelo, la iglesia destruida, la casa condal arrasada, la ermita de San Sebastián derruida y la Torre desguarnecida y quemada. El resto de las casas y edificios menores corrieron igual o peor suerte”. Teniendo en cuenta que la familia señorial no tenía fondos para invertir en la resolución de problemas de la isla, se manifiesta la conveniencia de incorporar La Gomera a la Corona de Felipe II. Así, en 1590, llegan a la isla el comandante general, Luis de la Cueva y Benavides, y el ingeniero Torriani, quienes realizan un informe general con las declaraciones de los vecinos y las circunstancias en las que se halla La Gomera. Sin embargo, en este informe se incluye también un aspecto positivo, que alude a la posibilidad de cultivo de algunas tierras (Hernández Rodríguez, G., 1977: 31-34): “La Información del Comandante General destaca […] que la isla cuenta con cerca de 6.000 fanegadas de tierras vírgenes y sin propietarios, sin contar con otras muchas datas a vecinos –entregadas condicionalmente para su rompimiento– y que han quedado incultas”. Una parte del pormenorizado informe que se presenta a la corte lo constituye el Memorial de las tierras que ay baldías en esta ysla de La Gomera que no se cultivan, que tienen agua y de sequero, factor que permite estudiar la posible adhesión de la isla a la Corona para obtener beneficios de dichas tierras (Díaz Padilla, G. y Rodríguez Yanes, J. M., 1990: 138-139). Las áreas consideradas en el informe son seis: La Villa, los Valles de Enchere- Última página de la carta puebla. La copia del documento consultada para este artículo se conserva en el archivo de Adeje. da y Juel, el Valle de la Ceniza (situado en la parte alta del municipio de Hermigua), desde el camino de Cabeza de Toro hasta la fuente de Yeguas y Chipude, Arure y, regresando al norte, los barrancos de San Marcos y Sobreagulo, en cada uno de los cuales se mencionaban 500 fanegadas aptas para el cultivo, con agua suficiente. Tras comprobar que numerosas tierras aún podían dar frutos, Luis de la Cueva y Torriani establecen un plan de acción inmediata: se realizarán entregas de tierras a quienes deseen cultivarlas para aumentar la población, la productividad y el comercio, lo cual reportará beneficios a la Real Hacienda con el pago de los impuestos. No obstante, “estos proyectos que prometían sacar a La Gomera del estado de postración general en que se encontraba quedaron atrapados en la pesada y complicada burocracia de Felipe II” (Hernández Rodríguez, G., 1977: 31-34). Los proyectos incorporacionistas iban experimentando retrasos que, en una situación de urgencia como la que caracterizaba a La Gomera, no podían prolongarse. De modo que la familia señorial toma las riendas del asunto o, dicho de otro modo, “la solución a las dificultades deja de buscarse en el exterior y se asume una vía de superación de la crisis mediante la expansión en el interior del señorío” (Díaz Padilla, G. y Rodríguez Yanes, J. M., 1990: 139-143). Si bien el proyecto incorporacionista no se lleva a cabo, y la Corona de Felipe II no interviene, los informes que apuntaban a una situación favorable de las tierras en las que era posible sembrar fortalecieron la idea de cultivar los terrenos para beneficio de los señores. Una vez que estos deciden afrontar la situación, necesitan pergeñar un plan de acción, puesto que los factores que hay que tener en cuenta son varios y muy sustanciales, comenzando por el movimiento migratorio que amenazaba con el abandono total de la isla, la inseguridad que sufrían los habitantes, la obligación de reforzar la defensa territorial y la necesidad de dar con el procedimiento adecuado para que los vasallos aceptaran instalarse en La Gomera y cultivar sus tierras. En este sentido, “los valores permanentes en relación con la tenencia de tierra son vitales en una sociedad rural de Antiguo Régimen. La posesión de un pedazo de terreno, aunque solo sea en calidad de usufructuario pagando una renta, pero a título perpetuo y transmisible a la descendencia, garantizando los derechos y obligaciones mutuas en una escritura formalizada ante escribano público, constituía sin duda p2 domingo, 13 de diciembre de 2015, EL DÍA EN PORTADA un aliciente, un motivo y hasta una excusa para no emigrar; amén de conformar un tipo de relación de producción suficientemente extendido en las islas” (ibídem). Teniendo en cuenta lo anterior, es comprensible que los señores se dispusieran a redactar un documento en el que se acordara, por contrato, la cesión de sus terrenos a los vasallos, con la condición de que estos los cultivaran; acuerdo desglosado en distintas cláusulas y que recibirá el nombre de carta puebla, data-contrata de Agulo o, incluso, fundación de Agulo, denominaciones que referencian, por un lado, el intento de repoblar La Gomera a través de un acuerdo oficial; por otro, la conciencia de fundar o instituir un nuevo Agulo. La elección de este territorio se debe a que la zona reunía una serie de características muy favorables (Díaz Padilla, G. y Rodríguez Yanes, J. M., 1990: 144): “Sobreagulo y San Marcos, ya incluida por Torriani en el Memorial como una de las zonas más aptas para el cultivo, contando además con la posibilidad de fundar una población con cierta autonomía próxima a la costa, con una caleta para exportar sus productos y comunicarse por mar con la Villa y Tenerife. Prácticamente no existía otra zona en la isla que reuniera características tan ventajosas”. El documento, redactado en 1607, prueba la reunión que tuvo lugar, en la Villa de San Sebastián, entre doña Ana de Monteverde (“condesa y Señora de Gomera y Hierro”), su hijo, don Gaspar de Castilla y Guzmán (“Señor de las expresadas Islas”), y don Alonso Carrillo de Castilla (“Señor de Gomera”), “por nos y en nombre de los demás señores”; y los dieciocho vecinos de Tenerife que viajan a La Gomera “a poblar, a hacer haciendas así de viñas como Tierras para pan de Sembrar y otras cosas”: Baltasar González, Alonso Rijo, Simón Hernández, Nicolás Martín, Baltasar Guerra, Melchor Díaz, Domingo Díaz, Bartolomé Antón, Pedro Moreras, Gaspar Hernández, Juan de Mendoza, Diego Hernández, Álvaro Francisco, Gaspar de Mesa, Vicente Hernández, Julio César Romano, Cebrián González y Domingo Hernández (Darias Padrón, D. V., 1921), ajustando los siguientes términos: 1) Los señores dan cuenta de que han tratado con algunos vecinos de Tenerife para que vengan a la isla de La Gomera a poblarla y a cultivar las tierras. 2) Las tierras que se van a repartir están situadas entre los siguientes linderos: Etime (Vallehermoso) y, por la otra parte, el Lomo del Merlo. A la cabeza, el Camino Real que viene a la Villa de Vallehermoso y, por la parte de abajo, Agulo y el camino que va a Tamargada. Entre esos límites recibirán sus datas los vecinos de Tenerife. 3) Las datas estarán sometidas a unas condiciones que tratarán de regular las relaciones de vínculo entre los nuevos pobladores con sus señores: a) Los donantes se obligan a dar sitio donde puedan fabricar un pueblo; “acomodándose unos con otros en calles”. Se les dará alcalde, alguacil y capitán “que sean de los pobla- dores y sus descendientes”, prefiriendo ante todo el nombramiento y condición dados por los señores donantes. b) Durante los años de las libertades que se les dará, no se les llevará penas de ordenanzas, ni serán denunciados por ellos durante dicho tiempo, ni pagarán velas ordinarias ni otros repartimientos, ni serán llamados a los alardes, excepto cuando se tenga noticias de ataques piráticos. c) Los pobladores podrán tener cuantos perros quieran o necesiten; pero cuidarán no hagan daños. d) Cada uno de los pobladores ha de pagar todo lo que saque fuera de la isla (pan, vino, miel, seda, cera), derechos del 6%. De lo que críen de ganado de cualquier clase, queso y lana, pagarán conforme a la costumbre de la isla. e) Todo el trigo que cojan, quedando el sustento necesario de la isla, pueden exportarlo, previo abono de los derechos acostumbrados. f) Si la isla tuviera necesidad de pan, no serán obligados a llevar el trigo a La Villa, sino que la persona necesitada deberá ir a comprarlo a dicho lugar, donde será fabricado por los pobladores de la forma que con ellos consideren, sin que se les apremie a realizar lo contrario de lo referido. g) Durante el tiempo de las libertades pueden los pobladores tomar ciervos, y pasado dicho tiempo, los tomarán con licencia de los señores. h) La libertad que se les concede a los pobladores es por tiempo de seis años, que empieza a contar desde agosto de 1608 en adelante “hasta que sean fenecidos seis frutos alzados y cogidos”. Después, pagarán los referidos pobladores o sus sucesores la cuarta parte de renta de las tierras que tomaran, entendiéndose que de cada cien fanegadas de tierra pagarán veinticinco fanegas de trigo de renta en cada año por el mes de agosto, una vez pasados los seis años de las libertades. i) Los señores se obligan a darles puerto en San Marcos, donde pueden embarcar el pan y el vino que cojan. j) Se les dará a cada uno agua con sus dulas, tanto para las viñas como para pomares y huertas. k) Los ganados que quisieran sacar fuera de la isla han de llevarlos a La Villa, donde se encuentran los quintadores. l) Es condición que todas las viñas que planten, huertas y pomares han de pagar el cuarto de todos los esquilmos y frutos que cojan de ellas. Pero esta cláusula quedará pendiente de nuevo concierto entre los señores y los pobladores. m) Si dentro de los dos años primeros de arrendamiento, alguno desea irse, lo puede hacer sin pagar nada en concepto de arrendamiento. Pasados los dos años, si alguno decide marcharse fuera de la isla ha de pagar la renta declarada. Y si dentro de los dos primeros años alguno de los pobladores no viniera a la isla a tomar posesión de su data, podrán los señores donantes o sucesores dar las tierras a la persona que les parezca. n) Si alguno muriese dentro de los dos primeros años o fuera de ellos, pueden sus hijos y herederos irse libremente, previo pago de lo que está declarado, sin que estén obligados a pagar cosa alguna desde ese día en adelante, quedando las tierras para sus dueños. ñ) Si alguno vendiera dentro de los seis años alguna tierra o ha- cienda que haya fabricado, deberá ser a persona “no prohibida” por los señores. o) Los pobladores ponen como condición que las rentas serán abonadas en las eras o en los lugares donde se recojan los frutos, sin que sean obligados en ningún momento a llevarlas a La Villa. p) La cuarta parte de las viñas, huertas y pomares no se habría de pagar hasta que los señores no se concertaran con los pobladores para su cobro. q) Todos los labradores ya citados tomaban tierras a razón de 100 fanegadas cada uno, excepto Vicente Hernández, Julio César Romano y Cebrián Hernández, que se adjudicaron 50 fanegadas por individuo. Llegados a este punto, cabe destacar que todas las fuentes aluden al mismo desenlace: el intento de repoblar La Gomera, a través del acuerdo referido, constituyó un rotundo fracaso (Hernández Rodríguez, G., 1977: 33-34): “De los dieciocho pobladores procedentes de Tenerife sólo ha permanecido en la isla Gaspar de Mesa […]. Con unas cargas impositivas tan onerosas, y con tan corto espacio de tiempo para su entrada en vigencia, los augurios de éxito en los intentos de repoblación son nulos […]. Una vez más los intereses y la falta de planificación económica de los señores frustraron los intentos de los gomeros, y de aquellos que llegaron a la isla, de crear un nuevo orden económico que les sacase de la dependencia e incertidumbre que les dominaba”. En efecto, la carga de impuestos y el corto plazo otorgado para el logro del cultivo pudieron ser las principales causas por las cuales, en menos de seis años, los nuevos habitantes de la isla regresarían a Tenerife, más concretamente, a la zona de Daute (Darias Padrón, D. V., 1921): “No menciona la Carta-Puebla la vecindad de los pobladores de Agulo, pero por ciertos antecedentes que tenemos, creemos que muchos de ellos fueran de la región de Buenavista, no tan solo por Baltasar Guerra, unido en enlace matrimonial con la familia del conquistador García del Castillo, cuyo hijo, Blas Martín, consta que casó en [La] Gomera, sino por los apellidos de los demás que coinciden casi todos con los de familias conocidas en aquella época en la región de Daute”. Además, el origen de los colonos es explicable por varias razones: establecimiento previo en La Gomera de algunas personas procedentes de la comarca, frecuente correspondencia del puerto de San Sebastián con el de Garachico, y crisis o freno económico en Daute en la primera década del siglo XVII (Díaz Padilla, G. y Rodríguez Yanes, J. M., 1990: 145). Por otra parte, el frustrado proyecto de repoblar Agulo es referenciado en fuentes documentales posteriores, concretamente, la que corresponde a una declaración de doña Inés de la Peña, fechada en 11 de septiembre de 1620, donde se manifiesta que, doce años atrás, se habían ofrecido tierras dirigidas al cultivo a vecinos de Tenerife que, finalmente, no pudieron continuar con su labor de labranza (v. Hernández Rodríguez, G., 1977: 33-34). De este modo, no será hasta la década de 1620 cuando se produzcan los primeros asentamientos de vecinos en Agulo y se emprendan roturaciones más sistemáticas en San Marcos y Sobreagulo, aunque aún en fechas tardías (década de los sesenta) encontremos censos para roturar en esos lugares. En cualquier caso, es después de 1620 cuando se aprecian síntomas de actividad en la zona. Pero, volviendo al documento que nos ocupa, es necesario que nos detengamos a reflexionar lo siguiente: si bien la carta puebla responde a un intento frustrado de repoblación por parte de la familia señorial, el documento no pierde, en absoluto, el gran valor histórico que hoy se le reconoce, por varios motivos: en primer lugar, porque ofrece una descripción del Agulo de 1607; esto es, información sobre agricultura (crisis de la caña de azúcar, proyectos para el vino y el cereal), ganadería, flora y fauna (como la presencia de ciervos), favorable disposición del puerto, intensa actividad comercial, ataques piratas y movimientos migratorios. En segundo lugar, porque constituye el reflejo de una sociedad concreta, la del Antiguo Régimen, y de las relaciones entre clases sociales muy diferenciadas, la de los señores y la de los vasallos. Por otra parte, porque da cuenta de las estrategias que la casa señorial ponía en práctica para salvaguardar su poderío; en este caso, la firma de una data-contrata con los vasallos que, de haberse acordado en otros términos, tal vez habría resultado muy beneficiosa para los señores, y también para la isla. Por ser un espejo, además, de la mentalidad de la época (vemos que los vasallos, procedentes de Tenerife, prefieren trabajar para los señores, con el objetivo de no quedar excluidos laboralmente y no tener que emigrar fuera de las islas) y los estilos de vida (por ejemplo, los enlaces matrimoniales llevados a cabo por motivos económicos y de conveniencia social). Finalmente, porque la carta puebla de Agulo es un documento que nos permite heredar la memoria, conocer la historia y valorarla, insertándola en la memoria colectiva del presente. De hecho, el documento marca hoy en día, para los gomeros, el inicio de Agulo. BIBLIOGRAFÍA –Bethencourt Massieu, A. (1968). “Proyecto de incorporación de La Gomera a la Corona de Felipe II (1570-1590)”, en Anuario de Estudios Atlánticos, 14. Madrid-Las Palmas: Patronato de la “Casa de Colón”. –Darias Padrón, D. V. (1921), “Apostillas a la Historia regional. La fundación de Agulo (Gomera)”, en La Comarca, 113 (5-VI-1921). –Darias Príncipe, A. (1992). La Gomera. Espacio, tiempo y forma. Madrid: Compañía Mercantil Hispano-Noruega. –Díaz Padilla, G. y Rodríguez Yanes, J. M. (1990). El señorío en las Canarias Occidentales. La Gomera: Excmo. Cabildo Insular de La Gomera. –Hernández Rodríguez, G. (1977). “Fracaso de un intento de repoblar La Gomera a principios del siglo XVII” (pp. 31-34), en Aguayro, 89 (julio de 1977). p3 EL DÍA, domingo, 13 de diciembre de 2015 Texto: Carlos Cólogan Soriano M adrid, 2 de marzo de 1784. Por la tarde hacía algo de brisa pero no demasiada para el experimento que iba a tener lugar. Bernardo de Gálvez, de 38 años, aún se recuperaba de los agasajos recibidos en los días anteriores por sus últimas gestas militares en América. Ahora era un héroe nacional por muchos motivos. Además, hacía años que el país no se daba una satisfacción como aquella. Su tío don José, ministro de Indias, apostó por él y pese a una gran oposición logró cumplir sobradamente con lo acordado expulsando a los ingleses de las costas del sur de Norteamérica. Era un tema de familia, pero las enseñanzas de su padre y el orgullo le empujaron más allá de lo exigido. Con una mano se apartó distraídamente una mota de polvo justo al lado de las numerosas condecoraciones que lucía en el pecho; su preocupación se centraba en las malas noticias que recibía continuamente desde México. Su padre, don Matías, se encontraba enfermo desde hacía meses, y a duras penas superaba el día a día con las graves dificultades de su cargo de virrey de Nueva España. Era consciente de que su padre dejó Tenerife con 53 años para emprender una descomunal misión, pero lo logró y recuperó las plazas más importantes de Guatemala y varios puertos del Caribe al sur del virreinato de Nueva España. Con esos territorios libres de ingleses sus espaldas quedaron a salvo para recuperar el sur de la Luisiana y el acceso al Misisipi, su gran misión. Abstraído pensando en su padre, observaba divertido cómo el arcediano daba instrucciones al capitán de navío Francisco Muñoz, que organizaba los aparejos de aquel extraño bote. A su lado su amigo, el tinerfeño José de Viera y Clavijo, de 53 años, daba enérgicas órdenes como si de un general de división se tratara. Bernardo sonrió y por un momento le recordó en el púlpito de la iglesia del Santiago Apóstol del Realejo, cuando de joven oficiaba sus animados e impetuosos sermones. Siempre le llamó la atención la erudición de aquel clérigo que lo mismo desentrañaba el Antiguo Testamento que un artefacto relojero. A otro lado, con la mirada absorta, estaba don Casimiro Ortega, catedrático de Botánica del Jardín Real, un erudito que no entendía para qué servían tantos palos, cuerdas, alambres y unas bellas telas satinadas de tafetán. Solo tenía claro que su cometido era cuidar de que el tafetán no se lo llevara el viento, pues costó un dineral encontrarlas tan delgadas a la vez resistentes. Con aquel tafetán, pensaba Gálvez, podrían hacerse cien hermosos vestidos que cualquier dama luciría orgullosa en la Luisiana. Pero, de todos, quien más le maravillaba era el joven Agustín de Betancourt, de tan solo 26 años. “¡Ese sí que era un genio!”, se dijo. Recordó por un RECREACIÓN DEL EXPERIMENTO GÁLVEZ (ALAS) UN INGENIERO, UN MARINO, UN ARCEDIANO Y UN BOTÁNICO EN EL MANZANARES instante cuando le llamó, hacía una semana, para enseñarle un prototipo que tenía en mente y casi no lo reconoció pues no lo veía desde niño. El objetivo consistía en atar un globo aerostático con cuerdas a un bote en el río Manzanares para luego esperar a que el viento soplara y arrastrara la barcaza. Solo habían pasado nueve meses desde que los hermanos Montgolfier hicieran la primera ascensión pública de un globo aerostático y en España Viera y Betancourt eran los más versados en aquella novedosa ciencia. Desde un primer momento a Bernardo aquello le pareció una idea descabellada pero luego se le tornó divertida. Días más tarde, pensándolo mejor, se le ocurrió que tal vez aquello podría tener un uso práctico, pero con una variante. Si en vez de un globo le pusiera alas podría dirigir el bote y llevarlo a donde se ordenara. En dos tardes, junto con Agustín y José, diseñaron unas que, a modo de velas horizontales, dirigirían el bote en una dirección u otra, como si fuera un pájaro. Si aquello funcionaba podrían mover un navío por el Misisipi, y eso sí que sería una revolución para el transporte fluvial. “Estos americanos van a saber cómo somos los españoles”, pensó. De hecho recordó que muchas veces, durante los combates en América, le venían a la memoria las andanzas de Agustín, también tinerfeño, como Viera. Según le contaban, era capaz de plasmar en un papel los artefactos más endiablados: con uno conseguía salvar una enorme vaguada o un río sin mojarse y con otros diseños elevaba agua de un pozo profundo. Pero lo más fascinante era ver cómo con un simple barco se podía dragar un río. “¡Si lo hubiera tenido con él!”, se dijo, le habría pedido que le diseñara uno para entrar por ciertas zonas poco profundas del caudaloso Misisipi, pero lo mejor hubiera sido contar con su destreza para hacer la fortaleza defensiva más inexpugnable jamás conocida. Ya se lo había dicho su Bernardo Gálvez y Madrid (izq.) y Matías de Gálvez. Barco con alas padre, cuando entre él y su tío José decidieron que aquel genio debía dejar Tenerife para ir a Madrid y así avanzar en sus estudios. Y no se equivocaron. Pero a lo que vamos. La tarde se complicaba y los nubarrones acechaban. A José y Agustín se les veía muy concentrados en sus tareas, el tafetán era delicado y se podía rasgar mientras el viento hinchaba las brillantes lonas. A unos pocos metros detrás de ellos y subidos a una loma se habían congregado muchos curiosos. Por un momento le pareció oír a Francisco Cabarrus gritar algo así como “¡parece un pajarraco!”; también estaban Antonio Cavanilles y otros destacados militares que querían evaluar las posibilidades de aquel trasto. Así fue cómo aquella tarde la barcaza navegó contracorriente unos cuatrocientos cincuenta pies. Agustín y seis marineros manejaban las cuerdas con presteza. La brisa empujaba el navío alado río arriba y entre el timón de la barcaza y –hay que reconocerlo– las poco obedientes alas de tafetán aquel navegaba de aquella manera, pues, como todo lo novedoso, era ingobernable muchas veces y obediente pocas. Esa noche, Bernardo y sus dos ami- gos de Tenerife cenaron juntos y recordaron las correrías de juventud. Bueno, Agustín pocas, pues casi no había nacido cuando Bernardo llegó a Tenerife, en 1757. Eso sí, tuvo que escuchar a Viera contar, por enésima vez, la anécdota de aquel día de junio de 1769 cuando en el Puerto de la Cruz se juntaron muchos para observar el paso de Venus por el disco del sol. Esa y siete u ocho anécdotas más, que incluían aquel día de marzo de 1778 en París, en su visita a la Academia de las Ciencias. Ese día concurrían en el gran salón decenas de hombres de ciencias para escuchar al maestro Voltaire, a quien todos aclamaban como el más sabio entre los sabios. Había tanta gente escuchándole que muchos se debieron sentar en el suelo para poder permanecer en el salón. Por una puerta de la sala, y sin que nadie lo advirtiera, entró el embajador americano Benjamin Franklin, que escuchaba atentamente al francés. En un momento dado, el público lo advirtió y se hizo el silencio. Dos genios universales en la misma sala. ¡No puede ser! Viera decía que en ese instante se le paró el tiempo y que nunca más, en el resto de sus días, volvió a tener aquella sensación. Bernardo y Agustín le escuchaban embobados. Tras la velada, Bernardo se retiró a descansar. Agitado en sus sueños despertó sobresaltado, debía dejar Madrid, ya eran muchos los días sin ver a su familia y se temía lo peor. Además, sus dolores estomacales no remitían, pero ni al físico del rey se lo comentó. En Cádiz, la fragata La Sabina estaba preparada para partir rumbo a La Habana. Como había acordado, haría nuevamente escala en Tenerife pues tenía el compromiso de recoger el diploma como nuevo miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, tal como le prometió a su padre antes de volver de América. Además quería saludar a sus amigos de la infancia, Tomás y Bernardo Cólogan Valois, a quienes no veía desde hacia una década. Quedaba poco tiempo y sabía que en breve, y muy a su pesar, sería el próximo virrey de Nueva España. Y todo lo que así se ha relatado sucedió como se cuenta en los escritos de Lope Antonio de la Guerra en su libro “Memorias”. Real Sociedad Económica de Amigos del País. La Laguna. Tenerife. p4 domingo, 13 de diciembre de 2015, EL DÍA EN PORTADA VIAJEROS POR LAS ISLAS CANARIAS (4) Texto: Nicolás González Lemus C harles Darwin, una de las figuras más señaladas de la ciencia, que apenas necesita presentación, y amigo de Marianne North, soñaba con visitar la isla del Teide, Tenerife. Durante el último año en Cambridge leía con atención y mucho interés Introduction to the Study of Natural Philosophy, de John Frederick William Herschel, y la edición inglesa de Personal Narrative of travels to the Equinoctial Regions of America, de Alexander von Humboldt. Ningún libro de la docena que había leído le influyó tanto como esos dos. Con respecto al escrito de Humboldt, Darwin tomó nota de los largos párrafos sobre Tenerife y se los leía en voz alta al profesor y amigo John Henslow en algunos de sus paseos con él y otros amigos. “Les hablaba de las glorias de Tenerife y algunos del grupo comentaban que intentarían ir allá, pero creo que hablaban medio en broma. Yo, sin embargo, me lo tomé muy en serio”(1). Se sintió fascinado por Tenerife a consecuencia de la lectura de las páginas que el naturalista prusiano escribió durante su estancia. Llegó incluso a imaginarse nuevas y espectaculares especies en las arenas y los bosques de Tenerife. El libro de Humboldt tuvo una profunda influencia sobre Charles Darwin y la ciencia natural victoriana en general. Esas nuevas especies, la vegetación tropical, el tan aclamado drago de Franchi, en La Orotava, las montañas volcánicas y el ascenso al Teide habían despertado tanto el apetito por la isla canaria del joven Darwin que, aún sin partir de Inglaterra, su pensamiento estaba en Canarias. No hacía sino “leer y releer” a Humdoldt.(2) Darwin tenía esperanzas de visitar Tenerife algún día. Y llegó el momento, cuando contaba con 21 años de edad. En el año 1831, recibe una carta de su amigo Henslow informándole de que el capitán Robert Fitz Roy “estaba deseoso de compartir su camarote con algún joven que se ofreciera como voluntario para ir con él como naturalista, sin paga alguna, en el viaje del Beagle”(3). Darwin, sin dudarlo, partió para Cambridge para ver a su amigo y de ahí a Londres para encontrarse con Fitz Roy, a quien le comunica que él estaba dispuesto a acompañarle a la expedición científica que el Almirantazgo le había confiado en el Beagle. Se trataba de un viaje de estudio a las costas de la Patagonia, Tierra de Fuego, Chile, Perú y de algunas islas del Pacífico, además de hacer una serie de observaciones cronométricas alrededor del mundo. Darwin se volvió loco a pesar de la oposición de su padre. El 27 diciembre de 1831 zarpó de Davenport el buque de Su Majestad Beagle, de 10 cañones, al mando de capitán Robert Fitz Roy para realizar una vuelta al mundo que duraría cinco Charles Darwin, una visita a Santa Cruz de Tenerife decepcionante años. Llegó al puerto de Santa Cruz de Tenerife el 6 de enero de 1832. Sin embargo, el cólera había sido declarado en Inglaterra, y Darwin, afectado por él, tuvo que permanecer recluido en su camarote para recuperarse. El aire seco de las regiones subtropicales actuó como un bálsamo, lo que supuso que la enfermedad empezara a amainar. A pesar de que el naturalista inglés ya estaba totalmente recuperado, al barco se le aplicó la cuarentena por 12 días y no pudo desembarcar. El Beagle tuvo que retirarse de la orilla y permanecer dos días en las afueras del muelle. En su libro Viaje de un naturalista alrededor del mundo, tomo en forma de diario de la historia del viaje, Charles Darwin solamente menciona que llegó el 6 de enero (1832) a Tenerife “donde se nos impidió desembarcar por el temor de que llevábamos el cólera. A la mañana siguiente vimos alzarse el sol tras la quebrada línea de la mayor de las Islas Canarias. Ilumina de pronto el pico de Tenerife [Teide] mientras la parte inferior de la isla permanece aún oculta por ligeras nubes: primera jornada deliciosa, seguida de tantas otras cuyo recuerdo nunca se borrará”(4). Pero es en una carta a su padre con fecha del 8 de febrero de 1832, desde la bahía de San Salvador (Brasil), donde narra la mejoría de su salud y el mutismo creado a bordo por la aplicación de la cuarentena: “El 6 por la tarde entramos en el puerto de Santa Cruz. Ahora me encuentro por primera vez medianamente bien, y me estaba imaginando el deleite de la fruta fresca que crece en hermosos valles y leyendo la descripción de Humboldt de las magníficas panorámicas de las islas, cuando (quizás puedas suponer nuestra decepción) un hombrecillo pálido nos informó que debíamos guardar una estricta cuarentena de doce días. En el barco se hizo un silencio sepulcral hasta que el capitán gritó «arriba el foque» y dejamos aquel lugar por el que tanto habíamos suspirado”(5). Pero no deja constancia clara por escrito del disgusto, la frustración, que le causó la noticia de no poder disfrutar de Tenerife. Sería el capitán Charles Darwin en 1840 (acuarela de George Richmond). Robert Fitz Roy el que lo haría. Después de comentar lo insatisfactorio de la elección del Teide como punto cero para calcular la longitud por algunos geógrafos y quejarse de lo poco atractiva que resultaba la ciudad de Santa Cruz por su aspecto árido y escasez de arbolado, sigue relatando en su Diario: “Justo cuando nuestra ancla había tocado fondo, se aproximó casi a nuestro lado un bote de Sanidad Marítima, que transportaba al vicecónsul británico y a varios oficiales de cuarentena que, tras escuchar de dónde veníamos, nos dijeron que sería imposible conceder permiso para que alguna persona desembarcase; y que no podía esperarse ninguna comunicación personal hasta que no realizáramos una estricta cuarentena de doce días de duración. Esta regulación fue adoptada a causa de los informes que habían obtenido ellos respecto al cólera en Inglaterra. Siendo las observaciones sobre la costa indispensables para nuestro propósito, y encontrando, tras algún análisis, que no había posibilidad de lograr nuestro objetivo de manera que compensase en modo alguno el retraso causado por fondear y realizar la cuarentena, levamos anclas sin pérdida de tiempo y nos hicimos a la vela hacia las islas de Cabo Verde”. Esta fue una gran desilusión para el Sr. Darwin, quien había abrigado la esperanza de visitar el pico. Verlo –anclar y estar a punto de desembarcar, y sin embargo, verse obligado a despedirse sin la más ligera esperanza de contemplar Tenerife de nuevo– fue para él en verdad una calamidad real(6). Con gran pesar para Darwin, el día 8 de enero el capitán Fitz Roy decidió continuar su rumbo. De esa manera, el más grande de los científicos del momento no pudo satisfacer sus ilusiones. Le sirvió de consuelo al joven Darwin la contemplación de la espléndida panorámica por la calma del mar cuando el Beagle se distanciaba lentamente del muelle: “Durante el día estuvimos sin viento entre Tenerife y Gran Canaria y aquí experimenté por primera vez algún placer. La panorámica era magnífica. El pico de Tenerife, visto entre las nubes, parecía otro mundo. El único inconveniente era nuestro deseo de visitar esta magnífica isla”. José Luis García Pérez señala que a bordo del Beagle iba el dibujante Augustus Earle[vii]. Sin embargo, no terminó el viaje por problemas de salud. En Montevideo tuvo que abandonar la expedición y regresar a Inglaterra. Como el propio Darwin reconoce, el viaje del Beagle fue el suceso más importante de su vida a pesar de que las relaciones con el capitán Fitz Roy poco a poco se fueron deteriorando. Ambos eran muy diferentes en las formas de ser y pensar y hasta tuvieron altercados porque el carácter del capitán “era deplorable en extremo”… “y cuando perdía los estribos su conducta era totalmente irracional”, comenta Darwin en su Autobiografía(8). NOTAS (1) DARWIN, Charles (1997). Autobiografía y cartas escogidas. Alianza Ed. Madrid, p. 83. (2) DESMOND, Adrian & MOORE, James (1991). Darwin. Penguin. London, p. 91. (3) DARWIN, Charles (1987). Autobiografía. Alta Fulla. Barcelona, p. 65. (4) DARWIN, Charles (1982). Viaje de un naturalista alrededor del mundo. Anjana Ed. Madrid, p. 15. (5) DARWIN, Charles (1997). p. 275. (6) FITZ ROY, Robert (2013). Viajes del Adventure y el Beagle. Diario. Catarata. Madrid, pp. 61-62. [vii] GRACÍA PÉREZ, J. L. (1988). Viajeros ingleses en las Islas Canarias. Caja de Ahorros. Santa Cruz de Tenerife, p. 281. (8) DARWIN, Ch. (1987). pp. 66-67. p5 EL DÍA, domingo, 13 de diciembre de 2015 INVESTIGACIÓN EN PORTADA TURISMO Jordi Cruz (Óleo sobre lienzo de 100 cmx100 cm) Nacido en Manresa (Barcelona), en 1978, estudió cocina en la Escuela Superior de Hostelería de su localidad, empezó a ejercer como cocinero a los 14 años y desde 2010 es el chef de Àbac Restaurant&Hotel. En 2002 ganó el Campeonato de España para Jóvenes Chefs, y en 2003 obtuvo dos premios: el Internacional de Cocina con Aceite de Oliva de Jaén “Paraíso Interior”, y el Campeonato de España para Jóvenes Valores Ciudad de Marbella. Con 26 años se convirtió en el chef más joven de España y el segundo del mundo en conseguir una estrella Michelín en el res- taurante Estany Clar de Cercs, en la edición de 2004. Dos años después, ganó la primera edición de Concurso Cocinero del Año, evento cuyo jurado actualmente preside Martín Berasategui, y del que el mismo Jordi Cruz es vicepresidente. Jordi Cruz pasó a ser gerente y jefe de cocina del restaurante L’Angle de Món Sant Benet en 2007, y un año después el restaurante obtuvo también su primera estrella Michelín, que mantiene con Jordi Cruz al frente y tras su traslado de Sant Fruitós del Bages a la ciudad condal, en 2014. Sin dejar l’Angle, Jordi Cruz se incorpo- ra al Àbac Restaurant&Hotel (Barcelona) en 2010. Este perdió la segunda estrella Michelín tras la marcha de Xavier Pellicer, al poco de entrar Cruz como chef, y la recuperó en 2012. Jordi Cruz, está considerado uno de los mejores chefs de España. Su cocina es evolutiva, basada en el producto y donde la creatividad y la tradición se combinan. En 2013 se convirtió en juez del programa de televisión “Master Chef”, siendo el miembro más técnico del jurado, respetado por los aspirantes y admirado por la audiencia. p6 domingo, 13 de diciembre de 2015, EL DÍA CLAVES DEL CAMINO ANIMALES DEL ALMA “Nos vemos en el cielo” combina ternura y asombro Texto: José Gregorio González S on muchas las personas capaces de jurar que sus animales son capaces de comunicarse con ellos de forma meridianamente inteligente, así como de expresar emociones complejas. Una lectura escéptica reduciría el asunto a valoraciones subjetivas y a la proyección en nuestras mascotas de comportamientos humanos que les son del todo ajenos, pero lo cierto es que la ciencia lleva años acumulando evidencias que dan soporte al torrente de experiencias que a diario nos invitan a considerar a los animales como mucho más de lo que la generalidad está dispuesta a aceptar. Lejos de lo que se pueda pensar el asunto no se reduce a discusiones sensibleras con argumentos emocionales, sino que, por el contrario, implica profundas y transformadoras consecuencias en la manera en la que nos deberiamos relacionar con ellos. Es más comodo y preferible obviar y banalizar el asunto que enfrentarnos a duros aspectos como la explotación, la experimentación y el consumo, cuyo abordaje cambia si situamos a los animales en un rango más cercano al ser humano. De ello también hablan Miguel Pedrero y Carlos G. Fernández en su libro “Nos vemos en el cielo”, una obra capaz de conmovernos y asombrarnos, al tiempo que nos cursa una invitación para cambiar la manera en la que vemos y nos relacionamos con el mundo animal. Con Pedrero conversamos sobre algunos de los aspectos abordados en el libro. Este es el primer libro de España dedicado a este asunto. ¿Ha sido por falta de casos?, ¿por prejuicios por parte de los investigadores?...¿o quizá porque existe una especial discreción por parte de los testigos? No creo que sea por falta de casos, sino que más bien es una cuestión que tiene que ver con los prejuicios. Carlos G. Fernández y yo llevamos muchos años recopilando casos de personas que aseguran haber contemplado la aparición de un familiar o amigo fallecido. Y entre todos esos casos había un par de apariciones de animales que relegamos al cajón de las anécdotas. Un día nos preguntamos por qué había- Quienes tienen animales y los tratan con dignidad y afecto no se sorprenderán demasiado con lo que se cuenta en “Nos vemos en el cielo”, obra de los investigadores Miguel Pedrero y Carlos G. Fernández, que acaba de publicar La Esfera de los Libros. Sus páginas miran de frente y con valentía a la realidad trascendente de los animales, un asunto a cuya profundidad y complejidad solo podemos asomarnos si nos despojamos de complejos y prejuicios. Carlos G. Fernández Miguel Pedrero mos actuado así, y llegamos a la conclusión de que había sido por una cuestión cultural y educativa. Todos, seamos creyentes o no, hemos crecido y vivimos en un contexto sociocultural judeocristiano, y la visión dominante en las tres grandes religiones monoteístas (cristianismo, judaísmo e islam) es que los animales no tienen alma. Sin embargo, los últimos estudios muestran que los animales tienen conciencia y son capaces de distinguir hasta cierto punto el bien del mal. En el libro narramos alguno de estos estudios apasionantes. Parafra- seando a la famosa primatóloga Jane Goodall, si miles de millones de personas creen que tenemos alma y existe un más allá, ¿por qué razón esas mismas personas no creen que los animales posean aliento divino? Al contrario, los últimos estudios indican que tienen conciencia igual que nosotros. Por tanto, ¿por qué no alma también? Es curioso, aunque nos movemos en un marco de cierta incredulidad, tenemos interiorizado que hay un más allá y retornos de seres queridos fallecidos. Ustedes han recogido casuística centrada en animales. ¿Existen paralelismos entre las apariciones “convencionales” de personas fallecidas y las de mascotas? Esta es una de las grandes sorpresas que nos llevamos cuando entrevistamos a los protagonistas de las historias de apariciones de mascotas fallecidas que relatamos en el libro. Los casos son muy similares, independientemente de que se aparezca un ser vivo humano o animal. En unos casos o en otros es habitual que el testigo describa una nube de humo que se va compactando hasta formar la figura del ser querido fallecido (en la mayoría de los casos de la cintura hacia arriba); el contacto suele ser breve, de un par de minutos como mucho; estos espíritus suelen mostrarse con una edad en la que estaban en plenas facultades físicas y mentales (también en los casos de animales); suelen aparecer con una enorme sonrisa, un halo luminoso a su alrededor y transmiten paz; en general desaparecen de forma abrupta, como si no se les permitiera estar mucho tiempo en “este lado”, y suelen transmitir que se encuentran bien y felices (en los casos de animales pueden llegar a transmitir esa sensación por su expresión), etc. Son experiencias muy esperanzadoras y la inmensa mayoría enormemente positivas. Quienes viven estas experiencias se convencen de que existe vida después de la vida. En las apariciones de seres queridos suele haber un trasvase de información, mensajes, emociones… ¿Ocurre esto con las de animales? En caso afirmativo, ¿cómo es posible? Sí, nos hemos encontrado casos así. No se trata tanto de mensajes complejos, sino de una especie de transmisión telepática de sentimientos. Pero es importante resaltar que en esto los casos de apariciones fantasmales de mascotas no son muy diferentes a los de personas. No siempre se produce un intercambio de información, pero cuando sucede así la mayoría de los testigos describen esa transmisión telepática de información. En los casos de apariciones de animales el men- p7 EL DÍA, domingo, 13 de diciembre de 2015 CLAVES DEL CAMINO saje que suele transmitir la mascota es que se encuentra bien, que está muy feliz y que está muy agradecida a su amigo humano por cuidarla tan bien durante su vida. ¿Corremos un riesgo especial con estos casos de interpretar, humanizar, sugestionarnos con este asunto? Claro que corremos el riesgo de humanizar, pero es que los animales son muy parecidos a nosotros. O, dicho de otro modo, nosotros no somos otra cosa que animales. Igual que los animales, nos matamos y nos amamos, queremos y odiamos, podemos hacer el bien o el mal, etc. De hecho, los últimos estudios de prestigiosos primatólogos muestran que la moral en su sentido más básico no tiene que ver con la educación o la religión, sino que es inherente a cualquier entidad viviente por el mero hecho de existir. Vamos a intentar situarnos en el lado de los animales, de las mascotas. ¿Existiría base científica para barajar la supervivencia de la conciencia tras la muerte en los animales? Esencialmente, el principal obstáculo de partida sería admitir que tienen conciencia… Claro. Si creemos que los seres humanos vamos a sobrevivir a la muerte física porque tenemos conciencia y nuestra conciencia es no local –es decir, no está en el cerebro ni en ningún sitio concreto, sino que es nuestra esencia, y es inmortal–, para admitir la existencia de alma en los animales sólo es necesario dilucidar si poseen conciencia. Y los estudios científicos en este campo muestran que, efectivamente, poseen conciencia. En “Nos vemos en el cielo” mostramos los más importantes y apasionantes de estos estudios. ¿Y conciencia de muerte y trascendencia? Esto ya es absolutamente fascinan- S te. Primatólogos de la talla de Jane Goodall o Frans de Waal asistieron a comportamientos rituales de primates, como las llamadas danzas de la lluvia y la cascada. Según estos primatólogos, se trataría de rituales de una religión animista. Por otro lado, algunos científicos han conseguido comunicarse con primates a través de distintos lenguajes de signos, y éstos muestran una sorprendente comprensión sobre lo que significa la muerte. En “Nos vemos en el cielo” mostramos casos de este tipo fascinantes, como el de Koko, un gorila que vive en la Fundación Gorila de California y cuyos cuidadores le preguntaron qué pasaba con los gorilas cuando fallecían. Koko respondió lo siguiente: “Cómodo/sagrado/sueño/adiós”. Un capítulo curioso del libro es el dedicado a los registros tecnológicos que refuerzan la idea de supervivencia, las clásicas psicofonías y psicoimágenes. ¿Existe material audiovisual sobre este tema que sea fiable? Lo cierto es que dedicamos uno de los capítulos del libro a este polémico asunto, porque es cierto que se han conseguido psicofonías y psicoimágenes –que son imágenes supuestamente procedentes del más allá– de animales. Por ejemplo, en “Nos vemos en el cielo” narramos el caso de un grupo de transcomunicadores, personas que se comunican con entidades del más allá a través de medios electrónicos –que conforman el Instituto Francés de Investigación y Experimentación Espírita– que consiguieron captar imágenes de caballos, perros y otros animales procedentes supuestamente de ese más allá. Para ello emplean una tecnología que les fue revelada por entidades del otro lado en sus comunicaciones “entre mundos”. Es un asunto apasionante sobre el que también incidimos en un capítulo del libro. antiaguito León era un cristiano, de profesión abogado, que tenía su casa y despacho en la calle de San Agustín y casi enfrente del Instituto de Canarias, que era el único existente en el Archipiélago, y que hoy es el Cabrera Pinto. En el citado centro estudiaron dos ilustres canariones como lo fueron Juan Negrín, que fuera presidente del Gobierno en la II República, y el novelista y escritor don Benito Pérez Galdós, autor entre otros de los célebres “Episodios Nacionales”, que, por cierto, cuando se marchó definitivamente de Gran Canaria (si pongo Las Palmas las hordas canarionas capitaneadas por José Miguel Bravo de Laguna, más conocido por el Señor de los Pijamas, solicitarían para mí, sin dudarlo, la pena co-capital), tuvo los santos bemoles el señor Galdós de sacudirse de sus botines el polvo del parking de Santa Catalina (mártir) y de paso la arena de la playa de Las Canteras, que tiene su especial encanto cuando desde ella se ve todo el Teide Gigante Jeneralife nevado. Todo esto es palabrita del Niño Jesús, pero al elemento canarión no le interesa que se sepa, siendo una pena que los biógrafos de Galdós se les adelantaran. Perdí el hilo y lo retomo diciéndoles que Santiaguito León era más bajito que el carajo, al punto que si llega a ser “gay” (que no lo fue), en lugar de salir del armario habría salido de una mesilla de noche. También está contrastado que en la Danza de los Enanos, en Santa Cruz de La Palma, en las Fiestas de la lustral Bajada, como si no hubiera un mañana, participó de incógnito en las mismas y habría que decir que el único enano de verdad que danzaba era él, ya que Cuentos de ensueño “Isla a isla, cuento a cuento”. Ese el título de una delicia de obra, un libro de narraciones infantiles impulsado por el sello Alargalavida que combina la inventiva narrativa de veteranos como Juan Carlos Saavadra, Daniel Martín y Sandra Franco, con las magnificas ilustraciones de Lourdes Navarro, junto a una versión silbada en la que han cooperado Rogelio Botanz. Es descargable vía código QR de cada narración. Tal y como explica la editorial sobre la obra, “las emociones que en- Santiaguito León y sus cosas HUMOR ANTICRISIS Juan Oliva-Tristán Fernández* el resto digamos que eran de “garrafón”, sometidos a un perverso y maquiavélico trucaje. Su enanismo era tal que cuando salía de su casa-bufete y se olvidaba de coger las llaves esperaba en la puerta a que pasara algún transeúnte, al que por favor le pedía que pulsara el timbre, pues él, por mucho que se pusiera de puntillas, no llegaba, y hasta hubo un transeúnte “coñón” que lo quiso coger en brazos y que fuera el propio Santiaguito el que pulsara el jodido timbre. Hay una anécdota –de las decenas que inspiró su tallaje–, y fue en cierta ocasión en que el “proyecto de hombre” de Santiaguito se encuentra con un buen amigo suyo, al que le dice: “Santiaguito, anoche soñé contigo, pero la cuestión es que me encuentro en la duda de si te lo cuento o no, pues lo mismo te calientas y no sin razón”, a lo que responde Santiaguito: “Un amigo mío como tú no puede nunca soñar nada malo sobre mí, así que cuéntame ese sueño, que me tienes intrigadísimo”. Su amigo “coñón” contrarás en estos nueve cuentos te ayudarán a sobrevolar un archipiélago en donde te esperan: pinos que susurran versos, libros que alcanzan la orilla de una playa, animales que se juntan para reírse, un baile mágico, leyendas donde los gigantes duermen junto a las montañas sagradas, caracolas que tienen una misión importante, relatos que solo conocen nuestros abuelos, historias que despiertan nuestro diablillo interior y la valentía de once gomeros que cautivarán el corazón del lector”. En la nómina de la gratitud los promotores han incluido los consejos de Isidro Ortiz y el apoyo de Sito Simancas, Carlos Pérez y Jesús Isidro Armas, fundamentales para interiorizar la grandeza del silbo gomero. Además de Rogelio Botanz, silbaron con talento para los audios de este libro los chicos de su gran equipo con Silvia Torres, Antonio Miguel Évora, Daniel García, Alejandro Lucas, Pedro Manuel Cruz, Ángel Romar Rodríguez y Abian Mazigh Rodríguez. coge resuello y comienza a relatarle el sueño de esta manera: “Mira, Santiaguito, anoche soñé que habías fallecido y que tu caja abierta la habían colocado en el salón principal de tu casa. En esto llega tu gato, salta a donde tú estabas y con su boca te agarra por el cogote, te saca de la caja y te da un paseo por toda la casa sin soltarte, hasta que llegó un familiar tuyo y, afeándole al gato su conducta, le dice: Vuelva a poner a Santiaguito donde estaba, cumpliendo el minino al pie de la letra la orden dada por uno de tu familia, depositándote con exquisito mimo el gato –al que creo llamaban Rapiñador– dentro otra vez de tu caja. Fue en ese momento cuando me desperté de la pesadilla, no pudiendo a partir de entonces volver a conciliar el sueño”. Fue tal la calentura que se cogió Santiaguito que le dejó de dirigir la palabra a su amigo el “soñador”, alias Morfeo, y ni aún en la muerte real de Santiaguito, cuando yacía en su cajita de pino, del tamaño de la de los niños, pero de color madera, en sus Últimas Voluntades había dejado bien claro que no se permitiera la entrada al salón del examigo “coñón”, no fuera cosa que debajo de su americana y cual hábil prestidigitador sacase no un conejo o una paloma, sino al mismísimo minino “Rapiñador” y le diese un último paseo por toda la casa en plan despedida. Ejerciendo como abogado le propusieron que presidiera el Tribunal de Menores, pero él, oliéndose el vacilón, rechazó de plano dicho ofrecimiento. *Pensionista de larga duración y letrista de las diadas floreadas de Mas p8 domingo, 13 de diciembre de 2015, EL DÍA www.eldia.es/laprensa Revista semanal de EL DÍA. Segunda época, número 1.010 Evaluación e intervención psicológica en víctimas de la violencia de género (II) L a violencia de género se define como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada” (ONU, Artículo 1 de la “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”, Resolución de la Asamblea General 48/104 de 20 de diciembre de 1993). Por tanto, el único factor de riesgo que existe para que una mujer pueda ser víctima de violencia de género es ser mujer. Está demostrado científicamente que no existen características de personalidad que predispongan a una mujer a padecer una situación de maltrato. Tan sólo por el hecho de haber nacido mujer es vulnerable a la violencia de género, independientemente de la raza, cultura, clase social, profesión y nivel económico. La violencia contra las mujeres por parte de su pareja es una de las tipologías más comunes que existen de violencia de género. Las formas en que este maltrato se puede manifestar se agrupan en tres categorías: maltrato psicológico, maltrato sexual y maltrato físico. Estos tipos de maltrato se pueden dar en diferentes períodos de tiempo y con diferente intensidad. Puede que no aparezcan a la vez, y pueden no manifestarse en todas las categorías. Un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta es que, aunque no se den todos los tipos de maltrato, las secuelas están relacionadas. Una mujer que sea víctima de agresiones físicas y/o sexuales también presentará secuelas psicológicas, del mismo modo que una mujer que sea víctima de maltrato psicológico también presentará impacto en su salud a nivel físico. Estudios científicos demuestran que cuando una mujer es o ha sido víctima de violencia de género presenta una serie de consecuencias tanto a nivel físico cómo psicológico. Esto no significa que todas las mujeres presenten la misma sintomatología tras haber estado expuestas a una situación de maltrato, dado que cada mujer es única y tiene formas diferentes de afrontar cualquier tipo de vivencia. Las secuelas La mujer víctima de maltrato por parte de su pareja puede presentar estas secuelas aunque no esté conviviendo con el agresor, o incluso Texto: Joanna Estíbaliz Martín Reyes (psicóloga con Habilitación Sanitaria, máster en Prevención e Intervención en Violencia de Género, máster Internacional en Psicología Forense) cuándo la relación con el agresor haya terminado, ya que la influencia del maltrato puede persistir aunque éste haya cesado. Estas consecuencias psicológicas y físicas, si no se tratan, pueden perdurar en el tiempo e incluso agravarse. Numerosas investigaciones manifiestan que, a pesar de las diferencias individuales de cada mujer, existen una serie de síntomas comunes que presentan las mujeres víctimas de violencia de género por parte de su pareja. Se estima que el 60% de las mujeres maltratadas tienen problemas psicológicos moderados o graves, y los síntomas más frecuentes son: pérdida de autoestima, ansiedad, fatiga permanente, depresión, tristeza, labilidad emocional, inapetencia sexual e insomnio. Atendiendo a la Organización Mundial de la Salud, las consecuencias para la salud de la mujer víctima de violencia de género son psicológicas y del comportamiento (depresión, trastorno de estrés postraumático, insomnio, trastornos alimentarios, sufrimiento emocional, ansiedad, trastornos del sueño, sentimientos de vergüenza y culpa, baja autoestima, trastorno de pánico, inactividad física, trastornos psicosomáticos, abuso de alcohol y drogas, fobias, conducta suicida y autodestructiva y conducta sexual insegura); consecuencias físicas (lesiones abdominales y torácicas, moratones e hinchazón, síndrome de dolor crónico, discapacidad, fibromialgia, fracturas, trastornos del aparato digestivo, síndrome del colon irritable, desgarros y abrasiones, lesiones oculares y reducción de las funciones físicas); consecuencias sexuales y reproductivas (trastornos del aparato genital, esterilidad, enfermedad inflamatoria de la pelvis, complicaciones del embarazo, aborto espontáneo, disfunción sexual, enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por VIH/SIDA, aborto practicado en condiciones peligrosas y embarazo no deseado); consecuencias mortales (mortalidad relacionada con el sida, morta- lidad materna, homicidio y suicidio). Asimismo, también existen consecuencias en el ámbito social de la mujer tales como desconfianza, aislamiento, dificultades para entablar relaciones futuras y/o desvalorización. Debido al impacto que la violencia contra las mujeres por parte de su pareja produce en estas, la OMS la considera como un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos. Por norma general, las mujeres víctimas de violencia de género, debido al deterioro psicológico que presentan como consecuencia de la violencia sufrida durante un tiempo prolongado, no son capaces de ayudarse a sí mismas. Debemos tener presente que al estar tanto tiempo expuestas a la grave situación de maltrato las mujeres llegan a cambiar la visión que tienen de sí mismas, y en numerosas ocasiones hay distorsiones en sus pensamientos y en la interpretación que hacen de la realidad (se sienten culpables, justifican el maltrato, se creen responsables de los estados de ánimo del agresor, creen que con su comportamiento pueden minimizar o reducir el maltrato e, incluso, adoptan una conducta de indefensión aprendida porque asumen que “hagan lo que hagan” no pueden cam- biar la situación que están viviendo). La realidad es que el maltrato no depende ni es responsabilidad de ellas, sino que depende y es responsabilidad del agresor. La violencia es responsabilidad de quien la ejerce, y no existe justificación en ningún caso. La atención profesional Por todo esto es necesaria la atención profesional y especializada. La intervención psicológica que se lleva a cabo con estas mujeres víctimas de malos tratos debe ser una intervención que cuente con perspectiva de género, sensibilización y formación por parte del profesional que vaya a realizarla. Una intervención que puede constar de tres fases: evaluación psicológica, tratamiento psicológico y seguimiento. Durante la evaluación psicológica se valoran las secuelas que presenta la mujer después de haber estado expuesta a la situación de maltrato. En la intervención psicológica se trabajarán las secuelas observadas en la evaluación y aquellos otros aspectos que considere el profesional, siempre con el objetivo de que la mujer vuelva a retomar el control de su vida y aprenda nuevas herramientas y habilidades sociales que le aseguren su bienestar físico, psicológico y emocional. Por último, y en la fase de seguimiento, se llevará a cabo un control del estado psicológico de las mujeres tiempo después de haber terminado la fase de intervención psicológica. El psicólogo o psicóloga que intervenga con mujeres víctimas de violencia de género debe tener en cuenta, entre otras cuestiones, la confidencialidad, empatía, implicación en el cambio social, utilizar un lenguaje claro y sencillo, y debe ser plenamente consciente de los mitos y estereotipos de género que existen en nuestra sociedad, así como practicar la escucha activa. Por otro lado, se debe planificar una intervención multidisciplinar donde la mujer reciba asistencia médica, jurídica y social, dado que este grave problema afecta a todos los ámbitos. No debemos olvidar que la violencia de género es un problema social que afecta a todas las personas y, por ende, es responsabilidad de todos. La unión, el conocimiento y la implicación de la sociedad son claves fundamentales para acabar con este grave problema.
© Copyright 2026