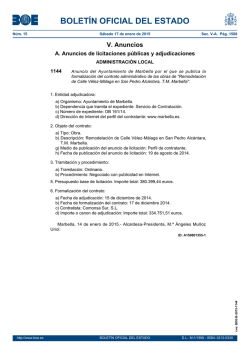Cilniana 14.pmd
SUMARIO 3ª ÉPOCA. AÑO V Nº 14. 2001 Revista de la Asociación para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural Edición Grupo Cilniana de Ediciones Centro de Adultos C/ Miraflores, 4 29600 MARBELLA Telf.: 952 77 59 75 Redacción José Luis Casado Bellagarza Rafael García Conde Andrés García Baena Francisco de Asís López Serrano Antonio Luna Aguilar Francisco Javier Moreno Lucía Prieto Borrego Alfonso Sánchez Mairena Antonio Serrano Lima Lina Urbaneja Ortiz Diseño y maquetación Pepe Moyano 4 7 26 39 45 54 57 Impresión Graficamar La Asociación Cilniana no se hace responsable de las opiniones contenidas en los artículos firmados. LIBRERÍAS COL ABORADORAS (Marbella) FM - Gral. López Domínguez, 12 HERMES - Avda. Mayorazgo AREMAR - Avda. Arias Maldonado MA TA - Enrique del Castillo, 3 MAT ZOCO - Valentuñana, 2 (San Pedro Alcántara) BERMEJO - Marqués del Duero DEL TA - Avda. Oriental DELT Depósito Legal: MA-845-97 ISSN 1575-6416 Título clave: CILNIANA Foto Portada: Cortijo de Miraflores (Cedida por la familia Llanos-Lavigne) 69 73 87 92 98 Cinco años en Cilniana Francisco Javier Moreno Fernández Agitaciones sociales en la tierra de Marbella a raíz de la conquista castellana (1485-1509) Catalina Urbaneja Ortiz Mezquitas contemporáneas en la Costa del Sol Francisco Javier Moreno Fernández La Industria PPapelera apelera de Benalmádena. Creación y desarrollo de la "Finca Modelo de San Carlos" en Arroyo de la Miel (1790-1806) Juan Manuel Castillo Cerdán Marbella entre el liberalismo y el proteccionismo. El comportamiento de los precios del cereal en el sex enio democrático: la crisis de 1868 sexenio Pepe Bernal Imágenes de ayer Una nueva estación al aire libre entre el Neolítico Final y el Calcolítico Antiguo: El LLomo omo del Espartal. Marbella (Málaga) Luis-Efrén Fernández Rodríguez, Ildefonso Navarro Luengo, Mª Isabel Cisneros García, Juan Bautista Salado Escaño y José Suárez Padilla Río RReal eal (Marbella, Málaga).. Un avance al estudio de la cerámica del siglo VII a.C. Pedro J. Sánchez Bandera, Alberto Cumpián Rodríguez, Antonio Soto Iborra, Sonia López Chamizo y Rocío Díaz García Una nueva necrópolis hispanomusulmana de ámbito rural en el entorno de la Sierra de LLaa Utrera (Málaga) Luis-Efrén Fernández Rodríguez, Juan Bautista Salado Escaño y José Suárez Padilla La villa romana de El Saladillo (Estepona, Málaga) Alejandro Pérez-Malumbres Landa y Juan Antonio Martín Ruiz Las huelgas de Hostelería de la Costa del Sol en el tránsito de la Dictadura a la Democracia Carmen R. García Ruiz Los Pósitos de pescadores en la Costa del Sol Occidental (1920-1937) Manuel Morales Muñoz CILNIANA 3 5 cinco años en CILNIANA N o es una fábula ni tiene moraleja el relato de esta pequeña historia de historiadores, y no tanto ni tan poco, que han historiado, historian y hecho historia, reunidos patrimonialmente inquietos, en una pequeña asociación, casi marginal en la consideración objetiva de sus objetivos, adjetivados de defensa y de difusión, objetivamente inofensivos y en la práctica, por la práctica de este ejercicio, involucrados hasta en sus percepciones sensibles en un traveseo lúdico-festivo desviado, mas no degenerado, en un traveseo no tan lúdico ni festivo, una travesía en el desierto más bien cabreada y, a veces, encabronada, de una reivindicativa actitud de rebeldía, revelada tras años de percepciones en entornos patrimoniales susceptiblemente afectados del mal de la desconsideración y necesitados de una agitación general, para poder extirpar otros sentimientos tan perceptivos como los anteriores pero más generalizados y generados por, esta vez sí, una fábula de Cíbola, no sé si en siete ciudades pero muy genéricamente calificados en otro entorno patrimonial, no histórico, de generación de riqueza. Y así esta historia presentada en presencia de un público reducido, no en tamaño intelectual sino en cantidad, localmente involucrado en la localidad de sus sufrimientos, localizada y circunscrita a un cotidiano ritmo vital de trabajo, familia, ilusiones, alegrías y tristezas, y que tan locales están que quedarán al margen de los 4 CILNIANA Francisco Javier Moreno Fernández grandes contenidos patrimoniales nacionales e internacionales para delimitar su efectividad y resultado a la vehemencia de estos lugareños patrimonialmente sensibilizados, que somos muy pocos, menos de los imaginables, con nuestra percepción emotivo-sentimental herida ante este panorama inocuo de virtudes abstractas y utópicas, y escaldada por la abrumadora sensación de que nuestra sensibilidad patrimonial es tan sensible como el patrimonio defendido. Cinco años ha que la decisión de fomentar este conglomerado de virtudes tan extrañas fructificó en este gremio de extraños personajes cuyo patrimonio era el de todos, sin propensiones pecuniarias y con una voluntad dadivosa por ofrecer nuestro saber patrimonial libre de cargas y garantizado, en una entidad extrañamente denominada Cilniana, más no Gilniana, ni Siliana. Un extraño lugar, por supuesto desaparecido y mal ubicado, con evidentes dificultades fonéticas, mal interpretado en su recepción auditiva y publicitariamente alejado de las teorías de la fácil asimilación. Y allí, en la abstracción de este no lugar, sin un duro, iniciamos este duro trabajo de intentar convencer y sensibilizar de que estas supuestas virtudes eran compartibles y compatibles con esas otras personas, más de las imaginables, que les importa más un duro que una piedra vieja, tan dura como las cabezas de los que afanosamente recolectan duros y que no apuestan ni un CINCO AÑOS EN CILNIANA duro por esas piedras viejas que entorpecen la multiplicación de esos duros especulativamente correctos y nada edificantes virtualmente. Edificios nada virtuales, poco abstractos y nada utópicos, repletos de insensibles duros destinados a menesteres menos sensibles y nada filantrópicos en la defensa de un entorno patrimonial socialmente correcto, percibido como un sueño cursi de gráciles ciudadanos sensibles e inmaculados niños disfrutando en armonía de los pródigos obsequios que la historia nos ha dejado en virtuosas ciudades de respetos mutuos, arqueológicamente respetadas, medioambientalmente cuidadas e históricamente satisfechas en grandes zonas verdes, muy verdes y muy grandes, compositivamente equilibradas en un entorno de acordes consonantes y miradas placenteras. Pero hete aquí, cuando nadie daba un duro, con todo y sin nada, esa extraña agrupación de conservacionistas progresistas marginales, convencidos de nuestras virtudes sensibles e intelectuales, emprendimos la sana conquista de esta entelequia patrimonial ignota e ignorada, nada reconocida y menos valorada, utilizando para ello convincentes herramientas lúdicas poco convencionales para el fomento de esas depauperadas percepciones sensibles de los no tan patrimonialmente convencidos pero no menos cultivados en otras sensibilidades. ¡Cilniana! ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuál es el origen del extraño nombre de esa extraña agrupación de enigmáticos personajes? Tan complicada situación requería esfuerzo en imaginación y precisión en su ubicación. ¿Dónde estáis? ¿Contra Gil o a favor? ¿Ideología? Ideología, la marca registrada de los registros políticamente correctos o incorrectos. Miserias de la democracia. ¡Que nos registren! Nuestra ideología el patrimonio histórico. ¡Ja Ja! No existe ese registro abstracto. O con unos o con los otros. Con ninguno, sin un duro, contra todos ¿sin un duro? Contra los que están contra el patrimonio. Nadie. ¿Nadie? Pues por lo menos contra los que no les gusta tanto, contra los que tienen el gusto en desuso y las papilas gustativas hartas de tragar quina material, de materiales materialistas, claro. ¿Asociación?, ¿colectivo?, ¿agrupación?, ¿fundación?, ¿sin dinero? Primero debatimos, discutimos, luego reconciliamos y conciliamos un resultado donde disponer utópicos y abstractos ideales sobre esos extraños objetivos en un concilio de presidentes y juntas directivas conciliadoras para sobrevivir, conciliando objetivos confusos. Tanto un roto como un descosido. ¿Y si nos encadenamos al Cortijo de Miraflores? ¿Pe- dimos una subvención al entonces y hoy absolutamente ayuntado Ayuntamiento de las democráticas mayorías absolutas tan generadores de riqueza? ¿Para qué? Paraguay ¿Probamos las dos cosas o ninguna? Ninguna, pero patrimonialmente comprometidos en una nueva tarea redentora de remover conciencias y entrañas sobre tan infravalorados entornos patrimoniales con la independencia por delante. Pendientes siempre de esos pendencieros, aviesos agresores, osados transgresores de nuestras subjetivas sensibilidades. Contra todos. Un holding de ilusiones, multinacional trasnochada, tomaba forma bastante informe aún. Cinco minutos de entrevista para conocer Cilniana, si hay denuncia el doble a doble espacio y en portada, que el interés patrimonial va in crescendo y ya ocupa un espacio considerable, pues despunta y sacándole punta aún más tras las noticias nacionales, las internacionales, los deportes, las económicas, las locales, Gil, la vecina descontenta y la falta de aparcamientos. Qué bonito es el patrimonio histórico. Cuántos monumentos e interesantes restos arqueológicos de contraportadas amables para darnos a conocer amablemente involucrados en la dinámica del si sale o no sale. Hoy sí, mañana no, y lo dejamos para otro día. ¿Te acuerdas de todas las denuncias públicas? Algo queda. Revistas, libros, concursos, exposiciones, conferencias, jornadas, denuncias, sin un duro. Estamos aquí, en este no lugar, para perder dinero. Altruistas independientes buscan subvención para sobrevivir. No queremos ser políticamente correctos aunque lo aparentemos. Ésta es una empresa de expresiones no remuneradas. Graficamar es una bendición irreverente de solidaridad, gracias. Subsidio a cambio de protección. El silencio políticamen- Cinco años ha que la decisión de fomentar este conglomerado de virtudes tan extrañas fructificó en este gremio de extraños personajes cuyo patrimonio era el de todos. te correcto entraña miserias, destierra verdades y acomoda voluntades. ¿Dónde está esa reivindicativa actitud de rebeldía? La supervivencia nunca ha sido fácil. Pequeñas estructuras mediáticas de pequeños medios de comunicación locales con grandes personas perceptivamente sensibles componen el mensaje como profesores a deCILNIANA 5 CINCO AÑOS EN CILNIANA bate entre el interés mediático y las percepciones sensibles de utópicas voluntades regeneradoras y didácticas. Gracias Charo, Meme, Javier, Joaquín, Jorge, Miguel. Marbella precisa receptores, que hay muy pocos, menos de los imaginables, potencialmente sensibles a las virtudes culturales, oscurecidos por la generosidad mediática y mediatizada de nuestro alcalde y sus circunstancias que más que circunstancialmente se circunscriben a los juzgados de Marbella, Málaga o Madrid. Ésa es otra travesía en otro desierto. Os ha venido muy grande. Nos ha venido muy grande a todos. No hay punto y final. Y ésta sí que es la fábula de la Cíbola fabulosa, con moraleja y réquiem por los que han caído y caerán. Es un reguero de impotencia. Vuestros académicos años de periodismo se reducen a un monotema ya gastado por degenerado, tanto como las relaciones vecinales de favorables y detractores. Ya nadie descubre nada, ninguna denuncia es tan noticia, ni ninguna opinión ponderada. Y nosotros mientras, en ese no lugar, en Babia, generando otras riquezas más livianas y dúctiles, intentando recomponer este paisaje de tantas medias verdades y enfrentados a esa realidad nunca deseada y siempre abrumadora de Quién levantó la voz cuando destruyeron las pinturas murales del homenaje a Picasso en el destruido mercado y qué importó que levantaras la voz cuando destruían la Marina. juegos y escarceos del te doy y me das o te quito, del todo negociable para sobrevivir. Si cedes te fagocitan, si resistes te detractan sin retracto, si callas mueres. Y es que Marbella excluye y la neutralidad cuesta tanto como la implicación. Con todo y sin nada el producto de nuestros patrimoniales conocimientos, humildemente ofrecidos y tan poco conocidos como reconocidos, objetivamente académicos, muchas veces denigrados y despreciados, otras enaltecidos y tasados en el idioma de la bondad, ahí quedan convertidos en inversiones intangibles de bienes futuros y duraderos, gratuitos, manipulables por dúctiles y siempre recompensados con generosas plusvalías gozosas de complacientes reconciliaciones emocionales con el lugar donde vives. 6 CILNIANA En realidad a cuántos nos importa que desapareciera el Premio Juan Carlos de Poesía, y el de Novela Ciudad de Marbella, la Bienal de Arte, el teatro, el último alfar de Marbella, la Colonia de El Ángel –pregúntale a los que viven allí–. Quién levantó la voz cuando destruyeron las pinturas murales del homenaje a Picasso en el destruido mercado y qué importó que levantaras la voz cuando destruían la Marina. Y sólo importó lo que denunciamos cuando se reparó. ¿Existe algún responsable responsable, culturalmente cultural de todos estos desmanes? La obviedad da grima y el oprobio queda en juicio político que, subjetivamente administrado, sólo en consideraciones críticas sobre irresponsables omisiones suplidas por fastuosos fastos, muy publicitarios y muy vacuos, fundados en la inercia del ruido y las nueces. Y todos tan contentos en esta década ominosa tan agresiva para nuestras perceptivas y emocionales sensibilidades, que más anda una burra si se le azuza que cuando se le da de comer. Y andando entre tanta miseria, que no me perdonen los identificados, a la puerta de este no lugar, placentero por su ubicuidad y falta de afiliación, con más fobias que filias, huyendo del pedestal de las corrosivas vanidades y aparentando integridad donde no puede haberla, estos conservacionistas progresistas marginales, aún más marginales cuanto más conservacionistas y menos progresistas cuando el progreso se desvirtúa, dispuestos a suplir, sin un duro, esta penuria penosamente indiferente de nuestros padres y tutores, clamamos emancipación por desidia en los entornos patrimonialmente objetivos; abogamos por muchos no lugares, organizados, sin un duro, en células de entusiasmo, sin descanso, cargados de acritud crítica, sin tregua, porque nuestro sitio es un estado de sitio con fuego cruzado, sin munición, sólo con la palabra. Más reconfortado que maltrecho, abandono estas palabras confabulado con mi rebeldía a cuestas, abriendo la puerta de este espacio sin sombra a otros ejercientes de magnanimidad utópica, generadores de ilusiones y siempre obstinados en la rehabilitación de sus conciencias, en este quinto aniversario de parvedad y virtud. Queda un largo camino, sin final. AGITACIONES SOCIALES en la tierra de MARBELLA a raíz de la CONQUISTA CASTELLANA (1485-1509) Catalina Urbaneja Ortiz Las capitulaciones firmadas en los momentos previos de la conquista de Marbella suponen para los vencidos un corpus legal que les garantizaba la supervivencia dentro del nuevo orden que se implanta en la ciudad. Su progresivo incumplimiento por parte de los Reyes Católicos incidirá directamente en la estabilidad de la población mudéjar, siendo las agitaciones sociales la nota más característica de este periodo. Panorámica de Istán desde la Sierra del Real. Al fondo, la Sierra Blanca de Marbella. U na vez firmadas las capitulaciones que pondrían fin al dominio musulmán, Marbella y su tierra se adhieren pacíficamente al poder castellano en una entrega sin brillantez, sin el rugido de la naciente artillería, un simple “acto de relevo” entre dos fuerzas, la cristiana y la islámica, al fin de un duelo multisecular, advirtiéndose un tono de generosa legislación en las primeras disposiciones económicas para las tierras recién incorporadas 1 . Estos acuerdos supondrán el cuerpo legal por el que se regirán los mudéjares a partir de ese momento y a cuyo cumplimiento estaban obligados vencedores y vencidos. Por la trascendencia que tuvieron en las relaciones previas al establecimiento del orden castellano, reseñaremos sus puntos más significativos: Primeramente es asentado que me darán y entregarán (…) libre y desembargadamente los castillos y fortalezas de la çibdad de Marbella e de las villas de Montemayor e Cortes, e de las otras fuerças de la dicha çibdad e su tierra. Ytem es asentado que yo tome e reçiba so mi amparo e seguro defendimiento real a todos los vesinos e moradores de la dicha çibdad e villas e logares de su tierra, e que no consentiré ni daré lugar que por mí ni por mis gentes ni por otra persona alguna, les sea fecha mal ni daño, ni desaguisado alguno, ni les sea tomado cosa alguna de lo suyo. E que los que quesyeren yr a bevir al Reino de Granada, les mandaré pasar seguramente, e los que quesyeren yr a CILNIANA 7 AGITACIONES SOCIALES bevir allende, les mandaré asy mismo pasar seguros (…) E los que quesyeren bevir en tierra de Marbella o en otras qualesquier partes de mis reynos e señoríos, les mandaré dar en que bivan e moren2 . Las capitulaciones de Marbella continúan el esquema establecido para las poblaciones con- La situación experimentará un giro considerable cuando los mudéjares observen cómo los repartidores, actuando en nombre y representación de los Reyes, entregarán sus tierras a los repobladores cristianos, aun cuando en las negociaciones previas a la rendición se había acordado lo contrario quistadas a lo largo de la campaña de 1485, observándose en algunos de sus apartados un afán por conservar el estatuto personal del musulmán, al tiempo que otros establecen medidas encaminadas a limitar sus libertades, reglamentando el desalojo de las fortalezas existentes en el territorio conquistado. Un abandono que conlleva la obligación de entregar las armas de fuego que permanecieran en poder de los vencidos. A pesar de estos compromisos, se detecta en el Monarca un altruismo que es interpretado por algunos historiadores como producto, no sólo de la prisa por terminar una guerra larga y costosa, sino también como un acto firmado sin mucha convicción, en donde habría que poner en duda la vigencia que en el ánimo del rey Católico pudieran tener estos textos 3 . En este sentido irán las actuaciones reales dado que, una vez conquistada la ciudad, se dictarán normas para su repoblación por familias castellanas en un número ilimitado4 . Un proceso repoblador que fomentaría no sólo el descontento de los vencidos, sino también las desigualdades sociales al reforzar los cuerpos de élite con la dotación a caballeros y escuderos, de cuantiosos lotes de tierras, reglamentando la distribución de la población atendiendo a factores basados en la calidad de los aspirantes, “quarta parte de cavalleros, escuderos con armas y cavallos; otra quarta parte de mercaderes, oficiales y hombres tratantes; otra de hombres de la mar y pescadores; y la otra quarta parte de labradores”5 . Además, ordenan un inventario de las tierras de labor que posee la ciudad para obtener un total conocimiento de la superficie disponible, “y según ella, mandasen dar a cada uno la parte que a su servicio y a la buena población de 8 CILNIANA la ciudad vieran que correspondía”. Asimismo deben enviar una relación de las casas existentes atendiendo a su dimensión y calidad, “las principales, medianas y no tales”, para que las pudiesen adjudicar a cada uno según su nivel social y económico 6 . Finalmente se completaría este informe con un padrón de los vecinos castellanos aposentados en Marbella a la espera de la asignación de lotes “por sus nombres, quién y de qué suerte era cada uno (…) y también relación de las Yglesias y Hospitales para que fuesen dotados conforme entendiesen sus Majestades que convenía al servicio de Dios y de dichas Yglesias”7 . Incentivándose la clásica distinción entre aquellos militares que habían colaborado en la conquista, generosamente compensados al asignárseles un lote doble o quizás triple, y el resto de los aspirantes, quienes sólo podrían acceder a uno. Todo ello sin excluir la erección y dotación de iglesias “que suponen siempre capítulos importantes en cada reparto”8 . La situación experimentará un giro considerable cuando los mudéjares observen cómo los repartidores, actuando en nombre y representación de los Reyes, entregarán sus tierras a los repobladores cristianos, aun cuando en las negociaciones previas a la rendición se había acordado lo contrario. Este progresivo desmantelamiento por parte de los funcionarios reales aparece como una provocación al actuar en contra de los proyectos de la Corona, “que pretendía la permanencia de los mudéjares con objeto de recaudar para sí los impuestos nazaríes”9 . Las manipulaciones realizadas sobre el patrimonio de los vencidos tienen su origen en los propios Monarcas, quienes desde el momento de la conquista concederán a sus hombres de confianza cuantiosas mercedes de tierras y casas anteriormente pertenecientes a los musulmanes, los cuales se verán traicionados al comprobar cómo el incumplimiento de las capitulaciones se evidenciaba paulatinamente10 . Tenemos constancia de la donación realizada en 1487 a Fernando Vallejo, de un mesón y unas casas ubicadas en la Puerta del Mar; en 1488 se le regalan al conde de Ribadeo casas y tierras para la construcción de un molino; a la iglesia parroquial de Santa María de la Encarnación se le entregan un molino y seis tiendas, además de las cuatro caballerías de tierra asignadas en el repartimiento. Igualmente a los hospitales, ermitas y monasterios que se mandaron erigir se les entregaron bienes suficientes para poder subsistir11 . Estas transgresiones originarán graves altercados con los mudéjares, especialmente los AGITACIONES SOCIALES residentes en las alquerías del interior marbellí, quienes consideraban la integración al sistema político de sus ancestrales enemigos, precisamente por haberse gestionado entre las oligarquías locales y no consensuada con toda la comunidad, una traición a sus intereses, generando un descontento que pondría en peligro la pervivencia del incipiente proceso repoblador. Una situación de similares características se dio en las sierras del interior, en donde los vencidos encontrarán las circunstancias más propicias para provocar alteraciones, motivo de fuerte inquietud para los recién llegados. La inestabilidad social será generalizada en la campaña de 1485, arrancando la subversión desde las primeras actuaciones efectuadas a raíz de la conquista, en donde los comportamientos indivi-dualizados conseguirán mover a la masa hasta obtener unos resultados colectivos absolutamente impensables para los dominadores. Los abusos que sobre los mudéjares ejercían las autoridades cristianas fueron constantes e incontr olados, denotándose un espíritu revanchista que marcaba unas desigualdades sociales cada vez más profundas. Tampoco es ajena a ellos el resto de la sociedad cristiana que no termina de aceptar la continuidad de los musulmanes en el territorio, pues tanto oligarcas como repobladores se creerán en un status superior al de los vencidos 12 . Las agitaciones sociales fueron extendiéndose como un reguero de pólvora por las alquerías de Marbella y la Serranía de Ronda, donde numerosos poblados se sumaron al descontento general. Al desencanto por la violación de los pactos habría que sumar la falta de una política decidida por parte de la Corona que, aunque deseaba la paz en los nuevos territorios, se veía incapaz de contener las aspiraciones de sus hombres de confianza. Las fuentes documentales de la época, especialmente en el período comprendido en- Las agitaciones sociales fueron extendiéndose como un reguero de pólvora por las alquerías de Marbella y la Serranía de Ronda, donde numerosos poblados se sumaron al descontento general tre 1485 y 1492, son cuantiosas y de su estudio se desprenden acciones que avalan lo anteriormente expuesto. Si en ocasiones se dictan normas proteccionistas para la minoría autóctona, otras veces nos encontramos con El núcleo urbano, apiñado al pie de la Sierra del Real. mercedes de tierras, casas, molinos, hornos, mesones, etc., que pasarán a formar parte del patrimonio personal de corregidores, caballeros, iglesias o monasterios. Citemos como ejemplo las donaciones efectuadas a dos destacados personajes, Juan de Lara, jurado de Ronda, “de una parada de dos molinos en el río de Ronda que eran de sus altezas” 13 y Nuño de Villafaña, “por los muchos e buenos serviçios que vos me avéis fecho (…) espeçialmente en la guerra de los moros, (…) vos fago merçed de un sytio de casas, que es en la çibdad de Marbella, que está caydo, que solía ser orno de pan coger14 . Estas donaciones serán una de las causas determinantes de las violentas reacciones que se producirán en la zona de Marbella, en donde se perfila un hecho de interés económico al serlo de índole demográfico: la pronta transformación en eriales y despoblados de localidades sucesivamente incorporadas15 por el desmantelamiento del patrimonio mudéjar en estos despoblados, ubicados junto al mar, y que serán repartidos a la población castellana a pesar de las fuertes protestas de los vencidos. CILNIANA 9 AGITACIONES SOCIALES Para sosegar los ánimos se insta a los musulmanes a presentar los títulos de propiedad que avalen la presunta posesión de las tierras disputadas, a sabiendas que éstos habían desaparecido en la guerra o nunca existieron. Ante la manifiesta carencia documental, Juan Alonso Serrano decide continuar el repartimiento encomendado sin tener en cuenta las reivindicaciones de los antiguos propietarios. El detonante de la revuelta mudéjar parte de la antigua capital del reino nazarí, adonde se había desplazado el arzobispo de Toledo fray Francisco Ximénez de Cisneros. Durante su estancia en Granada, el cardenal observó que la labor pastoral realizada por Hernando de Talavera no lograba los objetivos inicialmente previstos La sentencia de Serrano nos llegó en una transcripción del Siglo XVIII que se conserva en el Archivo Municipal de Istán, formando parte del expediente derivado del pleito que se había planteado entre los vecinos de este pueblo, el Concejo de Marbella y la Real Hacienda, sobre la delimitación de su término municipal, finalizando una controversia que arranca de 1506. Como todos los documentos de la época, necesita de varias lecturas para llegar a una conclusión definitiva, pero, una vez analizado en profundidad, la información que obtenemos sobre el reparto de las tierras de los mudéjares a los repobladores castellanos nos permite establecer algunas conclusiones: Juan Alonso Serrano parte de las alegaciones que hacen los mudéjares sobre las alquerías despobladas del litoral de Marbella ubicadas en los cursos bajos y medios de los ríos Verde, Guadaiza y Guadalmedina y que fueron abandonadas tras la conquista. Por su parte, la ciudad insiste en la legítima posesión de las tierras adjudicadas, e incluso pretenden ostentar la propiedad de las fortalezas de Montemayor y Cortes. Ante esta disyuntiva y tras consultar los documentos presentados al efecto, Serrano trata de reconstruir las demarcaciones territoriales del periodo islámico, entendiendo que los Reyes habían asignado a la ciudad, como parte integrante de su término, el conjunto formado por los lugares y fortalezas antes citadas, “libre e desembarazado de los dichos moros, para que su Alteza pudiese poblar de la gente que mandase” 16 . Y por lo que respecta a las peticiones de los musulmanes, deduce que no son justas, pues al despoblarse una alcaría, su territorio se integraba en el término de la ciudad. Y en este caso 10 CILNIANA los despoblados objeto de litigio, al haber sido abandonados por sus vecinos en el momento de la conquista, deberían formar parte indivisible de los terrenos anexos a Marbella. Partiendo de estas premisas, traza una línea imaginaria que uniría Marbella, Cortes y Montemayor, justificando sus determinaciones en base a este planteamiento: en las alquerías situadas al norte de ella (todas pobladas) podrían sus habitantes continuar disfrutando de sus posesiones, en tanto que las ubicadas al sur (despoblados) serán repartidas entre los repobladores. Una vez marcadas las pautas a seguir, el estado de la cuestión que presenta el dictamen de Serrano es el siguiente: Benahavís, Almachar, Tramores, Daidín, Arboto e Istán, asentamientos ubicados al norte de Montemayor, quedarán en poder de los mudéjares. Las alquerías despobladas al sur de Montemayor (Esteril, Fontanillas, Benimaurín, Benabolás y Nagüeles) pasarán a engrosar el término de Marbella y por consiguiente se entregarán a los cristianos viejos. Las peticiones de Ojén sobre Montenegral no han lugar porque “su villa fue alcaría despoblada y su término fecho ansimismo de la ciudad”17 . En cuanto al Alicate, que se había despoblado con posterioridad a la anexión, parecía tener sus protestas fundamentadas al pedir las tierras que tuvieron anteriormente en el término de Ojén, volviéndoselas a asignar en base a la no existencia de despoblados entre éste y Marbella. El dictamen de Serrano no convenció a los mudéjares que continuaron con sus exigencias hasta forzar al Concejo de Marbella a solicitar una ratificación de la sentencia. La carta de confirmación fue dada en Alcalá de Henares el 9 de marzo de 1498, aprobando la reforma del bachiller sobre “las casas y heredades, e términos e alcarías pobladas e despobladas que a esa cibdad e vecinos de ella dió. E la sentencia que sobre ello por el fue dada, mandamos que agora, y de aquí adelante se guarde y cumpla en todo y por todo”18 . Por lo que respecta a los despoblados, las posiciones de Serrano y la Corona están plenamente justificadas pues, al tratarse de alquerías costeras era imprescindible mantener a los mudéjares alejados de ellas para implantar población castellana en los territorios adyacentes a la costa. Estas actuaciones se complementarán con el repliegue de los mudéjares hacia la montaña, distantes una legua del mar. En resumen podemos decir que ésta fue la tónica general en los años siguientes a la ren- AGITACIONES SOCIALES dición, inquietud y descontento que se manifiesta con una mayor virulencia en las alquerías serranas, mientras que Marbella apenas si observó altibajos en el comportamiento de los mudéjares replegados hacia la zona del interior. Las posteriores actuaciones de repartidores y recaudadores, especialmente en el cobro de los diezmos para la Iglesia oficial, enardecerán los ánimos de los vencidos a quienes las Capitulaciones eximían de los impuestos eclesiásticos, yendo en aumento las hostilidades hasta abocar en la rebelión de Sierra Bermeja. LA REBELIÓN DE SIERRA BERMEJA Fue el detonante de las tensiones acumuladas por la población musulmana tras su incorporación a Castilla, desencadenando a su vez un rosario de acontecimientos que posteriormente influirán decididamente en las alquerías del interior de la tierra de Marbella, especialmente Ojén, Arboto e Istán19 . Iniciaremos este apartado con un somero estudio sobre la situación de los musulmanes en los años posteriores a la conquista, así como las actuaciones de la Corona, pues se constituirán en el punto de partida de una resistencia que irá in crescendo hasta el estallido de principios del siglo XVI. Siguiendo el espectro de las ordenanzas encaminadas a conseguir la buena población de Marbella, una de las primeras disposiciones consistirá en inventariar con fines tributarios el número de almas existentes en cada una de las alquerías mudéjares. Esta investigación debería complementarse con una relación detallada de las posesiones de los musulmanes, así como de los impuestos que en otro tiempo pagaban al rey de Granada. En 1486 facultan a Juan Gutiérrez Tello, caballero continuo de la Casa Real, para que visite las ciudades de Ronda y Marbella y se informe sobre las personas que habitan en ellas y sus fortalezas, indagando las posibles vías para la captación de impuestos. Simultáneamente se ordena a los alcaides faciliten las investigaciones de Gutiérrez “secreta y públicamente, espeçialmente en la orden e manera que él entendiere que más cumple a nuestro serviçio”20 . De estas pesquisas emanarán nuevos gravámenes para la población autóctona, que se mostrará reacia a pagarlos pese al interés de los funcionarios encargados del cobro. Este afán recaudatorio viene a demostrar que, al menos en los momentos posteriores a la anexión, la percepción monetaria fue el único móvil que lle- vaba a los castellanos a relacionarse con la población musulmana, la cual veía cómo a pesar de lo pactado, soportaban unos nuevos amos con enormes ansias de riqueza21 . El cobro del primer servicio se lleva a cabo en 1486 y que, por lo inesperado, provocará graves alteraciones sociales. En Gaucín y su tierra, los rebeldes tomaron la fortaleza, antiguo símbolo del poder nazarí arrebatado por los vencedores, cuyo autoritario comportamiento no era propicio a veleidades. Pese a ello, la presencia de los nuevos señores no resultó un obstáculo para que las acciones de protesta adquiriesen tintes dramáticos y sangrientos, la más significativa acaso fuera el asesinato del alcaide y otros ayudantes que se encontraban en ella22 . El aparato burocrático creado a los efectos de la percepción de los nuevos impuestos exigió la dotación de poderes especiales a los recaudadores para evitar los fraudes fiscales, aunque la mayoría de las veces eran ejercitados con desmedido exceso sin preocuparse por las innecesarias molestias que podían causar a los contribuyentes23 . Los constantes abusos forzaron a las autoridades de Ronda y Marbella a presentar sus quejas ante la Corona, por entender que “en las villas e logares de su comarca han fecho, e de cada día dis que fasen en la dicha çibdad e en los otros logares de los moros, munchos agravios e synrrasones”24 . Ali Dordux también escribe a los monarcas denunciando a los recaudadores por abuso de poder, al cobrarles más cantidad de la debida25 . La insurrección mudéjar no detuvo el proceso de bautismos, el cual se precipitará a partir de enero de 1500, originando que las protestas se generalizaran por el antiguo reino de Granada y provocando estallidos de muy diversa índole Consciente del incremento que están experimentando los descontentos, el rey adopta una actitud conciliadora ordenando a los respectivos concejos investiguen los hechos e indemnicen a los damnificados. Consecuencia de esta situación fue la marcha de un amplio sector de la población a otros lugares, originando un flujo migratorio que muy pronto alertaría a la Corona, temerosa del fenómeno despoblador que ya se venía detectando26 . Para evitar los masivos desplazamientos, se les insta por medio de edictos a permanecer en sus lugares de origen, “que de aquí adelante vosotros, ni alguno de vos, non vos vayades a bevir ni morar fuera de la dicha Serranía e logares susodichos, donde vivíades quando CILNIANA 11 AGITACIONES SOCIALES vos tomamos por nuestros, a otras partes nin logares algunos, so pena que qualquier que fuere a bevir a qualquier logar o logares fuera, sea e finique esclavo. E qualquier que lo fallare yéndose a bevir o saliendo fuera de su logar donde fuere avezindado quando le tomamos por nuestro, lo puedan dar e tomen, e todos sus bienes, muebles e raíes, sean para nuestra cámara e fisco”27 . Recordando a alcaides y corregidores la importancia que tenía la difusión pública de estas disposiciones para evitar que los infractores alegaran ignorancia. En 1489 la recaudación de los diezmos resulta un tanto conflictiva, debiendo los recaudadores exponer a la Corona las incidencias producidas durante el periodo del cobro, y manifestar su temor ante los obstáculos que la población mudéjar está planteando por su decisión a no colaborar en el pago de tan discutible impuesto. Una de las posturas más inquietantes es el incondicional apoyo que prestan a los elementos más rebeldes y que viene a incidir en la seguridad de los funcionarios reales, especialmente en la Serranía, no osando “ellos ni otros algunos yr a la dicha tierra a les demandar cosa alguna de lo que les deben, (…) no quieren que los maten, según lo tienen çierto” 28 . Esta beligerancia generalizada entre la antigua población musulmana es patente en las alquerías serranas de Marbella a pesar de que el rey en septiembre de 1487, les había perdonado “todos los delitos çiviles e criminales que avían cometido desde que la tierra se ganó hasta Caserío de Arboto 12 CILNIANA el día de la merçed, que es fecha a dies de sitiembre”29 . Un perdón que venía condicionado al pago de 5.000 reales, entregados al conde de Ribadeo y Juan de Torres, repartidor, para que los invirtiesen en aquellas obras públicas que la ciudad necesitara con mayor urgencia. A pesar del alto precio que suponía este indulto, el comportamiento de los vencidos no cambió substancialmente y las agitaciones pronto se convirtieron en una constante. Una disposición que evidencia el grado de virulencia alcanzado en este período, especialmente agravado cuando los vencidos verán incrementarse su sistema impositivo con nuevos gravámenes. Así, los moros de las alquería de Marbella tendrían que pagar al rey un diezmo anual consistente en 4 fanegas de trigo que en esta primera etapa no se pudo cobrar “por no estar la tierra segura”30 . El detonante de la revuelta mudéjar parte de la antigua capital del reino nazarí, adonde se había desplazado el arzobispo de Toledo fray Francisco Ximénez de Cisneros. Durante su estancia en Granada, el cardenal observó que la labor pastoral realizada por Hernando de Talavera no lograba los objetivos inicialmente previstos. Para agilizar la misión evangélica adopta drásticas medidas conducentes a la pretendida integración espiritual. Estos clérigos actuarán paralelamente, mostrando con este comportamiento las discrepancias existentes entre ambos. Fray Hernando de Talavera había dictado unas ordenanzas que formaban un cuerpo jurídico que él mismo denominó Tabla de ordenaciones. La característica general de esta normativa era la dureza, pero su publicación no originaría problemas entre los afectados, pues el trato personal que el arzobispo tenía con ellos, la defensa de sus intereses ante la Corona y el municipio y la santidad personal del prelado doblegaron cualquier brote de resistencia e insumisión y mantuvieron la paz durante los primeros años31 . Por su parte, el cardenal Cisneros trata de aplicar sus propios criterios so- AGITACIONES SOCIALES bre la evangelización del pueblo musulmán, mediante los cuales había que bautizar a los hijos menores aún en contra de la voluntad de sus padres, no dudando para ello en utilizar medidas coercitivas pese a las fuertes polémicas que estos planteamientos generaron en Granada. La respuesta del Rey ante la situación que plan-teaban estas dos actitudes contra-puestas fue un tanto salomónica, limitán-dose a otorgar una cédula dando poder e instrucciones a su mayordomo, Enrique Enríquez, sobre las gestiones que debía realizar ante el problema de tipo religioso imperante en los territorios recién incorporados a Castilla. La normativa contenía aspectos tan puntuales como la creación de una comisión integrada por Enríquez y los jerarcas de Granada, cuyos acuerdos al respecto deberían ser consensuados. Se limitarían a bautizar a todos cuantos lo pidieran voluntariamente y quedaba expresamente prohibida la imposición forzada de este Sacramento, matizando que, en caso de denotar rebeldía entre las masas, y antes de actuar, debían consultar a los Reyes, incluyéndoles su parecer. Los monarcas mandarían hacer “lo que se haya de fazer”32 . Pese a todo, Cisneros decidió actuar por su cuenta, provocando con su intransigencia la revuelta del Albaicín. Enterado el rey de estas agitaciones escribe al conde de Tendilla, capitán general de la Alhambra y responsable del orden público, pidiéndole justificase el origen de la inestabilidad social y ordenándole serenase los ánimos de los rebeldes, sin castigar más que a los culpables, “y estos tales casos, más son para que siga el seso que no la rigor, que para esto avía de ser tiempo y lugar”33 . El cardenal trató de evitar los contactos con la corte iniciando su personal visión evangelizadora mediante el uso de la violencia. Para ello trató de eludir la jurisdicción de Talavera y conseguir facultades inquisitoriales contra los elches –cuya cristianización había llegado a obsesionarle– desobedeciendo las órdenes emitidas por los monarcas y negándose a salir de Granada so pretexto de que estaba convirtiendo a muchos 34 . Una oleada de alteraciones será la respuesta a lo que consideraban una transgresión de lo capitulado durante el cerco de Granada. Las agitaciones iniciadas en el Albaicín serán secundadas incondicionalmente por los alpujarreños, cuya revuelta costará tres meses en ser sofocada, siendo la consecuencia más destacada el hecho de que, a partir de estos acontecimientos, los Reyes Católicos se consideraron liberados del compromiso formal que suponían las Capitulaciones35 . La insurrección mudéjar no detuvo el proceso de bautismos, el cual se precipitará a partir de enero de 1500, originando que las protestas se generalizaran por el antiguo reino de Granada y provocando estallidos de muy diversa índole36 . Domínguez Ortíz y Vincent señalan la existencia de cuatro focos principales en espacios y momentos diferentes que, arrancando de los hechos acaecidos en el Albaicín en 1499, se prolongarían hasta la rebelión de Sierra Bermeja en 1501. Estos puntos conflictivos los ordenan cronológicamente siguiendo este esquema: En diciembre de 1499 tiene lugar la sublevación del Albaicín de Granada. A consecuencia de dicha revuelta, prende en el ánimo de los alpujarreños los predicados de los granadinos y se produce el levantamiento de las Alpujarras en enero de 1500. En octubre de 1500 se rebelan los mudéjares de la Sierra de Filabres y la comarca de Níjar, Almería. Finalmente, en enero de 1501, las protestas de los mudéjares alcanzan su punto culminante en las serranías de Ronda y Villaluenga, con la denominada rebelión de Sierra Bermeja37 . Para no extendernos en unos hechos sobradamente conocidos, nos limitaremos a reseñar brevemente el desarrollo de la contienda en tierras de la Serranía de Ronda, dado que los municipios que venimos estudiando a lo largo de este trabajo se encuentran ubicados en las estribaciones de Sierra Bermeja38 . Con posterioridad a su incorporación a Castilla, la población musulmana de los medios rurales venía dedicándose a las actividades agrícolas, mientras que en las ciudades eran fundamentalmente artesanos, sin que en principio su status ocasionara roces entre los nuevos vecinos. Podríamos afirmar que las relaciones no originaron situaciones de tensión o rechazo por parte de los cristianos debido, fundamentalmente, a que tenían espacios separados y también por el tipo de actividad económica que desarrollaban, incidiendo en esa ausencia de conflicto39 . El siglo XVI se inicia en nuestra comarca con la revuelta de los mudéjares, esa minoría marginada y descontenta que decide refugiarse en Sierra Bermeja, desde donde practicarán el bandidaje y las incursiones a las tierras bajas que ahora pertenecían a los castellanos. Esta llegada masiva recibirá una buena acogida en muchas alquerías serranas, especialmente Daidín y Arboto, que pasarán a constituirse, merced a su CILNIANA 13 AGITACIONES SOCIALES total aislamiento y su valor estratégico, en el núcleo ideal para sus correrías. La revuelta no tuvo la misma aceptación entre la población mudéjar, siendo destacable la violencia que los alzados experimentaron hacia los bautizados, a quienes consideraban traidores a los preceptos islámicos. mundo creencial y vivencial es considerado inviable por las autoridades políticas y religiosas, condenando a toda la comunidad a un criptoislamismo que abarca desde el mantener en secreto sus creencias religiosas hasta sus mitos y profecías 45 . L a subDaidín versión de la SeLos sucesos desencadenados en Sierra Bermeja y el vivió momentos rranía había de especial virudrástico cambio experimentado por la Monarquía con puesto en pelilencia al asesirespecto a la situación jurídica de los vencidos, serán gro una incinar los sublevapiente convivenfactores determinantes para que la población dos a dos misiocia sostenida neros que se ha- musulmana empiece a plantearse la necesidad de huir por unos falsos bían desplazado hacia el Norte de África cimientos, en desde Sevilla donde la enepara proceder al mistad multisebautismo de sus vecinos 40 y, merced a su proxicular y el permanente estado de guerra entre esmidad al litoral, fue convirtiéndose en punto de tas dos comunidades estaban muy arraigados, partida de cuantos rebeldes pretendían cruzar el haciendo más difícil la posible integración de los Estrecho de una forma subrepticia. nuevamente convertidos y cuyo fracaso se demostrará definitivamente en la rebelión de los Los acontecimientos presentaban difícil moriscos acaecida en 1568. solución y la pacificación del territorio sólo era posible adoptando medidas contundentes. Para Y por lo que respecta a las alquerías de ello, los Reyes enviaron al Conde de Ureña y a Sierra Bermeja que tan eficazmente colaboraron con los rebeldes, durante unos años continuarán Don Alonso de Aguilar, quienes penetran en la sus actividades rutinarias aunque muchos de sus Serranía a fin de reducir a los sublevados que vecinos desarrollarán un latente espíritu subverpermanecían atrincherados en Calaui. Las circunssivo que se manifestará con especial énfasis en tancias les fueron adversas, siendo derrotados la los frustrados intentos de fuga que realizarían noche del martes 16 de marzo, causando un gran entre 1506-1509. número de bajas, entre las que debemos destacar la muerte de don Alonso de Aguilar a manos del Feri de Ben Estepar41 . El duro revés experiHUIDA DE ISTÁN Y BATALLA DE RÍO VERDE mentado por el ejército cristiano induce al rey a intervenir personalmente y poner fin a los enfrenCuando Marbella se rinde al monarca castamientos42 . tellano, lo hacen con ella todas las alquerías que constituían su distrito, junto con las fortalezas y Una vez pacificada la tierra, se inician una castillos incluidos en el mismo, Montemayor, Corserie de negociaciones entre las que destacaretes, Alicate “y otros diez lugares alderredor de mos la autorización a los rebeldes para marchar aquella ciudad”46 . Mediante estos acuerdos, firal Norte de Africa, aunque esta vez no se les permados el 8 de junio de 1485 por el Rey Fernando mitía llevar ninguna pertenencia. Una excepción y los “moros que estavan en la dicha nuestra a esta norma la constituyen los vecinos de Daidín, çibdad e villas de Montemayor e Cortes”, los venlos cuales van a sufrir la misma suerte reservada cidos se sometían a un nuevo status: vasallos y a los malagueños catorce años antes43 . súbditos naturales de los monarcas, haciéndoles entrega al mismo tiempo del “castillo e fortaleCon posterioridad a esta revuelta, y hasta zas de la dicha çibdad e otras villas e castillos de 1510, se prosiguió la campaña de evangelización, su tierra”47 . Además, en ellas se establecen unas pero ahora intentando que las conversiones fuecondiciones de obligado cumplimiento para amran sinceras, organizando una red de iglesias bas partes que, en síntesis, son: parroquiales capaces de acoger al cada vez más numeroso grupo de cristianos nuevos44 . La im-Protección real a todos los vecinos de la posición de un nuevo credo profundizaría aún ciudad, villas y lugares de su tierra. más las diferencias ya planteadas entre dos co-Promesa de proveer de viviendas a cuanmunidades obligadas a una forzosa convivencia, tos optaran por quedarse. en la que continuaría detectándose por parte de -Restitución de cautivos cristianos y moros. la población musulmana un aferramiento a sus -Autorización para marchar a todos los que tradiciones islámicas. La perpetuación de su así lo deseasen. 14 CILNIANA AGITACIONES SOCIALES Este último punto adquiere otras connotaciones al ampliarse el ámbito de “destierro pacífico”, pues como sucede en los acuerdos pactados con otras ciudades, en él no se limita el espacio geográfico, sino que comprenden tanto a los habitantes de la ciudad como a los de sus villas y lugares. E que no consentiré ni daré lugar que por mí, ni por mis gentes, ni por otra persona alguna, les sea fecho mal ni daño, ni desaguisado alguno; ni les sea tomada cosa alguna de lo suyo. E los que quesyeren yr a bevir allende, les mandaré asy mismo pasar seguros, a ellos e a sus bienes que pudieren sacar e levar de la dicha çibdad e villa de Montemayor e su tierra. Los que libremente decidieran quedarse podrían a cambio mandar emisarios a tierras norteafricanas para negociar su posterior marcha. Si la respuesta era positiva tendrían a su disposición “navíos en que ellos pasen seguramente”. También se contempla la posibilidad de que no estuviesen dispuestos a recibir a los exiliados marbellíes, comprometiéndose el rey a acogerlos y proveerles de morada “e en todo serán de mí bien tratados, como servidores e vasallos míos”48 . El espíritu colaboracionista que se deduce de estas actuaciones iniciales se verá alterado con el devenir de los tiempos, cuando vencedores y vencidos se sientan discriminados y comiencen a sentirse mutuamente antagonistas. Unos inicios difíciles que ya presagian las alteraciones desarrolladas a principios de la siguiente centuria. Ahora bien, si entendemos que estas capitulaciones fueron extensibles a todos los lugares que permanecían bajo la jurisdicción de Marbella, podemos realizar un estudio de su contenido para contextualizarlas con la situación que posteriormente se vivirá, en donde presión fiscal, usurpaciones de tierras y violencias a nivel personal, irán originando un descontento que, aún sin nexo directo con los acontecimientos de principios de siglo, es evidente que hubo de estar relacionado con ellos49 . Los sucesos desencadenados en Sierra Bermeja y el drástico cambio experimentado por la Monarquía con respecto a la situación jurídica de los vencidos, serán factores determinantes para que la población musulmana empiece a plantearse la necesidad de huir hacia el Norte de Africa, pese a las reiteradas prohibiciones y los duros castigos impuestos a los fugados. Sería absurdo pensar que tras el fracaso de los acontecimientos de 1501 se apaciguarían los ánimos. Todo lo contrario, la pérdida de sus libertades como grupo diferente sirvió de acicate para que las conspiraciones, los contactos con sus hermanos de Berbería y las fugas clandestinas aumentaran considerablemente. Berbería era el punto donde confluían los sueños y la esperanza de libertad de los mudéjares granadinos constituyéndose en tierra de promisión cuyo medio físico, muy similar al del Reino de Granada, les alentaba al retorno. Por otra parte, y además de poder ejercitar libremente sus creencias islámicas, contarían con espacios suficientes para desarrollar una economía centrada mayoritariamente en las explotaciones agrícolas, al ser “tierra fértil y abundante de mucho pan, trigo, cevada y ganados, y los moradores poseen los más hermosos campos de Affrica”50 . Cruzar el Estrecho, con o sin licencia, suponía una meta anhelada por todos, ya que allí se encontraban aquellos hermanos que no quisieron someterse al yugo castellano. Las fugas provocaban el recelo de los cristianos, temerosos de las represalias que pudieran surgir a raíz de la llegada al Magreb de estos emigrantes, pues era una evidencia que con ella se incrementaba la efectividad de las acciones de los corsarios por suministrar información sobre los cristianos en el mar y la localización de pedanías fáciles de ser asaltadas desde la costa51 . Factor determinante en el auge de las huidas, así como en su éxito final, lo constituye la aparición de la piratería. Numerosos musulmanes, una vez asentados en tierras africanas, organizarán estas expediciones con unos objetivos meramente especulativos: el hurto, la rapiña y, muy especialmente, la captura de esclavos para abastecer los mercados argelinos. Este tráfico humano se había incrementado merced al despegue espectacular que experimenta el corso, vinculado siempre a la guerra, de la que se surtía principalmente. El corso magrebí vive su momento de esplendor después de conquistado el reino de Granada cuando, a la tradicional aprehensión de ganados y hombres, se sume la recogida de grupos andalusíes ansiosos por abandonar la Península Ibérica. De aquí surge un doble problema: por una parte, se producirá la despoblación de amplias zonas rurales y por otra, el manifiesto estado de malestar que se plantea en los señoríos, donde el incondicioCILNIANA 15 AGITACIONES SOCIALES nal apoyo de los nobles hacia los mudéjares deja entrever una interesada complicidad. Para desarrollar estos asaltos a la costa, los piratas necesitaban la colaboración de sus hermanos granadinos, pues una empresa de ta- La narración de lo acontecido puede sintetizarse en la decisión de los vecinos de Istán de embarcarse rumbo a Berbería en Mayo de 1506, ayudados por algunos norteafricanos venidos expresamente para tal fin les características no podría obtener los frutos perseguidos sin contar con la complicidad de los moriscos asentados en zonas próximas al litoral. De esta mutua necesidad surge, especialmente en la comarca de Ronda, el bandolerismo bajo la forma de monfíes que, como señala Gil Sanjuán, tiene un carácter sociorreligioso que lo diferencia señaladamente de otros tipos de bandidaje, pues no sólo era el lucro lo que les movía a lanzarse al monte, sino más bien el deseo de combatir a un enemigo opresor, cuyo rigor en la mayoría de los casos habían experimentado en sus propias carnes52 . Los monfíes eran musulmanes que, terminada la guerra, se habían marchado a Africa a fin de liberarse del yugo castellano. A ellos se les unirán los que huyeron posteriormente y ambos, alistados en las bandas de piratas asentadas en la costa africana, prestarán valiosa información sobre la situación de las ciudades andaluzas de la costa mediterránea 53 . Estas incursiones no hubieran sido posible ni obtenido éxito de no contar con el estado de animadversión que hacia sus nuevos vecinos experimentaban los moriscos, soliviantados por las correrías y pillajes de que les hacían objeto los cristianos 54 . El apoyo incondicional y la complicidad de los criptomusulmanes residentes en las alquerías del interior y relativamente próximas a la costa, facilitándoles el acceso a las playas, sería determinante para este tipo de aventuras. Todas estas circunstancias que potenciaron las fugas a Berbería, incidirán decididamente en la demografía del antiguo Reino de Granada, fenómeno analizado por diversos autores que destacan la importancia que este vacío demográfico tuvo para las zonas deshabitadas55 . Paulatinamente se irá tejiendo una red de impedimentos legales encaminados al control de la población morisca. En marzo de 1501 se les prohíbe la residencia en la costa y la posesión de 16 CILNIANA barcos; el 26 de julio una nueva cédula les daba 15 días para abandonar el litoral56 , sucediéndose una serie de pragmáticas hasta llegar al punto culminante: la negativa a que abandonen las tierras peninsulares. Un cambio de actitud que manifiesta el interés por retenerlos en sus lugares de origen, aunque para ello tuvieran que incrementar el cobro de los derechos de tránsito57 . Las condiciones impuestas por la Corona para los desplazamientos a Berbería se fueron endureciendo a partir del Quinientos, no quedándoles a los mudéjares otra alternativa que la fuga clandestina. Los exilios colectivos, muy numerosos entre 1500 y 1510, atestiguan la decepción de los moriscos, la profunda raigambre de su cultura peculiar y la incompatibilidad entre las dos civilizaciones58 . Por lo que respecta a la zona que nos ocupa, los Reyes otorgan libertad a todos los mudéjares de la Serranía para que puedan pasar al norte de Africa “pagando veynte doblas por ombre”59 . Un precio excesivamente alto que sólo podrán sufragar unas cuantas familias y que nos hace pensar si el interés por retenerlos no se debió a fines lucrativos, pues a decir verdad, la Corona pretendía deshacerse de los miembros más pudientes de la comunidad mudéjar, a fin de poder desarticularla y someterla más fácilmente60 . La presunta colaboración de los corsarios en estas huidas despierta el recelo de las poblaciones castellanas, las cuales, y pese a la vigilancia desplegada sobre las actividades de los musulmanes, se verán impotentes para controlar este movimiento migratorio, cuyo momento álgido puede ubicarse entre los años 1507-1509, coincidiendo con la crisis política abierta tras la muerte de la reina y un aumento de la actividad pirática en las costas mediterráneas61 . La connivencia de los moriscos con el ámbito norteafricano cuenta con una aliado de excepción: el medio físico, al que habría que sumar el profundo conocimiento que de playas y ensenadas poseen muchos monfíes, así como los numerosos despoblados costeros, convertidos en pueblos fantasmas, “que de la noche a la mañana aparecen habitados para tornar a estar desiertos poco después”62 . Estas prolongadas extensiones de playas desiertas en donde anteriormente se encontraban núcleos de población, se constituyen en auténticas madrigueras que proporcionan refugio a los fugitivos, “tránsitos de alijos de pólvora y embarcaciones que les permitían acceder a las costas de España y a efectuar tierras adentro el rescate de moriscos o la captura de cristianos”63 . AGITACIONES SOCIALES Un trasiego que no hubiera sido posible de contar el litoral con las poblaciones que históricamente había mantenido hasta la reconquista. La política castellana, obcecada en retirar de la zona costera a los musulmanes, había ocasionado la despoblación de numerosos asentamientos de época islámica y cedidos sus terrenos a los conquistadores, quienes muestran una clara preferencia por vivir en las ciudades. Sobre el absentismo de estos pobladores castellanos debemos extraer una consecuencia determinante: la desertización de grandes extensiones de campiña junto al litoral, que se convierte en un atractivo más para los corsarios berberiscos. Es lo que sucede con el espacio que discurre entre Marbella y Estepona, cinco leguas de camino serpenteante junto a una playa peligrosa tanto en invierno como en verano, en donde apenas se vislumbra algún aislado caserío y cuyos moradores se verán impotentes para evitar las incursiones y pillajes de los piratas64 . Alentados por un utópico sueño de libertad, los mudéjares de Istán deciden huir clandestinamente hacia el norte de Africa con la esperanza de asentarse en una tierra que aparecía ante ellos como un nuevo Paraíso, un lugar del que tenían idílicas referencias respecto a la calidad de la tierra, producción, ganados y en donde sus moradores son gente rica. Labran sus tierras, cogen mucho trigo y cebada, y tienen un gran número de ovejas y de vacas65 . Otro incentivo lo constituían las reiteradas trabas legales a las manifestaciones de los rasgos del mudejarismo66 . La no posesión de armas o la quema de libros islámicos son medidas que empiezan a socavar “uno de los factores más importantes del sentimiento de identidad nacional y de grupo: la lengua” 67 . Tales mandatos eran difícilmente aceptables para los musulmanes, quienes presenciaban expectantes cómo se les iba despojando paulatinamente de aquellos elementos más destacados de su peculiar cultura, fuertemente enraizada en los conceptos coránicos con los que se identificaban plena- mente, pues los musulmanes casi nunca reniegan de su fe y se sienten unidos a sus correligionarios por fuertes lazos68 . La manifiesta fidelidad de los moriscos con los preceptos coránicos puede considerarse el elemento más destacado y determinante que justifique este afán por escapar a las duras condiciones que el nuevo orden político les estaba imponiendo. A partir de 1505 comenzaron las prohibiciones sobre los baños, la venta de vino, la costumbre de apadrinar en bautismos y casamientos de los nuevamente convertidos, el degüello de reses, el uso de trajes árabes, etc., para que, “en adelante no haya más memoria de las cosas de moros”69 , siendo cuestionable este intento por hacer desaparecer una secular cultura . A raíz de su incorporación a Cas-tilla, los moriscos de Istán habían experimentado algunos cambios fundamentales en su vivir cotidiano, esencialmente los más importantes habría que adscribirlos al ámbito ideológico y confesional. Por el contrario, la vida cotidiana transcurría por los mismos derroteros, continuando en la posesión de sus tierras y vendiendo los productos agrícolas en Marbella, en un trasiego e intercambio de productos y mercancías multisecular que no había cesado con el cambio político70 . Las excelentes relaciones comerciales que se daban entre Marbella y su alquería, evidencian que las circunstancias, los razonamientos que puedan esgrimirse para analizar esta fuga, no son consecuencia de una especial enemistad y enfrentamientos entre ambas comunidades, sino que deben adscribirse al estado de agitación so- Torre de Escalante CILNIANA 17 AGITACIONES SOCIALES cial que experimentaban todas las alcarías de población netamente musulmana. El empecinamiento de los cristianos viejos en evitar este filtro de población criptomusulmana hacia tierras africanas nos parece un comportamiento desconcertante, pues, si tenemos en cuenta el ambiente de crispación que se estaba viviendo en estas zonas, deberíamos detectar una cierta complicidad para favorecer las huidas. más vulnerables a cualquier contratiempo, a pesar de la presencia de los monfíes encargados de conducirlos a la costa. La convivencia no resultaba fácil para los castellanos, pues se suceden los robos y asaltos en los caminos por parte de los musulmanes, los cuales hacen alarde de la posesión de armas en contra de la normativa, amedrentando a los que se arriesgan a internarse en las sierras71 . Estos salteadores, precursores de los monfíes, serán el centro de atención de la Corona, que amenazará con fuertes penas a quienes no entreguen sus armas a las autoridades correspondientes72 . Evidentemente, la fuga de Istán no es un fenómeno aislado, pues ya se había originado la de Casares en 1500; igualmente se poducirán otras con posterioridad, entre ellas las de Frigiliana y Almáchar en 1507, Lagos un año más tarde, Ojén en 1509 o Maro en 1511. En total, la provincia de Málaga perdió una cuarta parte de su población 73 . De estos acontecimientos conocemos la versión castellana: “A mediados de Mayo de mil quinientos y seis havían hecho cinco justas de Moros de allende en que havían venido ochocientos y más, concertados con los cristianos nuevos del dicho lugar para llevárselos allende con todos sus bienes. Y sabiéndolo los vecinos de la ciudad, havían salido peleando con ellos, desvaratado y muerto trescientos y veinte moros, se havían cautivado y perdido muchos de los otros. Y tomándoles lo que llevaban, que valía mucho, en lo qual havían sido muertos, heridos y maltratados muchos de sus partes, perdiendo muchos cavallos”76 . Por lo que respecta a los hechos, debemos atenernos a la información emanada de las fuentes archivísticas, especialmente el pleito mantenido entre el concejo de Marbella y los herederos de Francisco de Vargas sobre delimitación de tierras. Estos documentos, aunque no muy ricos en detalles, nos permiten extraer algunas conclusiones. La narración de lo acontecido puede sintetizarse en la decisión de los vecinos de Istán de embarcarse rumbo a Berbería en Mayo de 1506, ayudados por algunos norteafricanos venidos expresamente para tal fin. Se encaminan hacia la costa salvando la distancia que la separa del pueblo por el valle del río Verde, mas cuando están próximos a la costa, les salió al encuentro la gente de guerra que, procedente de Marbella, intentaron evitar tan tumultuosa fuga. La rapidez de sus actuaciones pone de manifiesto la existencia de algún delator entre los moriscos de la misma forma que, años más tarde, se daría en Ojén 74 . Asimismo, evidencia el permanente estado de alerta en las ciudades costeras debido tanto a la inseguridad de la costa malagueña como a la rapidez con que los berberiscos actuaban, haciendo vivir a la población en un estado de alarma perpetua 75 . El choque adquirió un alto grado de violencia debido a que no se trataba de un grupo homogéneo de personas en pie de guerra, simplemente eran familias enteras las que pretendían huir, con niños y ancianos que les hacían 18 CILNIANA El encuentro fue brutal y las consecuencias dramáticas, pues murieron gran parte de los fugados, en tanto que los supervivientes sufrieron penas que oscilaron entre la esclavitud y las galeras. Este párrafo nos plantea algunas cuestiones de difícil explicación. En primer lugar, las cifras nos parecen disparatadas, “habían venido ochocientos y más”, demasiados refuerzos para una comunidad tan pequeña como la que nos ocupa. Más adelante, en lo que se refiere al número de bajas, tampoco nos merece mucha credibilidad pues afirman “haber desbaratado y muerto a 320 moros y cautivado y perdido muchos de los otros”. Los datos recogidos por el conde de Tendilla son más reales, los vecinos de Marbella que pelearon con los moros mataron a 250 y “prendieron y cativaron otros y que los moros hirieron algunos christianos y les mataron algunos cavallos”77 . Asimismo, sabemos que los animales muertos ascendían a 18, más otros El encuentro fue brutal y las consecuencias dramáticas, pues murieron gran parte de los fugados, en tanto que los supervivientes sufrieron penas que oscilaron entre la esclavitud y las galeras que estaban por morir aunque el número es impreciso. Pensamos que el elevado porcentaje presentado por Marbella no está exento de interés, pues buscaría una buena compensación por parte de la Corona78 . Resulta incuestionable el perfecto conocimiento que sobre las vías de acceso al mar poseían los fugados, igualmente conocerían los AGITACIONES SOCIALES obstáculos que planteaban y las formas de eludirlos, pero la propia naturaleza de la expedición mermaría considerablemente la capacidad de acción de los adultos. Sobre lo que no hay duda es el paraje donde se produjo el encuentro, “en la boca de río Verde”79 . Un lugar impreciso, pero la matización de una testigo morisca, Leonor de Setenil, hacen afinar aún más las posibilidades, pues hay dos puntos en que confluyen los caminos de Ronda, uno de ellos en Puerto Romero y el otro junto al río Verde, actualmente conocido como El Ángel y por el que nos decantamos. El número de bajas no se corresponde con los testimonios que tenemos de los supervivientes, pues si partimos de un contingente compuesto por unas 1.295 personas, y Marbella asegura que las bajas ascendieron a “trescientos y veinte moros”80 , aún nos quedarían 975 supervivientes, ¿cómo entendemos que la mayoría de los moriscos interrogados al respecto afirmen que “murieron los más de los moros”?81 . No obstante esta apreciación, conocemos el testimonio de dos personas que intervinieron activamente integrando el comando de marbellíes, Juan de Ávila se encontró en la batalla, “e vido que ubo muertes de los vezinos de Ystán (…) e otros quedaron cavtibos”; Juan Sánchez de Segovia también participó en ella, “e a lo que se acuerda (…) murieron muchos moros e otros quedaron cavtibos”. El número de participantes facilitado por Marbella pudo estar sobrevalorado en base a que estos datos forman parte de la documentación del pleito ya aludido, en donde ambos reivindican la posesión de los terrenos de estos moriscos. Posiblemente traten de magnificar la hazaña para justificar el derecho a estas tierras, ya que a raíz de su intervención los Reyes Católicos se las entregan por merced, aunque más tarde reconsideran este acto y las otorgan a Francisco de Vargas. Asimismo, contamos con testimonios de algunos de los moriscos presentes en este encuentro. Respecto a las declaraciones de estos testigos debemos hacer una aclaración: eran muy jóvenes en el momento de la batalla, por lo que sus relatos pueden adolecer de rigurosidad, lo que nos obligó a cruzarlos a fin de obtener una mayor fiabilidad. Los más pequeños no tienen una noción concreta de los acontecimientos, explicando sólo lo oído de sus padres que, en líneas generales, suelen coincidir con los de sus compañeros de aventura 82 . De las narraciones manejadas, hemos optado por presentar la relativa a Leonor de Setenil, viuda de Antón Martín, “vezina del lugar de Ystán, criptiana nueva de setenta años, poco más o menos”. Si bien en otro momento de su declaración especifique “que es de hedad de casi noventa años poco más o menos tiempo”. Resulta interesante la imprecisión de estas personas al establecer su edad. Calculando el año en que tiene lugar este interrogatorio, 1551, la fecha de los acontecimientos relatados, 1506, se observa que, si a los 46 años transcurridos se suman los dieciséis que dice tener en ese momento, nos encontramos con una edad estimada de aproximadamente 62 años. Cabe la posibilidad de que tampoco tuviera los quince o dieciséis años confesados sino algunos más, lo que nos lleva a entender el por qué de esa clarividencia en su relato, en donde no faltan nombres, lugares y circunstancias exactos: “Era donzella quando se quisieron pasar aliende los vezinos de Ystán, que sería de quinze o diez y seys años (...) E como el año de quinientos e seys, por mayo, un biernes, que se acuerda esta testigo, susçedió que se quisieron pasar aliende los vezinos de Ystán. Fue la batalla junto a Río Verde, donde vençieron los de Marvella e llevaron a este testigo a Marvella a casa de Alonso Río, escribano de Marvella. E de allí vinyeron de Granada un Domingo Pérez, e Palomino, e Fernando de Hita, e la llevaron a ella e a otros a Granada”. Allí la quisieron enviar a Alemania junto con otras doncellas, pero la muerte del rey Felipe el Hermoso consiguió paralizar el proyecto, quedándose en la Alhambra, “en casa del Conde de Tendilla, agüelo del conde de Tendilla que agora es. Y estuvo nueve años e medio en su casa, e después le libertó e se vino a bivir al lugar de Ystán”. Calibrar con exactitud el número de vecinos existentes en Istán en 1506 es tarea imposible dada la carencia de fuentes documentales al respecto. Tan sólo hemos podido conseguir una cifra que ni siquiera afirmamos sea aproximada, dado que es una información indirecta, pues obtuvimos los nombres del inventario de las tierras asignadas a Vargas tras la fuga de los moriscos de Istán. En esta relación no sólo se mencionan a los antiguos propietarios de las tierras expropiadas, sino que aparecen las personas cuyas posesiones coinciden en los linderos. Es evidente que quedarían por tanto excluidos aquellos vecinos carentes de tierras, por lo que incidimos en su provisionalidad. CILNIANA 19 AGITACIONES SOCIALES Ahora bien, si partimos del cómputo de adultos mayores de dieciséis años que residen en 1493, momento en que son censados para el pago de las guardas de la costa, las cifras presentan fuertes contradicciones, pues nos encontra- El temor que la noticia de la fuga de los vecinos de Istán plantearían a la comunidad recientemente asentada debe entenderse como expresión del temor suscitado por la presencia de los monfíes, especialmente ante la posibilidad (...) de que aprovechasen su estancia en la zona costera para atacar la ciudad y volver a sus lugares de origen con un suculento botín mos con 87 hombres, “cabía cada uno honze ducados cada quatro meses”. Este número de vecinos se incrementa levemente dos años más tarde, contabilizándose 90 varones, los cuales pagarán en total 270 reales 83 . Por nuestra parte, no realizamos un sondeo demográfico para determinar el total de la población en torno a esta cifra, 90 hombres, por considerar que la misma no equivale al número de vecinos sino a los varones en edad de contribuir. Más suerte tuvo Chavarría Vargas en Comares, donde contabilizó unos 1.500 habitantes partiendo del conjunto de pecheros que contribuían en el pago de la farda84 . ¿Ocultaciones? Es un margen demasiado amplio para ello y, caso de que la situación fuese a la inversa, habría que aceptar esta diferencia como personas fugadas esporádicamente hacia el norte de Africa, pero lo que se detecta es un incremento de aproximadamente 80 vecinos, los cuales, además, poseen tierras dentro del término municipal. Un signo demasiado evidente como para que las autoridades castellanas lo desconocieran y no lo tuviesen en cuenta a la hora de recabar el impuesto, a pesar de que los fraudes en los empadronamientos fueran práctica habitual durante el Antiguo Régimen. Si los mudéjares huían en busca de nuevos horizontes en donde poder desarrollar libremente sus creencias, hay que justificar la actitud de los marbellíes como un intento por conseguir una paz estable. Muchos son los autores que han destacado que las relaciones entre las poblaciones musulmana y cristiana no originaron situaciones de tensión, en parte debido a los intereses contrapuestos que defendían, pues si los repobladores castellanos estaban asentados en las ciudades, los mudéjares permanecían en las sierras del interior desempeñando una labores diferentes sin que se estorbasen mutuamente para el desarrollo de sus respectivas actividades85 . 20 CILNIANA El temor que la noticia de la fuga de los vecinos de Istán plantearía a la comunidad recientemente asentada debe entenderse como expresión del temor suscitado por la presencia de los monfíes, especialmente ante la posibilidad –nada desdeñable por haberse dado con anterioridad en lugares cercanos– de que aprovechasen su estancia en la zona costera para atacar la ciudad y volver a sus lugares de origen con un suculento botín86 . Y a los monfíes se achaca, en la documentación relativa a los hechos que venimos estudiando, el clima de terror que se detecta entre los cristianos viejos, de ahí que la presentemos como el motivo central de su conducta obstaculizadora a una marcha, preparada minuciosamente para cruzar el Estrecho, “con çiertos moros de Berbería que avían venido por ellos e que los llevaban en su guarda”, justificando sus actuaciones en base a la posibilidad de que “se pasaran aliende con ellos si no saliera la jente de Marvella, e con jente de guerra armada diera en ellos. E ubo entre ellos batalla muy reñida, en la qual vençieron los cristianos a los moros vezinos de Ystán. E mataron los más dellos e cativaron los que quedaron vivos, e quedaron por esclavos”87 . La esclavitud era una consecuencia de la guerra, y estaba sometida a un reglaje específico, pues sólo estaba permitido esclavizar a los infieles y enemigos de la fe católica. De ahí que la lucha contra el Islam estuviera plenamente justificada y por ende el sometimiento de los musulmanes, considerados como los principales enemigos de la fe, encontrando aquí el pretexto para reducirlos a esclavitud88 , una amenaza que había venido batiéndose sobre los mudéjares desde el tiempo de la conquista. Ya en 1488, tres años después de la incorporación a Castilla, se dirige una real cédula a los alcaldes de Ronda, Casarabonela y Marbella, recordando a los musulmanes que los Reyes les habían permitido vivir en sus casas y haciendas “con toda paz e justiçia”, y a esta generosidad se respondía con un constante deseo de marcharse a vivir fuera89 . En consecuencia, se les prohíbe la pretendida movilidad geográfica obligándoseles a permanecer en sus lugares de origen bajo pena de esclavitud y pérdida de bienes 90 . Del encuentro de río Verde se desprenden dos consecuencias de carácter social y una tercera con un marcado acento económico: la muerte de un gran número de mudéjares y la esclavitud de los supervivientes determinarán el descenso de la curva demográfica en la zona, y, finalmente, la expropiación de sus bienes, la cual incidirá AGITACIONES SOCIALES decididamente en las relaciones Marbella-Istán, manteniéndose en permanente litigio durante toda la Edad Moderna91 . Teniendo en cuenta que la mayor parte de los adultos perecieron, nuestro punto de partida para analizar el grado de virulencia que adquirió la batalla lo constituyen aquellos testimonios de niños y adolescentes que participaron en ella como pasivos y temerosos espectadores. Insistimos en la importancia que debemos otorgar a la edad que tenían en 1506, una media de nueve años, algunos de los cuales apenas si tienen una noción exacta de lo acaecido, estando sus relatos condicionados a la objetividad de sus predecesores. Asimismo, y en apoyo de estos datos, la correspondencia del conde de Tendilla sobre los hechos es vital para concretar las actuaciones, no siempre correctas, de los oligarcas marbellíes alentados por la perspectiva de un botín que, las propias palabras del conde nos lo confirman, fue suculento 92 . Los prisioneros, a los que deberíamos considerar exclusivamente “botín de guerra”, pueden dividirse en tres grupos: a) Los menores de 12 años. b) Las mujeres esclavizadas, c) Los varones mayores de 12 años enviados a galeras. Del primer apartado apenas si tenemos otros datos que las propias experiencias de los interesados, quedando en el aire numerosas cuestiones que resumimos en este interrogante, ¿qué fue de estos niños? Si sus familiares murieron o fueron condenados a galeras y esclavitud, ¿cómo lograron sobrevivir si es evidente que sólo los menores resultaron ilesos?93 Las órdenes emitidas por el Rey a Tendilla fueron precisas: debía tomar en depósito “los hombres y mugeres y sus hijos, de la dicha alcaría que se pasavan allende” y darles una ocupación suficiente para poder costear su sustento hasta que se decidiese sobre su futuro94 . Posteriormente se procederá a hacer uso del botín de guerra, compuesto por personas y bagajes. Sobre éstos no deben hacerse demasiadas conjeturas, pues serían repartidos entre los participantes. Los prisioneros corrieron la misma suerte que sus vecinos de Benahavís y Daidín cinco años antes, en que la Corona decidió venderlos95 . La denominada “cabalgada de Istán”, puso de manifiesto la rapacidad de los castellanos, pese a que el botín apresado, sin necesidad de hacer distinciones sobre su naturaleza, fue requisado por parte del estamento oficial. Desde Granada se apremia con insistencia en la devolución a la Corona todo lo aprehendido en río Verde, pero los ostentadores se resisten a ello, debiendo transcurrir un largo trimestre para que consideren esta orden. A fin de inventariar lo apresado, se otorga un poder al granadino Juan de Peralta para que se desplace hasta Marbella e hiciese “pesquisa de todos e qualesquier bienes muebles y rayzes e semovientes y cabeças de los dichos veçinos de Estaon y de los moros que en la dicha cavalgada se tomaron, y los saqueys de poder de qualesquier personas en que lo susodicho estoviere”96 . En cuanto a los esclavos, nos encontramos con tres situaciones distintas, según el sexo y la edad. Por una parte están los esclavos que pasarán a engrosar el servicio de los dirigentes granadinos; luego tenemos aquellos muchachos que serán acogidos por clérigos y, finalmente, las mujeres que, acompañadas de algún hijo, fueron vendidas en el mercado granadino. Para justificar esta distribución debemos volver al documento matriz, hacer una nueva lectura de las confesiones de estos cristianos nuevos y de su análisis, presentar unas conclusiones que estimamos objetivas conforme al desarrollo de los hechos. Un primer paso, previo a la distribución de estos moriscos, consistió en depositarlos bajo la custodia del escribano Alonso del Río hasta A pesar de estas represiones, las consecuencias de las huidas se prolongarán durante un dilatado espacio de tiempo, traspasando el ámbito territorial. Muchos de estos fugados arrastrarán consigo una fama de insumisos que les condicionarán durante toda su vida tanto llegasen las personas encargadas de conducirlos a Granada, “Domingo Pérez, Palomino y Fernando de Hita”97 . Luego se procedería a integrarlos en el servicio de clérigos y notables o ponerlos en venta para obtener un beneficio que paliase en parte los gastos que habían ocasionado con su actitud subversiva. Este comercio se constituía en práctica habitual, dado que la mayor parte de los esclavos musulmanes que se vendían en Andalucía procedían del Reino de Granada ganados en algún episodio bélico, aunque también debían abastecer los mercados de la ciudad del Darro para con ellos responder a la demanda del comercio interior. Autores como Franco Silva han señalado peculiaridades del comercio de esclavos tan significativas como su precio, el cual venía condiCILNIANA 21 AGITACIONES SOCIALES debería ser ejemplar si lo que se pretende es poner en práctica los preceptos evangélicos100 . Por lo que respecta a los prisioneros de río Verde, hay constancia de que Francisco Atayfor, debido a su corta edad, confiesa unos cinco años “poco más o menos” que bien podrían llegar hasta los tres en base a nuestros cálculos, fue sacado en brazos de aquel infierno101 . La muerte de sus padres y hermanos le habían dejado solo ante aquella multitud que peleaba y vociferaba, siendo conducido a Granada donde permaneció en la Alhambra al servicio del capellán Juan de Rojas, “e ansí estobo cabtivo, aunque no se podía dezir cabtivo porque aunque sirvió a este capellán, se le dió livertad”. Su cautiverio duró nueve años, “e bolvió al dicho lugar de Ystán siendo ya de doze años”, y según sus propias referencias, su libertad se debió a que pertenecía al grupo de los más jóvenes y haber exigido se le aplicase la norma que, en líneas generales, se había establecido para los restantes prisioneros102 . Vivienda adosada al muro Oeste de la Torre de Escalante cionado, entre otras razones, por la edad y el sexo, considerando de primera importancia el tener buena salud, ser joven o estar embarazada, valores en alza sobre la mujer comprendida entre los quince y los veinticinco años, que era la más apreciada del mercado98 . Si la posesión de esclavos daba prestigio social por ser un artículo que realzaba el concepto de riqueza, no es de extrañar que estas jóvenes fueran repartidas entre la nobleza granadina, bajo cuya custodia permanecerían hasta terminar sus condenas 99 . Una vez concluido este período, algunas de ellas volvieron a su lugar de origen, desconociéndose el destino de las no retornadas. La posesión de esclavos por parte del clero es habitual a lo largo de toda la Edad Moderna, con ello se consigue ayuda tanto para las tareas domésticas como para otros menesteres no aptos para clérigos (cuidado del huerto y de algunas cabras, recados, etc.) aunque pudiera ser la cara más suave de la esclavitud, pues el comportamiento del amo con respecto al esclavo 22 CILNIANA A las mujeres con hijos menores se les permitió llevar a sus vástagos al cautiverio, observándose pocas objeciones a la permanencia de estos grupos familiares incompletos 103 . La marcha hacia Granada no pudo realizarse hasta el mes de septiembre, es decir que durante cuatro meses estos prisioneros permanecieron en poder de los notables de la ciudad, dispersos y rotas las familias. Gracias a la minuciosidad de la correspondencia de Tendilla podemos concretar y afirmar la dispersión antes mencionada: “Hay prisioneros en Ronda”. La explicación la encontramos en el apoyo que su alcaide, Hernando Enríquez, prestó a la gente de Marbella, persiguiendo a los que se habían internado en la sierra. Su recompensa consistió en la toma de esclavos para su servicio, pero aún en vísperas del traslado a Granada seguía reacio a devolverlos104 . Igualmente, el alcalde de Benahavís tenía aprehendidos algunos prisioneros y el de la fortaleza de Almayate retiene a un moro que encontró huyendo por aquella zona. A ambos se les ordena los entreguen para conducirlos a su destino. El desplazamiento de este contingente humano se realizó por el camino real que atravesaba el piedemonte costero y que, partiendo de Málaga, iba hasta Gibraltar por las tierras del interior, pasando entre otras por las villas de Coín y Monda. Se trataba de un grupo deshecho física y moralmente por las circunstancias que les había tocado vivir, un contingente que avanzaría con lentitud, siendo necesario acortar las jornadas para que pudieran llegar a su destino en buenas condiciones físicas. AGITACIONES SOCIALES Monda contaba con un mesón ubicado en un lugar de paso, en donde los viajeros reponían fuerzas e incluso podrían abastecerse de pienso para las caballerías105 . Las buenas relaciones que Istán mantuvo con esta villa habían facilitado enlaces matrimoniales entre los vecinos de ambos pueblos, por lo que muchos de ellos estaban estrechamente vinculados por lazos de sangre y amistad106 . La permanencia en este lugar de los prisioneros despertaría la curiosidad de los musulmanes de esta villa, los cuales se acercaban al establecimiento para ver el estado en que se encontraban107 . La existencia de los cautivos, especialmente si eran de guerra, era imprescindible para el funcionamiento de algunas sociedades mediterráneas del Antiguo Régimen, pues en ellos se basaban los elementos fundamentales que las sustentaban especialmente como fuerza motriz para impulsar las embarcaciones, ocupación que no hubiera podido realizarse con la misma eficacia de no contar con ellos. El cambio de los sistemas náuticos, al aumentar el calado de las galeras y variar los procedimientos de boga, acrecentaron la necesidad de contar con un mayor número de brazos108 . Las especiales circunstancias que se daban en el reino, con la creciente necesidad de hombres para impulsar las embarcaciones en un momento en que la conquista y colonización de América empezaba a consolidarse, contribuirían en el incremento de la demanda de fuerza motriz. Las galeras estaban consideradas como uno de los trabajos más duros, peor remunerados y degradantes socialmente, de ahí que para el hombre de esta época no presentaran ningún aliciente. Ante esta perspectiva, la Monarquía se veía necesitada de ocupar fundamentalmente a los esclavos en las galeras, enviando a ellas a todos los condenados por delitos graves. No obstante, el condenado tenía su dedicación limitada al tiempo que duraba su pena y, una vez obtenida la libertad, dejaba de desempeñar esta tarea109 . Marbella, en su calidad de ciudad costera, a cuyo puerto solían llegar navíos extranjeros para cargar los productos elaborados en su zona de influencia –pasas, lino, seda, etc.–, debería de contar con un centro receptor de hombres para el remo y, en las circunstancias del momento que nos ocupa, se convertiría en punto de reclutamiento de los prisioneros moriscos. Así nos lo confirman las fuentes documentales, en las que además inciden todos los testimonios, designando a “Don Ramón” como el propietario de las galeras y el que más cautivos acaparó. Según Antón de Atayfor estuvo en ellas catorce años110 . Con estos castigos ejemplares, la Corona intentaba salvaguardar su autoridad y ponerla de manifiesto antes estos forzados súbditos, aunque dudamos de su efectividad pues, al menos en lo que respecta a la tierra de Marbella, no sería ésta la última fuga que protagonizasen los criptomusulmanes. Autores como Domínguez Ortiz y Vincent consideran que “las huidas de 1502-1512 atestiguan la imposibilidad, para muchos moriscos, de soportar vejaciones y pesquisas después de su conversión forzosa”111 . La marcha de los moriscos de Ojén acrecentará el problema demográfico que ya se viene detectando en la zona del litoral marbellí, preocupando seriamente a las autoridades, quienes no veían una solución al problema de la despoblación112 . Sólo la oferta de las tierras abandonadas por los fugados, puestas en arrendamiento por el concejo de Marbella y los oligarcas de las respectivas alquerías, conseguirá compensar en parte el descenso demográfico, siendo la llegada de musulmanes procedentes de otras tierras para asentarse en los lugares abandonados un hecho que incide en la característica más acentuada de este grupo social, destacando la movilidad como una constante en el comportamiento de los moriscos113 . A pesar de estas represiones, las consecuencias de las huidas se prolongarán durante un dilatado espacio de tiempo, traspasando el ámbito territorial. Muchos de estos fugados arrastrarán consigo una fama de insumisos que les condicionarán durante toda su vida. En 1519, transcurrida ya más de una década de los acontecimientos analizados, tiene lugar un pleito entre la condesa de Benavente, Beatriz de Pimentel señora de Montejaque y Benaoján, y la ciudad de Ronda por cuestiones jurisdiccionales y de límites114 . El señorío había sufrido un fuerte descenso demográfico a raíz de la rebelión de la Sierra de Villaluenga, cuando la mayor parte del vecindario de Montejaque se unió a los mudéjares rebeldes115 . A pesar de que su recuperación fue rápida, este hecho pudo influir en el ánimo de la señora, detectado en las objeciones que pone a los testigos presentados La integración de los musulmanes en la sociedad castellana era un difícil reto que necesitaría un proceso paulatino en el que ambos grupos aportaran parte de su legado cultural sin perder los valores fundamentales de cada una de ellas por Ronda, “porque los más dellos son vezinos en la çibdad de Ronda y en su tierra criptianos nuevos, ombres de muy poca fe y no suelen dezir CILNIANA 23 AGITACIONES SOCIALES verdad por juramento de criptiano y antes y al tiempo que juraron y depusieron, eran salteadores y matadores de criptianos y estavan y están huydos de la tierra de Ronda, en Oxén y en otros lugares, donde se llaman veçinos para asy yr a allende”116 . De estas “tachas” se pueden sacar algunas conclusiones, acaso la más destacada sea su rechazo hacia los criptomusulmanes y el perfecto conocimiento que tiene sobre las particularidades de cada uno de ellos, pese a que muchos procedían de la tierra de Marbella. De los 74 moriscos relacionados en este memorial, la mayoría de la provincia de Málaga y algunos de Cádiz, sólo 15 pertenecen a la jurisdicción marbellí, aunque no podemos dar a esta cifra un valor absoluto pues en muchos “tachados” no se expresa su lugar de origen o de vecindad 117 . La integración de los musulmanes en la sociedad castellana era un difícil reto que necesitaría un proceso paulatino en el que ambos grupos aportaran parte de su legado cultural sin perder los valores fundamentales de cada una de ellas. La falta de este avance lento y progresivo por el rechazo de los cristianos viejos y la hostilidad de los moriscos a aceptar los nuevos cánones inciden en un hecho tan lamentable como la aculturación de esta minoría 118 . Notas 1 GARCÍA Y GUZMÁN, A.S.: “Aportaciones para el estudio y reconstrucción del pretérito hinterland económico de Marbella”, 1964. Original mecanografiado. 2A.G.S., R.G.S., V-1489, f. 231. Se trata de un traslado a petición de Mahomad Guahatil Almoravid, vecino que fue de Marbella, actuando en nombre y representación de “Los otros moros de la dicha çibdad e villas” con el fin de reivindicar los derechos contenidos en estas Capitulaciones ante el colectivo de los cristianos viejos. 3ACIÉN ALMANSA, M.: Ronda y su Serranía en tiempo de los Reyes Católicos. Málaga, 1979, p. 317. 4 URBANEJA ORTIZ, C.: “El proceso castellanizador de Marbella tras la etapa musulmana (1485-1585)”, en Romero, nº 3, Marbella, 1995, pp. 36-47, “quantos más cupieran”. 5A.M.I.: Executoria de los autos seguidos entra la ciudad de Marbella, la Real Hacienda y el concejo y pobladores del lugar de Ynstán, f. 98. 6 Ibidem, fols. 98-99. 7 Ibidem, f. 99. 8LADERO QUESADA, M.A.: Granada. Historia de un país islámico. Madrid, 1989, pp. 274-276. 9 ACIÉN ALMANSA, M.: Op. cit. 10 CARO BAROJA, J.: Los moriscos del Reino de Granada. Istmo, Madrid, 1985, pp. 41-42. 11CURIEL, F. A.: Málaga y los Trinitarios. 500 años de fidelidad, Antequera, 1988, p. 19: “Por este mismo tiempo dieron los Reyes Católicos una ermita de Santa Catalina, con el título de Capilla Real, a Fray Guillermo el ermitaño, hombre de singular virtud y raro ejemplo, quien permaneció en su posesión hasta el año de 1500. En dicho año hizo donación de ella a la Orden Trinitaria”. 12LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: “Málaga. Del Islam al Cristianismo (1239-1570)”, en Historia Diario Sur, Prensa Malagueña, Málaga 1993, 2 vols, pp. 282-283. 13 A.G.S., C.M.C, 1ª época, leg. 35, s.f. 14Ibidem, R.G.S.: V-1488, f. 6. 24 CILNIANA GARCÍA Y GUZMÁN, A.S.: Op. cit. A.M.I.: Executoria..., f. 102v. 17 Ibidem, f. 103. 18 Ibidem, fols. 105v-106v. 19 Muchos han sido los autores que se han ocupado de este tema, entre otros: ACIÉN ALMANSA, M.: Ronda y su serranía ...; LADERO QUESADA, M.A.: Granada. Historia... y LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: La tierra de Málaga a fines del siglo XV, Granada, 1977. 20 A.G.S., R.G.S., VII-1486, f. 67. 21 CARO BAROJA, J.: Op. cit., p. 43. 22 A.G.S., C.M.C., 1ª Época, leg. 35, s.f. 23 VILLEGAS RUIZ, M.: El encabezamiento: Nueva modalidad de recaudación de rentas en la época de Carlos I. Universidad de Córdoba, 1995, p. 38. 24 A.G.S., R.G.S., VI-1488, f. 162. 25 Ibidem, VII-1488, f. 196. 26 CARO BAROJA, J.: Op. cit., p.42. Este autor señala que “La subversión social y económica fue muy grande ya desde el primer momento de la conquista”. 27 A.G.S., R.G.S., X-1488, f. 281. 28 Ibidem, C.M.C., 1ª época, leg. 35, s.f. 29 Ibidem. 30 Ibidem. 31 AZCONA, T.: “Diversos criterios sobre la conversión de los moros de Granada”, en Cristianismo en Andalucía, XX Siglos, Madrid, 1990, pp. 139-143. 32 Ibidem, pp. 143-146. 33 LADERO QUESADA, M.A.: Los mudéjares de Castilla en tiempos de Isabel I. Valladolid, 1969. Fragmento de la transcripción de una carta del rey Fernando el Católico, que se encuentra en la Biblioteca Nacional, manuscrito 3.315. 34 SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J.: Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y el Estado Moderno (1486-1516), Caja General, Granada, 1985. 35 CARO BAROJA, J.: Op. cit., p.51. 36 LADERO QUESADA, M.A.: Los mudéjares de Castilla y otros estudios de historia medieval andaluza, Universidad de Granada, 1989, pp 133168. 37 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B.: Historia de los moriscos. Vida y tragedia de una minoría, Biblioteca Revista de Occidente, Madrid, 1978, pp. 17-19. 38 BENÍTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, R.: “Lectura de las coplas de Sierra Bermeja”, en Revista de Literatura, Tomo XXXV, Instituto Miguel de Cervantes, Madrid, 1969, pp. 73-90. Hace un minucioso estudio de los romances escritos sobre esta rebelión. 39 COLLANTES DE TERAN SÁNCHEZ, A.: “La sociedad urbana, cambios en las ciudades andaluzas en la Baja Edad Media”, en Historia 16, nº 73, Madrid, 1982. 40 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: “Málaga, del Islam...”, p. 287. 41 MÁRMOL Y CARVAJAL, L.: Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de Granada, Imprenta Sancha, Madrid, 1797, p. 126. 42 Conocida es la polémica existente entre diversos autores sobre la ubicación geográfica de la batalla de río Verde. La muerte en ella de Don Alonso de Aguilar, dio origen al romance del mismo nombre. Al ser un tema especialmente debatido por personas de la talla de Don Ramón Menéndez Pidal o más recientemente el profesor J. E. López de Coca Castañer, consideramos innecesario hacer nuevos planteamientos sobre un tema que escapa a los objetivos de este trabajo, en donde sólo tratamos de analizar las consecuencias que la rebelión de Sierra Bermeja traerán para estas alquerías serranas y no los hechos de armas acaecidos durante la contienda. 43 LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: “Málaga, del Islam...”, p. 288. 44 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B.: Op. cit., pp. 17-19. 45 GARCÍA ARENAL, M.: Los moriscos, Estudio preliminar de BUNES, M.A., edic. facsímil, Universidad de Granada, 1996, p. XIV. 46 MÁRMOL Y CARVAJAL, L.: Descripción General de Africa, edición facsímil, C.S.I.C., Madrid, 1953, f. 235r. 47 A.G.S., R.G.S., V-1489, f. 231. 48 Ibidem, f. 231. 49 LÓPEZ DE COCA Y CASTAÑER, J.E.: “Málaga, del Islam...”, p. 197. 50 MÁRMOL Y CARVAJAL, L.: Descripción General..., f. 6r. 51 GARCÍA ARENAL, M. y BUNES, M.A.: Los españoles y el Norte de Africa. Siglos XV-XVIII, Mapfre, Madrid, 1992, p. 214. EPALZA, M.: Los moriscos antes y después de la expulsión, Mapfre, Madrid, 1992. Atribuye las prohibiciones a las fugas hacia el Norte de Africa una subordinación a las razones militares, cuyo objetivo era impedir que los recién llegados proporcionaran “a esos países que estaban en guerra contra la Cristiandad y especialmente contra la Monarquía hispana, fuerzas humanas que acrecentaran su poderío militar, especialmente naval”. 52 GIL SANJUAN, J.: “Disidentes y marginados...”, en Baetica nº 13, Universidad de Málaga, 1991, p. 227. 53 Ibidem, “Moriscos, turcos...”, p. 138. 54 LEA, H. Ch.: Los moriscos españoles. Su conversión y expulsión, Estu15 16 AGITACIONES SOCIALES dio preliminar y notas, Rafael Benítez Sánchez-Blanco, Alicante, 1990, p. 101. 55GIL SANJUAN, J.: “Moriscos, turcos...”, pp. 132-167. DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B.: Op. cit.; GARCÍA ARENAL, M y BUNES, M.A.: Op. cit.; y un largo etcétera. 56 SZMOLKA CLARES, J.: “Los moriscos granadinos a raíz de su conversión”, en Homenaje al Dr. Juan Reglá Campistol, Valencia, 1975, p. 439. 57SUBERBIOLA MARTÍNEZ, J.: “Fisco, franquicias y problemas en la repoblación de Málaga (SS. XV-XVI)”, en Cuadernos de Estudios Medievales, II-III, 1974-1975, pp. 153-164. 58 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B.: Op. cit., p. 21. 59 A.G.S., C.M.C., 1ª época, leg. 25, s.f. 60LÓPEZ DE COCA Y CASTAÑER, J.E.: “Málaga. Del Islam...”, pp. 241-312. 61 GALÁN SÁNCHEZ, A.: “Los moriscos de Málaga en la época de los Reyes Católicos”, en Jábega nº 39, Diputación Provincial de Málaga, 1982, p. 19. 62LÓPEZ DE COCA CASTAÑER, J.E.: La tierra de Málaga..., p. 230. 63 GARCÍA Y GUZMÁN, A.S.: Op. cit. 64 VV.AA.: “Vida del Capitán Alonso Contreras”, en Autobiografías de soldados españoles (Siglo XVII), Edición y estudio preliminar de COSSIO, J.M., Edic. Atlas, Madrid, 1956, p. 153. 65MÁRMOL Y CARVAJAL, L.: Descripción General..., fol. 41. 66 GIL SANJUAN, J.: “El parecer de Galíndez Carvajal sobre los moriscos andaluces (Año 1526)”, en Baetica nº 11, Universidad de Málaga, 1988, p. 387. 67 GALÁN SÁNCHEZ, A.: “Los moriscos de Málaga...”, p. 11. 68PIPES, D.: El Islam de ayer a hoy, Espasa, Madrid, 1987. 69 GALLEGO BURÍN, A. y GÁMIR SANDOVAL, A.: Los moriscos del reino de Granada según el Sínodo de Guadix de 1554, Estudio preliminar, VINCENT, B., edic. facsímil, Universidad de Granada, 1996, pp. 20-21. 70 A.R.Ch.G.: cabina. 512, leg. 2.343, nº 3, s.f. Declaración de Bartolomé Harof, cristiano nuevo natural de Monda y vecino de Comares. 72 años. “Antes que se fuesen los de Ystán a Bervería, este testigo yva y venía al dicho lugar de Ystán en el tiempo que avía pax y convenençia de entre el dicho lugar con los Reyes Católicos. Que los vezinos del estuvieron algunos años que, aunque eran sujetos a los cristianos, estaban en su ley”. 71 A.G.S., R.G.S.: 30-IX-1492, f. 80. 72 Ibidem, 14-II-1495, f. 134. 73 VINCENT, B.: “Guerre et habitat dans le Monde Mediterraneèn au moyen âge”, Casa de Velázquez, Madrid, 1988, p. 281. 74GALÁN SÁNCHEZ, A.: “Los moriscos de Málaga...”, p. 23. 75Ibidem, p. 19. 76 A.M.I., Executoria..., fols. 83v - 84. 77 EPISTOLARIO DEL CONDE DE TENDILLA (1504-1506) II, Estudio Szmolka Clares, J., Universidad de Granada, 1996, p. 698. 78Ibidem, pp. 699-700. 79A.R.Ch.G., cabina 512, leg. 2.343, pieza nº 3, s.f. Diego Atayfor es más explícito que el resto de sus compañeros, precisando: “Yéndose en la boca de río Verde, salieron los de Marvella, e allí ovo batalla”. Leonor de Setenil, concreta: “Salieron los vezinos de Marvella en el camino de Ronda, en el río Verde”. 80A.M.I., Executoria..., fols. 83v-84. Epistolario del Conde de Tendilla... Según el noble granadino, las bajas asciendieron a 250. 81 A.R.Ch.G., cabina 512, leg. 2.343, pieza nº 3, s.f. 82 Ibidem, Las declaraciones de Gonzalo Zuriel nos permiten hacer esta apreciación, “enteramente se acuerda este testigo (...) Siendo muchacho, que no tenía aún conoçimiento para de vista, fue cavtivo e livertado, e su padre deste testigo, fue cabtivo en la batalla, e se lo contó”. 83 A.G.S., C.M.C., 1ª época, leg. 25, s.f. 84CHAVARRÍA VARGAS, J.A.: “En torno al Comares islámico. De los orígenes a la conquista”, en Jábega, nº 51, Diputación Provincial, Málaga, 1986, p. 22: “Para el cobro de las “fardas”, contaba con un total de 309 vecinos “pecheros”, es decir, 309 jefes de familia que tenían la obligación de tributar. Dicha cifra corresponde aproximadamente a 1.500 habitantes”. 85COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A.: Op. cit., p. 55. 86 BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, R.: “Lectura de las Coplas...”, pp. 85-86. El autor señala que durante la rebelión de Sierra Bermeja, unos 1.000 musulmanes huyen de las tierras de Casares capturando a 423 rehenes cristianos. El rescate cobrado por la libertad de éstos, les servirían entre otras cosas para sufragar los gastos del viaje. 87 A.R.Ch.G., cabina 512, leg. 2.343, pieza nº 3, s.f. 88 FRANCO SILVA, A.: Esclavitud en Andalucía: 1450-1560, Universidad, Granada, 1992, p. 29. 89A.G.S., R.G.S., I-1488, f. 281. 90Ibídem, “Mandamos a todos e a cada uno de vos que de aquí adelante vosotros ni alguno de vos non vos vades a bevir ni morar fuera de la dicha Serranía e villas e logares susodichos, donde biviades quando vos tomamos por nuestros, a otras partes nin logares algunos so pena que qualquier que lo fallare yéndose a bevir o saliendo fuera de su logar donde fuere avezindado quando le tomamos por nuestro, lo pueda tomar e tome. E todos sus bienes muebles e rayzes sean para nuestra cámara e fisco”. 91 URBANEJA ORTIZ, C.: “La tierra y el poder: conflictos jurisdiccionales en Marbella”, en La Administración Municipal en la Edad Moderna, Actas de la V Reunión Científica de la A.E.H.M., Universidad de Cádiz, 1999, pp. 309-315. 92 EPISTOLARIO DEL CONDE DE TENDILLA..., p. 704: “Supe que lo de Estaon era cosa rezia” en carta dirigida al licenciado Vargas el 25 de mayo de 1506. 93 A.R.Ch.G., cabina 512, leg. 2.343, pieza nº 3, s.f. Gonzalo Zuriel afirma sobre la masacre: “Pareçe ser verdad porque quedaron todos los hijos de los que se quisieron yr aliende”. 94 EPISTOLARIO DEL CONDE DE TENDILLA..., p. 694. 95 PÉREZ BOYERO, E.: Moriscos y cristianos en los señoríos del reino de Granada (1490-1568), Universidad de Granada, 1997, p. 134. En este caso, los compradores fueron genoveses afincados en Málaga, “Martín Centurión y Agustín Grimaldo, quienes a su vez los revendieron a diversos particulares o negociaron su rescate con los familiares y amigos de los esclavos”. 96 EPISTOLARIO DEL CONDE DE TENDILLA..., pp. 742-743. 97 A.R.Ch.G., cabina 512, leg. 2.343, pieza nº 3, s.f. EPISTOLARIO DEL CONDE DE TENDILLA..., pp. 801-802. Coincidiendo con las declaraciones de Leonor de Setenil hemos podido cruzar las fuentes, permitiéndonos constatar cómo Domingo Pérez fue el funcionario encargado de trasladarlos a Granada. El mandamiento para esta delicada misión fue extendido el 10-09-1506 y en él se especifica que fuera a Marbella “para que traya a esta çibdad las cabeças de moros e moras e niños que pertenesçen a la cámara y fisco del rey y de la reyna nuestos señores, de la cavalgada que se hizo al tiempo que se yvan allende los del lugar de Están”. 98 FRANCO SILVA, A.: “La mujer esclava...”, pp. 292-293. 99Ibidem, pp. 287-301. ”Los esclavos eran liberados con mayor frecuencia en los grupos privilegiados de la sociedad”. 100 A.P.I., Libros de Matrimonios, II (1588-1646), f. 146. Aparece una relación de niños confirmados en 1610, uno de los cuales es “Francisco, esclavo del Señor cura de la villa”. 101A.R.Ch.G., cabina 512, leg. 2.343, pieza nº 3, s.f. En 1551 confesó tener unos 55 años siendo “de çinco años poco más ho menos quando los vezinos del lugar de Ystán se quysieron pasar aliende”. 102 Ibidem. “que de quinçe años abaxo no fuesen cavtivos” 103 Ibidem. Dice Juan de Atayfor, “A la madre de este testigo cativaron e se fueron a Granada, que la compró Chayar”; Diego Atayfor recuerda que “este testigo bolvió libre de allí a diez años (...) porque fue cavtivo en Alhama”. 104 EPISTOLARIO DEL CONDE DE TENDILLA..., pp. 699-700. 105 URBANO PÉREZ, J.A.: Op. cit., pp. 178-179. 106A.R.Ch.G., cabina 3, leg. 1.541, pieza 12, s.f. Juan Hernández, vecino de Monda, afirma “que tiene en el dicho lugar de Istán parientes (...) primos hermanos y otros”; Lorenzo de Almodóvar, también de Monda dice “que tiene hermanos de su mujer (...) en el dicho lugar de Istán”, etc. 107 Ibidem. Según Pedro de Adurrazaque, “los llevaban presos a Granada. Y este testigo los vio en el dicho lugar de Monda encerrados en el dicho mesón”. 108 GARCÍA ARENAL, M. y BUNES, M.A. de: Op. cit., pp. 210-214. 109 CORTÉS LÓPEZ, J.L.: La esclavitud negra en la España peninsular del siglo XVI, Universidad, Salamanca, 1989, pp. 110-113. 110A.R.Ch.G., cabina 512, leg. 2.343, pieza nº 3, s.f. Asimismo al padre de Juan de Atayfor, el Chico. 111 DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. y VINCENT, B.: Op. cit., pp. 86-87. Señalando las partidas en grupo que se organizan durante este período, cita las de Istán y Ojén, 1506 y 1509 respectivamente. 112A.G.S., C.C., Pueblos, leg. 14, fol. 14. Alonso del Río, escribano de Marbella señala “que el año pasado de quinientos y nuebe años, se fueron los nuebamente numerados vezinos de Oxen, allende el mar”. 113 NADAL, J.: Bautismos, desposorios y entierros. Estudios de historia demográfica, Ariel historia, Barcelona, 1992, p. 25. Para este autor, los factores que inciden en el aumento de la población los constituyen, entre otros, la peste, la guerra, el alojamiento de militares y la expulsión de minorías raciales o religiosas. 114 PÉREZ BOYERO, E.: Moriscos y cristianos... 288. Las tierras de Montejaque y Benaoján habían sido cedidas al conde de Benavente, don Rodrigo Alonso Pimentel, en 1494. En 1514 las poseía su heredera, doña Beatriz, “mujer de don Garci Alvarez de Toledo, primogénito del II duque de Alba”. 115 Ibidem, pp. 131-133. 116 A.R.Ch.G., cabina 506, leg. 1.139, pieza nº 2, s.f. 117Ibidem. 118MÁRQUEZ VILLANUEVA, F.: El problema morisco (Desde otras laderas), Ediciones Libertarias, Madrid, 1998, p. 130. “El concepto antropológico-cultural de asimilación sólo puede ser concebido, para un grupo tan numeroso y en el paso de una civilización islámica a otra cristiana, como un proceso paulatino de adaptación. CILNIANA 25 MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS en la Costa del Sol: reflejos estilísticos de una década de presencia musulmana. Francisco Javier Moreno Fernández Puede resultar curioso, y ciertamente arriesgado, afrontar en un trabajo de investigación un periodo y un estilo arquitectónico contemporáneo como es la impronta musulmana que quedó en los años ochenta en la Costa del Sol tras más de una década de presencia continuada de una colonia turística de origen árabe. Su estancia en la Costa determinó una forma de construir reflejo del espléndido pasado de la arquitectura islámica. Sugerente, controvertida y muchas veces denostada, lo cierto es que esta moda pasajera ha marcado la historia de la arquitectura del turismo y del turismo mismo dejándonos una huella característica sobre la interpretación, tras siglos de existencia, de una arquitectura difícil de calificar estilísticamente, producto de percepciones fundamentadas en siglos de experiencias y reinterpretaciones 1 que se combinan con otras connotaciones basadas en los arquetipos turísticos y en la imagen mítica de Andalucía. Almenas de la Mezquita del Rey Abdulaziz, en la Urbanización Las Lomas del Marbella Club (Arquitecto: Juan Mora Urbano) D esde finales de los años setenta, las visitas del rey Fahd de Arabia Saudí provocaban gran expectación. La edificación de su residencia daba la señal de estabilidad necesaria y era el punto de salida para que el fenómeno no fuera pasajero. Junto al monarca, emires, príncipes y toda una corte de familiares y altos funcionarios de la península arábiga, de los emiratos y sultanatos del golfo Pérsico visitaban Marbella atraídos por su presencia. La maquinaria del ocio comenzó la adaptación a un nuevo mercado alejado de los modelos convencionales europeos y 26 CILNIANA con necesidades adecuadas a sus costumbres, a su religión y a su dinero. La construcción de la Mezquita de Marbella en 1981 fue uno de los sucesos más destacados de aquellos días. El proyecto venía a satisfacer las necesidades de una colonia musulmana que, en número creciente, eligió la Costa del Sol como destino turístico. Junto a la residencia del soberano comenzaron a construirse otras viviendas, conjuntos residenciales y edificios comerciales diferentes a los habituales de la arquitectura turística, llamativos por su ostentación y por la utilización de un lengua- MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS je arquitectónico que incorporaba la tradición islámica. Con los años el rey no volvió. El turismo árabe comenzó a remitir, cada vez era menor la presencia de musulmanes en hoteles y apartamentos. Algunos no han vuelto más, los menos se han quedado con nosotros. La huella arquitectónica de su estancia será el motivo de este trabajo. La arquitectura que nos ocupa se ubica geográficamente en una zona alejada del mundo islámico, por lo que la localización sería un primer factor exótico entendido como un producto fuera de contexto y sin relación con su entorno. Con todo, se debe destacar la importancia de la tradición hispanomusulmana que, de forma intermitente a lo largo de la historia posterior a su etapa de desarrollo, ha surgido en forma de soluciones islamizantes como son las modas, sobre todo del siglo XIX, que recuperaban con mayor o menor éxito los vínculos con los precedentes islámicos. La internacionalización de la Costa y la diversidad de opciones arquitectónicas llevarían a incluir la arquitectura neoárabe como una solución más. Por otra parte esta actitud tiene una importante carga de escapismo burgués muy relacionado con el turismo actual que se complementa por la tipología de vivienda suburbana como solución que mejor define la arquitectura neoárabe contemporánea. En el aspecto estilístico, los arquitectos ante la falta de precedentes cercanos han tendido, al igual que en la islamización del XIX, a la búsqueda de las soluciones más convencionales basadas en los edificios más representativos de la arquitectura hispanomusulmana por la facilidad de asimilación de su lenguaje y por su mejor adaptación a las nuevas necesidades. La necesidad de definir el producto de una moda, durante unos años en concreto, en una zona actualmente alejada del Islam, tanto por su ideología como por su religión, plantea cuestiones cuyas respuestas delimitarán, en lo posible, una denominación que será el pretexto para crear un cuerpo teórico sobre estas construcciones. Con las debidas precauciones se optará por la denominación neoárabe contemporánea. El acercamiento a una definición se hace difícil cuando se analizan los edificios que pueden ser considerados como tales pues, en un amplio abanico de posibilidades, se pasa de la simple utilización de elementos decorativos aislados de tradición islámica, o por la mezcla indiscriminada de elementos sin ninguna intención de aproximarse a un código estilístico coherente, a programas completos y conscientes de interpretación. En el momento de abordar la existencia de una arquitectura neoárabe contemporánea se Vivienda en urbanización Villa Parra, nº 59 debe partir de la premisa de que es un sucedáneo. La intención de discernir cuales son los precedentes se acepta como recurso inevitable. La arquitectura hispanomusulmana de Córdoba, Sevilla y Granada con sus edificios más representativos –la Mezquita, la Giralda, el Alcázar y la Alhambra– son ejemplos mitificados que marcaron la evolución del lenguaje arquitectónico en Andalucía. Cada una de las etapas de dominación árabe en España tuvo edificios característicos que definieron un estilo. Sin embargo estos ejemplos se convirtieron en paradigmas lejos de cualquier ubicación cronológico-estilística y por lo tanto representan, tal como han llegado hasta nuestros días, la idea más extendida de lo que se define como arquitectura hispanomusulmana2 . La posibilidad de establecer vínculos entre la arquitectura neoárabe contemporánea y sus posibles precedentes españoles se mediatiza por Desde finales de los años setenta, las visitas del rey Fahd de Arabia Saudí provocaban gran expectación. La edificación de su residencia daba la señal de estabilidad necesaria y era el punto de salida para que el fenómeno no fuera pasajero la distancia en el tiempo, marcada por la copia del original debido a las transformaciones sufridas durante tantos años, por las derivaciones en otros estilos como el Mudéjar, su extensión en el tiempo, y por los intentos de recreación de la arquitectura hispanomusulmana desde su final hasta nuestros días. Como se puede apreciar, el panorama es complejo por la gran variedad de opciones que pudieran ser fuente de inspiración para la arquitectura neoárabe. Las soluciones pueden ser tantas como estilos, tendencias y modas hubo en la arquitectura islámica de todos los tiempos y lugares y sus recreaciones posteriores, pues el uso de precedentes hispanomusulmanes no es exclusivo y hay influencias de todas las épocas y regiones, lo que nos CILNIANA 27 MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS obliga a descartar un nexo de unión unidireccional entre el entorno y su historia. Aún puede complicarse esta idea si la utilización de las fuentes islámicas es arbitraria, sin tener en Casa Omadalia, urbanización Nueva Andalucía cuenta un mínimo de coherencia cronológica o estilística. Se puede hablar por tanto de una arquitectura a medio camino entre la creación y la recreación. La recreación se percibe en dos niveles: por un lado, el concepto ideológico, pues la arquitectura neoárabe actual recrea, al igual que la arquitectura turística en general, una idea, una imagen social y económica de placer y poder basada en una larga tradición de representatividad; por otro lado, en un segundo nivel, la recreación se plasma de forma material por el uso de elementos copiados de los edificios emblemáticos originales que certifican la idea que se intenta transmitir y que corrobora la intención de apropiación simbólica de un estado social superior. Arcos de herradura, cúpulas, almenas, ornamento exterior o jardines son signos que individual o colectivamente recuerdan un léxico. La arquitectura neoárabe refleja los atributos más destacados de la mezquita cordobesa, como los arcos de herradura con dovelas bicromáticas o sus almenas; la Giralda los paños de sebka; el Alcázar sevillano y la Alhambra sus patios, yeserías y los angrelos y festones de sus arcos. La recreación también existe en los nuevos materiales y sistemas constructivos que al ser más funcionales y adaptables facilitan lo que antaño era una prueba de superación técnica y por lo tanto de fuerza que expresaba poder. Las impresionantes cúpulas que diseñó Sinán en Santa Sofía no suponen en la actualidad grandes alardes, lo mismo ocurre con los alminares más altos o las mezquitas de mayor tamaño. Se plan- 28 CILNIANA tea, en este caso, la pérdida de valor simbólico por su diversificación y popularización, pues la definición de emblemático o mítico solo está reservada para construcciones que supusieron un hito creativo. Por otra parte la arquitectura neoárabe no es sólo recreación, la creación nace en las nuevas tipologías acordes con los tiempos. No sólo se construyen mezquitas y viviendas, sino también complejos residenciales y locales comerciales imposibles de imaginar en otro lugar. La creación también se percibe por el intento renovador del léxico habitual en abstracciones y estilizaciones que aunque en el fondo sea una recreación, ésta queda en segundo plano por los resultados obtenidos. La vivienda ideada por Ángel Taborda Britch en la calle 2K de la urbanización Nueva Andalucía de Marbella3 es un ejemplo singular. Concebido en su expresión plástica «como un juego de prismas blancos conectados entre sí por el volumen de acceso escalonado a modo de mastaba», se completaba por el uso de arcos ultrasemicirculares cuya rosca casi forma una circunferencia sólo rota por una luz muy estrecha y la curiosa tipología edificatoria basada en los modelos funerarios egipcios que hablan por sí solos de lo renovador de su lenguaje caracterizado desde su llegada a Marbella por la espectacularidad e innovación. En esta obra no escapa a la fuerza de la moda árabe de aquellos años. Ambos conceptos, creación y recreación, se vinculan y difuminan, en algunos casos por el intento de acercamiento o alejamiento de sus En el momento de abordar la existencia de una arquitectura neoárabe contemporánea se debe partir de la premisa de que es un sucedáneo precedentes. Así, por ejemplo, los nuevos materiales intentan camuflar su naturaleza para identificarse en lo posible con los tradicionales. En otros casos, la creación, por degeneración o evolución, se aleja de los elementos convencionales a través de nuevas formas, como es el caso de almenas y arcos, pues la fantasía de muchos modelos mantiene la idea de su función decorativa pero sus formas o son originales, o se abstraen y estilizan, como es el caso de las almenas y arcos de la vivienda situada en la parcela 59 de la urbanización Villa Parra de Marbella cuyo proyecto está firmado por Juan José Alvarez Garmón y Santiago Ansaldo4 . Las almenas tienen forma de pica y los arcos apuntados se componen con una moldura que da relieve a la rosca y con dos pequeños rehundidos semicirculares a la altura de las impostas. MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS En este difícil equilibrio entre la creación y la recreación la moda neoárabe suele sucumbir a los encantos de la tradición arquitectónica y decorativa adaptada a los nuevos tiempos. Con estas soluciones se tiende a una copia frívola de los originales. El tener en casa el Patio de los Leones o el Partal puede ser considerado, en cualquier caso, un deseo nostálgico y pintoresco de saqueo de motivos aislados al formar parte del porche de una casa como la situada en la urbanización Atalaya de Río Verde5 , o al convertirse en la piscina comunitaria de la urbanización el Señorío de Marbella del arquitecto Rafael La Hoz Arderius. En estos casos se produce un proceso de descontextualización lejos de su función original. Los leones ya no forman parte de un patio armónico y simbólico, y los arcos del Partal, a pesar de que mantienen la distribución en planta original, han perdido gran parte de su encanto al formar un conjunto con cierto aire de desolación. La frontera entre el mal gusto de la recreación y el buen gusto se encuentra muy difuminada pues, siguiendo las pautas del Kitsch, cualquier recreación puede ser calificada como tal. Como sinónimo de mal gusto limita en demasía toda recreación y no deben radicalizarse los límites de este intento cuando se produce para satisfacer un deseo coherente de plasmación de la tradición histórica. El hombre inclinado por el carácter sensual y festivo del matiz árabe busca la belleza sin complicaciones, sofisticada por el lujo pero sencilla en sus intenciones, «La esencia del Kitsch consiste en la sustitución de la categoría ética con la categoría estética; impone la obligación de realizar, no un buen trabajo, sino un trabajo agradable. Lo que más importa es el efecto»6 . El consumidor turístico habitual encuentra acomodo en este tipo de sucedáneos y no suele aceptar opciones renovadoras de la arquitectura contemporánea. L a recreación es creación si se consideran estos términos como positivo y negativo respectivamente; y en ningún caso concebiría su vivienda en cualquier estilo no tradicional. La recreación siempre ha existido en todas las culturas y en todas las épocas. La simbiosis, el mimetismo o, incluso, la copia entre estilos arquitectónicos ha desvirtuado en múltiples ocasiones las realizaciones originales. El Kitsch como concepto despectivo mantiene la utopía de la pureza de estilos, de una creación aislada sin la intervención de los medios de comunicación de masas que destruyen la esencia de todo lo que tocan. Se debe ser generoso con la recreación y aceptar, más no siempre aprobar, la posibilidad de su existencia: «el Kitsch es la otra cara de la moneda artística; en una sociedad en la que el único lenguaje estético que reciben las masas está modulado en clave Kitsch, deberíamos reflexionar seriamente en pro de su reivindicación»7 , cuando se realiza conociendo formalmente lo que se recrea y lo realizado mantiene cierto nivel de adecuación a un uso formal y actual de la arquitectura. El caso de las obras de reforma de la vivienda situada en la calle 15D de la urbanización Nueva Andalucía de Marbella explica cómo los deseos del promotor están, a menudo, por encima de cualquier categoría artística o estética. La reforma firmada por el arquitecto Héctor Conte Garriguet en julio de 19928 significaba la transformación de una vivienda neoárabe convencional de cúpulas, arcos de herradura y tejado de teja verde en una fantasía pseudoislámica donde se introducen elementos poco habituales como la cúpula bulbosa que remite al Royal Pavilion de John Nash, construcción en estilo neoindio, de principios del siglo XIX. Vivienda en calle Domingo Ortega (Fuengirola) No se deben desdeñar las recreaciones de ninguna época pues cada una de ellas aportó algo para la historia de la arquitectura, en muchos casos se recuperaron formas originales pérdidas o despreciadas, en otros se renovaron. El problema no debe plantearse como un conflicto entre CILNIANA 29 MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS arte auténtico y arte degradado; hay que acostumbrarse a la versatilidad actual que corrompe el sentido clásico de artisticidad y asume toda novedad, sea creativa o degenerativa, como producto necesario por las condiciones sociales y culturales. Es posible y es tarea del arquitecto conseguir resultados que conjuguen el buen gusto con la recreación. Se puede considerar positivo un edificio con la mezcla indiscriminada de signos basados en lenguajes establecidos si la solución refleja un código de comunicación fácilmente reconocible. «Los estilos son ideas, signos de clase social y de las raíces históricas, pero signos para hacerte recordar el pasado, no para convencerte de que el edificio está viviendo en el presente»9 . Cuando se citan los términos Kitsch, pastiche, hortera, se hace referencia a la degeneración del buen gusto académico y clásico. El promotor y el arquitecto Fernando Melida Ardura de la vivienda situada en la calle Domingo Ortega de Fuengirola no deben tener la misma opinión. El impacto visual de la cúpula de gallones revestida con cerámica vidriada que corona la casa es una realización consciente, lo que no está tan claro es que las almenas iguales a las de la mezquita de Kairuan junto a los arquillos túmidos que abren el balcón de planta alta hayan sido dispuestas con algún sentido contextual. Se debe hacer un ejercicio de reflexión sobre el momento, el lugar y el estilo; sobre la tradición snob conservadora de promotores y arquitectos sin ideas claras que pueden llegar a mezclar, indiscriminadamente, la más vulgar de las recreaciones históricas con el más innovador de los ejercicios arquitectónicos. Por desgracia no será el único ejemplo de esta ceremonia de la confusión donde todo es válido. En estas interpretaciones y variaciones sobre el tema islámico no se debe desdeñar la importancia que tiene la actitud ideológica y social del turista, tanto árabe como el de cualquier procedencia, pues el turista convencional adquiere sus vacaciones en bloque que incluye, como Piscina de urbanización El Señorío de Marbella 30 CILNIANA un paquete más, la cultura del lugar de destino que queda reducida a una serie de elementos característicos que son consumidos de forma superficial10 . La zona turística se suma a este proceso promocionando elementos secundarios y no definitorios de la realidad del país. Del mismo No sólo se construyen mezquitas y viviendas, sino también complejos residenciales y locales comerciales imposibles de imaginar en otro lugar modo la propaganda turística incide en aspectos como la vida vacacional aristocratizada y sofisticada 11 y un retorno a lo primitivo y a lo exótico, aunque con las debidas medidas de seguridad. El interés de Andalucía como lugar de destino se debe, inicialmente, a la importancia que tuvo en la Edad Media la civilización de al-Andalus gracias a su situación geográfica y por el pujante desarrollo alcanzado. Los numerosos viajeros que visitaron el Reino de Granada formaron una imagen mítica, sobre todo en época nazarí, que será fundamental para entender la atracción que ejerció a lo largo de siglos posteriores y que, incluso, llega hasta nuestros días. Se puede considerar a al-Andalus, su historia y su arte, como uno de los principales focos de atracción turística, y la arquitectura turística participa de esta huella en numerosas actitudes. El viaje en el siglo XIX tiene una importancia decisiva para la revitalización del mito andaluz12 . Tras el paréntesis ilustrado la extensión del viaje romántico a Andalucía tuvo como una de sus principales causas la necesidad de reconocer in situ las huellas dejadas por los árabes, pues hasta entonces se tenían escasas referencias literarias. Además, la región ofrecía exotismo y pintoresquismo cercano; sus paisajes, sus monumentos, incluso el miedo al peligro convirtieron la zona en uno de los lugares más visitados por los europeos. La Alhambra, la Mezquita de Córdoba y el Alcázar de Sevilla eran destino obligado para cualquier visitante, además del desplazamiento a otras ciudades como Ronda, Málaga y Cádiz incluidas en la llamada «ruta de los contrabandistas»13 . Los viajeros, necesitados de plasmar sus ideales románticos, incidieron en la imagen paradisíaca de Andalucía: el sol, la luz, el clima, la fertilidad, el color, el exotismo africano, el arabismo, el pintoresquismo, el arte, su atraso mismo son imágenes sensitivas de un espectador deseoso de sublimar sus emociones, de reencontrarse, nostálgicamente, con un mundo donde el ser humano se integraba en la naturale- MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS Mezquita del Rey Abdulaziz, urbanización Las Lomas del Marbella Club (Arquitecto: Juan Mora Urbano) za como una criatura más en la obra de Dios. Los viajeros del siglo XIX querían que sus sueños recreados a través de libros14 como Las Mil y una Noches se hicieran realidad. El cuadro La matanza de Scio de Delacroix y la novela Las Orientales de Víctor Hugo complementaron la divulgación de esta imagen15 . Ingleses y franceses descubrían, en cada uno de sus viajes, algo nuevo que contar a sus conciudadanos. Las obras de Gautier, Doré, Ford, Borrow y otros extendían el mito por lo andaluz; quizá fue en Gran Bretaña donde este fenómeno alcanzó mayor importancia16 : la admiración y el interés de los británicos por España y, en concreto, por la Edad Media y la cultura hispanomusulmana se tradujo en una larga lista de publicaciones de libros de viajes, novelas, libros de dibujos y grabados desde finales del siglo XVIII. Normalmente coincidían en identificar «lo andaluz» con «lo moruno», y desde entonces ambos conceptos fueron difíciles de separar. Esta asociación se unió a la apreciación de la arquitectura hispanomusulmana17 . La Alhambra se convertía en punto de referencia obligado. La gran difusión alcanzada por los libros de James Cavanah Murphy, Las Antigüedades árabes de España. La Alhambra; las ilustraciones de David Roberts del libro de T. Roscoe, The tourist in Spain; o los Cuentos de la Alhambra de Washington Irving creaban una nueva imagen mítica romantizada del Palacio que se mantendría hasta finales del siglo XIX. Ésta conjugaba el concepto exótico y el de ruina. La ideología que impregna a la promoción turística actual se basa en destacar los mismos aspectos que se habían encargado de difundir los viajeros del siglo XIX. Antonio López Ontiveros, de forma acertada, define esta situación: «...el boom turístico ha consolidado y difundido hasta lo increíble la imagen romántica de Andalucía, si bien amputada hoy en algunos aspectos culturales, históricos, artísticos y antropológicos que fueron fundamentales en aquella. Es, si cabe, una imagen romántica de la región devaluada, más de pandereta que la primera»18 . Del mismo modo Alberto González Troyano es consciente de este hecho: «Más o menos verídica, lo cierto es que las imágenes de la Andalucía romántica han mantenido su poder literario durante muchas décadas posteriores e incluso han servido como autoafirmación, en algunas ocasiones, para los propios andaluces»19 . El turismo hoy ofrece pintoresquismo, exotismo, primitivismo y vida vacacional aristocratizada entre otros aspectos. Los folletos turísticos inciden en destacar, junto al sol y las playas, la facilidad de realizar un rápido circuito que comprende las ciudades de Granada, Córdoba y Sevilla descansando en pequeños pueblos de pescadores o en sugestivas ciudades de diversiones sin fin. A diferencia del carácter aventurero de los viajeros románticos, el turista actual encontrará protección y seguridad. A diferencia de aquéllos, los visitantes de hoy no sólo buscan lo que sus sentidos le dictan sino lo que los medios de comunicación de masas le venden y lo que el poder adquisitivo le permite. CILNIANA 31 MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS Mezquita del Rey Abdulaziz Poco a poco se modela una imagen donde se aúnan varios factores. Por un lado, la imagen turística20 de cualquier lugar se compone por la suma de las imágenes del publicista 21 y la del candidato al viaje, ésta última se moldea por la percepción y por la memoria que mantiene unos códigos culturales marcados por la tradición y por su consumo diferencial. En los catálogos turísticos las fotografías muestran el mejor aspecto del lugar, son reproducciones armoniosas, simétricas que se basan en un ideal estético de orden y equilibrio que denota seguridad. Son mensajes sencillos, con símbolos de percepción placentera, imágenes fáciles de un gran poder evocador que nos llevan al pasado. Nuestra época, marcada por una economía de consumo con el soporte de los medios de masas, incorpora al turismo como un producto fácil de obtener. El inevitable crecimiento del turismo debido a las leyes de mercado provoca que el objeto en venta se multiplique sin límites perdiendo, de forma progresiva, su esencia; así, se produce un doble fenómeno en el mercado turístico, la rápida deformación o degeneración de las zonas colonizadas, esto es, la pérdida del paisaje, del pintoresquismo, del exotismo, etc. lleva al desarrollo de zonas vírgenes donde poder especular fácilmente con un producto auténtico; por otra parte, se produce la creación de subproductos que suplan las carencias debidas a la sobreexplotación, consecuencia de esto es la venta de souvenirs, la construcción de urbanizaciones a modo de pueblos pintorescos, la decoración en ambientes exóticos y aristocratizados de zonas comerciales y de diversión. La carencia material de motivos auténticos se suple por nombres que los rememoran: oasis, mezquita, paraíso, Alhambra 22 , Giralda, son utilizados indiscriminadamente para denominar edificios, villas, urbanizaciones y locales comerciales. En la provincia de Málaga predominan los nombres de Alcazaba y Alhambra. Éstos, la mayoría de las veces, el único vínculo que mantie- 32 CILNIANA nen con el ejemplo real es su nombre, en otros casos un motivo a modo de logotipo: un arco, un jardín o incluso una reproducción sólo con efectos decorativos. La causa de este uso comercial cumple una función de apropiación simbólica de un recuerdo, es una función mimética lejos de cualquier intención arquitectónica, con una gran carga evocadora. La ideología del turismo de masas se sostiene por una serie de imágenes simbólicas fomentadas por los impulsores de la industria turística. Estos arquetipos o clichés tienen una plasmación lógica en arquitectura que ha planteado su forma en función del momento, del lugar o del mercado. El principal soporte ideológico del turismo ha sido y es la promoción de una determinada imagen social de reclamo basada en la distinción y sofisticación frente a la vulgaridad del viaje organizado o de la impersonalidad de la arquitectura: es «la metáfora del ocio»23 . El placer y el poder son conceptos que tienen reflejo en la arquitectura desde sus inicios con la construcción de villas suburbanas como refugio de placer y lugar de representatividad del poder. La Costa del Sol ha fomentado ambos símbolos movidos por la fluidez del dinero y por la necesidad de aristocratización, de superación del status social del turista24 . Para la expresión material del poder la solución es la monumentalidad y la ubicación privilegiada; para el caso del placer, paraíso y exotismo. En este difícil equilibrio entre la creación y la recreación la moda neoárabe suele sucumbir a los encantos de la tradición arquitectónica y decorativa adaptada a los nuevos tiempos La monumentalidad promovida casi siempre por los estados se extiende al ámbito privado cuando surge el poder del dinero. Dinero y monumentalidad llegan unidos a la arquitectura del turismo debido a la necesidad de demostrar un status superior, que además se complementa por la obtención de un lugar privilegiado. La definición arquitectónica del placer se basa en la utilización de un léxico donde aparecen los códigos simbólicos heredados de los conceptos “paraíso” y “exotismo”. La tradición y la aprehensión superficial y fragmentada de éstos han marcado unas reglas comunes de comportamiento relacionadas con su significado. El paraíso nos ofrece la imagen de una humanidad ideal, donde no se conocía la muerte, el trabajo y el sufrimiento. Desde la antigüedad existe la utopía de encontrar el paraíso. La tradición cristiana legó la idea de paraíso a través del Jardín del MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS Edén: « Y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Yahvé Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles de hermoso aspecto, y (de frutos) buenos para comer; y en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal: De Edén salía un río que regaba el jardín; y desde allí se dividía y se formaban cuatro brazos.»25 Tras la Biblia la tradición adaptó el concepto de paraíso como símbolo de placer plasmado a través de imágenes de ciudades perfectas como la Jerusalén celestial que « es el símbolo arquitectónico más perfecto del paraíso «26 , o con la representación de jardines como los Colgantes de Babilonia. El bienestar y el descanso son dos de los objetivos primordiales de la arquitectura cuando no es imprescindible su función necesaria de habitación. El jardín es un complemento a la habitabilidad y sólo surge cuando las condiciones sociales y económicas lo permiten. En la tradición de las villas suburbanas la unión de vivienda y naturaleza se hacía imprescindible; el jardín es el resultado del dominio del hombre sobre el medio en el que vive que lo transforma dependiendo de sus necesidades. La arquitectura islámica es quizá la que mejor expresa la simbiosis entre arquitectura y jardín. En el caso de la Alhambra su arquitectura está concebida como jardín que, a su vez, es la imagen del paraíso27 . Para el Corán paraíso es jardín28 y en sus descripciones toma forma de un vergel sombreado donde mana el agua por todas partes29 . La presencia del agua y de la vegetación significaban la prosperidad, el placer, el lujo y la tranquilidad que proporciona su abundancia30 : “Estas son las leyes de Dios. A quien obedezca a Dios y a su enviado. Él le introducirá en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente. ¡Este es el éxito más grandioso!”31 El paraíso islámico era el premio para los temerosos de Dios y para quienes hubieran creído y obrado bien alcanzando así la eternidad. En la actualidad, paraíso es sinónimo de vacaciones. El paraíso del turismo es el jardín y la naturaleza, como marcaba la tradición, pero para la promoción turística los niveles de consecución de este símbolo se basan en la capacidad económica del comprador del espacio paradisíaco. Hay paraísos para todos los mortales en oferta, a saldo, a precios realmente elevados, verdaderas estafas «paradisíacas» pueden ser el nombre de una urbanización, de un restaurante, de cualquier vivienda. Sólo por el simple hecho de renombrarlo se convierte en la pequeña parcela privada, donde se conjugan su aspecto simbólico con el material. El paraíso ha sido devuelto a los hombres y sin dotarnos de inmortalidad proporciona el placer necesario. El exotismo es consecuencia de la expansión colonial de occidente y deriva de la búsqueda inconsciente del paraíso. Desde los inicios del colonialismo mercantil de los siglos XVI al XVIII se fue forjando la imagen exótica de los pueblos colonizados, sobre la base de una misión civilizadora sobre otros pueblos considerados inferiores. La idea de la superioridad del hombre y la civilización occidental creaba una distinción entre lo propio y lo lejano, por lo que se asumió la consideración de exótico para definir lo extranjero. La idea del «Buen salvaje» desarrollada por Rousseau era la figura de fondo del exotismo pleno: “El Buen salvaje es apropiado por la posteridad romántica asociándolo al estado de pura naturaleza. En el Buen salvaje van a ser plasmadas todas aquellas virtudes sociales que son el contrapunto de la sociedad civilizada»32 . Es en el siglo XIX, con la expansión del colonialismo industrial, cuando el exotismo alcanza su máximo desarrollo y, a su vez, fue la causa que terminó con él cuando Oriente perdió sus encantos de misterio y lejanía. El movimiento romántico, en su búsqueda incansable de las sociedades primitivas, encontró argumentos en lo que se conocía de Oriente. El mundo islámico fue el mejor escaparate y la forma más adecuada de expresar la imaginación y la fantasía: “El exotismo aparece no sólo como fenómeno literario y artístico, sino como un hecho cultural del fin de siglo, insinuándose en las costumbres, las modas, las formas de vida»33 . El turismo asumió pronto la necesidad ideológica de exaltación del exotismo. Los viajeros del XIX fueron los verdaderos impulsores de esta imagen que se con- Mezquita privada del Rey Fahd solidó con la llegada del turismo de masas. Las zonas turísticas eran exóticas porque eran lejanas y atrasadas en todos los aspectos y la Costa del Sol no es que pudiera considerarse exótica sino que fue reconvertida como tal gracias al fomento del tipismo cultural, la reivindicación del pasado musulmán y por la recreación de elementos de arquitectura y jardinería exótica. CILNIANA 33 MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS LAS MEZQUITAS EN LA COSTA DEL SOL Las tres mezquitas que vamos a estudiar han sido construidas atendiendo a la demanda de fieles musulmanes que residen en la Costa del Sol y de los visitantes estacionales. En España la comunidad islámica hasta la publicación de la Ley 44/1967, de 28 de junio, carecía de una organización religiosa. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 era la que abría el camino para su consolidación legal. Actualmente existen unas treinta comunidades entre Consejos, Ligas y Centros34 . En cuanto a las mezquitas, existen 6 o 7 y más de medio millar de oratorios, destacando el Centro Cultural Islámico de Madrid por su gran tamaño. El concurso internaMezquita privada del Rey Fahd, cional para urbanización Las Lomas su construcdel Marbella Club (Arquitecto: Francisco Rambla Bardier) ción causó gran expectación en todo el mundo, con 455 inscripciones de más de 2.000 arquitectos de 45 países. El proyecto ganador, de unos arquitectos polacos, supuso la realización de una de las mayores mezquitas de Europa. Años antes se había construido en Madrid la mezquita de Abu Baker cuyo autor es Juan Mora Urbano. Más tardía es la mezquita de Basharat, situada en el Km. 32 de la carretera N-IV Córdoba-Madrid, y de reciente inauguración es la mezquita nueva de Córdoba. El estudio de las mezquitas de la Costa del Sol puede revelar datos esclarecedores sobre el tipo de arquitectura islámica que se ha desarrollado en la zona, su estilo y la validez formal, pues las mezquitas comparten, estilísticamente, gran parte de los criterios de la arquitectura neoárabe con la única salvedad de que cumplen escrupulosamente las necesidades litúrgicas de cualquier mezquita, por lo que en cuanto a su estructura serán consideradas como islámicas y no neoárabes. Se utilizará la clasificación de Fethi35 elaborada para establecer las tipologías de mezquitas de nueva construcción en todo el mundo. Fethi divide los tipos de mezquitas según el nivel de conciliación entre modernidad y tradición, estableciendo cinco grupos que se resumen brevemente: .- Tradicional/vernáculo. Es el tipo característico de las mezquitas de países del tercer mundo. Utilizan sistemas constructivos tradicionales, con artesanos y materiales locales y suelen ser edificios basados exclusivamente en la tradición regional. .- Conservador/convencional. Es un tipo que tiene como 34 CILNIANA MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS referencia constructiva la tradición regional, utilizando formas familiares y estereotipadas, pero a diferencia del tradicional/vernáculo introduce algunas innovaciones modernas sobre todo en las estructuras, aunque son conservadoras por la gran dependencia de los artesanos locales en la decoración y en la imaginería litúrgica. .- Neoclasicismo islámico. Se basa en el uso de un vocabulario arquitectónico islámico clásico pero, en este caso, las estructuras son modernas, adaptando a los nuevos tiempos el vocabulario tradicional y simbólico. .- Lejos de las anteriores el tipo contemporáneo/moderno tiene una solución constructiva plenamente adaptada al estilo contemporáneo internacional, con formas abstractas y geometría aerodinámica. Suelen ser edificios originales, sin apenas decoración en aras de un purismo arquitectónico gracias a las técnicas y materiales modernos. .- Un último grupo, poco habitual y que se reduce al área más oriental del Islam, es el ecléctico/noches árabes donde se mezclan de forma caprichosa formas islámicas sin atender a una coherencia regional. Son recargadas en cuanto a su decoración y no tienen en cuenta una disciplina constructiva global dando una sensación de gran desorden. Hechas estas apreciaciones pasamos a analizar individualmente cada una de las tres mezquitas de la Costa del Sol. La Mezquita de Marbella El arquitecto Juan Mora Urbano, cuyos trabajos en la Costa del Sol comienzan en 1970, mantiene una larga y variada trayectoria donde destacan la Plaza de Toros de Estepona, el Centro Comercial y el edificio Oasis, los complejos Coral Beach, Ancón Sierra y Aldea Blanca además de numerosas viviendas unifamiliares en Marbella que tienen su mejor expresión en la originalidad de sus diseños con un gran sentido innovador, muchas veces no realizados, en la Urbanización Balcones de Sierra Blanca. El proyecto36 consiste en un centro cultural y religioso con distintas dependencias como biblioteca, archivo, sala de lectura, vivienda del Imán y otros servicios administrativos. El acceso al recinto se realiza desde el sahn, con un pequeño desnivel respecto a la rasante de la calle perimetral. Tiene un atrio en su lado de poniente y dos pequeñas fuentes, de distinto tamaño unidas por un canal en sentido Este-Oeste. En el proyecto inicial se diseñó una composición de fuentes y estanques cruzados por pequeños puentes que no se realizó. La entrada al edificio se realiza a través de unas escaleras que dan paso a un vestíbulo, a modo de distribuidor, con aseos en los laterales de la puerta principal para las abluciones. Desde el vestíbulo se accede, por medio de unas escaleras, a una amplia sala en planta alta para mujeres comunicada con el interior por dos balcones aislados con celosías. La sala de oración ocupa una superficie cuadrangular de 746 metros cuadrados que se articula por la disposición de doce columnas (cuatro de ellas pareadas) abiertas coincidiendo con el muro de la quibla y que coinciden con la circunferencia de la cúpula esférica rebajada, que tiene 24 aperturas en la zona de arranque y decoración de lazo en su interior. A pesar de la centralización del espacio se mantiene un eje axial que parte de la puerta principal hacia el mihrab. En alzado el edificio se aligera con grandes arcos apuntados alancetados con cuerda muy estrecha y enmarcados por alfiz. Las puertas y demás ventanas del conjunto siguen la misma composición. Todo el complejo tiene como remate decorativo almenas de similar factura a las que coronan la parte vieja del Ayuntamiento de Marbella con dentellones curvos convexos en la base y cóncavos en su finalización. El color blanco del exterior contrasta con el pináculo de chapa verde que remata el alminar que, en 1987, sufrió una reforma para aumentar la altura del primer cuerpo cuadrado subiendo el nivel del balcón y reconstruyendo el segundo cuerpo también recrecido sobre este y finalmente rematado por el pináculo. En 1992 se realizó una ampliación de la vivienda del Imán en 5 dormitorios, sala de reuniones y despacho37 . La mezquita, de planta cuadrangular centralizada por la cúpula y el alminar, es de inspiración otomana que es la tipología más habitual de las mezquitas actuales en todo el mundo. Basada en el uso de elementos tradicionales, toma referencias de las distintas «arquitecturas» islámicas sin apenas innovaciones. En la actualidad, el tipo de mezquita centralizada es junto al hipóstilo el más habitual. El espacio cuadrangular interior y las columnas que delimitan un cuadrado no son frecuentes por la dificultad de conciliación con las necesidades litúrgicas de un espacio direccional hacia el muro de la quibla con su centro visual en el mihrab. En este caso, el pequeño tamaño de la mezquita y el eje axial que lo recorre supera este problema. Por otra parte, la esbeltez del minarete se aleja de los modelos tradicionales hispanomusulmanes y del norte de África, recordando el tipo CILNIANA 35 MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS otomano. Los arcos apuntados tampoco pertenecen a nuestro entorno y no son muy habituales en el resto del mundo islámico, donde predominan los espacios cerrados sin apenas aberturas al exterior. Su esbeltez recuerda más la arquitectura gótica inglesa de los grandes ventanales vidriados. Hasta ahora pocos son los elementos que recuerdan nuestra tradición musulmana salvo el uso del alfiz y de las almenas. Con todo, el conjunto mantiene cierta coherencia de gran resultado estético ¿Quizá la arquitectura no necesita de sus raíces para ser válida? ¿Es posible que la falta de tradición constructiva de mezquitas en España durante 500 años haya influido en su diseño? Las respuestas sólo pueden surgir de la idea de que Marbella es un centro internacional de turismo y que el mecenas que le da nombre a la mezquita, el Rey Abdulaziz Al-Saud, quizá quisiera exportar el modelo de mezquita moderna más desarrollado en su país. El resultado final, según la clasificación de Fethi, se encuentra cercano al neoclasicismo islámico. Mezquita de Fuengirola (fachada sur) La mezquita privada del Rey Fahd La mezquita privada del Rey Fahd38 está situada frente al complejo Coto Real de Marbella a medio kilómetro de distancia de la mezquita principal y al norte del palacio del Rey en la finca Viña de Marfil de la urbanización las Lomas del Marbella Club. Concebido como «Edificio de Cultura Religiosa» según consta en el proyecto39 firmado por Francisco Rambla Bardier40 y visado el 30 de diciembre de 1985 y de uso exclusivo de la familia Real saudí, el edificio ha sido utilizado en contadas ocasiones. En la memoria del proyecto se dan muy pocas referencias de su función, limitándose a describir las distintas salas sin utilizar la nomenclatura propia de las mezquitas: «Se accede al edificio a través del porche nº1, desde el cual se accede al hall, desde el hall se accede al ala derecha en la cual está el vestidor, el aseo nº4, el aseo nº3 y la sala de la torre, desde esta se accede mediante una escalera de fábrica a la torre. En el ala izquierda está el vestidor y el aseo nº5. En el centro y como único núcleo principal está el gran salón. En la parte posterior del edificio hay un despacho, dos pasillos de distribución, dos aseos, dos pequeñas cocinas y un cuarto de recepción. En el ala izquierda hay un porche designado con el nº1 y a la derecha el nº2». 36 CILNIANA Esta relación parece la de una vivienda, pero en realidad camufla los espacios habituales de cualquier mezquita; así, el gran salón es el haram o sala de oraciones, además en el sudeste está la quibla con un nicho que por su situación y forma en el plano da a entender que es el mihrab. Los cinco aseos parecen cumplir la función de abluciones, estando jerarquizados según sea para la familia real, mujeres o invitados; las cocinas, posiblemente, sirven para realizar las comidas nocturnas durante el mes de Ramadán. No hay referencias de que en la primera planta exista una zona aislada para mujeres a no ser la mencionada sala de la torre. Tampoco se aprecia, sobre el plano, ningún elemento más de la liturgia islámica. La planta se completa con dos galerías o porches en los laterales sudeste y noroeste sin función determinada y uno principal de acceso que da al hall. El edificio es un gran cubo de una sola planta que ocupa una superficie de 559 metros cuadrados, destacando la torre (no se cita como minarete) de 14,60 metros de altura. La sala de oraciones, diáfana, ocupa el centro del edificio rodeada por las dependencias destinadas a aseos, antesalas y servicios administrativos. El acceso a esta sala se realiza desde uno de los laterales respecto al muro de la quibla. Su centralidad se enfatiza por medio de la cúpula semiesférica sobre tambor que al exterior aparece rematada con un yamur. En el exterior destaca el bloque compacto que forma el cuerpo principal suavizado por los distintos halls que se sitúan a un nivel más bajo del cuerpo principal y delante de éste. Los que se orientan al nordeste y al sudoeste forman una galería de arcos apuntados de herradura con columnas, mientras que el de la entrada principal es de menor tamaño pero con un intercolumnio de mayor espacio al ser la zona de acceso. El alminar es de planta octogonal con un balcón abierto abalaustrado en su parte superior. Se remata con un cuerpo octogonal escalonado que termina es una pequeña cúpula con yamur. No hay decoración exterior y el revestimiento es de mármol color crema. Los vanos abiertos al exterior son arcos de herradura apuntados de gran longitud ligeramente abocinados en el muro a modo de alfiz. La parte superior del cubo está rodeada por una terraza con un rema- MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS te decorativo de pequeñas almenillas cuadradas. Esta mezquita de difícil ubicación estilística mantiene el esquema de la tipología otomana compartiendo con la mezquita principal de Marbella gran parte de sus recursos formales con mayores dosis de austeridad decorativa. Como vemos, comparte con la mezquita principal el carácter centralizado y los grandes arcos apuntados, y lo mismo que ésta se encuentra dentro de las denominadas por Fethi neoclasicismo islámico. los arcos se sostienen por un antepecho con una especie de ménsula de la misma piedra que las molduras. En cada una de las cuatro esquinas superiores se han colocado unas bolas de las que no se encuentran antecedentes en la arquitectura islámica; no existe la alberca exterior que el arquitecto hacía coincidir con el muro de la quibla, ni las arcadas perimetrales que rodeaban el edificio. El alminar recreaba en el proyecto original los tipos almohades con paños de sebka como principal motivo decorativo. Creado como centro cultural y religioso, el edificio dispone de una planta a nivel de la calle, o de entresuelo, que cuenta con salón de usos múltiples, biblioteca y otros salones y serLa Mezquita de Fuengirola destaca tamvicios administrativos. El edificio se estructura bién por el gran volumen cúbico de la sala de como un bloque cuadrangular centralizado por oración que es un amplio espacio centralizado cúpula y flanqueado por cuatro torres en cada por cúpula. Este templo musulmán, el último una de las esquinas, siendo la del lado noroeste construido en la Costa del Sol se debe al proyecdistinta en tamaño al to 41 de Francisco tener mayor superfiGamboa González, cie. La planta baja que cuya obra más destaLa frontera entre el mal gusto de la cada en cuanto a com- recreación y el buen gusto se encuentra muy se sitúa por encima de la rasante exterior plejos turísticos es la difuminada pues, siguiendo las pautas del está ocupada por la urbanización la Kitsch, cualquier recreación puede ser sala de oración, con Alcaidesa en el térmicalificada como tal una composición de no municipal de arcos en el muro de la Manilva o Santa María quibla con el mihrab del Golf en Marbella, en el centro que repite el esquema de la fachada además de una extensa labor en viviendas proyectada inicialmente. Esta sala tiene en el cenunifamiliares. Tiene, así mismo, varios proyectro cuatro columnas que forman un cuadrado sostos en Marruecos tanto de edificios como de viteniendo la bóveda semiesférica que al exterior viendas unifamiliares. está cubierta por un tejado de teja con yamur. El acceso al interior se habilita a través de la fachaLa construcción de la mezquita, la última da norte, que se compone de dos torres laterales erigida en la Costa del Sol, se dilató en el tiempo y un gran zaguán en el centro con una puerta –11 años– debido a diversos problemas de financhapada que en la parte que cierra el arco apunciación y burocráticos. Desde 1983, cuando se tado tiene vidrieras. En los espacios entre estos realizó el primer estudio de ordenación, hasta tres cuerpos se ubican dos aseos con acceso ex1994, cuando fue inaugurada por el Príncipe terior a través de vestíbulos cubiertos por guarSalman Bin Abdulaziz, hermano del Rey de Arabia dapolvos de teja. A la planta alta se accede a Saudí, sufrió varias modificaciones respecto a la través de unas escaleras que dan paso a un espaidea inicial. En 1988 se visó el proyecto que, auncio reservado para mujeres aislado por celosías que mantenga lo esencial, ha perdido el carácter de madera que ocupa la parte norte de la sala de dado por el arquitecto. La fachada principal haoración. bía sido diseñada inicialmente como una composición de arcos basada en fachadas como la Su aspecto exterior es el de un gran cubo del Cuarto Dorado de la Alhambra. Los arcos de cerrado con ventanas pareadas de distinto tamaherradura han sido sustituidos por arcos de meño con una decoración muy austera. El minarete dio punto, y los de medio punto con alfiz inspise decora en sus cuatro lados con un largo arco rados en la Alhambra, han sido transformados apuntado rehundido en la pared que incluye en en arcos apuntados como el de la puerta princisu interior otros dos pequeños arcos; la parte pal que recuerda los iwans iraníes; las almenillas superior se abre por sus cuatro lados por arcos nazaríes se han fragmentado quedando como que corresponden a balcones calados sostenidos hitos testimoniales en la cornisa del bloque; los por ménsulas. Este espacio abierto se cubre con alfices que rodeaban casi todos los arcos exteun tejadillo de teja a cuyo sostén contribuyen riores han sido cambiados por unas molduras ocho ménsulas de gran tamaño. El alminar se resemicirculares de piedra que enmarcan la parte mata con un cuerpo troncopiramidal con yamur. superior de los arcos, mientras que en la inferior La Mezquita principal de Fuengirola CILNIANA 37 MEZQUITAS CONTEMPORÁNEAS El resultado final es un poco confuso debido, principalmente, a la libre interpretación que se hace del proyecto original. La abstracción de los elementos decorativos, debido a la falta de presupuesto, tiene, paradójicamente, algo de renovador. En definitiva, una composición ecléctica de difícil ubicación estilística en lo decorativo aunque la solución final del modelo centralizado en la sala de oración recuerda vagamente la tipología otomana. Hemos visto que existe un remanente exótico relacionado con el sector turístico y todos los servicios que pretende ofrecer. La llegada de los árabes coincidió con la representación de esta memoria basada en los precedentes históricos pero se multiplicó y extendió hasta configurar una visión característica del paisaje edificatorio de la Costa del Sol que se iría diluyendo con los años como cualquier moda. Los noventa, dominados estilísticamente por la presencia de otros “neos”, han tendido a una fórmula aún más epatante pero, en este caso, de monumentalidad casi siempre barroca y por el gusto a los trabajos pseudo artesanales de molduras, revocos, la atracción por lo clásico y por una apuesta por los tonos pastel. Notas 1 Este trabajo es un extracto de la Memoria de Licenciatura Arquitectura neoárabe contamporánea en la Costa del Sol Occidental defendida en septiembre de 1995 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. 2 Este hecho es muy habitual en todos los estilos arquitectónicos. En la arquitectura islámica se debe destacar la importancia de edificios como la Cúpula de la Roca, la Mezquita de Damasco o kairuan, la Quttubiyya o Santa Sofía. 3 Archivo Municipal de Marbella (A.M.Mb.). Caja 2893. Visado en marzo de 1982. 4 A.M.Mb. Caja 3560/1. Visado en junio de 1983. El proyecto no se parece prácticamente en nada a lo construido por lo que puede indicarnos que este proyecto no se realizó o que en la ejecución de las obras se realizaron las modificaciones. 5 Vivienda unifamiliar cuyo proyecto se presentó en septiembre de 1981 por Jaime Larraín Valdés para el Sr. Ghazi Nassar. A.M.Mb. Caja 2968/ 1. 6 DORFLES, Gillo: El Kitsch. Antología del mal gusto. Lumen, Barcelona, 1973, pág. 70. 7 RAMÍREZ, Juan Antonio: Medios de masas e historia del arte. Cátedra, Madrid, 1988, pág.. 271. 8 A.M.Mb. Expte. 466/92. 9 JENCKS, Charles: El lenguaje de la arquitectura posmoderna. Gustavo Gili, Barcelona, 1986, pág.. 57. 10 TURNER, Louis y ASH, John: La Horda Dorada. El turismo internacional y la periferia del placer. Endymion, Madrid, 1991, pág. 212. Se verá como en arquitectura se produce el mismo fenómeno de comercialización de productos superficiales. 11 GAVIRIA, Mario y Otros: España a go-gó. Turismo charter y neocolonialismo del espacio. Turner, Madrid, 1974, págs. 80-81. 12 LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio: «El paisaje de Andalucía a través de los viajeros románticos: creación y pervivencia del mito andaluz desde una perspectiva geográfica». En GÓMEZ MENDOZA, Josefina, ORTEGA CANTERO, Nicolás y Otros.: GÓMEZ MENDOZA, Josefina y ORTEGA CANTERO, Nicolás y Otros: Viajeros y paisajes. Alianza, Madrid, 1988, págs. 31-65. 13 BERNAL RODRÍGUEZ, Manuel: La Andalucía de los libros de viajes del siglo XIX. Editoras andaluzas unidas, Sevilla, 1985, pág. 17. 14 En el siglo XIX se pone de moda la novela de consumo popular que conjuga la aventura con el escenario exótico. 15 RODINSON, Maxime: La fascinación del Islam. Júcar Universidad, 38 CILNIANA Madrid, 1989, pág. 69. 16 Se debe destacar la importancia de la obra de escritores españoles emigrados a Gran Bretaña como Blanco White, Vicente Llanos, Joaquín Telesforo Trueba y José Joaquín Mora que divulgaron una imagen de Andalucía muy idealizada, lejana y orientalizante (BERNAL, A.M: «Formas tradicionales de ocupación del ocio en la sociedad rural andaluza» en BERNAL, A. M. y Otros: Turismo y desarrollo regional en Andalucía. I.D.R, Sevilla, 1983, págs. 17-57). 17 RAQUEJO, Tonia: El Palacio encantado. La Alhambra en el arte Británico. Taurus, Madrid, 1985, pág. 36. 18 LÓPEZ ONTIVEROS, Antonio: op.cit, pág. 64. 19 GONZÁLEZ TROYANO, Alberto: «Los viajeros románticos y la seducción polimórfica de Andalucía», en V.V.A.A.: La imagen de Andalucía en los viajeros románticos. Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 1987, pág. 19. 20 Sobre el tema de la imagen turística, MIOSSEC, Jean-Marie: «L’image touristique comme introduction á la géographie du tourisme». Annales de géographie, Nº 473, 1973. 21 Esta imagen se plasma en signos que según Burgess y Wood son los siguientes: .- Iconic signs: iconos que representan características del lugar. .- Indexical signs: características que implican una relación casual con el receptor como por ejemplo el bullicio de una calle. .- Symbolics signs: donde los objetos pueden ilustrar un amplio campo de actividades por asociación con un estado de la mente o un estilo de vida particular. Tomado de PAGE, Stephen: Urban tourism. Routledge, Londres y Nueva York, 1995, pág.223. 22 Existe un interesante trabajo sobre la extensión del nombre de la Alhambra por todo el mundo, GALLEGO MORELL, Antonio: «En muchas ciudades algo lleva el nombre de la Alhambra». Cuadernos de la Alhambra, Nº 2, Granada, 1966, págs. 145-148 y Nº 3, 1967, pág. 193-199. 23 Una primera aproximación al tema la realicé en 1993, MORENO FERNÁNDEZ, Francisco Javier: «Arquitectura en la Costa del Sol. La metáfora del ocio «. Boletín de arte. Nº 13-14, Universidad de Málaga, 1992-1993, págs. 335-346. 24 Sobre el tema vid. MORENO FERNÁNDEZ, Francisco Javier: “Gutiérrez Soto en Marbella: Los fundamentos del placer”. Boletín de Arte, Nº 20, Universidad de Málaga, 1999, págs. 351-366. 25 Génesis, 2:8 y 9. Tomado de la Edición Prensa Católica, Chicago, 1966. 26 RAMÍREZ, Juan Antonio: Cinco lecciones sobre arquitectura y utopía. Universidad de Málaga, Málaga, 1981, pág. 38. 27 PUERTA VILCHEZ, José Miguel: Los códigos de Utopía de la Alhambra de Granada. Diputación provincial de Granada, Granada, 1990, pág. 19. 28 La acepción paraíso tiene su origen en el término persa faradis, cuyo significado es jardín cercado. HOAG; J.: Arquitectura islámica. Aguilar, Madrid, 1976, pág. 405. Y su representación formal deriva del modelo, también persa, del Chahar-bagh con su división básica en cuatro partes. RABANAL YUS, Aurora: «Los jardines del Renacimiento y el barroco en España», en HANSMANN, Wilfried.: Jardines del Renacimiento y el Barroco. Nerea, Madrid, 1989, pág. 329. Christiane E. Kugel abunda sobre la idea dándole a paraíso el matiz de rincón, sitio cercado, «Un jardín hispanomusulmán, paraíso de los sentidos». Cuadernos de la Alhambra, Nº 28, Granada, 1992, págs. 27-37. 29 DICKIE, James: «Notas sobre la jardinería árabe en la España musulmana «. Miscelánea de Estudios árabes y hebraicos, XIV-XV, 1955-1956, pág. 76. 30 RUGGLES, D. Fairchild: «Los jardines de la Alhambra y el concepto de jardín en la España islámica». Al-Andalus: las artes islámicas en España. El Viso, Madrid, 1992, págs. 163-173. Sobre el tema del agua en concreto, KUGEL, Christiane E.: «El agua de la Alhambra». Cuadernos de la Alhambra, n.º 28, Granada, 1992, págs. 43-61. 31 Sura 4/13. Tomado de la edición del Corán de Editorial Herder, Barcelona, 1986. 32 GONZÁLEZ ALCANTUD, José Antonio: La extraña seducción. variaciones sobre el imaginario exótico de Occidente. Universidad de Granada, Granada, 1993, págs. 17-36. 33 LITVAK, Lily: El Jardín de Alah. Temas del exotismo musulmán en España. 1880-1913. Don Quijote, Granada, 1985, pág. 15. 34 ABUMALHAN, Montserrat: Comunidades islámicas en Europa. Trotta, Madrid, 1995. Contiene varios artículos en los que se da un panorama amplio de su situación en general. 35 FETHI, Ihsan.: op. cit, págs. 54-57. 36 A.M.Mb. Obras Mayores, caja 1.637. 37 A.M.Mb. Urbanismo. Expte. 303/92. 38 Debido a su carácter privado y a la imposibilidad de acceder al interior, me veo obligado a remitirme al proyecto, existiendo la posibilidad de transformaciones o reformas de las que no tengo noticias, como una muy reciente que ha afectado al acceso al recinto desde el exterior. 39 A.M.Mb. Urbanismo. Expte. 830/86. 40 Arquitecto que destacó por la gran cantidad de proyectos de viviendas unifamiliares de lujo en Marbella. 41 Documentación facilitada por el arquitecto. LA INDUSTRIA PAPELERA DE Benalmádena CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA “FINCA MODELO DE SAN CARLOS” EN ARROYO DE LA MIEL (1790-1806) Juan Manuel Castillo Cerdán En España no existe un verdadero interés filatélico y del hecho papelero como tal, ni siquiera un ciclo oficial de reuniones que sirviera de divulgación popular. Por otra parte, se desconoce si en algún libro de texto se ha recopilado esta importante faceta de nuestro país. Por otro lado, el número de historiadores e investigadores dedicados a esta actividad ha sido insignificante y pocos los estudios terminados. N os ha faltado, además, influencia para salvar la arqueología industrial de los molinos papeleros, que han ido desapareciendo con el transcurso del tiempo, sobre todo, por el desinterés y la ignorancia de muchas autoridades culturales cuya obligación es la de cuidar precisamente el patrimonio histórico cultural. Este estudio, pese a las referencias bibliográficas, es sobre todo un trabajo de campo, no todo lo exhaustivo que desearíamos al no quedar huellas ni en el archivo parroquial ni tampoco en la localización de cada molino; aunque se ha conseguido ampliar el panorama y esclarecer numerosos puntos dudosos, gracias a los testimonios de viajeros que recorrieron el lugar dejando constancia de lo que vieron, y en los archivos, fuente principal de toda historia. Los archivos municipales y provinciales son excelentes para recabar información y conocer las vicisitudes de los molinos y fábricas de papel que sabemos hubo o hay en sus términos municipales, pero su investigación es cuidadosa y difícil porque las guerras que hemos sufrido desde el comienzo del siglo XIX han destruido algunos de ellos, y otros han desaparecido al aplicar órdenes como la de 29 de julio de 1942 de recogida de los “archivos del Estado, Provincia o Municipio de la documentación prescrita, inútil o inservible a efectos históricos, jurídicos o administrativos”, para así acabar con la “abrumadora escasez de papel y de las materias primas necesarias para su fabricación, problema directamente relacionado con la actual situación internacional que obliga a llevar a su último extremo las posibilidades de su fabricación en nuestra Patria”.1 Así desaparecerían archivos municipales como fue el caso de Benalmádena. De todos modos quedan los Protocolos notariales que nos proporcionan noticia de contratos de construcción de las factorías, transmisiones de su propiedad y otros datos de interés, si bien no son de fácil acceso e investigación. Sería muy importante que los investigadores reiniciaran el censo y localización de todos los molinos, y así confeccionar el mapa nacional tanto de los batanes como de los ríos papeleros, analizando la influencia de disponibilidad de trapos y cercanía a centros comerciales, así como las razones de que en zonas teóricamente aptas la presencia de nuestros industriales haya sido pequeña, mientras en otras adquirieron rápidamente carta de naturaleza. Molinos papeleros y fabricación de papel a mano ha habido en casi todas partes, lo cual no quita para que condiciones específicas –a veces la simple tradición laboral– hayan concentrado la obtención durante muchos años2 . La historia del papel está falta todavía de monografías que especialicen su estudio y puedan hablarnos de dicho tema tan interesante. Deberíamos crear camino para poder llegar a conseguir una visión general de la evolución de los asentamientos papeleros y de sus peculiares condicionamientos en cada época y región. EL DESARROLLO PAPELERO ESPAÑOL EN EL ÚLTIMO TERCIO DEL SIGLO XVIII Y COMIENZOS DEL XIX Las guerras exteriores, la emigración a América y la expulsión de los moriscos, ocasionaron en España una intensa despoblación con grandes daños en la industria y para revivirla tuvieron que tomar medidas que, en el caso de la papelera, fueron principalmente la prohibición de Los archivos municipales y provinciales son excelentes para recabar información y conocer las vicisitudes de los molinos y fábricas de papel que sabemos hubo o hay en sus términos municipales CILNIANA 39 L A INDUSTRIA PAPELERA DE BENALMÁDENA la exportación del trapo y concesión a las fábricas del país de franquicias y exención de alcabalas y de otros tributos. Ya en 1721, el intendente de Galicia, Rodrigo Calderón, informaba que “más de dos millones anuales costaba el papel que mandaba Génova para España y las Indias fabricado en los 150 molinos que tenían los genoveses en el valle de Boltri, tres leguas de aquella ciudad, adonde llevaban de España en muchos navíos número infinito de fardos de trapos viejos y de cuerdas y alpargatas viejas” 3 . La elevación de aranceles a la entrada del papel en España y una más estricta prohibición de la exportación de trapos hizo que genoveses, flamencos y franceses viniesen a España para establecer centros fabriles papeleros o para trabajar en los ya existentes. A los Otonel y Gregois siguieron los Piombino, Gambino, Bonicelli y Solesio4 , entre otros, originándose un impresionante desarrollo de la industria papelera que a finales de siglo, según La Lande, contaba con 200 molinos de papel que lo hacían muy bueno5 . El censo de 1799 da una cifra total en España de 326 molinos de papel, o de “obradores” como en él se denomina, con una producción de 363. 585 resmas 6 . Cataluña destaca en este desarrollo contando en 1755 con 109 fábricas, de las que 86 estaban corrientes y las 23 restantes paradas con una capacidad de producción de 301.600 resmas anuales, si bien por falta de trapo, sólo elaboraban 120.800 resmas 7 . En 1777, según Ponz, existían ya 112 fábricas en completo ejercicio, las cuales llegaban en 1785 a 170. El propio Ponz calcula que estas 170 fábricas pueden elaborar 480.000 resmas de papel al año con un valor de un millón de pesos y un consumo de 60.000 quintales de trapo8 . El censo de 1799 baja la cifra a 127 fábricas las cuales sólo produjeron 54.500 resmas y daban ocupación a 749 operarios9 . Debieron estar paradas bastantes de estas 127 fábricas, pues señala este censo que 68 molinos eran de estraza, tenían 384 operarios y fabricaron sólo 13.500 resmas; y las 59 fábricas restantes, con 365 operarios, hicieron 41.000 resmas de papel blanco fino, cantidad también muy reducida. En 1817, según un informe de la Junta de Comercio, eran ya 166 fábricas con 210 tinas, capaces de fabricar 550.000 resmas anuales 10. 40 CILNIANA A Cataluña le sigue la región valenciana, que en 1791 contaba con 90 molinos papeleros –48 de papel blanco y 42 de estraza– que fabricaron 200.470 resmas11. El censo de 1799 refleja estos 90 molinos, de ellos 50 de papel blanco que elaboraron 116.700 resmas, y 40 molinos de estraza que hicieron 29.658 resmas. En total 146.358 resmas. Buena parte del papel blanco sería elaborado en Alcoy12. Fueron dos los principales adelantos técnicos que hubo en la industria papelera durante este periodo, el cilindro o pila holandesa y la máquina redonda Madrid, que no figura en el Censo de 1799, y su zona de influencia en las provincias limítrofes tuvo una destacada producción de papel de imprimir, pareja a su importancia en la impresión de libros. Aragón figura en el Censo de 1799 con 16 obradores de papel fino y 19 de estraza, que elaboraron en dicho año 38.678 resmas y 28.500 resmas, respectivamente. Fueron dos los principales adelantos técnicos que hubo en la industria papelera durante este período, el cilindro o pila holandesa y la máquina redonda. La falta de fuerza hidráulica obligó a los holandeses a utilizar la obtenida del viento, muy irregular en potencia y continuidad. Al tener que transmitir la energía del molino de viento por eje vertical, con ingenio sustituyeron los mazos del molino hidráulico por grandes cilindros provistos de láminas de acero cortantes que rápidamente fibraban los trapos proporcionando una pasta muy uniforme. Esta pila o “refino holandés”, que ya utilizaban en 1670, fue adaptándose lentamente en el resto de los países, lográndose con él una mejor calidad de papel, reducción de espacio y de fuerza motriz, utilizándose aún hoy en todo el mundo13. Otro importante adelanto técnico fue la máquina de forma redonda inventada a comienzos del XIX por Dickenson, que evita la formación a mano de la hoja de papel. Estas máquinas redondas han llegado en España hasta nuestros días. Con formas redondas múltiples y secado por vapor, siguen empleándose en la fabricación de cartón14. Las circunstancias en las que se encontraba España hicieron que el adelanto en técnicas papeleras fuera tardío. La principal causa fue la Guerra de la Independencia contra la invasión napoleónica (1808-1814), terrible por las depredaciones de los invasores que arrasaron el país, especialmente en ciertas regiones y comarcas. LA INDUSTRIA PAPELERA DE BENALMÁDENA Entorpeció también un mayor desarrollo la escasez de trapo que, a pesar de las prohibiciones, seguía saliendo de la nación15. LA INDUSTRIA PAPELERA DE BENALMÁDENA: LOS PRIMEROS MOLINOS DE PAPEL Y LA “FINCA MODELO DE SAN CARLOS” La fabricación de papel en Málaga, a fines del XVIII y principios del XIX, coincide con un momento de prosperidad, promovido por la explosión demográfica y económica. Con la aparición de las “Sociedades Económicas de Amigos del País” existirá un intercambio de información técnica y la consecución de nuevas leyes para implantar una nueva sociedad16 . La producción agrícola aumentó, perfeccionándose los cultivos y promoviéndose la industria 17. A partir de 1778 el puerto de Málaga se convierte en uno de los más activos de España por el decreto que declara el libre comercio con América18 . Es en este período cuando se lleva a cabo la instalación de los primeros molinos de papel blanco, en Nerja; los de estraza, de Torremolinos, adaptados por Solesio para producir papel blanco; la creación de sus seis fábricas en la Hacienda “San Carlos” de Arroyo de la Miel –Benalmádena– , y la creación de otros de estraza, repartidos en diversas poblaciones de la costa y el resto de la provincia de Málaga. No obstante, y como decíamos con anterioridad, las guerras, las crisis, las epidemias 19 y la invasión francesa provocaron un período de parálisis y de recesión, de la que no estuvo exenta la producción de papel. En la provincia malagueña los procedimientos que se utilizaron en la fabricación de papel siguieron el modo tradicional, la trituración de los trapos por mazos movidos por la fuerza hidráulica. Sólo a finales del primer cuarto del XIX encontramos la primera mención de la “máquina refinadora de cilindro”, en uno de los molinos de Arroyo de la Miel, que, como dijimos, posibilitaba la mejora de la fabricación del papel y controlaba de manera más fácil la técnica del refinado. El secado del papel en los molinos se hizo siempre en los miradores o plantas más altas de cada molino, provistas de numerosas ventanas. En algunos modestos batanes se secaba directamente al sol el papel de estraza, además de otras tareas papeleras que se efectuaron al aire libre gracias a la bondad del clima. Las materias primas, en general, fueron los trapos, recortes de naipes, alpargatas y otras elaboraciones del esparto, la reutilización de los papeles destinados a la agricultura, redes viejas –muy usado en toda la costa– y, finalmente, el bagazo de la caña de azúcar. Este papel de estraza se caracterizaba por los abundantes abusos en sus precios, y a comienzos del siglo XIX estos fueron corregidos por el Consulado, cual el denunciado por los fabricantes de papel de esa clase de Arroyo de la Miel contra los que hacían las resmas con menos pliegos a fin de venderlas más baratas, ejerciendo así una competencia desleal19 . En general, el papel fabricado en Málaga tuvo una distribución local20 , en algún tiempo y por algún fabricante se comercializó en América21. Habría que sumar seguramente alguna resma malagueña a las 27.300 que se le atribuyen a Granada, en cuyo reino estuvo Málaga integrada hasta la distribución provincial que configuró el mapa político-administrativo del país, vigente hasta el reconocimiento autonómico. La fabricación de papel en Málaga, a fines del XVIII y principios del XIX, coincide con un momento de prosperidad, promovido por la explosión demográfica y económica Normalmente los propietarios de los molinos de papel pertenecieron a familias de la nobleza, el duque de Montellano y de Arco, Marqués de Villarias; o de la clase alta o media pertenecientes al alto comercio malagueño, ejemplos pueden ser Inca Sotomayor, Centurión, Parladé, Sáenz de Tejada, ...; también la participación del clero, Zeo Salvatierra, Aguilar, Rodríguez, etc22 . Por el contrario los maestros papeleros no pudieron salir de su condición de arrendatarios, todos los cuales escribían o sabían firmar con soltura y buena caligrafía, y algunos poseían huertas propias. Sólo ingresaron en la categoría de propietarios de las fábricas los catalanes y valencianos, que ya lo eran en su tierra23. Un grupo importante de aprendices y oficiales de estas fábricas debió ser el de los extranjeros, y más precisamente genoveses. CILNIANA 41 L A INDUSTRIA PAPELERA DE BENALMÁDENA Con la instalación de la fábrica de naipes en Macharaviaya vinieron de Italia quince: catorce de ellos de Finale –Savona– que era lugar natal de Solesio y uno de la ciudad de Génova 24. Los primeros molinos de papel en Benalmádena La primera información sobre la fabricación de papel registrada en Benalmádena es la autorización otorgada por el Ayuntamiento de Málaga, el 4 de marzo de 1753, a Cristóbal de Zaragoza y Salvador Márquez, vecinos del pueblo, para que edificaran en este término dos molinos y un batán o fábrica de papel 25. Casi tres décadas después, el 22 de mayo de 1780, Esteban de Áyora pidió licencia para construir un batán de papel en el mismo término 26 . Anterior al batán de Cristóbal de Zaragoza y Salvador Márquez de 1753, se puede afirmar que existía otro de papel de estraza que pertenecía a Miguel Balbuena, quien lo vendió a Juan de Salas en 1758, y que éste lo trabajó hasta que su hijo Juan –subteniente de infantería del Reino de Granada– se lo vende en 1783 a Juan José Sáenz de Tejada, vecino y residente en Laguna de Cameros, La Rioja, recibiéndolo su hermano Francisco que residía en Málaga y que estuvo muy relacionado con los batanes de papel en Mijas 27 . El batán constaba de una huerta y el molino perteneció a Sáenz de Tejada y sus herederos en las décadas siguientes con distintos maestros para la producción del papel28 . Se pueden aportar las primeras referencias sobre los batanes de Esteban de Áyora a partir de 1803, quien por estas fechas vendía un bancal de tierra y como garantía de saneamiento hipotecaba su batán fábrica de papel de estraza 29. El cura rector de la iglesia parroquial de Benalmádena, Francisco de Aguilar, poseía varias propiedades en la villa y en su patrimonio figura un batán de papel, que por su ubicación se trata del batán de Esteban de Áyora, aunque se desconoce cómo y cuándo se lo adquirió. Este batán significó mucho para él, y se demuestra en la condición impuesta a sus herederos testamentarios, que trataba de no desprenderse del batán desbaratando lo que le había costado tanto, y sobre todo, porque había sido su único paseo de recreación y diversión en la vida 30. Este deseo se mantuvo hasta 1861, fecha en que lo vende su sobrino Juan Ramón de Aguilar a Martín Navarrete Toledo por la cantidad de 8.000 reales. Martín Navarrete reedificaría y mejoraría la maquinaria del batán para revenderlo cuatro años más tarde por 12.000 reales y así recuperar su inversión 31. Por último, también en fecha de 1803 consta una casa batán o fábrica de papel estraza propiedad de María del Valle y Padilla. La casa batán poseía una fuente y alberca propia32 . A los dos años, por testamento, lo recibe María Fernández del Valle, quien trabaja y habita en él hasta su muerte en 1852, dejándolo en manos de María Joséfa Navarrete33. Ambas mujeres llevaban la atención y producción de papel en el batán con algunas dificultades económicas por lo que, por distintos préstamos solicitados a José María Fernández, le adeudaban 7.200 reales a fecha de 1852, con una hipoteca para garantizar la deuda con el batán de papel 34. María Navarrete, para cancelar dicha deuda, trata la venta con José Martín Quesada, vecino de la villa, en 3.000 reales las tierras y 4.000 el batán, juntando el total de 7.000 reales para saldarla 35. La “Finca Modelo de San Carlos”. Los molinos papeleros de Arroyo de la Miel El origen del caserío de Arroyo de la Miel, dependiente de Benalmádena, se encuentra en el cortijo del mismo nombre que data de principios del siglo XVI y perteneció a la familia Zurita-Zambrana 36 hasta que Félix Solesio lo comprara a Pedro Reyes en 1784, intermediario de la familia37. La primera información sobre la fabricación de papel registrada en Benalmádena es la autorización otorgada por el Ayuntamiento de Málaga, el 4 de marzo de 1753, a Cristóbal de Zaragoza y Salvador Márquez, vecinos del pueblo, para que edificaran en este término dos molinos y un batán o fábrica de papel 42 CILNIANA El origen, desarrollo y decadencia de los molinos de papel de Arroyo de la Miel están relacionados con las actividades de Félix Solesio y la fabricación de los naipes en la fábrica de Macharaviaya. Solesio compraría el cortijo en 258.200 reales de vellón y le cambiaría el nom- LA INDUSTRIA PAPELERA DE BENALMÁDENA bre denominándolo “San Carlos”, en honor a Carlos III 38. Para montar sus fábricas buscó un sitio abundante en agua para mover los batanes y lo encontró en estas tierras provistas de diversos cauces de agua, destacando entre todos ellos el manantial “El Cao” que ca- El origen, desarrollo y decadencia de los molinos de papel de Arroyo de la Miel están relacionados con las actividades de Félix Solesio y la fabricación de los naipes en la fábrica de Macharaviaya nalizó sus aguas con la construcción de un acueducto de un metro de ancho y dos metros y medio de hondo 39. A parte de este acueducto, comenzó a construir viviendas para los operarios y a llevar a cabo la explotación agrícola de las tierras del cortijo plantando miles de árboles según explicó al viajero inglés Joseph Townsed 40 . Será el viajero español Antonio Ponz el que nos concrete sobre lo cimentado en la finca de Solesio: “aprovechando la ventaja de un copioso nacimiento de agua, Solecio había instalado seis o siete molinos de papel con la idea de fabricar hasta veinte mil resmas anuales de la mejor calidad posible. Había plantado en la Hacienda de Arroyo de la Miel veinte mil moreras, cuatro mil olivos, tres mil limoneros y otros diversos árboles”41 . En 1790, los molinos ya están construidos y pone en práctica sus deseos de convertirlo en una finca modelo para poder conseguir subvenciones estatales y deducciones de impuestos, plantando los árboles mencionados e introduciendo la cría de ganado. Pero estos molinos sufrirán gran cantidad de vicisitudes, como su propietario, hasta su muerte en 1806, con la posterior división y entrega a sus acreedores y herederos. Entre 1784 y 1795 construye, compra, vende y pedirá créditos, formando un complejo comercial y financiero que pronto se ve impotente de controlar cuando los créditos empiezan a vencer y no puede liquidarlos, lo que le lleva a pedir nuevos préstamos para pagar los intereses, sumándosele la situación problemática interna de su propia familia 42. Solesio, preocupado por la falta de papel y por la carencia de medios económicos, buscó socios capitalistas a los que sedujo prometiéndoles rápidas ganancias. Formará una compañía en 1796 con Bernardo Carrillo, director de la Real Compañía Marítima de Madrid, y José Mariano del Llano, Caballero de la Orden de Calatrava, ambos de Madrid 43. Solesio expuso a sus futuros socios que, al tener ya las fábricas, el terreno y abundante agua, podría ampliarse la cantidad de tinas con las que labrar las resmas de papel; pero al no tener los fondos suficientes, solicitaba a éstos la cantidad de 400.000 reales de vellón y producir cada año libres de todo gasto más de 12.000 pesos de ganancia. Carrillo y del Llano celebran la sociedad aportando los 400.000 reales y Solesio la hacienda, utensilios y personal. Los beneficios serían divididos al 50% entre Solesio y los otros dos socios. La duración de la sociedad era por cinco años, finalizando en el año 1801. Pero apenas transcurrido un año comenzarían las reclamaciones, embargos y acusaciones mutuas que concluirían a la muerte del fabricante44. En un primer momento, los socios no podrían pedir aumento de capital si por alguna causa escaseara el agua, dada la seguridad de Solesio sobre el buen estado de los acueductos y que desde su creación no había faltado en ningún momento la misma; además, todo el papel que se fabricara sería conducido a la ciudad de Málaga y puesto en los almacenes para su despacho en Macharaviaya con la condición de que no se podía expender ninguno a otra parte 45 . Aquí se observa como Solesio aseguraba la producción para su consumo en la fábrica de naipes. El principal escollo del fabricante sería la mala calidad del papel empleado en los naipes que provocaba a la Hacienda muchas pérdidas y encarecimiento, con la consiguiente paupérrima venta en las Colonias46. En la misma fecha de la creación de la sociedad se firmaría otro contrato entre Solesio y Bernardo Carrillo donde, en su nombre y en el de Llano, arriendan la sociedad al fabricante genovés durante cinco años para que éstos no tuvieran que molestarse en proporcionar la salida y venta del papel. Así, Félix Solesio trabajaría con mayor dedicación las mencionadas fábricas. Éste abonaría 60.000 reales por año en tres cuotas de 20.000 reales cada una y se reiteraba la devolución a sus arrendatarios del capital ingresado donde no se aceptaría como parte de pago el papel producido47. L a imposibilidad de cumplir con sus obligaciones le llevó a subarrendar los molinos, había alquilado las cuatro fábricas de papel blanco y las diez casas habitación que estaban en funcionamiento a Joseph Fontanellas y mantenía con él las dos restantes que elaboCILNIANA 43 L A INDUSTRIA PAPELERA DE BENALMÁDENA raban papel de estraza. El contrato tenía una duración de nueve años y Fontanellas entregaba a Solesio 2,50 reales por cada resma de papel blanco, parte del papel fabricado por éste era comercializado en América 48. En 1802, Fontanellas da poder a su hermano Antonio para que administre las cuatro fábricas de papel blanco de Arroyo de la Miel 49 . Un año después dará un nuevo poder a otro hermano suyo, Francisco, para accionar y cobrar en esa ciudad 50 . En el mismo año Mariano del Llano y Catalina Arches, viuda de Bernardo Carrillo, embargan los bienes de Solesio y reclaman en la corte de Madrid la cantidad de 312.529 reales 51 , mientras que de Fontanellas no se ha encontrado información sobre su actividad en los molinos papeleros de Arroyo de la Miel. En octubre de 1806 Solesio cae enfermo y hace testamento, falleciendo algunos días después 52 . En este mismo mes se expide Real Orden para suspender la contrata que existía para la fabricación de naipes en Macharaviaya. Hay que señalar que a su muerte cuatro fábricas de papel no tenían actividad y estaban prácticamente destruidas, debido a los propios operarios que vendían utensilios pertenecientes a las mismas para poder cobrarse los jornales pendientes, a lo que se le sumaba el continuo embargo de sus bienes53 . CONCLUSIONES Los batanes papeleros existentes en la Finca de San Carlos eran seis, “los Fundadores”, “San Nicolás”, “la Victoria”, “San Bonifacio”, “Santa Rita”, y “los Apóstoles”, de cuatro de ellos se obtenía papel blanco y de los dos restantes papel de estraza. Anteriormente comentábamos que los bienes y las propiedades de Solesio fueron embargados en 1803, incluyéndose esta finca. Dos años después, el fabricante se disculpaba de su precaria situación culpando de ella a la crisis económica, la decadencia del comercio y la incertidumbr e general existente en nuestro país a comienzos de este siglo que, según el propio Solesio, le provocaba mayor atraso a su actividad papelera 54 . Tras la muerte del fabricante los molinos de papel cambiaron de dueños y éstos, a su vez, los vendieron o arrendaron a otros fabricantes durante los primeros cincuenta años posteriores a la desaparición de Solesio 55. 44 CILNIANA Notas 1 GAYOSO CARREIRA, Gonzalo, Historia del papel en España, t. I, Diputación Provincial de Lugo, 1994, p. 33. 2 GAYOSO CARREIRA, Gonzalo, op. cit, p. 8. 3 SEGOVIA Y CORRALES, Alberto de, Las producciones naturales de España, t. I, Zaragoza, 1895, p.43. 4 GAYOSO CARREIRA, Gonzalo, op.cit. p. 26. 5 GERÓNIMO SUÁREZ Y NÚÑEZ, Miguel, Arte de hacer el papel, Madrid, 1968, p. 15. 6 Sobre este Censo de 1799 ver ASENJO MARTÍNEZ, José Luis, “La industria papelera española en el censo de 1799”, en la revista De Economía, n.º 74, Madrid, 1962. p. 22. 7 RUIZ Y PABLO, Ángel, Historia de la Real Junta particular de Comercio de Barcelona, Barcelona, 1919. p. 89. 8 PONZ, Antonio, Viaje de España, t. XIV, Carta IV, Madrid, 1788. p. 1261. 9 ASENJO MARTÍNEZ, José Luis, op. cit. p. 25. 10 RUÍZ Y PABLO, Ángel, op. cit. p. 90. 11 ALMELA VIVES, Francisco, Historia del papel en Valencia, Valencia, 1961, Separata de Teriario, revista de la Feria Muestrario Internacional de Valencia de 1961. 12 Ibídem. 13 GAYOSO CARREIRA, Gonzalo, op, cit, p. 27. 14 Ibídem. 15 Ibídem. 16 LÓPEZ MARTÍNEZ, Asunción, La Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1978, p. 69. 17 Los extranjeros, junto con el comercio, “comprometieron parte de sus capitales en actividades manufactureras que podemos considerar pre-industriales” revitalizaron “los ingenios de azúcar, los curtidos de pieles, la elaboración de papel, aguardientes y licores, el jabón, los sombreros y los encajes” (VILLAR GARCÍA, María Begoña, Los extranjeros en Málaga en el siglo XVII, Córdoba, 1982, p. 145). 18 LÓPEZ MARTÍNEZ, Asunción, op. cit. p. 73. 19 Las muertes por epidemia entre 1803-1805 se elevaron al 37,1% de la población de Málaga (GÁMEZ AMIÁN, Aurora, Málaga y el comercio colonial con América, Málaga, 1994, p. 113). 19 BEJARANO ROBLES, Francisco, Historia del Consulado y de la Junta de Comercio de Málaga, Málaga, 1991, p. 214. 20 El viajero William Jacob, que visitó Málaga en 1809, dice que también “hay manufactura de papel, cuero, jabón, etc., pero sólo a pequeña escala” [KRAUEL, Blanca, Viajeros británicos en Málaga (1760-1855), Málaga, 1988, p. 117]. 21 Ibídem. 22 Ibídem. 23 Ibídem. 24 El total del personal de la fábrica de naipes en 1799 lo integraban: de Castilla y Aragón 21, de la provincia de Málaga 164, del resto de Andalucía 4, de Francia 2, de Alemania y Gibraltar 1 (GÁMEZ Y AMIÁN, Aurora, “La Real Fábrica de Naipes de Macharaviaya”, Moneda y Crédito, nº187, Madrid, 1988, p.33). 25 Archivo Municipal de Málaga. DÍAZ DE ESCOVAR, Narciso, Décadas malagueñas 1751-1759, sección 3- 232. 26 Ibídem. 27 Archivo Histórico Provincial de Málaga (AHPM), Protocolos, leg.4264, fol. 296. 28 Ibídem. 29 AHPM, Protocolos, leg. 4272, fol. 41. 30 AHPM, Protocolos, leg. 4280, s/f. 31 AHPM, Protocolos, leg. 4279, fol. 35. 32 AHPM, Protocolos, leg. 4282, fol. 144 y 146. 33 Ibídem. 34 Ibídem. 35 Ibídem. 36 AHPM, Protocolos, leg. 3049, fol.461. 37 Ibídem. 38 Ibídem. 39 AHPM, Protocolos, leg. 5312, fol.1075. 40 KRAUEL, Blanca, op. cit., p. 15. 41 PONZ, Antonio, op. cit. p. 1263. 42 AHPM, Protocolos, leg. 3820, fol. 927. 43 Ibídem. 44 Ibídem. 45 Ibídem. 46 GÓMEZ AMIÁN, Aurora, op. cit. p. 116. 47 AHPM, Protocolos, leg. 3820, fol. 940. 48 Ibídem. 49 AHPM, Protocolos, leg. 3555, fol. 422. 50 AHPM, Protocolos, leg. 3557, fol. 123. 51 Ibídem. 52 AHPM, Protocolos, leg. 3563, fol. 1620. 53 Ibídem. 54 Ibídem. 55 AHPM, Protocolos, leg. 3925, fol. 262. MARBELLA entre el LIBERALISMO y el PROTECCIONISMO EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL CEREAL EN EL SEXENIO DEMOCRÁTICO: la crisis de 1868 1 José Bernal Gutiérrez La interrelación de factores dentro de cualquier proceso histórico llevó a la multidisciplinariedad del investigador 2 . La aparición de las Ciencias Sociales destapó la necesidad de analizar las fuentes de orden cuantitativas frente, o mejor dicho, paralelamente, a las llamadas cualitativas3 . La historia económica delegó, en un primer momento, sobre la historia cuantitativa una necesidad perentoria para observar cualquier coyuntura: los precios. En este artículo intentaremos hacer un análisis, lo más aproximado posible, de cuál fue la evolución de los precios del cereal en Marbella durante el Sexenio democrático 4 , y de cómo éstos incidieron en la crisis de 1868 y viceversa: cómo actuó la crisis sobre ellos. Plaza de la Constitución 1. ANÁLISIS DE LAS FUENTES PARA UN ESTUDIO DE PRECIOS EN MARBELLA DURANTE EL SEXENIO DEMOCRÁTICO L as fuentes idóneas para el estudio de los precios iba a ser objeto polémico en los primeros análisis económicos. La duda de la autenticidad de los precios documentados con los de la realidad produjo que Earl J. Hamilton sugiriera el análisis de los libros de cuentas de conventos y hospitales5 frente al empleo de los mercuriales, tal como utilizó Ernest Labrousse en sus estudios en Francia6 , argumentando que los ayuntamientos es- pañoles no realizaban los mercuriales tal como se confeccionaron en Francia. Sin embargo, Gonzalo Anes desmentiría la tesis de Hamilton, demostrando que en España desde el siglo XVII la relación del precio de los granos y demás subsistencias tuvo continuidad en los mercados locales7 . La llamada etapa estadística del XIX no ofrece tanta exactitud ni es una fuente tan accesible en muchos casos como aparentemente se supone al leer las críticas de los historiadores económicos de los siglos anteriores8 . Ejemplo de ello es Marbella, como veremos a continuación. CILNIANA 45 MARBELLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL PROTECCIONISMO A tenor de la legislación, que debido a su creciente importancia se reclama a mediados del siglo XIX, nace la obligación de despachar partes mensuales a Madrid de las series de precios de los productos de primera necesidad, con un fin, al menos en sus comienzos, eminentemente fiscal9 . Pero será tras la Revolución del 68 cuando “las miras por las cuales el Gobierno colectaba los precios habían virado: se reunían entonces a título de barómetro del consumo popular”10 . El período que abarca nuestro estudio, entre 1866 y 1874, aun disponiendo de información “oficial”, se verá acompañado de dificultades, tanto a causa de las lagunas documentales, como por la innovación continua de algunos de los documentos a nivel local y supralocal. Las fuentes utilizadas para el cómputo de los precios han sido en su totalidad de carácter oficial. Dentro de los documentos impresos hemos tomado la “Relación de los precios de los productos de primera necesidad” que se encuentran en los Boletines Oficiales de la Provincia de Málaga11 , que mensualmente, aunque no de manera regular, se inscribían en las páginas de los boletines presentando los precios medios de los partidos judiciales de la provincia, entre ellos el de Marbella12 , como del total de la provincia. A partir de aquí hemos hallado las cifras medias mensuales para Marbella y la provincia. Por su parte, la Gaceta de Madrid nos ha permitido cubrir algunas de las lagunas que contenían los boletines en cuanto a los precios medios de la provincia13 . En lo que respecta a las fuentes no impresas, las relaciones conservadas de los precios medios de la Junta Municipal de Amillaramiento de Marbella14 , así como los asientos referidos a precios en las Actas Capitulares15 y la Correspondencia Oficial de Salida16 del Ayuntamiento de Marbella, nos han ayudado a completar los vacíos de precios de los boletines referentes al partido judicial de Marbella. Pese a ello, nos encontramos con una serie de lagunas imposible de cubrir tanto en la media provincial como en la del partido judicial de Marbella17 . En la relación de precios presentada por la Junta Municipal de Amillaramiento se describen los precios mensuales comprendidos en un PRECIO DEL TRIGO EN MARBELLA Y PROVINCIA DE MÁLAGA, 1866-1874 PESETAS/HECTOLITROS 46 CILNIANA MARBELLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL PROTECCIONISMO año agrícola, entre julio y junio del año sucesivo, de “los cereales, caldos y demás productos de las fincas rústicas”. En las Actas Capitulares encontramos relaciones de precios de productos en aquellos acuerdos en los que se grava impositivamente las especies de consumo con el fin de hallar el porcentaje a tributar, siendo estos listados otra fuente importante para revelar el estado de la cuantía de los productos. En la Correspondencia Oficial de Salida se inscriben los listados de precios medios de la cabeza de partido que han tenido en el mes anterior los artículos de consumo. Este listado incluye los mismos productos que componen el listado presente en los boletines, ya que el fin de esta correspondencia no es otro que dar a conocer al Gobierno Civil de la Provincia los precios medios del partido que después se incluirán en los boletines18 . Otra dificultad que encontramos en el tratamiento de nuestras fuentes sería el sistema de pesas y medidas, así como el monetario. En el caso de las pesas y medidas, los boletines de las series temporales analizadas representaban los productos tanto en la medida tradicional como en el Sistema Métrico Decimal. Así, el trigo y la cebada eran representados en fanegas y en hectolitros19 . En los boletines la unidad monetaria sufrió dos transformaciones desde la original presencia de sus cifras en reales. Desde Junio de 1865 se consigna los precios en escudos y sus milésimas. Pero en lo que respecta a nuestra investigación será aún más significativo la adopción de la peseta y céntimos, que desde julio de 1870 iba a reflejar, ya definitivamente, los precios de los productos. Por ello, nos encontramos las series temporales tomadas de los boletines divididos en dos grupos con diferentes monedas. En cuanto a los datos recuperados en el Archivo Municipal de Marbella, los precios medios publicados por la Junta Municipal de Amillaramiento se encuentran durante todo el pe- La llamada etapa estadística del XIX no ofrece tanta exactitud ni es una fuente tan accesible en muchos casos como aparentemente se supone al leer las críticas de los historiadores económicos de los siglos anteriores. Ejemplo de ello es Marbella, como veremos a continuación ríodo en las medidas tradicionales, sin embargo el coste de los mismos está en pesetas y céntimos. Los listados de precios que encontramos tanto en las Actas Capitulares como en la Correspondencia Oficial de Salida también se encuen- Cuesta del Castillo (Foto: Llanos-Lavigne) tran reflejados en el sistema tradicional de pesas y medidas, y su coste se encuentra tanto en escudos y milésimas como su equivalente en pesetas y céntimos. Con el fin de una mejor asimilación de los datos hemos equiparado las medidas y las monedas de los productos de nuestras series mostrándolos en el Sistema Métrico Decimal y sus precios en pesetas y céntimos. La transformación de las medidas tradicionales al Sistema Métrico Decimal ha presentado mayores dificultades ya que la equivalencia de las medidas tradicionales eran diferentes según las regiones 20 , lo que nos ha llevado a tomar como módulo los precios de noviembre de 1874 inscritos en la Correspondencia Oficial de Salida, donde se reflejan los dos sistemas de medidas en pesetas21 . Sin embargo, la moneda presenta por su parte menos dificultad. La peseta venía a representar dos veces y media menos el valor del escudo, es decir, cuatro de los antiguos reales. Lo que reducía la transformación a una simple operación matemática. Tratadas y tabuladas todas las cifras disponibles del período, hemos creado dos tablas de precios que incluimos en el apéndice del artículo, una referente al trigo y otra a la cebada, donde se expresa para su mejor comprensión los precios de dichos productos mes a mes, tanto para Marbella como para la provincia de Málaga, en hectolitros y en pesetas y céntimos22 . CILNIANA 47 MARBELLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL PROTECCIONISMO 2. CRISIS Y MERCADO NACIONAL. MARBELLA EN LA POLÍTICA ECONÓMICA NACIONAL ción liberal, pero sin ella difícilmente hubiera tomado el cariz que desarrolló, al menos, en lo económico29 . Desde 1820 la política económica de los sucesivos gobiernos del país se decantó por la implantación de un arancel prohibicionista en materia de introducción de granos23 . Por medio de esta regulación se intentó estimular a los agricultores buscando un desarrollo de la producción agrícola nacional que lograra desarticular la dependencia exterior tras la pérdida de las colonias transoceánicas 24 . La privación de importaciones hacía que los mercados estuvieran dominados por una gran tensión. La escasez que exhibía una leve subida de precios en las zonas habitualmente caras, donde encuadramos a Marbella, iba a presentar un efecto severo en las zonas productoras, vaciadas y maltratadas por las malas cosechas, donde los precios llegarían a duplicarse e, incluso, a Aparentemente, la política prohibicionista iba equilibrando la “economía dual” que vivía el país mediante el intercambio cerealista interiorperiferia25 . Éste era el principal factor del disimilitud de precios entre “las dos Españas”. El bloque litoral presentaba cifras más altas a las registradas en el interior productor, que era quien surtía a la periferia. El transporte del grano era el principal causante del aumento de la cuantía debido a las deficiencias de los sistemas de comunicación26 . Sin embargo, esta aparente solución daba al traste cuando la producción no era la pronosticada. Surgía así las crisis de subsistencias. La meteorología condicionaba en gran medida el volumen de la producción, por lo que el origen de las crisis es físico, empero, la intervención de la sociedad rectificaba frenándolos o magnificando sus efectos, por ello subraya Sánchez-Albornoz, no sin razón, que “las crisis traslucían, por tanto, la trama económica en que estallaban”27 . Muelle de hierro El año de 1868 va a asumir en la oscilación cíclica de la economía el punto de inflexión de crisis de subsistencias, siendo factor trascendental para activar los acontecimientos de Septiembre del mismo año. Sus características han llevado a los autores a calificarla como la crisis postrera de España28 . No podemos afirmar que la crisis hubiera motivado por sí sola la Revolu- 48 CILNIANA Con el fin de una mejor asimilación de los datos hemos equiparado las medidas y las monedas de los productos de nuestras series mostrándolos en el Sistema Métrico Decimal y sus precios en pesetas y céntimos triplicarse en pocos meses30 . Las consecuencias se centrarían en las necesidades alimenticias básicas de la población, lo que repercutiría en el comportamiento demográfico 31 . La subida del precio de los granos, que hacía fructífero el intercambio comercial entre regiones pese al coste del transporte, se agravó aún más si cabe al encontrar los cereales un mejor postor en los mercados extranjeros, lo que “acababa por dejar al país viviendo al día”32 . Ello llevó a levantar la prohibición de importación en 1867, sin embargo, “la válvula abierta comenzaba a funcionar tarde y con dificultad”33 . La crisis iba a cebarse sobre todo en aquellos sitios donde la diversificación económica era casi inexistente. Maza Zorrilla describe claramente la conversión que podía llevar en un habitante de la época una crisis de estas características: “Un mero accidente climático puede convertir a pequeños propietarios y jornaleros en pobres, mendigos y vagabundos. [...] Pero la situación urbana tampoco es boyante. El artesano y trabajador de la ciudad, por problemas de salud, familiares o coyunturales, se puede ver en cualquier momento privado de los medios para ganarse la vida”34 . Sin embargo no sólo creó desgracias la crisis, la abolición de los pósitos públicos facilitó que se enriquecieran numerosos hombres de negocios que, además, pese a las consignas del gobierno, abastecieron el litoral, de acceso más fácil y más poder adquisitivo, y algunas capitales “dignas de especial atención por razones de orden público”35 . Todo esto hacía que la crisis fuera más llevadera en la costa, donde se situaba Marbella por su enclave físico36 , empero, el látigo de esta crisis, al menos en lo que a precios se refiere, fue atroz en el partido de Marbella como veremos en el siguiente punto. MARBELLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL PROTECCIONISMO PRECIO DE LA CEBADA EN MARBELLA Y PROVINCIA DE MÁLAGA, 1866-1874 PESETAS/HECTOLITROS 3. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL CEREAL EN EL SEXENIO DEMOCRÁTICO: LA CRISIS DE 1868 La dieta de la época contenía la ingestión diaria de cereales en todas las edades, sexo o grupo social. La carencia o los hábitos regionales eran los únicos motivos que reducían el consumo mayoritario dietético de cereales. De entre los cereales, el trigo era el artículo cuyo consumo fue casi universal; la cebada, su principal sustituto 37 . Por ello, en una sociedad determinantemente agrícola, la producción de éstos vislumbrará el comportamiento de la economía38 . Sin embargo, la falta de información acerca de las sucesivas cosechas ha hecho que los investi- Desde 1820 la política económica de los sucesivos gobiernos del país se decantó por la implantación de un arancel prohibicionista en materia de introducción de granos gadores tengan que prefigurar los estados de las cosechas, no mediante las variaciones de la producción, sino mediante el valor del grano. Un ren- dimiento escaso desembocará en una carestía; uno abundante, en una baratura39 . Así pues, el análisis de los precios es la fuente más próxima para deducir las características de las sucesivas cosechas. Los movimientos periódicos de los precios en lo referente principalmente a los productos procedentes de la cerealicultura dibujan tres ciclos temporales 40 : decenal, intradecenal y temporal. Del ciclo decenal, cuya repetición oscila entre los 9 y 11 años, quedan como ejemplo las sucesivas crisis de subsistencias, enmarcándose entre ellas ésta de 1868. El intradecenal presenta leves crisis de corta repercusión entre los años de crisis de subsistencias, como será el caso de 1871 dentro de nuestro período de estudio 41 . Finalmente, el ciclo temporal de precios es aquel que dibuja la línea cronológica de un año agrícola. Antes de entrar a analizar los precios del trigo y la cebada en Marbella, hemos de encuadrar a nivel nacional el período en que se enCILNIANA 49 MARBELLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL PROTECCIONISMO cuentra la evolución de la cuantía del trigo. Si calificamos a la crisis de subsistencias de 1868 la última con las características de tipo antiguo42 , nos encontramos en un punto de inflexión en cuanto a los ciclos económicos. Por ello, será en nuestro período de estudio cuando, tras la crisis de 1868, emane una etapa de transición que diferencie las oscilaciones de precios que indican comportamientos antiguos frente a un momento posterior donde la regulación de los precios conferirá un aire más mercantil y moderno43 . Ateniéndonos a los datos numéricos de las tablas temporales de precios, hemos realizado sendos gráficos de la evolución porcentual del precio medio del trigo y la cebada en el mercado, tomando como valor 100 el precio medio de dichos productos en enero de 186644 . Las oscilaciones del dibujo dejará entrever claramente cuál ha sido el comportamiento de dichos productos45 . Si observamos los gráficos vemos cómo el año 1866 describe un recorrido lineal que podríamos calificar de “normal”. Tras registrar en enero un precio de 24 pesetas y 775 céntimos, la línea presenta una leve subida en primavera que representa la tónica moderada del ciclo agrícola, donde los precios alcanzan su punto más alto en los meses de marzo y abril, época final del ciclo, para volver a sus tasas más bajas en otoño, donde la abundancia de granos debido a la recogida de las cosechas ofrece una oferta que abarata los precios. Este ciclo temporal de los precios recorre siempre el mismo camino cualquiera que sea la Evolución del precio del trigo en Marbella y la provincia de Málaga, 1866-1874 cantidad cosechada, ya que hemos de tener en cuenta que los cereales son ingeridos en las cuatros estaciones y las espigas sólo germinan en una sola. Sin embargo, una escasez inoportuna puede crear un efecto en cadena que resultaría devastador en dicho proceso temporal. Volviendo la gráfica del trigo, observamos como la usual alza de precios de primavera al- La privación de importaciones hacía que los mercados estuvieran dominados por una gran tensión. La escasez que exhibía una leve subida de precios en las zonas habitualmente caras, donde encuadramos a Marbella, iba a presentar un efecto severo en las zonas productoras canza un índice de 140 en 1867, muy por encima del 110 del año anterior. Este indicio es revelador de una mala cosecha en dicho año agrícola, cuya carestía se hizo evidente en los meses en que generalmente había menos cuantía de granos. Pero, lejos de una recuperación, la situación se agravó debido a la interacción de factores que lleva consigo este inicio de crisis. Junto a los procesos meteorológicos y físicos del momento que dificultaban la reparación del campo46 , y la testarudez por parte del gobierno nacional de no abrir la importación hasta que la alarma no fuera realmente preocupante, se unían consecuencias que alimentaban la crisis como el hecho de que el déficit de grano provocara que la simiente fuera consumida, lo que hacía que las siembras dedicadas a la próxima cosechas fueran más escasas47 . Otra salida era el consumo de cereales alternativos al trigo como el caso de la cebada, donde a su vez sería trasladada la crisis de precios, como vemos en la gráfica, e incluso se llegaba al consumo de harina extraída de granos inferiores, produciendo un estado de carestía en los campesinos y jornaleros que influirían negativamente en su estado físico48 . Todo esto desata un efecto en cadena que propicia que los precios sigan subiendo de forma considerable incluso en los meses de recogida de cosecha. Abril de 1868, mes que habitualmente marcaba el cenit de los 50 CILNIANA MARBELLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL PROTECCIONISMO Evolución precios en el ciclo temporal, presenta el culmen del ascenso de precios, y con ello de la crisis, alcanzando el trigo las 41 pesetas y 89 céntimos. En los años agrícolas 1866-67 y 1867-68 encontramos en cuanto a la disparidad de precios una amplitud de 80 puntos entre el precio mínimo y máximo del trigo y de 55 puntos en la cebada49 . El dibujo de la evolución provincial sigue la línea de Marbella, aunque en lo que respecta a la cebada la disparidad es mayor si cabe. Si, a su vez, comparamos las tasas locales y provinciales con las del resto de España, podríamos incluso calificar a esta crisis como liviana50 . Tras el crítico mes de abril de 1868, la caída de precios es vertiginosa, en sólo tres meses el precio del trigo se reduce 55 puntos. En el global de la provincia la actitud es la misma aunque no llega a alcanzar los valores bajos de Marbella. Los efectos de la apertura arancelaria motivada por la crisis favoreció a la provincia, y sobre todo a Marbella, por su situación en la fachada litoral51 . A ello hay que sumarle la proximidad de la inicial recolección de la cosecha. Otras provincias, sobre todo las de interior, experimentaron un descenso más pausado debido a las particularidades antes citadas. Si seguimos la estela de la evolución de la provincia, debido a la laguna local, para deducir lo que ocurre en Marbella, podemos suponer que esta reducción de precios continúa o, como mínimo, se estabiliza hasta encontrar- Abril de 1868, mes que habitualmente marcaba el cenit de los precios en el ciclo temporal, presenta el culmen del ascenso de precios, y con ello de la crisis, alcanzando el trigo las 41 pesetas y 89 céntimos nos con una fuerte subida en noviembre de 1868, cuya tendencia sería incomprensible, ya que sigue descendiendo al mes siguiente acorde con la tónica anual, a no ser por los efectos derivados de la Revolución de Septiembre. del precio de la cebada en Marbella y la provincia de Málaga, 1866-1874 A partir de 1869, la línea gráfica sigue la ondulación típica del ciclo temporal, oscilando entre 10 puntos tanto por arriba como por debajo de la media tomada como referente. La nueva política liberalizadora de los gobiernos del Sexenio democrático52 iba a maquillar la crisis intradecenal que afloró en la primavera de 1871, aunque a nivel provincial no fue así para la cebada. Tras el sensible resalte de 1871, los precios van a presentar cifras que incluso llegarán a los 30 puntos por debajo, en lo que al trigo se refiere, de los índices del período de precrisis. Estos datos nos hablan de un hipotético ciclo económico favorecido por las cosechas que abarcan los años agrícolas de 1871-72 y 1872-73. No obstante, el año agrícola 1873-74 da muestras de unas cosechas desfavorables alcanzando precios de más de 40 puntos con respecto a los de invierno, para volver tras este ascenso a niveles equiparables a los de 1866. Esta tónica alcista, que llega más tarde en los precios provinciales, podría tener su explicación en las turbulencias políticas del último año del Sexenio junto con un bajo nivel de producción, factores que, sin lugar a dudas, colaboraron en el fin del primer ensayo democrático en España. 3. CONCLUSIÓN Una simple visión de los dos gráficos muestra con claridad las tres fases del comportamiento de los precios en Marbella, separados por los vacíos estadísticos del período: un primer momento está marcado por valores generalmente por encima de las cifras de 1866, con una subida paulatina desde 1867 hasta llegar a alcanzar los valores más altos de la gráfica en la primavera de 1868, momento álgido de la crisis de subsistencias, para caer fuertemente a los meses siCILNIANA 51 MARBELLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL PROTECCIONISMO Fuente de la Alameda desde la Plaza de Toros de Otal, antes de hacer el Cine guientes; un segundo momento, entre las lagunas del año agrícola 1868-69 y la del primer semestre de 1873, donde las oscilaciones se producen con índices entre los 10 puntos por encima y hasta 30 puntos por debajo del valor 100, presentando un ciclo económico favorable; y un tercer momento, desde el segundo semestre de 1873 hasta el fin de 1874, donde se pasa de precios por debajo del valor 100 para presentar un alza significativa en los últimos meses del período, causa de la oscilación negativa del ciclo económico. Con respecto al comportamiento de los precios del partido de Marbella en relación con la media de los precios de la provincia, obser vamos a grandes rasgos una similitud en su oscilación aunque con valores algo diferentes. Como balance final, podemos afirmar para Marbella en este período un comportamiento económico de tipo antiguo que, caracterizado por que los precios de otros alimentos tendían a evolucionar al unísono con los del trigo 53 , suponía que la interacción del cereal en la cesta de la compra causara una crisis de carácter catastrófico. Notas 1 El presente artículo es una adaptación en cuanto al cereal de un estudio más amplio acerca del comportamiento de los precios de los productos de primera necesidad en Marbella durante el Sexenio democrático. 2 Sería la Escuela de los Annales quien demostrara algo tan evidente. Lucien Febvre expresaría: «La fórmula o, si se quiere, el programa no tiene por qué sorprender o chocar al biólogo o al fisiólogo; ni tampoco al psicólogo; ni incluso, ya más cerca de nosotros, al geógrafo “humano”, al antropólogo que corrientemente trabaja a partir de “encuestas”» (“Por una historia dirigida. Las investigaciones colectivas y el porvenir de la historia”, en Combates por la historia, Barcelona, Planeta, 1993, p. 85) 3 Para un análisis más profundo ver el clásico de Pierre Chaunu, 52 CILNIANA Historia cuantitativa, historia serial, Fondo de Cultura económica, México, 1987. 4 Los cereales que tratamos en este artículo son el trigo y la cebada debido a su relevancia. Sin embargo, dentro de los productos de primera necesidad en Marbella hay que tener en cuenta otro cereal como el maíz, cuyo uso para la elaboración del pan en coyunturas pocos favorables era común. Así, Francisco Simón Segura cuando se refiere a Málaga en un estudio acerca de la alimentación del campesinado en las diferentes regiones del país dice: “en algunos pueblos de la provincia, en los que la clase trabajadora comía pan de trigo, al no poderlo costear, se ha vuelto al consumo de pan de maíz” (SIMON SEGURA, F., “Aspectos del nivel de vida del campesinado español en la segunda mitad del siglo XIX”, Económicas y Empresariales, n.º 3, p. 139) 5 HAMILTON, E. J., American Treasure and the Price Revolution in Spain, 1501-1650; Money, Prices and Wages in Valencia, Aragón and Navarra (1351-1500); War and Prices in Spain, 1651-1800, Harvard Economic Studies, n.º 43, 51 y 81, Cambridge (Mass.), 1934, 1936 y 1947. También el artículo “Use and Misure of Price History”, The journal of Economic History, 1944, pp. 47-60, traducido junto con una recopilación de trabajos del mismo autor en El florecimiento del capitalismo y otros ensayos de Historia económica, Madrid, 1948. 6 LABROUSSE, E., Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIII siècles, París, 1944; La crise de l’économie française à la fin de l’ancien régime et au début de la Révolution, París, 1944; “Les prix. Comment controler les mercuriales? Le Test de concordance”, Annales d’Histoire Sociale, II, n.º 2 (1940), pp. 117-130. 7 ANES ÁLVAREZ, G., Las crisis agrarias en la España Moderna, Madrid, Taurus, 1970, pp. 69-84. 8 Un caso para Málaga es el trabajo de MORILLA CRITZ, J., Introducción al estudio de las fluctuaciones de precios en Málaga: 1787-1829, Diputación Provincial, Málaga, 1972. 9 La instrucción de la Dirección Central de Estadística de la Riqueza librada el 22 de abril de 1847 exigía como única novedad despachar partes mensuales a Madrid. Dicha instrucción completaba el R. D. de 10 de julio de 1846, con el que se establecía el ramo de la Estadística de la Riqueza Territorial (SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX, Madrid, Servicios de Estudios del Banco de España, 1975, p. 6). Sin embargo, será con la Circular de 6 de octubre de 1855, que nació como necesidad de la nueva sección de Estadística dentro de la Dirección de Contribuyentes nacida del R. D. de 27 de agosto de 1855, con el intento de restablecer la desidia desde la instrucción de 1847, cuando se instaure regularmente. En esta circular se requería que los administradores elevaran a la Dirección General un parte donde remitirían los valores alcanzados en el mes anterior en el cual las plazas consideradas serían las cabezas de partidos de cada provincia. La circular suponía que los datos fueran asequibles tanto en los Ayuntamientos como en los Boletines Oficiales de la Provincia. 10 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios agrícolas..., 1975, p. 9. 11 Archivo Municipal de Málaga (AMM), Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, 1866-1875. 12 El territorio del partido judicial de Marbella estaba compuesto por los municipios de Benahavís, Istán, Ojén, Mijas, Fuengirola, Benalmádena y Marbella. 13 Los datos medios de la provincia inscrito en la Gaceta de Madrid los hemos tomado de las series temporales de los diferentes estudios de Nicolás Sánchez-Albornoz: Los precios agrícolas..., 1975, p. 92 y 140; Los precios del vino en España, Madrid, Documento de trabajo, Servicios de Estudios del Banco de España, s. a., p. 35; Los precios agrícolas durante la segunda mitad del siglo XIX. Vino y aceite, Madrid, Servicios de Estudios del Banco de España, 1981, p.158. 14 Archivo Municipal de Marbella (AMMB), Julio de 1869 a Junio 1870; Julio de 1870 a Junio 1871; Julio de 1873 a Junio 1874. 15 AMMB, Actas Capitulares (AACC), 1866-1874. 16 AMMB, Cuadernos borradores de la Correspondencia Oficial de Salida (CCOO), 1870-1875. 17 Los meses que nos ha sido imposible recabar sus cifras han sido, en cuanto al trigo en Marbella, los de junio de 1867, septiembre a diciembre de 1868, enero a junio de 1869, marzo de 1872, enero a junio de 1873 y diciembre de 1874. Para la provincia, todo el año de 1873. En la cebada, para Marbella, los meses de junio de 1867, septiembre a diciembre de 1868, enero a junio de 1869, marzo de 1872, enero a junio de 1873 y diciembre de 1874. Para la provincia, también todo el año de 1873. 18 Aunque supuestamente los precios de los listados emitidos por el Ayuntamiento al Gobierno Civil de Málaga deberían ser los mismos que se imprimen posteriormente en los boletines, encontramos cómo en nuestro período de estudio, de los datos que hemos podido comparar, hay una serie de meses cuyos precios inscritos en los boletines son diferentes de los emitidos en la Correspondencia Oficial de Salida. Para el trigo estos son los meses de noviembre de 1869, abril de 1870 y febrero de 1871; para la cebada, noviembre de 1869, marzo de 1870, febrero de 1871, junio de 1871 y diciembre de 1872. 19 La Gaceta de Madrid presentaría los precios con las dos medi- MARBELLA ENTRE EL LIBERALISMO Y EL PROTECCIONISMO das hasta junio de 1867. 20 Si consideramos las pesas y medidas remitidas por la provincia de Málaga obtenemos que la libra tiene la misma equivalencia que en Castilla, es decir, 460.093 miligramos; la media arroba para líquidos vale 8 litros y 33 centilitros. Sin embargo, las equivalencias correspondiente a la fanega, arroba de sólidos y arroba de aceite no aparecen (MARTÍNEZ ALCUBILLA, M., Diccionario de la Administración Española, Tomo VII, 4ª edición, Madrid, 1886, p. 900) 21 Como hemos referido en la nota anterior, dependiendo de la zona, las medidas tradicionales tenían una equivalencia distintas. Un listado de la Correspondencia Oficial de Salida para el año 1874, donde se reflejan los precios de diferentes productos en las dos medidas de capacidad, nos brinda la oportunidad de conocer cuál era la equivalencia exacta entre el Sistema Métrico Decimal y el tradicional para, al menos, el partido judicial de Marbella. (AMMB, CCOO, nº 494, 3 de diciembre de 1874): 1 fanega.................0’555 Hectolitros. 1 arroba sólido.......12’5 Kilogramos. 1 arroba líquidos....16’22 litros. 1 arroba aceite........12’5 litros. 1 libra.....................0’46 Kilogramos. 22 Con el fin de aclarar las fuentes de procedencia de los datos, los precios cuya celda tiene fondo blanco han sido recogidos del Boletín Oficial de la Provincia de Málaga, los de fondo gris claro de la Gaceta de Madrid, y los de gris oscuro de los diferentes documentos no impresos depositados en el Archivo Municipal de Marbella (AACC, CCOO y Junta de Amillaramiento) 23 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., “La legislación prohibicionista en materia de importación de granos, 1820-1868”, Las crisis de subsistencias de España en el siglo XIX, Rosario, 1963, pp. 15-45. 24 FONTANA, J., La crisis del Antiguo Régimen: 1808-1833, Crítica, Barcelona, 1983. 25 Para una mayor profundidad en la dicotomía económica que vivía España vid SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., España hace un siglo: una economía dual, Madrid, Alianza, 1988. 26 Vid. RINGROSE, D. R., Los transportes y el estancamiento económico de España, 1750-1850, Madrid, Tecnos, 1972. 27 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios agrícolas..., 1975, p. 35. 28 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., España hace un siglo..., p. 82-83. Cfr. del mismo autor, Jalones en la modernización de España, Barcelona, Ariel, 1975, p. 114. 29 Vid BERNAL, A. M., “Burguesía agraria y proletariado campesino en Andalucía durante la crisis de 1868” en La propiedad de la tierra y las luchas agrarias andaluzas, Barcelona, 1974, pp. 109-136. De carácter local tenemos las obras de BAENA REIGAL, J., La revolución de 1868 en Málaga, Memoria de Licenciatura. Inédita; MORALES MUÑOZ, M., Economía y sociedad en la Málaga del siglo XIX. Aproximación a la Historia Social del “Sexenio revolucionario”, Servicios de Publicaciones de la Diputación Provincial de Málaga, Málaga, 1988; BRETÓN GARCÍA, A., La gloriosa en Málaga: estudio económico y político sobre la Revolución de 1868 en Málaga, Gráficas Ansirol, Málaga, 1986; BARRANCO, A., “La crisis de subsistencias de 1868 en Antequera”, Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº. 3, pp. 289-302. 30 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Dependencia dinámica entre precios agrícolas. El trigo en España, 1857-1890. Un estudio empírico, Banco de España. Servicio de Estudios de Historia Económica, Madrid, 1983, p. 69. 31 La interrelación entre crisis de subsistencias y demografía queda clara en la afirmación de dos grandes de la historiografía española. Nicolás Sánchez-Albornoz escribe: “precios y demografía, otra confrontación posible: alza súbita de los óbitos con restricción de nacimientos y matrimonios” (Jalones...., p. 113); Jordi Nadal escribiría que “convendría sopesar la influencia respectiva de la mortalidad catastrófica de tipo exógeno y de la mortalidad condicionada de forma endógena a las fluctuaciones económicas ligada a las crisis de subsistencias”. (NADAL, J., prólogo en PÉREZ MOREDA, V., La crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI-XIX, Siglo XXI, Madrid, 1980, p. 16). Esta obviedad se evidencia en Marbella donde se demuestra como en la segunda mitad de los años sesenta desciende la población debido principalmente a la emigración, experimentándose una baja natalidad junto con altas cifras de mortalidad. Ello llevaría a un freno en los enlaces matrimoniales, así como acceder a las nupcias con una alta edad, pautas que no se invertirían hasta el inicio de la década de los años setenta. (BERNAL GUTIÉRREZ, J., “La interrelación demografía-economía en la Marbella de Sexenio democrático”, Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia, nº. 22, pp. 1028) 32 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios agrícolas..., 1975, p. 36. 33 No es la primera vez que se levanta la prohibición de importar granos, ya que esta práctica de solución in extremis se llevó a cabo también en 1825, 1835, 1847 y 1856 (SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., España hace un siglo..., p. 43) 34 MAZA ZORRILLA, E., Pobreza y asistencia social en España. Siglos XVI al XX, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1987, p. 18. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., España hace un siglo..., p. 47. La Gloriosa llevó de la mano de Figuerola la promulgación del arancel librecambista de 1869, sin embargo el nuevo régimen proteccionista no dejó de afectar a la crisis de subsistencias. Pese a ello, la posibilidad de importar permitió que la disparidad entre provincias se acortara. (SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Dependencia dinámica..., p. 70) 37 El pan era el principal alimento de la cesta de la compra de fines del XIX. Simón Segura afirma que «en la provincia de Málaga la Liga de Contribuyentes reconoce que la alimentación de las clases proletarias es deficiente, concretándose en los campos a un rancho mal condimentado con pan de trigo de “muy primitiva elaboración”», (SIMON SEGURA, F., art. cit., p. 139). La importancia del pan en la dieta decimonónica española es manifiesta en el vanguardista estudio de precios de CONARD, P. y LOVETT, A., “Problèmes de l’evaluation du coût de la vie en Espagne. I. Le prix du pain depuis le milieu du XIXe siècle: une source nouvelle”, Mélanges de la Casa Velázquez, 5, pp. 41144. 38 Un estudio económico de la provincia en el siglo es el realizado por Juan Antonio LACOMBA, Crecimiento y crisis de la economía malagueña, Diputación Provincial, Málaga, 1987. 39 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios agrícolas..., 1975, p. 31. 40 DE MIGUEL, A., España Cíclica. Ciclos económicos y generaciones demográficas en la sociedad española contemporánea, Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987. 41 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Los precios agrícolas..., 1975, p. 33. 42 ANES ÁLVAREZ, G., “La agricultura española desde comienzos del siglo XIX hasta 1868: algunos problemas”, en Ensayo sobre la economía española a mediados del siglo XIX, Madrid, 1970, p. 262. Cfr. SÁNCHEZALBORNOZ, N., Jalones... p. 103. 43 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., Dependencia dinámica..., p. 72. 44 Hemos tomado 1866 como año de arranque del análisis porque será aquí donde comience a desencadenarse el “crack” de 1868. Los “cuartelazos” en lo político y la crisis financiera obliga a concebir un período más amplio de crisis que comprendería entre 1866 y 1868, como demuestra el estudio de Manuel Titos para Granada (TITOS MARTÍNEZ, F. y GUTIERREZ CONTRERAS, F., “La coyuntura económica granadina de 1866-68: Crisis financiera y crisis de subsistencias”, Anuario de Historia Moderna y Contemporánea, nº. 6, 1979, pp. 207-235). Aunque algunos autores comprenderán este período de crisis entre 1864 y 1868 (Vid. CARR, R., España 1808-1939, Barcelona, Ariel, 1969, p. 292) 45 Para una mejor asimilación de las gráficas, en el dibujo de Marbella hemos construido con línea continua los precios provenientes de los Boletines Oficiales de la Provincia de Málaga, y con línea discontinua aquellos precios captados de los documentos no impresos conservados en el Archivo Municipal de Marbella. En el dibujo de la provincia, también con línea continua, hemos reflejado los precios de los boletines, y con línea discontinua los inscritos en La Gaceta de Madrid. 46 Las catástrofes naturales en los años previos iban a cebar la calamidad posterior. En Marbella los efectos meteorológicos serían devastadores para un campo incapaz de recuperarse a corto plazo. En sesión de 5 de marzo de 1866, el alcalde manifiesta que debido al “estado aflictivo de miseria en que se encuentra la población por la paralización de los trabajos agrícolas y de pesca a consecuencia de las continuas lluvias y fuertes temporales que en mar y tierra están reinando” convoca a la corporación “para acordar los medios de hacer frente a dicha calamidad pública, en la imposibilidad de remediarla con los fondos municipales mediante a no haber metálico alguno en arcas” (AMMB, AACC, 5 de marzo de 1866). En el mes de septiembre del mismo año el gobernador autorizaría al alcalde de Marbella que libre con cargo de los imprevistos del presupuesto de la ciudad “las cantidades necesarias al socorro de los pobres” (AMMB, AACC, 16 de septiembre de 1866). 47 WRIGLEY, E. A., Gentes, ciudades y riqueza. La transformación de la sociedad tradicional, Barcelona, Crítica, 1992, p. 147. 48 McKEOWN, T., El crecimiento moderno de la población, Antoni Bosch, Barcelona, 1978, p.174. 49 Julia Aguado analizando dicha crisis en Málaga capital escribe: ”Los precios de los artículos de primera necesidad crecen enormemente en los años que anteceden a 1868, con lo que se acrecienta la explotación. Los artículos de primera necesidad, y sobre todo la leche y el pan, serán dañados por adulteraciones tan primitivas como los tiempos” (AGUADO SANTOS, J., “Málaga en el siglo XIX. Comercio e industrialización”, Gibralfaro. Revista del Instituto de Estudios Malagueños, XXIII, número 26, p. 59) 50 SÁNCHEZ-ALBORNOZ, N., España hace un siglo..., p. 87-88. 51 Marbella, por su enclave, tenía un puerto donde existía un intercambio comercial por cabotaje y por comercio exterior. (MADOZ, P., Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de ultramar. Málaga, Edición Facsímil, Ámbito, Valladolid, 1986, p. 184185) 52 FONTANA, J. Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX, Ariel, Barcelona, 1975. 53 WRIGLEY Y SHOFIELD, The population history of England, 15411871. A reconstruction, Londres, 1981, p. 357. 35 36 CILNIANA 53 imágenes de ayer Río de las Tenerías La Sierra e Iglesia de la Encarnación desde el llano de San Ramón, años 50. (Colección A. Serrano Lima) Camino del Trapiche. Al fondo el Albergue San Francisco (África), recién abierto, años 50 (Colección A. Serrano Lima) marbella 54 CILNIANA estepona IMÁGENES DE AYER Asfaltado de lo que sería N-340, 24/7/1917 (Colec. Foto Domingo) San Cerezo (Original Foto Video) Foto: Ramoncín (Colección Domingo Escarcena) CILNIANA 55 IMÁGENES DE AYER Plaza de la Constitución y Antigua Iglesia del Rosario, años 20 (Archivo: Biblioteca Nacional de Madrid) Plaza de la Constitución, al fondo la Iglesia de Ntra. Sra. del Rosario, año 1950. (Foto: Cortés) fuengirola Playa de Fuengirola. Al fondo el Castillo de Sohail (Archivo: Familia Sáenz de Tejada) 56 CILNIANA Una nueva estación al aire libre entre el Neolítico Final y el Calcolítico Antiguo El Lomo del Espartal Marbella (Málaga) Luis-Efrén Fernández Rodríguez, Ildefonso Navarro Luengo, María Isabel Cisneros García, Juan Bautista Salado Escaño y José Suárez Padilla *Con la colaboración del equipo técnico de Taller de Investigaciones Arqueológicas S.L. José Mayorga Mayorga, Antonio Rambla Torralvo, Ana Arancibia Román, Mª del Mar Escalante Aguilar. La intervención que aquí se informa es resultado de la actividad aprobada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, desarrollada durante el mes de junio de 1996, consistente en la prospección arqueológica superficial de la traza de la Autopista de la Costa del Sol (tramo 1; Fuengirola-Marbella y Tramo 2; Marbella-Estepona). Dicho trabajo fue desarrollado por la empresa consultora del patrimonio histórico y arqueológico Taller de Investigaciones Arqueológicas, S.L. en el marco del Estudio de Impacto Medioambiental elaborado por la empresa Urbaconsult S.A. para SOLUTE, adjudicataria de las obras de construcción de la autopista y responsable de la financiación de los trabajos científicos. Vista general del Lomo del Espartal tomada durante la realización de los trabajos de excavación en el sector de la cabaña prehistórica C on motivo de estos trabajos se descubrió un yacimiento inédito hasta la fecha que en realidad podemos desglosar en dos, por una parte una necrópolis altomedieval, a juzgar por los materiales del entorno, y por otra un pequeño asentamiento al aire libre correspondiente al tránsito entre el IV y el III milenio a.C., es decir, a caballo entre el Neolítico y el Calcolítico (Fernández et al., 1998). ubica al nornoroeste y el yacimiento prehistórico se orienta al suroeste, distanciados por tan sólo una veintena de metros, sin llegar a yuxtaponerse en ningún punto. Mientras la necrópolis altomedieval ya era conocida por el equipo prospector con anterioridad, aunque aún permanecía inédita, el asentamiento del Calcolítico que ahora tratamos en detalle resultaba completamente novedoso. Ambos se sitúan en las laderas norte y oeste de un pequeño promontorio con morfología de “media naranja”, conocido como “Lomo del Espartal”, enmarcado en un accidente topográfico más importante denominado “Cerro del Almendro”. La necrópolis se Coordenadas de ubicación general del fondo de cabaña: X= 334.000/334.100. Y= 4.043.800/4.042.400. Z= 100-124 m.s.n.m. CILNIANA 57 EL LOMO DEL ESPARTAL cen un desarrollo raquítico que sólo permite observar una capa húmica que suele confundirse con el nivel de alteración eluvial, siempre a una escala centimétrica. Vista general del corte nº 12 Medio Físico De una forma general, podríamos distinguir, al este de Marbella una zona con tres unidades geológicas que, de norte a sur, serían: una serie de sierras calcáreas, que Cerro la limitan al norte con la cuenca del Guadalhorce; un piedemonte formado a partir del punto de contacto de los materiales calizos con las pizarras, donde abundan los afloramientos de agua subterránea y, por último, una serie de alomamientos suaves de calcarenitas y margas –donde habría que encuadrar el Cerro del Almendro– que, junto con los rellenos detríticos de los valles y litoral completarían la serie por este lado. El caso concreto del Lomo del Espartal, topónimo menor en que se localiza el yacimiento, consiste en una elevación que ha sido denudada por la erosión areolar hasta conferirle un típico aspecto de casquete esférico. Presenta una cota máxima sobre el nivel del mar de 134,17 m., lo que le permite controlar visualmente buena parte de la llanura costera marbellí, así como los pasos fluviales que se abren tras de sí en las sierras. Un clima mediterráneo de facies litoral, con veranos e inviernos poco contrastados, aunque bien definidos y máximos pluviales en primavera y otoño, junto a una cubierta vegetal rala, compuesta por formaciones esteparias costeras en las que predomina el esparto, han actuado de forma violenta sobre materiales margosos y calizos de formación costera, que presentan diversos grados de compactación en función de su edad, composición y deformaciones experimentadas, para generar este tipo de relieve alomado en el que los suelos ofre- 58 CILNIANA Sus superficies, por tanto, han sido y aún están sujetas a una fuerte erosión por escorrentía de ladera, sobre todo en aquellas zonas como es el caso del Lomo del Espartal, que han estado expuestas a trabajos agrícolas recientes. Esta circunstancia incide de forma manifiesta en el grado de conservación que presentaba el yacimiento antes de nuestra intervención. Metodología y planteamiento Para la excavación del sector en que aparecían materiales cerámicos elaborados a mano se ha seguido un protocolo de excavación más del Almendro. Ubicación de los cortes en la topografía del Lomo. EL LOMO DEL ESPARTAL acorde con las técnicas propias de la arqueología prehistórica. De esta forma, los primeros pasos se encaminaron hacia la delimitación del área nuclear de los restos del asentamiento, lo que se hizo mediante un meticuloso estudio de cartografiado y dispersión de los materiales erosivos, lo que nos definió una superficie de aproximadamente 40 m2 que fue desbrozada para plantear en su centro un corte en ladera en el que de forma holgada pudiera quedar inscrito el hábitat. La excavación se realizó mediante el levantamiento de capas naturales dejando in situ todos los elementos líticos y arqueológicos conforme quedaban exhumados. Cada planta natural así obtenida se documentaba de forma completa con la idea de observar las relaciones a nivel microespacial y de cara a explicar tanto los procesos deposicionales como los postdeposicionales. Con motivo de estos trabajos se descubrió un yacimiento inédito hasta la fecha que en realidad podemos desglosar en dos, por una parte una necrópolis altomedieval, a juzgar por los materiales del entorno, y por otra un pequeño asentamiento al aire libre correspondiente al tránsito entre el IV y el III milenio a.C. Todo el sedimento obtenido fue convenientemente muestreado, tanto para análisis de composición como para la realización de estudios palinológicos, antracológicos, etc. Los elementos faunísticos fueron también recogidos en su totalidad, incluyendo aquellos que se han recuperado mediante tamizado de agua y selección en seco. operatividad de este vértice quedó cifrada en una cota positiva de 134, 17 m. sobre el nivel del mar. Todas las altimetrías expresadas en planimetría quedan referenciadas respecto al nivel del mar. Cada una de las plantas despejadas durante el proceso de excavación quedó reflejada gráficamente mediante un exacto dibujo en escala 1:20, diapositivas y fotografías en color. La documentación de perfiles ha sido similar. Resultados de la excavación del asentamiento prehistórico Emplazado en las proximidades de la cimera del Lomo del Espartal, en la ladera suroeste, localizamos los restos de uno o varios hábitats encuadrables en la etapa de transición entre Neolítico y Calcolítico. Una vez localizado el asentamiento, se procedió a su delimitación precisa, para lo que se efectuó un cartografiado intensivo de todos los materiales cerámicos y líticos que podían verse en superficie. Como consecuencia de esto se aisló una pequeña zona de la ladera de no más de 40 m2, con una pendiente angular media establecida en torno a los 37º. Los cortes recibieron una numeración correlativa que se ajustó al orden de apertura de las diferentes áreas. Por lo que respecta a los enterramientos, también se les ha dado una numeración en función del orden de su descubrimiento. Para la toma de cotas se eligió un punto «0» fijo sobre una de las estaciones topográficas establecidas para la realización de la obra, en coincidencia con el punto de mayor altimetría del Lomo del Espartal. La CILNIANA 59 EL LOMO DEL ESPARTAL El desbroce de esta zona, con una cubierta vegetal básicamente compuesta de palmito y esparto, reveló una topografía muy alterada por la erosión de ladera que, esencialmente, sólo permitía observar algunos afloramientos de bancos calcáreos alineados de norte a sur, que dejaban entre sí unos pequeños espacios aterrazados en los que el escaso sedimento conservado poseía una coloración más oscura y, por tanto, daba indicios de una mayor presencia de materia orgánica en su trama, lo que inicialmente nos hizo sospechar en la existencia del hábitat prehistórico. tercio meridional del corte. Son mayoritariamente restos muy fracturados de cerámicas elaboradas a mano, con evidentes signos de rodamiento. Aparecen en desorden, presentando planos angulares que revelan su desconexión de sus emplazamientos originales. Ocasionalmente aparecen pequeñas mórulas de adobe enrojecido e incluso algún fragmento de revoque con huellas de improntas de cañizo o ramajes. Igualmente muy rodados, encontramos restos de láminas de sílex y algún fragmento pulimentado de rocas con propiedades abrasivas de la familia de las doleritas. Para la excavación del área se planteó un corte en zanja de 3 metros de ancho por una longitud total de 8 metros. Se dispuso de forma que los ejes mayores quedaran perpendiculares a la ladera, no sólo para documentar el total de su- Al igual que sucedía en la necrópolis, el estrato superficial se apoya directamente sobre el substrato geológico, y sólo presenta una delgada capa de alteración eluvial de las margas y conglomerados arenosos allí donde ésta presenta irregularidades o concavidades más acusadas. Los sectores A/B y C-5 arrojaban un número mayor de fragmentos cerámicos, con restos de mayor tamaño e índices de rodamiento algo menores. Por esta razón se planteó un sistema de excavación en retículas de un metro cuadrado para una mayor precisión en la ubicación tridimensional de los hallazgos. Vista del sector de la cabaña asociado a la estructura de tipo silo perficie afectada, sino con la idea de obtener un perfil idóneo que nos permitiera explicar la interrelación entre los depósitos arqueológicos y la mayoría de las alteraciones postdeposicionales generadas por la erosión. El proceso de excavación comenzó con la retirada de una capa superficial de tierra suelta, oxigenada, muy afectada por las raíces de la vegetación. Este primer nivel posee una potencia variable, y mientras en algunos puntos permite observar los afloramientos de la roca virgen, en otros adapta su perfil a la morfología de la misma. En líneas generales su espesor medio oscila entre los 0,15 y los 0,20 m. Su coloración es marrón con ligeros tintes rojizos por oxigenación de los componentes férricos. El material arqueológico contenido en esta capa superficial es relativamente abundante en proporción al muestreado en superficie. Su concentración aumenta de forma considerable en el 60 CILNIANA Como consecuencia de la excavación de estas subcuadrículas apareció un manchón de tierras negruzcas que a nivel de techo ofrecía una forma tendente al círculo. En su lado noreste quedaba limitado por uno de los afloramientos de calizas más resistentes que ya hemos comentado. La excavación minuciosa de este cambio significativo del sedimento nos permitió descubrir la presencia de una pequeña subestructura excavada parcialmente en la marga y apoyada en uno de los afloramientos calizos al objeto de dotarle de una mayor resistencia. Para la excavación del sector en que aparecían materiales cerámicos elaborados a mano se ha seguido un protocolo de excavación más acorde con las técnicas propias de la arqueología prehistórica El relleno de este depósito posee unas características específicas que lo diferencian sensiblemente de lo visto hasta el momento en el yacimiento. Se trata de un sedimento de un intenso color negro, bastante compacto y con una trama orgánica y arcillosa muy superior a las tierras superficiales del cerro. EL LOMO DEL ESPARTAL Este sedimento se presenta como un único estrato que rellena la estructura excavada de suelo a techo de la misma. Conforme la profundización permitía su mejor delimitación, pudimos comprobar la fuerte irregularidad observable a cota conservada, hasta el punto de poseer una forma ligeramente oblonga. Entendemos que inicialmente debió perseguirse una figura circular y, a medida que aparecía el substrato calcáreo, más difícil de trabajar, se fue adaptando a las dificultades del terreno. La profundidad máxima alcanzada no supera en ningún caso los 0,50 m y su perfil ligeramente troncocónico lo pone en relación con las clásicas estructuras subterráneas de almacenaje que en estas fases se identifican como silos. Ofrece un eje mayor de 1, 40 m y otro menor de 0,70 m. El material cerámico resulta muy abundante en proporción a la superficie excavada, como también lo es la industria lítica. En ambos casos presentan un rodamiento de tipo medio, el índice de concreccionamiento se eleva conforme el hallazgo es más superficial y en muchos casos aparecen signos inequívocos de combustión prolongada en ambiente reductor que ha provocado el ennegrecimiento general de las cerámicas. Todo parece indicar que una vez abandonado el inte- rior fue incendiado, lo que por otra parte explica el intenso color negruzco del sedimento. A pesar de ello, el cribado con agua y la flotación del relleno interior no proporcionaron restos carbonizados, sean lignarios o de cereal, circunstancia que nos impide comprender el objeto de almacenaje para el que fue construido. El material cerámico resulta muy abundante en proporción a la superficie excavada, como también lo es la industria lítica Los únicos rastros de actividad económica, al margen de la propia estructura siliforme como tal, consisten en restos óseos, escasos y muy fragmentarios, así como algunas evidencias de malacofauna que, en su integridad corresponden a la especie Donax s.p. (coquina). En lo referente a los materiales arqueológicos recuperados, la industria lítica muestra una gran uniformidad, con una talla laminar claramente dominante. Son láminas cortas de sección normalmente trapezoidal, aunque no están ausentes las triangulares. Normalmente presentan retoques de uso o bien Vista en detalle del momento de aparición de restos cerámicos en el interior del silo CILNIANA 61 EL LOMO DEL ESPARTAL el retoque intencionado es muy discontinuo. La materia prima dominante es el sílex de color gris claro con pátinas blanquecinas. El número de lascas es irrelevante, aunque cabe mencionar la presencia de un fragmento residual de talla con el cristal de roca como soporte. El ajuar cerámico se ha podido caracterizar un poco mejor en función de su mayor frecuencia. Técnicamente el conjunto resulta muy homogéneo. Las pastas son de colores marrones, rojizas o amarillentas, un escaso número son grises o negras. Están cocidas en ambientes oxidantes o mixtos discontinuos. Los desgrasantes son pequeños con alternancia en las tramas de gránulos de sílice y fragmentos de cuarzo y calcita finamente triturados. En las cerámicas de paredes más delgadas y con una elaboración más cuidada la mica dorada es la materia desgrasante más utilizada. Por lo que respecta a los tratamientos ex- Podemos afirmar que se trata de un asentamiento al aire libre que a juzgar por los escasos restos conservados debió ser de dimensiones muy reducidas, conformado a lo sumo por un número de dos o tres estructuras ligeras de hábitat teriores, el bruñido, en amplias bandas o el espatulado son lo normal en el conjunto. Tipológicamente las formas más características son los de almacenaje o cocina. Entre ellas las más numerosas estadísticamente son las ollas de cuerpo globulosos y boca entrante, seguidas de las globulares con cuellos entrantes, largos y algo sinuosos que dan a la zona superior de la pieza un perfil de rotación más o menos troncocónico. En ningún caso logran conformar golletes propiamente dichos. Muy por detrás de estas piezas figuran los cuencos y cazuelas semiesféricos, aunque también son relativamente numerosos. Las escudillas y cuencos de casquete esférico ya aparecen en esta fase. Las formas carenadas son escasas. Entendemos significativa la presencia de una gran cazuela carenada similar a las que el interior definen las fases finales del Neolítico y los comienzos del Cobre. La ausencia de cerámicas con tratamiento a la almagra y la total carencia de decoraciones parecen indicarnos que se trata de un momento avanzado de la etapa de transición, aunque aún pueden observarse grupos tipológicos 62 CILNIANA como los cucharones de arcilla de receptáculo semiesférico que ya eran frecuentes en las etapas finales del Neolítico local. Conclusiones Podemos afirmar que se trata de un asentamiento al aire libre que a juzgar por los escasos restos conservados debió ser de dimensiones muy reducidas, conformado a lo sumo por un número de dos o tres estructuras ligeras de hábitat. De ellas, sólo nos ha llegado una subestructura de almacenaje y las improntas de unas cubiertas de entramado vegetal revocado en barro. No parece descabellado imaginar un hábitat que se orienta al Mediodía, apoyado en parte en los afloramientos rocosos más resistentes que facilitaron una topografía inicial de pequeñas terrazas desde las que controlar los recursos del litoral, así como los que pudieran proporcionar los terrenos suavemente alomados sobre los que se sitúa Marbella. El conocimiento de la etapa de transición entre el Neolítico y el Calcolítico en las diversas zonas naturales de la provincia de Málaga comienza a ser bien conocido, sobre todo a raíz de las investigaciones generadas por la construcción de las nuevas infraestructuras viarias. El pequeño asentamiento del Lomo del Espartal que aquí presentamos es uno de los muchos que deben jalonar el litoral malagueño y cuyo descubrimiento dependerá en gran parte de la consolidación de un proyecto de investigación sólidamente fundamentado. A lo largo de la línea de costa se conocen toda una serie de asentamientos de pequeño tamaño, orientados en su mayor parte a una economía de consumo basada en los productos del mar. Hasta la fecha, es el interior de la provincia la zona que más y mejores datos ha aportado, presentándose un panorama en el que asentamientos permanentes y estacionales dependientes de los clásicos hábitats en cueva, comienzan a distribuirse por las áreas con mayor potencial económico, dibujando una incipiente vía para el control estratégico del territorio (Fernández et al., 1996). El Lomo del Espartal responde muy posiblemente a un esquema de hábitat reducido, con un carácter estacional, quizá aún muy dependiente de los núcleos de hábitat en los cavernamientos de las Sierras calcáreas litorales. El poblamiento neolítico costero, aunque insuficientemente EL LOMO DEL ESPARTAL documentado, nos es bien conocido. En la comarca de Marbella, el piedemonte de Sierra Blanca ofrece un buen número de cavidades cársticas con ocupación neolítica como pueden ser las cuevas de Nagüeles y, sobre todo, Pecho Redondo (Posac, C., 1973). La vinculación entre la cueva de Pecho Redondo y el asentamiento del Lomo del Espartal no sería difícil de establecer, sobre todo, si tenemos en cuenta que entre ambos yacimientos la distancia no supera el kilómetro y existe un contacto visual directo entre ambos yacimientos. A falta de una comprobación científica plena, podemos presuponer la existencia de lugares estables de hábitat en cuevas que, en el cambio de milenio, en principio de forma quizás estacional comienzan a ocupar las suaves elevaciones que dominan las vegas y pequeñas llanuras costeras, controlando de forma más efectiva los recursos, tanto agrícolas como marinos. Un esquema similar parece intuirse en determinados ámbitos del interior malagueño (Socas et al., 1993). Recientemente se ha matizado este panorama general, a raíz de los últimos trabajos de sistematización realizados por Márquez y Fernández (Márquez y Fernández, 1999), al introducir fenómenos recurrencia de los asentamientos, complementados con la posibilidad de que los yacimientos de mayor extensión, coincidentes con una utilización temporal más larga, pudieran haber jugado el papel de puntos centrales con mayor grado de estabilidad. En este sentido, recientemente se ha localizado un gran yacimiento de cronología similar en el entorno de Arroyo Vaquero, Estepona. Su extensión, quizás superior a las 5 hectáreas, nos permite hipotetizar sobre un comportamiento de las poblaciones del litoral, similar al que se empieza a considerar válido para el interior provincial. Bibliografía CARRILERO, M; MARTÍNEZ, G. y MARTÍNEZ, J.: “El yacimiento de Morales (Castro del Río, Córdoba). La Cultura de los Silos en Andalucía Occidental”. Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de Granada, nº 7. pp. 171-205. Granada, 1982. FERNÁNDEZ CARO, J.: “Excavaciones de urgencia en «Las Cumbres». Carmona, Sevilla”. A.A.A. ’89. / III. Pág. 397-403. Sevilla, 1991. FERNÁNDEZ, L.E., SUÁREZ, J., NAVARRO, I., ARANCIBIA, A. y RODRÍGUEZ, F.: “El Cortijo de San Miguel (Ardales, Málaga). Aportaciones al poblamiento durante el Cobre Antiguo en el Interior de Málaga”. II Congreso de Arqueología Peninsular. Zamora, 1996. FERNÁNDEZ, L.E., SUÁREZ, J., NAVARRO, I., MAYORGA, J. RAMBLA, A. ARANCIBIA, A. Y ESCALANTE, M.: “El Lomo del Espartal (Marbella, Málaga). Nueva aportación para el conocimiento del tránsito del IV al II milenios en el litoral occidental malagueño”. Homenaje al profesor Carlos Posac Mon, Instituto de Estudios Ceutíes. Pág. 45-57. Ceuta, 1998. FERNÁNDEZ RUIZ, R. y VERA REINA, M.: Intervención arqueológica en los silos de La California. Morón de la Frontera (Sevilla)». A.A.A. ’89. / III. Actividades de Urgencia. Pág. 500-502. Sevilla, 1991. FERRER PALMA, J. y MARQUES MERELO, I.: «El Cobre y el Bronce en las tierras malagueñas». En Actas del Homenaje a Luis Siret. Pág. 251.261. Madrid, 1986. FRESNEDA PADILLA, E.; RODRÍGUEZ ARIZA, O.; LÓPEZ LÓPEZ, M. y PEÑA RODRÍGUEZ, J.M.: «Excavaciones de urgencia en el cerro de San Cristobal (Ogijares, Granada). Campañas de 1998 y 1989». A.A.A. ‘89. / III. Actividades de Urgencia. Pág. 233-239. Sevilla, 1991. FRESNEDA PADILLA, E.; RODRÍGUEZ ARIZA, O.; LÓPEZ LÓPEZ, M. y PEÑA RODRÍGUEZ, J.M.: «Excavaciones de urgencia en el cerro de San Cristobal (Ogijares, Granada). Campaña de 1991». A.A.A. ‘91 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 214-220. Cádiz, 1994. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R.: «El yacimiento de «El Trobal» (Jerez de la Frontera, Cádiz). Nuevas aportaciones a la cultura de los silos de la Baja Andalucía». A.A.A. ‘88 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 82-88. Sevilla, 1990. HORNOS MATA, F.; NOCETE CALVO, F. y PEREZ BAREAS, C.: «Actuación arqueológica de urgencia en el yacimiento de Los Pozos en Higuera de Arjona. (Jaén)». A.A.A. ‘88 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 198-202. Sevilla, 1990. MÁRQUEZ, J.E. y FERNÁNDEZ, L.E.: “Los asentamientos de las fases iniciales de la Edad del Cobre en la Provincia de Málaga”, comunicación en preparación para el Coloquio: A Pré-História na Beira Interior. Tondela (Portugal). Pág. 259-277. Viseu, 1998. MARTÍN DE L A CRUZ, J.C.: «El tránsito del Neolítico al Calcolítico en el litoral del Sur-Oeste peninsular». E.A.E., nº 169. Madrid, 1994. MARTÍN SOCAS, D., CAMALICH, M.D., GONZÁLEZ, P. y MADEROS, A.: “El Neolítico en la Comarca de Antequera”. Investigaciones Arqueológicas en Andalucía. 1985-1992. Proyectos. Pág. 273.284. Huelva, 1993. MARTI SOLANO, J.: «Excavaciones en el silo nº 1 de «San Andrés». Arcos de la Frontera, Cádiz». A.A.A. ‘91 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 22-25. Cádiz, 1994. MARTÍ, J.: “Excavación arqueológica de urgencia en la “Hacienda Nueva de San Andrés”, Arcos de la Frontera. Cádiz”. A.A.A. ‘91 / III. Pág. 26-28. Cádiz, 1994. MARTÍN ESPINOSA, A. y RUIZ MORENO, T.: «Excavación calcolítica de urgencia en la finca «La Gallega» 1ª fase. Valencina de la Concepción, Sevilla». A.A.A. ‘90 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 455-458. Sevilla, 1993. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la provincia de Málaga. Escala 1:200.000. Madrid, 1986. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CONSEJERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA: Mapa geológico minero de Andalucía. Escala 1:400.000. Madrid, 1985 MURILLO DÍAZ, T.: «Excavaciones de urgencia en el poblado calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla), 1988-1989». A.A.A. ‘89 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 555-560. Sevilla, 1991. MURILLO DÍAZ, T.: «Otras intervenciones de urgencia en el poblado calcolítico de Valencina de la Concepción (Sevilla), 19881989». A.A.A. ‘89 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 561-562. Sevilla, 1991. MURILLO, T.: «Excavaciones en el yacimiento calcolítico del polideportivo de Valencina de la Concepción (Sevilla). A.A.A. ‘85 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 311-315. Sevilla, 1987. OL ARIA, C.: “La Cueva de los Botijos y de la Zorrera, Benalmádena, (Málaga)”. XIII C.N.A.. Zaragoza, 1975. Pp. 123-134. PERDIGONES MORENO, L.; MUÑOZ VICENTE, A.; BL ANCO JIMÉNEZ, F.J. y RUIZ FERNÁNDEZ, J.A.: «Excavaciones de urgencia en la Base Naval de Rota (Puerto de Santamaría, Cádiz)». A.A.A. ‘85 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 74-80. Sevilla, 1987. POSAC, C.: “La cueva de la Torrecilla o de Pecho Redondo en Marbella (Málaga)”. XII C.N.A. Zaragoza, 1973. Pág. 234-241. RIVERO, E., CRUZ-AUÑÓN y FERNÁNDEZ, P.: «Avance a los trabajos realizados en el yacimiento calcolítico del Negrón, (Gilena, Sevilla)» . XIX CNA. Pág. 229-239. Zaragoza, 1989. RUIZ FERNÁNDEZ, J.A.: «Informe excavaciones de urgencia. Pago de Cantarranas - La Viña. El Puerto de Santamaría». A.A.A. ‘88 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 95-100. Sevilla, 1990. RUIZ L ARA, D:: «Excavación arqueológica de urgencia en La Minilla (La Rambla, Córdoba). Campaña de 1989». A.A.A. ‘89 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 157-163. Sevilla, 1991. TEBA MARTÍNEZ, J.A., CASTIÑEIRA SÁNCHEZ, J. y MUÑOZ CRUZ, Mª.V.: «Informe preliminar de la intervención arqueológica de urgencia en «La Encinilla» (Cartaya, Huelva)». A.A.A. ‘88 / III. Actividades de Urgencia. Pág. 178-181. Sevilla, 1990. Málaga, enero de 2001. CILNIANA 63 EL LOMO DEL ESPARTAL Prospección arqueológica, Autopista de la Costa del Sol. "Lomas del Almendral". Material cerámico de superficie. 1996. 64 CILNIANA EL LOMO DEL ESPARTAL Cerro del Almendro (Lomo del Espartal). Materiales cerámicos procedentes del corte 12. CILNIANA 65 EL LOMO DEL ESPARTAL Cerro del Almendro (Lomo del Espartal). Materiales cerámicos procedentes del corte 12. 66 CILNIANA EL LOMO DEL ESPARTAL Cerro del Almendro (Lomo del Espartal). Materiales cerámicos procedentes del corte 12. CILNIANA 67 EL LOMO DEL ESPARTAL Cerro del Almendro (Lomo del Espartal). Materiales líticos procedentes del corte 12. 68 CILNIANA RÍO REAL (Marbella, Málaga) Un avance al estudio de la cerámica del siglo VII a.C. Pedro J. Sánchez Bandera, Alberto Cumpián Rodríguez y Antonio Soto Iborra Documentación gráfica: Sonia López Chamizo y Rocío Díaz García La intervención arqueológica llevada a cabo en el yacimiento de Río Real durante el verano de 1998, evidenció un proceso de ocupación en la zona que arrancaba desde la segunda mitad del siglo VII a.C., momento al que pertenecen los restos de un asentamiento fenicio, muy desdibujado como consecuencia de la acción de agentes erosivos y de las obras de urbanización recientes. De este primitivo asentamiento se ha descubierto un único muro (fig.3, uec 231) sobre cuya cara norte se formó un estrato de textura arenosa y color beige (uenc 22 2), del que proceden los materiales que adelantamos en el presente estudio. S e trata de un conjunto de cerámicas cuyo examen no está exento de dificultades. En primer lugar nos referiremos a la escasa superficie de excavación disponible (apenas 12 m²), que sesga las conclusiones del análisis en lo relativo a la incidencia porcentual de las diferentes formas representadas; máxime si consideramos el marcado carácter erosivo que reviste el contexto del que provienen. Por otro lado, se trata de objetos muy fragmentados que plantean dificultades a la hora de considerar aspectos morfométricos que, como en el caso de los platos, revisten especial interés como indicadores cronológicos. Pese a ello, la validez del conjunto para la datación de este primer nivel de ocupación, nos parece fuera de toda duda. En este sentido, la cultura material de la uenc 22 refleja el ambiente propio de un momento avanzado del siglo VII a.C., si nos atenemos a las investigaciones realizadas en yacimientos más o menos próximos como Cerro del Villar, con cuyo estrato IV se aprecian evidentes similitudes. Concretamente, nos referiremos a las producciones de engobe / barniz rojo, el afianzamiento de la cerámica gris, así como la morfología de los recipientes de almacenaje y transporte. En el caso que nos ocupa, la técnica del engobe / barniz rojo se asocia a platos y cuencos, fundamentalmente. Los platos, considerados auténticos fósiles guía a partir de una evolución progresiva del diámetro conjuntamente con la anchura del borde, presentan el inconveniente de hallarse muy fraccionados. En este sentido, el fragmento más completo (fig.1, 1.1.) conserva parte del borde con una anchura mínima de 5 cm, dimensiones que lo enmarcan dentro de los valores observa- dos en los estratos IV y V de Toscanos (SCHUBART y MAAS-LINDERMANN, 1984, pág. 106 - 107). Por su parte los cuencos están ámpliamente representados en la uenc 22 de Río Real, tanto desde un punto de vista cuantitativo como en cuanto a una diversidad de formas que, dependiendo de los casos, abarcan un marco cronológico extenso, siglo VIII al VI a.C.: –Cuencos con carena alta y borde curvo saliente (fig.1, 1.3). Se ha considerado su presencia en los asentamiento fenicios a partir de prototipos locales. En Toscanos encontramos formas similares en el estrato IV (forma VI.4.b) y en Cerro del Villar en el estrato II.b. –Cuencos careados con borde recto ligeramente inclinado hacia el interior (fig.1, 1.4). Responde a prototipos orientales, desarrollado en occidente en yacimientos como Toscanos (forma VI.1.a), en los niveles más antiguos. En Cerro del Villar encontramos formas similares en los estratos correspondientes a comienzos del siglo VI a.C. –Cuencos carenados con el borde engrosado al exterior (fig.1, 1.6). Es un tipo bien representado en los enclaves fenicio-occidentales desde el siglo VIII a principios del siglo VI a.C. Responden a la forma VI.2 de Toscanos. –Cuencos abiertos de perfil convexo al exterior y borde indiferenciado (fig.1, 1.5). Se ajustan a la forma VII.3 de Toscanos. La cerámica gris supone, igualmente, un lote destacado (fig.1, 1.9-12). El afianzamiento de esta técnica en yacimientos como Cerro del Villar (estrato IV) se considera como un indicador válido a la hora de diferenciar el siglo VII a.C. de los niveles de ocupación más antiguos (AUBET, 1.999, pág. 91)3. En el caso de Río Real esta técCILNIANA 69 RÍO REAL 70 CILNIANA RÍO REAL nica se asocia a cuencos abiertos con bordes no diferenciados al exterior y ligeramente engrosados al interior, que responden a la forma VII.3 en el yacimiento de Toscanos. Igualmente importante es el grupo de las de los recipientes de almacenaje (pithoi, fig.1, 1.8) y almacenaje y transporte (ánforas, fig.1, 1.13-15). De estas últimas se han conservado, fundamentalmente, los bordes, que parecen responder a la forma T-10.1.2.1 de la clasificación de J. Ramón (RAMÓN, 1995, pág. 230-231). Se trata de producciones propias del Mediterráneo occidental, en uso desde la primera mitad del siglo VII, hasta comienzos del VI a.C. Málaga. Thema, Universidad de Málaga, 1997. Pp 215-251. -RAMÓN, J.: «La cerámica fenicia a torno de sa Caleta (Evissa)». La cerámica fenicia en occidente. Centros de producción y áreas de comercio. Actas del I Seminario Internacional sobre Temas Fenicios. Alicante. Consellería de Cultura, Educació i Ciència. Generalitat Valenciana - Excma. Diputación Provincial de Alicante, 1999. Pp. 149-214. -RAMÓN TORRES, J.: «Las ánforas fenicio púnicas del Mediterráneo Central y Occidental». Instrumenta, 2. Barcelona. Universidad de Barcelona, 1995. -SÁNCHEZ BANDERA, P. y otros: «Intervención arqueológica de urgencia en el yacimiento de Río Real (Marbella, Málaga)». Anuario Arqueológico de Andalucía, 1998. Sevilla. Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en prensa. -SCHUBART, H. y MAAS-LINDERMANN, G.: «Toscanos. El asentamiento fenicio occidental en la desembocadura del río Vélez. Excavaciones de 1971». Noticiario Arqueológico Hispánico n.º 18. Madrid. Ministerio de Cultura, 1.984. Notas uec 23, unidad estratigráfica construida 23. uenc 22, unidad estratigráfica no construida 22. 3 Por el contrario, destacaremos la ausencia de cerámicas pintadas, lo que podría deberse al deficiente estado de conservación que presentaba el conjunto en general. 1 El conjunto se completa con un número destacado de cerámicas a mano, en la que predominan ollas piriformes de pastas muy oscuras, fruto de una cocción muy reductora, decoradas mediante incisiones e impresiones digitadas, fundamentalmente (fig.2, 21-3). Son formas propias de culturas del Bronce local presentes en numerosos yacimientos, tanto de zonas del interior como de ámbito costero, como en el caso de Málaga, Plaza de San Pablo, en la margen izquierda del río Guadalmedina (FERNÁNDEZ, 1997). 2 En otro orden de cosas, la datación que proponemos para este primer nivel de ocupación en Río Real (segunda mitad - finales del siglo VII a.C.) vendría avalada por su posición dentro de una secuencia estratigráfica, en la que sobre los restos de la uec 23 se disponen nuevas construcciones (uec 20), a su vez colmatadas por un depósito del que se han recuperado fragmentos de importaciones jonias fechables en el último cuarto del siglo VI a.C. (SÁNCHEZ, en prensa). Bibliografía -AUBET SEMMLER, M.E. y otros: «Cerro del Villar - I. El asentamiento fenicio en la desembocadura del río Guadalhorce y su relación con el hinterland». Sevilla, Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 1999-1. -AUBET SEMMLER, M.E.: «La secuencia arqueoecológica del Cerro del Villar». La cerámica fenicia en occidente. Centros de producción y áreas de comercio. Actas del I Seminario Internacional sobre Temas Fenicios. Alicante. Consellería de Cultura, Educació i Ciència. Generalitat Valenciana - Excma. Diputación Provincial de Alicante, 1999-2. Pp.41-68. -FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L.E.y otros: “Un poblado indígena del siglo VIII a. C. en la Bahía de Málaga. La intervención de urgencia en la plaza de San Pablo”. En Los Fenicios en Málaga. M. E Aubet (Coord). CILNIANA 71 RÍO REAL 72 CILNIANA UNA NUEVA NECRÓPOLIS HISPANOMUSULMANA DE ÁMBITO RURAL EN EL ENTORNO DE LA SIERRA DE LA UTRERA (MÁLAGA) Luis-Efrén Fernández Rodríguez, Juan Bautista Salado Escaño y José Suárez Padilla *Con la colaboración del equipo técnico de Taller de Investigaciones Arqueológicas S.L. José Mayorga Mayorga, Antonio Rambla Torralvo, Ana Arancibia Román, M.ª del Mar Escalante Aguilar, María Isabel Cisneros García, José María Tomasetti Guerra, Ildefonso Navarro Luengo, Helena Torres Herrera y Carolina Perdiguero Ayala. La actividad que en este informe se avanza se ha efectuado en cumplimiento de las medidas correctoras derivadas de los trabajos de prospección sistemáticos de urgencia efectuados durante la fase informativa del proyecto del tramo Guadiaro-Estepona de la Autopista de la Costa del Sol. Los trabajos han sido financiados por Ferrovial-Agroman a través de SOLUTE y las excavaciones han sido ejecutadas por técnicos de Taller de Investigaciones Arqueológicas S.L. Vista general del sector de máxima concentración de la necrópolis. Corte 2. INTRODUCCIÓN E n origen, el yacimiento quedó caracterizado en función de la presencia en superficie de restos cerámicos rodados, de las épocas protohistórica, romana y medieval, así como restos líticos en cuarcita y elaborados sobre soportes silíceos tabulares que, aunque escasos, podían datarse entre los momentos finales del Neolítico y el Calcolítico Inicial. Por otra parte, la apertura en el sector occidental del yacimiento de un puesto de caza permitió observar que sobre las arcillas basales se encontraba un estrato grisáceo que dejaba ver en su composición una gran cantidad de restos malacológicos del grupo de los bivalvos del orden de los Cardiun. Esta circunstancia, en unión de los restos pre y protohistóricos, nos hizo suponer la posibilidad de que se conservaran restos de alguna pequeña estación correspondiente a alguna de estas fases, circunstancia que sólo la excavación del lugar podría clarificar. De otro lado, la elevación que constituye el piedemonte natural de la Sierra de la Utrera, emplazada al noroeste del yacimiento, presentaba, en la zonificación de la Norma Subsidiaria de los Términos Municipales de Manilva y Casares, una zona de protección no poligonal que incluía el área de los Baños de la Hedionda (romanos o medievales, e incluso una combinación de obras de ambas etapas culturales), una posible calzada romana y los restos de una torre o alquería fortificada con una cronología amplia que va desde época emiral al siglo XIII. La proximidad de estos restos a la zona directamente afectada por la traza de la autopista, precisaban, en unión a los hallazgos en prospección, la intervención arqueológica necesaria que debería contribuir a clarificar de forma concreta los restos arqueológicos descubiertos en los trabajos de prospección que, CILNIANA 73 SIERRA DE LA UTRERA inicialmente, sólo se ciñeron, por elección del proyectista, al ámbito de la propia traza y de los En origen, el yacimiento quedó caracterizado en función de la presencia en superficie de restos cerámicos rodados, de las épocas protohistórica, romana y medieval terrenos que serían afectados directamente por ésta. La zona afectada evidencia signos claros de haber sido roturada de forma continuada, según datos proporcionados por los vecinos, hasta el último cuarto del siglo XX, momento en que los terrenos quedaron en baldío. Lo cierto es que el yacimiento se encuentra emplazado sobre un plano ligeramente inclinado en dirección estesureste, con apariencia de planitud intencionada y conservando aún los restos dispersos irregularmente de algunos majanos. EL ESPACIO ANTROPIZADO Hasta el momento de redacción de este 74 CILNIANA informe, el ámbito occidental de la provincia de Málaga, en que se enmarca nuestra actividad, dispone de un número de datos relativamente escaso para la comprensión de los procesos de humanización del territorio a lo largo de las etapas no escritas de nuestra Historia. Por el momento sólo disponemos de datos fragmentarios e inconexos que nos hablan de la presencia de actividad durante el Paleolítico, actividad que se reduce a la presencia de restos de talla laminar y nuclear relacionada con pequeñas terrazas aluviales generadas por la red de arroyos que descienden desde el cinturón de sierras litorales. Por el momento, salvo su segura filiación paleolítica, es poco lo que podemos decir de este poblamiento antiguo (Fernández et al., 1999, inédito). Para la prehistoria reciente, a lo largo de la última década y, también como consecuencia del impulso que las infraestructuras viarias han dado a la investigación, se ha podido documentar un poblamiento litoral y prelitoral, más denso de lo que en un principio cabría esperar, que responde a las etapas de transición entre el Neolítico, representado por la vecina cueva de SIERRA DE LA UTRERA Gran Duque (Ferrando, 1998) y aún falto de prospecciones y trabajos sistemáticos que contribuyan a una caracterización clara de la etapa, y el inicio del Calcolítico. Son asentamientos de reducidas dimensiones, ubicados en espolones rocosos bien defendidos y con un control visual del entorno orientado a las vías de penetración fluviales. Durante la prospección de la infraestructura se descubrieron varios yacimientos de este tipo, directa o indirectamente, relacionados con la traza. Éste sería el caso del cortijo de Pedro Jiménez, Arroyo Vaquero 2 y Lomo Redondo 3 y 4. La mayoría de ellos se sitúan en el entorno definido por los arroyos Vaquero y Enmedio, área que constituye un auténtico núcleo de estaciones al aire libre de estos momentos, muy posiblemente en función de la facilidad de acceso a recursos bióticos y abióticos de todo tipo, así como por la disponibilidad de un territorio amplio y bien conectado tanto hacia el medio marino como hacia el hinterland inmediato. La cercanía de la traza a fuentes de aprovisionamiento de recursos líticos, fundamentalmente silíceos, sílex y silexitas básicamente, ha MEDIO FÍSICO DEL YACIMIENTO Desde el punto de vista físico, la zona en que se encuentra ubicado el yacimiento se corresponde con el piedemonte meridional de la sierra de La Utrera, terreno que constituye un ligero plano inclinado con pendiente en sentido noroeste-sureste. Altimétricamente se encuentra en la banda situada entre los 75,00 y los 64,00 m.s.n.m. En términos geomorfológicos, la zona se encuentra condicionada por la presencia de un doble patrón litológico que es el responsable directo del aspecto general del paisaje actual. En efecto, la discordancia existente entre los mármoles, calizas masivas y esparíticas de edad jurásica, que constituyen la sierra de La Utrera, y los mantos desgarrados y basculados de margas y calcarenitas pliocuaternarias del piedemonte ha generado una situación de desequilibrio responsable de una vertiente que experimenta momentos de movilidad de materiales, puntualmente catastróficos. Por todo lo dicho, podemos afirmar que la superficie del yacimiento es morfológicamente una zona expuesta a modificaciones de perfil muy rápidas y de grandes volúmenes, con amplios anfiteatros del cizallado de solifluxión que, incluso hoy día, no han sido fosilizados por la erosión areolar y el manto vegetal. motivado que la misma se acerque e incluso corte varias áreas que no pueden considerarse asentamientos humanos permanentes en sentido estricto, sino que más bien resultan ser áreas destinadas a la extracción del recurso en bruto y al procesado básico del mismo en las fases iniciales de la cadena operativa de talla. Este podría ser el caso de los yacimientos que hemos denominado Corominas 1, alguna de las facies culturales de Casa del Guantero, el ámbito de la zona arqueológica de Los Baños de la Hedionda y sierra de La Utrera, la etapa más arcaica del yacimiento del cortijo de Los Pinos, Martagina 2 y quizás Sierra Chullera, yacimiento en el que se han identificado escasos restos líticos entre los que destacaremos la existencia de un raspador en extremo de lámina truncada. La fuerte incidencia que sobre estos materiales tienen los procesos de deriva erosiva nos obligan necesariamente a ser cautelosos, de forma que sugerimos la apertura de cortes de identificación estratigráfica que nos ayuden a la correcta interpretación de los avatares sedimentológicos de estos restos. La siguiente etapa mejor documentada es abundantes en el terreno, con casos de dimensiones notables, siempre procedentes de las áreas más elevadas y, para la comprensión de la dispersión de materiales arqueológicos, resultan sumamente interesantes, ya que son responsables del desplazamiento de la mayor parte de los elementos cerámicos y líticos localizados en la zona arqueológica afectada por el trazado de la autopista. Los principales elementos paisajísticos del sector son, en principio, el relieve encastillado que supone la sierra de La Utrera, al norte; el curso bajo del río Manilva, al este, con un trazado prácticamente perpendicular a la línea de la costa y colector que facilita el acceso al hinterland; y, por otra parte, como referente fijo en el paisaje, la presencia a escasos 3 kilómetros del mar y de una breve llanura litoral de gran aprovechamiento económico, con unas vías de comunicación vitales para la comprensión de la evolución del poblamiento desde la prehistoria hasta la actualidad. La delimitación del yacimiento responde a las coordenadas de los vértices del polígono que a continuación se expresan: Estas coladas de solifluxión, con una clásica sección en onda, son muy CILNIANA 75 SIERRA DE LA UTRERA número y tipología de yacimientos de esta época, por lo que, una vez la investigación profundice más sobre los mismos, será necesaria una lectura de conjunto de los mismos, que necesariamente habrá de modificar las antiguas teorías, expresadas sobre un volumen de yacimientos mucho menor. Detalle de los enterramientos del corte 2 sin duda la Protohistoria local, tanto en sus fases anteriores al contacto con el mundo semita como en las etapas posteriores en las que el elemento fenicio o fenopúnico se hace dominante. A estos momentos vinculamos los yacimientos de Lomo Redondo 4, Casa del Guantero, Cerro Matanza, Pocas Libras 2, algunos materiales de superficie procedentes de la Hedionda-La Utrera y, de forma especial, señalaríamos la presencia del asentamiento fortificado indígena del Castillo de Alcorrín, rodeado de una muralla perimetral de hasta tres metros de anchura que se jalona en sus tramos más débiles por bastiones semicirculares de gran envergadura. El otro gran hito protohistórico está determinado por la presencia en el punto final de traza del yacimiento ya conocido y parcialmente investigado de Cerro Montilla. En éste se unen directamente las poblaciones indígenas de gran arraigo junto con una floreciente colonia semita que entra en interacción directa y aparentemente pacífica con las poblaciones locales. Este yacimiento que será afectado por ocultación requiere un plan de actuaciones específico para que resulte compatible con el trazado de la autopista, de modo que habrá de efectuarse una cartografía detallada de sus terrenos actuales y ajustar una zonificación exhaustiva del mismo que deberá ser combinada con áreas de excavación selectiva y zonas donde la excavación arqueológica, manual y pormenorizada, deberá ser extremadamente rigurosa dada la importancia del yacimiento. La reciente línea de prospecciones sistemáticas iniciadas por parte del equipo firmante de este informe, junto con resultados obtenidos por este trabajo modifican substancialmente el 76 CILNIANA Otro hecho significativo que resulta de la prospección efectuada, es el descubrimiento de una tupida red de yacimientos romanos de pequeño o mediano tamaño, situados en las cotas altas del piedemonte litoral, aproximadamente entre la banda de los 90 y 150 m.s.n.m. La mayoría de ellos datan de época romana, concretamente de la etapa altoimperial. Todos ellos parecen orientados al control de recursos agropecuarios sobre terrenos muy aptos para este tipo de economía, aunque pensamos que deben estar directamente supeditados al denso poblamiento litoral que se observa durante la época. Destacaríamos los yacimientos de Cerro Corominas 2, Lomo Redondo 2, Lomo Redondo 5, Arroyo Vaquero 1, Subestación-Pozo Santo, Pocas Libras 1, Loma de Santa Ana, Lomo de Cantarranas, Martagina 1 y La Dehesilla. Otra densa red de yacimientos, que también, como en el caso anterior, orlan el litoral en sus cotas medias, relaciona directamente los pequeños asentamientos tardorromanos y tardoantiguos con aquellos de época emiral y califal (altomedievales), mostrando ocasionalmente una más que cierta continuidad del hábitat, tanto en el tiempo como en el espacio. Los últimos trabajos efectuados al respecto revelan la necesaria colaboración entre los estudios dirigidos a la etapas finales de la romanidad y aquellos La zona afectada evidencia signos de haber sido roturada de forma continuada, según datos proporcionados por los vecinos, hasta el último cuarto del siglo XX, momento en que los terrenos quedaron en baldío que se centran en la comprensión del poblamiento altomedieval. Entendemos que el análisis de unos y otros debe hacerse conjuntamente, ya que una explicación del desarrollo del proceso de poblamiento en la zona desarticulado no nos parece conducente a realizar explicaciones razonables (Fernández et al., 1999, inédito). SIERRA DE LA UTRERA DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN Y RESULTADOS CORTE 1 Para la excavación del corte 1, se ha seguido una metodología de levantamiento de capas naturales, por lo que se inició con la retirada de la fracción húmica que soporta el enraizamiento de la rala vegetación herbácea de la zona. Este estrato se ha denominado 001 y responde a las siguientes características físicas. Potencia media: entre 0,10 y 0,15 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: matriz arcillosa con pequeños clastos de margocalizas y conglomerados marmóreos embolados en los deslizamientos del piedemonte de la sierra de La Utrera; materia orgánica vegetal en descomposición. Coloración: marrón oscura orgánica. Carga: material cerámico medieval muy fracturado y rodado. Material constructivo romano muy fracturado y rodado (bloques informes de revestimientos de opus signinum). LA HEDIONDA-UTRERA. CORTE 3. LA HEDIONDA-UTRERA. CORTE 3. PLANTA II Esta capa presenta material rodado, escaso, muy fragmentario que incluye, como ya hemos dicho, material romano constructivo y desplazado, así como algunos restos también rodados de cerámica medieval, entre los que sólo merece destacar la presencia de un pie de ataifor con melado interno y externo y decoración de líneas de manganeso en el interior. Puede datarse a caballo entre los momentos emiral y califal. A muro del estrato 001 comienza a aparecer el estrato 002, capa de margocalizas afectadas por agrietamiento de sequía. Resulta completamente estéril desde el punto de vista arqueológico, constituyendo la base geológica del yacimiento en estudio, al menos en el extremos nororiental del área zonificada. Se ha profundizado, para su comprobación, hasta 0,40 metros, apreciándose que existen varios cambios laterales de facies, con coloraciones y composición ligeramente diferentes, aunque todas ellas corresponden a la misma formación geológica. Sus características son: Potencia analizada: 0,40 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: margocalizas argílicas plásticas. Coloración: gris ceniciento con cambios laterales amarillentos. Carga: resulta arqueológicamente estéril. CILNIANA 77 SIERRA DE LA UTRERA CORTE 2 En la excavación del corte 2 se ha seguido una metodología similar de levantamiento de capas naturales, por lo que se inició con la retirada de la fracción húmica que soporta el enraizamiento de la vegetación herbácea y arbustiva (genista) de la zona. Este estrato se ha denominado 001 y responde a las siguientes características físicas. Potencia media: entre 0,15 y 0,20 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: matriz arcillosa con pequeños clastos de margocalizas, fragmentos de tejas medievales muy fracturadas, junto con materia orgánica vegetal en descomposición. Coloración: marrón oscura a negruzca, orgánica. Carga: material cerámico constructivo medieval muy alterado. Ocasionales restos óseos antropológicos muy fracturados y con disposición y angulaciones diversas. Esta capa presenta material procedente de las fuertes alteraciones postdeposicionales que ha sufrido el espacio funerario hispanomusulmán. La data parece corresponder con la Alta Edad Media, sin que podamos precisar más. A muro del estrato 001 comienza a aparecer el estrato 002, capa de margocalizas afectadas por agrietamiento de sequía. Resulta completamente estéril desde el punto de vista arqueológico, constituyendo la base geológica que soporta la implantación de la necrópolis; en ella se insertan las fosas funerarias, con rellenos similares, ligeramente oscurecidos por la mayor frecuencia de fosfatos y restos en descomposición. Se ha profundizado hasta comprobar su esterilidad. Sus características son: ticas. Potencia analizada: 0,30 a 0, 40 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: margocalizas argílicas plásColoración: amarillo albero. Carga: resulta arqueológicamente estéril. CORTE 3 En la excavación del corte 3, los resultados y el método son similares a lo expuesto para el corte 2, salvo por algunos cambios en la potencia de la capa húmica. Se ha seguido una metodología similar de levantamiento de capas naturales, por lo que se inició con la retirada de la fracción húmica que soporta el enraizamiento de la vegetación herbácea y arbustiva (genista) de la zona. Este estrato se ha denominado 001 y responde a las siguientes características físicas. Potencia media: entre 0,10 y 0,20 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: matriz arcillosa con pequeños clastos de margocalizas, fragmentos de tejas medievales muy fracturadas, junto con materia orgánica vegetal en descomposición. Coloración: marrón oscura a negruzca, orgánica. Carga: material cerámico constructivo medieval muy alterado. Ocasionales restos óseos antropológicos muy fracturados y con disposición y angulaciones diversas. Cubierta de teja curva de uno de los enterramientos del corte 3 78 CILNIANA Esta capa presenta material procedente de las fuertes alteraciones postdeposicionales que ha sufrido el espacio funerario hispanomusulmán. La data parece corresponder con la Alta Edad Media. A muro del estrato 001 comienza a aparecer el estrato 002, capa de margocalizas afecta- SIERRA DE LA UTRERA das por agrietamiento de sequía. Resulta completamente estéril desde el punto de vista arqueológico, constituyendo la base geológica que soporta la implantación de la necrópolis, en ella se insertan las fosas funerarias, con rellenos similares, ligeramente oscurecidos por la mayor frecuencia de fosfatos y restos en descomposición. En el perfil Este se ha podido constatar la relación existente entre las alteraciones que muestran los enterramientos y la actividad agrícola posterior, observándose que el contacto entre los dos estratos se resuelve en una serie de inflexiones con apariencia de orla sinuosa que no es sino el reflejo estratigráfico de los surcos de roturación. Se ha profundizado hasta comprobar su esterilidad. Sus características son: ticas. Potencia analizada: 0, 40 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: margocalizas argílicas plásColoración: amarillo albero. Carga: resulta arqueológicamente estéril. CORTE 4 En la excavación del corte 4, se ha seguido una metodología similar de levantamiento de capas naturales, por lo que se inició con la retirada de la fracción húmica que soporta el enraizamiento de la vegetación herbácea y arbustiva (genista) de la zona. Este estrato se ha denominado 001 y responde a las siguientes características físicas. Potencia media: entre 0,15 y 0,30 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: matriz arcillosa con pequeños clastos de margocalizas, fragmentos de tejas medievales muy fracturadas, junto con materia orgánica vegetal en descomposición. Coloración: marrón oscura a negruzca, orgánica. Carga: material cerámico constructivo medieval muy alterado. Ocasionales restos óseos antropológicos muy fracturados y con disposición y angulaciones diversas. Esta capa presenta material procedente de las fuertes alteraciones postdeposicionales que ha sufrido el espacio funerario hispanomusulmán. La data parece corresponder con la Alta Edad Media, sin que podamos precisar más. A muro del estrato 001 comienza a aparecer el estrato 002, capa de margocalizas afectadas por agrietamiento de sequía. Resulta completamente estéril desde el punto de vista arqueológico, constituyendo la base geológica que soporta la implantación de la necrópolis, en ella se inserta la fosa funeraria excavada, con rellenos similares con algunas gravas, ligeramente oscurecidos por la mayor frecuencia de fosfatos y restos en descomposición. Detalle del cráneo correspondiente al complejo funerario nº1 del corte 2 CILNIANA 79 SIERRA DE LA UTRERA Se ha profundizado hasta comprobar su esterilidad. Sus características son: Potencia analizada: 0,10 m. Ubicación: general a todo el corte. Otro hecho significativo que resulta de la prospección efectuada, es el descubrimiento de una tupida red de yacimientos romanos de pequeño o mediano tamaño, situados en las cotas altas del piedemonte litoral bien pudiera tratarse de restos estructurales en muy mal estado de conservación. Lo fragmentario del ámbito conservado hace complejo establecer una línea de conclusiones definida. Este suelo malacológico se inserta en el pequeño estrato eluvial (002) de 0,03 a 0,04 m. de potencia que da paso a las margas estériles (003), comprobadas, tanto en la rotura del puesto de caza como en el ángulo sureste del área investigada. Se ha profundizado hasta comprobar su esterilidad. Sus características son: Potencia analizada: 0, 50 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: margocalizas argílicas plás- Buzamiento: sur-sureste. Composición: margocalizas argílicas plásticas. Coloración: amarillo albero. Carga: resulta arqueológicamente estéril. ticas. Coloración: amarillo albero. Carga: resulta arqueológicamente estéril. CORTE 5 CORTE 6 En la excavación del corte 5 se ha seguido una metodología similar de levantamiento de capas naturales, por lo que se inició con la retirada de la fracción húmica que soporta el enraizamiento de la vegetación herbácea y arbustiva (Genista mediterránica) de la zona. Este estrato se ha denominado 001 y responde a las siguientes características físicas. Para la excavación del corte 6, se ha seguido una metodología de levantamiento de capas naturales, por lo que se inició con la retirada de la fracción húmica que soporta el enraizamiento de la vegetación herbácea de la zona. Este estrato se ha denominado 001 y responde a las siguientes características físicas. Potencia media: entre 0,15 y 0,20 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: matriz arcillosa con pequeños clastos de margocalizas, fragmentos de tejas medievales muy fracturadas, junto con materia orgánica vegetal en descomposición. Coloración: marrón oscura a negruzca, orgánica. Carga: material cerámico constructivo medieval muy alterado. Ocasionales restos óseos antropológicos muy fracturados y con disposición y angulaciones diversas. Esta capa presenta material procedente de las fuertes alteraciones postdeposicionales que ha sufrido el espacio funerario hispanomusulmán. La data parece corresponder con la Alta Edad Media, sin que podamos precisar más. A muro del estrato 001 comienzan a aparecer los restos de una estructura pavimentaria muy alterada y conservada sólo de forma parcial, constituida por una serie de bivalvos colocados regularmente con el dorso hacia arriba. El pavimento parece ordenarse en torno a una cruceta de bloques de caliza alargados que, o bien son nervaduras para conferirle mayor resistencia, o 80 CILNIANA Potencia media: entre 0,05 y 0,10 m. Ubicación: general a todo el corte. Buzamiento: sur-sureste. Composición: matriz arcillosa con pequeños clastos de margocalizas y conglomerados marmóreos embolados en los deslizamientos del piedemonte de la sierra de La Utrera; materia orgánica vegetal en descomposición. Coloración: marrón oscura orgánica. Carga: material cerámico medieval muy fracturado y rodado. Esta capa presenta material rodado, escaso, muy fragmentario, que incluye como ya hemos dicho material romano constructivo y desplazado, así como algunos restos también rodados de cerámica medieval. A muro del estrato 001 comienza a aparecer el estrato 002, capa de margocalizas afectadas por agrietamiento de sequía. Resulta completamente estéril desde el punto de vista arqueológico, constituyendo la base geológica del yacimiento en estudio, al menos en el extremos nororiental del área zonificada. Se ha profundizado, para su comprobación, hasta 0,40 metros, apreciándose que exis- SIERRA DE LA UTRERA ten varios cambios laterales de facies, con coloraciones y composición ligeramente diferentes, aunque todas ellas corresponden a la misma formación geológica. Sus características son: ticas. Potencia analizada: 0,25 m. Ubicación: general a todo el corte. Composición: margocalizas argílicas plás- Coloración: amarillo albero con clastos de silexitas. Carga: resulta arqueológicamente estéril. CONCLUSIONES En conclusión, podemos afirmar que la necrópolis, al menos por lo deducible de la distribución de los enterramientos según se observa en el corte 2, se encuentra ligeramente ordenada en calles que siguen la misma orientación impuesta por la deposición ritual de los cuerpos. Al menos podemos distinguir tres de estas alineaciones que, serían cuatro o cinco si atendemos a los enterramientos despejados en los cortes 3 y 4, haciendo teórica prolongación de la línea en que se ubican (Navarro et al., 1997; Fernández et al., 1997, en prensa). El mecanismo de entierro debió ser similar en todos los casos, con la apertura de un estrecha fosa en las margas de base, la introducción del difunto envuelto en un sudario y su calzado con piedras menudas y su posterior cubrición con series de tejas curvas dispuestas transversalmente al eje mayor del complejo funerario. El número de estas tejas es variable, oscilando entre 10 y 14. Posiblemente, todos los enterramientos mostraban originalmente este tipo de cubierta, si bien, los trabajos agrícolas realizados posteriormente en la zona han generado unos procesos de destrucción, parcial o total, en función del paso del arado por la calle oportuna, generando un fenómeno, bien de erradicación absoluta de la cubierta (constatable por la abundancia de restos muy fragmentarios de las tejas distribuidos irregularmente en el estrato 001), o bien causando la alteración parcial de las mismas, ocasionando fenómenos de volteo, fractura o pérdida parcial de algunos tramos de las cubiertas tal y como puede observarse en la documentación gráfica y fotográfica, esencialmente en el CF 2. Obviamente, tampoco podemos descartar la posibilidad de que algunas de las tumbas carecieran de este tipo de cubierta, quizá sustituidas por una estructura tumular sencilla, a base de tierra acumulada y apelmazada sobre la fosa de entierro. No se ha podido identificar ningún ele- mento de demarcación superficial de los enterramientos. Resulta significativo, en el caso de los CF 1 y 9, el hecho de que al menos una de las tejas utilizadas presente una decoración simbólica, habiéndose digitado sobre su dorso el signo astrológico correspondiente a la constelación del sistema de Acuario (meandriforme). Este elemento de protección se observa en muchas de las cubiertas de estructuras arquitectónicas, normalmente estudiadas en ámbitos rurales. Inicialmente hemos de pensar que poseen un valor mágico-simbólico, por lo que su presencia asociada a las cubiertas de las sepulturas podría no ser un hecho meramente anecdótico (Suárez et al., 1999) (Salado, 1999). La destrucción generada en la necrópolis ha sido de tal intensidad que, algunos sectores de los cortes 2 y 3, las áreas meridionales de los mismos, evidencian la pérdida total del espacio funerario, e incluso, algunos de los enterramientos muestran el descarnado generado por la roturación del suelo, de forma que, en casos como CF 4, sólo se ha conservado la extremidad superior derecha y parte del tórax, aún con conexión anatómica correcta, mientras que en el CF 10 del corte 3, todo el trend superior del esqueleto ha sido violentamente erradicado. Por lo que respecta al ritual de enterramiento, inhumación en todos los casos, el rito de entierro presenta características similares y concordantes con la casi totalidad de necrópolis hispano-musulmanas excavadas en Al-Andalus: disposición del cuerpo en decúbito lateral derecho, con los brazos extendidos a lo largo del costado, las manos cruzadas sobre la región pélvica y las extremidades inferiores ligeramente flexionadas. Ahora bien, en este caso, hemos de señalar una interesante particularidad, consistente en la desviación clara de la alquibla de los enterramientos con respecto a la orientación ortodoxa de los mismos. Efectivamente, los cadáveres se encuentran orientados en perfecto sentido este-oeste, con las cabeceras situadas hacia el oeste y el rostro mirando en dirección sur-suroeste, lo que en este caso implica mirar directamente hacia el Campo de Gibraltar. Desconocemos, por el momento, si esta particular desviación responde a algún patrón específico, aunque muy bien podemos relacionarla con la presencia de elementos norteafricanos de reciente llegada al Mediodía peninsular, quizás en momentos en los que la “alquibla oficial” dictada por Córdoba aún no está perfectamente caracterizada. Aunque, por otra parte, es posible que esta circunstancia nos esté CILNIANA 81 SIERRA DE LA UTRERA Detalle del pavimento de conchas indicando un origen antiguo de estos enterramientos que se orientan hacia el punto de origen de las poblaciones migradas, en este caso, fijando el rostro hacia la zona de entrada en la Península, Gibraltar. Esta circunstancia no suele ser extraña en las primeras etapas de islamización o desplazamiento de gentes en el ámbito del Mediterráneo occidental. Por el momento nos limitaremos a considerar de forma genérica, y en función de los restos materiales sin contexto que acompañan a los depósitos arqueológicos y no arqueológicos, que se trata de enterramientos con data altomedieval. Desde el punto de vista antropológico, aunque los estudios sólo se han iniciado, la totalidad de los restos corresponden a individuos adultos o seniles (varones o hembras). La frecuente asociación de elementos infantiles en zonas concretas, como se observa en la mayoría de las necrópolis hispano-musulmanas, no se observa en este caso, posiblemente porque el sector correspondiente ha debido perderse. Todo indica que los cadáveres se encontraron envueltos en paños o sudarios, sin que se haya podido constatar la presencia de andarillas o ataúdes, elementos que siempre dejan rastro en el sedimento, cuando menos por la presencia de tachuelas o simples clavos de anclaje de la tablazón. Resulta evidente que la necrópolis abarcó una superficie mayor que la que se nos ha con- 82 CILNIANA servado, debiendo presentar una extensión mayor, imposible de dictaminar en la actualidad a la vista de los fenómenos postdeposicionales naturales y antrópicos arriba descritos. En lo que se refiere al espacio temporal de utilización del espacio funerario, la mayor parte de la zona muestra un único momento de uso, si bien, los datos aportados por los CF 6, 7 y 8 del corte 2, presentan, al menos, una triple superposición con amortización sucesiva de los enterramientos que, como poco, podría corresponder con un uso funerario, al menos puntual, a lo largo de dos o tres generaciones. En cualquier caso, podemos presuponer que la primera etapa de uso de la misma respondía a otros parámetros tipológicos, con tumbas cubiertas por losas de filita, tal y como se demuestra en CF 8 y en algunos restos de losas planas del mismo material repartidas por algunos majanos. La ausencia de restos antropológicos en CF 8, alterada por la inserción de una tumba con cubierta de tejas (CF 6), podría indicar la retirada piadosa de los restos hallados al perforar la fosa, para su traslado a una pequeña fosa de restos (osario), como sucede en muchas necrópolis de la época. En términos absolutos, el espacio funerario y los restantes vestigios descubiertos se encuentran alojados en un único paquete estratigráfico de potencia corta, aunque variable, oscilando sus cotas de aparición en el rango que se SIERRA DE LA UTRERA establece entre los 75,30 metros sobre el nivel del mar y los 75,85 m.s.n.m., en términos generales. La necrópolis excavada debe, con toda certeza, corresponder al asentamiento encastillado situado al norte de la zona que ya se encontraba protegido en el Plan General de Ordenación Urbana de los TM de Casares y Manilva, en los que se caracterizaba como una torre defensiva con calzada de acceso. Por nuestra parte, pensamos que, tras los estudios de reconocimiento directo efectuados, debe tratarse de una pequeña alquería fortificada, dotada de un camino enlosado de acceso, cuya clasificación como calzada romana ponemos en duda, tanto por técnica como por trazado, aunque en el entorno inmediato existan múltiples yacimientos de esta datación. Se trata de un acceso pavimentado con grandes losas, con ancho inferior a la media aceptada para las calzadas romanas y que resuelve un desnivel considerable de forma lineal y sin peldaños de apoyo alguno, técnica que no cuadra con los sistemas de ingeniería vial romana cuando han de enfrentarse al problema de salvar pendientes muy pronunciadas. La cronología que proponemos para este asentamiento, en función siempre de las cerámicas recogidas en superficie, oscila para su primer momento entre el siglo IX, caracterizado por ataifores achocolatados sin repié, grandes tinajas elaboradas a torno lento, y el siglo XIII almohade como fecha de abandono. Parece que no existe ninguna discontinuidad cronológica, por lo que es factible pensar que existe una ocupación sin rupturas. La fortificación del asentamiento hay que vincularlo a los últimos momentos de ocupación, concretamente en época almohade, una vez que la inseguridad del territorio es más acuciante que en épocas anteriores. Cada vez más se documentan una serie de alquerías situadas en las cercanía de la costa con unas cronologías de fundación en torno al siglo IX que nos indican claramente una población islamizada, de origen norteafricano o indígena que, al margen de las disputas de la fitna de finales del siglo IX, permanecen en el lugar explotando los recursos agrícolas y pesqueros del entorno. Ejemplos de lo dicho son las distintos enclaves excavados por nuestro equipo ubicados en Mijas Costa o en la desembocadura del río Guadalmansa (Estepona). La alquería que nos ocupa es un ejemplo de lo dicho, ubicada en una zona donde la influencia de los contingentes rebeldes es fuerte, por lo que ésta estaría a despensa del pago de tributos al estado y de rentas, en momentos determinados, a los sediciosos. En cuanto a la estructura pavimentaria descubierta, asociada a restos estructurales formados con bloques calizos de tamaño medio, no es mucho lo que podemos afirmar, ya que se encuentra conservada de forma muy fragmentaria. Por lo que respecta al ritual de enterramiento, inhumación en todos los casos, el rito de entierro presenta características similares y concordantes con la casi totalidad de necrópolis hispano-musulmanas excavadas en Al-Andalus El pavimento se asocia a una estructura lítica de morfología cruciforme, quizás simples nervaduras de refuerzo del suelo. Se conserva directamente bajo la capa vegetal, sin que ningún elemento arqueológico se relacione estratigráficamente con él. Por otro lado, en las zonas en que se ha perdido, todo indica que descansa sobre un paleosuelo fosilizado por su propia presencia, suelo que tampoco ha aportado ninguna información arqueológica que contribuya a clarificar su funcionalidad o cronología. Entre los bivalvos utilizados predominan las especies: Cardium edule y Glycimeris insubrica (no comestible, aunque de aspecto similar a la concha fina, aparece en cantidades escasamente representativas). Es evidente que, hasta la fecha, los dos suelos de similar factura descubiertos en la provincia de Málaga se relacionan con poblaciones feno-indígenas (Suárez y Cisneros, 2000) y, aunque lógicamente no podamos asociar directamente la estructura aparecida con los materiales de superficie escasos y muy dispersos que presentan pastas claramente protohistóricas, llegado este punto, tampoco podemos descartar su posible asociación ritual o funcional con la necrópolis islámica. Somos conscientes de las dificultades que existen, a la vista de las pruebas, para inclinarnos en uno u otro sentido, por lo que todo parece indicar que la solución de la interrogante planteada deberá esperar a nuevas investigaciones que aporten datos similares más concluyentes. Por lo que respecta a los materiales líticos descubiertos en prospección, proceden de la base del piedemonte de la sierra, en la que se sitúan estratos compuestos por conglomerados poligénicos que engloban formaciones de sílex tabular y nodular de coloraciones gris claras. Estas tablas y nodulaciones fueron explotadas parCILNIANA 83 SIERRA DE LA UTRERA cialmente durante la prehistoria reciente, posiblemente por el componente de población cavernícola que ocupó las cavidades de la sierra de la Utrera. Bibliografía M. ACIÉN (1989): “Poblamiento y fortificación en el sur de alAndalus. La formación de un país de husun”. Actas III C.A.M.E. Tomo I. Pág. 137-150. Oviedo. F. ALCARAZ (1990): “Excavación arqueológica de urgencia en la necrópolis Hispano-Musulmana de Puerta Purchena, Almería 1988”. A.A.A.’88 / III. Pág. 12-19. Sevilla. R. CARMONA y D. LUNA (1999): “Nuevos datos sobre la configuración urbana de Madinat Baguh (Priego de Córdoba): La necrópolis y los arrabales de La Cava”. A.A.A.’95 / III. Pág. 174-184. Sevilla. E. CERRILLO et al. (1984): “Religión y espacio, aproximación a una Arqueología de la Religión”. Arqueología Espacial 1. Pág. 41-54. Teruel. C. FERNÁNDEZ (1994): “Memoria del sondeo arqueológico en el solar de C/ Agua 22-30 (Málaga)”. A.A.A.’91 / III. Pág. 334-341. Cádiz. I. FERNÁNDEZ GUIRADO (1994): «Informe arqueológico del sondeo efectuado en Calle Agua nº 16 (Málaga)». A.A.A.’91/ III. Pág. 319-325. Cádiz. I. FERNÁNDEZ GUIRADO (1988): «Una necrópolis musulmana en la Ciudad de Málaga”. Mainake, X. Pág. 213-228. Málaga. L.-E. FERNÁNDEZ et al. (1998): “El Lomo del Espartal (Marbella, Málaga). Nueva aportación para el conocimiento del tránsito del IV al III milenios en el litoral occidental malagueño”. Homenaje al Profesor Carlos Posac Mon. Instituto de Estudios Ceutíes. Tomo I. Pág. 45-57. Ceuta. L.-E. FERNÁNDEZ et al. (1997, en prensa): “Informe de la intervención arqueológica de urgencia en el Cerro del Almendro (Lomo del Espartal). Autopista de la Costa del Sol. Marbella (Málaga). 1997”. A.A.A.’97/III. Sevilla, en prensa. M. FERRANDO DE LA L AMA (1988): “La Cueva de “Gran Duque” (Casares, Málaga)”. Mainake, VIII-IX (1986-97). Pág. 105-127. Málaga. E. FRESNEDA (1992): “Excavación arqueológica de emergencia en la necrópolis musulmana de Sahl Ben Malic. Hospital Real (Granada)”. A.A.A.’90 / III. Pág. 173-177. Sevilla. M. GUINEA BUENO (1982): “Demografía y Prehistoria: algunas cuestiones metodológicas”. Revista de la Universidad Complutense, 2. Pág. 141-152. Madrid. A. JIMÉNEZ (1991): “La Quibla extraviada”. Cuadernos de Madinat Al-Zahra, Vol. 3. Pág. 189-209. Córdoba. C. JIMÉNEZ y L. AGUILERA (1999): “Excavación arqueológica de urgencia realizada en la necrópolis hispano-musulmana del “Cerro de la Cava”. Junta de los Ríos (Arcos de la Frontera, Cádiz)”. A.A.A.’95 / III. Pág. 49-56. Sevilla. J. MARTÍ (1994): “Excavación arqueológica de urgencia en la “Hacienda Nueva de San Andrés”, Arcos de la Frontera. Cádiz”. A.A.A.’91 / III. Pág. 26-28. Cádiz. J. MARTÍNEZ y Mª.M. MUÑOZ (1990): “Madinat Al-Mariyya: aproximación a dos necrópolis hispanomusulmanas. Arqueología Urbana de Almería”. A.A.A.’87 / III. Pág. 18-28. Sevilla. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la provincia de Málaga. Escala 1:200.000. Madrid, 1986. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CONSEJERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA: Mapa geológico Minero de Andalucía. Escala 1:400.000. Madrid, 1985 J. NAVARRO (1985): “El cementerio islámico de San Nicolás de Murcia. Memoria preliminar”. II C.A.M.E. Pág. 7-37. Huesca. I. NAVARRO et al. (1997): “Cerro Torrón, Turrus Jusayn y la implantación del estado islámico en la comarca de Marbella”. Cilniana, 9. Pág. I-XII. Marbella. C. PERAL BEJARANO y I. FERNÁNDEZ GUIRADO (1990): Excavaciones en el cementerio islámico de Yabal Faruh. Málaga. Málaga. G. ROSELLÓ (1989): “Almacabras, ritos funerarios y organización social en Al-Andalus”. III C.A.M.E., I. Pág. 152-168. Oviedo. J.B. SALADO ESCAÑO (1999). “Villalobos: una asentamiento de altura en la Axarquía malagueña”. XXIV Congreso Nacional de Arqueología. Vol. 5. Págs. 119-126. Murcia. J.A. SANTAMARÍA, L.E. FERNÁNDEZ, C. PERAL, J. SÁNCHEZ, I. NAVARRO, A. SOTO, y J. SUÁREZ (1995, inédito): “Informe de la vigilancia arqueológica de urgencia del solar: C/ Huerto del Conde esquina C/ Pedro de Molina. Málaga Casco Histórico. Mayo, 1995”. J. SUÁREZ et al. (1999): “La excavación arqueológica de urgencia en el yacimiento de “La Caserona”. Cortijo de San Eugenio (Teba, Málaga). C-341. Ardales-Campillos. PK 11,680”. A.A.A.’95 / III. Pág. 430-438. Sevilla. J. SUÁREZ y M.ª I. CISNEROS (2000): “La entrada de los territorios de Benalmádena en la Historia. Desde el impacto de la presencia colonial fenicia al dominio de Roma”. En: Una Historia de Benalmádena. Capítulo IV. Pág. 99-126. Benalmádena. I. TORO et al. (1992): “Excavación de emergencia. Necrópolis musulmana del Sahl ben Malic. Avda. de La Constitución-Triunfo (Granada)”. A.A.A.’90 / III. Pág. 179-186. Sevilla. PERFILES CORTES 1-2-3 84 CILNIANA SIERRA DE LA UTRERA CILNIANA 85 SIERRA DE LA UTRERA 86 CILNIANA La Villa Romana de EL SALADILLO (ESTEPONA, MÁLAGA) Alejandro Pérez-Malumbres Landa y Juan Antonio Martín Ruiz FOTOS: Alejandro Pérez-Malumbres Landa La excavación arqueológica emprendida en este yacimiento nos ha permitido documentar un conjunto arqueológico de un gran interés, adscribible a época romana, así como indicios de un posible emplazamiento fenicio anterior. Estancia B. Paramento enfoscado con cal junto al paso de la puerta INTRODUCCIÓN L a construcción de una serie de edificaciones en la zona conocida como El Saladillo, supuso la destrucción parcial de un yacimiento romano del que apenas se tenían datos1 , Actualmente la zona está dividida en varias parcelas, correspondiendo la parte que hemos excavado a la empresa Abacon-Delta S.A., la cual costeó los primeros gastos ocasionados por la excavación, emprendida en agosto de 2000. En esta fase los trabajos de campo se han ceñido a la zona afectada por las obras. Se realizaron tres cortes (1 a 3) en el sector central del solar, apenas alterado aún por los movimientos de tierra, donde se planeaba construir otro edificio en un área en el que no se apreciaban restos. Por otro lado se planeaba un chiringuito junto a una de las zonas en la que sí eran visibles algunas estructuras murarias. En ella realizamos los cortes 4 y 5, abriendo la excavación en extensión, con unas dimensiones de unos 45 m2. RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN En los cortes 1 a 3 se obtuvo una misma estratigrafía en todos ellos. Es una zona aún no alterada, pero resultó prácticamente estéril en cuanto a restos arqueológicos. El estrato superior es una gruesa capa de arena grisácea con vegetación de tipo dunar. Aparece casi exenta de materiales, salvo algunos fragmentos de cerámica tanto romana como moderna. Dicho estrato corresponde con el tiempo en que la zona ha sido dedicada a la agricultura, hasta fechas no muy lejanas. CILNIANA 87 VILLA ROMANA DE EL SALADILLO un edificio con orientación suroeste-noreste, que parece la principal de todo el conjunto. Los muros aparecen conservados en una altura muy considerable, hasta 1,70 m. y están realizados en mampostería de calicanto realizada mediante encofrados, con un zócalo más ancho que el alzado. Los paramentos están recubiertos por un mortero de cal que forma un llagueado, dejando visible el núcleo de la piedra. La esquina interior está regularizada con ladrillos. Paramento exterior de los muros de fachada. El llagueado de cal deja visibles las piedras Por debajo aparece otro estrato de tierra marrón-rojiza, con grava fina, que se superpone a diversos estratos de arcillas amarillas y rojas, uno de los cuales, de considerable grosor y también mezclado con gravas, se sitúa directamente a la roca base, un bizcornil bastante deleznable de color blancuzco. Por tanto, los resultados son nulos en cuanto a presencia de restos arqueológicos, salvo los superficiales que pueden haber sido arrastrados desde el área principal del yacimiento por la acción del arado. En su interior aparece otro muro paralelo al que cierra el espacio por el sureste, destruido en parte por la acción de las máquinas. Éste delimita dos estancias que hemos denominado A y B. En el muro se abre un paso de puerta, cuyas jambas están formadas por ladrillos y bajo el cual hay un arco, así mismo de ladrillo; dicha puerta fue posteriormente cegada con grandes cantos rodados, reforma que se vino abajo y aparece como derrumbe a ambos lados del muro, infrapuesto al derrumbe del resto de la estructura original. La estancia A es en la que se ha desarrollado la mayor parte de la excavación. Tiene unas dimensiones máximas al interior de 3,76 x 4,80 m., donde aparecen los derrumbes de los muros, incluido un gran bloque volcado desde el pilar de la esquina exterior, así como restos de la cubierta de tegulae o tejas planas y fragmentos de Restos de piscina o pileta con esquinas curvas En el otro sector excavado, junto al lugar donde eran visibles los restos murarios, situada al sureste de la anterior, se abrieron los cortes 4 y 5. Aparecen en superficie las mismas formaciones dunares y, bajo éstas, un estrato de arena amarilla muy compacta, con abundantes fragmentos de piedra, ladrillo y cerámica, arrastrados por el arado. Presenta un fuerte buzamiento hacia el sur, hasta el punto de no aparecer en el sector más al norte, donde se encuentran por debajo los restos murarios. Parece como si la presencia de éstos, un vez abandonados, hubiera supuesto la creación de un “tell” o montículo artificial al retener los materiales arrastrados por el viento. Por debajo aparece otro estrato de arenas sueltas de color negruzco, nódulos de cal y alguna cerámica. Este estrato cubre ya el plano de rotura de una serie de estructuras que describiremos a continuación. Al exterior aparecen escombros procedentes de su derrumbe. Las estructuras citadas consisten en unos potentes muros que forman esquina hacia el mar, apareciendo ésta esquina y su opuesta reforzadas en anchura, a modo de un pilar, el cual aparece caído en el interior. Ambos muros delimitan 88 CILNIANA VILLA ROMANA DE EL SALADILLO suelo de opus signimum (hormigón de mortero de cal, piedras y fragmentos de cerámica, que resulta impermeable y es empleado en distintas obras hidraúlicas). Este suelo, del que se conserva un sector in situ en la esquina NE., apoyaba en una serie de pilares de ladrillo (suspensurae) que sobresalen de los muros, y que se corresponden en altura a una serie de mechinales o huecos en el muro, con la forma de ladrillo. Por debajo dejaban un espacio libre para la circulación de aire caliente, el cual aparece colmatado por los derrumbes. Entre ellos hay numerosos ladrillos, algunos circulares con un diámetro de 36/37 cm. y 5,5 cm. de grosor. No hemos Vista general de la estancia A. Son visibles las suspensurae y, entre los rellenos, el bloque de terminado de excavarla ya que de hapilar caído a la izquierda cerlo, en medio de la obra en que está inmerso el yacimiento y dado que se hacía neroto en parte por la máquina, asociado a un suecesario dar por finalizada esta campaña, no lo de opus signimum, el cual apoya sobre un arco podía asegurarse su conservación de forma ópde gruesos ladrillos, con 45 cm. de luz, similar tima. Queda como uno de los objetivos a culal que se encuentra bajo el paso de la puerta, y minar en próximas actuaciones. que apoya a su vez sobre una amplia superficie recubierta de opus signumum, que se une al muro La estancia B, prácticamente destruida por vertical con una moldura de bocel. el rebaje mecánico realizado para situar la grúa, muestra, sin embargo, en su lado del muro diviAl este de la estructura descrita, en la otra sorio unas estructuras de ladrillo sustentantes del esquina de la rotura provocada por la grúa, se mismo tipo. El paramento interior está recubierobserva una estructura de planta curva, lo único to de una gruesa capa de cal. Bajo el paso de la que se ha conservado, recubierta con mortero puerta cegada aparece el citado arco realizado de cal, a modo de piscina. con ladrillos que comunica con la estancia A. Fuera ya de la zona objeto de la excavaAl exterior de los muros, por debajo de ción, en la parte del yacimiento alterada por las los escombros, aparecen tan sólo capas de arena obras, aparecen otra serie de muros. A nuestra con algunos materiales, como fragmentos de llegada tan sólo pudimos inspeccionar una parte ánforas y tégulas, hasta llegar a la zapata de cidel solar, ya que en otra la obra estaba ya muy mentación, la cual es en parte muy saliente y fue avanzada y tapaba los “perfiles” resultantes del realizada en una fosa excavada en la misma arerebaje. La técnica constructiva empleada es vana. Consideramos, ante la ausencia de estructuras en todo este espaEsquina exterior de los muros que delimitan el conjunto. Es visible la zapata de cimentación cio, que los muros citados viene a corresponder con el límite o esquina suroeste del edificio. Procedimos a la limpieza de las estructuras más próximas a la zona excavada, un poco hacia el interior, en el área afectada por la base de la grúa. Éstas se hallaban cubiertas únicamente por arena, de manera que su limpieza resultaba muy fácil. Por una parte seguimos el muro que limita la estancia por el oeste, que en este sector presenta al interior una gruesa capa de mortero de cal, bien alisado. En su prolongación se detecta un pilar, CILNIANA 89 VILLA ROMANA DE EL SALADILLO Esquina NE. de la estancia A. Es visible un resto de pavimento de opus signimum apoyado en el ladrillo volado gunas de ellas enteras. riada, dándose en un mismo muro cimentación de guijarros, alzado de sillares y, por encima, de ladrillos. En otros el zócalo es de guijarros y el alzado de ladrillos. Así mismo, se observan varios pavimentos, entre ellos uno muy extenso de opus signimum, siendo también visibles dos ramales de una conducción de aguas subterránea formada por ladrillos y piedras, que se encuentran cerca de la zona excavada, y que desembocan en dirección al mar. En diversos puntos se observan tegulas procedentes de la techumbre, al- Como hemos dicho, el conjunto del edificio parece tener una forma rectangular, con el lado mayor prolongándose hacia el interior, siguiendo una orientación suroeste-noroeste. En el extremo este del solar ya aparecen tan solo materiales sueltos y algunos restos de conchas de murex. LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Los artefactos recuperados en el transcur- so de la intervención son escasos, y en su mayoría corresponden a hallazgos de época romana, si bien hemos de indicar que existen también algunos fragmentos cerámicos descontextualizados, muy pocos, pertenecientes al ámbito “Se trata de una villa próxima al mar, conocida por ahora tan sólo en su zona termal, con una cronología que abarca, por ahora, desde el siglo I d.C. hasta finales del Imperio” fenicio. Estos son un fragmento de cuenco semiesférico decorado al interior y exterior con un engobe rojo de tonalidades castañas, un borde engrosado de un lebrillo sin decorar y un borde de ánfora tipo Mañá C2, esta última destinada a contener salazón de pescado. Dichos restos abarcan una cronología muy amplia, que se remonta cuando menos al siglo VI a.C. y llega hasta época romana republicana. Por lo que respecta a los materiales romanos, cabe decir que se trata de cerámicas tanto altoimperiales como pertenecientes al bajo imperio. Han podido documentarse restos de vasos de paredes finas decoradas con la técnica de la barbotina, así como fragmentos de lucernas de disco, así como ejemplares de terra sigillata hispánica (forma 10) 2 , en ocasiones mostrando la marca del alfarero. Podemos mencionar, además de terra sigillata africana y de cocina, con formas como tapaderas, cuencos, ollas de la forma 1 y cazuelas de la forma 6 de Mercedes Vegas3 , y fuentes adscribibles a la forma Lamb.9ª, Hayes 181, de los siglos II-V d.C.; todo ello sin olvidar algún anzuelo de bronce, restos malacológicos, y un Suelos de opus signinum en dos alturas, con un arco de ladrillos en medio y entre pilares 90 CILNIANA VILLA ROMANA DE EL SALADILLO ungüentario en forma de alabastron, realizado en vidrio azul, que se decora con finos hilos blancos, así como una pequeña moneda de bronce de Valentiniano (364-375 d.C.) Las piezas más recientes aparecen en un estrato sobre el derrumbe de la estancia A, donde junto a una capa de ceniza se encuentra una serie de piezas de cocina realizadas a mano, con una cronología amplia que puede abarcar desde el final del imperio romano al siglo VI. CONCLUSIONES Debemos destacar, en primer lugar, la posible presencia de un yacimiento fenicio que parece tener continuidad en época republicana., dado que como se ha dicho se han recogido algunos fragmentos cerámicos adscribibles a dicho período. De ser cierta la existencia en este lugar de un asentamiento fenicio, extremo que deberá ser confirmado en futuras excavaciones, que supondría la existencia de un nuevo emplazamiento entre el Torreón y Torre de Río Real, pues los hallazgos localizados en Río Verde son poco explícitos a este respecto4 . Muro que separa las estancias A y B. A la izquierda el paso de puerta, con el arco de ladrillos por debajo, sin terminar de excavar. Nótense los ladrillos salientes o suspensurae Consideramos que, con los datos disponibles, es evidente que las estructuras excavadas pertenecen a unas termas, si bien no es posible aún determinar con precisión su funcionalidad dentro del edificio termal. Se trata por tanto de la parte residencial de un conjunto más complejo, que parece ser una villa a mare5 , destinada posiblemente al procesado de productos de la pesca. Más al este del conjunto excavado se ha localizado al menos un horno de producción cerámica, probablemente destinado a la elaboración de ánforas, envases utilizados para contener las salazones durante su transporte por mar. Respecto a la cronología del asentamiento de El Saladillo, puede situarse grosso modo, y a falta de completar la secuencia, entre los inicios del alto imperio y los siglos finales del mismo (IV-V d. C.). Fue ésta la principal industria de las localidades costeras en toda la Bética, desde Almería a Cádiz, conociéndose enormes conjuntos de producción que abarcan un enorme número de piletas, como es el caso de Almuñecar o Málaga. Cerca de este lugar, en la zona de Marbella se atestigua su presencia en el mismo casco urbano, si interpretamos en este sentido las noticias que Vázquez Clavel aporta en el siglo XVIII sobre el hallazgo de unas “piscinas” en la zona de la Plaza de los Naranjos 6 . Más cerca, en Río Verde, junto a la zona residencial de la villa se encuentra una plataforma de opus signinum y numerosos restos de conchas, anzuelos y agujas para coser redes7 . En San Pedro Alcántara, junto a las termas, se documentó también la presencia de piletas8 . Ya al oeste de El Saladillo se conocen la villa de las Torres y en el mismo casco histórico de Estepona 9 . 1 NAVARRO LUENGO, I.; SUÁREZ PADILLA, J.; SOTO IBORRA, A.; SANTAMARÍA GARCÍA, J. A.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, L. E.; SÁNCHEZ HERRERA, J. M., (1996), “Aproximación a la dinámica poblacional del litoral occidental malagueño durante la Antigüedad: de Roma al Islam”, en Historia Antigua de Málaga y su provincia, Málaga, p.329. 2 MEZQUÍRIZ IRUJO, M.A., (1985),”Terra sigillata ispanica”, Enciclopedia dell´Arte. Atlante della forme Ceramice, II, Roma, p. 146. 3 VEGAS, M., (1973), Cerámica común romana en el Mediterráneo Occidental, Barcelona, pp. 11-16 y 26-28.. 4 MARTÍN RUIZ, J. A., (1999), “El poblamiento fenicio en el litoral occidental de Málaga: problemática actual y líneas de investigación”, Cilniana, 13, Marbella, pp.34-37. 5 FERNÁNDEZ CASTRO, Mª C., (1982), Villas romanas en España, Madrid, pp.27-29. 6 VÁZQUEZ CLAVEL, P., (1996), Conjeturas de Marbella, (1781), Málaga, p.6; PÉREZ-MALUMBRES LANDA, A., (1999), “El patrimonio arqueológico en Marbella. Algunas reflexiones”, en I Jornadas Patrimonio Histórico Local Marbella, Marbella, p.34. 7 POSAC MON, C., (1978, “La villa romana de Marbella”, Noticiario Arqueológico Hispánico, 1, Madrid, p.112. 8 GIMÉNEZ REYNA, S., (1946), Memoria arqueológica de la provincia de Málaga hasta 1946, Málaga, p.96 9 NAVARRO , I, y otros, op, cit., p. 328. 10 KNAPP, R.C., (1986), “La vía Heraclea en el occidente: mito, arqueología, propaganda, historia”, Emerita, LIV; 1, pp. 117 y ss. El emplazamiento de esta villa coincide a la perfección con el postulado por los agrónomos latinos, entre los que podemos citar a Catón, Columela, Varrón o Vitrubio. Aspectos como la salubridad del lugar, o la fertilidad de la tierra se conjugan con la existencia de un cauce fluvial próximo y de una vía cercana que facilitaba las comunicaciones, caso de la vía Heraclea10 . Tan sólo nos resta sugerir, por último, dada la monumentalidad de los restos conservados, que éstos deberían documentarse en su totalidad y asegurar su consolidación. Notas CILNIANA 91 LAS HUELGAS DE HOSTELERÍA de la Costa del Sol EN EL TRÁNSITO DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA Carmen R. García Ruiz Universidad de Almería Con este artículo se pretende dar a conocer la forma específica de movilización obrera en el sector de la Hostelería en la Costa del Sol, y la consecuente repercusión socio-laboral de la misma durante los últimos años del Franquismo y los primeros de la Transición Política a la Democracia. Para ello, se reseña la introducción de Comisiones Obreras en hoteles de localidades como Marbella, Torremolinos, Fuengirola o Benalmádena, atendiendo a las particularidades de los trabajadores empleados y la importancia económica del Turismo. Por tanto, se profundiza en el modelo de organización seguido y su manifestación en condiciones de clandestinidad. Posteriormente, se valora el procedimiento de protesta laboral en un medio inicial de libertades, donde se mueven distintas opciones sindicales, teniendo en cuenta que son consecuencia de las diferenciadas tendencias políticas de las que proceden, y que persiguen una determinada repercusión pública. Café en la carretera frente a la Alameda. Luego fue Banco Rural, Banco Mediterráneo y Banco Ext. de España. L a Costa del Sol se convirtió en los años 60 en el principal destino laboral de la provincia. Los trabajadores, sin formación profesional, procedían en más de un 75% del medio rural1 . Su ocupación estacional, relacionada con la temporada turística, les hacía depender aún del núcleo agrícola originario y ocuparse en otras actividades económicas como la construcción, dificultan- 92 CILNIANA do su incorporación definitiva al sector. Estas condiciones redundaban en una delicada relación contractual y difícil desarrollo de la actividad sindical oficial y clandestina. Eran comunes los incumplimientos laborales y el boicot a las deliberaciones de los convenios. Se desconocían las cláusulas de los contratos y se per- LAS HUELGAS DE HOSTELERÍA cibían salarios inferiores al mínimo interprofesional, completados con porcentajes que nunca reflejaban la realidad de los beneficios de la empresa. No se cotizaban las horas extra, que superaban el máximo autorizado, y las jornadas de trabajo eran superiores a lo estipulado. Se daban formas irregulares de afiliación a la Seguridad Social, la calidad de las instalaciones del personal era escasa y frecuente el empleo de menores en trabajos nocturnos. Todo ello redundó en la nula eficacia de la representación sindical que además estaba expuesta a presiones y represalias2 . Las primeras Comisiones Obreras Los primeros intentos aislados de organización clandestina entre los trabajadores de Hostelería se dieron, a partir de 1958, por militantes comunistas. A la Unión de Juventudes Comunistas, que reconstruirá el PCE y CC.OO. tras la desarticulación de 1961, se le reconoce también alguna incursión posterior3 . No obstante, las características propias del sector dificultaron su formalización, sólo consiguió alguna relevancia la Comisión Obrera del Hotel Miramar, que participó en la creación de CC.OO. de Málaga en 19664 . La posibilidad de crear organizaciones de trabajadores clandestinas estaba mermada por las razones económico-laborales que hemos expuesto, pero llegados los años de crisis, el sector ofrecería los más altos índices de paro, favoreciendo una especial manifestación de conflictividad laboral5 . La organización de CC.OO. en Hostelería no tiene lugar hasta 1971, cuando contaba con la presencia hegemónica de Bandera Roja. La penetración respondía a una razón estratégica: ocupar un sector con una gran proyección pública, en el que cualquier movilización favorecería los objetivos económicos y políticos que persiguiera. No obstante, esos mismos argumentos hicieron que fuesen el tipo de huelgas más rápidamente solucionadas a nivel político, con la intervención del gobernador civil, y eficazmente reprimidas para amortiguar posibles efectos negativos en el prestigio turístico de la Costa del Sol 6 . La organización partió de la constitución de «comisiones de empresa», estructura básica desde la que se impulsa la movilización utilizando a enlaces sindicales y jurados ante la negociación de los convenios colectivos. En el proceso estaban guiados por la prensa obrera clandestina7 . Así, las primeras protestas, aparentemente espontáneas, surgen en la temporada estival del 71 con la finalidad de extenderse a otros hoteles y afrontar la El proceso de transición democrática y un nuevo marco de libertades sindicales modificaron la tendencia seguida hasta el momento en la movilización huelguística negociación del convenio provincial que llevaba tres años vencido. La campaña se basó en los porcentajes, las condiciones laborales, los expedientes de crisis y aumento salarial. El efecto propagandístico fue inmejorable, sin precedente anterior se dio una publicación íntegra y continuada en la prensa del Movimiento del conflicto desencadenado en el Hotel Atalaya Park, y necesariamente en la prensa obrera de Málaga y Sevilla8 , que valoró éste y los conflictos en los hoteles Riviera, Carihuela, Amaragua, Palmasol y Continental como la irrupción más esperada en la movilización obrera 9 . En ellos se creó un precedente para futuros conflictos, la utilización de esquiroles, la intervención de las Fuerzas de Orden Público para el desalojo de los centros de trabajo y despidos preventivos. A estas primeras manifestaciones le siguió una presencia activa de CC.OO. en el sector, con reparto de octavillas que insistían en el mismo programa reivindicativo y el estallido de conflictos en Al-Andalus, Amaragua y Palmasol, que en Atalaya Park se tradujo en tres días de huelga total10 . La finalidad era llegar a la negociación del convenio de 1972 con una plataforma reivindicativa que conociese la mayor parte de El Rodeo (postal J. Beb-Lima) CILNIANA 93 LAS HUELGAS DE HOSTELERÍA Puente Romano, 1973. los trabajadores y que en este caso tensó la negociación hasta obligar a dictar Laudo, o Norma de Obligado Cumplimiento que recogió un aumento salarial del 30% en todas las categorías. En dos años de existencia, las «comisiones» tenían presencia en establecimientos tan importantes como Príncipe Otomán, Palmasol, Málaga Palacio, El Greco, La Colina, Apartamentos Mayte y Málaga Palacio. Ese signo de fuerza en Hostelería se correspondía con el crecimiento en otros sectores, circunstancia que sirvió para plantear una campaña unificada por la Coordinadora de CC.OO. de Málaga, lanzada el 1º de Mayo de 1974, aprovechando la revisión de convenios en Citesa, Siemens, Textil y Metal11 . Aún sin ser completa la organización en todo el sector, la creciente influencia de CC.OO. resultó incómoda, especialmente durante la campaña de las elecciones sindicales de 1975. En los meses anteriores circuló la propaganda y se extendió la inquietud en los hoteles, dificultando el derecho a voto e incluso se realizaron despidos preventivos, sin poderse evitar que saliesen elegidas algunas de las candidaturas democráticas. Eso supuso la introducción directa de elementos de CC.OO. en la representación sindical oficial12 . El proceso de transición democrática y un nuevo marco de libertades sindicales, modificaron la tendencia seguida hasta el momento en la movilización huelguística. En Hostelería se produce la primera escisión de las Comisiones Obreras, permaneciendo con tal denominación la línea reformista liderada por Bandera Roja y el PCE, frente a la revolucionaria o unitaria dirigida por 94 CILNIANA el Partido de los Trabajadores de España que confluirá más tarde en la CSUT (Central Sindical Unitaria de Trabajadores). Ambas tendencias contaban con escasos enlaces sindicales que desde las asambleas de trabajadores iniciaron de forma abierta la promoción de sus respectivos sindicatos. De igual forma, durante 1976 fue ocupando su lugar en el sector la UGT. La manifestación de distintas tendencias sindicales se produjo en un marco generalizado de conflictividad laboral impulsada por los numerosos casos de reestructuración de plantillas, en los que no faltaron sanciones 13 , además de las manifestaciones desarrolladas en localidades de la Costa como Torremolinos, Fuengirola y Marbella, durante los tres meses de negociación del convenio colectivo14 . El momento requería para los nuevos sindicatos una fluida consulta con las bases sobre las incidencias de la negociación, en asambleas de trabajadores que se convirtieron en diarias. Las actuaciones no sólo estaban encaminadas a la promoción sindical, sino también a la erosión de la ya ampliamente cuestionada Organización Sindical, en la persona del presidente de la Unión de Trabajadores y Técnicos del Sindicato Provincial de Hostelería, con la huelga de hambre de 10 trabajadores encerrados en la Iglesia de Santo Domingo de Málaga. Democracia y libertad sindical En el contexto político de democratización, el debate sobre las líneas sindicales reformista o revolucionaria determinará una estrategia diferenciada a la hora de plantear conflictos huelguísticos. Durante la temporada de invierno de 1977 se vivieron manifestaciones contra los LAS HUELGAS DE HOSTELERÍA cierres temporales y la falta de percepción de salarios, siendo destacados los casos de Pez Espada y Atalaya Park15 . Se mantuvo la tendencia conflictiva hasta la negociación del convenio en verano, con reiteradas asambleas seguidas de despidos preventivos que, más que aislar a los dirigentes sindicales, aceleraron demostraciones de solidaridad guiadas por tendencias extremas como la del Partido Comunista (Unidad Roja)16 . CC.OO. y UGT presentaron una plataforma conjunta que se vería afectada por la convocatoria de acciones realizadas unilateralmente por cada sindicato, más o menos radicalizadas como en los casos de Aloha Puerto y Amaragua17 . El seguimiento inicial no fue masivo, pero se vio agravada la situación por la convocatoria de huelga en la empresa de transportes Portillo que unía a Málaga con la Costa del Sol. Abocados por la pujanza alcanzada en las asambleas, se creó un órgano unitario para la negociación del convenio, del que CC.OO. se separó por su posible derivación en Huelga General, teniendo como precedente una concentración en la Plaza de Toros de Torremolinos seguida por UGT, USO, CSUT y CNT18 . La línea asamblearia defendida por los sindicatos revolucionarios fracasó una vez que se demostró la posible radicalización del conflicto, llegándose incluso a frenar la celebración de asambleas de centro19 . La solución sindical sería excluida por la política, cuando los sindicatos mayoritarios y la comisión negociadora pasa a reunirse con diputados de Senado Democrático, empresarios y Gobernador Civil20 . Pero los sindicatos mayoritarios, ante la oleada de despidos y amenazas, inician denuncias contra la parte empresarial que precipitarán definitivamente la huelga. El 95% del sector secundó la llamada de los sindicatos, ya fuese voluntariamente o por la acción de los piquetes de la CSUT y CNT. La represión de los mismos fue fulminante y sin precedentes, llegándose al centenar de detenidos, de los que pasaron a la Prisión Provincial de Málaga21 : 1. Aguera Santaella, Juan. 2. Álvarez Rodríguez, Miguel. 3. Aranda Carrasco, Miguel. 4. Asensio Morales, Antonio. 5. Berdún Segura, Alfonso. 6. Blanco López, José Luis. 7. Bosque Abenia, Jesús. 8. Buendía Moreno, Antonio Faustino. 9. Calero Zayas, María Dulcenombre. 10. Carrasco Martínez, Manuel. 11. Collado Torrillo, José Antonio. 12. Chacón Campanario, Tomás. 13. Chicón Medina, Diego. 14. 15. 16. 17. 18. Cueto Torres, Alfonso. Díaz Díaz, Juan José. Dorado Puertas, Antonio. Dueñas Rivas, Antonio. Florido Sevilla, Bienvenido. El Fuerte, 1955 (cedida por Hotel El Fuerte) 19. García Gordillo, Juan Francisco. 20. García Ruiz, Antonio. 21. García Ruiz, Francisco. 22. Garrido Sánchez, Alberto. 23. González González, Francisco. 24. González Ríos, Antonio Miguel. 25. González Romero, Benito. 26. González Vallecillo, José. 27. Guerra Sánchez, Antonio. 28. Guerrero Romero, Francisco. 29. Haro Jiménez, Manuel. 30. Herrera Gallardo, Isidro. 31. Herrera Portal, Miguel. 32. Herrero Cristóbal, Lorenzo. 33. Hormigo Infantes, José. 34. Jiménez Cañas, Manuel. 35. López Mancilla, Juan. 36. Luna González, Rafael de. 37. Macías Periáñez, Mario. 38. Márquez Alcántara, Francisco. 39. Márquez García, Rafael. 40. Márquez Huertas, Francisco. 41. Martín López, Esteban. 42. Mérida Hueto, Joaquín. 43. Morales Jiménez, Juan. 44. Moreno Muñoz, Miguel. 45. Moya Pino, Francisco. 46. Naranjos Granados, José. 47. Ortiz Sánchez, Luis. 48. Parrado Melgar, Jesús. 49. Pascual Martín, Ángel. 50. Pecino Gil, Antonio. 51. Pecino Gil, Serafín. 52. Pérez Mesa, Antonio. 53. Ponce García, Manuel. 54. Rojas Rivas, Luis. 55. Rueda Reina, Manuel. 56. Ruiz Guzmán, Miguel. CILNIANA 95 LAS HUELGAS DE HOSTELERÍA 57. 58. 59. 60. Ruiz Oña, Juan. Ruiz Pedras, Mario Bartolomé. Sastre Blanco, Emilio. Vázquez Cárdenas, José. El caos en el que se vio sumida la Costa llevó al Gobierno Civil a tomar las riendas de la negociación sustituyendo a los sindicatos bajo el acuerdo de respeto a las garantías sindicales y la promesa de que se pondría en libertad a los detenidos y no habría represalias, lo que fue incumplido al darse el despido de trabajadores afiliados a la CSUT 22 . La Comisión de Hostelería, constituida por CC.OO., UGT y USO, consideró la firma definitiva del convenio un triunfo23 , pero con ello se habría un cruce de acusaciones con la CSUT y CNT que denunciaban su actuación bajo consignas de los partidos y dar información falsa sobre las mejoras conseguidas. Hasta la Semana Santa de 1978, cuando estalló de nuevo la huelga, se sucedieron conflictos de escasa entidad denunciando la tramitación incorrecta de expedientes de crisis como el de Sidi Lago Rojo, despidos improcedentes, incumplimientos del convenio o impago de atrasos24 . Entre otros se vieron afectados el Hotel Riviera, Pez Espada, Málaga Palacio, Atalaya Park y Puerto Banús 25 . Los contactos informativos por parte de CC.OO. y UGT en localidades como Arroyo de la Miel 26 , para la exposición de sus plataformas reivindicativas ante el nuevo convenio, se observaron como una amenaza contra la normalidad laboral en Semana Santa 27 , llevando a la suspen- Fuerte de San Luis, 1958 (cedida por Hotel El Fuerte) 96 CILNIANA sión de las negociaciones. Después del obligado paréntesis, la asamblea de trabajadores rechazó la mayor oferta empresarial de España y anuncia huelga intermitente. Ante posiciones más radicales de extensión del conflicto, los días 6 y 7 de mayo son de huelga total, acompañada por un encierro en el Palacio de Congresos, agravando la situación los cierres patronales y la acción de piquetes reprimidos por la Guardia Civil, también utilizada para evitar asambleas de centro. Las pérdidas económicas y el desvío de clientes por las agencias de viajes para no afrontar un nuevo verano conflictivo, llevaron a peticiones de cordura por parte del Patronato de Turismo y determinaron una nueva mediación del Gobernador Civil que sentó a ambas partes a negociar en su presencia. Si bien se consigue levantar el cierre patronal, en asamblea de delegados se rechazaron las tablas salariales con 4.578 votos en contra y 2.876 a favor. A pesar de la decisión de las bases, los sindicatos firman el convenio, denunciados por la CSUT, a la que se pasa más de un centenar de afiliados de UGT y CC.OO. En la generalizada coyuntura huelguística de 1979, ante las elecciones generales y municipales y contra la legislación económica y laboral del gobierno de UCD, comienzan en marzo una serie de asambleas de trabajadores, ante el abandono por la parte empresarial de las negociaciones del convenio denunciado en diciembre anterior por los comités ejecutivos de UGT y CC.OO. Además, inician su presencia entre los trabajadores posiciones asamblearias contrarias a las elecciones sindicales y a delegar decisiones laborales en las centrales. Se constituyeron como Comités Obreros, con posterioridad Plataformas de Lucha Obrera, que desatarían tensiones entre empresarios y sindicatos mayoritarios que intentaron frenar su presencia28 . Para evitar una nueva huelga en Semana Santa, la autoridad sindical declara un laudo que los trabajadores consideran ilegal, y contra el que presentaron un recurso que sería desestimado. Permanecía por tanto un conflicto latente que se manifiesta con LAS HUELGAS DE HOSTELERÍA huelgas de empresas y trabajadores en abril, convocadas por CC.OO. y UGT, que afectaron a 15.000 trabajadores. La continuidad de la tendencia lleva a una huelga indefinida y presentación de conflicto colectivo contra la huelga por parte de los empresarios que se negaban a negociar lo que estuviese afectado por el laudo, y la denuncia de ambas partes por del Sindicato Andaluz de los Trabajadores que no participaba en la negociación. El 17 el cierre sería total, sin contar con los autónomos de bares y restaurantes. A la situación se sumó la huelga de transportes en Portillo, servicio que sería militarizado. La presencia de piquetes violentos condujeron a la radicalización de posturas con cierres empresariales, amenazas a trabajadores, despidos, detenciones, atentados contra establecimientos y trabajadores. Se creó una oleada de violencia y sanciones sin precedentes, que pudo haber desencadenado una huelga general y la suspensión de las negociaciones. La localidad más perjudicada, con posturas radicalmente enfrentadas, fue Marbella al intentarse incendiar un hotel, allí se producirían las últimas incorporaciones al trabajo. En Fuengirola hubo encierro en los locales sindicales, en Torremolinos manifestaciones con numerosos heridos y cortes de carretera con ruedas incendiadas, en la Carretera de Cádiz sentadas y marcha lenta de coches. En el conflicto mediaron la Asociación Nacional de Directores de Hoteles y el Ministerio de Trabajo. Mientras continuaban las protestas se negociaba en secreto con comités y delegados, adoptándose la decisión de hacerlo por empresa para facilitar la reincorporación progresiva al trabajo, pero creando diferencias entre centros y localidades. El acuerdo definitivo, después de 15 días de huelga, se alcanza bajo un decálogo suscrito por ambas partes que se comprometía a no deteriorar la imagen de la Costa, ni adoptar sanciones mayores a 30 días de suspensión de empleo y sueldo en los casos más extremos de indisciplina. UGT denunció a empresas que querían despedir a algunos compañeros. Entre enero y junio de ese año el coste de las huelgas declaradas en la provincia superó los 1.500 millones de pesetas, provocado a raíz de la declaración de 22 conflictos colectivos, especialmente en los sectores de la Construcción, Textil y Hostelería, donde se centraban pérdidas en torno a los mil millones. El recuerdo de las huelgas del 77 y 79 que continuaron con un verano de conflictos, atentados en hoteles, la creciente inseguridad ciudadana, el abandono de la limpieza en localidades costeras, la suciedad en las playas, una deficiente red de transportes, junto al alza de precios, facilitó un desvío de clientes a otros destinos que determinó un largo período de crisis en el sector. Notas 1 N. I. (Nota Informativa) 14/06/65 (4012) Cuestiones laborales SIGC (Servicio de Información de la Guardia Civil). ASGM (Archivo de la Subdelegación del Gobierno en Málaga). 2 «Condiciones en que se encuentra el trabajo en la Industria de Hostelería». Málaga, noviembre de 1975. Secretaría Particular, Sig. S1.114. AHPM (Archivo Histórico Provincial de Málaga). Parte de lo aquí expuesto, especialmente elaborado para esta publicación, queda recogido en GARCÍA RUIZ, C. R. (1999); Franquismo y Transición en Málaga, 1962-1979. Universidad de Málaga. 3 Celestino Ruiz López, julio de 1962. Regional Andalucía, Sig. Jacq. 172. Archivo del Partido Comunista de España. 4 Comunicación del Delegado Provincial de la OS (Organización Sindical) a Delegado Provincial de Trabajo, 22/12/67, y Jefe Nacional de Servicios Jurídicos de la OS, 10/05/68. Sig. S-932. AHPM. Sur, La Tarde, La Hoja del Lunes y Sol, son ejemplos de prensa del Movimiento e independiente consultada en el Archivo Municipal de Málaga. RUIZ MUÑOZ, J. A. (1999); Movimiento Obrero en Málaga. Años 1965-1977. Diputación Provincial de Málaga. 5 Vicesecretaría de Ordenación Económica. Delegación Provincial Sindical. Sig. S-1.152. AHPM. 6 NADAL SÁNCHEZ, A. y VALVERDE MÁRQUEZ, M. J. (1995); «El movimiento obrero a finales del franquismo. Construcción y Hostelería en Málaga». II Encuentro de Investigadores del Franquismo, Alicante. T. II, pp. 73-80. 7 Voz Obrera, recogida en el libro Cuatro años del movimiento obrero en Málaga. Organización Comunista de España-Bandera Roja. Málaga, 1976. La prensa del PCE puede consultarse en NADAL SÁNCHEZ, A. y BARRANQUERO TEXEIRA, E. (1998); Prensa y Transición Política: «Venceremos». 1975-1976. Málaga. 8 Realidad, Boletín de las CC.OO. de Sevilla, noviembre de 1971, p. 6. Sig. P. 311. Expresión Obrera, CC.OO. de Sevilla, nº 5, noviembrediciembre de 1971, pp. 8-9. Sig. 850. Archivo Fundación 1º de Mayo. 9 «Conflictos laborales en Málaga», 24/11/71. OS, sig. 6.547, carp. 95. Archivo General de la Administración. 10 «Compañeros de Hostelería». N. I. 21/11/72 (5410) 243 Hojas clandestinas SIGC. ASGM. 11 «Hoja Informativa y Reivindicativa de la Coordinadora Provisional de las Comisiones Obreras de Hostelería de Málaga y la Costa del Sol». Leg. Sindicatos, Sevilla 3º, carp. 2. Archivo CC.OO. de Andalucía. 12 «Informe del Sindicato Provincial de Hostelería», 24/10/75 y 08/03/76. Secretaría Particular. Sig. S-1.233. AHPM. 13 N. I. 17/07/76 Hostelería SPIS (Servicio Provincial de Investigación Social). ASGM. 14 N. I. 18/08/76 Hostelería SPIS. ASGM. 15 «A los trabajadores de Málaga». N. I. 12/04/77 (1106) 244 Otras propagandas SIGC. ASGM. 16 N. I. 27/06/77 (2082) 347 Malestar laboral SIGC. ASGM. 17 «Compañeros», CC.OO. de Hostelería. N. I. 08/07/77 (2220) 152 Manifestación SIGC. ASGM. 18 N. I. 10/08/77 (2526) 334 Actividad sindical SIGC. ASGM. 19 El Proletario, Boletín del Comité Provincial de Málaga del PC(UR), nº 3, septiembre de 1977, p. 5. Sig. P. 3.857. Archivo Fundación Pablo Iglesias. 20 «A los Trabajadores de Hostelería». N. I. 10/08/77 (2532) 347 Plante de trabajo SIGC. ASGM. 21 Detenidos el 14/08/77, bajo la figura de «delito gubernativohuelga». Archivo de la Prisión Provincial de Málaga. 22 N. I. 16/08/77 (2555) 153 Huelga del personal del ramo de Hostelería SIGC. ASGM. 23 Málaga Obrera, Unión Sindical de CC.OO. n.º 2, octubre de 1977, pp. 11-13. Sig. 1.081. Archivo Fundación 1º de Mayo. 24 N. I. 15/11/77 (4330) 152 Manifestación SIGC. ASGM. 25 N. I. 30/03/78 (1418) 344 Despido de tres trabajadores A-1. SIGC. ASGM. 26 N. I. 17/03/78 (1179) y 18/04/78 (1544) 334 Reuniones UGT A1 SIGC. ASGM. 27 N. I. 08/03/78 (1010) 441 Posible huelga de controladores aéreos B-1 y 10/03/78 (1030) 153 Huelgas A-1 SIGC. ASGM. 28 La Costa, n.º 1 de febrero; n.º 3 de julio y n.º 5 de noviembre de 1979. Sig. P. 3.762. Archivo Fundación Pablo Iglesias. CILNIANA 97 LOS PÓSITOS DE PESCADORES EN LA COSTA DEL SOL OCCIDENTAL (1920-1937) Manuel Morales Muñoz En las primeras décadas del siglo XX, y a pesar de la capitalización del sector, continuaron en activo en la provincia de Málaga las jábegas, sardinales y palangres. Las difíciles condiciones de vida de los pescadores y el riesgo que suscitaba el sindicalismo entre las autoridades, empresarios e Iglesia dieron lugar a la creación de los pósitos de pescadores. En este artículo se trata de su evolución en nuestra provincia desde 1920 a 1937. La Marina C omo ha subrayado J. Giráldez1 , desde los años finales del siglo XIX la pesca experimentó un importante crecimiento de producción fundado en la mayor cantidad de recursos humanos y económicos aplicados, de tal manera que, al tiempo que se producía una creciente capitalización del sector, con la aparición de embarcaciones de vapor de mediano y gran tonelaje, se multiplicaba el número de pescadores, que pasaron de casi 66.000 en 1892 a poco más de 93.000 veinte años más tarde. En líneas generales fue éste el proceso seguido por la flota española, particularmente en las provincias gallegas2 y en otras como Huelva o Cádiz 3 . En ellas, el proceso de capitalización del sector hizo que la hegemonía de las nuevas embarcaciones de vapor fuese incontestable, en detrimento de las tradicionales artes de pesca, lo que generó una mayor diferenciación social entre los «nuevos armadores», representados en algunos casos por sociedades anónimas, y los pescadores, muchos de los cuales se verán inmersos en un proceso de «proletarización». Sin embargo, en la provincia de Málaga la aparición de la sociedad anónima y 98 CILNIANA de los modernos barcos de vapor no impidió la pervivencia de jábegas, sardinales, palangres y otras embarcaciones de remo o vela que utilizaban tales artes. Según las cifras proporcionadas por el Anuario Estadístico, a finales de 1914 tan sólo estaban inscritos en Málaga veinte barcos de vapor, todos ellos en la capital, frente a las 485 embarcaciones de vela.4 Son estas circunstancias las que van a “vivir” los pescadores malagueños, entre ellos los del litoral occidental, a los que están dedicadas las páginas siguientes. Un grupo socio-laboral que, a pesar de la «modernización» económica ya apuntada, soportaba –y sigue soportando hoy día– unas misérrimas condiciones de vida y unos elevados índices de analfabetismo, y que secularmente ha sido objeto de escasa atención por parte de las instituciones5 y de los historiadores. Será sólo desde finales de los años diez, precisamente ante el recelo suscitado por la extensión del sindicalismo de clase entre los pescadores y marineros, cuando autoridades, empresarios y miembros de la Iglesia impulsen la LOS PÓSITOS DE PESCADORES creación de distintas sociedades en las que latía el deseo de armonizar los intereses del capital y el trabajo. Entre otras, fue éste el caso del Economato de la Pesquera Malagueña, constituido el 31 de diciembre de 1921 bajo la iniciativa y patronazgo de la Sociedad Pesquera Malagueña S.A; del denominado Patronato Provincial para la obra de los Homenajes a la vejez de los Marinos, cuya creación se enmarca plenamente dentro de la política social emprendida por la dictadura de Primo de Rivera, y que celebró públicamente la entrega de distinciones y premios en noviembre de 1926 y octubre de 1927, o el de la Cofradía de pescadores de Miraflores de El Palo, fundada a finales de junio de 1928 por Manuel Martín Pinazo, Cura Ecónomo de la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, en el barrio malagueño del mismo nombre6 . Sin embargo, las iniciativas que encontraron mayor eco entre los pescadores y las que alcanzaron mayor continuidad fueron los llamados Pósitos de Pescadores. Aun cuando los primeros de ellos –los de Cambados y Arrecife– datan de los años diez7 , la gran eclosión de esta tipología asociativa tuvo lugar a partir de 1920, una vez constituida la Caja Central del Crédito Marítimo. Una institución creada por Real decreto de 10 de octubre de 1919 y que, dependiente en un primer momento del Ministerio de Marina, tuvo a su cargo la concesión de préstamos a las «asociaciones cooperativas marítimas, especialmente a las organizadas como Pósitos de pescadores»8 . Aunque su configuración podía ser netamente obrera, según afirma Suarez Boza9 , de acuerdo con el articulado de sus reglamentos-tipo estas asociaciones se definían como cooperativas de armadores, pescadores, fogoneros «y demás gente de mar» que perseguían la mejora de las condiciones morales y materiales de sus asociados a través del estableciendo de los distintos seguros sociales (paro forzoso, seguro de enfermedad, asistencia médica y de farmacia, entierros ...); la extensión de la cultura (creación de bibliotecas y escuelas); la explotación directa de la industria pesquera mediante la adquisición de embarcaciones propias y la venta del producto sin intermediarios; la concesión de préstamos a muy bajo interés, etc. Para lo que se estructurarán orgánicamente en torno a una serie de seccio- nes específicas dotadas de reglamento y cargos propios: de socorros mutuos, de enseñanza, de caja de ahorros, de venta, etc.10 Fue siguiendo básicamente este modelo como se constituyeron los distintos Pósitos de Pescadores de la provincia de Málaga, particularmente en la capital y en la costa occidental, donde llegó a existir uno en cada una de las mayores localidades. El primero en constituirse en el litoral occidental fue el Pósito Pescador de Nuestra Señora del Carmen, de Estepona, que lo hizo el 1 de septiembre de 1920, y cuyos objetivos, organización interna, condiciones del socorro, cuotas... eran prácticamente los ya enunciados. Pero además, en este caso, al recurrir al patronazgo de la Virgen del Carmen (art. 1º), en cuya festividad se celebraría anualmente «función religiosa y procesión por la orilla del Mar» (art. 4º), sus socios proclamaban la devoción mariana que les animaba y el peso de las viejas estructuras gremiales, reforzada por otros elementos como las misas «en sufragio por los marineros difuntos» (art. 4º)11 . Y como en la mayoría de los Pósitos, la base social de éste estaba compuesta por armadores y marineros; junto a los que estará representado en las sucesivas Juntas directivas el Maestro del Pósito. Un “interclasismo” que Dionisio Pereira ha observado también en los Pósitos gallegos y que le sirve para atribuirles una naturaleza «conciliadora»12 . Más compleja me parece a mí, sin embargo, la realidad malagueña, tal como parece desprenderse de los datos con que cuento para este pósito, y que nos sugiere la existencia de dos etapas diferenciadas en la vida del mismo: una primera, que se prolongaría hasta finales de los Foto cedida por D. Juan Zamora CILNIANA 99 LOS PÓSITOS DE PESCADORES años veinte, y, otra segunda, marcada por la proclamación de la República y la progresiva radicalización del Pósito. De los diez miembros que componían la Junta directiva de 1921, siete eran patrones, 1 armador, 1 marinero y 1 maestro; cifras que se modificarían sustancialmente en los años siguientes. Mientras que el número de armadores (por tanto de propietarios) apenas varió (2 en 1922, 2 en 1923, 1 en 1924 y 1925, 3 en 1934 ...) y la presencia del maestro del Pósito quedaba circunscrita al cargo de Secretario, la relación patrones/marineros se mantuvo en una proporción de 5-6 a 4 durante los años veinte, para pasar a 2/7 en 1934 y 1/6 en 1935. Buen ejemplo de la activa presencia de los marineros en la vida de la sociedad durante la primera etapa lo constituye Antonio Jerez Moreno, elegido vice-secretario el 18 de diciembre de 1921, y presidente el 8 de abril de 1923, permaneciendo en este cargo hasta finales de 1925. Un Antonio Jerez que, además, en octubre de 1930 fue uno de los socios fundadores del Centro local del Partido Radical-Socialista, en el que ocupó el cargo de secretario general desde agosto de 1931, y en el que coincidió con Rafael Navarro Guerrero, armador y vice-secretario desde esta misma fecha, y con Felipe Ariño Chacón «matriculado de mar», que fue secretario del mismo partido entre octubre de 1930 y agosto de 193113 . En enero de 1934 el Pósito Pescador de «Nuestra Señora del Carmen» de Estepona elegía nueva Junta directiva, entre cuyos miembros nos encontramos, precisamente, con los citados Felipe Ariño Chacón y Rafael Navarro Guerrero, quienes en el mismo año 1931 coadyuvaron a la fundación de la Agrupación Socialista de Estepona14 , en la que ambos fueron vice-presidente: el primero, entre 1931 y 1932, y, el segundo, entre 1935 y 1936. Como vemos, la llegada de la República acrecentó también la presencia de los pescadores en la vida pública, y en Por lo que se refiere a su evolución económica, los resultados de los balances nos muestran una gran vitalidad, refrendada por la cuantía de algunas partidas específicas este caso concreto llevó al mismo pósito hasta posiciones cercanas al minoritario Partido Comunista, uno de cuyos máximos activos políticos en la provincia era Andrés Rodriguez, elegido concejal del Ayuntamiento de Málaga-capital en las municipales de abril de 193115 . Para apoyar esta hipótesis nos basamos, de un lado, en la dimisión de Felipe Ariño Chacón como presidente del Pósito apenas tres meses después de su elección, y en la ausencia de Rafael Navarro Guerrero en la nueva Junta; y del otro, en el informe remitido por el Cuerpo de Investigación y Vigilancia de Estepona (Dirección General de Seguridad) al gobernador civil de la provincia, a resultas de la elección de una nueva Junta directiva el 17 de diciembre de 193516 , y en el que podía leerse textualmente lo siguiente: «Me creo en el deber de hacer presente a V.E. que con la elección de esta directiva, triunfan entre el elemento pescador de esta villa... las propagandas que entre la gente del mar de la provincia está haciendo el comunista malagueño Andrés Rodríguez, no siendo extraño que en fecha no lejana y con vistas a futuras elecciones se constituya en esta población un centro comunista, integrado por dichas gentes»17 . Años 50. Playa de El Fuerte desde el Fuerte de San Luis. Al fondo: Pósito de Pescadores - Corral del Hierro, muelle de piedra y embarcadero mineral de Ferarco (Edic. J. Beb-Lima. Foto Cortés) 100 CILNIANA Más escasas son las noticias sobre el número de socios con que contó esta sociedad, disponiendo tan sólo de datos puntuales. Sabemos así que en el momento de su constitución, el 1 de septiembre de 1920, contó con 263 socios. Quince años más tarde, durante la LOS PÓSITOS DE PESCADORES celebración de la Junta ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 1935 para renovar los cargos directivos, los socios asistentes fueron unos «treinta y cinco»; repitiéndose este número en la nueva Junta celebrada, ésta con carácter extraordinario, dos semanas después, y que no sabemos si se correspondería con el número total de afiliados. En cuanto a su domicilio social, estaba ubicado en el local de Pescadería, situada en la calle Banda del Mar. Por lo que se refiere a su evolución económica, los resultados de los balances nos muestran una gran vitalidad, refrendada por la cuantía de algunas partidas específicas. Durante 1921 la Sociedad ingresó 22.695,65 pesetas: 3.087,20 de ellas en concepto de cuotas e imposiciones para la secciones de socorros mutuos y caja de ahorros; 686,05 pesetas como ganancia líquida de la venta directa de pescado; 286,40 como fondo de provisión para beneficencia, y el resto, 18.636 pesetas, como subvención de la Caja Central del Crédito Marítimo. En concepto de salidas tan sólo hay que anotar las citadas 18.636 pesetas de la Caja Central, empleadas en la concesión de préstamos a los socios al 4 por ciento, y otras 1.703 pesetas, también para préstamos, al 6 por ciento. Parecidas son las cifras de los años siguientes, con la salvedad de que se iría incrementando paulatinamente la recaudación por cuotas de socorros mutuos. En 1924, por ejemplo, las imposiciones hechas por los socios en la sección de Caja de Ahorros fueron de 2.096,50 pesetas; 1.218,10 pesetas en la de Socorros Mutuos y 583,04 pesetas quedaron como fondo de beneficencia. De los gastos habidos, 2.083 pesetas se destinaron a préstamos al 6 por ciento; 1.519,64 se emplearon en pagos varios de administración y mantenimiento; 220 pesetas fueron de anticipo a los maestros del Pósito y 75 quedaron en poder del conserje del Centro para atenciones urgentes. Cronológicamente, el siguiente Pósito del que tenemos constancia es el Pósito Pescador de Nuestra Señora del Carmen, de Marbella, que participará estatutariamente de los mismos rasgos y características que el de Estepona. Constituido el 20 de marzo de 1923 en el teatro de la ciudad, contó inicialmente con 172 socios, de los que conocemos los nombres de sus fundadores y los de los miembros de su primera Junta de Gobierno. Unos y otros eran Francisco Nieto Molina; Manuel Cortés Jiménez; Antonio Cortés Díaz; José Moyano Jiménez; Vicente Pérez Montenegro; Miguel Campoy Duarte, que actuaría como presidente; vicepresidente fue elegido Antonio Pomares Ojeda; tesorero, Francisco Fernández Cano; vicetesorero, Miguel Nieto Becerra; secretario, José Vega Benavides; vice-secretario, Antonio Marín Jiménez, y, como vocales, Juan Morilla Osorio y Francisco Sánchez Orozco18 .Pero en este caso concreto, y a diferencia de lo que vimos acontecía con el Pósito de Estepona, los miembros del de Marbella se afiliaron mayoritariamente al Sindicato de Pescadores de la UGT en la primavera de 1936, después de haber refrendado su lealtad a la República19 . Y es que en Marbella, como en Estepona, en Málaga capital y en otras localidades, pescadores y marineros defendieron casi en bloque la legalidad republicana, siendo duramente reprimidos por ello20 . Con anterioridad, en marzo de 1930, y gracias al tesón de Emilio de Pina Milá, maestro de la Escuela de Orientación Marítima, y del maestro nacional Fernando Cano, nació en su seno una sociedad aneja: el Pósito Infantil. Formado por los niños de la Escuela de Orientación Marítima entre ocho y dieciocho años (art. 34), algunos de los cuales integraron la Junta de Gobierno del Pósito21 , éste tenía como objetivo difundir entre los mismos «el amor a la institución de los Pósitos de pescadores, capacitándolos para que puedan dirigirlos en el día de mañana mediante el conocimiento práctico y teórico de su mecanismo y estructura» (art. 1º). Para ello, y con el fin de inculcarles los valores de la cooperación, el mutualismo y la práctica de la economía social (art. 3º), contó con secciones de socorros mutuos y de cultura; así como una sección deportiva que comenzó a funcionar en febrero de 1931. Junto a los ya citados, otros pósitos de los que tenemos noticias, y que en líneas generales participan de las características ya conocidas, son el Pósito de pescadores de La Carihuela, en funcionamiento desde septiembre de 1925, que contó en un primer momento con 70 socios y, desde finales de 1931, con una escuela22 ; y el Pósito de pescadores de Fuengirola, nacido 14 de abril de 1926 con la participación de 170 socios y cuyo local social se ubicó en calle Larga, núm. 2, estando formada su primera Junta de Gobierno por Manuel Galdeano Cortés, como presidente; vicepresidente era Manuel Jiménez López; tesorero, Miguel Galdeano García; secretario, Ramón Donoso Sánchez; contador, Pedro Jiménez Núñez; vocales, Eduardo Flores Fernández, Juan Jiménez Rodriguez y Miguel Ariza Herrera23 . Reunidos desde abril de 1926 en la Federación de Pósitos de Andalucía Oriental24 , van a ser los pósitos de las localidades ya citadas, junto a los de la capital, los que encontraron mayor eco entre los pescadores y marineros, captando un buen número de afiliados: en torno a los 700 de los alrededor de 1.500 con que contaba el gremio en 1914 en la costa occidental25 . Y es que, gracias a su labor de previsión social, desde los Pósitos se ayudó a aliviar las duras condiciones de vida de la CILNIANA 101 LOS PÓSITOS DE PESCADORES gente de la mar, al tiempo que se emprendía una mínima labor educativa para los hijos de los pescadores en las escuelas existentes en Marbella, en La Carihuela o la misma capital 26 . Con todo, y al igual que ha visto Pereira 27 para Galicia, los Pósitos no cambiaron en esencia las difíciles condiciones de vida de los pescadores malagueños, como se desprende de las frecuentes denuncias hechas por la prensa malagueña en los años veinte y treinta y reconocidas por el mismo Largo Caballero en los primeros meses de la República 28 . Notas 1 GIRALDEZ RIVERO, J. (1991), «Fuentes estadísticas y producción pesquera en España (1880-1936): una primera aproximación», Revista de Historia Económica, IX, núm. 3, p. 529. 2 BREY, G. (1993), «La modernisation du secteur de la pêche et ses conséquences sociales en Galice (1880-1910)», en J.MAURICE (dir.), Regards sur le XXe siècle espagnol. Université Paris X, Nanterre, pp. 33-51. 3 MALDONADO ROSSO, J. (1991), «Introducción al subsector pesquero portuense en el siglo XIX», en Trocadero, n.º 3, pp. 157-173, y BURGOS MADROÑERO, M. y LACOMBA, J.A. (1993), «El sector pesquero en Andalucía en la primera mitad del siglo XIX. Una aproximación», en Revista de Estudios Regionales. 2ª Epoca, n.º 35, Enero-Abril 1993, pp. 1550. 4 De ellas, 64 correspondían a Fuengirola, con 640 pescadores; 59 a Estepona, con 343, y 58 a Marbella, con 325, en “Estado A. Cuarto trimestre de 1914”. Anuario Estadístico de la Marina Mercante y de la Pesca Marítima. Año 1914. Imprenta del Ministerio de Marina, Madrid, 1915. 5 En este sentido, una simple ojeada al volumen editado por MARTIN VALVERDE, A. y otros (1987) sobre La legislación social en la historia de España de la revolución liberal a 1936, puede corroborar lo que digo: de los más de tres centenares de leyes, decretos y proyectos de ley redactados o aprobados en nuestro país sobre contratos laborales, jornadas de trabajo, salarios, accidentes de trabajo, previsión y asistencia social, asociacionismo o derecho de huelga, apenas una decena se ocupan del sector. 6 MORALES MUÑOZ, M. (1997), “Mutualismo y previsión social entre los pescadores y marineros malagueños”, en Baetica, n.º 19 (II) , pp. 255-270. 7 PEREIRA, D. (1992).- “Asociacionismo e conflictividades na Galiza mariñeira (1870-1936)”, en D. PEREIRA (coord.), Os Conquistadores Modernos. Movemento Obreiro na Galicia de anteguerra. Edicions A Nova Terra, Vigo, 166, y SUÁREZ BOZA, M. (1994), «Las sociedades de socorros mutuos en las Canarias orientales entre el final del siglo XIX y principios del XX», en S. CASTILLO (ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea. Centro de Estudios Históricos de la UGT-Confederación Nacional de Mutualidades de Previsión, Madrid, 386. 8 «Real Decreto aprobando los Estatutos de la Caja Central de Crédito Marítimo, redactado por la Junta organizadora de dicha institución, nombrada con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto de 10 de octubre de 1919, en virtud del cual se creó dicha Caja», en Gaceta de Madrid. Año CCLIX, Tomo I, Domingo 11 Enero 1920, n.º 11, pp. 114-115. 9 SUÁREZ BOZA, M., op. cit., 385. 10 Manual Legislativo de la marina Mercante Española con apéndices anuales. Contiene cuantas disposiciones, leyes y reglamentos afectan a la Marina Mercante Española .... Publicado por los señores Luís Pérez Fernández, José Lorenzo Tinoco y Manuel Linares Piñar (Del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina), Madrid, Imp. del Ministerio de Marina, 1921, pp. 449-461. 11 Pósito Pescador Nuestra Señora del Carmen. Año 1920. Archivo del Gobierno Civil de la Provincia de Málaga (AGCMa) 12 PEREIRA, D., op. cit., pp. 165-167. 13 «Acta de constitución del Partido Republicano Radical Socialista. Centro de Estepona». AGCMa. 14 Agrupación Socialista de Estepona. Año 1931. AGCMa. 15 Vida Gráfica, 13 y 20 de abril de 1931. 16 La Junta estaba compuesta por Ildefonso Ortíz Godoy, pescador, domiciliado en calle Málaga núm. 36, como presidente; Francisco Escárcena Navarro, pescador, Viento n.º 5, vice-presidente; José Pérez Oyarzábal, maestro nacional del Pósito, calle Alcalá Zamora n.º 97, como secretario; vice-secretario era Sebastián Fernández Navarro, armador, habitante en calle Alcalá Zamora 119; vocal 1º, Juan Vera Rocha, pescador, Marina 190; vocal 2º, Francisco Navarro Díez, pescador, Plaza Vieja 14; 102 CILNIANA vocal 3º, José Parrado Gómez, pescador, calle del Mar, y vocal 4º, Francisco Rodriguez Díaz, Antero 15. 17 «Dirección General de Seguridad. Cuerpo de Investigación y vigilancia», Estepona 18 de diciembre de 1935, en Pósito Pescador Nuestra Señora del Carmen. AGCMa. 18 Pósito Pescador de Nuestra del Carmen. Marbella. Año 1923. AGCMa. 19 PRIETO BORREGO, L. (1994).- Marbella. Los años de la utopía. Estudio de una Comunidad Andaluza (1931-1936). Marbella, Edición de la autora, p.151. 20 Breves apuntes sobre el tema en MORALES MUÑOZ, M. (2000), “La sociabilidad festiva entre la gente de la mar”, en Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, núm. Burdeos, pp., y PRIETO BORREGO, L. (1998).- La Guerra Civil en Marbella. Revolución y represión en un pueblo de la costa. Málaga, SPICUM. 21 Los mismos eran, Juan Sánchez Villalta, presidente; vicepresidente, Rafael Machuca González; secretario, Vicente García Pérez; vice-secretario, Vicente Lara Cuevas; tesorero, Vicente Díaz de la Fuente; contador, Manuel Ballesteros Jiménez; bibliotecarios, Manuel cortés Sánchez y Francisco Ruiz Jiménez; vocales, José López Galdeano, Juan Castillo Urdiales, José Carnero Pacheco y José Sánchez Villalta, en Pósito Infantil. Marbella. Año 1930. AGCMa. 22 Los miembros de la primera Junta de Gobierno, todos ellos socios fundadores a su vez, fueron: presidente, Segundo García Hernández; vicepresidente, Antonio Carmona Segura; contador, Francisco Flores Fernández; tesorero, Luís López Mellado; secretario, Gregorio Candela Avisbar; vocales, Eduardo Candela Castillo, Luís López Sánchez, Francisco Soler León, Giner García Alemán; Domingo López Sánchez y Ramón López Sánchez, en Pósito de Pescadores de Carihuela-Torremolinos. Año 1925. AGCMa. 23 Otros socios que hemos podido identificar, por haber suscrito el acta de constitución de la sociedad, son Felipe Jerez; Francisco Núñez; Juan García Boeta, Miguel Sierra y Joaquín Barrios Pósito de Pescadores de Fuengirola. Año 1926. AGCMa. 24 Federación de Pósitos de Pescadores, Marítimos y Marítimos-Terrestres de Andalucía Oriental. Año 1926. AGCMa. 25 “Estado A. Cuarto trimestre de 1914”. Anuario Estadístico de la Marina Mercante y de la Pesca Marítima. Año 1914. Imprenta del Ministerio de Marina, Madrid, 1915. 26 A finales de 1939, con poco más de un año de existencia, el Grupo Escolar de Nuestra Señora del Carmen, situado en el Muelle de Heredia, en Málaga capital, contaba con aproximadamente 400 alumnos, en Forja, 1 de enero de 1940. 27 PEREIRA, D., op. cit., p. 167. 28 «Largo Caballero y los pescadores», en El Mar, 26 de agosto de 1931, p. 4. Bibliografía BREY, G. (1993), «La modernisation du secteur de la pêche et ses conséquences sociales en Galice (1880-1910)», en J.MAURICE (dir.), Regards sur le XXe siècle espagnol. Université Paris X, Nanterre, pp. 33-51. BURGOS MADROÑERO, M. y LACOMBA, J.A. (1993), «El sector pesquero en Andalucía en la primera mitad del siglo XIX. Una aproximación», en Revista de Estudios Regionales. 2ª Epoca, n.º 35, Enero-Abril 1993, pp. 15-50. GIRALDEZ RIVERO, J. (1991), «Fuentes estadísticas y producción pesquera en España (1880-1936): una primera aproximación», Revista de Historia Económica, IX, núm. 3, pp. 513-532. MALDONADO ROSSO, J. (1991), «Introducción al subsector pesquero portuense en el siglo XIX», en Trocadero, núm. 3, pp. 157-173. MARTIN VALVERDE, A. y otros (1987), La legislación social en la historia de España de la revolución liberal a 1936. Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid. MORALES MUÑOZ, M. (1997), “Mutualismo y previsión social entre los pescadores y marineros malagueños (1912-1940)”, en Baetica, n.º 19 (II), pp. 255-270. MORALES MUÑOZ, M. (2000), “La sociabilidad festiva entre la gente de la mar”, en Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne, n.º Burdeos. PEREIRA, D. (1992), «Asociacionismo e conflictividades na Galiza mariñeira (1870-1936)», en D. PEREIRA (coord.), Os Conquistadores Modernos. Movemento Obreiro na Galicia de anteguerra. Edicións A Nosa Terra, Vigo, pp. 151-172. PRIETO BORREGO, L. (1994), Marbella. Los años de la utopía. Estudio de una Comunidad Andaluza (1931-1936). Marbella, Edición de la autora. PRIETO BORREGO, L. (1998), La Guerra Civil en Marbella. Revolución y represión en un pueblo de la costa. Málaga, SPICUM SUAREZ BOZA, M. (1994), «Las sociedades de socorros mutuos en las Canarias orientales entre el final del siglo XIX y principios del XX», en S. CASTILLO (ed.), Solidaridad desde abajo. Trabajadores y Socorros Mutuos en la España Contemporánea. Centro de Estudios Históricos de la UGT-Confederación Nacional de Mutualidades de Previsión, Madrid, pp. 373-390.
© Copyright 2026