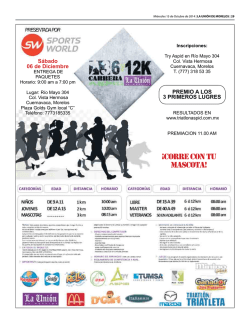Las figurillas prehispánicas como indicador cultural
Ganador del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2014 en la Subcategoría de Divulgación y Vinculación Las figurillas prehispánicas como indicador cultural Georgia Yris Bravo López y Giselle Canto Aguilar C omo es sabido, uno de los indicadores arqueológicos utilizado por los especialistas en el estudio de las culturas mesoamericanas es el estudio de las figurillas, las cuales permiten tener un acercamiento, no sólo a tradiciones alfareras y tecnología sino que remite a toda una estructura social bien definida, ya que las figurillas mesoamericanas son una representación visual de la colectividad de un grupo específico y no exaltan rasgos individuales. El estudio de las figurillas se realiza con base en el análisis de los distintos atributos que las conforman, es decir, el material con el que fueron manufacturadas, la técnica empleada así como la manera de detallar cada uno de los rasgos corporales que la conforman, además de la adición de elementos ornamentales. El estudio de estas particularidades, así como su ubicación dentro de contextos arqueológicos determinados, han llevado a detectar estilos de figurillas para espacios y temporalidades. El presente artículo trata de tres estilos de figurillas provenientes del asentamiento prehispánico de Zazacatla, el cual es de tradición olmeca. El periodo en estudio al que nos referimos es el Preclásico Medio, mismo que está dividido en dos momentos. Por un lado, está el Preclásico Medio Temprano (1000 – 800 a. C.) en el que hay una sociedad estratificada con una tradición olmeca plenamente identificada en todos los ámbitos de expresión, es decir, tanto en arquitectura, como escultura, cerámica y figurillas. Para finales del Preclásico Medio (800 – 400 a. C.), en Zazacatla la tradición olmeca empezó a perderse y aparecieron otras tradiciones que provienen de la Cuenca de México, Guerrero y el oriente de Morelos. En primer lugar, se tiene el estilo C1 (figura 1) que son figurillas sólidas con cabezas desproporcionadas con respecto al cuerpo, pero tienen un aspecto esbelto y erguido. La mayoría de ellas están de pie y su aspecto es estático, aunque raras veces tienen extremidades que denotan movimiento. La cabeza y el tronco de estas figurillas fueron hechas en una sola pieza y posteriormente fueron añadidas las extremidades. Tienen pequeños pechos que están muy separados entre sí y el ombligo está señalado mediante una punzadura. Con respecto a la cabeza podemos decir que la barba es más prominente que la frente, por lo que tiene prognatismo; la nariz es alargada y frecuentemente tiene una aplicación redondeada que presenta la nariguera. La boca es Figura 1 Figura 2 ovalada y está abierta. En el caso de los ojos, mismos que son característicos de este tipo de figurillas, están hechos con dos aplicaciones de barro que en su parte baja se hacen las cavidades oculares que forman un párpado superior abultado. La cabeza es plana, gruesa en su parte baja y hacia la parte superior adelgaza, en donde tienen tocados o turbantes altos, de los cuales los más comunes son dos bandas anchas y planas cruzadas en la parte de en frente que, en ocasiones, tienen cuentas pegadas a manera de adorno. Por lo general, estas figurillas son mujeres y suelen estar desnudas aunque tienen collares, sencillos o con cuentas, narigueras y orejeras, además de adornos en muñecas y tobillos, así como sandalias. En ocasiones particulares, hay representaciones de individuos que portan aditamentos especiales, como es el caso de la figurilla que aquí se presenta que tiene el yelmo utilizado por los jugadores de pelota. Estas figurillas estilo C1 provienen de la Cuenca de México, localizadas en sitios como Chalco y Tlapacoya; en Morelos, es muy escasa su presencia y se encuentran en Chalcatzingo, Atlihuayán y Olintepec. Por otro lado, hay un estilo de figurillas con aspecto más humano con tendencia a la posición sedente y brazos en movimiento, conocidas como figurillas estilo A (figura 2). Estas figurillas se caracterizan por tener cuerpos regordetes señalados mediante el uso de cortes en el modelado que indican los pliegues de obesidad en tronco y extremidades; son semi huecas, ya que tienen en abdomen hueco con el ombligo perforado y el resto es sólido. Tienen pechos voluminosos y planos. Sus caras son redondas y otra de sus características son los ojos indicados por depresiones opuestas alargadas ligeramente en diagonal, con las pupilas indicadas por punzaduras con cejas modeladas suavemente o indicadas por cortes arqueados. La boca fue hecha con dos tiras de barro que forman los labios y punzonadas profundamente para formar las comisuras. La nariz es ancha en su base, misma que está colocada sobre el labio superior y también tiene nariguera esférica. Estas figurillas presentan turbantes combinados con adornos circulares y mechones. Las figurillas estilo A han sido encontradas en la Cuenca de México en sitios como Tlatilco, Tetelpa y Naucalpan, así como en Puebla y la costa del Golfo; en Morelos, tienen mayor presencia en Zazacatla, Pantitlán y Olintepec, sitios 684 ubicados en el poniente y centro del estado. Esta figurilla es parte de la tradición olmeca ya que parece derivar de la C9, la cual es un estilo claramente olmeca. Finalmente, están las figurillas estilo C8 que parecen derivar de las de estilo A (figura 3). Las figurillas C8 son sólidas de cuerpos redondeados; las que se encuentran de pie, tienen los pies curveados hacia afuera. Sus rasgos faciales son más refinados: la boca es pequeña pero de labios gruesos y, frecuentemente, con arqueamiento exagerado. La nariz es chica, pegada al labio superior, y está rematada por cejas arqueadas. Los ojos están indicados por medio de la presión del estique hacia arriba y hacia abajo, lo que origina cierto volumen; las pupilas son punzaduras profundas y redondas, en ocasiones colocadas muy cerca de la nariz, lo que les da un aspecto de estrabismo, el cual es uno de sus rasgos distintivos. Estas figurillas de estilo C8 son predominantes en Chalcatzingo, mientras que son muy escasas las localizadas en sitios como Olintepec y Zazacatla, así como en Zacatenco, en la Cuenca de México. Con respecto a la función de las figurillas, hay autores que han propuesto que se trata de personajes gobernantes o de élite; sin embargo, un retrato alude a las características particulares de un individuo, mientras que, por lo observado en estos tres estilos de figurillas, todas ellas tienen rasgos corporales generales que los incluyen dentro de su colectividad y sus variaciones características radican en el uso de algunos ornamentos como turbantes y collares. En el caso de las figurillas aquí discutidas, es notable que no se pretendiera mostrar individualidad en las representaciones a nivel estético o jerárquico sino que están destinadas a cubrir o representar funciones específicas ligadas con aspectos religiosos, como el caso del jugador de pelota que podría proponerse ya que porta un yelmo. Estos tres estilos de figurillas tuvieron un uso simultáneo hacia finales del Preclásico Medio en diferentes regiones; el estilo C1 fue utilizado en la Cuenca de México, mientras que el estilo A tuvo lugar en el poniente de Morelos y el estilo C8 en Chalcatzingo. De tal manera, su presencia en Zazacatla es un indicador de las relaciones de interacción que este sitio mantuvo con esas regiones y sitios en específico. Es muy probable que la figurilla C8 haya llegado domingo 26 de julio de 2015 Figura 3 a Zazacatla proveniente de Chalcatzingo a través de la ruta de intercambio que se propone en este mismo número del suplemento. Como ya se mencionó, fue en este momento cuando la tradición olmeca comenzó a diluirse con el surgimiento de nuevas tradiciones locales y/o regionales, como lo vemos en la existencia simultánea de estos tres estilos de figurillas. Un canal prehispánico en el centro de Cuernavaca Minerva Martínez Olvera Ana Emma Peña D esde siempre el ser humano ha buscado la manera de facilitarse la existencia, ingeniando métodos y técnicas que lo ayuden a conseguir los recursos necesarios con un menor esfuerzo. Un ejemplo sería la obtención de uno de los recursos naturales más importantes para asegurar la existencia del hombre: el agua, requerida para llevar a cabo la mayoría de las actividades laborales y al mismo tiempo satisfacer las necesidades de todos los seres vivos, sean animales o vegetales. De tal manera, el agua proviene de los ríos, manantiales, pozos, lagunas, lagos, y la misma agua de lluvia fue captada por medio de canales, túneles, acueductos, etc., y que utilizados para el traslado del vital líquido en aquellas zonas en donde no se tuviera a la mano. Existen evidencias arqueológicas de la utilización de canales en los asentamientos prehispánicos; sin embargo, sin un conocimiento claro de la extensión de la red de esos canales, es difícil en algunos casos discernir si estos canales fueron utilizados para llevar agua al sitio, desde manantiales, pozos, ríos, o bien para drenar el exceso de agua en época de lluvias. En tiempos tan remotos como los que se tienen en el asentamiento de San Lorenzo, Veracruz, fechado entre los años 1200 a 1000 a. C. Ahí se tiene un lujoso canal manufacturado con rocas basálticas ubicado en el llamado Palacio Rojo, así como en algunas casas de menor rango hechos con la bentonita local debajo de los pisos. San Lorenzo está ubicado en una plataforma artificial sobre un área pantanosa; es posible que estos canales fueran utilizados para drenar el área cuando las lluvias excedían la descarga. Otro ejemplo se tiene en Teotihuacan entre los años 350 a 650 d. C., donde existe una extensa red de canales, algunos subterráneos que pasaban por debajo de los pisos de las casas y otros a cielo abierto, éstos últimos conocidos también como apantles. Se cree que el propósito era la evacuación del agua durante el temporal ingresando a la red con destino final al Rio San Juan. El desagüe de las aguas pluviales en Xochicalco, construida en la cima de un cerro para los años 700 a 900 d. C., fue ingeniosamente resuelto mediante canales en los patios de los conjuntos habitaciones que captan el agua canalizada por bajantes de los techos que descargaban en las grandes plazas ubicadas en un nivel inferior, donde nuevamente el agua se volvía a canalizar para descargar en la siguiente plaza inferior, hasta llegar a un foso que delimita la ciudad. La ciudad de Tenochtitlán, tal como la conocieron los españoles para el año 1520, tenía un acueducto, así como una serie de canales y represas para la conducción del agua, poniendo especial énfasis en la separación del agua dulce con la salada de los dos lagos que los rodeaban, para ello crearon los albarradones, o barreras de protección, el control del agua se llevaba a cabo por medio de esclusas. Para la capital del estado de Morelos, Cuernavaca, ya en el Croquis del Río de Cuernavaca elaborado por el Ing. Almazán en 1896 se muestran todos los cuerpos de agua de la ciudad, así como la gran cantidad de agua potable a la que se tenía acceso (figura 1). Uno de los túneles construido en el periodo virreinal utilizado para dotar de agua a Cuernavaca aún se puede apreciar en el Palacio de Cortés. Como resultado de las últimas exploraciones en un predio cercano al centro de la ciudad de Cuernavaca y aledaño al jardín San Juan, y pese a la destrucción de los vestigios a través de los siglos pues es un área que siempre estuvo habitada y por tanto fue modificada constantemente, se registraron los restos de un canal prehispánico excavado en el tepetate que todavía contaba con una laja de basalto andesítico a manera de tapadera para evitar la contaminación del agua. Este canal corre siguiendo el declive natural del terreno, la cota registrada en esa zona nos muestra que el predio tiene una pendiente de 10 metros de este a oeste, a partir de ahí el desnivel se acentúa de manera drástica hasta llegar a la barranca (figura 2). Debido a las edificaciones más modernas, de mediados del siglo XX, no fue posible determinar el inicio del canal, pero si hablar de su final, ya que la evidencia muestra como la excavación del tepetate termina justo en donde Figura 1. Almazán 1986 684 domingo 26 de julio de 2015 inicia el declive mayor. Por lo tanto, es posible que el agua fluyera libre del canal hacia la barranca, hacia otro canal de mayor tamaño o bien hacia un contenedor artificial o jagüey. Como podrá notarse la profundidad del canal es mayor en su inicio y conforme se dirige hacia el oeste la profundidad va disminuyendo hasta prácticamente desaparecer (figura 3). Junto al canal y excavados también en el tepetate, se encontraron una serie de hoyos cuyo diámetro varía entre 15cm a 20cm y con una profundidad promedio de 25cm, quizá para sostener grandes ollas que eran llenadas con el agua del canal para el uso doméstico. Cerca de estos agujeros se localizó otro hueco de mayor tamaño y de forma cuadrada, de 74cm por lado y 40cm de profundidad (parte de éste se encuentra debajo del muro moderno) y que posiblemente también pudo haber sido utilizado para almacenar el líquido y de ahí llenar con más facilidad las ollas. La presencia de las ollas indica que el canal está atravesando un patio; el fragmento de muro prehispánico también indica que es el exterior. Figura 3 Ahora bien, este lugar fue un barrio prehispánico que en el periodo virreinal fue llamado San Juan; de ahí que se podría proponer que en las inmediaciones existía un manantial, tal vez uno de los que marca el Ing. Almazán, y posiblemente este canal fue parte de una red que llevaba el agua de manantial a las unidades habitacionales, además de desfogar las aguas pluviales hacia las barrancas. Figura 2. INEGI Intercambio en el Preclásico Medio: la ruta del Gris Fino en Morelos Giselle Canto Aguilar Luz Marcela Vargas Roldán M esoamérica tiene como uno de las características que la definen ser un territorio heterogéneo en cuanto a la distribución de los recursos naturales, de ahí que los grupos que lo habitaron desde tiempos tempranos tuvieron que traer de diferentes regiones las materias primas y productos terminados necesarios para satisfacer sus necesidades tanto básicas (comida, condimentos, textiles, sal, obsidiana y otras materia prima para la elaboración de otros productos) hasta las de carácter ideológico que van desde resinas para quemar cuando se alaba a los dioses hasta vasijas, plumas de quetzal, conchas y piedra verde que fueron utilizadas como marcadores de la posición social de quien los utilizaba. A este ir y venir de productos se le denomina intercambio o comercio, dependiendo de la manera en que se llevaba a cabo, siendo la diferencia entre una y otra que cuando se habla de comercio se hace referencia a la presencia de una moneda de cambio (como el dinero actualmente), mientras que el intercambio implica una serie de mecanismos como el trueque donde a cambio de un producto se entrega otro. En este artículo trataremos sobre una ruta de intercambio que se propone para el periodo Preclásico Medio Tardío (800 a 400 a. C.). Para este momento, los dos sitios principales en Morelos son Zazacatla en el poniente y Chalcatzingo en el oriente. En ambos sitios se observa para este momento, una mayor crecimiento de los asentamientos, como en una mayor complejidad arquitectónica. Sin embargo, mientras que Zazacatla fue notable la complejidad en sus relaciones de interacción que se manifestó en la presencia de vajillas provenientes de regiones como la cuenca de México y Guerrero, además de la olmeca que era local; por el contrario, en Chalcatzingo no se tuvo esta diversidad de relaciones sino que mantuvo el estilo olmeca local únicamente, excepto por la presencia de la vajilla de intercambio Gris Fino. A pesar de la gran diferencia que vemos en las relaciones de interacción que mantuvieron Zazacatla y Chalcatzingo al exterior, mantienen entre estos dos asentamientos una relación de intercambio evidente en la presencia de tipos cerámicos compartidos, como es el Gris Burdo. Sin embargo, se tiene una vajilla llamada Gris Fino, compuesta de vasijas de paredes delgadas y formas complejas, y una superficie bien pulida de color gris claro (figura 1). La característica más notoria de esta vajilla es su procedencia, puesto que se considera que es traída de Oaxaca, en específico de los valles centrales. El encontrar esta vajilla Gris Fino en diferentes sitios de Morelos y al considerar su procedencia foránea, se propone que hay una ruta de intercambio por medio de la cual las vasijas Gris Fino entraban y se distribuían en el territorio de Morelos. Las preguntas pertinentes al caso son: ¿Cuál sería esta ruta? y ¿cómo se podría determinar? Ya desde tiempo atrás, Grove como resultado de sus análisis en Chalcatzingo, propuso que este sitio habría funcionado en esa época como el punto por donde ingresan cerámicas y otros bienes desde Oaxaca a Morelos dado su ubicación en el extremo este del estado. Considerando esta propuesta, se puede plantear que Chalcatzingo fue el punto de partida para una ruta de intercambio en dirección este - oeste que comunicó diferentes sitios dentro de Morelos; de tal manera, sería lógico esperar que si el otro sitio de gran tamaño en el estado es Zazacatla, éste sería el punto de llegada y redistribución de esta vajilla. La distancia entre Chalcatzingo y Zazacatla en línea recta es de 40km, pero si ese fuera el trayecto se atravesarían montañas, ríos y barrancas de cortes abruptos; de tal manera, se considera que la ruta debe tener un camino menos accidentado. Para proponer esta ruta el primer paso fue el análisis de la geografía, así como la ubicación en ese trayecto de asentamientos prehispánicos, ya que se debe considerar que en esos tiempos el traslado de los materiales era vía fluvial (por ríos o por la costa) o terrestre (cargadores a pie) por lo que podía tomar más de una jornada de camino y entonces se necesitaba de puertos de intercambio donde descansar e ir aminorando la carga. Así pues, pensando en que el recorrido tuviera que haber sido realizado a pie, dado que los ríos en Morelos corren en dirección norte – sur como para considerar una ruta fluvial ni son navegables, la ruta que implicaría menos esfuerzo sería partiendo desde Figura 1 684 Chalcatzingo y en dirección suroeste y después noroeste bordeando la sierra de Tlayecac, se llegaría al asentamiento de Olintepec, el primer puerto de intercambio; de ahí la ruta seguiría en dirección suroeste, atravesando la sierra de Ticoman, siguiendo una barranca, y llegaría al asentamiento de Las Juntas, puerto que ya se encuentra en el poniente de Morelos (figura 2). De tal manera, se supondría que desde el puerto de Las Juntas la vajilla Gris Fino llegaría a Zazacatla, hacia el Noroeste, el supuesto punto de llegada propuesto para esta ruta; sin embargo, este tipo no se le encuentra ni en Zazacatla ni en Las Juntas, pero si se le encuentra hacia el Suroeste de Las Juntas, en los asentamientos de Tequesquitengo – Venado y San Mateo. Esta ruta supone varias ventajas, la primera es que al ir bordeando los cerros, se reduce el esfuerzo ya que se evita una serie de ascensos y descensos (que serían necesarios si en lugar de rodear se decidiera atravesar la sierra), manteniéndose siempre a un mismo nivel. Una segunda ventaja, es el acceso a fuentes de agua fresca, ya que a lo largo de todo el camino se dispone de manantiales que corren por las laderas. Y la tercera ventaja a considerar es la ubicación estratégica de los sitios como Olintepec y Las Juntas (especialmente éste último) como puertos de intercambio desde donde la distribución de los productos podía extenderse en otras direcciones a la ruta. Al contrastar la propuesta de la ruta de intercambio para el Gris Fino con la información cerámica disponible hasta el momento, destaca entre los tipos cerámicos compartidos por Las Juntas, Olintepec y Chalcatzingo, el llamado Policromo Las Juntas. Este tipo tienen como peculiaridad, por un lado, que no ha sido reportado para otros sitios excepto estos tres y, por otro lado, que la técnica decorativa combina el estilo olmeca (un baño blanco sobre la Figura 2 domingo 26 de julio de 2015 Figura 3 vasija) con técnicas decorativas que crea diseños con colores negro, rojo y anaranjado (figura 3). La presencia de este tipo nos indica una relación entre dichos sitios, favoreciendo la propuesta de la ruta de intercambio a través de éstos. Sin embargo, es al comparar los porcentajes de cerámica Gris Fino en los sitios que son parte de la ruta, es que surgen inconvenientes con la propuesta, ya que si bien en Chalcatzingo y Olintepec se tiene esta vajilla, los sitios que representarían el final de la ruta, Las Juntas y Zazacatla, no registran este tipo cerámico. De modo que esta primera propuesta si bien permite tener algunas respuestas, plantea muchas más preguntas, como: ¿por qué no se encontró Gris Fino en un sitio tan importante como Zazacatla? ¿Qué tanto control tendrían centros regionales como Zazacatla y Chalcatzingo sobre otros de menor rango acerca del intercambio del Gris Fino? La investigación tiene que continuar con estas preguntas con el propósito de esclarecer las relaciones existentes entre todos estos sitios en un momento tan importante en el desarrollo mesoamericano que es el Preclásico Medio Tardío. Para leer más: Attolini Lecón, Amalia 2013. Los placere del paladar. Los caminos de las mercaderías entre los mayas prehispánicos. En Arqueología Mexicana, Vol. 21 No. 122 pp. 48 – 53 Editorial Raíces, México Cobos, Rafael. 2013. Intercambio de mercado en el área maya. En Arqueología Mexicana, Vol. 21 No. 122 pp. 54 – 61 Editorial Raíces, México. Hirth, Kennet G. 2013. Los mercados prehispánicos. La economía y el mercado. En Arqueología Mexicana, Vol. 21 No. 122 pp. 30 – 55 Editorial Raíces, México. Zona Arqueológica y Museo de Sitio de Xochicalco Ubicada en Miacatlán, Morelos Horario de visita: De lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas Costo de admisión general: $64.00 pesos 01 737 374 30 92 [email protected] Órgano de difusión de la comunidad de la Delegación INAH Morelos Consejo Editorial Eduardo Corona Martínez Israel Lazcarro Salgado Luis Miguel Morayta Mendoza Raúl Francisco González Quezada Giselle Canto Aguilar www.morelos.inah.gob.mx Coordinación editorial de este número: Giselle Canto Aguilar Formación: Joanna Morayta Konieczna El contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de sus autores
© Copyright 2026