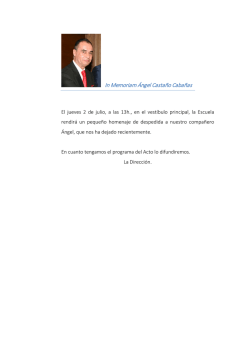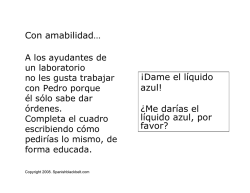escuela colombiana de carreras industriales
Unidad 1. Ética y Sociedad Autor: Miguel Ángel Martínez 1 Introducción El presente curso busca trazar una ruta que va desde la compresión de las nociones de ética, moral, sociedad, política y sujeto político, en un contexto altamente mediado tecnológicamente, hasta la identificación de las prácticas de los sujetos sociales que, enmarcadas en los distintos tipos de decisiones y dilemas que se afrontan en la cotidianidad, entrañan en sí mismas una serie de convicciones y posturas éticas; esto con el fin de generar reflexiones que desborden las discusiones que puedan presentarse en los foros virtuales y respondan a situaciones propias del campo profesional e, incluso, a inquietudes personales de cada uno de los/las estudiantes. Para este fin, cada una de las actividades propuestas para el desarrollo del curso contará con tres componentes metodológicos para su desarrollo, a saber: un componente teórico y conceptual, que permita que los/las estudiantes adquieran cierto dominio sobre los conceptos básicos y que se desarrollará a través de la lectura de los contenidos y algunos textos complementarios; un componente reflexivo, que invita a los/las estudiantes a indagar sobre las propias prácticas y la incidencia de éstas en el contexto en el que se vive; y un componente propositivo, que exhorta a los/las estudiantes a proponer soluciones y estrategias de cambio para distintas problemáticas de tipo ético desde sus contextos más inmediatos. Contenido temático de la unidad 1. Introducción al concepto de Ética 1.1. Debates en torno a la noción de Ética: Relaciones y diferencias entre Ética y Moral 1.2. Debates en torno a la noción de Sociedad: Diferencias entre Sociedad, Comunidad y Cultura 1.3. ¿Qué pasa con la Ética en el mundo contemporáneo?: crisis de valores y el desencanto social 2. Ética, individuos y sociedades 1 Para ampliar información sobre el autor, diríjase a la última página de este documento. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 1 2.1. Los derechos humanos: Historia, evolución, retos 2.2. ¿puede cuestionarse el carácter universal de los derechos?: Sociedades distintas / derechos distintos 2.3. Ética y Ciudadanía: Derechos civiles, políticos y sociales en Colombia hoy 3. Ética en la sociedad actual 3.1. Ética y pluralismo: Diversidad y multiculturalismo 3.2. Ética y consumo: Prácticas sostenibles y consumo responsable 3.3. Ética y formación profesional: Retos y perspectivas Problematización El pensamiento ético, dentro de escenarios sociales, académicos y vitales, resulta indispensable como patrón de medida de los actos humanos y sus distintas consecuencias. Por lo tanto, y teniendo en cuenta el momento histórico que atravesamos, se hace preciso reflexionar sobre la importancia de la ética como convicción personal, que se convierte en moral cuando se fijan límites y normas dentro de un contexto social. Hoy, gracias a los procesos de democratización de la cultura, así como al fenómeno de urbanización, secularización y laicización de las sociedades, se hace necesario que desde la formación en el contexto universitario se fomenten espacios de diálogo, discusión y análisis sobre la importancia de la ética y del compromiso moral de ser ciudadanos y profesionales con responsabilidad social y conciencia personal. Con esto en mente, este curso de Ética y Sociedad propone un abordaje analítico y crítico de las nuevas configuraciones del ámbito ético, político y social, de tal forma que les posibilite a los futuros profesionales pensarse como ciudadanos con responsabilidades frente al mundo en el que habitan. Tema 1. Introducción al concepto de Ética 1.1. Debates en torno a la noción de Ética: Relaciones y diferencias entre Ética y Moral La ética puede definirse como la disciplina o campo del saber que tiene como objeto de estudio el comportamiento y las costumbres humanas. Sin embargo, disciplinas como la Psicología, la Filosofía y la Antropología coinciden también en hacer del hombre, sus hábitos, conductas y ritos objeto de su análisis y observaciones. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 2 ¿Qué diferencia, pues, a la ética de otras disciplinas humanistas? La ética se centra en la reflexión sobre las conductas humanas, los mecanismos que están detrás de la toma de decisiones y los motivos que hacen a una persona actuar de una u otra manera, frente a situaciones que impliquen poner en cuestión los pilares de las propias creencias y convicciones. Es decir, la ética hace referencia a la reflexión sobre los comportamientos humanos y la forma en la que dichas conductas son valoradas o calificadas al interior de una sociedad. Más exactamente, en palabras del filósofo Fernando Savater, la ética es “una actitud, una reflexión individual sobre la libertad propia en relación con la libertad de los demás y con la libertad social en que nos movemos” (Savater, 1999, pp. 9). De acuerdo con esto, podría pensarse en la formación ética como el proceso personal que lleva a discernir cuáles comportamientos resultan convenientes, positivos, enriquecedores, y cuáles perjudiciales, nocivos o negativos, en función del espacio social y cultural en el cual se desenvuelva el individuo. En resumen y en términos muy simples, la ética es un “saber vivir”, y justo en eso radica la importancia y la vigencia que tiene hablar de ética en el mundo contemporáneo. Esto de saber vivir, sin embargo, resulta mucho más complejo de lo que podría parecer inicialmente pues, históricamente, siempre ha habido criterios opuestos acerca de lo deseable y lo incorrecto, que cambian en función del paso del tiempo, las hibridaciones culturales, las formas de organización de cada sociedad. Estos criterios y formas de valoración es a lo que se denomina lo “moral”. Empieza a entreverse así la relación que existe entre lo “ético” y lo “moral”. En la dimensión de lo moral cabrían entonces todas las normas, leyes y preceptos de vida, que suelen ser de carácter social y se establecen a través de acuerdos implícitos o explícitos entre los miembros de una comunidad. No obstante, es preciso hacer un breve recorrido por el origen de estos dos términos (ética y moral) para entender más a fondo sus relaciones, diferencias y los motivos por los cuales han llegado a convertirse en sinónimos en el lenguaje coloquial. La palabra Ética proviene del griego Ethos que significa “costumbre”, y la palabra moral viene del latín Mos o Moris que, a la vez, significa también “costumbre”. Cabe entonces la pregunta: ¿puede decirse que hay diferencia entre los conceptos de ética y moral? A pesar de que, en apariencia, significan lo mismo, estos dos términos se refieren a nociones distintas sobre el comportamiento humano, pues unas son las costumbres propias de cada individuo (hábitos) y otras son las costumbres que son compartidas por un amplio grupo de personas. Sin embargo ambas están, eso sí, profundamente relacionadas, Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 3 Como veníamos diciendo, la ética responde más a un discernimiento, una reflexión racional sobre cuáles comportamientos resultan deseables y cuáles no para un sujeto particular. Mientras tanto, la moral está dada según los acuerdos a los que ha llegado un grupo social con el fin de mantener su Statu Quo (orden actual). Es posible que lo anterior pueda ilustrarse de manera más clara a través de un ejemplo. Un sujeto puede considerar que no es ético cazar animales, sin embargo, si no hay ninguna ley (jurídica o religiosa) que lo prohíba, cazar no sería un acto inmoral. O por otro lado, un sujeto puede pensar que robar en condiciones de necesidad es correcto, es decir, sería ético dentro de su propia reflexión sobre su conducta, a pesar de que el robo sea socialmente sancionado y considerado un delito. La siguiente tabla expone ordenadamente la relación y las diferencias que existen entre los conceptos de ética y moral. Ética Moral La ética es la reflexión sobre el comportamiento y sobre los preceptos morales La moral tiene que ver con comportamientos llevados a la práctica, más que en la reflexión sobre los mismos. Surge como resultado de las propias reflexiones y elecciones de un individuo Tiene una base social, normas fijadas al interior de cada sociedad. Influye en la conducta de una persona pero desde su misma conciencia y voluntad Normas que actúan como una motivación extrínseca, exterior, frente a la conciencia del individuo Elaboración propia Por supuesto, esta breve explicación no basta para comprender plenamente la dimensión de estos dos conceptos, sobre los cuales ha habido discusiones filosóficas desde la antigüedad, sin llegar a acuerdos absolutos y a conclusiones certeras. Sin embargo, esta aproximación busca que a partir de ahora cada vez que usemos la palabra “ética” tengamos claro que detrás debe haber una profunda reflexión sobre nuestros comportamientos y las motivaciones que nos llevan a actuar como actuamos. Dicho de otro modo, cada vez que hagamos la afirmación Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 4 “soy ético”, ésta debe, necesariamente, venir acompañada de la pregunta: ¿qué es lo que me hace ser, en realidad, una persona ética? A través del video ¿Qué es la Ética? puede repasar y afianzar los conceptos de Ética y Moral. Por otro lado, el cortometraje animado "El vendedor de humo" brinda un escenario interesante para pensar en ¿qué implica comportarnos éticamente? y, 1.2noDebates torno a la noción de Sociedad: Diferencias entre Sociedad, de hacerlo, en ¿qué tipo de consecuencias podrían acarrear nuestras acciones? Comunidad y Cultura Al igual que ocurre con los conceptos de Ética y Moral, los de Sociedad, Comunidad y Cultura, si bien históricamente se han referido a instancias distintas, actualmente son tomados como sinónimos en el lenguaje cotidiano. ¿En qué radica la diferencia entre estos tres términos?, eso, justamente, es lo que se intentará desarrollar en el presente apartado. De acuerdo con el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española), la palabra “sociedad” puede definirse como “Conjunto organizado de personas, familias, pueblos o naciones”, y por otro lado, la palabra “comunidad” es definida como “Cualidad de común” y “Conjunto de las personas de un pueblo, región o nación”. Es decir, entre los significados de “sociedad” y “comunidad” hay evidentes coincidencias pero, a la vez, hay diferencias importantes que están relacionadas con la dimensión organizativa de ambas y la noción que en las dos se tiene de lo “común” o compartido. Por su parte, el concepto de cultura abarca los modos de vida, costumbres, prácticas y conocimientos de grupo social o un conjunto de individuos. En esta medida, la noción de cultura atravesaría las dinámicas tanto de la una sociedad, como de una comunidad. Sin embargo, es preciso ampliar estos tres conceptos desde una perspectiva teórica, de modo que pueda llegarse realmente a entender sus entrecruces y distancias. 1.2.1. Sociedad y Comunidad El origen de la palabra viene del latín “societas” que significa “unión o asociación con otros”, no obstante, la sociedad es mucho más que una colección de individuos que viven juntos en un espacio determinado, es también la existencia de una organización social, las instituciones y las leyes que rigen la vida de las personas y las relaciones que los unen. De acuerdo con el sociólogo Emile Durkheim, la sociedad puede definirse como una reunión permanente de personas, pueblos o naciones que conviven y se relacionan bajo unas leyes comunes. Siguiendo esta misma línea, el también sociólogo Max Weber se refiere a la sociedad como “un sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y grupos con la finalidad de Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 5 constituir cierto tipo de colectividad, estructurada en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, burocracia, conflicto y otros”. Por último, el filósofo Karl Marx sugiere que al hablar de sociedad se está haciendo referencia a un gran número de seres humanos que obran conjuntamente para satisfacer sus necesidades sociales y que comparten una cultura común En resumen, las sociedades pueden ser comprendidas como conjuntos organizados de individuos que comparten fines, conductas y cultura, interrelacionados en proyectos y fines comunes, y regidos bajo el mismo sistema de normas e instituciones que las ponen en marcha. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál sería la diferencia entre sociedad y comunidad? De acuerdo con el sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, la comunidad sería un conjunto social opuesto, dadas sus características de filiación, a la sociedad. En la comunidad predominaría, siguiendo a Tönnies, la voluntad natural de asociación más que la organización a través de normas o leyes. La comunidad estaría conformada por una estructura que no es el resultado de una adición planeada o racional de elementos, sino un conjunto que surge espontáneamente gracias a lazos de filiación de carácter afectivo. En esa medida, por ejemplo, la familia o los grupos de amigos pueden ser comprendidos como una comunidad y, en contraposición, las empresas y los estados serían ejemplos del tipo de relaciones racionales e instrumentales, propias del tipo de filiación asociativo. Sin embargo, han sido muchos los teóricos que han buscado romper esta dicotomía entre sociedad y comunidad y han hecho fuertes críticas a esta idealización del espíritu comunitario planteado por Tönnies. Por ejemplo, el sociólogo Zygmunt Bauman sugiere que las relaciones sociales en el presente siglo están mediadas por el miedo, la inseguridad y la desconfianza; frente a esto, hemos intentado refugiarnos en la figura utópica de la “comunidad” para “reconstruir” nuestros deteriorados lazos sociales. Sin embargo, es posible que la humanidad nunca, realmente, haya convivido en ese escenario de comunión que desea recobrar. Es decir, para Bauman la idea de comunidad podría funcionar como herramienta contra la individualización exagerada, propia de nuestro tiempo; sin embargo, al apelar al espíritu comunitario corremos el riesgo de eliminar la diferencia, homogenizarnos y, en últimas, radicalizar aquello que nos es “común”, Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 6 sacrificando los rasgos que, al diferenciarnos, nos enriquecen como individuos y como sociedad. 1.2.2. ¿Y la cultura? A pesar de su relevancia, el concepto de “cultura” ha tenido una trayectoria difícil y ambigua en el campo de las Ciencias Sociales. Muchos teóricos que han intentado definirla o, al menos, bordearla para intentar asir su significado, señalan que este término ha conducido a grandes confusiones, entre otras cosas porque, en últimas, cada uno la ha definido según sus propios criterios y en esa medida resulta muy complejo señalar a qué se hace referencia, exactamente, cuando se habla de cultura. Sin embargo, hay una serie de características que pueden ayudar a construir una definición de cultura y, a la vez, entender dónde están las relaciones entre cultura y sociedad: Por un lado, la cultura es siempre un código simbólico, es decir, está compuesta por un conjunto de símbolos, entre ellos el lenguaje, que son compartidos por un grupo social y les permite comunicarse eficazmente entre ellos. Por otro lado, la cultura es aprendida y compartida: no viene dada a través de la genética y no es interiorizada por instinto; se transmite de generación en generación y se comparte entre todos los individuos que conforman una sociedad Finalmente, la cultura tiene una enorme capacidad de adaptabilidad, está siempre cambiando, recibiendo influencias de otras culturas, renovándose con los cambios generacionales, expandiéndose gracias a prácticas como el comercio y los viajes. En resumen, los tres conceptos trabajados en este apartado (sociedad, comunidad y cultura) han suscitado profundas discusiones en el campo de las ciencias sociales, sin llegar a un consenso sobre sus significados, relaciones y diferencias. Sin embargo, es claro que hacer una aproximación a ellos es indispensable para entender desde una perspectiva más amplia el mundo contemporáneo. Habiendo hecho el recorrido a través de los conceptos centrales del curso “Ética y Sociedad”, es preciso ahora ver cuál es el escenario para la ética en el siglo XXI y, Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Para profundizar en estos conceptos se sugiere revisar el artículo Bauman, identidad Copyright 2014: Universidad ECCI y comunidad (2007), en el cual se recogen los planteamientos de este autor sobre la idea de comunidad y los retos y dificultades que implica pensarnos dentro de una 7 de este modo, adentrarnos en lo que serán las problemáticas específicas que se expondrán en los temas siguientes. 1.3. ¿Qué pasa con la Ética en el mundo contemporáneo?: Crisis de valores y desencanto social De acuerdo con el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, el siglo XXI es el siglo de la ética. Se refiere al resurgimiento o revitalización de la ética como ideal y como rasero para medir los comportamientos humanos. Desde la más temprana educación, pasando por el entorno empresarial, la ética se erige como el imperativo número uno en los tiempos que corren. Palabras como deontología, bioética, responsabilidad social corporativa, caridad mediática, acciones humanitarias, entre otras, dan cuenta del lugar que se ha venido ganando la ética en las agendas políticas, sociales y educativas de todo el mundo. Sin embargo, a pesar de estos vientos de “reflexión ética” y “crecimiento moral” que, en teoría, buscan consolidar una sociedad nueva y mejor, presenciamos también una época en la cual parecen primar comportamientos como el individualismo, el consumo desmedido, la competencia desleal, la ley del más fuerte, entre otros tantos. Es decir, el mundo actual corre paralelamente entre dos discursos contradictorios: el resurgimiento de los valores morales y el precipicio de la decadencia que ilustra el aumento de la delincuencia, la pobreza, el analfabetismo y la corrupción. Por supuesto, hay quienes consideran que el auge de la ética responde a la conciencia que se tiene de la necesidad de cambio frente tantos problemas sociales; no obstante, esta respuesta no resulta del todo satisfactoria. Dice Lipovetsky: “si la cultura de la autoabsorción individualista y del self-interest es dominante hasta tal punto, ¿cómo explicar la aspiración colectiva a la moral? ¿Cómo seres vueltos sólo hacia ellos mismos, indiferentes al prójimo tanto como al bien público, pueden todavía indignarse, dar prueba de generosidad, reconocerse en la reivindicación ética? (Lipovetsky, 2011, pp. 10) Estas preguntas resultan muy interesante pues permiten pensar el tema de la ética desde una perspectiva socio-histórica y, de este modo, ir más allá del discurso trillado y vacío (y obvio) acerca de la importancia de la ética, la moral y los valores. Dicho de otro modo, al intentar reflexionar sobre las contradicciones del mundo en que vivimos, podemos empezar a entrever espacios de cambio y resistencia frente Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 8 a los embates de una época que se presenta como descarnada y cruel con los más débiles. Retomando el argumento de Lipovetsky, es preciso comprender que este “resurgimiento” de la ética puede estar, a la vez, relacionado con el individualismo exacerbado que caracteriza a estos tiempos. Este autor sugiere que ha cambiado la forma en la que valoramos nuestros comportamientos y, en esa medida, hemos disminuido nuestro compromiso y esfuerzo frente a valores como el altruismo, la generosidad o la solidaridad. Es decir, hay un afán por compensar muchos comportamientos negativos de la sociedad con conductas éticas que, sin embargo, no implican verdaderas renuncias o sacrificios y, de hecho, alimentan la ilusión individualista y el egoísmo que tanto se critica y, al mismo tiempo, tanto practicamos sin reflexionar en ello. Un ejemplo claro de esto puede verse en prácticas como donar 10 pesos de cambio en un supermercado a alguna fundación, o comprar determinada marca porque tiene políticas respetuosas con el ambiente o sus empleados. Esta cómoda forma de vivir dentro de preceptos éticos sin sacrificar recursos o deseos, refleja claramente la crisis de valores por la que estamos atravesando y la poca cohesión social que caracteriza, particularmente, la vida en las ciudades. Crisis de valores en la medida en que muchas conductas deseables y consideradas “buenas”, resultan más mediadas por la conveniencia que por un afán sincero de hacer el bien o vivir en una sociedad más justa e igualitaria. Justamente, este excesivo individualismo parece representado, incluso, en las dimensiones más íntimas y privadas de la vida. Las relaciones con otros, especialmente las relaciones familiares y de pareja, dejan ver que lo que se superpone a todo es el deseo de logros personales, más allá de la construcción de relaciones sólidas basadas en el respeto y apoyo mutuo (Bauman, 2005). Sin embargo, es muy difícil saber si esta crisis de valores sociales y de egoísmo desmedido es una consecuencia o un síntoma de las transformaciones económicas, sociales y políticas que, vertiginosamente, fueron apareciendo desde finales del siglo XIX. Factores como los cambios en los modos de producción, la pobreza creciente en las ciudades, las dos guerras mundiales, la economía de libre mercado, entre tantos otros, han ido generando un clima de desencanto social que bien puede traducirse en los rasgos de desapego e indiferencia en el carácter del hombre actual. Aun así, es pertinente no desconocer el contradictorio contexto en el que estamos hablando de ética, pues no sólo se trata de repetir, hasta el agotamiento, la importancia que tienen los valores y la necesidad de modificar nuestras conductas para convertirnos en sujetos virtuosos. En un espacio de reflexión como este es Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 9 primordial tener la mente abierta hacia estos debates, y entender que podemos ser tanto parte del problema, como de la solución. En el documental La doctrina del shock, la escritora Naoimi Klein presenta cómo los cambios económicos del siglo XX han tenido una profunda repercusión en la forma en la cual construimos nuestras escalas de valores y, en últimas, en los modos de organizar nuestras vidas y nuestro compromiso con otros. Tema 2. Ética, individuos y sociedades 2.1. Los derechos humanos: Historia, evolución, retos Todos creemos saber qué son los derechos humanos, sin embargo, ¿realmente tenemos claro qué son, a quién cobijan, qué garantizan?. El propósito de este apartado es hacer un recorrido por el origen e historia de los derechos humanos, con miras a comprender cómo surgieron y qué cambios se han dado, gracias a ellos, en los modos de relacionarnos. Para iniciar, es necesario aclarar a qué nos referimos al hablar de derechos humanos. Un derecho puede definirse como una libertad, o una serie de libertades que no deben ser coartadas y sobre las cuales debe garantizarse su protección y cumplimiento. Con esto en mente, de manera muy simple, podemos decir que los derechos humanos son libertades mínimas y elementales que deben garantizarse de manera obligatoria a todas aquellos seres que ostenten la condición de ser humanos. Aunque en la actualidad esta definición puede parecer muy obvia, históricamente no todos los seres humanos han sido considerados iguales y, en esa medida, la historia de los derechos humanos se narra de manera paralela a la historia de la lucha por la igualdad de las minorías y por el respeto a la diferencia. Actualmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos consigna todos aquellos derechos que, según acuerdos establecidos en la ONU, son fundamentales y cobijan a toda la humanidad. No obstante, desde la antigüedad fueron apareciendo diversos documentos que, por distintos intereses, buscaron garantizar libertades individuales, dar la posibilidad de participar en espacios de deliberación estatal, y crear formas equitativas de mantener el orden social y la justicia. Una de los primeros documentos en el que se consigna un esbozo antiguo de derechos humanos es el conocido como el Cilindro de Ciro. La historia narra que en el año 539 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Las acciones de Ciro el Grande resultaron sorprendentes, pues liberó a los esclavos, y estableció la libertad de culto y Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 10 religión, y la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido, que en la actualidad es reconocido como la primera versión de los derechos humanos y ha sido traducido a los seis idiomas oficiales de la ONU. A partir de este momento empieza a difundirse la idea de derechos universales a lo largo de muchos países de oriente, hasta llegar a Grecia y Roma, desde donde se fortalecieron las bases de lo que hoy consideramos derechos humanos. Documentos como la Carta Magna (1215), la Constitución de los Estados Unidos (1787), la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), y la Carta de Derechos de Estados Unidos (1791) están basados en reflexiones que se vienen dando desde la antigüedad y son, a la vez, precursores de muchos de los documentos de los derechos humanos de la actualidad. La Carta Magna o la “Gran Carta”, firmada en Inglaterra en el año de 1215, es un documento que buscaba proteger a los súbditos de las arbitrariedades del rey Juan I y establecer como inviolables libertades como el derecho de la iglesia a no estar bajo la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Contenía también disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de funcionarios del gobierno, así como medidas progresistas frente a los derechos de las mujeres viudas que poseyeran algún tipo de propiedad. Considerada como uno de los documentos más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna representa un punto crucial en la lucha por las libertades individuales. Otro de los documentos que han sido fundamentales en la evolución de los derechos humanos es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, firmada en 1776 y escrita por Thomas Jefferson. Esta declaración hace especial énfasis en dos temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses y también inspiraron el movimiento social que dio como resultado la Revolución Francesa. Justamente, en 1789 el pueblo de Francia luchó por la abolición de una monarquía absoluta y construyó las bases para el establecimiento de la primera República Francesa. Seis semanas después del ataque a la prisión de la Bastilla, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (En francés: La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) como el documento base para escribir la constitución de la República Francesa. La declaración proclama que a todos los ciudadanos, sin excepción, debe garantizárseles los derechos de libertad de propiedad, seguridad, y resistencia a la opresión. Argumenta que las leyes se derivan del ejercicio de los derechos Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 11 naturales de cada hombre y en esa medida son la expresión de la voluntad general, cuyo fin es garantizar la igualdad de derechos y prohibir sólo aquellas acciones que pudieran ser consideradas dañinas para la sociedad. Otro acontecimiento fundamental en la ruta de los derechos humanos ocurrió casi cien años después de la revolución francesa, en 1864, cuando dieciséis países europeos y varios países de América asistieron a una conferencia en Ginebra, por invitación del Consejo Federal Suizo, y por iniciativa de la Comisión de Ginebra. Esta conferencia diplomática se llevó a cabo con el fin de adoptar un convenio internacional para el tratamiento de soldados heridos en combate. Los principios centrales establecidos en la Convención y mantenidos por las convenciones posteriores estipulan la obligación de proveer atención médica sin discriminación a personal militar herido o enfermo, y de respetar el transporte y el equipo del personal médico con el signo distintivo de la cruz roja sobre fondo blanco. Por supuesto, estos acuerdos significaron un gran avance frente al trato humanitario en situaciones de conflicto armado y constituyeron un aporte importante hacia la actual declaración de derechos humanos. En 1945, al aproximarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, delegados de cincuenta naciones se reunieron en San Francisco, con el objetivo de crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. El Acta Constitutiva de la nueva organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de octubre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Para 1948, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt (viuda del presidente Franklin Roosevelt y delegada de Estados Unidos ante la ONU), se dispuso a redactar el documento que habría de convertirse en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su preámbulo y en el Artículo 1, la Declaración proclama los derechos inherentes a todos los seres humanos: “La ignorancia y el desprecio de los derechos humanos han resultado en actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y la llegada de un mundo donde los seres humanos gocen de libertad de expresión y creencia y sean libres del miedo y la miseria se ha proclamado como la más alta aspiración de la gente común... Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Los países miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar juntos para promover y defender los 30 artículos que componen los derechos humanos que, por primera vez en la historia, se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos en la actualidad son parte de las leyes constitucionales de muchas naciones democráticas. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 12 El video de la ONU ¿Que son los derechos humanos? puede ayudarle a repasar el origen, historia y perspectiva de los derechos humanos en la actualidad. Por otro lado, el cortometraje Nunca, ganador en varios certámenes sobre cine por los Derechos Humanos, muestra una conmovedora reflexión sobre el respeto a los derechos y la crueldad en la que puede caerse al perseguir sólo los propios intereses. 2.2. ¿puede cuestionarse el carácter universal de los derechos?: Sociedades distintas / derechos distintos A pesar del lugar crucial que tienen los derechos humanos en la lucha por la igualdad y el respeto mutuo, hay también algunas posiciones críticas que cuestionan la universalidad de estos derechos y los ven como una forma de dominación occidental, que desconoce y pretende subordinar manifestaciones culturales profundamente arraigadas en pueblos que, de alguna forma, se ubican en la periferia de los centros de congregación del poder mundial. Dicho de otro modo, para muchos críticos los derechos humanos son una forma de imposición y homogenización del pensamiento, que impide que realmente pueda vivirse en un mundo donde la diferencia pueda ser aceptada y respetada. Por otro lado, al afirmar la “universalidad” de los derechos humanos se está dando por sentado su carácter verdadero e irrefutable. Siguiendo a Benoist (2002), “Si los derechos están «allí» desde siempre, presentes en la naturaleza misma del hombre, podemos asombrarnos de que solamente una pequeña porción de la humanidad los haya notado, y que haya sido necesario tanto tiempo para advertirlos. ¿Cómo comprender que el carácter universal de los derechos sólo haya parecido «evidente» a una sociedad en particular? ¿Y cómo imaginar que esta sociedad pueda proclamar su carácter universal sin reivindicar, al mismo tiempo, su monopolio histórico, o sea, sin pretender su superioridad ante quienes no lo reconocieron?” Es decir, se afirma una auoproclamada superioridad de quienes han enunciado estos derechos y se pone en un plano de inferioridad moral, de minoría de edad en palabras de Kant, a aquellas sociedades que no concibieron la necesidad de pensar en la importancia de los derechos individuales. Sobre este punto hay también una fuerte crítica, pues en la mayoría de culturas no occidentales (y, de hecho, en los orígenes de la cultura occidental) no existe una noción de individuo separado de lo que lo une, no sólo a sus semejantes sino a la comunidad de los seres vivos y al universo entero; de este modo, las nociones de orden, justicia y armonía no eran elaboradas a partir del lugar único que sería el del hombre en el mundo, sino a partir del grupo, de la tradición, de los lazos sociales. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 13 En este orden de ideas no se comprende la noción de derechos individuales, en cambio el individuo debe buscar en el mundo y en la sociedad su lugar y las condiciones necesarias para realizarse como ser humano, sin restringirse a la defensas de sus derechos. La noción de derechos individuales está ausente, mientras que es omnipresente la idea de la obligación mutua y la reciprocidad. El individuo no tiene que hacer valer sus derechos, sino actuar para encontrar en el mundo, y en principio en la sociedad a la que pertenece, las condiciones más propicias para la realización de su naturaleza y la excelencia de su ser. En ese sentido se encuentra la orientación del pensamiento oriental asiático, que se centra en el deber del individuo frente a la sociedad en lugar de centrarse en sus derechos. Así, en lugar de vivir bajo la premisa de que a cada derecho le corresponde un deber, se vive entendiendo que hay obligaciones que no acarrean, en reciprocidad, ningún tipo de derecho, como el cuidado de la naturaleza o el respeto a los animales. Es más, esta noción individualista de los derechos puede terminar cuestionando ciertas prácticas sociales y culturales, que a los ojos del pensamiento moderno pueden ser tachadas de bárbaras o primitivas y, sin embargo, son plenamente aceptadas, respetadas y seguidas libremente por los miembros de una comunidad. Un ejemplo de esto puede verse en ciertas costumbres religiosas que a pesar de parecer “salvajes” (ej. Los flagelantes en las ceremonias de la semana santa), son aceptadas voluntariamente por sus practicantes. De hecho, parece haber un discurso contradictorio frente al respeto de los derechos humanos pues, por un lado, se promulga el respeto ineludible de las libertades individuales y, por otro, se condena al individuo que, por voluntad propia, decide participar en prácticas culturales, sociales, religiosas, etc., en las cuales se puedan ver limitadas sus propias libertades. En palabras de Benoist: “Si los hombres deben ser dejados en libertad para hacer lo que quieran mientras el uso de su libertad no se entrometa con la de los demás ¿por qué los pueblos, cuyas costumbres nos parecen ofensivas o condenables, no podrían ser dejados en libertad para practicarlas mientras no busquen imponerlas a otros?” (Benoist, 2002, pp. 3) Algunos teóricos, buscando conciliar estos postulados contradictorios, han propuesto una categoría que han denominado “derecho de los pueblos”, en la cual se intentarían establecer relaciones entre los derechos individuales y los derechos colectivos, de modo que los primeros fueran necesarios (y suficientes) para garantizar los segundos. No obstante, este postulado también ha recibido fuertes Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 14 críticas, pues se terminaría pasando de una posición hegemónica a otra, al seguir teniendo un rasero “universal” para medir las conductas aceptadas y deseables. En resumen, la gran crítica a los derechos humanos está alrededor de su carácter impositivo, en la medida en que algunas libertades individuales (de algunos individuos) son más respetables y deseables que otras. Por otro lado, hay académicos que sugieren que el hecho de que la “defensa” de los derechos humanos en varios lugares del mundo sea llevada a cabo a través del uso de armas, implica la naturaleza “no universal” de estos derechos, lo cual redunda en la necesidad de discutir a fondo si en realidad puede pensarse en la existencia de unos derechos que sean inherentes a la condición humana. Finalmente, existe un acuerdo, tal vez éste sí, universal, acerca del deseo humano de bienestar, justicia, respeto y equidad para todos. Partiendo de esta premisa, se hace necesario repensar en qué consiste “la humanidad”, qué es aquello que nos define como humanos y, partiendo de esto, comprender que no es necesario pensar en términos de derechos o deberes, sino de la dimensión inabarcable de la experiencia humana. El artículo Universalidad y no universalidad de los derechos humanos del académico francés Alain Benoist, muestra una interesante discusión sobre la universalidad de los derechos humanos, cuestionando fuertemente los pilares sobre los que reposa la declaración de derechos humanos y el aparente deseo de igualdad que los sustenta. 2.3. Ética y Ciudadanía: Derechos civiles, políticos y sociales en Colombia hoy Antes de empezar a hablar sobre la situación colombiana en cuanto a derechos civiles, sociales y políticos, es necesario hacer un breve recorrido que permita entender a qué se refiere cada uno, qué libertades cobija, y cómo a través de la historia han ido transformándose y, a la vez, transformando la noción que cada sociedad ha tenido de lo que es un “ciudadano”. La historia de la ciudadanía puede empezar a narrarse desde la antigua Grecia pues, aunque es seguro que en civilizaciones anteriores hubo formas de legislación que garantizaran a sus habitantes derechos y deberes, es en el mundo griego donde el ciudadano empieza a tener un lugar central en las decisiones importantes y en los ritmos de vida de la polis. La polis es el nombre que recibían las ciudades-estado en la antigua Grecia y, como veremos, era el centro de su organización política, económica y social. Del Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 15 modelo griego de ciudadanía resaltan dos: el espartano y el ateniense. Ambos responden a momentos distintos de la historia y tienen características que han ido retomándose y modificándose con el paso del tiempo y la evolución de las sociedades. El modelo espartano de ciudadanía (siglos X- IV A. de C.) es predominantemente guerrero, es decir, desde la infancia la formación estaba centrada en las artes bélicas y se alcanzaba la condición de ciudadano a través del éxito en las guerras para defender su territorio o invadir territorios vecinos. De este modo, en Esparta eran considerados ciudadanos los guerreros, y ellos eran quienes ostentaban el poder de decisión sobre asuntos de la ciudad. Por otro lado, en Atenas, tras un poder concentrado en la aristocracia, es decir, en algunas familias que heredaban su posición de generación en generación, aparece un modelo de ciudadanía basado en tres importantes principios: Igualdad, libertad y participación. Este modelo buscaba garantizar que todos los ciudadanos pudieran decidir sobre temas de estado, y contribuir de manera activa en el desarrollo de la polis. Sin embargo, es importante aclarar que a pesar del tono democrático de la ciudadanía ateniense, realmente los que gozaban de los privilegios de ser considerados ciudadanos eran una enorme minoría. La población estaba dividida en cuatro grupos: ciudadanos (hombres, griegos, libres, propietarios), extranjeros (hombres libres, sin derechos ciudadanos), mujeres (sin derechos de propiedad o participación) y esclavos. En otras palabras, se mantenían condiciones de desigualdad hacia los inmigrantes, las mujeres y los más pobres. Siglos después, en Roma empezaría a gestarse un importante avance frente a la idea de ciudadanía y derechos, que aún hoy es fuente de reflexión y debate. Nos referimos al derecho romano, base fundamental del derecho contemporáneo y muestra de una enorme preocupación por las libertades y, sobre todo, por la justicia y el cumplimento de la ley. Entre los siglos V y XVI se hace borrosa la noción de ciudadano y se configura la de “súbdito” para hacer referencia a los habitantes de un territorio bajo la autoridad de un señor feudal o de un monarca. Durante esta época parece haber un retroceso en las garantías individuales y los derechos de propiedad en las sociedades europeas. Con la era de las independencias y las revoluciones (siglo XVIII y XIX) se hace prioritario retomar la noción de ciudadano y reformar el modo en que estuvieron organizadas las sociedades durante las prolongadas monarquías en Europa y América. Como se mencionó en el apartado sobre los derechos humanos, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, promulgada tras la Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 16 revolución francesa, resultó ser un documento fundamental frente a los retos que se avecinaban en la construcción de nuevas formas, más igualitarias, de vivir la ciudadanía. Desde esta época se vienen dando apasionadas luchas por la obtención y defensa de derechos civiles, sociales y políticos a las minorías, invisibilizadas durante muchos siglos y, aún hoy, dejadas de lado por los gobiernos de turno. Pero, ¿a qué se refieren estas tres categorías de derechos?, ¿en qué se diferencian?, ¿por qué son importantes? Los derechos civiles y políticos hacen parte de los denominados derechos de primera y segunda generación y hacen referencia a ciertas libertades mínimas de acción y participación. Tradicionalmente, los derechos civiles están vinculados al derecho a recibir un trato justo e igualitario, sin importar raza, sexo, edad o religión. Los derechos políticos se refieren a la posibilidad de participación en los asuntos de estado y, en la actualidad, está representado fundamentalmente en el derecho al voto y la posibilidad de elegir y ser elegido para cargos del gobierno. Los derechos sociales hacen parte de los derechos de tercera generación y están relacionados con el derecho al bienestar, al trabajo digno, a la vivienda, la educación, entre otros tantos que al garantizarse proporcionan una mejor calidad de vida a los ciudadanos. En Colombia el siglo XX (y lo que va transcurrido del XXI) ha sido la época de la lucha por estos tres tipos de derechos y por la eliminación de las desigualdades entre colombianos. Reformas constitucionales, referéndums, manifestaciones sociales e, incluso, la promulgación de una nueva constitución nacional han sido algunos de los hechos más representativos en esta lucha. La constitución de 1886, promulgada bajo el gobierno de Rafael Núñez, era un documento considerado por muchos como conservador y retardario, en el cual se restringía la condición de ciudadanía a la minoría letrada (saber leer y escribir en aquella época era un privilegio de las élites) y mantenía por fuera de los espacios de participación a las mujeres y a la población más pobre. En el año de 1957 se realizaron las primeras elecciones en las que la mujer tuvo el derecho al voto y, a partir de entonces ha habido enormes avances en términos de participación política. La constitución de 1991 fue el resultado de un proceso en el que convergieron muchos sectores de la población civil, las minorías étnicas, las mujeres, los jóvenes, y nos legaron un documentos que si bien tiene aún muchos aspectos discutibles, abrió una nueva era frente a la noción de ciudadanía en Colombia. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 17 Hay aún enormes retos, pues la lucha de muchos grupos (étnicos, de campesinos, mujeres, de diversidad sexual, entre tantos otros) está yendo más allá de consignar en el papel derechos y garantías que nunca llegan a llevarse a la práctica, ni a interiorizarse en el comportamiento de nuestros compatriotas. El desafío ahora está en encontrar verdaderos escenarios de igualdad, y en establecer un compromiso ético de cara a esta apremiante necesidad de fortalecer nuestros lazos sociales a través del respeto y el reconocimiento de los derechos de todos. El video Historia de la Constitución Política de Colombia hace un breve recorrido sobre las causas que llevaron a la promulgación de la constitución, y la importancia de conocerla para ejercer una ciudadanía responsable. De otro lado, el video Historia del voto femenino en Colombia presenta de manera general cómo las Temaeste 3. Ética en la sociedad actual mujeres lograron adquirir fundamental derecho político. 3.1. Ética y pluralismo: Diversidad y multiculturalismo Una de las luchas más importantes del último siglo ha sido la del reconocimiento de la diferencia, de la variedad, la lucha por la afirmación de aquello que nos distingue y hace a la humanidad una especie heterogénea, variopinta, diversa. Colombia, de manera privilegiada, posee una riqueza multicultural que nos permite, o nos permitiría, convivir con mayor apertura y respeto hacia lo diferente. Sin embargo, aún vivimos en un escenario de intolerancia y desprecio hacia lo que consideramos distinto y “extraño”. El objetivo de este apartado es diferenciar conceptos como multiculturalismo e interculturalidad, de modo que pueda hacerse un análisis de corte ético acerca de la importancia de convivir y aceptar la diferencia, reconociendo su valor dentro de cualquier sociedad de derechos. Se define como pluralismo la posición que sostiene que no hay una única y consistente verdad sobre el mundo sino, de hecho, muchas verdades, muchas formas de entender y vivir el mismo fenómeno. Para definir el pluralismo en términos más precisos, se trata del sistema por el cual se reconoce la pluralidad de doctrinas o métodos en materia política, económica o social. El concepto de pluralismo tiene un largo devenir histórico, en el cual pasó de ser una característica a evitar, pues un estado homogéneo podría ser más fácil de gobernar, a ser una de las banderas de la democracia contemporánea, en la que se aboga por el derecho a la diferencia y se reconoce la diversidad como riqueza. Inicialmente, la idea de pluralismo estaba más asociada al campo político, sin embargo, en la actualidad se reconocen tres tipos de pluralismo: político, social y cultural. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 18 El pluralismo político se refiere en términos generales a la existencia de varias agrupaciones que compiten abiertamente por el poder político o por espacios de participación dentro del estado. Los representantes más antiguos de este tipo de pluralismo son los partidos políticos, sin embargo, en las democracias actuales se reconoce la participación de, al menos, otros dos tipos de agrupaciones: las organizaciones sociales que participan en política, y los entes no gubernamentales que participan en la creación de políticas públicas. No obstante, esta idea de pluralismo es muy reciente, pues hasta antes del siglo XIX se consideraba que la lucha por el poder debilitaba al estado, argumento que prevaleció durante muchos siglos y que aún es usado en muchas naciones para que los partidos gobernantes se perpetúen en el poder. La importancia del pluralismo político y de los tres tipos de organizaciones que lo conforman radica en impiden que las decisiones políticas se produzcan en un solo centro de poder y, además, contribuyen, al menos en parte, a reducir el déficit de participación y representación política que caracteriza a las democracias modernas. Sin embargo, no puede olvidarse que también esta noción de pluralismo puede ser fuente de numerosas críticas, en la medida en que no todas las ideologías o modos de vivir alcanzan a ser representados dentro del estado, por lo cual terminan sin voz muchos actores sociales. El pluralismo social se refiere a la existencia de un amplio número de asociaciones y organizaciones en las cuales se agrupan individuos cuyo fin es alcanzar objetivos particulares o cultivar aficiones comunes. Estas organizaciones procuran tejer un entramado de relaciones con otras y, de este modo, convertirse en grupos aislados y sin conexión con las realidades que afectan a otros. El objetivo del pluralismo social es evitar la división y segregación que puede darse al establecer relaciones “sectarias” y poner barreras a grupos que se diferencien por su condición económica, ubicación geográfica, etnia u orientación sexual. O, en palabras más simples, la finalidad del pluralismo social es buscar mantener la unión entre individuos y grupos que de otra manera permanecerían alejados. El principal problema del pluralismo social radica en la dificultad que tienen muchas organizaciones sociales para abrirse a un tipo de afiliación múltiple, es decir, que permitan que sus integrantes pertenezcan simultáneamente a distintos grupos, comprendiendo los diversos intereses que puede tener un ser humano. Muchas organizaciones terminan adoptando un tono sectario, que impide un contacto real y significativo con otros colectivos sociales y, de este modo, impidiendo la realización de un verdadero pluralismo de tipo social. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 19 En la actualidad el pluralismo, como modelo de organización social que propende por la convivencia armoniosa entre grupos o comunidades que sean diversos ya sea por su cultura, religión, lengua o género, es uno de los más discutidos pues intenta equilibrar las inequidades históricas que han sufridos minorías y grupos excluidos. Su premisa es que ningún grupo debe perder su identidad o las características de su cultura. En el pluralismo cultural se busca que cada grupo mantenga su cultura y su identidad, en eso radica la riqueza de un pueblo en la capacidad de mantener diferentes posturas y en poder integrar nuevos elementos a los ya existentes sin riegos a perder ninguno de los dos construyendo puentes de comunicación entres múltiples puntos de vista y concepciones de la vida y la sociedad. Los elementos del pluralismo se pueden condensar así: aceptación de diferencias de distintas índoles (religiosa, étnica, de género etc.); defensa social por mantener las diferencias como un derecho fundamental de los grupos y los individuos; y el reconocimiento general de derechos y deberes. Ahora bien, el concepto de interculturalidad se desarrolla desde varias disciplinas de las ciencias sociales, buscando superar el concepto de multiculturalismo, que en la práctica tenía dificultades para explicar la mutación, sincretismo y en general movilidad de grupos multiétnicos o la forma en que se integran y reorganizan determinados grupos sociales. Es así como la interculturalidad da cuenta del dinamismo y la interacción de culturas diferentes pero en constante actividad. No obstante, la sociedad intercultural parte de la realidad, esto es, que existe un pluralismo cultura en todas las sociedades y que su objetivo es, ante todo, dar lo elementos necesarios para que lo que conocemos como multiculturalismo, es decir la mezcla y mixtura de culturas no sólo se reconozca sino que tenga las posibilidades para interactuar enriquecerse y crecer, ampliando la condiciones de ciudadanía. En ese orden de ideas la apuesta política del interculturalismo es el respeto por la diversidad cultural a través del derecho a la diferencia. Una posición opuesta al modelo fusionista, que pretende integrar en una sola cultura la diversidad de la sociedad, relegando las identidades propias y homogenizando a los miembros de los diferentes grupos sociales. Así pues, la interculturalidad aporta a la interpretación de las culturas y de las sociedades la capacidad de analizar y comprender la riqueza de la diferencia cultural pero en constante cambio e interacción; ayuda a contextualizar pospeligros que corre frente a fenómenos económicos como al globalización, políticos como el autoritarismo ideológico. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 20 Este recorrido conceptual resulta sumamente pertinente al proponer un espacio de formación ética en un contexto universitario pues, en últimas, cada generación puede traer consigo vientos de cambio y la esperanza de construir entre todos una sociedad más igualitaria. En el caso colombiano, sin alejarnos mucho, se han dado grandes avances en el reconocimiento de la diferencia, étnica, sexual, cultural. En el marco de lo que se ha denominado como “nuevas ciudadanías”, muchos grupos antes invisibilizados han empezado a tener voz y espacios de participación cada vez más efectivos. Los movimientos por los derechos LGBTI, por la preservación de las raíces indígenas y afro, además de su reconocimiento como colombianos activos con igualdad de derechos, han ido generando una atmosfera de que, algún día, en Colombia pueda existir espacio para la diversidad y realmente se reconozca y valore la riqueza de lo diferente. No obstante, en el camino hacia el reconocimiento, respeto y valoración de la diferencia es necesario el compromiso de todos y cada uno de nosotros. Nada conseguiremos si este tipo de discursos no trasciende del papel y no hacemos una reflexión ética intentando contestar la pregunta: ¿realmente acepto y respeto a aquellos que son diferentes o piensan diferente a mí? En el video La riqueza de un país pluriétnico y multicultural se muestra, a través de un ejemplo, la importancia de conocer y valorar nuestra riqueza cultural. Por otro lado, el documental del Centro de Memoria Histórica No hubo tiempo para la tristeza, muestra la necesidad de mantener y conserva la memoria del conflicto en Colombia y, a la vez, de la gente que no ha sido vencida por el dolor y la guerra. . 3.2. Ética y consumo: Prácticas sostenibles y consumo responsable Consumir, como acto ligado al uso y aprovechamiento de recursos, es inseparable de la naturaleza humana. Es decir, para nuestra supervivencia debemos hacer uso de recursos básicos como el agua, el aire, la alimentación. Además de esto, para mejorar nuestra calidad de vida hemos tenido que utilizar materiales para construir nuestras casas, confeccionar nuestros trajes y zapatos, moldear utensilios para la cocina, la caza y la siembra. Sin embargo, el problema surge cuando dejamos de consumir lo necesario y nos abocamos a un consumo desmedido, desregulado, que no toma en cuenta la disponibilidad de los recursos, ni su carácter renovable o no renovable. Este apartado tiene como fin presentar una serie de reflexiones en torno al tema del Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 21 consumo como práctica necesaria, y el consumismo como problemática social, que precisa un abordaje ético para su transformación. De acuerdo con el sociólogo Zygmunt Bauman, hay una diferencia importante entre “consumo” y “consumismo”. El consumismo deja ver una crisis de valores al interior de cualquier sociedad, donde las insatisfacciones de tipo social, personal o afectivo intentan ser olvidadas a través de las compras desmedidas e innecesarias. Sin embargo, este problema parece ser más una consecuencia de ciertas medidas económicas y laborales del siglo XX que una característica negativa inherente a la humanidad. Es decir, siguiendo a Bauman, el consumismo empieza a hacer su aparición de manera incipiente después de la década de 1930 y a consolidarse como un estilo de vida a partir de los años 50 del siglo XX. Después de la depresión económica de 1929 en Norteamérica, el gobierno y las empresas estuvieron buscando estrategias que impulsaran de nuevo la economía del país y permitieran sacar a la población de la pobreza. Una de estas estrategias funcionaba a dos bandas y se demostró con el tiempo que fue (y es) sumamente efectiva. El argumento era ofrecer sueldos más altos a los trabajadores y, a la vez, alternativas seductoras para que gastaran ese sueldo y alimentaran así la economía nacional. Esto hizo que la industria del turismo y del entretenimiento se fortaleciera y que las personas cada vez utilizaran más de su tiempo libre para actividades de diversión y esparcimiento. Por otro lado, la unión entre avance tecnológico, diseños atractivos, y bajos costos de producción permitió que productos como automóviles o electrodomésticos llegaran a cada vez más familias, produciendo una activación en la economía y llevando comodidad a muchas casas norteamericanas. Hasta este punto no hay nada de reprochable en estas medidas, ni en las empresas que ponen a disposición del público nuevos y atractivos productos, ni en el consumidor que deseando mejorar su calidad de vida adquiere un vehículo o un televisor. El problema empieza a surgir cuando, al ver que la demanda de productos alcanzaba un tope y luego comenzaba a disminuir, empezaron a urdirse planes para mantener al consumidor atrapado en una espiral de compras sin fin. Con el propósito de mantener al consumidor deseoso de nuevas adquisiciones, empezaron a darse de manera simultánea algunos fenómenos que han desembocado en la crisis de contaminación y consumo de las últimas dos décadas. Por un lado, muchas empresas decidieron que era necesario ir reduciendo la vida útil de los productos, particularmente los tecnológicos, pero esta medida se extendió también a artículos de vestuario y utensilios para el hogar. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 22 Esto se conoce como “obsolescencia programada” y su finalidad es mantener el interés hacia nuevos productos, puesto que se hace necesario reemplazar los artículos averiados por unos nuevos cada vez más de manera más acelerada. Una de las más graves consecuencias de la obsolescencia programada es la contaminación producida por la gran cantidad de basura que este reemplazo de los objetos deja a su paso, sin mencionar también los costos que esto genera para el consumidor. Por otro lado, en términos de publicidad y estrategias de marketing, el siglo XX vio aparecer importantes fenómenos como las marcas, los centros comerciales, los almacenes de grandes superficies, el autoservicio, las compras telefónicas y online y otra serie de situaciones y prácticas que han buscado llevar al consumo a todas las dimensiones de la vida humana, facilitando la experiencia de compra y haciendo del cliente el rey incuestionable en la economía contemporánea. En la actualidad no se venden sólo productos o servicios, se venden experiencias, estilos de vida, formas de pensar. En esto radica la fascinación que para muchos ejerce el consumo como forma de salir de la rutina del trabajo y vincularse a través de una compra a mundos y experiencias diferentes y excitantes. Han quedado atrás algunas teorías donde el consumo se relacionaba con el deseo de distinguirse de los demás, de mostrar cierta condición de clase, de ser “mejor” que el otro. En la actualidad, aunque es innegable que ciertos objetos de consumo funcionan como modos de clasificación social, también resulta obvio que ya no se consume en función de la opinión que la sociedad pueda construirse sobre el consumidor. El consumo ahora es más un acto de individualismo y hedonismo, se consume para sí mismo. Por otro lado, un fenómeno asociado a las actuales tendencias de consumo está reflejado en la “juvenilización” de la sociedad. Vivimos en un mundo donde todo fluye a velocidades cada vez más rápidas y lo más importante es mantenerse a la vanguardia, no quedarse atrás. Es por esto que los jóvenes y, más exactamente, lo joven (como categoría) aparecen ahora como la condición ideal de salud, bienestar y belleza. Es decir, en ese deseo de juventud perpetua hemos aceptado correr una carrera, condenada a la derrota, en la que buscamos no envejecer, evitar el paso del tiempo, derrotar a la enfermedad y la muerte. Esto nos deja en una situación de inevitable frustración, que se convierte en un círculo vicioso cuando buscamos en el consumo una válvula de escape a aquello que el mercado se ha encargado de vendernos como ideal de vida. No obstante, hay formas de intentar frenar el embate del consumo y buscar formas más sostenibles de mantener nuestra calidad de vida. Prácticas que van desde Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 23 escoger qué y dónde compramos, hasta movimientos sociales organizados que han logrado transformar el modo en que grandes grupos de personas establecen su relación con nuestro planeta. La mayoría de las veces al adquirir un producto no pensamos en el ciclo de vida útil de éste: ¿Con qué objetivo adquirí el objeto?, ¿qué otras funciones puede cumplir aparte de las especificadas por los fabricantes?, ¿cuánto tiempo durará?, ¿cuánto tiempo lo necesitaré?, ¿puedo regalárselo a alguien que pueda usarlo cuando ya no lo necesite?, ¿qué va a suceder con este objeto cuando no sirva?, ¿puede reciclarse?, ¿se convertirá en basura?... Preguntas como éstas pueden ayudar en el momento de tomar decisiones de compra y pueden convertirnos en consumidores más responsables y conscientes. Por otro lado, conocer cuáles son los procesos de producción, uso de materias primas, condiciones laborales, respeto por la competencia, etc., de las marcas que consumimos habitualmente, puede ser también otro criterio a tener en cuenta al momento de hacer una compra. Finalmente, si nuestra actividad profesional implica desarrollo tecnológico o está vinculada al área del diseño, podemos contribuir a crear materiales que sean reutilizables o biodegradables, objetos planeados para tener una duración más alta y que no se conviertan en basura en poco tiempo. Del compromiso personal y profesional de todos nosotros puede depender el futuro del planeta tal como lo conocemos ahora. El documental No Logo hace una interesante reflexión sobre el consumo de marcas y la crisis social detrás de las prácticas consumistas. Por otro lado, el artículo El consumo en la encrucijada ética presenta una discusión sobre la dimensión ética que debería estar tras nuestras decisiones de consumo 3.3. Ética y formación profesional: Retos y perspectivas Si la ética se refiere a una reflexión sobre el comportamiento, en función de unos principios personales o de un sistema social de normas, ¿qué sería, entonces, la ética profesional? Decir que es una reflexión sobre los comportamientos asociados a nuestro desempeño profesional es obvio y, de hecho, es correcto; sin embargo, ésta es una categoría que se entrecruza con muchas dimensiones de la vida y por lo tanto no puede definirse tan a la ligera. En el mundo contemporáneo se ha transformado profundamente la noción de trabajo, si la comparamos con la que se tenía en la época de nuestros padres o Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 24 abuelos. Por su puesto, también ha cambiado la idea de “profesión”, los motivos para escoger una sobre otras y aquellas características que definen a alguien como “profesional” en algo. Es por estos cambios históricos que es preciso dedicar este espacio a pensar en cómo la forma en la que se concibe el trabajo en la actualidad nos moldea y puede incluso transformar nuestras creencias y convicciones. En términos generales, puede definirse “trabajo” como una la realización de una tarea que demanda cierto tipo de experticia en ese campo y por la cual, la mayoría de las veces, se recibe a cambio una remuneración económica. No obstante, resulta diferente hablar de lo que era el trabajo en la antigüedad y de cómo se concibe hoy día. Hasta la revolución industrial el trabajo estaba encarnado en la figura de “el artesano”, un experto que había heredado su conocimiento de su padre o su maestro y, a la vez, contaba con un aprendiz para transmitirlo a la siguiente generación. Los trabajos solían llevarse a cabo en talleres dentro de las casas, o muy cerca de ellas, y la familia del artesano estaba vinculada de manera cercana a la producción. En otras palabras, el trabajo era una actividad doméstica, casi familiar, que era controlada de manera plena por el artesano, quien conocía su producto desde la materia prima hasta ver el artefacto terminado. Estas características fueron desapareciendo a medida que se fueron tecnificando los procesos de producción, cuyo esplendor aparece en el siglo XIX durante la segunda revolución industrial. Con la revolución industrial el trabajo a mano da lugar al trabajo realizado por máquinas, mucho más rápido y sistematizado, y de este modo empieza a desaparecer la figura del artesano, siendo reemplazada por la de “el obrero”, el empleado que cumple un horario en la fábrica y recibe un sueldo a cambio de la realización de tareas muy específicas. A medida que hay avances tecnológicos en la producción en las fábricas y empiezan a operar las bandas de montaje, es decir, un mecanismo que permitía ir ensamblando pieza por pieza en una banda que avanzaba sin detenerse, el trabajo pasó de ser un proceso que el artesano dominaba por completo, a procesos fragmentados que carecían de sentido para el obrero y no le proporcionaban la satisfacción que brinda ver un trabajo consumado. Por otro lado, durante el siglo XX aparece otra forma de trabajo que, de hecho, parece predominar en la actualidad: el trabajo inmaterial. La investigación tecnológica y científica, además de campos como la publicidad y el diseño, han abierto nuevas posibilidades laborales que ya no implican el trabajo dentro de la fábrica, con horarios rígidos y sometidos al ritmo de las máquinas, sino que Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 25 dependen más de la creatividad, el ingenio y la producción intelectual del trabajador. El trabajo inmaterial ha desencadenado, sin embargo, otra serie de problemáticas relacionadas con el manejo del tiempo, el pago de prestaciones sociales, entre otras. Por un lado, los horarios flexibles que asocian con este tipo de tareas hacen que no exista una clara separación entre los tiempos de trabajo y los tiempos de ocio, pudiendo ocasionar consecuencias desafortunadas en la vida personal y emocional de los trabajadores. Por otro lado, las condiciones salariales que se ofrecen en la mayoría de estos trabajos suelen estar supeditadas al producto entregado y en muchos casos no cobijan pago de seguridad social, lo que provoca una sensación de inestabilidad y miedo ante la posibilidad de perder el empleo, es decir, una desazón constante frente al futuro. En resumen, los cambios tecnológicos, políticos, sociales y económicos de los siglos XIX y XX transformaron profundamente la noción de trabajo y la forma en la que los trabajadores se vinculan profesional y afectivamente con su vida laboral. Estas circunstancias también han producido cambios en los motivos que llevan a alguien a escoger su profesión, es decir, han modificado la idea tradicional de “vocación”. La vocación tiene una profunda raíz religiosa, pues este es el nombre que se le daba (y aún se le da) al llamado que siente una persona para entregar su vida al servicio de sus creencias religiosas. Sin embargo, con el paso del tiempo empezó a usarse también al deseo de dedicarse a otras profesiones y terminó haciendo referencia especialmente a ese momento en el que se toma la decisión de formarse en un campo de saber particular. No obstante, en la actualidad pensar en la elección de profesión desde un punto de vista vocacional es imposible para muchos de nosotros. La sociedad actual, con las circunstancias arriba enunciadas de manera muy general, con los modelos de éxito relacionados con el ascenso social y el aumento de la capacidad adquisitiva, hace que las motivaciones que nos llevan a escoger una profesión muchas veces no estén relacionadas con ese “llamado” que, en teoría, deberíamos sentir al escoger el campo en que nos haremos expertos. Esta ausencia vocacional puede afectar profundamente nuestro desempeño en la profesión escogida. Si en realidad no estamos convencidos de querer hacer algo ¿lo haríamos con el mismo compromiso que si lo estuviéramos?, ¿seríamos igual de íntegros y responsables?, ¿daríamos lo mejor de nosotros en la realización de esa tarea? Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 26 Es aquí donde se hace evidente la relación que se teje entre trabajo, vocación y ética profesional, pues un profesional que se hace trabajador en un campo por el cual no ha sentido un “llamado”, puede terminar cayendo en conductas desafortunadas e irresponsables, vendiendo su integridad e incumpliendo con los códigos deontológicos de la profesión en la que haya sido formado. La palabra profesar significa “declarar o enseñar en público’’, y deriva del latín profiteri, que quiere decir “declarar abiertamente’’, ‘‘hacer profesión’’, ‘‘confesar’’. De este modo un “profesional” seria quien, abiertamente y de manera pública declara su compromiso a eso que “profesa”, palabra que también tiene un enorme cariz religioso y que en la actualidad hace más referencia al trabajo elegido, a la tarea con la que será reconocido de manera pública por la sociedad en la que vive. Ahora bien, si no perdemos de vista el sentido original de “profesar” y de “ser profesional”, podremos entender mejor lo que significa hablar de ética profesional, pues será más o menos evidente que se trata de la fuerza moral en la cual se apoya lo que profesamos, nuestra profesión. En otras palabras, estamos hablando del fundamento ético de nuestro quehacer. Es esta la importancia de entender cómo la ética profesional no es sólo la reflexión sobre las conductas relacionadas con el trabajo, sino implica una conexión profunda con los deseos de realización del sujeto, su vocación, en la medida en que una elección sincera de carrera profesional puede traer consigo unos profesionales más éticos y comprometidos con su responsabilidad social. El documental de RCN Cine El caso Nule presenta un caso actual y controvertido sobre la importancia de la ética profesional y el compromiso con los códigos éticos propios de nuestro campo de conocimiento. Resumen de la Unidad Esta unidad buscó trazar un recorrido teórico y analítico que partió de las nociones básicas sobre qué se entiende por ética, moral, sociedad y cultura, hasta llegar a debates contemporáneos sobre el lugar de la reflexión ética en la formación de futuros profesionales, en distintos campos del saber. Los contenidos desarrollados permiten al estudiante poner en perspectiva sus propias creencias y comportamientos y, de este modo, construir argumentos sólidos frente a la importancia de la idoneidad en su vida personal y profesional. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 27 Por otro lado, pensar en la ética dentro de un marco de derechos y deberes ciudadanos hace posible trascender la forma habitual (y a veces repetitiva) de comprender lo ético y lo moral, y permite reflexiones más profundas sobre el propio accionar y la forma en que redundan estos comportamientos en la construcción del lazo social. Glosario Laicidad, laicismo: Doctrina que defiende la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa (RAE, 2001) Hibridación cultural: “procesos socioculturales en los que algunas estructuras o prácticas discretas, que existían de forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” (Retondar, 2008) Deontología: Etimológicamente el término deontología equivale a "tratado o ciencia del deber", ya que está constituido por dos palabras griegas: "deontos", genitivo de "deon", que significa deber, y "logos", discurso o tratado. En la actualidad se usa para hacer referencia a los códigos éticos que orientan la actividad profesional. Bioética: Estudio sistemático de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Idoneidad: cualidad de ser adecuado y apropiado para algo Lecturas complementarias Benoist, A. (2002) Universalidad y no universalidad de los derechos humanos. Rescatado de http://www.alaindebenoist.com/pdf/universalidad_de_los_derechos_humanos.pdf CAROSIO, Alba. (2008) El consumo en la encrucijada ética. Utopía y Praxis Latinoamericana (online), vol.13, n.41, pp. 13-45. Rescatado de http://www.scielo.org.ve/pdf/upl/v13n41/art02.pdf González, N. (2007) Bauman, identidad y comunidad. Espiral, vol. XIV, núm. 40, Universidad de Guadalajara, México. Recuperado de http://www.redalyc.org/pdf/138/13804007.pdf Bibliografía de la unidad Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 28 Aranguren, J. (1995) Obras Completas, V. 3, Ética y Sociedad. Madrid: Trotta Arrieta Peña, E. (2007) El deber moral en la ética profesional. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana Bauman, Z. (2005) Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica ---------------- (2009) Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI editores ---------------- (2010) Mundo consumo. Ética del individuo en la aldea global. Buenos Aires: Paidós Cortina, A. (1995) La ética de la sociedad civil. Madrid: Grupo Anaya --------------- (1997) Ciudadanos del mundo : hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: Alianza Cortina, A. (2002) Por una ética del consumo. Madrid: Taurus De Certeau, M. (2007) La invención de lo cotidiano. Artes de hacer. México D.F., México: Universidad Iberoamericana- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente García Canclini, N. (2009) Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México D.F.: Random House Mondadori Heater, D. (2007) Ciudadanía, una breve historia. Madrid: Alianza Lipovetsky, G. (2011) El crepúsculo del deber. La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos. Barcelona: Anagrama -------------------- (2013) La felicidad Paradójica. Ensayo sobre la sociedad del hiperconsumo. Barcelona, España: Anagrama Marina, J. (1995) Ética para náufragos. Barcelona: Anagrama Reguillo, R. (2008) Sociabilidad, inseguridad y miedos: una trilogía para pensar la ciudad contemporánea, Alteridades, vol. 18 No. 36. Disponible en http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74716004006 Retondar, A. (2008) Hibridismo cultural: ¿clave analítica para la comprensión de la Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 29 modernización latinoamericana? La perspectiva de Néstor García Canclini. Sociológica, año 23, número 67, mayo-agosto. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, México. Recuperado de http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/6703.pdf Savater, F (1999) Ética y ciudadanía. Caracas: Monte Ávila Editores ------------- (2003) Ética para Amador. Bogotá: Planeta ------------- (2012) Ética de emergencia. Barcelona: Ariel Santos de Sousa, B. (1998) De la mano de Alicia: Lo social y lo político en la Posmodernidad. Bogotá: Siglo del Hombre, Universidad de los Andes. Sennet, R. (2010) La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama --------------- (2012) El artesano. Barcelona: Anagrama Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 30 Miguel Ángel Martínez El Profesor Miguel Ángel Martínez es sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en docencia Universitaria, de la Fundación Universitaria del Área Andina. Candidato al título de Magister en Investigación en Problemas Sociales, de la Universidad Central. Coautor en la publicación: Fundamentos del Área Temática de Protecciones Sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social (2011). ISBN 978-958-8223-91-9. Docente catedrático educación superior en el área de Ciencias Humanas; corrector de estilo. Manejo de office y la plataforma Moodle para educación virtual. Sociólogo, experiencia en coordinación de la implementación de políticas públicas sociales en el Distrito Capital. Se ha desempeñado como Profesional Universitario, Secretaría Distrital de Integración Social, Docente de la Universidad ECCI; Supervisor de Campo en el Proyecto: “Impacto de la Vivienda de Interés Social e Integrante de la Mesa de trabajo del programa radial “Los Jóvenes se toman la Palabra” en la emisora Unilatina 94.4 fm. Autor: Miguel Ángel Martínez Arias – versión 2.0 Copyright 2014: Universidad ECCI 31
© Copyright 2026