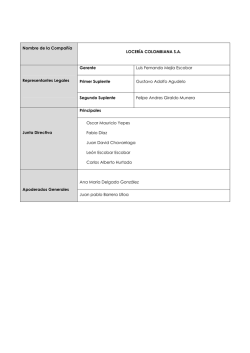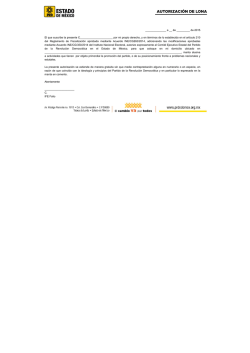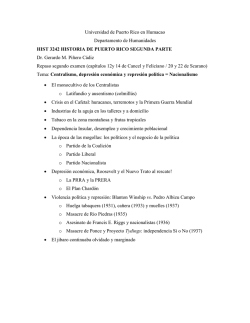Lecturas Tercera Semana de Noviembre 2015
LECTURAS 3ª SEMANA DE NOVIEMBRE 2015 COORDINADORES ROBINSON SALAZAR-PÉREZ NCHAMAH MILLER LIBROS, REVISTAS, VIDEOS Y EVENTOS "CON EL DIABLO EN EL CUERPO, FILÓSOFOS Y BRUJAS EN EL RENACIMIENTO" Esther Cohen https://drive.google.com/file/d/0ByhI9Rlpc4q_VHBkY3d3d3M1ZEk/edit?usp=sharing CÓMO ACERCARSE A LA FILOSOFÍA http://www.mediafire.com/view/x6geof48117usxp/43.pdf RUTAS DE LA INTERPRETACIÓN http://www.mediafire.com/view/dyxsb3bcfd363x2/45.pdf 1 LA CIUDAD PARA LA EDUCACIÓN, DE PAULA RODRÍGUEZ Y ALFREDO RODRÍGUEZ DESCARGAR DOCUMENTO: HTTP://BIT.LY/1MC72HV LA CIENCIA COMO OBJETO DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA: INVESTIGAR E INTERVENIR Pablo Kreimer. [Autor] https://lahistoriadeldia.wordpress.com/2015/11/04/la-ciencia-como-objeto-de-las-cienciassociales-en-america-latina-investigar-e-intervenir/ PÁGINAS DE FILOSOFÍA http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia GALILEO HERÉTICO http://www.mediafire.com/view/n4yd96tn8oy3wht/24.pdf DISCURSO SOBRE LA FELICIDAD http://www.mediafire.com/view/78ra4rgh7mk5v36/64.pdf ANDAMIOS PARA UNA NUEVA CIUDAD http://www.mediafire.com/view/a1vvln3338v6x0u/61.pdf ANTROPOLOGIA FEMINISTA http://www.mediafire.com/view/7bgd117v66mfgq9/62.pdf PERSONA Y DEMOCRACIA http://www.mediafire.com/view/h42v8t2j4tv4lxf/63.pdf GENERO Y ANTROPOLOGIA SOCIAL http://www.mediafire.com/view/0hx9yzli046chkb/60.pdf LOS TRES DIALOGOS Y EL RELATO DEL ANTICRISTO http://www.mediafire.com/view/k6eiiaqiy8f2w13/67.pdf EL DESPLOME DE LA DICOTOMÍA http://www.mediafire.com/view/gg8gdbalpsj1lvn/66.pdf SEMIOTICA DEL DISCURSO http://www.mediafire.com/view/2ekwdqdhjq887ag/68.pdf 2 CÓMO LEER A ARISTÓTELES http://www.mediafire.com/view/66sq4xia5cvqffc/69.pdf BREVIARIO DEL CAOS http://www.mediafire.com/view/5dj5774fl31l062/70.pdf COLLI-EL LIBRO DE NUESTRA CRISIS http://www.mediafire.com/view/bwhob56wx6taz8m/71.pdf EL MITO TRÁGICO DE EL ANGELUS DE MILLET http://www.mediafire.com/view/iekpjn8svah830d/65.pdf LA INVENSIÓN DE LA MITOLOGIA http://www.mediafire.com/view/nijjzfjiegd3rzi/75.pdf EL VISIONARIO- SCHILLER http://www.mediafire.com/view/3ko48q388m81btn/82.pdf CULTURA DE IZQUIERDA, VIOLENCIA Y POLÍTICA http://www.mediafire.com/view/ngoq8v9uwyhmiya/72.pdf LOS EMBLEMAS DE LA RAZÓN http://www.mediafire.com/view/kyrdo6539t9oxwd/73.pdf INTERCULTURALIDAD, EDUCACION Y PLURILINGUISMO http://www.mediafire.com/view/9kll0ouzfxbkcl1/74.pdf PASCAL http://www.mediafire.com/view/0fkeqw222qhja2n/80.pdf LA JUSTICIA-LOS PRINCIPALES DEBATES CONTEMPORANEOS http://www.mediafire.com/view/onpcssi4dba1pyj/76.pdf EL PROBLEMA DE LA LENGUA POETICA http://www.mediafire.com/view/v6ndvn1617cl1aa/78.pdf WAGNER Y NIETZSCHE-EL MISANTROPO Y EL APOSTATA http://www.mediafire.com/view/lnbbz7byeepiele/83.pdf ISLAM Y MODERNIDAD http://www.mediafire.com/view/na9kryjyae19d3a/84.pdf 3 FICHTE- FILOSOFIA DE LA MASONERIA http://www.mediafire.com/view/cnzbfkv7n73pi4b/79.pdf LA REVOLUCIÓN DE LAS CIENCIAS http://www.mediafire.com/view/zpurzco1omybl3w/81.pdf COMO ACERCARSE A LA FILOSOFÍA http://www.mediafire.com/view/x6geof48117usxp/43.pdf LA SOCIEDAD DEL DESPRECIO-AXEL HONNETH http://www.mediafire.com/view/dn2mv9gcw3ob1b1/39.pdf EMOCIONES POLÍTICAS-MARTHA NUSSBAUM http://www.mediafire.com/view/293cu75kch7emnu/551.pdf Primer capítulo en español: http://static0.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/29/28428_Las_emociones_politi cas.pdf FILOSOFIA MODERNA http://www.mediafire.com/view/da9tybl5dml2d31/25.pdf FILOSOFÍA Y SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA http://www.mediafire.com/view/gprcbcaz86ie6u5/Richards_stewartFilosof%C3%ADa_y_sociolog%C3%ADa_de_la_ciencia.pdf LA FILOSOFÍA DEL PRESENTE http://www.mediafire.com/view/9g6u6v7aflusulu/George_Herbert_MeadLa_filosof%C3%ADa_del_presente.pdf LA MAGIA DE LOS NÚMEROS Y EL MOVIMIENTO http://www.mediafire.com/view/7kr12kzf7d38ygd/26.pdf DEFENSA DE LA CIUDADANIA http://www.mediafire.com/view/iaofmjnnlq7oc2x/31.pdf LOS LÍMITES DE LA COMUNIDAD http://www.mediafire.com/view/7n2h0bunxh1n9p0/28.pdf CONSTRUCCIÓN DE LA CIENCIA MODERNA http://www.mediafire.com/view/k9hzri2id0nlioo/31.pdf 4 LA LIBERTAD ANTES DEL LIBERALISMO http://www.mediafire.com/view/4vx61p6mkl65cs5/33.pdf NIETZSCHE Y EL NIETZSCHENISMO http://www.mediafire.com/view/2dbom2f262m649g/32.pdf LA LIBERTAD DE LOS MODERNOS http://www.mediafire.com/view/9173h1361990o7u/27.pdf VOLTAIRE-OPUSCULO SATIRICOS Y FILOSOFICOS http://www.mediafire.com/view/2c5vbvmuya431q2/30.pdf LA CONSTRUCCIÓN DEL SEXO http://www.mediafire.com/view/ny965yt2ayweua3/29.pdf LA ECONOMIA DE LAS DESIGUALDADES http://www.mediafire.com/view/41byday4y8y96bn/38-2.pdf LA CRISIS DEL CAPITAL EN EL SIGLO XXI http://www.mediafire.com/view/l4mmdf6f6bi1c11/38-1.pdf HISTORIA DE LAS UTOPIAS http://www.mediafire.com/view/rbws0uv74n7trvb/37.pdf EL JUDAISMO 4000 AÑOS DE CULTURA http://www.mediafire.com/view/082yrnjq96da9jr/35.pdf DIDEROT, BIOGRAFÍA INTELECTUAL http://www.mediafire.com/view/6rzlc24jf3x6zc4/36.pdf KANT http://www.mediafire.com/view/k43yqftemvkmavu/34.pdf LAS MULTIPLES CARAS DEL ACTOR http://www.mediafire.com/view/aqxzy2oh2dsgcj7/38.pdf PHILOSOPHY OF BIOLOGY: A CONTEMPORARY INTRODUCTION by Alex Rosenberg and Daniel W. McShea (eds.) Routledge, 2007 https://copy.com/kkeEKhShsyRiG8T7 CHINA EN AMÉRICA LATINA http://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretariageneral/China%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf 5 RELIGIÓN, POLÍTICA Y GUERRILLA EN LAS CAÑADAS http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/libro/Selva%20Lacandona-web.pdf LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL TRABAJO http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/11/Neffa-Riesgos-psicosocialestrabajo.pdf YOLANDA AIXELÀ CABRÉ GÉNERO Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL http://www.mediafire.com/view/0hx9yzli046chkb/60.pdf POSTMETRÓPOLIS ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LAS CIUDADES Y LAS REGIONES http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Postmetr%C3%B3polis-TdS.pdf MEXICANOS EN CHICAGO https://www.dropbox.com/s/1ow7ecz4xel77l4/Arias_Durand_2008_Mexicanos_en_Chicago .pdf?dl=0 MICHEL MAFFESOLI: DE LA ORGÍA, UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA https://mega.nz/#!XdNSgKwI!ruZMrlc6RgiWZSGL3VzwV9COm69VMS-yv2qvHHvZ2E8 VERDADES Y SABERES DEL MARXISMO http://www.mediafire.com/view/erqm91clbal8uaw/44.pdf LA CONSTRUCCIÓN DEL SEXO http://www.mediafire.com/view/ny965yt2ayweua3/29.pdf APRENDER A VIVIR http://www.mediafire.com/view/xnuwqcru5jzyqic/46.pdf LAS VENAS ABIERTAS DE AMÉRICA LATINA. Autor: Eduardo Galeano Descarga: http://ow.ly/Um7El -ENTREVISTA A ORLANDO CAPUTO NEIVA LA TEORÍA MARXISTA DE LA DEPENDENCIA Néstor Kohan https://www.youtube.com/watch?v=nOk9XI7dQNk 6 LIBRO: HISTORIA DE LA FILOSOFÍA EN EL SIGLO XX Autor: Chistian Delacampagne http://adf.ly/1RNNnd AUTOBIOGRAFÍA INTELECTUAL Autor: Carnap Rudolf http://adf.ly/1RNMoD : ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA Autor: ERNST CASSIRER http://adf.ly/1RNNLT ARQUEOLOGÍA DE LA VIOLENCIA Autor: Clastres Pierre http://adf.ly/1RNOMS ESCRITOS FILOSÓFICOS Autor: DIDEROT http://adf.ly/1RNOwF BRUNO BETTELHEIM - PSICOANÁLISIS DE LOS CUENTOS DE HADAS http://goo.gl/HHHmHw LA NATURALEZA HUMANA, BASE DE LA FORMACION ETICA, POR KAROL WOJTYLA, EN: http://www.karolwojtylafilosofo.com/4p-1.4.html LA EXPULSIÓN DE LA BESTIA TRIUNFANTE Autor: Giordano Bruno http://adf.ly/1RGdSX CRISIS Y RECONSTRUCCIÓN DE LA FILOSOFÍA Autor: Bunge Mario http://adf.ly/1RGfdC DOCE TEXTOS FUNDAMENTALES DE LA ÉTICA DEL SIGLO XX Autores: G. E. Moore, L. Wittgenstein, M. Scheler, J.-R Sartre, E. Bloch, J. Habermas, J. Rawls, Ch. Taylor, P. Ricoeur, M. Foucault, José L. L. Aranguren, J. Muguerza. http://adf.ly/1RGgJm LAS ETAPAS DE LA FILOSOFIA MATEMATICA Autor: LEON BRUNSCHVÏCG http://adf.ly/1RGeKW ¿QUÉ ES EL HOMBRE? Autor: MARTIN BUBER http://adf.ly/1RGf01 7 ANDREA DWORKIN ESCRITOS http://www.nostatusquo.com/ACLU/dworkin/OnlineLibrary.html ENSAYOS SOBRE CIENCIA FICCIÓN Y LITERATURA FANTÁSTICA. http://goo.gl/y7obVC CONCEPCIÓN ARENAL. OBRAS http://www.cervantesvirtual.com/portales/concepcion_arenal/su_obra_catalogo/ GIRARD #VIOLENCIA #RELIGIÓN #ESTADO http://bit.ly/1LRZRWU KARL MARX – ANTOLOGÍA http://goo.gl/aaigc6 TERRY EAGLETON Y PIERRE BOURDIEU DOXA Y VIDA COTIDIANA http://newleftreview.es/article/download_pdf?language=es&id=1666 HANNAH ARENDT: LA CONDICIÓN HUMANA https://www.dropbox.com/s/q36g4c3lycyij2z/ARENDT_CondicionHumana.pdf?dl=0 GILLES DELEUZE POSDATA SOBRE LAS SOCIEDADES DE CONTROL http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/Posdata-sobre-lassociedades-de-control.pdf HACIA UNA TEORÍA CRÍTICA DE LA SOCIEDAD, JÜNGER HABERMAS http://cienciaimposible.blogspot.com/2014/03/hacia-una-teoria-critica-de-la-sociedad.html LAS PALABRAS Y LAS COSAS: UNA ARQUEOLOGÍA DE LAS CIENCIAS HUMANAS. Autor: Michel Foucault http://ow.ly/U95CF LO OBVIO Y LO OBTUSO: IMÁGENES, GESTOS, VOCES. Autor: Roland Barthes http://ow.ly/U9bZ1 FILOSOFÍA DE DAMAS Y MORAL MASCULINA. Autora: Ursula Pia Jauch http://ow.ly/SIMWE 8 EL TOTALITARISMO: TRAYECTORIA DE UNA IDEA LÍMITE. Autora: Simona Forti http://ow.ly/SDJWx EL FASCISMO. Autor: Stanley G. Payne http://ow.ly/SpbWK PROTÁGORAS. Autor: Platón http://ow.ly/SmKOM KARL LOWITH/ 1.-MI VIDA EN ALEMANIA ANTES Y DESPUES DE 1933 http://www.mediafire.com/view/r855dlfjd3bw2ye/1007.PDF MAX WEBER Y KARL MARX http://www.mediafire.com/view/8vtfajbsb2i31ib/1006.pdf DICCIONARIO POLITICO Y SOCIAL DEL MUNDO IBEROAMERICANO, VOL 1 http://www.mediafire.com/view/175pmqcltj5htn4/1001.pdf DICCIONARIO POLITICO Y SOCIAL DEL MUNDO IBEROAMERICANO, VOL 2 http://www.mediafire.com/view/vtb1iqojsst898h/1002.pdf “ALUCINÓGENOS Y CULTURA” Autor: Peter T. Furst. https://drive.google.com/file/d/0Bw-3yPOp2B3dTDZ1NXlkbmRrSnM/edit?usp=sharing 50 LIBROS EN PDF PARA ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA http://arquitectosmx.com/articulos-y-noticias/50-libros-en-pdf-para-estudiantes-dearquitectura/ 75 LIBROS EN PDF SOBRE JULIO CORTÁZAR http://www.elciudadano.cl/2015/11/05/228999/tremendo-dato-75-libros-en-pdf-sobrejulio-cortazar/ SÓCRATES: SELECCIÓN DE LIBROS, ARTÍCULOS Y ENSAYOS SOBRE SU PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN PDF EN INTERNET http://holismoplanetario.com/2015/11/05/socrates-seleccion-de-libros-articulos-y-ensayossobre-su-pensamiento-filosofico-en-pdf-en-internet-descarga-gratuita/ 9 MARÍA LUISA FEMENÍAS SOBRE SUJETO Y GÉNERO. (RE) LECTURAS FEMINISTAS DESDE BEAUVOIR A BUTLER. http://www.mediafire.com/view/yu4rj6yi6557yjj/19.pdf FILOSOFÍA DEL SIGLO XX http://www.mediafire.com/view/0etqz617bk4115z/3FILOS-XX.pdf DIDEROT-EL SOBRINO DE RAMEAU http://www.mediafire.com/view/v1pxricg1la9uu1/12-DIDE-SOBRI-RAM.pdf MANUAL DE ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA http://www.mediafire.com/view/gk41rwae04d9lvw/18MANUAL-ANTROP.pdf TOCQUEVILLE-RECUERDOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1848 http://www.mediafire.com/view/d1j3uleos6e1iec/11-RECUERD-REVO-TOCQ.pdf POR QUÉ GRECIA? http://www.mediafire.com/view/6ewk63f9rg4d6pb/10-GRECIA2.pdf LA TENTACIÓN DE LA INOCENCIA http://www.mediafire.com/view/k15z2t4i4v27tbz/7INOCEN.pdf LOS SENDEROS DE LOS DESCUBRIMIENTOS DEL NIÑO http://www.mediafire.com/view/d48v5txya83g5xp/4DESCU-NI%C3%91O.pdf LOS FILÓSOFOS Y LA LIBERTAD http://www.mediafire.com/view/7h5gxdiqkpillfn/2FILOSYLIBER.pdf BASES ETICAS DE LA TEORIA POLÍTICA http://www.mediafire.com/view/rq6s4wypqcz76rl/22.pdf MACROECONOMIA: TEORÍA Y POLÍTICA CON APLICACIÓN EN AMÉRICA LATINA http://www.mediafire.com/view/nr35jqu3iamc65s/23.pdf SPINOZA http://www.mediafire.com/view/dog7dur6q55rzgd/21.pdf MICHEL MAFFESOLI DE LA ORGÍA: UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA. http://ow.ly/Urvjf 10 ZYGMUNT BAUMAN “ESTAMOS EN LA ERA DE LA INDIVIDUALIZACIÓN http://www.ritmosxxi.com/estamos-individualizacion--14153.htm AUSTEN, J. (2014). ORGULLO Y PREJUICIO. SAN JOSÉ: IMPRENTA NACIONAL http://goo.gl/Aflrvk JOAN W. SCOTT EL GÉNERO: UNA CATEGORÍA ÚTIL PARA EL ANÁLISIS HISTÓRICO http://www.herramienta.com.ar/cuerpos-y-sexualidades/el-genero-una-categoria-util-parael-analisis-historico IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DEL FRACKING http://www.nofrackingmexico.org/libro.pdf AXEL HONNETH -COMMUNICATIVE ACTION: ESSAYS ON JÜRGEN HABERMAS'S THE THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION http://www.mediafire.com/view/kcc8ax7zd853kgc/1040.pdf AXEL HONNETH-THE CRITIQUE OF POWER: REFLECTIVE STAGES IN A CRITICAL SOCIAL THEORY http://www.mediafire.com/view/eqrx6vdkjk8xfhm/1041.pdf EJEMPLO EMBLEMÁTICO DEL TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA (6-7 DE NOVIEMBRE DE 1985) LA MASACRE DEL PALACIO DE JUSTICIA http://www.rebelion.org/docs/205411.pdf MODERNIZACIÓN, RELIGIONES Y LAICIDAD EN EL SISTEMA-MUNDO http://www.rebelion.org/docs/205350.pdf LA RESISTENCIA ÉTICA AL NEOLIBERALISMO Enrique Dussel https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/10/la-resistencia-c3a9tica-alneoliberalismo.pdf VÍDEO: PENSAR EL MOMENTO. CHARLA ENTRE ÍÑIGO ERREJÓN Y CHANTAL MOUFFE https://www.youtube.com/watch?v=FF0O8Eja_IM 11 VIDEO | ÁLVARO GARCÍA LINERA Y ANTONIO NEGRI: “FORMA VALOR Y FORMA COMUNIDAD” Y “EL PODER CONSTITUYENTE” https://www.youtube.com/watch?v=ZhSUlHIBPQ0 LA VIDA EN LOS SUBURBIOS DE MÉXICO, DE VICE NEWS Un documental que presenta la compleja situación que viven los migrantes que son deportados a Tijuana. http://zoonpolitikonmx.com/2015/11/06/la-vida-en-los-suburbios-de-mexico-de-vice-news/ -ENTREVISTA A ORLANDO CAPUTO NEIVA LA TEORÍA MARXISTA DE LA DEPENDENCIA Néstor Kohan https://www.youtube.com/watch?v=nOk9XI7dQNk REVISTA SIN PERMISO http://www.sinpermiso.info/ Nuevos populismos y xenofobia: El amenazador avance de la extrema derecha en Europa Marcello Musto El verdadero secreto para hacer grandes fortunas Sam Wilkin No es una buena idea extender el sistema de rentas mínimas condicionadas de Euskadi al conjunto del Reino de España Iñaki Uribarri La próxima recesión Michael Roberts UE: La tormenta de Schäuble en el horizonte Yanis Varoufakis Ballotage en Argentina Rubén M. Lo Vuolo Reino Unido: Los chicos buenos acaban los últimos (también en el Partido Laborista) Paul Demarty Sudáfrica: La corrupción y el capitalismo Irvin Jim La Iglesia Católica y la transición en Cuba Lenier González Mederos Notas para comprender los bloqueos existentes en Euskal Herria Jesús Uzkudun Argentina y la no diferencia Fernando López D Alesandro Más allá del asistencialismo: El ingreso ciudadano universal y las condiciones materiales para la libertad Julio Aguirre Reino de España: La reforma constitucional imposible Javier Pérez Royo El futuro del empleo: ¿La tecnología va a terminar con el trabajo? Francisco Louça Siria: hacia una salida honorable para todos Vijay Prashad Historias sobre la tasa de interés Alejandro Nadal Apocalypse now: ¿ha comenzado ya el próximo crac financiero gigante? Paul Mason El otro 8 de Marzo Ester Rizzo 12 Carlos Abel Suárez Las elecciones turcas o la economía política de la violencia orquestada por el Estado Mehmet Ugur La penumbra de la transparencia: sobre el itinerario constituyente de Michelle Bachelet Fernando Muñoz EL PCI, a los jóvenes del 68 Pier Paolo Pasolini (1922-1975) México: La UNAM en la crisis de la República Adolfo Gilly Guatemala: La victoria pírrica de Jimmy Morales Armando Tezucún Elinor Ostrom, una perfecta desconocida Paco Puche El POUM 1935-2015. Seminario de la Fundación Andreu Nin Pello Erdoziain REVISTA VIENTO SUR solo en la web Entrevista a Éric Toussaint ¿PODEMOS APRENDER ALGO DEL EJEMPLO GRIEGO? Mimi Podkrižnik Feminismo 7N. ACABAR CON LA VIOLENCIA MACHISTA Justa Montero. Izaskun Sánchez Aroca. Andrea Momoitio San Martín (Diagonal) Turquía TRAS LAS ELECCIONES, SE INTENSIFICA LA REPRESIÓN EN UN CONTEXTO DE GUERRAS Redacción A l´Encontre. Uraz Aydin VIENTO SUR 141 YA EN ABIERTO Redacción Entrevista con Francisco Louçã ¿UNA NUEVA SITUACIÓN POLÍTICA EN PORTUGAL? Ugo Palheta (contretemps.eu) Tribuna VIENTO SUR ¿QUÉ PASA CON LA VIOLENCIA SEXISTA? Begoña Zabala Tribuna VIENTO SUR ABRIR TODOS LOS CANDADOS José Errejón 13 Asia oriental AUMENTA LA TENSIÓN ENTRE CHINA Y EE UU Pierre Rousset “No tendrás vaqueros ajenos a mí” ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DE UN ESLOGAN Pier Paolo Pasolini China EL DINERO CHINO HACE QUE EL MUNDO GIRE Au Loongyu Contra la propuesta del responsable del Libro Blanco de la Educación Docente EDUCACIÓN Y PRODUCTIVIDAD Beatriz Jimeno (publicoscopia.com) Palestina EN RESPUESTA AL ARTÍCULO “INTIFADA DE LOS CUCHILLOS”DE BERNARDHENRI LÉVY Alain Gresh “Pobreza trabajadora” ITINERARIOS Y DIMENSIONES DEL PROCESO DE PRECARIZACIÓN DE LOS JÓVENES Carmen Sabater (Lan Harremanak, UPV/EHU) Israel LA POBLACIÓN TIENE MIEDO… PERO APOYA LA REPRESIÓN Michael Warschawski Perú LUCHA INDÍGENA 111 Hugo Blanco y otros Intersexualidad y género RECONOCIMIENTO DEL SEXO "NEUTRO": ¿UNA BRECHA EN EL BINARISMO DE LOS SEXOS? Mimosa Effe Turquía ¿CÓMO HA GANADO ERDOGAN SU APUESTA? Boris Mabillard 14 Premio Nobel de Literatura HABLEMOS DE SVETLANA ALEXIÉVICH, LA ESCRITORA Jean-Marie Chauvier Memoria histórica RECUERDO Y VINDICACIÓN DE ANTONIO GONZÁLEZ RAMOS Julián Ayala Armas Portugal ¿POR QUÉ LA DERECHA HA DEJADO TIRADOS A PASSOS COELHO Y A PORTAS? Francisco Louça (sinpermiso) LA OBLIGACIÓN POSTMODERNA DE LA FELICIDAD Felicidad plástica http://psicologiaycomunicacion.com/la-obligacion-postmoderna-de-la-felicidad/ Conferencia del Lic. Carlos Pereyra Mele sobre: “La Lucha de Atlantistas y Continentalistas también se define en América del Sur” Ciclo La Soberanía en el Siglo XXI organizado por Dossier Geopolitico y la Asociación Belgrano; Auspiciado por el Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba Palacio de la Legislativo de la provincia de Córdoba: 6 de Noviembre de 2015 PARTE 1: http://www.dossiergeopolitico.com/2015/11/conferencia-del-lic-carlos-pereyramele-sobre-la-lucha-de-atlantistas-y-continentalistas-tambien-se-define-en-america-delsur-parte-1.html PARTE 2: http://www.dossiergeopolitico.com/2015/11/conferencia-del-lic-carlos-pereyramele-sobre-la-lucha-de-atlantistas-y-continentalistas-tambien-se-define-en-america-delsur-parte-2.html PARTE 3: http://www.dossiergeopolitico.com/2015/11/conferencia-del-lic-carlos-pereyramele-sobre-la-lucha-de-atlantistas-y-continentalistas-tambien-se-define-en-america-delsur-parte-3.html LOS LINCHAMIENTOS EN MÉXICO ALCANZAN NIVELES HISTÓRICOS Graficas y datos http://www.sinembargo.mx/07-11-2015/1541883 15 BIODIVERSIDAD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Estimadas amigas, estimados amigos: volvemos a encontrarnos con las Novedades Nº 469 del sitio Biodiversidad en América Latina y el Caribe (http://www.biodiversidadla.org) de la última semana. Esta semana recomendamos la lectura del nuevo Cuaderno de estudio de La Vía Campesina, en donde sus organizaciones han volcado sus experiencias en torno a la formación en agroecología, en la organización, en la producción y en la comercialización de alimentos sanos: Agroecología Campesina para la Soberanía Alimentaria y la Madre Tierra, experiencias de La Vía Campesina. Además, invitamos a leer el artículo de Darío Aranda, Argentina transgénica, sobre la aprobación gubernamental de una nueva soja y una variedad de papa transgénica para consumo humano. Las irregularidades y ocultamientos, los funcionarios/empresarios, la falta de investigación científica y el rechazo de otros países. Fraternalmente, Lucía M. Vicente Carolina Acevedo María Eugenia Jeria Carlos A. Vicente Acción por la Biodiversidad http://www.biodiversidadla.org [email protected] Seguinos en Facebook LA BATALLA DE IMPERIOS FINANCIEROS POR EL MUNDO http://www.alainet.org/es/file/3869/download?token=3P7GA59_ http://www.alainet.org/es/articulo/173544 REVISTA NO. 508 - OCTUBRE 2015 AMÉRICA LTINA EN MOVIMIENTO CAMBIO CLIMÁTICO Y AMAZONÍA http://www.alainet.org/es/revistas/508 16 NOTICIAS, ARTICULOS DE COYUNTURA Y DE ANÁLISIS EN CORTO ESCALADA MILITAR RUSA EN SIRIA: PRIMEROS SOLDADOS VOLUNTARIOS SOBRE EL TERRENO http://elrobotpescador.com/2015/11/11/escalada-militar-rusa-en-siria-primeros-soldadosvoluntarios-sobre-el-terreno/ EL COMERCIO GLOBAL SE CONTRAE DRAMÁTICAMENTE http://elrobotpescador.com/2015/11/10/alarma-el-comercio-global-se-contraedramaticamente/ PARAÍSO FISCAL: EMPRESARIOS GALESES DESCUBREN UNA FÓRMULA PARA NO PAGAR IMPUESTOS https://actualidad.rt.com/economia/191173-empresarios-galeses-inventar-formula-evitarimpuestos EVITAR LA PRÓXIMA CRISIS COSTARÁ UN TRILLÓN Nos estamos engañando a base de regulación. No se puede “evitar” una crisis financiera cuando el sistema entero está basado en parámetros de riesgo cuestionables http://blogs.elconfidencial.com/mercados/lleno-de-energia/2015-11-10/evitar-la-proximacrisis-costara-un-trillon_1090161/ EL PETRODÓLAR YA NO ES LO QUE ERA: LAS MALTRECHAS ECONOMÍAS DEL GOLFO Arabia Saudí podría quebrar en cinco años si no reacciona. No es la única: los expertos creen que los déficits fiscales de todas las economías regionales basadas en hidrocarburos son insostenibles http://www.elconfidencial.com/mundo/2015-11-10/el-petrodolar-ya-no-es-lo-que-era-lasmaltrechas-economias-del-golfo_1090154/ ACUMULACIÓN DE CAPITAL DESDE EL GOBIERNO: LOS NUEVOS RICOS http://www.sinembargo.mx/10-11-2015/1545268 MEDVÉDEV: "ES IMPOSIBLE QUE SE REPITA LA GUERRA FRÍA EN EL SIGLO XXI" https://actualidad.rt.com/actualidad/191106-rusia-imposible-guerra-fria-siglo-xxi 17 POLÍTICA DEL PENTÁGONO: NUEVOS PLANES PARA CONTENER A RUSIA https://actualidad.rt.com/actualidad/191092-eeuu-pentagono-critica-rusia-carter "LA DEUDA NACIONAL DE EE.UU. SUPERA TRES VECES LAS CIFRAS OFICIALES" https://actualidad.rt.com/economia/191026-experto-deuda-nacional-eeuu-tres-veces-mayor A LOS MAYORES BANCOS DEL MUNDO LES FALTAN 1,1 BILLONES DE EUROS PARA EVITAR EL COLAPSO https://actualidad.rt.com/economia/191110-bancos-grandes-billones-colapso-internacional DETRÁS DE LA RAZÓN – RIVALIDAD CHINA-EEUU https://diario-octubre.com/?p=23404 EE.UU. ENVIARÁ MÁS TROPAS HACIA LAS FRONTERAS RUSAS "EN LOS PRÓXIMOS DOS MESES" https://actualidad.rt.com/actualidad/191011-eeuu-envia-tropas-fronteras-rusia-europa EL MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA REVELA EL CAMBIO DE TÁCTICA DE LOS TERRORISTAS EN SIRIA https://actualidad.rt.com/actualidad/190996-ei-defensa-cambio-tactica-terrirostas-siria "UN FRACASO HISTÓRICO Y TERMINAL": SE ACERCA EL "COLAPSO DEL CAPITALISMO ESTADOUNIDENSE" https://actualidad.rt.com/economia/190740-colapso-capitalismo-eeuu-drogas-sociedad BUSCAGLIA: MÉXICO NECESITA UN ESTADO FUERTE Y SIN CORRUPCIÓN ANTES DE LEGALIZAR LAS DROGAS http://www.sinembargo.mx/08-11-2015/1544456 IDEAS PARA CAMBIAR EL MUNDO (III) http://elrobotpescador.com/2015/11/07/ideas-para-cambiar-el-mundo-iii/ IDEAS PARA CAMBIAR EL MUNDO (IV) http://elrobotpescador.com/2015/11/11/ideas-para-cambiar-el-mundo-iv/ VÍDEO: LA ONU IMPLEMENTARÁ EL CONTROL BIOMÉTRICO MUNDIAL PARA 2030 http://elrobotpescador.com/2015/11/06/video-la-onu-implementara-el-control-biometricomundial-para-2030/ 18 VIDEO: SPETSNAZ RUSOS Y BOINAS VERDES DE EEUU SE ENFRENTARÁN EN SIRIA http://elrobotpescador.com/2015/11/05/video-spetsnaz-rusos-y-boinas-verdes-de-eeuu-seenfrentaran-en-siria/ VENEZUELA TIENE RÉCORD DE PENSIONADOS PER CÁPITA EN EL MUNDO https://diario-octubre.com/?p=23174 LA LUCHA DE LA IZQUIERDA POR LA FEUC Y SU IMPACTO EN LA POLÍTICA NACIONAL En la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica se han forjado importantes liderazgos políticos del país como el presidente de la UDI Hernán Larraín, el ex ministro de Piñera Andrés Chadwick (UDI) y el ex presidente del mismo partido Juan Antonio Coloma. Históricamente ligada al gremialismo, por tercera vez en la historia la FEUC podría quedar en manos de la izquierda si el movimiento Crecer gana el próximo 4 de noviembre. Mientras figuras como Felipe Berríos y Gabriel Boric apoyan la candidatura, la derecha ya ha encendido las alarmas. Mas en: http://eldesconcierto.cl/la-lucha-de-la-izquierda-por-la-feuc-y-su-impacto-en-lapolitica-nacional/ ¿QUÉ PASA ENTRE RUSIA Y LOS SAUDÍES? Pepe Escobar http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205511 Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens En medio de la jungla de espejos que rodea la tragedia siria subsiste un hecho en forma de diamante: A pesar de tantos grados de separación, los saudíes siguen hablando con los rusos. ¿Por qué? Una razón crucial es porque una perennemente paranoica Casa de Saud se siente traicionada por sus protectores estadounidenses que bajo el Gobierno de Obama parecen haber renunciado a aislar a Irán. Los saudíes no pueden entender intelectualmente el sube y baja de incoherentes políticas de Washington debido a la confrontación entre neoconservadores sionistas y el antiguo establishment. No es sorprendente que puedan sentirse tentados a colocarse del lado ruso de la valla. Pero para que eso ocurra tendrán que pagarse muchos precios. Por lo tanto hablemos de petróleo. En términos energéticos, un acuerdo petrolero con la Casa de Saud significaría mucho para Rusia. Un acuerdo podría producir ingresos incrementales del petróleo para Moscú de unos 180.000 millones de dólares por año. El resto del CCG no cuenta realmente: Kuwait es un protectorado estadounidense; Bahréin es un área turística saudí; Dubái es una deslumbrante operación de lavado de dinero de la heroína. Incluso los EAU son un acaudalado grupo de buceadores de perlas. Y Catar, como señalara brillantemente "Bander 19 Bush" es “300 personas y una estación de televisión, “más una aerolínea decente que patrocina Barcelona”. Riad –paranoia incluida– tomó nota cabalmente de la supuesta “política” del Gobierno de Obama de descartar Arabia Saudí por una supuesta bonanza de gas natural iraní, que presumiblemente reemplazaría a Gazprom en el suministro a Europa. Eso no sucederá, sin embargo, porque Irán necesita por lo menos 180.000 millones de dólares de inversión a largo plazo para modernizar su infraestructura energética. Moscú, por su parte, tomó cabalmente nota de cómo Washington bloqueó South Stream. También ha estado tratando de bloquear Turk Stream, pero es posible que eso no fructifique después del reciente éxito electoral de Erdogan en Turquía. Adicionalmente Washington ha estado presionando a Finlandia, Suecia, Ucrania y Europa Oriental para que se armen aún más contra Rusia en la OTAN. E rey va a Vlad Desde el punto de vista de la Casa de Saud tres factores son primordiales, 1) Un sentido general de "alerta roja" ya que han sido privados de una relación exclusiva con Washington incapacitándolos por lo tanto para conformar la política exterior de EE.UU. en Medio Oriente; 2) Han sido fuertemente impresionados por la rápida operación de contraterrorismo en Siria de Moscú; 3) Temen como la plaga la actual alianza Rusia-Irán si no tienen medios de influenciarla. Esto explica la razón por la cual los consejeros del rey Salman han insistido en que la Casa de Saud tiene una probabilidad mucho mayor de contener a Irán en todos los temas –de “Siraq” a Yemen– si forja una relación más estrecha con Moscú. De hecho el rey Salman podría visitar a Putin antes de fin de año. La prioridad de Teherán, por otra parte, es vender todo el gas natural que pueda. Eso convierte a Irán en un competidor de Gazprom (no por el momento, ya que la mayoría de las exportaciones adicionales serán dirigidas hacia Asia, no a Europa). En términos de gas natural no existe una competencia rusa-saudí. El petróleo es un tema diferente; una cooperación rusasaudí podría tener sentido en el marco de una reducción de OPEC si pueden llegar a un acuerdo respecto a la tragedia siria. Una de las historias no expresadas de la reciente conmoción causada por Siria es que Moscú ha estado trabajando silenciosamente entre bastidores para aplacar tanto a Arabia Saudí como a Turquía. Ya fue el caso cuando los ministros de exteriores de EE.UU., Rusia, Turquía y Arabia Saudí se reunieron antes de Viena. Viena fue crucial no solo porque Irán estuvo presente por primera vez sino también por la presencia de Egipto, incidentalmente, poco después del reciente descubrimiento de nuevas reservas de petróleo y emprendiendo una relación reforzada con Rusia. El punto crucial absoluto fue este párrafo incluido en la declaración final de Viena: “Este proceso político será dirigido por sirios, es de los sirios y el pueblo sirio decidirá el futuro de Siria”. No es por accidente que solo los medios rusos e iraníes prefirieran dar al párrafo la apropiada relevancia. Porque esto significó el verdadero fin de la obsesión por el cambio de régimen, para gran aflicción de neoconservadores estadounidenses, Erdogan y la Casa de Saud. 20 Eso no significa necesariamente que la alianza Rusia-Irán esté totalmente de acuerdo respecto a Siria. Esta semana el comandante de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, el mayor general Mohamad Ali Jafari, explicó una vez más que Irán no ve ninguna alternativa a Bashar el-Asad como líder de Siria. Incluso reconoció que Moscú no comparte enteramente este punto de vista, exactamente lo que la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, ha estado diciendo. Pero eso no es lo principal. El principal punto es la muerte de la opción de cambio de régimen producida por Moscú. Y eso deja a Putin en libertad para seguir proyectando su estrategia extremadamente compleja. Llamó a Erdogan el miércoles para felicitarlo por su victoria personal y la del AKP. Esto significa que ahora Moscú evidentemente tiene alguien con quien hablar en Ankara. No solo sobre Siria. sino también sobre el gas. Putin y Erdogan tendrán una crucial reunión relacionada con la energía en la cumbre del G20 el 15 de noviembre en Turquía. Y tendrá lugar una visita de Erdogan a Moscú. La apuesta es que se llegará –finalmente– al acuerdo Turk Stream antes de fin de año. Y respecto a Siria septentrional Erdogan se ha visto obligado a admitir por los hechos rusos sobre el terreno y en los cielos que su idea de una zona de exclusión aérea nunca se realizará. Arrastrando los pies hacia Meca Esto nos deja con el problema mucho mayor: la Casa de Saud. Existe un muro de silencio en relación con la razón esencial para que Arabia Saudí bombardee e invada Yemen y es la explotación de las tierras vírgenes petroleras de Yemen, lado a lado con Israel nada menos. Para no mencionar la demencia estratégica de buscar un enfrentamiento con temibles guerreros como los hutíes, que han sembrado el pánico en el patético ejército saudí, repleto de mercenarios. Riad, siguiendo sus reflejos estadounidenses, incluso recurrió a Academi –anteriormente Blackwater– para reclutar a los usuales sospechosos mercenarios en sitios tan alejados como Colombia. También se sospechó desde el principio, pero ahora es un hecho consumado, que el protagonista responsable del costoso desastre militar en Yemen es nada menos que el príncipe Mohamad bin Salman, hijo del rey, que crucialmente fue enviado por su padre a encontrarse cara a cara con Putin. Para completar el lío, el desastre de Yemen ha desatado un cierto juego de sombras en Riad que involucra a los alineados con el reino de Salman, especialmente el clan del ex rey Abdulá. Un desagradable lío, ni siquiera basta para describirlo. Mientras tanto, Catar seguirá llorando porque contaba con Siria como lugar de destino de su tan ansiado gasoducto para servir a los clientes europeos o por lo menos como un centro clave de camino a Turquía. Irán, por otra parte, necesitaba tanto a Irak como Siria para el rival gasoducto Irán-Irak-Siria porque Teherán no podía contar con Ankara debido a las sanciones estadounidenses (esto ahora cambiará rápidamente). El punto es que el gas iraní no reemplazará a Gazprom como 21 principal fuente para la UE en el futuro previsible. Si sucediera, por supuesto, sería un golpe salvaje para Rusia. En términos petroleros, Rusia y los saudíes son aliados naturales. Arabia Saudí no puede exportar gas natural, Catar sí puede. Para ordenar sus finanzas –después de todo hasta el FMI sabe que están en una autopista al infierno– los saudíes tendrían que reducir cerca de un 10 % de la producción con OPEC, en concierto con Rusia. El precio del petróleo sería más del doble. Una reducción del 10 % produciría una fortuna para la Casa de Saud. Por lo tanto, tanto para Moscú como Riad, un acuerdo sobre el precio del petróleo, que probablemente lo impulsaría hacia 100 dólares el barril, tendría un sentido económico total. Se puede decir que, en ambos casos, incluso podría significar un asunto de seguridad nacional. Pero no será fácil. El último informe de OPEC asume que un canasto de petróleo será cotizado a solo 55 dólares en 2015 y aumentará en 5 dólares al año, llegando a 80 dólares solo en 2020. Este estado de cosas no conviene ni a Moscú ni a Riad. Mientras tanto, fomentando toda suerte de salvaje especulación, EI (ISIS/Daesh) todavía logra recaudar hasta 50 millones de dólares al mes por la venta de crudo de los campos petroleros que controla en “Sirak”, según los mejores cálculos basados en Irak. El hecho de que este minicalifato petrolero logre traer equipamiento y expertos técnicos desde “el extranjero” para mantener el funcionamiento de su sector energético parece increíble. “El extranjero” significa en este contexto esencialmente Turquía, ingenieros más equipamiento para extracción, refinado, transporte y producción de energía. Uno de los motivos por lo que esto tiene lugar es que la Coalición de Oportunistas Marrulleros (CDO, por sus siglas en inglés) –que incluye Arabia Saudí y Turquía– está realmente bombardeando la infraestructura energética del Estado sirio, no los dominios del minicalifato petrolero. Por lo tanto tenemos a los proverbiales “protagonistas internacionales” en la región ayudando de facto al EI/ISIL/Daesh a vender crudo a contrabandistas a solo 10 dólares el barril. Los saudíes –en la misma medida que la inteligencia rusa– han notado que el EI/ISIL/Daesh es capaz de obtener el más avanzado equipamiento estadounidense, que requiere meses para aprender a operarlo, y lo integra de inmediato a sus operaciones. Esto implica que sus combatientes deben de haber sido extensivamente entrenados. El Pentágono, mientras tanto, envió y continuará enviando altos militares a “Sirak” con un mensaje determinado: si elegís a Rusia, no os ayudaremos, El EI/ISIL/Daesh, por su parte, nunca habla de liberar Jerusalén. Siempre menciona la Meca y Medina. Por lo tanto no cabe ninguna duda: existen muchas más señales a favor de un acuerdo rusosaudí de lo que se ve a primera vista. Este artículo fue publicado primero por RT Pepe Escobar es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge y Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009). Su último libro es Empire of Chaos. 22 Fuente: http://www.counterpunch.org/2015/11/06/whats-the-big-deal-between-russia-andthe-saudis/ PENTÁGONO: EE.UU. PLANEA CONTENER LAS ACCIONES DE RUSIA POR LA VÍA MILITAR https://diario-octubre.com/?p=23180 KOSOVO;NO ACEPTADA EN LA UNESCO. https://diario-octubre.com/?p=23539 En Destacado, Yugoslavia10 noviembre, 2015Eduardo J. García125 Visualizaciones0 comentarios Kosovo;No aceptada en la UNESCO. Y por fin llegó el día de la victoria. La iniciativa lanzada por la Administración Obama junto a Albania y Turquía ha sufrido una inesperada derrota. Al menos esta es la opinión de quien esto escribe y su ambiente más inmediato, ya que el pesimismo y los continuos varapalos a la soberanía y al pueblo serbio que Y por fin llegó el día de la victoria. La iniciativa lanzada por la Administración Obama junto a Albania y Turquía ha sufrido una inesperada derrota. Al menos esta es la opinión de quien esto escribe y su ambiente más inmediato, ya que el pesimismo y los continuos varapalos a la soberanía y al pueblo serbio que no han dejado de sucederse desde la destrucción de Yugoslavia no hacían preveer este feliz desenlace. Que USA haya desplegado todas sus influencias para la admisión de Kosovo como miembro de la Unesco, a pesar de haber perdido el derecho a voto en 2011, tras décadas de déficit, por no pagar sus cuotas,dice mucho de la arbitrariedad con que Washington ve la política internacional.O mejor dicho la manipula y subyuga a sus intereses. Hoy, una votación en la Asamblea de la Unesco, órgano dependiente de Naciones Unidas ha abierto un tímido rayo de esperanza, por el que se vislumbra un ínfimo indicio de la independencia de la ONU, uno de sus valores fundacionales. Cuya primera asamblea general fue posible gracias entre otros 45 países a Yugoslavia, una nación vencedora del fascismo, que firmó la Carta constituyente en 1946. La entrada de Kosovo en la Unesco ha sido rechazada. No se han alcanzado los 2/3 del quórum que requiere el reglamento de la institución para su aprobación.La votación ha sido muy reñida y tensa. Sólo tres votos han evitado la ignominia de tener entre los representantes de la promoción de la cultura del mundo, a representantes de un limbo jurídico moral, social y político como es el Kosovo actual. 92 países votaron por el ingreso de Kosovo en la Unesco, con 95 síes lo hubieran conseguido. Pero una extraordinaria campaña del gobierno serbio, así como el apoyo ruso y la expresa voluntad de Iberoamérica que ha aprovechado la ocasión para proclamar que ya no es un enano manejable, ni en lo económico ni en lo político. Hecho del cual no podemos sino alegrarnos, y más sabiendo que las presiones sobre estos países habrán sido fortisímas. Pero han mantenido su independencia con su voz, una voz clara y decidida, en un mismo idioma, que ha frenado la propuesta de la gran potencia. Una superpotencia cada vez más discutida como ha demostrado la derrota de este pseudoestado satélite-carcelario,cuya única viabilidad y razón de ser es el debilitamiento de Serbia y el mayor protagonismo turco en los Balcanes, esta vez por delegación en una Gran Albania. 23 Una idea expansionista y etnicista nunca contestada por esos círculos que se hacen llamar para verguenza ajena antifascistas o antisistema. Obviamente esto no representa ningún problema serio para el coloso estadounidense, al menos no en la medida en que ha resurgido para quedarse una enérgica y orgullosa Rusia en el panorama ex-soviético y Sirio-iraquí y la China que muestra al mundo su moderna y competente armada en zonas de litigio de vital interés para Estados Unidos. Ha habido sorpresas, tanto negativas como positivas. Por su valor ha destacado Eslovaquia y Polonia como se ha encargado de subrayar el primer ministro serbio Vucic. En el primer supuesto, ha defendido en la votación la misma postura que mantiene respecto a la independencia de Kosovo en el seno de la UE, un rotundo e inamovible no. Pese a que el mismo político serbio ha reconocido las fuertes presiones a las que ha sido sometido la pequeña nación centroeuropea. El caso polaco es diferente. El país más importante de los que formaban el antiguo bloque soviético, tan a menudo portaviones de la política y del ejercito de USA, se ha abstenido pese reconocer oficialmente a Kosovo como estado independiente. Una buena diplomacia sureslava y algún imposible paralelismo con su descomunal vecino ruso habrían inclinado la balanza. México se ha decantado por el no, en una decisión como poco valiente, que nos hace simpatizar todavía más con ese maravilloso,terrible e indomable país. Otros 49 países,entre los cuales se encuentra su vecina Guatemala y los más relevantes de Surámerica, con una mención especial para Colombia ,con una más que estrecha relación con USA y muy mala vecindad con sus vecinos como el caso de Venezuela, la misma Cuba , Ecuador, Bolivia. Argentina que sufre en sus carnes,el imperialismo de corte filibustero británico en las Malvinas, o Chile, más el gigante continental brasileño. No es baladí mencionar el mayor peso de estos países en la contribución a las misiones de paz de Naciones Unidas. Y es más que probable que los buenos oficios diplomáticos españoles también hayan tenido su reflejo en la decisión del voto de sus socios iberoaméricanos. Aunque a buen seguro habrá diversas razones, parece que además de la ya mencionada defensa de su opinión y soberanía,el bloque iberoamericano ha sabido valorar,consecuencia de su acervo cultural, el peligro al que se exponía dejar un patrimonio artístico cristiano en manos de criminales, situado en un territorio musulmán excluyente,con una pujanza yihadista entre la creciente.Hubiera sido imperdonable dejar en manos del E.L.K unas obras de arte que pertenecen a la humanidad, y que son el testimonio, la herencia ,de los mejores logros artísticos que alcanzó la civilización bizantina y serbia. Un tesoro de valor incalculable que ya ha sufrido el expolio,la profanación y la destrucción por aquellos mismos que ahora dicen quererla proteger y difundir. Aunque a buen seguro el interés albanés sea además de crematístico,genocida. Por querer borrar, anular, no sólo a las comunidades eslavas, sino la misma historia serbia al negarle su cuna. Lo más parecido al ISI que pueda encontrarse en Europa. Muestras de ese esplendor pasado, son los monasterios de Decani que no podremos admirar el común de los mortales, por estar en enclaves, rodeados por alambradas y patrulladas por soldados de la Otan que hipoteticamente evitan su destrucción así como la erradicación de la población serbo-kosovar que las mantiene. Otros países como India que marca distancia una vez más con los poderosos,Filipinas, Marruecos,Nicaragua, Guinea Ecuatorial, Angola, Corea del Norte, Sri Lanka, Indonesia, Rd de Congo o Corea del Norte junto al resto habrán tenido razones que avalen sus posiciones. Sorprende en este grupo, Palestina, tótem de las causas musulmanas y sostén del antisemitismo que habrá votado por oposición a Israel y USA. Otros países musulmanes con pasado de no-alineados como Argelia o Egipto se han abstenido , aunque no reconocen a Kosovo, o Malasia que ha votado a favor han visto en la economía y en la religión factores decisivos. 24 El voto favorable de vecinos y enemigos balcánicos tradicionales Croacia,Albania,Bulgaria o Hungría eran de esperar ,en el caso magiar además de la rivalidad, se suma el contencioso por los refugiados sirios y la antagónica política serbia tanto con el número como con el tratamiento de los refugiados. La abstención de Rumania que no reconoce a Kosovo no tiene el mismo valor que la griega o vietnamita de una tibieza rayana en la cobardía, especialmente en el caso heleno. Aliado, este si, no como Francia o el resto de la UE occidental( excepto España que celebraba en su declaración oficial el triunfo de la legalidad internacional el mismo día que el segregacionismo catalán daba un golpe de estado contra la legalidad democrática). La postura griega pese al acercamiento diplomático en el cual ha insistido Serbia ,no ha dado frutos y señala una tendencia aislacionista desde que Syriza tomó el poder y entabló conversaciones con Albania y Kosovo para su reconocimiento. Una verguenza díficil de digerir y un insulto, otro más hacia el digno pueblo griego y hacia la historia compartida de estos dos países. Este giro de Atenas preocupa en Belgrado ya que incluso están mejorando sus relaciones con la Antigua República yugoslava de Macedonia. Precisamente junto a Montenegro, dos “países” a favor del sí, cuya única explicación factible es el soborno y la constatación de engrosar las filas de estados vasallos del tercer mundo que se pliegan a los intereses del poderoso. Dos territorios que sufren la violencia, la misma que amputó a Kosovo y Metohija de Serbia, y no sólo no renuncian a ella, sino que la perpetúan con su subyugación a los intereses de la Gran Albania. Georgia voto en contra por el reflejo osetio y abjasio, pese a cosas de la política, que eso le hermane con su gran enemigo y “responsable” de estos problemas, Rusia. Bosnia y Herzegovina que se ha abstenido no reconoce a Kosovo, pese a que sea musulmán, antiserbio y haya destruído junto a ellos Yugoslavia. A sus ojos la república Srpska puede ver algún preocupante referente en el caso kosovar que ni siquiera los tratados de Dayton pueden arreglar. Pero por encima de encajes y desacuerdos políticos no puedo terminar el artículo sin referirme al respiro, a la sonrisa, a la brizna de esperanza, a un ardiente rescoldo de dignidad recobrado, al reconocimiento después de tantas penalidades que han sentido miles de exyugoslavos, de serbios de todos los rincones, desde los heroicos habitantes de Kosovo y Metohija aislados en un mar de hostilidad ,a los serbios de Serbia que no se han dejado vencer,a los montenegrinos, a los serbo-croatas, a los siempre solidarios serbo-bosnios y a la diáspora repartida por todo el mundo. A ellos se lo dedico y a todos ellos agradezco que mañana el mundo siga conservando unas indelebles riquezas culturales y artisticas que hacen que este sea un lugar mejor. Hoy en París, el voto de cincuenta países ha sido una victoria de toda la humanidad. UNESCO PD: “esta victoria no se alcanzó con el dinero, sino con el respeto que tiene el mundo hacia nuestro país y la población”. Nikolic. Presidente de Serbia. El mismo día en que Kosovo no era aceptada en la UNESCO, el Secretario Gral de la ONU ,BanKi Moon condenaba la violencia de la oposición “nacionalista” albano-kosovar en el Parlamento de Pristina. DEBEMOS CONSTRUIR UNA MORAL DE LA DESOBEDIENCIA http://eldesconcierto.cl/debemos-construir-una-moral-de-la-desobediencia/ Palabras de Juan Carlos Marín para ser leídas el 4 de Octubre de 2006, en las jornadas de Sociología, con estudiantes, docentes y graduados de la Universidad de Buenos Aires. Las jornadas fueron convocadas desde la Carrera y su Dirección para discutir planes de estudios, horas de investigación, concursos, lugar de la investigación, etc. 25 LitoAmigos, quiero expresarles mi agradecimiento por haberme invitado a compartir privilegiadamente mis reflexiones y una memoria actualizada de nuestra carrera. Quiero también disculparme por no poder, en este momento, hacerlo personalmente. Reconozco e interpreto, en la decisión de ustedes, un mensaje: hacer presente la reflexión de lo que fue parte del inicio y del resultado de un proceso político intelectual que comenzó a finales de la década del cincuenta y que aún está en marcha. Espero no defraudarlos. Desde sus inicios y a lo largo de estos muchos años, la historia de la Carrera de Sociología ha estado estrechamente vinculada a un conjunto de luchas políticas originadas en la disconformidad moral con lo que de injusto e inhumano expresaba y aún mantiene el orden social. Muchos de nuestros compañeros de armas intelectuales se comprometieron con los modos más intensos de la lucha política. Esas luchas fueron ejercidas desde una pluralidad de orientaciones políticas e intelectuales. Quisiera hoy, antes que nada, recordarlos y hacerlos presentes (hasta donde es capaz mi memoria) a todos aquellos que compartieron en el pasado la Carrera de Sociología y que cayeron como resultado del uso consecuente de sus convicciones. El primero de los compañeros caídos fue Marcos Slachter, muerto en 1963. Le siguen Silvio Frondizi, quien había sido profesor de la Carrera y Roberto Cristina, caídos a mediados de la década del ´70. Durante la última y más sangrienta dictadura militar cayeron Carlos Abadi, Ana Baravelle, Ariel Ferrari y Claudia Yankilevich, alumnos de la Carrera; Roberto Carri y Daniel Hopen, profesores; y los sociólogos Patricio Biedma Scadewaldt, María Antonia Berger, Cristina Fernádez de Colomer, Dora Franzosi, Elda Gálvez de Bivi, Mónica Godstein, Oscar Gutiérrez, Katsuya Higa, Alberto Jamilis, Graciela Jatib, María Magnet de Tamburini, Rafael Olivera, Rosa Pargas de Camps, Osvaldo Plaul, Nora Rodríguez Jurado de Olivera, Luis Sosa y Ricardo Tajes… Muchos otros -no todos- en nuestra comunidad universitaria han mantenido y retomado la pluralidad de su combatividad. La combatividad de aquellos para quienes conocer con rigor el carácter injusto e inhumano de los órdenes sociales ha sido y seguirá siendo la fuente y el pertrechamiento inagotable de sus convicciones morales e intelectuales libertarias y de su determinación por enfrentar a estos órdenes objetivamente inhumanos. Es conveniente recordar y hacer presente que conocer para aprender y enseñar a desobedecer la normatividad autoritaria y arbitraria, fue una de las razones fundacionales esenciales con que comenzaron a construirse estos espacios; y también fue, siempre, el origen del desenvolvimiento de un conjunto de contradicciones inmanentes en nuestra vida académica. Ha sido, la nuestra, una historia contradictoria, permanentemente convulsionada entre dos concepciones del mundo que, en principio y en apariencia, comparten la necesidad y la empresa de construir y difundir el conocimiento de nuestra realidad social. Contradicciones entre quienes piensan y actúan buscando encontrar en el conocimiento las formas posibles de una gobernabilidad de las condiciones de injusticia y desigualdad social; y entre quienes no estamos dispuestos a hacer de la gobernabilidad el instrumento del disciplinamiento social y el encubrimiento de la desigualdad social. Aclaremos, esta universidad que han degradado, no nos sirve. 26 Escudados y encubiertos en la farsa de la supuesta autonomía de la universidad la penetraron y degradaron las dos alternativas políticas que en la vida nacional establecieron el dominio y la hegemonía de la democracia burguesa. Para lograrlo crearon en el país y en la comunidad universitaria, lenta e imperceptiblemente, una burocracia de la gobernabilidad, mediante la verticalidad de un sistema clandestino de cooptación política de profesionales e intelectuales. Fue una cooptación clientelista que mediante una socialización ideológica crearon el personal adecuado de dicha burocracia. Con la apariencia y justificación de administradores democráticos de las condiciones de pobreza… legalizaron la ilegitimidad del estilo sórdido de todo orden burocrático. Que como decía Marx, “… es un espíritu totalmente jesuítico, teológico. Los burócratas son los jesuitas del Estado… La autoridad es, en consecuencia el principio de su sabiduría y la idolatría de la autoridad constituye su sentimiento. Pero en el propio seno de la burocracia el espiritualismo se hace un materialismo sórdido, se transforma en el materialismo de la obediencia pasiva, de la fe en la autoridad, del mecanismo de una actividad formal fija, de principio e ideas y tradiciones fijas. En cuanto al burócrata tomado individualmente la finalidad del Estado se hace su finalidad privada: es la lucha por los puestos más elevados; “hay que abrirse camino.” Gracias a la iniciativa y determinación moral de la acción directa de un grupo de estudiantes, que impidieron la realización de la asamblea ilegítima, se ha hecho público en la sociedad el grado de descomposición de esta universidad. Los estudiantes han mostrado –una vez másque es posible abandonar y superar el fetichismo de la legalidad para intentar avanzar en la construcción de una alternativa que destierre la monopolización y corrupción en las decisiones de la comunidad universitaria. Es posible y necesario enfrentar el uso represivo de los reglamentos cuando nos impidan avanzar con la fuerza de la razón. Es a partir de esta convicción que nos será posible la necesaria reflexión original y creadora acerca de la carrera. Expresamos, sin que necesariamente lo tengamos presente, aún en nuestro encierro académico, contradicciones políticas existentes en el seno de nuestro pueblo; las contradicciones entre quienes luchan para lograr una autonomía nacional del capitalismo argentino con relación a los imperialismos de turno y quienes luchamos para transformar y abandonar el carácter capitalista de orden social. Es posible que enfrentemos y compartamos, fuera y dentro de la vida universitaria, los mismos enemigos que obstaculizan nuestras metas, pues así lo ha sido durante un largo trecho y posiblemente lo seguirá siendo. Pero la búsqueda del modo de avanzar en nuestras luchas y convicciones muchas veces nos distancian; nuestra concepción y necesidades con relación al conocimiento y al orden social no son los mismos. Pero tenemos la certidumbre que tenemos una empresa que podemos compartir y que en lo inmediato es necesario para todos, fortalecer la Carrera de Sociología reestructurándola. Para ello es conveniente tomar consciencia de la necesidad de restituirle el contexto científico académico correspondiente; es decir, reinsertarla en el campo amplio de las Ciencias Sociales. Es imprescindible comenzar por romper el aislamiento político, intelectual y académico en que la enseñanza de la sociología fue reinstalada desde la última dictadura cívico-militar. Reinstalarse en el ámbito donde hasta entonces se había compartido, con los miembros de las carreras de historia, psicología, antropología y filosofía, interactuando y construyendo en una comunidad académica que hacía presente gran parte de la diversidad de dimensiones de la realidad social. Hacer presente y compartir la reflexión con aquellas disciplinas y con el resto de las ciencias sociales, es una tarea pendiente en la construcción estratégica de una verdadera Facultad de Ciencias Sociales. Pero también, la construcción de conocimiento supone vencer la actual pobreza intelectual y pertrecharse en la acumulación del conocimiento creado durante el siglo XX y en las condiciones científicas de este nuevo siglo. 27 Gran parte de la historia y de los modos del conocimiento en las ciencias sociales ha sido producto resultante de una historia militante de la disconformidad social y del ejercicio consciente de la desobediencia social. La continuidad de esta perspectiva -y su acumulación correspondiente- nos exige la producción de un conocimiento capaz de registrar y comprender el complejo y contradictorio desenvolvimiento evolutivo de la realidad social; solo posible de lograrlo a partir de una determinación que investigue y capte el proceso objetivo permanente del cambio social, abandonando el territorio del uso clasificatorio especulativo del conocimiento preexistente. Ese fue el sentido de las palabras de un investigador de las ciencias sociales, cuando nos advertía. “Cierto es que el arma de la crítica no puede suplir a la crítica de las armas, que el poder material tiene que ser derrocado por el poder material, pero también la teoría se convierte en un poder material cuando prende en las masas. Y la teoría puede prender en las masas a condición de que argumente y demuestre ad hominem, para lo cual tiene que hacerse una crítica radical. Ser radical es atacar el problema por la raíz y la raíz, para el hombre, es el hombre mismo.” La construcción del conocimiento radical en el marco de la recuperación de la enseñanza de la Sociología supone vencer el desarme intelectual que han pretendido y muchas veces logrado, las dictaduras de turno, militares o civiles de las clases dominantes. Puede entonces plantearse como necesidad central para fortalecer la Carrera, la inversión humana y material en el campo de la investigación. Fortalecer las condiciones para que el conocimiento de lo social contribuya a una vección consciente del orden de lo político implica proteger la existencia y formación curricular permanente de investigadores. Dar por descontado un conocimiento del modo en que se constituye el ámbito de lo social ha sido fuente no solo de errores en la reflexión si no de catástrofes en la realidad. Es importante advertir que el sistema político social, actualmente imperante, seguirá obstaculizando este proceso. Hay quienes –en estos días- se sorprenden porque “estas cosas” sucedan porque “estamos en democracia”; instalando y manteniendo un proceso de normalización que ha encubierto la sobrevivencia y la impunidad genocida del orden social. Son estos, aún, tiempos difíciles para el trabajo de los investigadores. Es cierto que en el pasado más inmediato, el trabajo de los investigadores ha sido siempre material y socialmente difícil; y muchas veces, ha sido más que eso, ha sido adverso y peligroso. Pero, hoy día, es importante señalar que adicionalmente una nueva forma de coacción está instalada entre nosotros. No es ya el ejercicio de una dictadura militar que actúa de manera directa; se trata de una coacción social e institucional mucho más compleja e íntimamente más agresiva. La normatividad actual para acceder a las condiciones institucionales y materiales que permitan el ejercicio de la docencia y de la investigación, es producto del efecto de una heteronomía fundada en una coacción disciplinaria creada e instalada desde la perspectiva del dominio hegemónico de los organismos crediticios financieros de nivel mundial. Se ha instalado una institucionalización creciente de una cultura del pensamiento único, mediante el ejercicio de una sistemática vigilancia y control a través de la exigencia –reiterativa hasta el absurdo- de informar y llenar formatos de dudosa universalidad científica, a efectos de demostrarse dócil y disciplinado ante el dominio despótico de la heteronomía coactiva. No se trata de defender ciegamente el egocentrismo del investigador, lo cual produciría la alternativa de una situación anómica en el proceso general; pero tampoco de permitir y contribuir pasivamente al dominio de una heteronomía característica de la coacción, cuyo efecto es la pérdida de la autonomía de los investigadores en la capacidad creativa en que se 28 construyen los nuevos observables que desencadenan y posibilitan el avance teórico y metodológicamente cualitativo del conocimiento científico. El uso del dominio de la fuerza del aparato burocrático de la gobernabilidad administrativa, en cualquiera de sus formas, no debe –ni puede- reemplazar el dominio del uso de la razón en los procesos constitutivos de las tareas de investigación. Es necesario crear condiciones de cooperación creciente entre el producto del trabajo de los investigadores para lograr un estado de equilibración ecuánime que busque integrar el diverso conjunto de conocimientos que el desarrollo de las diferentes orientaciones de la teoría social produce permanentemente. Esto último está subordinado y solo es posible en una situación social de cooperación autónoma, basada en la igualdad creciente y en la reciprocidad solidaria de los participantes de la tarea universalista de construir conocimiento. Integrar conocimientos, producto de la diversidad teórica, es una empresa de enorme complejidad. Constituye una moral de la lógica de la acción del investigador, pero para que ello sea una empresa humanamente posible es necesario un ordenamiento social que no solo tenga presente las normas crecientemente universales de la ética científica si no que, simultáneamente, se constituyan las condiciones sociales y materiales que posibiliten el desenvolvimiento de la autonomía del investigador en la creación científica. La pedagogía de los gobernantes de turno, empeñada en una didáctica de la obediencia a la legalidad, se ve incomodada por la obstinada intensión crítica en saber no sólo qué ha ocurrido en la sociedad argentina si no también qué se está construyendo actualmente. Es conveniente tener presente la advertencia y sugerencia que nos hicieran los participantes del XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, realizada en ConcepciónChile en 1999. “Los científicos sociales no pueden limitarse a la realización de un diagnóstico de sus sociedades, sin conocer y enfrentar las múltiples dimensiones en que se ejerce de manera inhumana y arbitraria el monopolio legal de la violencia en nuestro continente. Postulamos así la urgencia de colaborar en la construcción de un juicio moral que haga posible la ruptura con las formas de obediencia acrítica a la autoridad, haciendo observable y promoviendo la desobediencia debida a toda orden de inhumanidad.” Este mensaje es un mandato moral. Nos convoca a enfrentarnos a la moral de la obediencia anticipada a ejercer el castigo. Pero para que ello sea posible es necesario conocer y comprender el proceso que construye la infraestructura de esta moral del exterminio, cuyo ejercicio en nuestro país arrebató no menos de treinta mil vidas ilustres. Este orden social, este en el que vivimos, construye todos los días y durante todas sus horas victimarios potenciales. Con o sin uniformes, eso no es lo sustantivo. Lo sustantivo, para este orden social, es el mandato moral que logra instalar en cada uno de nuestros cuerpos, una moral de la obediencia y del castigo. Lo instala mediante un proceso social normativo en muy diferentes escalas de la vida social, de manera constante y lo hace de modo tal que no es evidente para la gran mayoría: normaliza la moral de la obediencia y el castigo como instrumento central de su ordenamiento social. Es una moral de la obediencia anticipada. Es, a su vez, una moral del ejercicio del castigo. Esta moral, actúa instantáneamente, no necesita reflexionar, ha sido construida con una sensibilidad de reflejos inmediatos, a obedecer y a castigar. Dos caras de una misma moneda de la normalización del autoritarismo 29 social. Al mismo tiempo que construye la obediencia y normalización del orden social, construye la capacidad de que todos sean gendarmes de ese orden social, con o sin uniformes. Actúa instantáneamente ante todo indicio de resistencia humana a la inhumanidad de nuestro orden social. Es un operador exitoso, cuya historia es más que milenaria, permanentemente actualizada en el desenvolvimiento evolutivo de todas las formaciones sociales que hemos conocido y que aún se fundan en el monopolio del ejercicio de la fuerza material. Debemos aprender a destruir esa moral. Debemos conocer sus raíces y sus modos de irradiación en los cuerpos. Debemos construir una moral de la desobediencia. Debemos estudiar e investigar de qué manera construir y difundir una moral de la desobediencia. Debemos aprender a desobedecer la moral de la obediencia debida a ejercer el castigo. Debemos destruir en sus raíces la moral del exterminio. El futuro de la construcción y difusión docente de un conocimiento crítico en ciencias sociales, enraizado en la desobediencia debida ante lo que de injusto e inhumano expresa el orden social, no nos está garantizado. Depende de la argucia de nuestras armas intelectuales y morales. ¡Usémoslas! Deseo y espero que logremos avanzar de manera solidaria y con el dominio de la fuerza del uso de la razón –en estos días de reflexión- a una reorganización favorable para el ejercicio de la docencia y de la investigación que sea consistente con la imprescindible solidaridad con los que luchan por un ordenamiento social humanamente justo. LA VERDADERA CONCEPCIÓN PROLETARIA SOBRE LA CULTURA Y SU DESARROLLO BAJO LA LUCHA DE CLASES https://diario-octubre.com/?p=23238 Zija Xholi; Por una concepción más justa de la cultura nacional, 1985 «En los regímenes explotadores, las clases dominantes reaccionarias, desde los esclavistas, los señores feudales hasta los burgueses, en franco antagonismo con las masas trabajadoras, se han esforzado en explotar el conjunto de la actividad y la creatividad cultural de la sociedad en favor de la realización de sus intereses de clase, a fin de que esta actividad justifique la opresión, la explotación y el antagonismo de clase. Independientemente de estos objetivos y esfuerzos de las clases dominantes, no toda la cultura creada en cada país ha estado al servicio de aquéllos. Ello ha sido así porque, como en todas las demás esferas de la ideología, en la de la cultura han existido y existen dos tendencias opuestas fundamentales, que representan intereses diametralmente opuestos, los de las clases explotadoras y los de las masas trabajadoras. La primera tendencia es reaccionaria y la segunda es progresista, progresiva. Las clases explotadoras han podido explotar en su interés únicamente aquella parte de la cultura que corresponde a la tendencia reaccionaria, mientras se han esforzado en ignorar, relegar al olvido, menospreciar y hasta destruir a la otra parte de la cultura, precisamente a la progresista, que enlaza con las tradiciones positivas de cada nación. 30 La lucha que ha tenido lugar entre estas dos tendencias constituye la esencia de la lucha de clases que se ha desarrollado y se desarrolla en el terreno de la cultura, tanto ayer como hoy, en todos los países burgués-revisionistas. La función reaccionaria de esa parte de la cultura que expresa los intereses de las clases explotadoras resulta particularmente sensible y obstaculiza de forma flagrante el desarrollo social, precisamente en los momentos cruciales de la sociedad, en los momentos en que maduran las condiciones para la destrucción del viejo orden social y el tránsito a un nuevo orden superior. Esta función obstaculizadora llega a ser tan flagrante que ha ocurrido que pensadores progresistas, queriendo desembarazarse de este obstáculo, han llegado a hacer llamamientos a rechazar todo el patrimonio cultural de la humanidad y a afirmar que el progreso cultural ha estado en razón inversa con el bien de la sociedad, que el desarrollo de la ciencia y del arte ha sido fatal para la sociedad y sólo ha traído consigo la degradación y la degeneración del ser humano. A tal paradoja llegó, por ejemplo, el eminente pensador francés del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Obviamente, no se debe buscar el mal exclusivamente en la cultura, corno pensaba Rousseau, sino en otro factor más importante, en las relaciones económicas explotadoras y atrasadas, que en un momento determinado se transforman en obstáculo para el avance de la sociedad y son una fuente de opresión, de explotación y de todos los demás males del régimen explotador. Naturalmente, la cultura influye en la vida social y esta influencia depende de su carácter de clase. Ahora bien, quien ha ejercido una influencia negativa, degenerante y destructora para la humanidad no ha sido toda la cultura en general, sino únicamente una parte de ella, la reaccionaria, que ha sido creada y aprovechada en interés de las clases explotadoras y regresivas. Ea por eso que el problema se plantea de un modo diferente a como lo hacía Rousseau en su época. Así pues, en nombre del progreso social, se ha de renunciar no a toda la cultura anterior, sino únicamente a aquella parte que sirve a las clases dominantes reaccionarias, creando en su lugar una nueva cultura, progresista, que se coloque al servicio del progreso social y haga avanzar la sociedad. Esto lo comprendieron perfectamente los iluministas franceses del siglo XVIII, quienes criticaron y rechazaron con sus obras y su actividad al obscurantismo religioso, en tanto que ideología de la clase reaccionaria feudal, y crearon, simultáneamente, la nueva ideología burguesa que se convertiría en aquella época en el fundamento de una ciencia y un arte nuevos más progresistas, y que movilizaría e inspiraría al pueblo, a la «tercera etapa», en la lucha contra el régimen feudal. El gran papel de la cultura progresista en la liberación social y en el progreso de la sociedad fue comprendido cabalmente, asimismo, por los eminentes renacentistas albaneses, quienes con su actividad crearon y aportaron numerosos valores nuevos, progresistas y revolucionarios, a la cultura secular de nuestro pueblo. De este modo, enriquecida y sacada a la luz por nuestros renacentistas, expresada en la lengua albanesa y en un espíritu nacional, nuestra cultura nacional, en el período del Renacimiento Albanés, levantó a todo un pueblo e inspiró sus esfuerzos dirigidos a la realización de sus aspiraciones a la libertad, la independencia y la justicia social. La cultura progresista de cada pueblo adquiere un gran valor particularmente cuando se lleva a cabo la revolución socialista y a lo largo de todo el proceso de la construcción del socialismo. Su función en la edificación socialista es incluso mucho mayor que en el pasado. Únicamente en el régimen de dictadura del proletariado puede desarrollarse libremente y de forma acelerada la cultura de cada pueblo, y sus logros en todos los terrenos y sectores redundar en el bien de toda la sociedad, ser disfrutados por las amplias masas trabajadoras». (Zija Xholi; Por una concepción más justa de la cultura nacional, 1985 31 ENTREVISTA A FRANCISCO LÓPEZ SEGRERA SOBRE "¿HACIA DÓNDE VA EL MUNDO?" (I Y II) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205095 “La prospectiva, mediante la evaluación de las alternativas históricas posibles, nos permite construir un futuro mejor” Salvador López Arnal El Viejo Topo Autor de numerosos ensayos (algunos de ellos sobre Cuba y la revolución cubana), intelectual fuertemente comprometido, Francisco López Segrera (y Francisco José Mojica) acaba de publicar en El Viejo Topo, ¿Hacia dónde va el mundo? En él nos hemos centramos en nuestra conversación *** Me gustaría preguntarle por el libro que han publicado recientemente en El Viejo Topo usted y Francisco José Mojica. El subtítulo: “Prospectiva, megatendencias y escenario latinoamericanos?”. ¿Qué debemos entender por prospectiva? La prospectiva tiene como objetivo identificar los futuros posibles o futuribles, con el fin de escoger el más conveniente y fabricarlo desde el presente desarrollando una adecuada estrategia. Por ejemplo, si aspiramos a un futuro con baja mortalidad infantil tenemos que desarrollar políticas e inversiones en el sector de la salud dirigidas a este fin. ¿Fabricarlo? ¿No es expresión-concepto demasiado osado? ¿Somos acaso dioses? ¿No hemos pensando en muchas ocasiones en futuros imposibles o muy, pero que muy difíciles? Tengo la experiencia de mi generación en una Cuba gobernada por la dictadura de Batista. Fidel trazó los objetivos a alcanzar en su auto-defensa en la Historia me Absolverá en 1953 y tras el triunfo de la revolución en 1959 solo tomo 10 años fabricar un nuevo futuro en que todas esas promesas estaban cumplidas: derrota del dictador y de su régimen corrupto, pleno empleo, fin del desahucio de la vivienda, fin del desalojo campesino, cero analfabetismo, cobertura universal de salud y educación. De ser neocolonia de Estados Unidos alcanzamos la plena soberanía. Es decir, se previó y construyó un futuro alternativo al que ofrecía la oligarquía que apoyaba, salvo excepciones, a la dictadura. No quiero decir que es un modelo perfecto de sociedad – y mucho daño hizo y sigue haciendo el bloqueo de USA – pero muestra que cuando hay honestidad y voluntad política se puede construir un futuro alternativo entusiasmando a las masas, dándoles participación clave en el proyecto, avanzando junto a ellas y compartiendo con ellas su heroísmo y sus sacrificios en aras de lograr un ideal. Por cierto, Fidel no planteo la lucha contra el dictador Batista en términos de izquierda y derecha. No era miembro del Partido Comunista, que incluso le acuso de putchista cuando asaltó el Moncada. Fue capaz de construir un frente amplio, un gran bloque social, en torno al programa básico de carácter más bien socialdemócrata de La Historia me Absolverá, pero que al intentar ser cumplido y encontrar la oposición del bloque oligárquico y de EE.UU. devino socialista con amplio consenso popular. En torno a este programa nucleó a más del 90% de la sociedad cubana, y a los otros grupos que se enfrentaron al dictador – Directorio Revolucionario, Partido Socialista Popular (así se llamaba el Partido Comunista)- y que 32 aceptaron el liderazgo de Fidel y del Movimiento 26 de julio que este lideraba. Todas las fuerzas revolucionarias aceptaron el liderazgo de Fidel. Participé en una Encuesta que se hizo a raíz del triunfo de la Revolución en 1959 y Fidel tenía un 95% de apoyo ciudadano. Por supuesto, el cumplimiento de ese Programa llevaba a contradicciones con la clase dominante, con el bloque oligárquico norteamericano-cubano-español como he analizado en mis libros Cuba:capitalismo dependiente y subdesarrollo (1972) y Raíces Históricas de la Revolución Cubana (1980). Cuba indemnizó a los propietarios canadienses y nuestras relaciones con Canadá siempre han sido buenas, pero la arrogancia de EE.UU. no aceptó indemnizaciones y le hicieron creer a la burguesía cubana que rápidamente destruirían a la revolución cubana. Esto obligó a la dirección revolucionaria a adoptar medidas más radicales que tuvieron un costo económico. Pues ya que hablamos de Cuba... Nadie más autorizado que usted para aproximarnos al tema. Dos preguntas. La primera: ¿qué opinión le merecen las reformas económicas que ha acometido recientemente la actual dirección política cubana? En mi libro La revolución cubana: propuestas, escenarios y alternativas, publicado por El Viejo Topo en septiembre de 2010 –antes de que se convocara en noviembre de 2010 el VI Congreso del Partido en Cuba– planteo propuestas que, en el aspecto económico, fueron en gran medida recogidas por los Lineamientos que acordó el Congreso, pues fueron resultado de un amplio debate ciudadano que me fue muy útil conocer para elaborar mi libro. Lo recuerdo, lo recuerdo. En general estoy de acuerdo con las reformas adoptadas, pero pienso que no solo hay que “actualizar el modelo económico” como se planteo en el Congreso, hay que recrearlo. También en el plano político es necesario hacer cambios para que reverdezca la participación y refinar los mecanismos de participación en la toma de decisiones, e incluso convocar a una asamblea constituyente. Las nuevas generaciones ven el mundo de otra manera. Los valores revolucionarios están amenazados pero están vivos. Cuando 5 jóvenes cubanos fueron capaces de aguantar casi 20 años de prisión en cárceles norteamericanas muy duras, eso prueba que esos valores están vivos. Es una prueba descomunal, enorme… Por suerte, ya esos heroicos jóvenes están en Cuba con sus familias. Sin embargo, la caída de la URSS y del campo socialista, las contradicciones que se observan en países como China y Vietnam, y la victoria de la derecha convirtiendo a la socialdemocracia en socialneoliberalismo, causan confusión en la izquierda y escepticismo en los jóvenes y en la ciudadanía. Ya nadie defiende que todos los medios de producción sean de propiedad estatal, ni se plantea como programa político la dictadura del proletariado. Las nuevas generaciones no aceptan reducir la libertad individual a cambio de la justicia social; tampoco aceptan que cuestionar la vanguardia sea cuestionar los valores revolucionarios; reclaman participar en los procesos de toma de decisiones y no solo en la discusión de las propuestas; rechazan el estatismo ineficiente. El reto entonces es desarrollar un nuevo pensamiento teórico que recoja estos cambios, que enfrente las fuertes corrientes hacia el individualismo y el consumismo con propuestas atractivas y realizables. Armonizar proyecto individual de vida y proyecto social. Para los revolucionarios de mi generación, que constituíamos la gran mayoría, la revolución y sus tareas eran nuestro proyecto personal. No había separación entre el proyecto social y el personal. Hoy tenemos de ser capaces de que los jóvenes no vean a la revolución como algo 33 que frustra su proyecto personal de vida. Ese es uno de los principales retos para mantener viva la revolución, para que no sucumba seducida por el individualismo y el consumismo. La segunda pregunta: ¿qué opina de los últimos movimientos diplomáticos de la Administración Obama? ¿Nada sustantivo? ¿Hay que confiar? ¿Estamos a las puertas de la ruptura definitiva del embargo? ¿El capitalismo va a ondear su bandera en la embajada USA? En el mismo libro publicado en 2010 – La revolución cubana: propuestas, alternativas y escenarios - predije que en el segundo mandato de Obama se restablecerían las relaciones. Pienso que aunque es Obama quién ha dado el paso, hay consenso en la clase política y en los sectores económicos dominantes en EE.UU. de que la política hacia Cuba ha sido un fracaso. Hoy quién está aislado en América Latina y el Caribe no es Cuba, sino los EE.UU. Nunca podemos confiar en EE.UU. como afirmó Fidel en una reflexión pocos días después del 17 de diciembre –tras las intervenciones de Raúl y Obama con el fin de iniciar el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas- pero es importante ayudar a Obama en esta iniciativa a la que se oponen amplios sectores del Congreso de EE.UU., dominado por los republicanos, y sectores de la clase dominante, pese al consenso que hemos mencionado. Es posible establecer relaciones diplomáticas normales y lograr una normalización plena una vez que EE.UU. levante totalmente el bloqueo. Si ocurrió con China y Vietnam, también puede ocurrir con Cuba y hacia eso se avanza inexorablemente por los liderazgos de Cuba y de EE.UU. Esta nueva relación es positiva para los intereses de ambos países, pese a las importantes diferencias que subsisten. Por eso considero que es una política de Estado indetenible aunque la decisión la hayan tomado con audacia Raúl y Obama. Y es sin duda un triunfo de la política exterior de Cuba y un reconocimiento de EE.UU. de que su política de derrocar la revolución por la fuerza y promoviendo una subversión interna ha fracasado. Eso no quiere decir que no sigan intentando erosionar la revolución cubana por otros medios. Por supuesto, desde luego. Vuelvo al libro que estamos comentando. ¿Y qué debemos entender por Forecasting, de forecast, pronosticar? ¿Son dos alternativas complementarias u opuestas? ¿Quién construye la síntesis de ambas, el conjunto con sus complementos? ¿Los prospectivos o los partidarios de los pronósticos? El forecasting considera que el futuro puede ser identificado y reconocido. La prospectiva en cambio dice que el futuro debe ser construido desarrollando estrategias que contribuyan a que se concreten los mejores escenarios posibles de futuro. Sin embargo, los estudios de forecasting - y en especial del forecasting tecnológico- son de gran ayuda para el prospectivista, pues si no indagáramos en la evolución futura de la tecnología con sus variables en pro y en contra, no tendríamos información para diseñar las distintas situaciones del mañana, de donde elegiremos una, que sería aquella que iremos a construir con la prospectiva formulando escenarios y estrategias. Es el prospectivista el que lleva a cabo la síntesis, pero para ello se apoya en los aportes del forecasting. ¿Y qué es por cierto una megatendencia? Las mega-tendencias (MT) son macro tendencias globales que abarcan la totalidad del planeta o bien una gran parte de él. El identificarlas permite elaborar escenarios y predicciones acerca del futuro del mundo globalizado en el ámbito geopolítico, político, económico, social y cultural, entre otros aspectos. La identificación de las MT con el método y las herramientas que nos brinda la prospectiva, resulta clave para entender los cambios mundiales, para intentar modelar el futuro y para construir los mejores escenarios desarrollando las mejores alternativas posibles de política. 34 Por ejemplo, si identificamos que el precio del petróleo va a bajar bruscamente y no se va a recuperar, entonces los planes de desarrollo de un país cuyo principal ingreso en divisas es el petróleo no pueden hacerse pensando en un petróleo a 100 dólares el barril sino a 50. Esta baja brusca del petróleo a partir de junio de 2014 estaba prevista desde hace tres años por el Informe del Consejo Nacional de Inteligencia de USA (Global Trends 2030) y hace dos años por The Economist, aunque a veces hay variables que pueden alterar las predicciones. Hay megatendencias como la globalización e internet, que influyen decisivamente sobre las megatendencias económicas, políticas, sociales y culturales Pero, por ejemplo, si me permite, la crisis-estafa global en la que estamos inmersos, ¿fue prevista por alguien, por muchas voces? ¿No había aquí claros indicios de que el camino seguido una aventura de incierto final? Por supuesto que esto fue previsto por pensadores como Wallerstein, Samir Amin, Susan George, Ignacio Ramonet, Fidel Castro y Federico Mayor, entre otros. Pero los errores en la construcción del socialismo en la URSS (que llevó a su derrumbe y al colapso del campo socialista) dividió, desmoralizó y paralizó a la izquierda que ahora resurge en los procesos posneoliberales en América Latina y en proyectos alternativos al orden dominante que van emergiendo también en otras regiones del mundo. Hablan ustedes de adelantarnos al futuro. ¿Es equivalente a adivinar el futuro? ¿No es tarea sobrehumana mil veces condenada al fracaso? Por lo demás, ¿cómo puede conocerse aquello que no es aún? La prospectiva, mediante la evaluación de las alternativas históricas posibles, nos permite construir un futuro mejor. No se trata de adivinar el futuro, sino de construir los mejores escenarios posibles con acciones y estrategias dirigidas a dicho fin. Por ejemplo, sabemos que a mayor inversión del PIB en educación y en salud se produce un desarrollo acelerado en los países. Sabemos que redistribuyendo la riqueza con impuestos a los más ricos se reduce la desigualdad y la pobreza. Podemos entonces prever un escenario de reducción -e incluso eliminación de la pobrezaincrementando sensiblemente el porcentaje del PIB en educación y salud y aplicando impuestos progresivos de acuerdo a los ingresos y riquezas que se posean. Pero estas cosas que señala son bastante bien conocidas. La cuestión, frecuentemente, no es conocer, no es saber, no es explicar y demostrar incluso, sino tener fuerza política para apoyar esos caminos de mayor equidad y justicia. Por supuesto sin un liderazgo adecuado que sepa ganar el apoyo de las masas y sin un proyecto claro no se puede construir equidad y justicia. En este momento el capital financiero ha logrado dominar el mundo, pero esto es coyuntural. Las contradicciones pienso que nos llevarán a un sistema-mundo más democrático e igualitario, pero si no sabemos adoptar políticas y acciones adecuadas entonces tal vez podamos llegar a un sistema-mundo aún más desigual. Depende de nosotros. Me preocupa que la sociedad de consumo seduzca amplios sectores de las nuevas generaciones, que se resignen a no ejercer la ciudadanía narcotizada con los artefactos del shopping center. Pero también existen movimientos juveniles que plantean retomar los valores de democracia para todos, de equidad, de justicia social. Y se han producido resultados en la Bolivia de Evo Morales, en el Ecuador de Correa y en la Venezuela de Chávez y en otros muchos países de la región. También la victoria de Syriza se inscribe en esta tendencia renovadora y los postulados de Podemos y de otros movimientos de masas 35 como el de Ada Colau que emergen en España. Hay esperanza pero la lucha es dura. Pero cuando un autor como Brzezinsky en Strategic Vision (2014) compara la situación en Estados Unidos con la que había en la URSS dos décadas antes de la implosión, esto nos indica que estamos, como señala el Wall Street Journal, muy lejos de la estabilidad política en USA y a nivel mundial. Tanto Brzezinsky en este libro como Kissinger en World Order (2014) muestran profunda preocupación por el declive de USA y de Occidente. Y como sabemos, ambos son los representantes más notables del pensamiento de la derecha en USA. También en Europa hay crisis, no sólo el Próximo Oriente es una zona candente. Yo pienso que al no poder competir Europa con el capitalismo asiático, y en especial con China, el estado de bienestar europeo está amenazado y veremos luchas, convulsiones revoluciones y tal vez nuevas formas de regímenes post-fascistas. Espero, sin embargo, que predomine la forma negociada de los conflictos y que sepamos construir una cultura de paz a nivel mundial, regional y de países. Europa sabe lo que cuesta una guerra a diferencia de USA, y eso tal vez impida los conflictos. Pero hay que redistribuir riqueza y si no se hace, la gente puede reaccionar en forma violenta Europa tal vez lo sepa pero mire usted lo que está pasando en Ucrania y la UE está implicada hasta los dientes y el esófago, siguiendo dictados USA o sin seguirlos. Lo de Ucrania ha sido un golpe de estado contra un gobierno democráticamente electo. El video en youtube del embajador de EE.UU. en Ucrania y de la Sub-Secretaria de Estado para Europa Victoria Nuland, animando y repartiendo comida a los manifestantes en la plaza Maidan es representativo al respecto. Es la nueva estrategia de EE.UU., promover la insurgencia de la “sociedad civil” financiar franco tiradores para irritar a las masas y propiciar golpes de estados de la derecha. También lo están intentando en Venezuela. Pero ha sido un grave error estratégico de EE.UU. que está dañando mucho a Europa y la sitúa en una posición subalterna. La política de cercar a Rusia con bases militares de la OTAN es no sólo incumplir lo acordado con ese país en los 90s, sino además poner al mundo al borde de la guerra nuclear nuevamente. El académico norteamericano Stephen Cohen, experto en estudios sobre Rusia, advirtió en septiembre de 2014 que el ingreso de Ucrania en la OTAN podría dar lugar a una guerra nuclear. Según él –y también de politólogos de la derecha como Kissinger y Brzezinsky– Occidente es el principal culpable de la crisis de Ucrania. Pero ahí están. Por cierto, y volviendo a su pregunta. Hablaba usted de Syriza. ¿No es una esperanza vana? Ni caso, no les hacen ni caso. Incluso les obligan a cambiar de negociadores. Varoufakis les parecía demasiado impertinente. ¿Negociar con gentes así es posible, es una finalidad sensata? Los postulados de Syriza son los correctos. Está demostrado que la política de austeridad impuesta por Alemania y los países ricos del norte de Europa, están llevando a esta zona a una catástrofe económica y a una desigualdad cada vez mayor. Los premios Nobel norteamericanos de economía Krugman y Stiglitz han criticado in extenso esta desastrosa política de austeridad. Lo que ocurre es que hay un consenso en las clases dominantes europeas –que han incrementado enormemente su patrimonio pese a la crisis– de que la única forma de ser competitivos frente al Asia es la política de ajuste de la Merkel con el fin de abaratar la fuerza de trabajo. En 2013, pese a la crisis, la región del mundo en que aparecieron más multimillonarios en relación con su población fue Europa. En España, por ejemplo, los sueldos de los directivos crecieron en 2014 más del 10%, mientras que los de los trabajadores cayeron un 0,6%. Para que sea más fácil el triunfo de proyectos como el de Syriza y Podemos es necesario que varios países de Europa se enfrenten a esta política del Bundesbank y de la Troika. Países como Italia y Francia podrían inclinar la balanza a favor de desmantelar las políticas de austeridad y de no seguir desmontando el estado de bienestar. 36 ¿Un descanso? Le pregunto a continuación por Venezuela De acuerdo. Hablamos entonces de la revolución bolivariana. “HAY QUE CREAR FRENTES AMPLIOS, UNIDAD POPULAR, APRENDER JUNTO A LAS MASAS… UN PENSAMIENTO NUEVO ACORDE CON LA REALIDAD MUNDIAL, REGIONAL Y LOCAL” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205321 Salvador López Arnal El Viejo Topo Aquí nos habíamos quedado, en Venezuela. ¿No ve usted indicios que anuncian lo peor? La oposición, aupada por el Imperio y los medios intoxicadores, no parará hasta arrebatar el gobierno. No les importan los medios. El poder es el poder. Hasta don Felipe González es Gas Natural anda metido en ello. Por lo demás, ¿qué repercusiones podría tener la derrota en Venezuela en el conjunto de América Latina? ¿No hay demasiada dependencia de las conquistas de la revolución bolivariana? La situación en Venezuela es difícil, pues Maduro ganó las elecciones por un estrecho margen. Pero espero que no sea derrotada la revolución bolivariana. El papel de Venezuela en la región, en el AlBA y en MERCOSUR, ha sido clave, en especial cuando los precios del petróleo estaban a 140, 120 y 100 dólares el barril. Ahora, con la baja de los precios del petróleo, la situación es difícil, pues se afectan los amplios programas sociales, las misiones de diversa índole que han reducido la pobreza en Venezuela drásticamente. De eso no hablan los medios de comunicación dominados por la oligarquía financiera mundial. EE.UU. tiene como prioridad en la región desestabilizar a Venezuela y derrocar al sucesor de Chávez, elegido democráticamente. Venezuela tiene una de las mayores reservas del mundo de petróleo y gas y ante la inestable e impredecible situación del Próximo Oriente ellos necesitan asegurar esta fuente de energía. Temen ser desplazados en la región por nuevos actores internacionales como Rusia, China y la Unión Europea, que cada vez tienen mayor presencia en América Latina y el Caribe. Además, piensan que si Venezuela cae pueden neutralizar mejor a los otros gobiernos pos-neoliberales de Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Brasil, Argentina y Uruguay, en especial en un momento en que parece haber concluido el ciclo del petróleo y de otras materias primas con altos precios. Piensan que restableciendo relaciones con Cuba y derrocando a Maduro, pueden volver a recuperar su “traspatio”. Cuba no abandonará a Venezuela, ni los principios internacionalistas de su política exterior, eso quedó muy claro en el discurso del Presidente de Cuba Raúl Castro en la Cumbre de Panamá. Por lo demás, vuelvo al punto anterior, ¿qué importa conocer el futuro en la medida en que esa tarea sea posible? ¿Conocerlo y tomar medidas no es de hecho alterarlo y, por tanto, ese tal futuro ya no es futuro previsto? El objetivo de la prospectiva es construir el mejor de los futuros posibles, el mejor de los futuribles. Hemos sido educados en la idea del progreso del positivismo del siglo XIX que consideraba que íbamos hacia el progreso de forma ineluctable, que había un solo futuro. Hoy sabemos que no es así, hay varios futuros posibles. Las decisiones que tomemos pueden llevarnos a transitar por una u otra bifurcación y conducirnos a un futuro mejor o peor. Por ejemplo, un Presidente como George W. Bush, al tomar la decisión de invadir a Irak, ha acelerado el declinar de USA y ha contribuido a incrementar exponencialmente los conflictos en el Próximo Oriente. Si durante la crisis de los cohetes en octubre de 1962 Kennedy y 37 Kruschov no hubiesen obrado con cierta cautela sin dejarse influir por sus respectivos halcones, tal vez el mundo hubiera desaparecido en una catástrofe nuclear. Tomando en pie en Morin y en otros autores, hablan ustedes de complejidad. ¿Cuándo un sistema es complejo? Un sistema complejo es aquél compuesto de partes interrelacionadas que como un conjunto exhiben propiedades y comportamientos no evidentes a partir de la suma de las partes individuales. La Tierra es un sistema complejo al igual que el organismo humano. El mundo en que vivimos hoy es un sistema complejo. El objetivo del pensamiento complejo según Morin es pensar en forma simultánea lo global y lo local, apoyándonos en forma transdisciplinaria en las ciencias sociales y las puras. Este es el camino para derrotar la incertidumbre. El desafío más importante para el conocimiento, la educación y el pensamiento es el conflicto entre los problemas globales, interdependientes y mundiales, por una parte, y nuestra forma de conocer cada vez más fragmentada, inconexa y compartimentada, por el otro. En lo que respecta al pensamiento complejo, hay un conjunto de principios que según Morin nos ayudan a pensar la complejidad: el principio sistémico u organizacional; el hologramático; el del bucle retroactivo de Norbert Wiener que rompe con la causalidad lineal; el de la autoorganización; el bucle recursivo; el principio de auto-eco-organización; el dialógico; y el principio de la reintroducción del conocimiento en todo conocimiento. Pero, tal como usted lo define, ¿qué sistema no sería complejo? ¡Todos los sistemas lo serían! ¿No le parece? Hay muchos sistemas complejos. Pero lo esencial como afirma Morin, es oponernos con la idea sistémica a la idea reduccionista. Esto significa que el todo es más que la suma de las partes. Del átomo a la estrella, de la bacteria al hombre y a la sociedad, en esto consiste el principio sistémico para Morin. Nos explica algunos de estos principios que señalaba. Por ejemplo, el dialógico. ¿Tiene algo que ver con la lógica dialógica? Lo dialógico permite asumir racionalmente la asociación de nociones contradictorias para concebir un mismo fenómeno complejo. Niels Bohr, por ejemplo, reconoce la necesidad de reconocer las partículas físicas a la vez como corpúsculos y como ondas. El principio dialógico une dos principios o nociones que debían excluir la una a la otra, pero que sin embargo son indisociables en una misma realidad. El orden/desorden/organización coexisten desde el nacimiento del universo en una misma realidad. Pero eso que señala, que el principio dialógico “une dos principios o nociones que debían excluir la una a la otra”, no es alterar el principio de no contradicción. ¿No se rompe la mente al pensar al mismo tiempo desde dos perspectivas contradictorias? ¿Está usted vindicando, de escondidas, con otros ropajes, la vieja lógica dialéctica? No, estoy reivindicando la dialéctica marxista, así pensaban Marx y Gramsci. ¿Y qué entiende usted por dialéctica marxista? 38 El método dialéctico de Marx, es opuesto al de Hegel. Para este último, según señala Marx en el prefacio a la segunda edición alemana de El Capital, el mundo real es la forma externa y fenoménica de la Idea. Para Marx, por el contrario, la idea es solo el mundo material reflejado por la mente humana y traducido en formas de pensamiento. El cambio continuo –y el cambio en lo opuesto- es inherente a toda realidad. El método dialéctico es la forma de entender la historia de una estructura social examinando sus conflictos más que sus armonías. En esencia, la dialéctica marxista se caracteriza por lo siguiente: a) el proceso de cambio es inherente a la naturaleza y a la sociedad; b) un modo de producción surge de otro y en un momento dado entra en conflicto con él y lo remplaza; c) la historia se desarrolla como una serie de conflictos y de resoluciones a los mismos y no mediante cambios graduales. En resumen, el mundo material existe independiente de nuestra conciencia y está en constante cambio. Hubo intentos de sistematizar el marxismo en el propio Engels y en teóricos posteriores como Plejánov, pero cuando hablo de dialéctica marxista prefiero ir a los textos fundacionales de Marx. ¿Qué principio es el holográmico? Algunos practicante de medicinas llamadas alternativas suelen usar ese término si no ando errado. Según Morin este principio se inspira en el holograma donde cada punto nos entrega la cuasitotalidad del objeto que este representa. El principio hologramático pone en evidencia la aparente paradoja de los sistemas complejos, donde no solamente la parte está contenida en el todo, sino que también el todo está inscrito en las partes. Cada célula es parte de un todo – un organismo global – pero el todo es el mismo en cada parte. La totalidad del patrimonio genético está representado en cada célula individual. La sociedad está presente en cada individuo en tanto que todo a través de su lenguaje, su cultura, sus normas. ¿El concepto de incertidumbre que usan tienen alguna relación con el principio de incertidumbre de Heisenberg, un físico alemán por cierto bastante pangermanista, por decirlo muy suavemente? Usamos el principio de incertidumbre de Prigogine. En su libro “El fin de las certidumbres”, Prigogine nos dice que nos estamos desplazando de un mundo de certezas a un mundo de probabilidades. Esta es la esencia del principio de incertidumbre. Debemos encontrar un sendero entre el determinismo enajenador y la visión de que el universo está gobernado por el azar. La idea central es que nuestro universo ha seguido un camino de bifurcaciones sucesivas, pero hubiera podido seguir otros. Esto también es aplicable a la sociedad. Es decir, que podemos construir el futuro tomando decisiones correctas. Es posible que las ideas de Heisenberg hayan sido de interés para Prigogine, pero lo importante es que su visión de la física y de la sociedad es una teoría totalmente nueva. Prigogine e Immanuel Wallerstein escribieron conjuntamente el libro “Para abrir las ciencias sociales” donde abogan por el análisis transdisciplinario integrando ciencias sociales y puras. Eso que dice, ¿no suena a Borges? Parece una nota de “El jardín de los senderos que se bifurcan”? Es posible, pues Borges es uno de los grandes de la cultura universal. ¿Quiénes son los principales nombres de estas tendencias de futuro? ¿Y sus antecedentes? Creo que algunas ya los ha citado. La prospectiva tiene antecedentes en Platón, Tomás Moro, Carlos Marx y en todos aquellos que trataron de pensar en cómo construir un futuro mejor. Como disciplina académica nació 39 simultáneamente en EE.UU. (Herman Khan) y en Francia (Gaston Berger, Bertrand de Jouvenel) alrededor de 1950. Tanto Francisco José Mojica como el que suscribe hemos sido en especial influidos por Michel Godet –que tiene a nuestro juicio el mejor método operacional para realizar estudios prospectivos-; Hughes de Jouvenel, Federico Mayor Zaragoza, Jerome Bindé e Immanuel Wallerstein. En mi caso utilizo el método de Godet combinado con otros aportes. En especial he sido influido por Wallerstein, Morin y Prigogine, con quienes he trabajado en distintos ámbitos. El primero hizo el prólogo a nuestro libro América Latina en el siglo XXI y con Morin y Prigogine trabajamos en un proyecto que tuvo como resultado el libro Representación y Complejidad. Pero no son los autores muy diversos? Mayor Zaragoza, por ejemplo, fue ministro de Educación en España con Adolfo Suárez. Wallerstein es un intelectual muy alejado de esas posiciones más que centristas. Vienen de mundos diversos, pero han confluido y coincidido por su capacidad para comprender los grandes problemas de nuestro tiempo. Por eso hoy en gran medida coinciden en diagnósticos, pronósticos y en políticas y acciones que se deben adoptar para evitar que siga creciendo la desigualdad que alimenta los conflictos y las guerras. En cuanto a Platón, Tomás Moro y Marx, ¿sus finalidades no son muy, pero que muy distintas? En esencia no son tan distintas. Imaginaron como podría construirse un mundo mejor, una República en el caso de Platón, aunque con una visión clasista; una Utopía en el caso de Tomás Moro; una sociedad sin explotadores y sin clases sociales según Marx. Marx, por supuesto, dio un paso de gigante al convertir las ciencias sociales en una disciplina científica, mientras que Platón y Moro no rebasaron la especulación filosófica. Por eso Marx dijo que él no era marxista, es decir, que su pensamiento no era un dogma y los fracasos no son de Marx, sino de los marxistas dogmáticos. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos de prospectiva? Las principales diferencias son entre modelos más complejos como el de Godet que es matemático y modelos más simples como el de Peter Schwartz. ¿Y qué papel juegan los actores sociales en estas aproximaciones al futuro? ¿No son ellos propiamente los constructores? ¿Su voluntad no es dinámica y variable? El papel de los actores sociales es clave, es tal vez la variable independiente del sistema. Nosotros los prospectivistas podemos recomendar al gobierno de un país medidas de política y estrategia para construir los mejores escenarios, pero son ellos los que deben tomar la decisión. Igual ocurre en el estudio de una región, de una universidad o de una empresa. La frustración del prospectivista es que muchas veces los actores sociales se rigen por intereses personales y de corto plazo y no por intereses generales y de medio y largo plazo. Citan ustedes en varias ocasiones a I. Prigogine. ¿Qué les parece más relevante de sus aportaciones? A mi juicio, lo más relevante de Prigogine son los conceptos de bifurcación, auto-organización y estructuras disipativas y su capacidad para ir más allá de la dicotomía entre determinismo ciego y azar, de ser capaz de conducirnos del mundo de las certezas al mundo de las 40 probabilidades, señalando el fin de las certezas (de la certidumbre) y la emergencia de futuros plurales. Aplicó los conceptos de la física, de la termodinámica, a los problemas de la naturaleza. Y se preocupo por eliminar la división entre ciencias sociales y naturales mediante una visión trasndisciplinaria. Se le concedió el Premio Nobel de Química. Pero si no ando muy errado en temas de filosofía de la ciencia, Prigogine ha sido bastante criticado por la imprecisión de sus nociones, por el carácter especulativo de sus conjeturas. Siempre a los fundadores se les critica. Lo cierto es que aunque Prigogine es un hombre de las ciencias duras –química y física – lo fascinante en él fue acercarse a las ciencias sociales y ofrecer conjeturas y especulaciones que podrán complementarse o en algunos casos desecharse, pero lo indudable es que después de Einstein y Planck el dio un nuevo paso adelante en la física y compartió con Morin y Wallerstein una nueva visión que constituye la vanguardia del pensamiento a fines del siglo XX y principios del XXI. Pero el conocimiento no se detiene y sus teorías serán complementadas y tal vez algunos aspectos rechazados. Pero pienso que lo esencial perdurará. ¿Un nuevo paso adelante en la física? ¿Qué paso? En la ciencia determinista la ley es universal y atemporal; la teoría del caos propugna por un abierto indeterminismo. Para Prigogine, el indeterminismo no debe confundirse con la ausencia de previsibilidad, que tornaría ilusoria toda acción humana. Pero la previsibilidad tiene un límite. Para él, la ciencia es un acercamiento del hombre a la estructura de la realidad con el afán de una descripción conveniente, sin apostar nunca a una respuesta final. Por eso sus concepciones considero que aún no han sido superadas. Cuando hablan ustedes de la ciencia clásica hablan de dos científicos. Descartes y Newton, de obra natural y matemática. Del nuevo paradigma, por decirlo al modo usual, Morin no es propiamente un científico y Wallerstein es un pensador y economista si no ando errado. Prigogine es biólogo tal vez. ¿Ese nuevo paradigma no es demasiado unilateral? ¿Dónde quedan en él las aportaciones de la nueva matemática, la nueva física, la informática, etc etc? Pensamos que estos tres pensadores –Wallerstein, Morin y Prigogine– se complementan, precisamente por provenir de distintos campos del conocimiento. A nuestro juicio ellos han integrado en sus teorías los principales aportes del conocimiento en el siglo XX y principios del XXI y constituyen la vanguardia del conocimiento. Por supuesto, surgen cada día nuevos aportes que deben ser tenidos en cuenta. Gracias, muchas gracias. ¿Quiere añadir algo más? Debemos evitar la nostalgia del pasado heroico aunque nos complazca rememorarlo. La historia nos enseña que con la dicotomía izquierda-derecha nunca se alcanza el poder para llevar a cabo los cambios. Lo clave es crear frentes amplios, unidad popular, aprender junto a las masas y recrear el concepto de ciudadanía amenazado por el neoliberalismo. Lo importante es crear un pensamiento nuevo acorde con la nueva realidad mundial regional y la de nuestros respectivos países. NOTAS ACERCA DEL LEGADO INTELECTUAL DE ERNESTO LACLAU PARA UNA POLÍTICA DE IZQUIERDA DEMOCRÁTICA http://eldesconcierto.cl/notas-acerca-del-legado-intelectual-de-ernesto-laclau-para-unapolitica-de-izquierda-democratica-ricardo-camargo/ 41 Uno de los más importantes legados de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe al pensamiento político contemporáneo y al proyecto de la izquierda democrática mundial es la tesis de la democracia radical, esto es, una democracia que a partir de una dislocación inicial y mediante la articulación equivalencial de demandas sociales que se gestan en torno a dicha dislocación va constituyendo fronteras antagónicas. Por Ricardo Camargo | 18/10/2015 Uno de los más importantes legados de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe al pensamiento político contemporáneo y al proyecto de la izquierda democrática mundial es la tesis de la democracia radical, esto es, una democracia que a partir de una dislocación inicial y mediante la articulación equivalencial de demandas sociales que se gestan en torno a dicha dislocación va constituyendo fronteras antagónicas. Las relaciones antagónicas –y sus sujetos- así constituidas son procesadas (aunque nunca totalmente resueltas) a través de las instituciones de la democracia liberal (las existentes y las que se requiera crear) en pos de establecer un nuevo horizonte hegemónico de sentido más igualitario y libertario para el demos. Ahora bien, esta propuesta en sí influyente aparece también inscrita dentro de una problemática incluso más general. Se trata de la “batalla” teórica, pero también política, que intenta distinguir la noción de la política, entendida como el intento de establecer “un orden, [de] organizar la coexistencia de la existencia humana en condiciones que son siempre conflictivas”, como lo ha sintetizado la propia Chantal Mouffe en El Retorno de lo Político (1999: 14), de otra noción ligada, aunque diferente, de lo político, que apuntaría a rescatar el sentido del polemos griego, esto es, del espíritu de la guerra y la batalla, presente en toda política. En otras palabras, lo que se busca enfatizar es el antagonismo y el conflicto, hoy comúnmente desplazados de los usos normalizados de la política (Marchart 2009). O si se prefiere, de lo que se trata, en definitiva, es de perfilar una batalla que persigue defender un tipo de conceptualización político de la política. Inscribir la tesis de la democracia radical dentro de esta problemática general de lo político es importante, pues permite situar el legado de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe a la izquierda democrática, al interior de un debate en cierne que busca captar lo específico de la política radical o emancipadora. No tanto en lo que se refiere a sus contenidos programáticos que siempre aparecerán como contingentes, sino en cuanto a su forma o lógica general que la constituye, y que en tal sentido permita orientar las luchas que se despliegan por todo el planeta en pos de la constitución de identidades populares. Asumiendo dicha perspectiva, resulta ilustrativo recrear brevemente el debate “teóricopolítico” que ha mantenido Ernesto Laclau, aunque también Chantal Mouffe, con autores contemporáneos como Slavoj Žižek. Un debate en ocasiones áspero y lleno de ironías, pero siempre inscrito dentro de una construcción discursiva que asume un horizonte compartido, que no es otro que la defensa precisamente de lo político. Laclau, por cierto, tiene perfecta consciencia de que este es el registro en que se da la disputa teórica que él impulsa. Más aún, cuando uno trae a colación las polémicas que Laclau sostuvo con Slavoj Žižek, es siempre posible observar que el punto en cuestión en dichos debates es la forma en que se construye lo político entendido como relación antagónica. Se trata, si se quiere, de una disputa entre compañeros de ruta que puede resultar muy productiva para una empresa emancipadora hoy en ataque desde distintos flancos. En efecto, es claro que la tendencia hegemónica, por ejemplo en gran parte de Europa y en algunos países de Latinoamérica como Chile o Colombia, no es en pos lo político sino por el contrario hacia un desplazamiento, ocultamiento o negación de los antagonismos, como lo expresan las alternativas de inscripción discursiva a la dislocación de la democracia deliberativa à la Rawls o 42 derechamente tecnocráticas, como se imponen en las fórmulas neoliberales que se cobijan en las directrices de muchos estados y organismos internacionales. Un caso en cuestión son las recetas de ajustes que intenta imponer el FMI y la Comunidad Europea a la situación política económica que vive actualmente el pueblo griego. Ahora bien, que Laclau-Mouffe y Žižek mantengan un “debate productivo” que gira en torno a la forma de construir lo político, no es algo por cierto para nada evidente cuando uno revisa la ácida polémica sostenida por ellos. En efecto, Laclau critica a Žižek en su artículo “¿Por qué construir al pueblo es la principal tarea de una política radical?” contenido en su libro reciente Debates y Combates (2008), calificándolo de ultraizquierdista. Allí Laclau, tras analizar una serie de críticas que Žižek le ha hecho a su libro La Razón Populista, concluye: “una intervención verdaderamente política no es nunca meramente oposicionista, es más bien un desplazamiento de los términos del debate que rearticula la situación en una configuración nueva […] [y agrega, refiriéndose a Žižek] esto es lo que hace el llamado ultraizquierdista a la exterioridad total sinónimo de la erradicación de lo político en tanto tal” (Laclau, 2008: 60). Con ello, Laclau está apuntando su crítica a la tesis del acto que Žižek ha venido desarrollando, y que Laclau interpreta bajo la idea de que para Žižek “solo una violenta, frontal confrontación con el enemigo es concebido como acción legítima” (Laclau, 2008: 61 y 62) y concluye “de aquí hay nada más que un paso a hacer de la exterioridad qua exterioridad el supremo valor político y advocar la violencia por la violencia misma” (Laclau, 2008: 62). Sin embargo, lo que conviene resaltar acá es el hecho de que el esfuerzo de Žižek pareciera no ser el pensar un acto radicalmente exterior, si por ello se entiende un acto al margen de todo registro ontológico. Por el contrario, lo que Žižek busca es teorizar un acto que habitualmente ha sido pensado afirmando una radical oposición entre un plano óntico y otro ontológico, o entre Ser y Acontecimiento como lo sugiere Alain Badiou (2005: 178-179). Más aún, Žižek va insistir en visualizar un acto propiamente político como una tensión o curvatura que se produce dentro de un solo plano ontológico (Žižek y Daly 2004: 137). Si su fórmula es plausible, Žižek lograría un imposible, esto es, afirmar una novedad radical, una irrupción simbólicamente discontinua, sin recurrir a un plano de trascendencia, en otras palabras, acuñando una novedad propiamente materialista. El carácter retroactivo y fundador del acto teorizado por Žižek modifica el significado mismo de la condición de posibilidad que permite la emergencia de dicho acto. Importa subrayar que ello está muy en consonancia con lo que Laclau ha afirmado es “una intervención verdaderamente política”, a saber: un “desplazamiento de los términos del debate que rearticula la situación en una configuración nueva […]”. Más aún, lo sugerente de este debate Laclau- Žižek, es que a partir de él podemos ampliar nuestra comprensión de lo político. En efecto, lo político no ocurriría solamente a través del lento proceso histórico de constitución de un antagonismo mediante una guerra de posiciones à la Gramsci, por medio del cual un particular asume la representación universal de los demás componentes de una cadena equivalencial y construye un nuevo horizonte de sentido como Laclau y Mouffe han insistido correctamente, sino también por medio de movimientos combinados de asaltos “imposibles” à la Lenin, que transforman el orden de lo posible y abren terreno a la emergencia del nuevo sentido común, de la nueva objetividad, como Žižek ha sugerido (Camargo 2014). Pero la complementariedad es aún más intensa por cuanto la teoría del acto de Žižek resembla la noción de dislocación desarrollada por Laclau, pues ambas apuntan a la indecibilidad que está en la raíz de una noción pos fundacional de lo político. De esta forma, el acto žižekiano, lejos de estar ubicado más allá de lo político, como a menudo se señala, complementaría la 43 tarea laclausiana por evitar el olvido de lo político – tarea de primer orden para la izquierda democrática a nivel mundial. Es también importante notar que esta noción reactualizada de lo político significaría el proyecto de una democracia radical, no solo de aquella defendida por Laclau-Mouffe, sino también de otras perspectivas teóricas más deliberativas, como aquellas propuestas por autores aredtianos y habermasianos. En efecto, la noción de un antagonismo constitutivo como el presentado por Laclau-Mouffe, lejos de oponerse a una lógica deliberativa, demandaría un tipo particular de asociatividad para su completo despliegue. Las categorías de dislocación y de relación antagónica configuran dos momentos del mismo proceso de constitución de una articulación hegemónica. La deliberación está por tanto presente en dicho proceso porque es condición principal para la constitución de una relación antagónica que una demanda particular sea “contaminada”, a través de una lógica combinada de equivalencia y diferencia. Ahora, es evidente para la teorización de Laclau y Mouffe que el proceso de “contaminación” experimentado por una serie de demandas particulares no es exclusivamente deliberativo, entendido como un proceso de acción comunicativa à la Habermas (1999). Más aún, el proceso de articulación descrito por Laclau está lleno de componentes no-racionales, tales como afectos y mecanismo inconscientes y subconscientes (Laclau 2004: 307). La movilización de los afectos en pos de una democracia radical es una materia que los practicantes y teóricos de la izquierda democrática deberían tomar mucho más en serio, como insistentemente ha sostenido Chantal Mouffe en sus últimas intervenciones (Mouffe 2014). Sin embargo, el punto a tener presente acá es que la deliberación no debe ser asumida como opuesta a la noción de antagonismo. De hecho, es muy posible encontrar ambos momentos, el antagonista y el deliberativo, formando parte del mismo proceso de constitución de una relación antagónica, o de lo político. Para el caso de la teoría de Laclau, el momento deliberativo es también una característica común en la formación de una cadena de equivalencias. En tal sentido, la cadena de equivalencia y diferencia vendrá a ser una condensación de un proceso de acciones antagónicas y deliberativas, ambas de tipo racional e irracional. Para Žižek, a su vez, el momento deliberativo de lo político (aunque no necesariamente exclusivo de una política de democracia radical) está presente en tanto el acto debe militantemente (consiente e inconscientemente) forjarse y mantenerse vivo en su radicalismo una vez que sea forzado y posteriormente declarado como tal por los militantes. Por lo tanto, sugerimos acá, podría ser más productivo para un reforzamiento programático de la democracia radical asumir ambos momentos de la relación antagónica, el asociativo y el disociativo, como dos dimensiones articuladas del mismo fenómeno abierto de lo político. Esto demandaría, sin embargo, una mayor densidad teórica y política de la noción de deliberación que la ofrecida por los teóricos “deliberativos” de la democracia. La deliberación no debería ser reducida a una mera práctica racionalista (comunicativa). Por el contrario, debería incluir un conjunto más amplio de acciones no-racionales, a menudo presentes en la dimensión asociativa de lo político, pero ignoradas por los teóricos habermasianos y rawlsianos. Es en esta tensión entre articulación y asalto, en donde el antagonismo es permanentemente reactualizado como el eje central del concepto de lo político. Por lo demás, los mejores políticos siempre han entendido que a la paciente articulación de fuerzas sociales en pos de una universalidad hay siempre que estar dispuestos a dar golpes de timón que apuren y reconduzcan dicho proceso. ¿O no es eso acaso lo que hace igualmente ilustres a Gramsci, Mao y Lenin? 44 Pero, ¿por qué son importantes estas disquisiciones teóricas para una política de izquierda democrática? Entendido el antagonismo como una condensación de sus componentes deliberativos y antagónicos, las preocupaciones centrales para la izquierda democrática y que se pudieran expresar en la pregunta: ¿no requeriría un proyecto programático de democracia radical seguir defendiendo una respuesta antagónica, esto es, política, a la dislocación originaria?; resulta, me parece, mucho más vigente y legítima. Legítima, puesto que las alternativas a la democracia radical no son para nada auspiciosas, a saber: i) cierres “racionalmente” consensuados à la Habermas o Rawls, –fórmulas siempre problemáticas por la noción de sujeto racional o razonable pre-constituido que asumen–; ii) respuestas morales, esto es, relativas a una totalidad que se presenta como completamente inclusiva y que debido a dicha pretensión (siempre fallida) se vuelven habitualmente totalizadoras; iii) apelaciones a un cientificismo económico, esto es, a un discurso que busca autonomizarse de las esferas de los conflictos sociales y por tanto resulta subrepticiamente (esto es, al margen de la disputa antagónica, o política) ordenadora de los resultados de dichos conflictos; iv) o finalmente, nuevas teorizaciones biopolíticas, esto es, referidas a las regulaciones de la vida de los individuos y poblaciones, las que ponen el acento en la “nueva vida” que se gesta, pero que a menudo ocultan su condición anti-política que las subyace (Camargo 2014). Frente a todas estas alternativas no-políticas, la constitución de la relación antagónica ofrece una respuesta que radicalmente dicotomiza el campo de lo social con un proyecto que postula construir un nuevo relato de sentido, una nueva hegemonía, pero lo hace consciente de sus propios límites teóricos. Estos límites están dados por la presencia del primer antagonismo o dislocación, que le impediría, al menos en ese plano, asumirse como una opción totalizadora de la objetividad construida. Pero además, lo hace consiente de la lógica de lo político y de su necesaria inscripción democrática. En lo primero, tanto la “articulación” como el “asalto” resumen los dos componentes de constitución de la hegemonía que la izquierda democrática nunca debe perder de vista. No basta solo acumular posiciones, generando un extenso tejido de resistencias, sino que también se debe estar dispuesto a dar un salto cualitativo de acumulación. Un salto que prima facie puede ser visto como irracional e inclusive anti-político (apreciado desde el orden presente de la política), pero que es necesario observar a partir de una concepción más compleja de la constitución del antagonismo, como la antes sugerida. En lo segundo, la institucionalidad democrática heredada de la tradición liberal es el campo inescapable para la lucha hegemónica, en eso no hay duda. Pero en esto quizás convenga también ser más preciso. Como repetía habitualmente Ernesto Laclau, las instituciones no son más que condensaciones de fuerzas, de tal forma que cuando se disputa un horizonte hegemónico se debe estar dispuesto a tensar las instituciones democráticas existentes e incluso a crear –que en estricto rigor supone inventar desde la realidad, pero curvada, tensada, no tal cual aparece dada– nuevas instituciones, a fin de que efectivamente sean expresión de las nuevas identidades populares constituidas en el proceso de articulación de la relación antagónica. Habrá inevitablemente un reacomodo institucional en una democracia radical puesto que quienes arriban a ejercer sus fueros son aquellos que por mucho tiempo la democracia liberal invisibilizó, negó su constitución identitaria, y sólo considero como un agregado indiferenciado de votos individuales, y que por tanto está poco preparada para acoger en cuanto nuevos sujetos populares incidentes. Pero además porque por cada ganancia cualitativa que los sectores populares obtienen en la institucionalidad democrática, una parte de la casta oligárquica es desalojada. Este proceso aunque debe esmerarse por mantenerse dentro de las formas democráticas es siempre resistido, y a veces violentamente, por estas 45 castas en última instancias radicalmente antidemocráticas. No hay que hacerse ilusiones en esto. Articulación y asalto –los dos momentos de lo político– y la recreación institucional de la democracia liberal –tarea ineludible de cada proceso de constitución hegemónica de la democracia radical–, son dos de las más importantes lecciones político-teóricas para la izquierda democrática que encuentran en el legado intelectual de Ernesto Laclau nada menos que su condición de posibilidad. Referencias. Badiou, Alain. 2005. Metapolitics. London y New York: Verso. Camargo, Ricardo. 2014. Repensar lo Político. Hacia una nueva política radical. Buenos Aires: Prometeo. Habermas, Jurgen. 1999. The Inclusion of the Other. Studies in Political Theory. Cambridge: Polity Press. Laclau, Ernesto. 2004. “Glimpsing the Future: A Reply”. En Simon Critchley y Oliver Marchart (comps.), Laclau: A Critical Reader. Londres: Routledge, pp. 279-328. Laclau, Ernesto. 2008. Debates y Combates. Por un Nuevos Horizonte de la Política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Marchart, Oliver. 2009. El Pensamiento Político Postfundacional. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Mouffe, Chantal. 1999. El Retorno de lo Político. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. Mouffe, Chantal. 2014. Agonística. Pensar el mundo políticamente. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. Žižek, Slavoj y Glyn Daly. 2004. Conversation with Žižek. Cambridge: Polity Press. ENTREVISTA A MIGUEL VALDERRAMA SOBRE SU NUEVO LIBRO: TRAICIONES DE WALTER BENJAMIN http://eldesconcierto.cl/entrevista-a-miguel-valderrama-sobre-su-nuevo-librotraiciones-dewalter-benjamin/ Autor de Traiciones de Walter Benjamin, libro coeditado recientemente en Buenos Aires por Editorial Palinodia y Ediciones La cebra, Valderrama es uno de los escritores más prolijos de la escena intelectual chilena y, al decir de Tomás Moulian, reciente premio nacional de Humanidades, uno de los “mejores intelectuales del país”. Una entrevista con este filósofo e historiador chileno nos advierte que el lenguaje de los libros es el de la tristeza, es lenguaje en duelo, pero también lenguaje que, en traducción, es pasión política y nominación. Por Oscar Ariel Cabezas | 29/09/2015 Miguel Valderrama es historiador. Integra el equipo editorial de la revista de cultura Papel máquina desde su fundación. Entre otros libros ha publicado Posthistoria (2005), Heródoto y lo insepulto (2006), Modernismos historiográficos (2008), La aparición paulatina de la desaparición en el arte (2009), Historiografía postmoderna (2010) y Heterocriptas (2010). Es además editor de ¿Qué es lo contemporáneo? Actualidad, tiempo histórico, utopías del presente (2012) y de Patricio Marchant: prestados nombres (2013). Junto a Oscar Ariel Cabezas es coautor del libro de conversaciones Consignas (2014). Autor de Traiciones de Walter Benjamin, libro coeditado recientemente en Buenos Aires por Editorial Palinodia y Ediciones La cebra, Valderrama es uno de los escritores más prolijos de la escena intelectual chilena y, al decir de Tomás Moulian, reciente premio nacional de 46 Humanidades, uno de los “mejores intelectuales del país”. Fue hasta hace muy poco director de la ELAP (Escuela Latinoamericana de Posgrado), en lo que fuera la histórica institución Universidad ARCIS. Trabajó y prestigió con su quehacer uno de los proyectos universitarios más valiosos y productivos de lo que a fines de los años noventa el diario El mercurio calificara como una de las repúblicas de las luces. El despido que le propició esta institución cerró un ciclo importante para la universidad ARCIS y en general para un tipo de proyecto universitario “contrainstitucional” orientado a la más compleja y elevada tarea a la que una institución crítica puede aspirar, a saber, la de pensar sin condiciones. Los libros de Valderrama, la persistencia y el rigor en sus investigaciones, lo sitúan entre uno de los más apreciados intelectuales de izquierda porque contra viento, terremotos y mareas hechas de crisis institucionales y de mediocridades espirituales dentro y fuera de las universidades, Valderrama no ha dejado de pensar las heridas y silencios de nuestro tiempo. Como el incansable topo que sabe que la tarea es ardua y que en lo adverso lo que queda es pensar, pensar, pensar…, el nuevo trabajo de este filósofo e historiador chileno nos advierte que el lenguaje de los libros es el de la tristeza, es lenguaje en duelo, pero también lenguaje que, en traducción, es pasión política y nominación. Oscar Ariel Cabezas: Has escrito varios libros en los que se podría indicar que tu interés por la filosofía de Walter Benjamin es algo que no ha dejado de rondar tus investigaciones. ¿Cuál es la especificidad que le darías a este nuevo libro que titulas Traiciones de Walter Benjamin (2015) en el marco de la reflexión en Chile sobre esta figura del pensamiento? En otras palabras, ¿podrías relatar, describir, contar, si es posible, la pulsión de escritura de lo que pienso es uno de tus grandes aciertos en lo que tú mismo llamarías el “arte de la provocación”? ¿Qué habría de distinto y de parecido en este libro que, desde su título, parece abrirse a los destinos inciertos, las discontinuidades en el trabajo de pensar, las amalgamas de lenguajes y, sobre todo, a eso que todo lenguaje vehicula de manera traumática y que Benjamin osadamente identificaba con la posibilidad de la experiencia? ¿Puedes traducir para “nosotros” por qué has titulado este libro Traiciones sin traicionar la propia experiencia que te trama como escritor y autor de este libro? Miguel Valderrama: Sin duda, la figura de Walter Benjamin ha ejercido y ejerce una poderosa atracción en nuestro medio. Una atracción que se puede advertir en ciertos debates en torno a la crítica cultural o las artes visuales, que se reconoce por momentos en la obra de artistas como Eugenio Dittborn o Nury Gonzalez, en pasajes y ensayos de Enrique Lihn o Ronald Kay. Por razones históricas, políticas, biográficas, transgeneracionales incluso, esta atracción ha sido la de un sol negro, la de una especie de astro de la catástrofe. De una manera vaga, difusa, la negra luz de Benjamin ilumina una historia del fin del fin de la historia. Su misma elevación sublunar señala una cierta suspensión en el ciclo de las revoluciones astrales de esa historia de la luz que concita y eclipsa su figura. Si la historia del conocimiento es la historia de las vicisitudes de la luz, como quiere Benjamin, habría que agregar que en nuestra historia reciente esa forma particular de heliotropismo se da bajo las modulaciones de una luz nocturna, enlutada. Que ese duelo sea el de una vigilia estrellada, vigilia de un cielo y de una noche difunta, no es algo absolutamente indiferente a los acontecimientos de la historia. De algún modo extremo, radical, no es posible emprender una historia de Benjamin en Chile sin atender a esta historia de la luz, a las versiones e inversiones heliotrópicas que marcan cierto agotamiento astral, que puntúan los ciclos y revoluciones de un cielo extinto. Que esta historia de la luz haya sido hasta el momento tan poco atendida es índice de una cierta ceguera respecto de la propia historia, de esa historia que benjaminianamente se descompone en imágenes. No ha de extrañar entonces, no debería extrañar, que los motivos que han acompañado el trabajo de desciframiento de la escritura de Benjamin en Chile no sean otros que los de una historia marcada por las figuras de la desaparición y el duelo imposible. Frente a este panorama, diría que mi aproximación a los debates en torno a Walter Benjamin ha sido 47 tardía, la de un lector tardío. Y más precisamente crepuscular, ruinosamente crepuscular en una historia epigonal a su vez agotada, terminada. Se vive sobre ruinas, en el tiempo del después del después, donde incluso la condición de epígonos nos ha sido negada. En este tiempo sin tiempo, donde las nociones de horizonte y mundo parecen derrumbarse ante nuestros ojos, volviendo imposible una historia de la luz y la manifestación, el desafío de leer a Benjamin no puede ser otro que el de elaborar un tipo de lectura ocupada en descifrar todo aquello que en la experiencia es reversión y abatimiento, subversión y desenlace. Nombres todos de la catástrofe, nombres que parecieran interrumpir la condición epigonal reservada a quienes vienen después. De ahí mi insistencia en nombrar esta otra posición de lectura como tardía, monstruosa en el mismo vislumbre de su catástrofe, en la vigilia de una errancia sin fin ni filiaciones. Buscando mantenerme fiel a esa vigilia, me esforcé por elaborar en Traiciones una lectura no de Benjamin, sino de las traducciones y comentarios de una escena de traducción, de ese prefacio o antepalabra que Benjamin escribió como introducción a su traducción al alemán de los Tableaux parisiens de Baudelaire. Traducciones y comentarios desarrollados en lengua castellana de La tarea del traductor [Die Aufgabe des Ubersetzers]. Texto que sirve de guía a una indagación sobre la propia lengua castellana, sobre el concepto de lengua e historia que esa lengua porta. Si el libro se organiza a partir de una pequeña disquisición en torno a la diferencia entre la voz “supervivencia” y la voz “sobrevivencia”, es porque advierto en esa diferencia idiomática un diferendo insalvable inscrito en la propia lengua, en el pensamiento de la lengua que se expone en traducciones y comentarios. Que ese diferendo sea del orden del prefijo, que su raíz sea sincategoremática, no es independiente de la condición que parece definir el tiempo presente. Después de todo, términos como “posthistoria” o “postsoberanía”, por tomar dos ejemplos cercanos, testimonian, a su modo, de la condición sincategoremática de las representaciones del presente. Traiciones de Walter Benjamin, por otro lado, puede leerse como un pequeño ensayo sobre Pablo Oyarzún, sobre el concepto benjaminiano de traducción elaborado por el filósofo chileno. En este sentido, podría decirse que el libro da vueltas obsesivamente en torno a la pregunta oyarzuniana por qué sería una “traición a priori”, una traición anterior a toda historia, a toda experiencia, a toda comunicación. En esa pregunta pareciera jugarse no solo la relación de Pablo Oyarzún con Patricio Marchant, sino cierto pensamiento de la supervivencia y de la sobrevivencia, y de las traiciones y cegueras que lo constituyen. Esta otra lectura no invalida, por supuesto, aquella otra mirada que advierte en el libro una “lectura de escena”, una especie de retablo o escenografía chilena de Benjamin. De la lectura de estas tres puntas, de esta estrella de tres puntas, puede colegirse la fuerza de atracción melancólica del sol negro benjaminiano. OscarOAC: En la primera parte de lo que comentas ahora pareces poner un énfasis importante en lo que pienso es un Benjamin entrelazado a cierta historia de las artes visuales. Pienso que el “giro visual en Chile” tomó lugar durante la dictadura y la mal llamada “postdictadura”. ¿Cómo asocias, además del nombre de Pablo Oyarzún, el de Nelly Richard a esa historia? En la misma línea, aunque pienso que no son necesariamente libros que tengan como eje temático las artes visuales, quisiera preguntarte por la preferencia de algunos conceptos dentro de lo que, en Chile, ya ha tomado la forma de una constelación o, si prefieres, ha tomado la forma de una esceno/grafía de libros “nacionales” sobre Walter Benjamin. De hecho, entre los libros más importantes que ahora mismo se me agolpan —de manera arbitraria y casi espontanea en la cabeza— podría mencionar los siguientes: Walter Benjamin. La lengua del exilio (1997) de Elizabeth Collingwood, quien tengo la impresión, escribió el primer libro sobre lo que vendría a ser la configuración de un “Benjamin en/de la postdictadura chilena”; Walter Benjamin y la destrucción (2009) de Federico Galende y el libro de Willy Thayer Tecnologías de la crítica. Entre Walter Benjamin y Gilles Deleuze (2010). En la medida que tu libro se inscribe, insoslayablemente, en esta constelación y, por lo mismo, hace mucho más que interpretar “La tarea de traductor” me es casi imposible no preguntarte por la forma en que un pensamiento de la supervivencia y de la sobrevivencia de las traiciones y cegueras vendría a cifrar o a 48 descifrar algo así como las apropiaciones y actualizaciones de la filosofía de Walter Benjamin en Chile. ¿Por qué privilegiar los conceptos que propones inclinados a un pensamiento de la catástrofe casi desplazando lugares importantes concernientes a la pregunta por la promesa redencionista que encierra el secreto del pensamiento, siempre en traducción, de Benjamin? MiguelMV: ¿Cómo nombrar este tiempo, el tiempo que sigue a la dictadura y bajo cuya sombra aún se habita? El prefijo post, como bien advierte Willy Thayer, es extraño a una tópica historicista. La lógica del antes, el ahora y el después, no se corresponde con la dinámica y la economía de un tiempo que vuelve representacionalmente indeterminable un ahora, un antes y un después. Esta es la lección benjaminiana que puede extraerse de las tesis de Thayer sobre el Golpe de Estado. Esta tesis advierte de la imposibilidad de un presente homogéneo, de la complicación inevitablemente asociada a todo intento por dar por concluido o terminado un trabajo de duelo. “Ente psíquico” (Willy Thayer), “inconsciente histórico” (Armando Uribe), “heterocriptas” (Patricio Marchant), son algunas de las figuras que se han propuesto al momento de pensar cierta inapropiabilidad, cierta incomprensión, cierta ausencia de horizonte, asociada a la a-tópica sincategoremática del post identificada con la postdictadura. En la frontalidad de estas figuras es posible reconocer un esfuerzo afín por interrumpir toda forma de mediación general, toda representación histórica. La preocupación por el “marco”, por los “efectos de marco”, común a una determinada crítica y práctica de las artes visuales en Chile, da cuenta de estos problemas. En este sentido, las mismas nociones de trauma, marco, representación, parergon, no solo llevan a leer de otro modo la historiografía de las vanguardias y sus modernismos, sino que organizan una especie de escena melancólica donde el nombre o la estrella de Benjamin ejerce una atracción solitaria. Ahora bien, ¿cuál es la posición de Nelly Richard en esta historia? Diría que principal, por diversas razones. Por extensión, no me detendré en el análisis de los conatos en los que Richard ha participado movilizando activamente la firma Benjamin en las artes visuales nacionales. En Modernismos historiográficos dedique alguna atención a estas cuestiones. En vez de eso, evocaré como contrapunto la historia de la recepción de Benjamin en Argentina contada por Beatriz Salo en sus Siete ensayos sobre Walter Benjamin. En la lectura de Sarlo, la recepción de Benjamin en Argentina no solo está íntimamente ligada a los estudios culturales y la globalización de la academia norteamericana, sino que, además, ha cierta forma de disputa interpretativa que divide las lecturas de Benjamin entre “comentaristas” y “partidarios”. Esta distinción busca diferenciar un trabajo de lectura histórico-filológico, siempre atento a las relaciones contextuales y a las tradiciones que informan una obra; de otro, cuya preocupación central está determinada por el afán de posicionar a un autor en el campo de batalla de las luchas contemporáneas. Que en la Argentina de los años ochenta y noventa la posición militante o partidaria de Benjamin se cruce con una “moda Benjamin” de estudios culturales y postmodernidad no es casual. Tampoco lo es que en ese mismo periodo la tradición filosófica argentina no haya logrado retomar y criticar el trabajo de traducción y comentarios desarrollado en torno a Benjamin en la década de los sesenta. A diferencia de Argentina, en Chile las lecturas de Benjamin no están exclusivamente mediadas por lo que Sarlo denomina la “Internacional académica”. Gran parte de los debates en torno a Benjamin en el país son incomprensibles en su idiomaticidad y politicidad si no se tiene en cuenta el pasado reciente y los modos en que la crítica cultural y filosófica ha buscado incidir en él. En este sentido, no es posible dividir tajantemente nuestras lecturas en filológicas y partidarias. Esta distinción no ha tenido lugar. El mismo trabajo de paciente comentario que uno encuentra en CollingwoodSelby, Oyarzún, Galende o Thayer, da cuenta de una obsesiva preocupación por esa historia catastrófica a la que cifradamente se vuelve una y otra vez. Este trabajo de lecturas es siempre fragmentario, parcial, melancólico. De un modo predominante, se advierte en estas lecturas una demora infinita, un modo de estar sobre el objeto que siempre es puntual, singular. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, “Sobre el lenguaje en general y sobre el lenguaje de los hombres”, “La tarea del traductor”, “Destino y carácter”, las tesis 49 “Sobre el concepto de historia”, “Experiencia y pobreza”… son ensayos en su mayoría de unas cuantas páginas, de inicios o finales. Ensayos introducidos a través de una ardua labor de traducción. Por otro lado, y volviendo a la crítica de Sarlo, habría que advertir que a diferencia de esa forma de canibalización difusa de Benjamin por parte de la academia argentina, en Chile la crítica cultural desempeñó un papel muy diferente en la década de los noventa y comienzos de la del dos mil. En efecto, en el Chile de la postdictadura, o si prefieres de la vuelta a la democracia, la crítica cultural más que un espacio de legitimación académica de teorías y saberes, fue un aparato de intervención epistemocrítico. Una zona de agrupamientos y desplazamientos constituida al margen de la universidad, que tuvo en la Revista de Crítica Cultural su máquina de agenciamientos, y en cuyas páginas participaron activamente escrituras de signo benjaminiano como las de Pablo Oyarzún, Carlos Pérez Villalobos, Eduardo Sabrovsky, Federico Galende y Willy Thayer. Por último, y a propósito de las traducciones benjaminianas arriba comentadas, de ese paso melancólico o suspendido que se reconoce en ellas, no querría dejar de señalar que Traiciones de Walter Benjamin también podría ser leído como una interrogación apenas comenzada de ese haz de traducciones. Cuarta lectura de Benjamin, entonces. Cuarta lectura que da cuenta de la atracción de Benjamin en Chile. De una atracción solar, propia de una estrella de cuatro puntas que ilumina los cuatro puntos cardinales, el ciclo de las cuatro estaciones. Sol negro, la luz benjaminiana se enseñaría en traslación, en el paso melancólico de la traducción. Bajo esta luz, ¿cómo no demorarse en el cuestionamiento de la promesa redencionista de este astro?, ¿cómo no retrasar gravosamente aquello que se muestra y sustrae en el trazo de la traducción? OAC: Willy Thayer nos comentaba hace unos días que a comienzo de los años ochenta Pablo Oyarzún había dado un seminario sobre las Tesis de Filosofía de la historia. Es probable que la ficción de un origen —ficción de la genealogía de Benjamin en Chile— pertenezca a esas aulas de terror y fantasma con las que un profesor universitario hacía posible o no la experiencia de un pensamiento reservado a las infinitas posibilidades de la traducción. Y, por lo mismo, pienso que experiencia y fantasma serían otras de las palabras que se dan o, si tú lo prefieres, palabras que se donan como problema a la manera en que tú entiendes la traducción. Permite elaborar un poco más: evocando lugares importantes del trabajo de Oyarzún, tú dices que “traicionar es de algún modo transmitir”. Entonces, el Traduttore, traditori, sería de algún modo el que pone en marcha la trasmisión pero creo que en Benjamin no hay nada que nos indique que no sea posible una traición de la traición como apertura a las posibilidades que tiene toda interpretación. Por lo mismo, te pregunto lo siguiente: ¿Puede la traducción, en tanto transmisión, ser entendida como lo que está ya de antemano tomado por la posición política? Dicho de otra manera y pensando en el cortocircuito de las agrupaciones que mencionas de Beatriz Sarlo: ¿podríamos entender que la traición es siempre partidaria y, por tanto, una forma solapada de la fidelidad? Por otro lado, ¿cómo logras pensar conceptos como los de duelo, melancolía, catástrofe sin dejar de pensar que dichas nociones —por copertenecer al ámbito de la experiencia— son del orden de lo intraducible. En una pregunta: ¿Qué lugar tiene lo intraducible en Traiciones de Walter Benjamin? MV: Sí, la lectura de Benjamin en Chile es una lectura llevada adelante en tiempos de terror, en un Santiago de normalidad aparente y noches de toque de queda. No hay que olvidar que una de las primeras menciones de Benjamin se debe a Enrique Lihn. Final de pista, ese mítico catálogo sobre la pintura y la gráfica de Eugenio Dittborn, es del año 77. La cita de Benjamin no viene solo en apoyo de un principio de lectura disidente del arte en dictadura. Tras la estereotipa técnica, tras los motivos de la serialidad y el fascismo, la cita expone los procedimientos técnicos que dan a ver el cuerpo en pintura, o, si prefieres, cierta caída o sajadura del cuerpo expuesto en el uso dittborniano de la gráfica y la fotografía. Un año antes, en 1976, Ronald Kay había traído a la memoria de la filosofía “Las tareas del traductor” (así traduce Kay el título benjaminiano), en esa “nota del traductor” que antecede a su versión de 50 El origen de la obra de arte, de Martin Heidegger. Pienso que es necesario abrir o reanudar la lectura de estos dos textos tan extraños y próximos a la vez. La razón de ello no obedece a un exclusivo celo de precisión o gusto por la periodización histórica. Aquello que vuelve urgente estas lecturas es justamente el paso suspendido de la traducción que se anuncia o declara en pintura y literatura, en crítica y filosofía. De ahí la necesidad de examinar con detención esta compleja trama de textos, referencias y reenvíos. En este sentido, no se debe desestimar el hecho de que la firma de Benjamin en la institución universitaria ha estado mediada por la firma de Heidegger. Esta especie de mediación o contrafirma da cuenta del propio destino de la filosofía en Chile, de los procesos de modernización de la institución universitaria, y más allá, pero habría que detenerse, sin duda, en lo que pueda significar aquí este más allá, de cierto malestar en la lengua, en el cuerpo de una lengua llamada propia o materna. El lugar de Heidegger en esta historia no es ajeno al lugar que la lengua ocupa en ella. Ese lugar apenas ha sido entrevisto en esta especie de archivo estético, filosófico y literario en que se ha convertido la “recepción” de Benjamin. Como ves, como quizá ya presientes, lo que llamas la experiencia de lo intraducible está en el centro de estas cuestiones, que son a la vez cuestiones de duelo, melancolía y catástrofe. La misma expresión “monolingüismo sin reservas”, arriesgada en la Advertencia del libro, debe entenderse a modo de una confesión o remarca de estos problemas. La expresión es parasitaria, reúne en su encadenamiento registros y problemas sin duda diferentes. Y sin embargo, en su señalamiento expone una resistencia en y a la traducción que es una resistencia en y a la lengua. Resistencia que es suspensión o interrupción del trabajo de lo negativo, de ese trabajo de lo negativo que es la lengua y la historia. De igual modo, debe reconocerse en la traición una otra cripta para todas estas cuestiones. El modo de interrogar la lógica de la anteposición que da lugar a la traición, es un modo de interrogar un determinado concepto de lengua e historia. Ahora bien, ¿cómo hacerlo cuando aquello que se interroga es un concepto de traición a priori, una traición anterior a toda posición o posicionalidad, a toda experiencia, idioma, cultura o comunidad? Aquello que nombras como lo intraducible, como lo intraducible de la lengua, se expone aquí como caída en la traducción, como caída en la traducción que es caída en la lengua, como lo intraducible en la lengua, como una especie de traición originaria que priva a la lengua de su positividad y unidad, que la enseña expuesta sin reservas a su catástrofe o reversión originaria. ¿FIN DE FIESTA EN BRASIL? Jean Tible y Alana Moraes Para Vito Giannotti, in memoriam http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/11/fin-de-fiesta-en-brasil.html Tragedia Aquel lunes 20 de octubre, en la última semana de campaña, ocurrió el giro decisivo de la elección presidencial brasileña de 2014. Viejos y nuevos militantes junto con activistas se movilizaron para el empujón final que garantizó la victoria de Dilma Rousseff con más de 54 millones de votos. De acuerdo con el discurso de campaña, veríamos la continuidad de una inédita secuencia «progresista» en Brasil a pesar de un nítido y generalizado enfriamiento en el último de los tres periodos de gobierno del Partido de los Trabajadores y el primero de Rousseff. Pero, por el contrario, el país viene recorriendo un camino desesperante para muchos brasileños. En vez de «cambia más» (lema del primer turno electoral), tenemos «un gobierno nuevo, ideas nuevas» (slogan del segundo turno), solo que en el mal sentido de lo que podría significar el término «nuevo». Dos días después de la victoria electoral, el Banco Central decretó un aumento de las tasas de interés, repetido seis veces más hasta hoy. Recordemos que la política monetaria y el papel del 51 Banco Central fue una de las polémicas más distintivas de la disputa electoral (en duros embates con los rivales Marina Silva y Aécio Neves) y que Dilma Rousseff, en su primer mandato, había impulsado una reducción significativa de las tasas de interés. Las ganancias de los bancos, ya extremadamente altas, se dispararon: las principales instituciones privadas (Itaú, Bradesco y Santander) ganaron 12.000 millones de reales (3.300 millones de dólares) en el último trimestre, cifra casi 18% mayor que el año anterior[1]. Todo ello, sumado a un ajuste fiscal violento y que lanzó a la economía a una espiral recesiva. Dos errores de Dilma: la necesidad de ajuste fue negada vehementemente durante la campaña y al ser ejecutado pareció olvidar el patrón básico de izquierda: hacer que los ricos paguen más, especialmente en un país de extrema injusticia tributaria, donde, por ejemplo, no se cobra impuestos de renta para personas físicas por los ingresos recibidos de lucros y dividendos de las empresas de las cuales son dueños o socios. Un universo de poco más de 70.000 personas que han ganado, en 2013, unos 55.000 millones de dólares que no son sometidos a tributación (desde 1995 cuando esa tasa fue extinta en el primer año del Gobierno Cardoso)[2]. Brasil vive ahora una situación de creciente desempleo conjugado con varios aumentos de las tarifas de servicios públicos, una alta inflación de alimentos, una disminución del ingreso real de los trabajadores y la desaceleración de la redistribución progresiva de la renta que había marcado los años anteriores de los gobiernos del PT. Las clases populares –base social del lulismo[3]– reaccionaron y la popularidad de Dilma se desplomó y hoy es bajísima en todos los sectores de la población brasileña, independientemente de la región, edad o nivel de ingresos. Eso afecta incluso al Norte y Nordeste (un bastión lulista donde hoy el apoyo a la presidenta se derrumbó al 10%) y los que ganan hasta dos salarios mínimos (entre quienes el apoyo a la Jefa del Estado alcanza proporciones similares). Ambos grupos eran considerados como un tipo de “reserva de popularidad” para el gobierno petista[4]. Como es evidente, cualquier mandatario en un país democrático con un dígito de opiniones positivas se vuelve extremadamente frágil. Si al final del segundo gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, nueve de cada diez brasileños aprobaba su gestión, hoy se manifiesta un fenómeno inverso: solamente uno de cada diez confía en su sucesora en el Planalto. Eso lleva a serias dificultades de gobernabilidad y a situaciones de inestabilidad política. Las alianzas congresales hacen agua. Partidos “aliados” que cuentan con ministerios votan contra el gobierno en el Parlamento. La articulación política fue entregada al vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que acaba de abandonar esa tarea. El PMDB es al mismo tiempo el principal aliado del PT a nivel federal y casi un partido opositor. Se trata de un partido sin programa claro pero llave para conseguir mayorías gubernamentales desde la redemocratización y desde hace mucho tiempo opera como un bloqueo para cambios progresistas. En ese sentido, el pemedebismo sería el “la verdadera fuerza hegemónica de la política [institucional] brasileña”[5]. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha –también del PMDB–, rompió con el Poder Ejecutivo después de ser acusado en la justicia de haber recibido millonarios sobornos en el marco del escándalo de corrupción que involucra al gigante Petrobras y la operación de la Policía Federal llamada Lava Jato. El titular del Senado, Renan Calheiros, –del mismo partido– amenazó con seguirlo. Pero luego cambió de rumbo y propuso un apoyo parlamentario al gobierno a cambio de una «Agenda Brasil» cuyos objetivos serían mejorar el ambiente de los negocios y la infraestructura, el equilibrio fiscal y la protección social[6]. Sin embargo, se trata sobre todo de viejas propuestas de reducción de derechos, sea de los pueblos indígenas o de los trabajadores, retrocesos en las políticas ambientales, privatizaciones y ataque al sistema público de salud o al Mercado Común del Sur (Mercosur) (esos dos últimos puntos fueran posteriormente retirados)[7]. Esa agenda fue acogida por la Presidenta en un momento de 52 particular fragilidad, pero queda en abierto en que medida y intensidad ella será aprobada en el Congreso e implementada por el Ejecutivo. Además, el principal partido de la oposición –el Partido da la socialdemocracia brasileña (PSDB, centroderecha)- llegó a pedir elecciones anticipadas, un recurso no previsto en la Constitución, antes de sugerir la renuncia de Dilma. Varios analistas decretaron incluso el fin del gobierno de Dilma. Otros hablan de una posible renuncia. El 16 de agosto se organizó el tercer domingo de multitudinarias manifestaciones con centenas de miles de personas del año en todo el país, después del 15 de marzo y 12 de abril. Esos actos, que reclaman la salida de Dilma y el combate a la corrupción, están compuestos en su mayoría por sectores sociales altos, blancos y de edad media o avanzada, lo que cambia significativamente la composición de las grandes protestas de 2013. Concentran también electores de la derecha, pero es un fenómeno más diverso que una simples caricatura que algunos sectores progresistas hacen acerca de un tipo de “tradicional fascismo” de las capas altas brasileñas. Hay, por supuesto, mucho de eso en la total ausencia de protesta a cerca de los asesinatos de 19 personas cerca de San Pablo, en el odio y “anti-comunismo”, en los selfies con policiales de “gatillo fácil”[8] y en el hecho de que la personalidad más popular de esas manifestaciones sea el diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro (junto con el juez Sergio Moro, responsable por las investigaciones de la Lava Jato). Esa misma encuesta indica el (previsible) profundo rechazo hacia el PT, pero también al PMDB (incluso al opositor Cunha) y hasta incluso, en parte, al PSDB (que por la primera vez se sumó a la convocatoria de la mobilización). ¿Cómo caracterizar a esa derecha que vuelve a la calle por primera vez desde el golpe de 1964?, ¿se trataría de una nueva derecha? Existen señales contradictorios en la medida en que quienes convocan esos actos asumen un discurso ultraliberal al estilo estadounidense - “Menos Marx, más Mises”[9] - o en contra el sistema público de salud, pero al mismo tiempo una mayoría de los presentes en San Pablo dice defender los derechos de educación, salud y transporte públicos[10]. La ya mencionada operación Lava Jato y su investigación de corrupción a cerca de las operaciones de Petrobras –solamente posible por la inédita autonomía dada por los gobiernos del PT a la Policía Federal, al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República– ha causado un terremoto en la casta política y, sobre todo, económica. Se trata todavía de una investigación en curso pero que revela aún más los vínculos explícitos y espurios entre los mundos político y económico (podríamos recordar la fortísima concentración de pocos donadores de campaña en el financiamiento electoral[11]). A pesar de los clamores constantes por una reforma política (incluyendo al financiamiento público de las campañas y la prohibición del privado), sea en el programa electoral vencedor en 2002, después del escándalo conocido como “mensalão” en 2005 o tras las protestas de junio de 2013, el PT utilizó masivamente ese condenado financiamiento privado, tanto para las elecciones cuanto para el día-a-día del funcionamiento partidario. Eso provocó que se esfumara el “capital moral” del PT respecto del sistema político corrupto predominante en Brasil. El partido tampoco ha dado una real explicación de su involucramiento en esos casos de corrupción a sus militantes, simpatizantes y electores. Todo esto pasó cuando el país vivía su boom económico, de redistribución “material” y “simbólica” de poder, pero ahora, dado el reflujo generalizado en la economía, el humor social ha cambiado. Muchos brasileños y brasileñas tal vez deseen una menor distancia entre retórica y práctica; eso explicaría el la inusual acogida a Pepe Mujica en su visita a Brasil en esos días de fines de agosto, al que la BBC comparó como una “estrella de rock”, recibida por miles de jóvenes entusiastas con su figura de “presidente más pobre del mundo”[12]. Mujica, el materialmente pobre-espiritualmente rico, es efectivamente una figura pop, y en Brasil se entronca con el malestar generalizado acerca de las extendidas redes de corrupción. Su 53 transformación en personaje global, así como ocurrió con el del Papa Francisco, atestiguan la fuerza de ese ethos de “simplicidad transformadora”. Hoy la prisión del empresario Marcelo Odebrecht, entre otros, constituye un fuerte símbolo en un país donde hasta hace poco «los ricos no iban a la cárcel». La Organización Odebrecht es un gigante brasileño con presencia global (en más de veinte países), que actúa en sectores como construcción, ingeniería o energía. Si la profunda depuración de la corrupción y el castigo de los infractores es una gran conquista democrática, esta operación no deja de levantar polémicas, especialmente respecto de ciertos atropellos jurídicos, de su selectividad política, de las cuestiones geopolíticas que implica (porque uno de los blancos de espionaje de la Agencia se Seguridad estadounidense fue Petrobras y por el papel considerable de Odebrecht en la nueva política externa y en la política de defensa) y de los engranajes corruptos de las economías capitalistas. El tema omnipresente del momento son los posibles golpes o el impedimento a un mandato presidencial que solo lleva un poco más de un semestre. Los riesgos de un golpe (más o menos “blando”) no pueden ser descartados y muchos sectores conspiran permanente y abiertamente. No obstante, en una posición solo en apariencia sorpresiva, sectores poderosos de la gran burguesía, como las Federaciones de las Industrias de Río (FIRJAN) y de San Pablo (FIESP), el presidente de Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, o del banco Itaú, Roberto Setúbal, tomaron posición recientemente en favor de la gobernabilidad frente a los grupos radicalizados. En un artículo publicado el 6 de agosto la FIESP y la FIRJAN señalaran que «el momento es de responsabilidad, diálogo y acción para preservar la estabilidad institucional del Brasil»[13]. El conglomerado Globo (tanto el canal de televisión como el periódico) también se posicionaron en ese mismo sentido al día siguiente. ¿Que pasó? Todo indica que el “gran capital” no quiso abrir la puerta al riesgo de sumar una cuarta crisis (institucional) a las tres en curso, eso es la económica (recesión), política (falta casi total de representatividad del Congreso y de los políticos en general para la gran mayoría de la población, lo que se refuerza con el debilitamiento del PT, único partido brasileño en un sentido fuerte) y social (enormes demandas y al debilitamiento del modelo lulista de redistribución)[14]. No hay hoy tampoco un liderazgo en Brasil capaz de representar las fuerzas de la oposición y los sentimientos difusos de descontento. Mirando al otro lado, a pesar de que el gobierno sea «indefendible» (además de los puntos mencionados más arriba, en medio de esta complicada coyuntura logró enviar y aprobar un proyecto de Ley «antiterrorista», que como lo muestra la experiencia siempre se vuelve en contra los movimientos sociales en algún momento[15]), una parte importante –diríamos, incluso, mayoritaria– de la izquierda quiere sostenerlo. Con ese fin fue organizada una contundente marcha el 20 de agosto en defensa de la democracia, contra la ofensiva de la derecha, pero también en oposición al ajuste fiscal y por una “salida popular” a la crisis[16]. Sin embargo, el “golpe” ya fue consumado: el programa de Rousseff para su reelección fue abandonado. En este contexto de extrema fragilidad, sin cambios de rumbo (sobre todo de la política económica) parece difícil imaginar cómo puede terminar este gobierno, cómo llegará a su término previsto para 2018. En medio de tales tensiones, en junio de este año se realizó el Vº Congreso del PT. ¿Qué ocurrió allí? Nada. ¿Temor de arriesgarse a los cambios?, ¿incapacidad para hacerlos?, ¿falta de voluntad?, ¿espera por una calma (que no parece llegar), una economía revigorizada después del «ajuste» y la vuelta de Lula en 2018? A pesar de todas las adversidades, Lula mantiene cierta popularidad y hoy tendría chances razonables de vencer en 2018[17]. Mientras tanto, la receta lulista (beneficios para “los de abajo” sin confrontar a “los de arriba”), que trajo muchas conquistas al país, fue sepultada por las circunstancias y difícilmente vencerá la continuidad de ese «plan», en el sentido de un 54 renovado combate a las desigualdades. El auge del lulismo ya pasó; podríamos situarlo en el período, en aquellos momentos del increíble acuerdo con Irán y Turquía, de la victoria del Brasil para ser sede de la Copa del Mundo y de las Olimpíadas, de un Brasil que se encontraba consigo mismo, capaz de distribuir ganancias, comenzar a reparar deudas sociales y raciales, fomentar revoluciones simbólicas y construir una nueva inserción internacional. En junio de 2013 –en el marco de la ola de protestas iniciada por el aumento del transporte público, que desató junto un cúmulo de reivindicaciones– se selló el fin de ese proceso. La popularidad de Dilma, entonces bastante alta, se desplomó (del 57% al 30%) y nunca se recuperó totalmente (solamente, y en parte, aumentó durante las elecciones). Lo mismo ocurrió con el alcalde del PT de San Pablo, Fernando Haddad, cuyo porcentaje de opiniones favorables se diluyó del 34% al 18% en tres semanas. Por eso tantos sectores del PT -que podríamos llamar conservadores- «maldicen» Junio. No comprenden cómo aquel Junio disruptivo representó un acontecimiento que podía cambiar la correlación de fuerzas a partir del deseo expresado de priorizar los servicios públicos, el derecho a la ciudad y lo común en detrimento de lo privado o puramente estatal. La conexión PT-Junio falló, dejando un esbozo de lo que podría haberse multiplicado a partir de los tímidos pero importantes ejemplos del Programa más Médicos (que en dos años logró a atender 63 millones de brasileños, gracias sobretodo a los médicos cubanos, en municipios y en las periferias donde no habían médicos) y del 10% de los royalties del presal para la educación. Este punto nos llama a una reflexión a cerca de la «organización política» de la izquierda, a partir de una nueva generación y también nuevos problemas. Ciclos La película Que horas ela volta? de Anna Muylaert nos muestra los “pequeños movimientos tectónicos [que] sacuden la estructura de clases de la sociedad brasileña”[18]. En la historia, Jéssica llega de Pernambuco hasta San Pablo para intentar ingresar en la universidad, después de diez años sin encontrar su madre, Val, que es trabajadora doméstica y sometida a sus patrones (duerme en un cuartito de la enorme casa, está todo el tiempo disponible, es considerada “de la familia”...). Ahí se desploma el enredo, ya que Jéssica, venida de otra realidad (política) no puede encontrar “su lugar” en ese ambiente, cuestiona a las leyes no escritas de un Brasil todavía marcado por la esclavitud y las actitudes de su mamá. Jéssica rechaza repetir la trayectoria de Val y quiere formarse como arquitecta en una prestigiosa universidad. Como dijo la directora, “Jéssica no respecta las reglas separatistas porque ella no las reconoce y se mira en otro lugar. Todo eso tiene que ver con un nuevo Brasil, que es el Brasil post-Lula”. Hace quince años, hubiera seguido otro rumbo, como la propia directora lo pensó; “yo mismo estaba colocando la hija de la empleada en el mismo lugar (al final del primer guión, como su madre Val, Jéssica se volvía niñera) (...) Para salir de esa maldición, sacar la camera del salón y colocarla en la cocina, fue necesario un cambio personal como artista y, también, ese cambio del país”[19]. Esa mirada desde la cocina es una de las muchísimos señales de un país que cambió, incluso Jéssica transformando a Val, su mamá, la oferencendo otra perspectiva, la de la desobediencia. Nueva generación. ¿Cómo pensar la revolución simbólica lulista, la irrupción de Junio y la entrada en escena de una nueva generación y sus colectivos, y la posibilidad de que esa energía desemboque en un proyecto político más “organizado”? Este también es un centro neurálgico. La cuestión se encuentra justamente en escapar de la trampa de la representación-síntesis, como si hubiera un lugar capaz de unificar esas energías de resistencia. En España, Podemos no representa al 15-M, “porque éste es políticamente irrepresentable”, como suele afirmar Iñigo Errejón[20]. Sin embargo, sin el 15-M Podemos tampoco sería posible, así como no sería posible pensar un nuevo activismo político y la crisis del desarrollismo sin el Junio brasileño. 55 Una especificidad determinante del proceso brasileño en las últimas décadas fue la existencia de entidades “englobadoras” que, en parte, consiguieron articular las diferencias: un partidored (PT); una central sindical que incluía oposiciones a la estructura sindical oficial y organización desde las bases; movimientos campesinos, negros y feministas fuertes; movilización de los barrios, politización de la vida cotidiana a partir, por ejemplo, de la lucha contra la carestía; un gobierno nacional oriundo de un ciclo de luchas desde abajo. Pero el desplazamiento de las instituciones hacia las calles –¿sorprendentemente?- golpeó al PT, que parece más un obstáculo que un vector para profundizar los cambios para los cuales el partido fue un actor clave. Y las fuertes articulaciones se mostraron como demasiado “tradicionales” en el post-Junio, al no lograr abrir un verdadero diálogo con los múltiples nuevos sectores, aquellos que hoy se hacen y son hechos por deseos de libertad, nuevos derechos, y que producen modos de existencia desafiantes a un proyecto monocultural cuyo sentido es hoy completamente hueco y estéril. ¿Cuáles serían nuestros próximos “veinte centavos”, el desencadenante inmediato (junto con la violencia policial) de las protestas de Junio de 2013? El Movimiento Pase Libre (MPL) mostró “una notable combinación de valorización de proceso y orientación a resultados”[21]. Junio y sus hechos notables, como bajar los pasajes, reposicionar el debate sobre los servicios públicos, el derecho a la ciudad y la crítica a la representación corrupta. Sin embargo, todavía no conseguimos, a partir de la lucha contra un molinete (de los ómnibus) desdoblarla con el cuestionamiento y subversión de los muchos molinetes (policía, comunicación, agua, economía…). Nos parece, sin embargo, que los caminos esten abiertos para pensar-hacer el proyecto de radicalización democrática a partir de la gestión colectiva de los bienes comunes (de bibliotecas, software, presupuestos, basura a medios de transporte, huertas comunitarias, agroecología), en las luchas contra las barreras que marcan los cuerpos que pueden ser matados y los que no pueden ser matados, actualizadas por la violencia policial contra la juventud negra todos los días. Hablamos tanto de las protestas de los movimientos sociales cuanto las mayoritariamente de los sectores medios y altos contra el gobierno y el PT. En ese contexto, cortando ese polo en una línea transversal están Junio y sus continuidades descontinuas. Como la ha colocado el historiador Lincoln Secco, “la apuesta es que después de junio vivimos un nuevo ciclo político”. Así, “en el subterráneo de la política, hay un espirito vibrante, todavía sin un cuerpo social. Como un espectro que nos ronda”[22]. Nuestros desafíos presentes exigen espacios políticos de conexión de las luchas. Es necesario hacer del grito desencantador materia prima para construir nuestras tecnologías políticas y sociales de pertenencia. ¿De qué forma estamos atados y cómo vamos a producir los vínculos necesarios para sentirnos comprometidos con un proyecto común? Estas reflexiones pueden quizá ayudarnos a escapar de la “ley de hierro de las oligarquías partidarias”[23] y de la “tiranía de las organizaciones sin estructura”[24]. No se trata de una cuestión únicamente brasileña, pero que habla respecto del actual ciclo de las revueltas globales, esta fantástica irrupción, de Túnez a Bahrein, de España a Nueva York, de Kobane y México a Turquía y Nigeria. Todos esos procesos son ineludibles en el sentido de que producen no sólo experiencias sino también reflexiones actualizadas sobre los lazos entre “revuelta” y “organización”, “espontaneidad” y “día a día”, “horizontalidad” y “estructura”. No podemos hacer de estos pares un conjunto de opciones infernales: pensamos que el centro neurálgico de las transformaciones hoy habita esa tensión permanente entre la energía del movimiento y el salto político de la organización. Es justamente el mantenimiento de esa tensión productiva lo que nos posibilitará pensar en horizontalidades estructuradas, organizaciones descentralizadas, en suma, poder distribuido y desplazamientos de la fuerza del Estado para la 56 potencia de lo común. Es necesario no domesticar esa tensión, experimentar esa cohabitación y hacer de ella la energía para la producción de otras ecologías políticas. Comprender los cambios, menos como proyectos de crecimiento progresivo institucional y más en la acción de “romper la camisa de fuerza de la política institucional” vía movilización popular, en vez de “proponer demandas todavía más ‘realistas’, es decir, menos visionarias, menos relacionadas con principios”[25]. Una nueva sensibilidad estética-política está en curso[26] y pone la “la necesidad de un cuidado de conexiones (…), de los lazos que ligan movimientos de tipos diferentes, organizados a partir de intereses y problemas diversos”[27]. ¿Cómo articular las diferentes luchas, cómo conectar los puntos de resistencia de clase y feminismos, antirracismos y LGBT? Hacer funcionar estas luchas en conexiones vinculantes: plataformas colaborativas, acciones en las redes y calles, hacer de las diferencias posibilidades de influencias mutuas. Necesitamos conectores. Y un nuevo vocabulario político. Es bueno tener el “Frente Brasil Popular” que une a la izquierda organizada, pero tal vez sea más potente caminar para una Federación de luchas (¡viva Proudhon!). No tanto el “trabajo de base” en el sentido de una transmisión verticalizada y a veces sin muchas experimentaciones entre los lugares de experiencia y habla, y más plataformas de colaboración, creación colectiva, inversiones en la producción de relaciones. Hacer red, como apoyo mutuo (¡viva Kropotkin!). Ganar la población, ser “populista” en este sentido fuerte, patear el tablero, contaminarnos de la misma sustancia. La nueva tarea política requiere la voluntad de asumir riesgos. Para entender el deseo de un nuevo Brasil debe se estar abierto a nuevas subjetividades políticas, caminando con ellas, aún que sea en la dirección de un lugar que nadie sabe todavía lo que es. En Brasil, fueran ganados tres importantes macro-debates en las últimas décadas: democracia (fin de la dictadura), combate a las desigualdades (elección de Lula), distribución política (Junio). Ahora llega el desafío, en ese contexto de crisis, de profundizar y re-elaborar esas tres victorias, creando colectivamente, imaginarios y prácticas que entusiasmen Jéssica y Val. Para animar (o retomar) la fiesta. [1] ALINE BRONZATI, FERNANDA GUIMARÃES, CYNTHIA DECLOEDT. Juntos, Bradesco, Santander e Itaú lucram R$ 12 bi no trimestre. O Estado de São Paulo, 4/8/2015. http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,juntos--bradesco--santander-e-itau-lucram-r12-bi-no-trimestre,1738200 [2] André Barocal. Uma fortuna de 200 bilhões protegida do IR da pessoa física. CartaCapital, 10/8/15. http://www.cartacapital.com.br/economia/uma-fortuna-de-200-biprotegida-do-ir-da-pessoa-fisica-3 229.html [3] SINGER, André. Os Sentidos do Lulismo: reforma gradual e pacto conservador. São Paulo, Cia das Letras, 2012. [4] 8% aprovam e 71% reprovam governo Dilma, diz Datafolha. G1, 6/8/15. http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/71-reprovam-governo-dilma-diz-datafolha.html [5] Marcos Nobre. O fim da polarização. Revista Piauí, n 51, dezembro de 2014. http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-51/ensaio/o-fim-da-polarizacao [6] Agência Senado. A 'Agenda Brasil', sugerida por Renan Calheiros. 10/8/15 http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/10/a-agenda-brasil-sugerida-porrenan-calheiros [7] Grazielle David e Alessandra Cardoso. A (des) Agenda Brasil desmonta o Estado e retira direitos dos brasileiros. INESC, 12/8/15. http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-doinesc/2015/agosto/a-des-agenda-brasil-governabilidade-se-constroi-com-transparencia-eparticipacao-social [8] Eliane Brum. Quando a periferia será o lugar certo, na hora certa?. El Pais, 19/8/15. [9] Por el economista austríaco Ludwig von Mises, ideólogo de la escuela austriaca y ferviente defensor de la libertad de mercado. 57 [10] Marina Rossi. Perfil de quem foi à Paulista destoa de lideranças e não poupa ninguém. El Pais, 18/8/15. http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/18/politica/1439928655_412897.html [11] JOSÉ ROBERTO DE TOLEDO, LUCAS DE ABREU MAIA E RODRIGO BURGARELLI. As 10 empresas que mais doaram em 2014 ajudam a eleger 70% da Câmara. O Estado de São Paulo, 8/11/14. http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,as-10-empresas-que-mais-doaram-em2014-ajudam-a-eleger-70-da-camara,1589802 [12] V. “Pepe Mujica como ‘estrella de rock’”, en BBC en español, 28/8/2015. Disponible en http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/08/150828_fotos_mujica_estrella_brasil_aw [13] «Nota oficial – FIRJAN e FIESP em prol da governabilidade do país», disponible en http://www.fiesp.com.br/noticias/nota-oficial-firjan-e-fiesp-em-prol-da-governabilidade-dopais/ [14] João Pedro Stedile. “Faz 20 anos que a esquerda só pensa em eleição”. Sul21, 24/8/15. http://www.sul21.com.br/jornal/faz-20-anos-que-a-esquerda-so-pensa-em-eleicao/ [15] Patrícia Dichtchekenian. Projeto de lei antiterrorismo na Câmara ameaça direito de protesto e movimentos sociais. OperaMundi, 11/8/15. http://operamundi.uol.com.br/conteudo/noticias/41295/projeto+de+lei+antiterrorismo+na+c amara+ameaca+direito+de+protesto+e+movimentos+sociais.shtml [16] MTST. TOMAR AS RUAS POR DIREITOS, LIBERDADE E DEMOCRACIA! CONTRA A DIREITA E O AJUSTE FISCAL. 11/8/15 http://www.mtst.org/index.php/noticias-do-site/1252tomar-as-ruas-por-direitos-liberdade-e-democracia-contra-a-direita-e-o-ajuste-fiscal-2 [17] Coimbra: «O lulismo, ontem e hoje», en Carta Capital, 28/7/2015. [18] Luiz Zanin. Gramado 2015. Que Horas Ela Volta? e as panelas que batem. http://cultura.estadao.com.br/blogs/luiz-zanin/gramado-2015-que-horas-ela-volta/ [19] Marcelo Pinheiro. Retrato de um País em transformação. http://brasileiros.com.br/2015/08/retrato-de-um-pais-em-transformacao/ [20] Verónica Gago, Diego Sztulwark y Diego Picotto. El intelectual orgánico y el cartógrafo: ¿ o cómo discutimos el impasse de lo político radical en un frente común contra el neoliberalismo? http://anarquiacoronada.blogspot.com.br/2014/09/el-intelectual-organicoy-el-cartografo.html [21] Pablo Ortellado "Os protestos de junho entre processo e resultado”. En: Elena Jusdensnaider et. al. Vinte Centavos. São Paulo, Veneta, 2013, p. 237. [22] Lincoln Secco. O trabalho de base. http://blogdaboitempo.com.br/2015/04/03/otrabalho-de-base/ [23] Robert Michels. Para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna. Lisboa : Antígona, 2001 [1925] [24] Jo Freeman, http://www.nodo50.org/insurgentes/textos/autonomia/21tirania.htm [25] David Graeber, http://alias.estadao.com.br/noticias/geral,a-hora-dos-99,1627371 [26] José Celso Martinez Corrêa, Balbucio grávido de arte política. http://www.universidadeantropofaga.org/#!z--celso/m2u22 [27] Tatiana Roque. Os novos movimentos se constituem a partir de diagramas (e não de programas)... http://www.revistadr.com.br/#!dossie-sub1/c1z4q PABLO GENTILI, SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES “NO HAY QUE EXIMIR AL PT POR SUS ERRORES” http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-285649-2015-11-08.html 58 Más allá de los fuegos de artificio lanzados por la oposición, lo cierto es que fracasó el impeachment contra Dilma, al menos en 2015, pero el problema de fondo es cómo desmontar el ajuste neoliberal, dice el académico. Por Darío Pignotti Desde Brasilia Cuando se sale de la coyuntura sin fin impuesta por la crisis brasileña y se observa la situación en perspectiva surgen dos constataciones. La primera es que más allá de los fuegos de artificio lanzados por la oposición, lo cierto es que fracasó el impeachment contra Dilma, al menos en 2015. Y la segunda es que el problema de fondo es cómo desmontar el ajuste neoliberal en curso antes de que estalle en la forma de una derrota del PT en las elecciones de octubre del año próximo. Las tesis citadas arriba pertenecen a Pablo Gentili, secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales e investigador de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. –¿Por qué es improbable el impeachment? –El gobierno de Dilma hizo una reforma de gabinete acertada, siguiendo recomendaciones de Lula, lo que permitió al gobierno tener más capacidad de negociación, más presencia, favoreciendo la gobernabilidad, y permitiendo que se gane tiempo, que es algo muy importante en esta crisis. Cuando se habla del impeachment se pierden algunas cosas de vista por la urgencia, por la presión que imponen la derecha. Ahora, si se ve más allá de la coyuntura no parece que la oposición tenga tiempo y condiciones de lograr el impeachment este año que prácticamente ya terminó. Lo que ellos intentan es que el impeachment sea ya, criminalizando al PT a toda costa, y quieren que sea un proceso rápido para esconder sus propios casos de corrupción. Y vemos como la justicia persigue con métodos muy discutibles a familiares de Lula solo por ser familiares, y mira para otro lado en casos evidentes que comprometen a la derecha. ¿Qué es lo que pasa en realidad? Que si no logran de inmediato el impeachment de Dilma, las investigaciones de la Justicia tarde o temprano van llegar a la derecha, porque hay casos evidentes contra ellos, como ocurre ahora con el presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (impulsor impeachment) con sus cuentas en Suiza comprobadas. Eso no se puede ocultar. Pero no sólo Cunha, también hay sospechas sobre Aécio Neves (ex candidato presidencial socialdemócrata), que nadie quiere investigar, pero en algún momento habrá que 59 hacerlo. O investigar como se llegó la reelección de Fernando Henrique Cardoso en 1998 (soborno de diputados para reformar Constitución). Ahora, también hay que decir que hubo algunas prácticas ilícitas en los gobiernos del PT, y no tengo duda que esto es algo que debe preocupar a la izquierda. No hay que eximir al PT por sus errores, hay que investigarlo. –¿Y el ajuste del ministro Joaquim Levy? –Se está aplicando una muy rigurosa política de ajuste, el problema que esto nos plantea es: o se continúa avanzando o retrocedemos. Este programa económico es bastante parecido a lo que hubiera hecho la oposición del PSDB (Partido Socialdemócrata de Neves y Cardoso) si hubiera ganado. El año pasado el PT ganó con un margen apretado y después implementó una rigurosa política de ajuste que bloqueó la posibilidad de profundizar y radicalizar las reformas. Es un ajuste que podrá tener consecuencias electorales muy negativas para la izquierda brasileña en las elecciones municipales del año que viene. Este ajuste expone una fragilidad muy grave, una profunda crisis política de un gobierno incapaz de responder a los desafíos de la salud, la educación. Ya no alcanza con tener los mismos recursos que había hace 10 años para políticas sociales, ahora hace falta más dinero para más políticas públicas. –¿Como impacta este ejemplo en la región? –Con la llegada de Lula (2003) Brasil marcó el inicio de un proceso de reformas en la región a través de políticas del Estado muy activas, efectiva. Claro que esas políticas pueden haber defraudado a los que esperaban una revolución socialista. Pero en realidad fueron políticas muy importantes para revertir exclusión y miseria que sufrían millones. Fue una verdadera revolución democrática. Esto que se logró no es el socialismo pero es muchísimo mejor que lo que había antes. Y fue una referencia vista por los otros países. –Acaban de cumplirse diez años de la Cumbre de las Américas en la que Kirchner, Lula y Chávez pusieron freno al ALCA. –Se trata de un hito en la política externa común que merece ser revisado a la luz de cierta parálisis diplomática regional. El no al ALCA fue una demostración concreta de integración, se le dijo a Estados Unidos “aquí estamos”, nos juntamos, avanzamos, definimos una agenda con varios temas que incluyó hasta un programa educativo común que fueron las metas para tener un educación más democrática, más justa. Si uno acompaña estos 10 años desde el No al ALCA, ve la evolución de nuestros debates, cómo cambió la realidad regional. En 2005 hubo un golpe de esperanza , en esa época los gobiernos populares y de izquierda no tenían grandes logros conquistados, todavía no había resultados. Había pocas evidencias. 60 –¿Observa una cierta parálisis? –Diez años más tarde tenemos evidencias de que los gobiernos posneoliberales dejaron un saldo importantísimo en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia...pero hay incertidumbre enorme sobre el futuro. Una incertidumbre que nos carcome. Las crisis en las que están muchos de nuestros países impidieron dar continuidad y profundizar a la integración. Porque los presidentes están muy absorbidos en sus asuntos internos y no pueden dar atención a la región. –Es un problema de proyecto o de liderazgos? –Usted menciona liderazgos, permítame que hable sobre el papel de Lula en este proceso. Lula hizo una transformación de política externa impresionante que seguramente va a ser estudiada. Por su carisma y liderazgo regional, hay un elemento que influyó fue la capacidad de Lula para que las relaciones con sus colegas tengan un carácter personal y de confianza. El llamaba por teléfono a Néstor, a Chávez, a Evo, incluso a los no progresistas, los llamaba por su nombre de pila, rompió la frialdad con que se comunicaban nuestros presidentes. No se olvide que los brasileños siempre quisieron hegemonizar los espacios diplomáticos de América latina, como lo hizo Fernando Henrique Cardoso con el Mercosur mientras tenía un alineamiento directo con Estados Unidos. Esto fue así en la política externa de Brasil hasta que llegó Lula. Y el No al Alca también debe ser entendido como una victoria de Lula y una derrota de Cardoso. Lula entendió que las cancillerías son espacios a ser conquistados por los políticos. Y él logró seducir a una parte de la estructura de los diplomáticos que aceptaron trabajar a favor de una nueva política internacional. Durante unos años Itamaraty se enamoró de Lula, porque la política externa dejó de ser aquella que ubicaba a Brasil como gendarme de Estados Unidos. Lula devolvió protagonismo a la diplomacia, le restituyó un sentimiento más patriótico y nacional. –Qué opina sobre el actual momento diplomático? –Cristina y Dilma no tiene diferencias ideológicas con Néstor y Lula sobre la integración, sobre el No al ALCA. Pero ellas dos tienen otras prioridades, urgencias y otros estilos ante una integración que se está enfriando. Maduro también es diferente a Chávez. Y luego debemos considerar al resto de América del Sur donde Colombia es como Chile, dos países que necesitan ser empujados a la integración, porque tienen otras posibilidades como las dadas por la Alianza para el Pacífico que tiene capacidad de seducirlos con negocios. CRÍTICA DE LA ACUMULACIÓN Gerardo Muñoz http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/11/critica-de-la-acumulacion.html 61 1. – ¿Qué es y cómo se define una crítica de la acumulación? No se trata de repetir la clásica crítica marxista del capitalismo, no porque dicha crítica sea extemporánea o ineficiente, sino porque no sabemos muy bien cómo definirla en primera instancia. Ya sea que pongamos énfasis en los procesos técnico-materiales relativos al desarrollo de las fuerzas productivas y a la composición del valor, o que pongamos énfasis en los procesos histórico-sociales relativos a las relaciones sociales de producción, la división del trabajo y la configuración de identidades políticas articuladas por la repartición y/o apropiación del valor, lo cierto es que ni siquiera hemos comenzado a ponernos de acuerdo sobre las condiciones de una crítica de la acumulación antes y ahora. ¿Cuál es el estatus de esa crítica y en qué medida no es ésta una más en el horizonte moderno definido como Era de la crítica[1]? Diría que hay, al menos, dos formas de confrontar este problema; por una lado, la posibilidad de repensar el marxismo, Marx y sus diversas apropiaciones, según su historia, sus filologías y tradiciones, para determinar la “verdadera” imagen de Marx, hacerle justicia a su corpus, exonerarlo de los excesos de la tradición y traerlo al presente según una nueva actualidad. Por otro lado, sin renunciar a un cierto horizonte materialista y aleatorio, la posibilidad de elaborar una crítica de la acumulación no desde dentro del corpus marxista, sino en relación con la facticidad del capitalismo contemporáneo, según las transformaciones de la acumulación, de la composición orgánica del capital, de la renta, de los mercados y de la historicidad radical del presente. En este segundo caso, la crítica de la acumulación ya no es un compendio de los pronunciamientos de Marx o de cualquier marxista sobre los procesos de acumulación, sino que es una interrogación de la complicidad misma entre crítica y acumulación, es decir, un cuestionamiento de la relación de copertenencia entre crítica y valoración según la moderna división social del trabajo (teoría y práctica), división universitaria que llega más allá de la universidad. Romper con el marxismo universitario no es un acto advenedizo, sino un cuestionamiento del mismo lugar que le cabe a la crítica y al saber en los procesos de acumulación contemporáneos.[2] Es en relación con la segunda alternativa que quisiera proponer ahora un horizonte general de interpretación de la actualidad latinoamericana, para lo cual intentaré relacionar la dimensión política de la llamada Marea Rosada con problemas relativos a la relación entre soberanía y acumulación. Lo primero que me gustaría decir, a modo de advertencia, es que la misma noción de Marea Rosada no parece ser ni rigurosa ni justa para caracterizar la heterogeneidad socio-política e histórica de los diversos procesos latinoamericanos, ni menos permite hacer jerarquías o valoraciones fáciles sobre los aspectos positivos o negativos de los gobiernos identificados con ella.[3] Sin embargo, intentaremos un cuestionamiento de los procesos de acumulación dirigidos o custodiados por gobiernos retórica y políticamente identificados con una agenda social re-distribucionista que intenta corregir lo ajustes y miserias propugnados por las administraciones anteriores, gruesamente identificadas como neoliberales. En este sentido, me parece que es en la relación entre soberanía y acumulación donde se juega la especificidad de nuestra ocasión histórica y es en relación a ella que nociones capitales para el imaginario político latinoamericano deben ser reconsideradas. En efecto, es la indeterminación radical de la relación entre soberanía y acumulación la que nos exige pensar más allá de la filosofía de la historia del capital y más allá también de una de sus variantes fundamentales, la filosofía sacrificial marxista y su relato redentor y teleológico; relato según el cual todo sufrimiento presente se justifica en función de un futuro mejor. Pensar más allá de esa filosofía de la historia –o de lo que también podríamos llamar, para citar a John Kraniauskas, el aparato total del desarrollismo–, es renunciar a una serie de presupuestos de inteligibilidad con los que se suele evaluar lo real.[4] En principio, las mismas nociones de soberanía y acumulación como aparatos conceptuales y técnicos o disciplinarios 62 propios de discursos jurídicos, institucionales o económicos son ejemplos fundamentales. En otras palabras, para elaborar la pregunta por el presente necesitamos entender que la crítica de la economía política no es parte de la economía política, ni la reflexión sobre la relación soberana es privativa de la ciencia jurídica o de la teoría convencional del Estado. Sin embargo, antes de abordar estos problemas “teóricos”, permítasenos volver a la pregunta por la actualidad latinoamericana desde el punto de vista de la relación entre democracia y acumulación. ¿Es la acumulación, vía híper-explotación de recursos naturales, una condición sine qua non de la democracia? Y de serlo, ¿de qué tipo de democracia hablamos? O si se prefiere, ¿es el desarrollismo una etapa inevitable en el largo camino por construir una sociedad mas justa? 2. – En efecto, la llamada Marea Rosada en cuanto noción genérica y abusiva, intenta capturar el giro dado por varios gobiernos latinoamericanos desde la década de 1990 hacia políticas públicas y sociales opuestas a la orientación neoliberal que caracterizó, en general, al continente en las décadas previas. Estas nuevas políticas también se distancian de los viejos y desgastados ideales del partisanismo revolucionario, intentando una crítica del neoliberalismo que no se reduce a una ruptura radical (e imposible) con su lógica de acumulación, sino que intenta adaptarse a él y dotarlo de un rostro “más humano”.[5] A pesar de las retóricas anti imperialistas y nacionalistas reflotadas en algunas izquierdas regionales, lo cierto es que en la mayoría de los casos lo que impera son gobiernos abocados a corregir la injusta distribución del ingreso, heredada de las décadas previas, y a mantener la disciplina fiscal y la gobernabilidad para facilitar la integración al mercado mundial en contextos de relativa “sustentabilidad”. Aún así, las nacionalizaciones que han ocurrido recientemente en Venezuela, Argentina y Bolivia parecen contradecir la más mesurada retórica y práctica de los gobiernos regionales, precisamente porque como iniciativas parecen responder a una vieja agenda propia de la geopolítica imperial clásica y anti imperialista, desbaratada por la globalización contemporánea. En tal caso, no es extraño que el caso chileno todavía sea utilizado como paradigma para desvirtuar opciones aparentemente más radicales. Recordemos que Chile logró su transición (formal) a la democracia a comienzos de los años 90, después de sufrir una de las más largas y sanguinarias dictaduras militares en la región (19731989). Sin embargo, lo que le daba cierta notoriedad al caso chileno no era solo su democratización “pactada”, sino el que, como país, constituía el modelo ideal de implementación de políticas neoliberales en condiciones autoritarias. Mientras que las mismas políticas neoliberales se implementaron durante periodos transicionales o de pacificación en el resto de América Latina, en Chile, ya desde mediados de los años setenta el Estado había tomado un claro curso neoliberal, amortiguando el descontento social con una sostenida represión basada en la retórica securitaria anti-comunista. A su vez, desde la transición a la democracia, formalmente acaecida el año 1990, Chile se ha dedicado a administrar las políticas macroeconómicas puestas en práctica por la ingeniería neoliberal de la dictadura, atenuando el costo social de éstas con una tibia política redistributiva basada en bonos y asignaciones excepcionales, sin alterar mayormente la “estructura de clases” ni la distribución de la riqueza y de la propiedad de la tierra. A esto habría que sumar la condición puntual del elevado precio internacional del cobre, producto fundamental del país, debido al ingreso de China al mercado (y a la demanda) mundial. Este incremento produjo una abundancia excepcional del presupuesto fiscal que permitió financiar múltiples iniciativas redistributivas sin alterar mayormente ni las políticas monetarias ni las tasas de interés a la propiedad y a la ganancia, ni las condiciones del intercambio internacional (recordemos que la minería cuprífera no fue totalmente privatizada debido a que de ella dependía el presupuesto militar del país). Durante los años que siguieron a la dictadura, los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia se dedicaron a administrar políticamente el modelo y a suplir su propia carencia de política efectiva con una 63 estrategia permanente de diferimiento y duelo forzado, incapaces de avanzar de manera decisiva en el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y en la sanción correspondiente de los criminales, muchos de los cuales fueron reciclados en los aparatos administrativos y de inteligencia del Estado. La experiencia del PT brasileño, del MAS en Bolivia, o la misma transformación del Estado iniciada por el Kirchnerismo en Argentina, podrían servir de contraste para precisar el caso chileno, donde los procesos de radicalización social y de organización popular que pusieron en evidencia la crisis de mando de la dictadura en los años ochenta, fueron re-apropiados por la reconfiguración de la vieja “clase” política nacional que se constituyó como el actor “más” relevante en la política oficial desde el mismo fin de la dictadura (lo que nos muestra una variación de la acumulación por desposesión, ahora de legitimidad política). A partir de ese proceso de superposición de las viejas lógicas partidarias y de sus actores, levemente reciclados por la renovación socialista y la socialdemocracia europea, se rearticuló una lógica hegemónica en la cual los actores centrales seguían siendo el Estado, el Ejército y los partidos políticos. De ahí que sean los años noventa los que vean emerger un discurso securitario dirigido contra el conjunto de la “población”.[6] La apuesta era una sola, las decisiones políticas se resolvían en el parlamento y entre los partidos, no en la “sociedad civil” ni en sus organizaciones. Había que desactivar a los movimientos sociales que, a pesar de todo, no han dejado de ocupar las calles para mostrar las incongruencias de la democracia chilena. Por otro lado, una de las más claras manifestaciones del límite institucionalista o juristocrático del proceso chileno está, precisamente, en la postergación indefinida de las demandas y reivindicaciones de su población indígena, la que había sido fuertemente castigada en tiempos dictatoriales y sometida a las políticas expropiativas puestas en marcha por la banca y las industrias madereras y de la celulosa. La democracia chilena, recuperada en esos años según el discurso oficial del Estado, no significó ni significa hoy casi nada para el pueblo Mapuche. Casi nada, salvo la proclamación constitucional del carácter multicultural y multiétnico del país, y la correspondiente otrificación o fetichización de un indígena totémico que permite desviar la mirada desde la continuidad de las políticas represivas aplicadas al pueblo Mapuche (y otros pueblos originarios), hacia la representación folclorizante de un indígena de catalogo turístico. La apropiación por desposesión no puede ser más evidente, pero no solo en el periodo dictatorial, sino también ahora, bajo la excusa de las necesidades del desarrollo y las nuevas políticas energéticas. Paralelamente, la concentración de la riqueza, la precarización de la vida de los ciudadanos comunes, el incremento de la plusvalía financiera en la administración de los fondos de retiro, en la salud, en la banca en general, en el endeudamiento público y las criminales tasas de interés sobre préstamos de consumo, además de una sostenida tendencia a la privatización de los recursos naturales, a la transferencia de fondos públicos a corporaciones privadas, y la circulación de las elites al interior del aparato estatal (baste mencionar cómo se turnan las mismas familias en los cargos estatales y corporativos), no solo confirman el carácter limitado de la transición chilena, sino laperpetuación de la dictadura en la democracia. La reciente reelección de Michelle Bachelet en el país, después de una serie sostenida de protestas sociales que marcaron la ingobernabilidad de la administración de centro-derecha en el periodo anterior, se hizo sobre la promesa de reformas estructurales a la Constitución, a la salud, a la ley tributaria, a la educación, etc., reformas que no han tenido lugar y que se han ido suavizando y reacomodando de acuerdo con la captura institucional y principalmente parlamentaria de los procesos de lucha social de los últimos años. Chile, el modelo ejemplar de una administración de centro-izquierda que responsablemente hizo la transición a la democracia es, en rigor, el ejemplo de una administración gubernamental responsable con el modelo neoliberal y sus políticas macro-económicas, a manos de una poco creativa clase política que logró apenas reinventarse superficialmente en los años recientes, dejando su 64 antiguo nombre, La Concertación, para pasar a llamarse La Nueva Mayoría. Sin embargo, su marco de acción sigue siendo dictado por la Constitución de 1980, que como una verdadera trampa juristocrática es el verdadero legado de la dictadura chilena. 3. – Quisiera ser enfático en señalar que la descripción que se ha hecho de Chile no es generalizable al resto de América Latina, ni está basada en un descontento político o en una denuncia moral. En rigor, creo que el caso chileno, pero no de manera exclusiva o excluyente, hace posible la pregunta por la forma y la función del tardío Estado latinoamericano. Un pregunta que se hace fundamental en estos momentos. Primero, me gustaría precisar qué entiendo por tardío Estado latinoamericano. Básicamente, no se trata de una noción evolucionista o historicista, sino que intenta llamar la atención sobre el proceso de refundación institucional que ha vivido y que está viviendo gran parte de la región. Desde los procesos constituyentes y las nuevas constituciones en Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador, hasta las reformas electorales en Chile o Centroamérica, esta refundación está asociada con el fracaso evidente del proyecto republicano post-colonial surgido del proceso emancipatorio de principios del siglo diecinueve. No se trata de un fracaso puntual asociado con la globalización como universalización del patrón flexible de acumulación propio del capitalismo contemporáneo, sino que la misma globalización habría sido el golpe de gracia al proyecto republicano post-colonial que siempre habría estado en crisis. De tal forma, el tardío Estado latinoamericano refiere al proceso de refundación del pacto social que se ha venido dando durante las últimas décadas en la región, refundación que abarca no solo a las nuevas constituciones, sino incluso a los procesos transicionales y de pacificación que, en la misma producción de sus informes de derechos humanos, sientan las bases para el nuevo pacto social. Lo que incomoda de este nuevo contrato social, sin embargo, no es solo su limitación institucional y jurídica, sino el hecho de que, como tal, repite las mismas limitaciones de la primera oleada fundacional de principios del siglo diecinueve, a saber, la sobre-codificación de sus aspectos democráticos y republicanos desde los imperativos mercantiles y ahora neoliberales de la acumulación. Es ahí donde una crítica de la acumulación no solo se vuelve políticamente relevante, sino que se convierte en una práctica política en sí misma, pues de lo contrario estaríamos sosteniendo una variación circunstancial de la vieja tesis del determinismo económico. En la medida en que soberanía y acumulación se codeterminan, entonces siempre hay espacio para radicalizar, vía crítica de la acumulación y crítica del aparato total del desarrollismo, las limitaciones juristocráticas e institucionales de la política realmente existente.[7] Segundo, me parece importante además preguntar cuál es la función y la forma de este tardío Estado latinoamericano. La forma, en principio, porque se trata de discutir no solo la diferencia entre Estado como instancia institucional que se movería a un nivel estructural, y gobierno como instancia política que se inscribiría a nivel contingente. Eso no es suficiente. La pregunta por la forma Estado es la pregunta por el estatuto de la ley y del poder y, a la vez, nos permite tomar distancia de concepciones monumentales que tienden a limitar la política según diagramas más o menos sofisticados de la dominación. De la misma forma en que el discurso genealógico contemporáneo rompió con las representaciones monumentales o molares del poder, necesitamos pensar el Estado no como una inseminación trascendental e inmodificable, sino como un campo de lucha, según, por ejemplo, lo han definido los miembros de Comuna en Bolivia o su mismo vicepresidente Álvaro García Linera (El Estado como campo de batalla 2010). De una manera similar, más que pensar la soberanía como una instancia atributiva propia del orden jurídico o estatal, ya siempre pre-definida, y como clave de la gubernamentalidad moderna, es decir, soporte jurídico de la clausura biopolítica de la experiencia contemporánea, sería pertinente pensar la soberanía como nombre de una relación indeterminada. Lo mismo 65 habría que decir del derecho, antes de pensarlo como un simple suplemento ideológico de la dominación o como una forma de violencia mítica abocada a la conservación del orden social, sería pertinente pensarlo en cuanto práctica performativa y forma abierta a la creación de jurisprudencia. Creo que es esto lo que está en juego en los debates teóricos contemporáneos, es decir, la posibilidad de pensar el Estado, la relación soberana y el derecho ya no solo como mojones que limitan la vida social, sino también como instancias indeterminadas en las que se da la lucha política por la misma definición del presente. En tal caso, la pregunta por la forma del tardío Estado latinoamericano es la pregunta por las instancias donde ese Estado, lejos de ser un simple aparato ideológico de reproducción y confirmación de las relaciones de clase y dominación, en un ámbito en el que se está articulando dicha dominación, pero también en el que ésta puede ser interrumpida. Finalmente, la pregunta por la función de este tardío Estado latinoamericano está relacionada con la posibilidad de hablar o no de un post-neoliberalismo o, alternativamente, con la posibilidad de hablar de un neoliberalismo de segundo orden que, usando al mismo Estado como katechon o contención y mecanismo de desactivación de los movimientos sociales, mediante formas y grados diversos de represión y persuasión, asegura la hegemonía del capital cuidando el escenario macroeconómico indispensable para el despliegue de formas flexibles de acumulación en la actualidad. En este sentido, si el neoliberalismo fue implementado, ejemplarmente en Chile, en el marco de un gobierno autoritario que produjo las llamadas medidas de ajuste fiscal, contracción del gasto público, reducción del Estado y desregulación monetaria, precarizando infinitamente la vida de los trabajadores y de los ciudadanos en general; el neoliberalismo de segundoorden no parece necesitar de dictaduras militares, sino que se articula inteligentemente con un Estado que ya no parece interventor y al que se le dejaría cierto margen de maniobra en el ámbito de políticas compensatorias o redistributivas, pero cuya responsabilidad sería asegurar los procesos productivos y extractivos que están a la base de lo que Maristella Svampa ha llamado el consenso de las mercancías (2013). Quiero reparar en esta aporía: si por un lado, la forma Estado nos indica que éste está abierto a las luchas por el cambio social, por otro lado, la determinación de su función es la que nos indica finalmente hasta qué punto las iniciativas de transformación social emprendidas por los gobiernos de la Marea Rosada latinoamericana tienen viabilidad o son paliativas con respecto a lo que John Kraniauskas ha llamado “la astucia del capital” (“the cunning of capital” 2014). ¿Hasta qué punto las políticas redistributivas han sido capaces no solo de producir mejoras sustantivas en la población, sino activar procesos políticos instituyentes que le den más fuerza política a las instituciones democráticas del Estado en su lucha permanente con el capital transnacional? Quizás esta sea, otra vez, la lección a sacar del proceso chileno: lejos de confiar en el empoderamiento de los actores sociales que disputan el modelo neoliberal, la “clase” política agrupada en torno a un Estado marcado por la Constitución de Pinochet, se ha dedicado a expropiar la participación ciudadana y a remitirla al estrecho ámbito institucional de los debates parlamentarios, estructuralmente ineficientes dadas las limitaciones impuestas por el marco constitucional y por el sistema electoral anti-democrático. Repitamos: no se trata de una crítica de orden moral, sino de una consideración histórica sobre la reiterada desconfianza que dicha “clase” política expresa con respecto a procesos instituyentes. En este sentido, el hecho indesmentible de que las agendas reformistas y re-distributivas contemporáneas tengan como limite el proceso de acumulación flexible y corporativo contemporáneo no nos dice nada sobre las posibilidades abiertas por una política orientada por una crítica efectiva de la acumulación, del desarrollismo y de la juristocracia. Ni optimismo ni pesimismo, sino todo lo contrario, entender la condición material y aleatoria de las relaciones entre soberanía y acumulación, pues aún cuando “la astucia del capital” nos muestra al post-neoliberalismo como neoliberalismo de segundo orden, nada de eso nos 66 condena a mantener nuestras prácticas políticas inscritas en la filosofía de la historia del capital, o en cualquiera de sus reversos liberacionistas. 4. – Pero acá nos encontramos con un problema igualmente delicado. Si las estrategias clásicas liberacionistas estaban marcadas por una política de la identificación (nacional, étnica o de clase), ¿Cómo pensar una política radical que no sea un mero reflejo de la operación estatal de codificación del campo social? No se trata solo de pensar más allá de las Identity Politics contemporáneas, sino incluso más allá de la lógica de la identificación que se expresa en términos políticos como sutura del campo de significación en torno a un significante investido afectivamente con condiciones carismáticas o ejecutivas. Ya sea en las figuras del clásico líder populista, del militante sacrificial, del líder tecnocrático o del movimiento social oposicional (configurado todavía por una lógica identitaria), el imaginario de izquierda latinoamericano, al menos en sus formas convencionales, sigue estando marcado por dicha lógica y sigue, por lo tanto, imposibilitado de pensar en una política salvaje, des-inscrita de la representación y del reconocimiento. Permítaseme entonces, a modo de ejemplo, retomar someramente una observación de Nicolás Casullo (“Populismo” 2000) sobre las experiencias populistas latinoamericanas. Para él resultaba bastante curioso no solo el hecho de que la palabra “populismo” se hubiese convertido en un insulto aplicable a todos aquellos que contravenían la versión gestional de la política, propia del neoliberalismo, sino aún más el hecho de que cada vez que se refería a la experiencia populista se evocaban ejemplos europeos vinculados con el nacional-socialismo o con el populismo fascista, y no se atendiera al hecho de que los llamados populismos latinoamericanos habían tenido una función progresista, democratizadora e integradora inigualable en la historia latinoamericana. Ese populismo, que siempre estuvo presente en las elaboraciones teóricas de Ernesto Laclau y que constituye el eje de sus últimos trabajos, no es equivalente a nuestra invocación de una política salvaje, pero no deja de ser relevante para pensar no solo las crisis históricas de la política de izquierda en la región, sino también la situación actual de la llamada Marea Rosada. Recordemos que para Laclau el populismo es políticamente irrenunciable porque constituye el aspecto más relevante de una política orientada a la democratización (On Populist Reason 2005). En otras palabras, el populismo no es una política en particular (como suele pensarse) sino un componente de toda política radical orientada por procesos de democratización y organizada entorno a antagonismos sociales, antagonismos que no vienen asegurados por ninguna lógica trans-histórica (esa su crítica a la noción de contradicción hegeliano-marxista, por ejemplo). Si el populismo es pensado en estos términos, entonces lo que asombra del trabajo teórico de Laclau es que dicho populismo quede recortado por la misma racionalidad instrumental o “hegemónica” que articula su discurso, esto es, que el carácter democratizador y radicalizante del populismo de Laclau quede subordinado a la lógica equivalencial de las articulaciones hegemónicas, siempre orientadas pragmática y programáticamente a la conquista del poder del Estado. Alberto Moreiras ha referido recientemente a la posibilidad de un populismo post-hegemónico, cuya clave estaría en “liberar” al mismo populismo de la lógica de la identificación, es decir, en la posibilidad de pensar en un populismo catacrético que ya no coincida ni con la identificación étnico-nacional, social-cultural o económica de ninguna subjetividad política y, por tanto, que ya no coincida ni con la lógica principial del pensamiento onto-político occidental, ni con la sutura afectiva de la identificación carismática con el líder o la identificación romántica con el “Pueblo” (el partido, la clase o el movimiento, etc.).[8] ¿Cómo pensar entonces una relación a esa instancia heteróclita llamada pueblo, no capturada por las figuras de la identificación afectiva ni del liderazgo carismático? Esa pareciera ser la tarea para una política radical, no la de repetir la monserga anti-populista propia de los sectores conservadores (y juristocráticos), sino la de redefinir la problemática del pueblo más 67 allá de la lógica de la identificación que es un rendimiento del aparato total del desarrollismo.[9] En tal caso, más que la “construcción de un pueblo”, como quisiera Laclau hace unos años en su debate con Zizek[10], lo que definiría una política radical y crítica de los actuales procesos de acumulación sería la constitución de formas de organización y empoderamiento que hicieran de contención de dicha acumulación. Así, el pueblo del que estamos hablando no sería ni un sujeto histórico investido estatalmente con una cierta identidad nacional, ni menos un sujeto étnico-político asociado con el proyecto liberal criollo o su inversión neo-indigenista y decolonial contemporánea; se trata, por el contrario, de “un” pueblo catacrético, irrepresentable según las lógicas conceptuales tradicionales o, como ha señalado recientemente Georges Didi-Huberman, más que un pueblo expuesto, en el doble sentido de un pueblo representado, capturado en la representación y llevado, a la vez, a la situación límite de su propia extinción, estamos hablando de un pueblo figurante, que desactiva las coordenadas de la representación jurídica, política, literaria y cultural, contaminando el modelo populista clásico y su fictive ethnicity, con formas múltiples y enrevesadas de participación y constitución social.[11] Entonces, no se trata, otra vez, del pueblo sino de los pueblos en los que descansa la posibilidad de interrumpir los procesos brutales de acumulación, y hacia los que la Marea Rosada en general debió y debe apostar, no para elaborar cálculos sobre la historia, ni para dotarlos con los atributos del sujeto emancipatorio moderno, sino para asumir, finalmente, que la clave de una política capaz de oponerse al orden mundial no está en la reproducción infinita del aparato total del desarrollismo, la gobernabilidad, la seguridad, la propiedad y el mercado, sino en la potenciación de formas de poder y auto-organización social. Una política orientada a la experiencia plebeya, como diría Martin Breaugh (2013), donde lo plebeyo nombra el lugar impropio de una comunidad sin atributos, marrana, de la que surge no el discurso sino la práctica del desacuerdo, condición fundamental de un republicanismo profano para nuestro tiempo. De no ser así, como parece ser el caso en muchos de estos gobiernos, se repetirá la experiencia histórica latinoamericana que dio paso a las dictaduras y las intervenciones militares en general, aquella experiencia que las sociologías realistas y gestionales han llamado clientelismo, cultura demandante de Estado y caudillismo. Lo curioso, en cualquier caso, es la persistencia de lo que Etienne Balibar llamó “el miedo a las masas” (1989), pues es ese miedo el que posibilita lo que Claus Offe caracterizó, en los años ochenta, como “teorías conservadoras de la crisis”; teorías que terminaron por justificar el desmontaje del Estado de bienestar, el gran logro de la socialdemocracia europea y, en cierta medida, el horizonte igualitario de los frentes populares latinoamericanos.[12] Y son esos mismos miedos los que aparecen en los detractores neoliberales de la Marea Rosada, pero también, en muchos de los actores vinculados institucionalmente con sus gobiernos, más preocupados del desarrollo y la gestión que de la democracia y la participación. 5. – En última instancia, se trata de pensar los limites históricos de la imaginación política latinoamericana, misma que necesita trascender la nostálgica identificación con una política reivindicativa de clases, y radicalizar su vocación popular en una suerte depopulismo salvaje, que ya no se orienta heliotrópicamente a la conquista del poder del Estado, para una vez allí, disciplinar a las masas. Un populismo sin Pueblo, pero con muchos pueblos, heterogéneos y contradictorios, con un énfasis insobornable en los antagonismos y no en las alianzas, en las figuraciones catacréticas y disyuntivas y no en la metaforicidad equivalencial y articulativa (radicalizando al mismo Laclau). En suma, un populismo post-hegemónico que se piensa a sí mismo no como estrategia para lograr la hegemonía, sino como interrupción de la misma hegemonía en cuanto lógica de la voluntad de poder onto-política occidental. 68 [1] Me refiero al volumen VIII de La historia de la filosofía moderna de Ediciones Akal, a cargo de Félix Duque, cuyo título es, precisamente, La era de la crítica (1998), y que sienta con maestría el horizonte inaugurado por Kant y e idealismo alemán como desarrollo paulatino de una cierta conciencia de si de la época moderna. [2] Sin embargo, estas dos alternativas no existen en la pureza de su formulación teórica, sino que funcionan como polos donde se inscribe el pensamiento marxista en general, tensado por la necesidad de cuestionar el presente y, a la vez, tensado por las demandas de prolijidad relativas al mismo marxismo convertido en tradición, ciencia o método. [3] Como lo hace, recientemente, John Beverley en su Latinamericanism After 9/11(2011), al comparar el proceso venezolano y el boliviano, repitiendo, formal e irónicamente, la diferencia entre buena y mala izquierda propugnada por Jorge Castañeda en su “Latin America’s Left Turn” (2006). [4] John Kraniauskas, “Difference Against Development” (2005). [5] Otra vez, es necesario contrastar esta generalidad con las diferencias entre diversos países latinoamericanos, y con las diferencias al interior de cada país, sobre todo si se consideran las condiciones de vida de poblaciones no identificadas con el relato político estándar: por ejemplo, pueblos indígenas sujetos a políticas de acumulación por desposesión territorial, comunidades rurales sometidas a la soberanía bruta de las corporaciones energéticas y, en general, poblaciones enteras consideradas como dispensables en medio de desplazamientos territoriales forzados, narco-violencia y desapariciones sistemáticas de personas. [6] No olvidemos que la “población” emerge como categoría relevante de la gubernamentalidad contemporánea a propósito del desarrollo de las técnicas bio y anatomopolíticas. Ver Michel Foucault, Seguridad, territorio, población (2006). [7] No sostengo una desconfianza generalizada del derecho, del contrato social o de la constitución, sino la necesidad de una crítica específica de estas formas históricas del derecho, en nombre de procesos, infinitos e imperfectos, de institución democrática de lo social. La misma asamblea constituyente que ha sido central en las nuevas constituciones de Venezuela y Bolivia se muestra como un requisito políticamente irrenunciable en el contexto chileno, por ejemplo. [8] Aún cuando este giro ya estaba contenido en los tempranos trabajos de Moreiras (The Exhaustion of Difference 2001), y Gareth Williams (The Other Side of the Popular 2002), y también en las intuiciones de John Beverley en muchos lugares, el reciente desarrollo de estas temáticas ha marcado las actividades del Colectivo Deconstrucción Infrapolítica. Es necesario citar de Moreiras “Tres tesis sobre populismo y política. Hacia un populismo marrano.” (2015), y su texto Marranismo e inscripción (2015), como lugares donde se problematiza esta serie de cuestiones. En relación a la identificación afectiva y a los límites de la hegemonía en Laclau, remitimos a nuestro “¿En qué se reconoce el pensamiento? Posthegemonía e infrapolítica en la época de la realización de la metafísica” (2015). Todo esto, por supuesto, en diálogo y tensión con la modulación post-hegemónica de Jon Beasley-Murray (2011) [9] Ver, por ejemplo, la reciente compilación ¿Qué es un pueblo? (2014) con textos relevantes y contradictorios de Rancière, Didi-Huberman, Badiou, Judith Butler, entre otros, pero todavía muy genéricos en relación a nuestro problema específico. [10] “¿Porqué construir al pueblo es la principal tarea de una política radical”? (2008). Lo que marca la propuesta de Laclau no es solo la tensión entre clase, pueblo y populismo, sino la cuestión de la identificación y su respectiva pendiente afectiva o pulsional como instancias constitutivas del campo político. A esto apunta también la pertinencia de la intervención de Yannis Stavrakakis (The Lacanian Left 2007) y su apertura a la cuestión del afecto y del deseo (lugar en que no solo se asoma la problematización deleuziana del psicoanálisis, sino también la “destrucción del pueblo” llevada a cabo, incesantemente, por Osvaldo Lamborghini). [11] Didi-Huberman, Pueblos expuestos, pueblos figurantes (2014). [12] Claus Offe, Contradicciones en el Estado del Bienestar (1994). 69 CHRISTIAN FERRER Y LA “MATRIZ TÉCNICA” EN LA QUE VIVIMOS INMERSOS por Ana Wajszczuk http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/11/christian-ferrer-y-la-matriz-tecnicaen.html “En nuestros días, las redes informáticas se han ajustado a las ciudades como el nailon a la piel.” Internet apenas empezaba a convivir con la cotidianeidad, y Christian Ferrer ya hacía tiempo que escribía, como en esta cita de su ensayo Mal de ojo (1997), sobre las avanzadas desplegadas por la “matriz técnica” del mundo contemporáneo donde vivimos, con una mirada que tiene el rigor del abordaje histórico pero también la capacidad de la poética de iluminar zonas oscuras. Quince años y varios libros después –entre ellos otros ensayos indispensables sobre filosofía de la técnica como Cabezas de tormenta (2004) o La suerte de los animales (2009) pero también compilaciones sobre pensamiento libertario y biografías como la del escritor Raúl Barón Biza–, con la reciente aparición de El entramado. El apuntalamiento técnico del mundo, una nueva colección de sus ensayos publicado por Ediciones Godot, Ferrer vuelve a hacer del pensamiento sobre la técnica un viaje revelador hacia el corazón de nuestra época. Ensayista y sociólogo, definido muchas veces como anarquista –un tema sobre el cual sabe como pocos–, rara avis entre los profesores de la Universidad de Buenos Aires (donde sus alumnos de la cátedra de Informática y Sociedad son legión), es también parte del grupo editor de la revista Artefacto. Pensamientos sobre la técnica. Entrar en sus ensayos –por donde se pasea la voluntad de “decir verdades implacables” de Schopenhauer y la crítica técnica de Lewis Mumford, tanto Heidegger como los ecos de Guy Debord– es entrar en la zona áurea de nuestra modernidad técnica, donde “toda última tecnología se propaga junto a una buena nueva”, y poder vislumbrar mas allá de la ilusión inevitable que sus juguetes nos provocan. ¿Cómo surgieron estos ensayos y la posibilidad de compilarlos? Christian Ferrer: Son diferentes artículos, algunos inéditos, con aproximaciones a cuestiones sobre la técnica, un tema sobre el cual me debo un libro más general. Conciernen a un momento de la historia humana en el cual las personas viven en un mundo maquillado técnicamente, en una burbuja inmunizadora. Fuera de esa burbuja puede haber un mundo o no, eso carece de sentido para quien vive dentro, porque fuera de ese mundo protegido técnicamente no se podría sobrevivir. ¿A eso te referís cuando decís que la “matriz técnica” donde vivimos produce una inmunización? Sí. La matriz técnica produce vulnerabilidad, esto es, inmunización, pues sin las comodidades, los entretenimientos, la farmacología, los espectáculos, en fin, las excitaciones programadas, nadie podría sostener su personalidad ni su cuerpo. No es solamente síntoma de progreso, o de mejoría en la calidad de vida, o promesa de resolución de antiguos problemas de la humanidad. El progreso técnico no solo coloca al ser humano en una posición dependiente de esos procesos sino, además, lo vuelve vulnerable a cualquier forma de vida que no esté organizada en función de ellos. En otras palabras, los hombres de las cavernas sufrían mucho menos que nosotros. Podría pensarse en una lectura a vuelo de pájaro que sos un ludita o estás en contra del “progreso”… 70 No, al revés, a mí no me incomodan las máquinas, son necesarias, son en muchos casos sorprendentes. Y en otros traen aparejadas confortabilidades que hacen la vida más sencilla. Pero soy consciente de que alguien paga el costo, y no es el usuario. Así como quien degustaba una taza de café en el siglo XVIII y era un perfecto iluminista muy racional, carecía, sin embargo de conciencia de que los costos los pagaban los esclavos haitianos que producían el azúcar; de la misma manera quien usa un teléfono celular o una tableta hoy en día no quiere tener conciencia de que los minerales estratégicos necesarios para fabricar esos aparatos se consiguen al precio del trabajo semi-esclavo en el Congo, en medio de una guerra civil con bandas armadas que hacen trabajar a la población a la fuerza. El no saber cuál es el costo del progreso es una precondición para usar las máquinas. ¿Y bajo qué otras condiciones generales ves que se vive dentro de esta burbuja técnica? Me parece que nunca como hasta ahora hemos estado más quietos gracias a la tecnología. Todos experimentamos sensaciones de movilidad permanente porque estamos interconectados “al mundo” o haciendo conexión entre puntos de partida y de llegada, ida y vuelta. Pero estamos quietos en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Lo que antes se llamaba el “tiempo de ocio”, el tiempo que nos “libera” el proceso laboral, hoy ha sido secuestrado por las interconexiones de la red informática. Pero no sé si la “conexión”, por sí misma, es algo valioso. Recuerdo que, en mi infancia, en todos los barrios existían los radioaficionados. Tipos que se pasaban todo el día tratando de hacer conexión con algún otro que vivía lejísimo. Su gran logro era poder decir “me conecté con uno de Australia”. ¿Y todo para qué? Para hacer “conexión”, no había otro motivo. Las interconexiones de la actualidad suponen un pacto mutuo: yo hago como que estoy vivo y quiero que vos me lo confirmes. Entre otros usos, Facebook sirve para eso. Todo esto bombardeado, como decís, por el “terrorismo de la publicidad”: somos ilimitados, estamos conectados todo el tiempo, todos juntos, en todos lados…. ¿Y por qué razón habría que estar conectado todo el tiempo? Quizás porque las desdichas de la vida son muy intensas e ineludibles. Las frustraciones derivadas de la vida laboral, de las fricciones familiares, de la monotonía matrimonial, la soledad, el tedio… esos viejos y persistentes problemas de la Modernidad, no han sido resueltos. Ese malestar equivale a la carcoma. Por lo tanto, todo proceso técnico que prometa no solo potenciar el cuerpo sino además resolver problemas de soledad tiene que resultar agradable a los “usuarios”. Hay cientos de millones de personas en el mundo conectados a las redes y sus vidas se pierden en ajetreos olvidables. Hay que trabajar duramente, hay que luchar por conseguir algún tipo de honor, no se dispone de más aventuras que las que proponen la industria del turismo o la del espectáculo, así que la interconexión concede una ilusión de participación, de colaboración. Tener mil amigos, participar de corrientes de opinión, enviar maldiciones a todo tipo de blogs, ser uno más de los cientos de miles de lectores de publicaciones on-line, y así. Pero el número no dice nada. Tal parece que lo importante hoy es emitir “opinión”, que es un género dominante en las redes sociales. Estamos obligados a ser emisores de “información”, todo el tiempo. Pero sin embargo algunas posibilidades que se ven en las redes sociales podrían estar en consonancia con ideales libertarios: su protagonismo en las rebeliones de Oriente Medio, Global Noise… Hay una idea de que ahora que existen estas posibilidades tecnológicas la gente común tiene un cierto poder. En verdad, si lo que molesta es el “sistema” tal cual lo conocemos, derrumbarlo es una cosa muy fácil. Basta con dejar de pagar impuestos, o bien sacar todo el dinero de los bancos, o 71 dejar de consumir. Pero nadie, ningún “indignado”, ningún protestón, quiere hacer eso. Además, es necesario estudiar con detenimiento las situaciones históricas en las cuales la tecnología pareciera funcionar como ariete de emancipación. Un “indignado” español, o argentino, un talibán que se comunica con sus cofrades, un salafista en Egipto, un guerrillero checheno… el hecho de que todos usen Twitter, correo electrónico y abran una cuenta de Facebook no los unifica. Me parece que aquellos que anudan todas estas experiencias políticas en un solo matete no saben ni de política ni de historia. En otras palabras, superponen la mística de la tecnología a los acontecimientos, que es una forma de desconocerlos. No desmerezco ni minimizo las posibilidades libertarias que este tipo de tecnologías traen aparejadas, pero no determinan el desarrollo de una situación política. Esa “mística” es una tradición moderna, y eso ha sucedido ya con el telégrafo, el cable submarino y la televisión, de las cuales se esperó que promovieran no solo la interconexión de poblaciones, sino también su “mejoramiento” moral y político. Con respecto al cuerpo, un tema recurrente en los ensayos es la pornografía, que ligás a las revoluciones culturales de los años 60. ¿Cuál es el vínculo? La pornografía es la industria de mayor crecimiento exponencial en Internet. Eso no es un dato menor. Su mensaje, entre tantos otros, pero uno muy poderoso, es el de felicidad compartida. Allí no hay conflicto, no hay tristeza, incluso si aparece el marido cornudo se integra a la felicidad general. Propone ilusoriamente, al menos para la platea masculina, un uso del cuerpo que equivale a la felicidad. Con respecto a las demandas de los años 60, su móvil era desembarazarse de las restricciones a que eran sometidos los afectos y la sexualidad. Se pretendía proclamar una especie de “derecho natural al placer”. En esos años se estableció una plataforma giratoria a la cual todavía estamos subidos, pero como efecto invertido de esas demandas, se desplegó un discurso paradojalmente “juvenilista”. Se intensifica un mandato social que propone experimentar el presente de la forma más placentera posible, pero eso también supone exhibir antes los demás una vida emocional y sexual satisfactoria, y entonces hay que dar pruebas continuas de deseabilidad. Como es difícil cumplir con ese requisito, la angustia, los problemas de “autoestima”, se acrecientan, y para compensar a los desfavorecidos en la lucha por ocupar posiciones en el “mercado del deseo”, todo tipo de industrias modeladoras del cuerpo y la imagen personal hacen su agosto. Es un momento histórico donde decís que el sexo es “salud y obligación” Aparentemente, nunca como ahora, por lo menos en la época moderna, ha habido tantas posibilidades de mantener relaciones afectivas entre personas con tanta libertad. Y sin embargo las personas no se sienten a gusto con sus propios cuerpos, no parecen confiar en sus posibilidades emocionales, no parecen entregarse jubilosamente. Basta con pensar en la importancia hoy en día de la cirugía estética, las dietas, el gimnasio, el consumo de todo tipo de medicamentos destinados a estabilizar los estados de ánimo, el asesoramiento sexológico, como si fuera preciso aplicar, desde un exterior, inyecciones de vida, o potenciadores del cuerpo, una suerte de blindaje de tipo técnico, para que la persona pueda sostener su cuerpo frente a los demás. Se pretende capturar la mirada de los otros para poder afirmar “estoy vivo”. Es el mundo de la frustración permanente. En ese sentido, la “confortación” espiritual se transformó en el “confort” tecnológico Como la formación espiritual es precaria, cuando las personas se hallan a sí mismas en contextos dolorosos o frustrantes, se derrumban. Y entonces requieren de ayuda técnica, sea la farmacología, la cirugía estética, la constante oferta de espectáculos, o la conexión al ciberespacio. A menor fortalecimiento espiritual, mayor necesidad de blindaje técnico. 72 En tus ensayos no te preguntás cómo influyen las tecnologías sino en qué historicidad se van inscribiendo y se van haciendo imprescindibles. ¿Cómo historizás la aparición de este momento de aceleración supertecnológica? Para que existiera la televisión, o el cine, no bastó con la invención del aparato técnico, se necesitaban enormes transformaciones de la subjetividad que son muy previas. Por ejemplo, la construcción de la ciudad moderna como una metrópolis inabarcable por la experiencia, la proliferación de ilustraciones en las revistas, el uso de todo tipo de artefactos ópticos. Se necesitó además, acostumbrar a las personas a que el mundo no se les presentara de forma inmediata sino mediatizada. Y también se necesitó disponer de una fe perceptual en que lo que aparece en televisión es mas verdadero que lo que antes se mostraba de otra manera. Lo mismo pasa con Internet: no es posible conectarse si primero no se hubiera elevado la categoría de información a estatuto de saber. Más importante quizás, la categoría conceptual de “representación”, tanto en política como en el arte y el consumo de espectáculos, se volvió el modo de comprender nuestra relación con “la verdad”. Y eso no es nuevo… No, para nada, es un proceso que proviene del siglo XIX, la unificación del mundo mediante procesos comerciales y tecnológicos. El ideal de Internet, en última instancia, es el modelo “Benetton” de la década de 1990, una sociedad global donde todos los habitantes del mundo se entienden entre sí. Pero primero tiene que haber un cierto grado de aplanamiento antropológico para facilitar la interconexión, algo que también concernió a la unificación de pesos y medidas en el siglo XIX, sin la cual la expansión del capitalismo hubiera sido muy lenta. ¿Y cómo nace Internet, como decís, como una “voluntad de poder en sí misma”? Es un fenómeno de masas, pero asimismo es un vehículo acelerador del capitalismo y del control sobre la población. Un gran movilizador de las finanzas, puesto que se amplía la esfera del consumo. Voluntad de poder significa que es voluntad de voluntad, que se potencia a sí misma. El cristianismo, cuando se expandió por el mundo, a través de la evangelización y la conquista, era una voluntad de poder en movimiento. La televisión en su momento también lo fue. Son fenómenos en los cuales se expanden e intensifican el control, el afán de lucro y la extroversión de las psicopatologías de masa. Es necesaria una mirada menos ingenua sobre las máquinas y los procesos técnicos, una mirada no ajena a la curiosidad pero también escéptica y alerta. ¿Qué ocultan, qué sostienen los aparatos? Esa es la pregunta que me parece importante. PRÓLOGO DEL AUTOR A CAPITALISMO, DESEO Y SERVIDUMBRE. MARX Y SPINOZA http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/11/prologo-del-autor-capitalismo-deseoy.html El capitalismo no termina de volverse discutible. Si el espectáculo no fuera a veces tan repulsivo, uno casi contemplaría con admiración la demostración de audacia que consiste en pisotear hasta este punto la máxima central del cuerpo de pensamiento que le sirve, sin embargo, de referencia ideológica ostentosa; pues es de hecho el liberalismo, en su especie kantiana, el que ordena actuar “de tal suerte que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otra, siempre y al mismo tiempo como un fin, y nunca simplemente como un medio”.[1] Por uno de esos giros dialécticos cuyo secreto tienen solamente los 73 grandes proyectos de instrumentación, ha sido declarado conforme a la esencia misma de la libertad que unos fueran libres de utilizar a los otros, y los otros libres de dejarse utilizar por los primeros como medios. Ese magnífico encuentro de dos libertades lleva el nombre de salariado. La Boétie recuerda hasta qué punto el hábito de la servidumbre hace perder de vista la condición misma de la servidumbre. No porque los hombres “olviden” que son desdichados, sino porque soportan esa desdicha como un fatum que no tendrían más opción que padecer, es decir, como una simple manera de vivir a la cual uno acaba siempre por acostumbrarse. Los sometimientos exitosos son aquellos que consiguen separar, en la imaginación de los sometidos, los afectos tristes del sometimiento de la idea misma del sometimiento –siempre susceptible, cuando se presenta claramente a la conciencia, de hacer renacer proyectos de revuelta–. Hay que tener en mente este sometimiento laboetiano para disponerse a volver sobre el “núcleo duro” de la servidumbre capitalista, y para medir su profundidad de incrustación en aquello que, aunque muy sorprendente, ya no sorprende a nadie: algunos hombres, se les llama patrones, “pueden” llevar a muchos otros a entrar en su deseo y a activarse para ellos. Este “poder”, muy extraño si uno lo piensa, ¿les pertenece verdaderamente? Desde Marx se sabe que no: es el efecto de una cierta configuración de estructuras sociales –la de la relación salarial como doble separación de los trabajadores respeto de los medios y los productos de la producción–. Pero estas estructuras no dan la clave de todo lo que pasa en las organizaciones capitalistas. Se dirá que allí está el trabajo específico de la psicología o de la sociología del trabajo, y es verdad. Lo que sigue no tiene vocación de agregarles nada en su propio registro, sino de hacerles una proposición más abstracta de la cual, llegado el caso, podrían extraer algunos elementos: la proposición de combinar un estructuralismo de las relaciones y una antropología de las pasiones. Marx y Spinoza. Seguramente estos dos ya se conocen –por interpuestos comentadores–. Sus afinidades son muchas, lo cual no quiere decir que estén de acuerdo en todo. Pero en cualquier caso, ellas son suficientemente fuertes como para que el juntarlas no nos haga correr el riesgo del borborigmo intelectual. La paradoja temporal consiste en que si Marx es posterior a Spinoza, esto no impide que Spinoza pueda ayudarnos ahora a completar a Marx. Pues deducir las estructuras (de la movilización capitalista de los asalariados) todavía no nos dice sobre qué “funcionan” las estructuras. Es decir, lo que constituye in concreto su eficacia –no el fantasma, sino el motor en la máquina–. La respuesta spinozista es: los afectos. La vida social no es más que otro nombre para la vida pasional colectiva. Evidentemente bajo formaciones institucionales que constituyen considerables diferencias, pero en cuyo seno afectos y fuerzas de deseo siguen siendo el primum mobile. Reconocer su carácter profundamente estructurado no impide entonces (todo lo contrario) retomar el problema salarial “desde las pasiones”, para preguntar de nuevo cómo el pequeño número de los individuos del capital consigue poner a funcionar para sí mismos al gran número de individuos del trabajo, bajo qué regímenes diversos de movilización, y con la posibilidad, quizás, de conciliar hechos tan dispares como: los asalariados van al trabajo para no deteriorarse (=comer); sus placeres de consumidores compensan un poco (o mucho) sus esfuerzos laborales; algunos dilapidan su vida en el trabajo y parecen sacarle provecho; otros adhieren resueltamente al funcionamiento de su empresa y manifiestan su entusiasmo; un día los mismos se vuelcan a la revuelta (o se arrojan por la ventana). Y es verdad: el capitalismo contemporáneo nos muestra un paisaje pasional muy enriquecido y mucho más diferenciado que el de los tiempos de Marx. Para plantarse mejor en el choque 74 frontal de los monolitos “capital” y “trabajo”, el marxismo ha tardado mucho tiempo en tomar nota de ello –y ha salido desplumado–. El esquema binario de las clases, ¿no ha sufrido considerablemente por emergencia histórica de los ejecutivos, esos extraños asalariados que están materialmente del lado del trabajo y al mismo tiempo simbólicamente del lado del capital?[2] Ahora bien, los ejecutivos son el prototipo mismo del asalariado contento que el capitalismo quisiera hacer surgir –sin tomar en consideración la contradicción manifiesta que en su configuración neoliberal lo conduce también, por otra parte, a experimentar una regresión hacia las formas más brutales de la coerción–. La idea de dominación no puede dejar de ser afectada, y si se la mantiene bajo formas demasiado simples queda desconcertada ante el espectáculo de los dominados felices. No obstante, son incontables los trabajos que se han apropiado de esta paradoja, principalmente los de una sociología heredera de Pierre Bourdieu, cuyo concepto de violencia simbólica ha tenido precisamente la vocación de pensar estos cruces de la dominación y el consentimiento. Pero no por ello está cerrado el obrador (conceptual) de la dominación capitalista. ¿Qué sentido encontrarle, dejando de lado los lugares donde algunos asalariados son francamente (y activamente) aterrorizados, cuando a otros parece convenirles acomodarse a su situación, por sí mismos tienen poco que decir, parecen a veces obtener auténticas satisfacciones? Contentar a los dominados como un medio muy seguro de hacerles olvidar la dominación es sin embargo uno de los trucos más viejos del arte de reinar. Bajo el efecto de las necesidades de sus nuevas formas productivas, al mismo tiempo que por un movimiento de sofisticación de su gubernamentalidad, el capitalismo está aviniéndose a él –y el dominador ya no ofrece el rostro familiar del simple despotismo–. Por supuesto que la sociología del trabajo se ha propuesto rastrear los vicios y los segundos planos menos relucientes del consentimiento, pero no siempre planteando la cuestión previa de saber exactamente lo que quiere decir consentir. Sin embargo, vale la pena plantearla, pues de dejarla mal resuelta se corre un gran riesgo de ver a los hechos de “consentimiento” (allí donde existen) desestabilizar los conceptos de explotación, de alienación y de dominación que la crítica, principalmente marxista, creía poder tener como elementos seguros de su viático intelectual. Todos estos términos son perturbados por las nuevas tendencias gerenciales que “motivan”, prometen “crecimiento en el trabajo” y “realización personal”… y a las cuales parecen a veces dar razón los asalariados. Testimonio de ello es la relativa indigencia conceptual que conduce, a falta de otra cosa, a repetir la fórmula de la “servidumbre voluntaria”, oxímoron sin duda sugestivo pero que, en sí (e independientemente de la obra epónima), apenas oculta sus defectos –los propios de un oxímoron, cuando se trata de pasar de lo poético a lo teórico–. Sentirse movilizado o vagamente reticente, o incluso rebelde, comprometer la fuerza de trabajo propia con entusiasmo o a regañadientes, son otras tantas maneras de ser afectado como asalariado, es decir, de estar determinado a entrar en la realización de un proyecto (de un deseo) que no es en principio el propio. Y he aquí quizás el triángulo elemental en el que habría que resituar el misterio del compromiso para los otros (en su forma capitalista): el deseo de uno, la potencia de actuar de los otros, los afectos, producidos por las estructuras de la relación salarial, que determinan su encuentro. En ese lugar en que la antropología spinozista de las pasiones cruza la teoría marxista del salariado se ofrece la oportunidad de pensar otra vez desde el principio la explotación y la alienación; es decir, finalmente, de “discutir” el capitalismo, aunque siempre en el doble sentido de la crítica y el análisis. Con la esperanza, además, de que con el tiempo, de discutible, el capitalismo acabe por entrar en la región de lo superable. 75 [1]. Kant, Fondements de la métaphysique des mœurs, coll. “Bibliothèques des textes philosophiques”, Vrin, 1997, p. 105. [2]. La teoría marxista ha contrarrestado considerablemente su retraso en esta materia, en particular por la iniciativa de Gérard Duménil y Dominique Lévy, que formulan explícitamente la “hipótesis del ejecutivismo”. Véase Économie marxiste du capitalisme, coll. “Repères”, La Découverte, 2003. Véase también Jacques Bidet et Gérard Duménil, Altermarxisme. Un autre marxisme pour un autre monde, coll. “Quadrige”, PUF, 2007. CONTRA LA EXPLOTACIÓN POLÍTICA DE LA POTENCIA (PRÓLOGO DE TINTA LIMÓN A CAPITALISMO, DESEO Y SERVIDUMBRE. MARX Y SPINOZA DE FRÉDÉRIC LORDON) http://anarquiacoronada.blogspot.com.ar/2015/11/contra-la-explotacion-politica-de-la.html En ciertas condiciones, el deseo de las masas puede volverse contra sus propios intereses. ¿Cuáles son esas condiciones? Ésa es toda la cuestión. Félix Guattari, 1972 1. ¿Cuán voluntaria es la servidumbre voluntaria? El absurdo que el libertario encuentra en todo hecho de dominación se sintetiza en el escándalo del consentimiento: el carácter voluntario sin el cual ninguna relación de servidumbre sería duradera. Es exactamente esta naturaleza voluntaria de la sumisión la que problematiza Capitalismo, deseo y servidumbre. Spinoza y Marx. Se trata de una nueva tentativa por comprender y criticar la compleja articulación entre afectos, relaciones sociales y estructuras históricas que permite relanzar, una y otra vez, los mecanismos de explotación en la sociedad contemporánea. El consentimiento se ha convertido, cada vez más, en representación aceptable y fundamento legítimo de las relaciones de poder. Sean éstas políticas (democracia) o económicas (contrato laboral), lo que las vuelve efectivas es su capacidad de desacoplar el dominio de la coacción. Desde este punto de vista, que es el del orden, la sociedad se organiza a partir de proyectos fundados en el encuentro entre libertades opuestas pero complementarias: una libertad empresarial, capaz de enrolar a terceros (deseo-amo), y una libertad del trabajo que, por las condiciones de heteronomía material creciente, se halla dispuesta a articular su propio deseo al deseo empresarial. Al vínculo libre que surge de esta concertación de deseos se le da el nombre de salariado. La fábrica de consentimiento resulta así inseparable de una distorsión afectiva que inhibe la correlación entre situación de obediencia y pasiones tristes. Contra este poder de distorsión, se alza un cierto cruce de las filosofías críticas modernas: la poderosa fórmula Spinoza-Marx. Spinoza para comprender la clave de la eficacia de la dominación en los afectos y Marx para entender las relaciones sociales y las estructuras de la sociedad capitalista. 2. “Patronazgo” es “capturazgo” Al ensamblar la hipótesis spinoziana del deseo como potencia humana junto a la cartografía marxiana de las estructuras del capital, Frédéric Lordon abre una vía para retomar el problema de la servidumbre voluntaria, planteado en el siglo XVI por Étienne de La Boétie. Pero con una 76 torsión: despojándolo de todo residuo de una metafísica de la subjetividad que piensa a partir de la voluntad del individuo libre como sujeto de consenso de la servidumbre. No se sale del punto de vista del orden sin romper con esa creencia en la interioridad incondicionada de un sujeto contractual. Y es esa puerta de salida la que Lordon encuentra en la filosofía spinoziana de los afectos según la cual el deseo es modulado por todo tipo de afecciones, forjando hábitos y haciendo participar a los individuos de relaciones sociales estructuradas. Es este desplazamiento del punto de partida del individuo libre hacia el complejo material del funcionamiento de los afectos lo que permite iluminar críticamente la capacidad del deseo-amo (patrón) de involucrar, movilizar y –eventualmente– entusiasmar a terceros (salariado, “nuda vida”): esto es, de activar el sistema de captura del deseo autónomo. El “patronazgo”, dice Lordon, es un tipo de “capturazgo” (el que se da en la empresa, distinto –aunque tal vez no tanto– del que se da por ejemplo en la universidad). El patronazgo se rige por una representación del deseo en términos de intereses: una modificación del deseo asociado al cálculo del objeto de satisfacción y al dinero como única representación para la generalidad de la riqueza. En efecto, lo específico del tratamiento del deseo en la sociedad capitalista es su mediación en la forma salario como vía de reproducción material. Esta mediación monetaria constituye la clave que explica tanto el poder del proveedor de dinero (banquero o patrón), como la estructural dependencia del trabajo, fundada en su creciente falta de autonomía material por haber sido despojada previamente. La moneda, en tanto que mediación aceptada por todos, es una relación social sostenida en la confianza a escala comunitaria y expresa de cierta manera la potencia de una sociedad. No hay, en este aspecto, “secreto” alguno del capital, sino técnicas de reconducción del deseo hacia la mediación monetaria, y la dependencia dineraria se vuelve condición de acceso al goce de la materialidad de las cosas. El poder de captura que el capital despliega sobre el trabajo a través de la mediación dineraria predetermina el deseo social y condiciona su estrategia (término que no se reduce al frío cálculo neoliberal sino que constituye, según Laurent Bove, las posibilidades vitales del conatus deseante) a partir de la desposesión estructural que lo heteronomiza. Y sin embargo, Lordon no deduce de esta polaridad un antagonismo simple. Al contrario, se dedica con esmero a reconstruir la intrincada trama que encadena las sucesivas dependencias, integrando las diversas mediaciones estratégicas que operan entre el sujeto deseante y el objeto de su deseo. Este conjunto de espesas intermediaciones acaba por modelar el deseo del salariado según fluctuaciones anímicas de esperanza y temor, volviéndolo gobernable. Estas pasiones tristes de la dependencia resultan redobladas por la violencia constitutiva del proceso de trabajo, que se transmite por los requerimientos de la competencia interempresarial. Será el desafío de la empresa (neoliberal) convertir estas pasiones oscuras en afectos alegres ampliando el abanico de mercancías para el consumo. El conatus del capitalismo neoliberal se juega entonces en la capacidad de las tecnologías del deseo de articular esta transacción de “alegrías” vía consumo como contracara de la intensificación de los modos de explotación. 3. Salariado más allá del salario En la medida en que la relación salarial es tomada por Lordon en calidad de fundamento de la subsunción real del deseo a la moneda sin reducirla a uno de sus aspectos (su dimensión estrictamente jurídica), nos es lícito extender su razonamiento sobre la subsunción neoliberal 77 más allá de la ficción ideal del contrato capital-trabajo libremente contraido, situación que no alcanza a explicar –ni estadísticamente, ni en el nivel del imaginario colectivo– la situación del conjunto de la fuerza de trabajo. Ya en su seminario El nacimiento de la biopolítica, Michel Foucault explicaba hasta qué punto el éxito del neoliberalismo se debía a su capacidad de alinear el deseo sobre el acceso al dinero sustituyendo, en la subjetividad del trabajador, la experiencia del salario por la del ingreso o renta individual. Al descubrir los fundamentos de la sumisión en los dispositivos de articulación entre estructuras y afectos, Lordon insinúa la posibilidad de profundizar en la investigación sobre las formas concretas de sujeción que surgen al multiplicarse los modos de vincular a los sujetos del trabajo con los proveedores de dinero. Muy particularmente esto sucede en coyunturas en las que la acción de agentes financieros juega un papel fundamental en la promoción del consumo mediante el mecanismo de la deuda. Esta indicación (que para el caso europeo ha sido trabajada por Maurizio Lazzarato) puede resultar particularmente productiva para explorar los mecanismos de explotación internos a los procesos de financiamiento del consumo popular en Sudamérica. Sea o no bajo su forma convencional-contractual, el salariado, reforzado por el crédito al consumo, constituye el objeto de las tecnologías de dirección del deseo (poder de mando y disciplinamiento) cuyo trabajo consiste en alinear el deseo popular sobre el meta deseo del capital. El capital es, en este sentido, un sistema de enrolamiento que fija al trabajo cada vez más a su condición de heteronomía y de conversión del deseo autónomo en deseo reconstituido por la mediación financiera. Al tomar la empresa el comando de estos mecanismos de dirección, el neoliberalismo tiende a representarse el lazo social como un juego reversible entre finanzas y deseos, un “delirio de lo ilimitado” en el que el requisito fundamental es una fluidez de “liquidez” casi perfecta, que permite al capitalista salirse de los activos rápidamente, sin costos, realizando el ideal del mínimo compromiso con el trabajo. El meta deseo del capital encuentra en la liquidez irrestricta su sueño de independencia intolerante y violenta ante cualquier límite o restricción externa a su estrategia. Y aunque no sea el tema de Lordon, lo cierto es que esta disimetría de las relaciones de fuerzas exaspera, en el mundo del trabajo-consumo, la introducción de un régimen de crueldad creciente. 4. Contra el dominio ideal (inmanencia y libertad) El neoliberalismo extrema la capacidad de hacer-desear dentro de la norma del capital. Lordon busca entender –recurriendo a la sociología crítica europea– la especificidad del lazo afirmativo e intrínseco que el neoliberalismo entabla entre interés, deseo y afecto, a diferencia de lo que ocurría con las formas previas del capitalismo, cuyas motivaciones eran enteramente negativas (la coacción del hambre), o bien afirmativas (el consumo fordista), pero exteriores. El neoliberalismo es, en efecto, un esfuerzo por inmanentizar plenamente la interacción entre producción-consumo-alegría. El énfasis puesto en la producción-consumo-deseo introduce por vez primera una “alegría” ligada a la vida, muy diferente a la sensación de “la vida está en otra parte” propia de las formas sociales capitalistas previas. La hazaña neoliberal consiste en hacer que los asalariados se conviertan en “auto-móviles” al servicio de la empresa. Se trata de un poder de hacer-hacer, como alguna vez lo propuso Pierre Macherey, ensamblando la teoría foucaultiana de la gubernamentalidad junto a la 78 teoría spinoziana de la producción de normas a partir de la vía inmanente de los afectos. En Spinoza se encuentran las afecciones que llevan –por miedo y amor a la sociedad– a desear la sumisión. Para profundizar la vía spinoziana, Lordon procura plantear esta conversión pasional sin acudir al mito del individuo libre, partiendo del sujeto siempre sometido a determinaciones, sean estas generadoras de afectos tristes (vía coacción) o alegres (vía consentimiento). Es la adhesión por la vía de las pasiones alegres la que se ubica como originalidad misma de las técnicas de dirección de la empresarialidad neoliberal. Este trabajo de administración de los afectos alegres –a cargo del departamento de recursos humanos– constituye una dimensión central de la industria de los servicios y de la comunicación. Sin embargo, tal y como ha sido estudiado desde un punto de vista crítico para el caso de la “sonrisa telefónica” de los call centers (¿Quién habla? Lucha contra la esclavitud del alma en los call centers, Tinta Limón, 2006), estas tecnologías de la explotación del alma resultan inseparables de una minuciosa coacción molecular (pasiones tristes). Aguda y profunda, esta preocupación por la inmanentización del control y del comando sobre el deseo descuida, sin embargo, el carácter productivo e insurgente del deseo colectivo en Spinoza (como, desde ángulos muy distintos, lo muestran filósofos como Toni Negri y León Rozitchner). La oscilación afectiva entre el amor y el temor, sobre la cual ejerce su dominio soberano la institución neoliberal, queda incompleta si no se toma en cuenta lo que la potencia, corazón de la producción deseante, instituye como afectividad autónoma. Toda la preocupación por describir la eficacia de las técnicas de control no vale si no sabe describir en su centro mismo la experiencia de la inmanencia como libertad. Lordon roza el asunto cuando se refiere al carácter ambivalente del miedo en Spinoza. Miedo es lo que siente la multitud, miedo es también lo que sienten las élites ante la multitud (Balibar). Este componente dinámico del miedo jugándose tanto en la política como en la micropolítica de la ciudad y de la producción ha ocupado, y sigue ocupando, un lugar preponderante en la gestión del deseo, y nos da una clave para evitar las descripciones en términos de una sumisión perfecta. 5. Spinoza para renovar una teoría de la explotación Insistimos: uno de los logros de este libro es la deconstrucción de la metafísica de la subjetividad –voluntad del individuo libre– tal y como la promueven las teorías de la felicidad neoliberal. Esta operación de desmonte se debe a la destreza con la que combina una cartografía sociológica actualizada sobre la base de la antropología spinoziana de los afectos, dando lugar a una reflexión materialista y política de la obediencia. A partir del constructivismo spinozista del deseo, Lordon logra reunir sobre un mismo plano la afección individual, la inducción institucional y el hecho de que es la misma autoafección plural de lo social la que motiva de diversas maneras a los deseos particulares. La empresa capitalista, que aspira y aprende a operar en este nivel de autoafección de lo social, encuentra un límite en su propia constitución política restringida a una finalidad adaptativa; y lo hace en el hecho de que su trabajo tiende a alinear el deseo sobre su propio deseo amo (vía variadas técnicas de coaching). El consentimiento será fijado a “un dominio restringido de disfrute” (imposibilidad de cuestionar la división del trabajo), y la movilización afectiva de los conatus se realizará en función de objetivos muy definidos y delimitados. Se trata, al fin y al cabo, de reconstruir una teoría crítica del valor, modificando a Marx a partir de la ontología spinoziana de la potencia; de introducir en la teoría marxiana del valor, que Lordon ve como “objetiva y substancial”, la carga de subjetividad proveniente del spinozismo. La lucha de clases será entonces retomada a partir de afirmar la lucha por la justicia monetaria. 79 Spinoza le permite a Lordon volver al concepto de explotación en el plano inmediatamente político –tras argumentar que en Marx este se ve reducido a una categoría económica (la plusvalía)–, y postularlo como una teoría de la captura de la “potencia de actuar”. La explotación por captura de la potencia adopta la forma de la desposesión de la autoría colectiva (la cooperación social) a favor del nombre individual (el patrón). En su actualización spinoziana de la explotación de la potencia, Lordon aprehende el carácter central que la empresa desempeña en el plano de la constitución política del presente en tanto que actor preeminente del agenciamiento de potencias/pasiones en vistas a un proyecto determinado. La empresa es la comunidad capitalista. ¿Contamos con un pensamiento comunista de la comunidad capaz de incluir en su regla la entera división social del trabajo? Sin esa regla no tendríamos cómo sustituir, por fin, al salariado. Lordon no se priva de proponer una reconfiguración de la empresa en la “res comuna”, que sería como una radicalización y localización de la “res pública”. Lo que la república es a la vida general, sería la res comuna a la socialización de la forma-empresa. Se trata de la aplicación constitucional de la democracia radical a empresas concretas. Para darle inmanencia a este pasaje se hace preciso radicalizar aún más la comprensión de la noción de explotación, ya no bajo el modelo de la separación/reencuentro de la potencia (alienación), sino en la forma de una explotación de las pasiones por la vía de un enrolamiento de las potencias: “la explotación pasional fija en cambio las potencias de los individuos a un número extraordinariamente restringido de objetos –los del deseo-amo” (Pascal Sévérac). La indagación de Lordon repone la ontología spinoziana de lo común como base para la comprensión de la materialidad del dominio neoliberal y como base de una crítica que oriente la cooperación deseante hacia un comunismo político. En Spinoza el camino del descubrimiento de ese comunismo se da a partir de la preservación material del deseo individual y del despliegue por la vía de la utilidad común, de un comunismo de bienes y afectos. Sin embargo, Spinoza se ocupa de advertir que este movimiento comunista es tan difícil como raro, pues la dinámica de lo político, bajo la que el comunismo se constituye, está atravesada por un mar de pasiones que hace discordar a las personas entre sí. Para sortear esta advertencia realista, Lordon termina por jugar su última carta: reivindica al Tratado político como un pensamiento de los agenciamientos comunistas, no en un sentido utópico, sino en tanto se preocupa por los agenciamientos capaces de alojar y conectar más deseopotencia. TRATADO DE ASOCIACIÓN TRANS-PACÍFICO http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/comercio-exterior/tlc-acuerdos/asiapacifico/tpp 80 La versión de los textos publicados en inglés en esta página se hace sin perjuicio de la versión definitiva que resulte del proceso de revisión legal y autenticación en español, inglés y francés. PRELIMINARY TEXTS Content updated as of November 6, 2015 CHAPTER Preamble 1. Initial Provisions and General Definitions 2. National Treatment and Market Access (including Annex 2-D Tariff Commitments) 3. Rules of Origin and Origin Procedures 4. Textiles and Apparel 5. Customs Administration and Trade Facilitation 6. Trade Remedies 7. Sanitary and Phytosanitary Measures 8. Technical Barriers to Trade 9. Investment 10. Cross Border Trade in Services 11. Financial Services 12. Temporary Entry for Business Persons 13. Telecommunications 14. Electronic Commerce 15. Government Procurement 81 16. Competition Policy 17. State-Owned Enterprises 18. Intellectual Property 19. Labour 20. Environment 21. Cooperation and Capacity Building 22. Competitiveness and Business Facilitation 23. Development 24. Small and Medium-Sized Enterprises 25. Regulatory Coherence 26. Transparency and Anti-corruption 27. Administrative and Institutional Provisions 28. Dispute Settlement 29. Exceptions and General Provisions 30. Final Provisions Other annexes and Schedules of Market Access Bilateral Instruments La versión de los textos publicados en español en esta página, son una traducción provisional de los textos en inglés aquí publicados, y se hace sin perjuicio de la versión definitiva que resulte del proceso de revisión legal y autenticación en español, inglés y francés. TEXTOS PRELIMINARES Contenido actualizado al 6 de Noviembre, 2015 CAPÍTULO Preámbulo 1. Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales 2. Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado 82 3. Reglas de Origen y Procedimientos Relacionados con el Origen 4. Textiles y Vestido 5. Administración Aduanera y Facilitación al Comercio 6. Remedios Comerciales 7. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 8. Obstáculos Técnicos al Comercio 9. Inversión 10. Comercio Transfronterizo de Servicios 11. Servicios Financieros 12. Entrada Temporal de Personas de Negocios 13. Telecomunicaciones 14. Comercio Electrónico 15. Compras del Sector Público 16. Política de Competencia 17. Empresas Propiedad del Estado 18. Propiedad Intelectual 19. Trabajo 20. Medio Ambiente 21. Cooperación y Desarrollo de Capacidades 22. Competitividad y Facilitación de Negocios 23. Desarrollo 24. Pequeñas y Medianas Empresas 25. Coherencia Regulatoria 26. Transparencia y Anticorrupción 27. Disposiciones Administrativas e Institucionales 28. Solución de Diferencias 29. Excepciones 83 30. Disposiciones finales Otros Anexos y listas de acceso a mercado Instrumentos bilaterales EL PUEBLO, LA MULTITUD Y EL LEVIATÁN http://eldesconcierto.cl/el-pueblo-la-multitud-y-el-leviatan/ Por Oscar Ariel Cabezas | 14/04/2015 El libro El par conceptual Pueblo-Multitud en la teoría política de Thomas Hobbes (Alción Editora 2013) de Marcela Rosales [El par conceptual en adelante] pertenece a esos raros objetos-textuales que por su naturaleza reflexiva devienen imprescindibles. Esto no es para nada una exageración si consideramos que se trata de un libro que habita lo extemporáneo y lo contemporáneo al mismo tiempo y en cuyo espacio in-between emana la justa aparición de la potencia de la imaginación política. Se trata de un texto sobre uno de los fundadores de la mecánica soberana que junto a Macchiavello tanto ha dado que pensar a la ciencia política y a la historia de la filosofía. Rosales encuentra la necesidad de un retorno a la relectura de un clásico de la teoría política en el modo de ser del presente y, así, en aquellos síntomas que el discurso del Estado y, en particular, el Estado-nación se revelan como crisis. La crisis del Estado se ha anunciado de muchas formas y está fuertemente relacionada con el triunfo neoliberal y, por consiguiente, con la descomposición del sistema de democracia representativa. De manera que los conceptos que este libro interroga y despliega y que parecen ser de otra época funcionan, por el contario, como la animación misma de una materia conceptual que trama y organiza de cabo a rabo las crisis del “estado actual de cosas”. Es precisamente en este sentido que la autora enfatiza: “[C]onsideramos nodal para una mayor comprensión del proceso de cambios sociales profundos en los que estamos inmersos actualmente. Este punto es la relación entre pueblo y multitud, dos conceptos que parecen ser indisociables del concepto Estado desde el Renacimiento hasta hoy”(20). El hoy que nos propone Rosales es la clave de su retorno a Hobbes. Este regreso a los enunciados hobbesianos habita en sí mismo la aporía de lo actual y lo inactual como expresión de la crisis moderna del Estado-nación. Así, en El par conceptual no se busca establecer el lugar ciego de un círculo hermenéutico que indaga en el pasado como si se tratase de un museo filológico en el que los enunciados hobbesianos son presentados como piezas arqueológicas de una materia extinta. Por el contrario, Rosales se dedica a leer la perdurabilidad de los signos, las concavidades de la trama lingüística de artefactos que sin duda han dejado huellas indelebles en la configuración del Estado. pueblo-multitudUno de los razonamientos principales de este libro es que la matriz conceptual que Hobbes imaginó como la condición sine qua non del diseño del Leviatán —monstruo que debía producir el deseo de orden para evitar la “guerra de todos contra todos”— está compuesta tanto por la ficción del pueblo como por la multitud. Ambos conceptos serían elementos inmanentes a la arquitectónica del Estado y no, como piensan algunos teóricos de la multitud, el afuera, la fuga permanente de la multitud contra el Estado. Esta máquina que el propio Hobbes imaginó en medio de la guerra civil y de la crisis de una Inglaterra acosada por la inminencia de la muerte opera, como nos dice Rosales, “mediante dos tipos de movimiento: de acercamiento (apetito o deseo) hacia todo aquello que calcula servirá para perpetuar su movimiento vital, y de alejamiento (aversión) de lo que se opone o puede disminuir su persistencia en la existencia” (39). El deseo y los apetitos se revelan como centro vital de la multiplicidad compositiva del monstruo, pero sobre todo como el mecanismo por el cual el orden y la paz acaece mediado por la posibilidad de detener la guerra y, así, cumplir “con el 84 objetivo de la máquina que es la de la sobrevivencia continuada”(39). De ahí que no sean pocas las referencias que se suelen hacer a la relación entre Hobbes y Freud. El primero habría pensado la contención del deseo como consumación del interés particular sin la mediación de una entelequia capaz de impedir que este (el deseo) destruya internamente la paz y el comercio. El segundo (Freud) no habría pensado algo muy distinto al primero cuando explica que el principio del placer no puede consumarse sin la mediación del principio de realidad. Hobbes, Freud y Rosales piensan desde la materia que constituye las pasiones y los apetitos individuales como elementos desde los cuales emanan relaciones de incertidumbre, fragilidad, miedo al caos, a los desgarramientos intestinos y, finalmente, a la muerte. Aquí, posiblemente, se podría decir que todo el pensamiento político que Rosales despliega en su libro está espectralizado por la amenaza de muerte. La finitud como antesala de la necesidad de la ficción del Estado y del deseo de orden serían lo que le permite re-descubrir que en el par conceptual pueblo-multitud está en juego algo más que el puro ejercicio académico de reconstrucción de un clásico del pensamiento político occidental. En Rosales la explicación de la diferencia entre pueblo y multitud es interna al Estado y busca no sólo precisión epistemológica, sino también explicar nuestra propia relación con la crisis ocurrida por el triunfo de las políticas neoliberales. La hegemonía mundial de la maquinaria de desregulación del Estado e intensificación de privatizaciones debilitó completamente la posibilidad de que los mecanismos del Estado moderno pudieran asegurar condiciones mínimas de lo que en clave hobbesiana Rosales llama “un bien futuro” orientado a la “paz social”. ¿No es acaso el neoliberalismo un estado de naturaleza donde los intereses individuales han internalizado la fórmula hobbesiana del homo homini lupus? La reconstrucción erudita de los comentarios de C. B. Macpherson sobre los hombres que habrían inspirado a Hobbes a pensar la guerra del todos contra todos parece responder de manera afirmativa a esta pregunta que trama nuestra propia actualidad. Aunque, como señala Rosales, “la complejidad de la concepción de la naturaleza humana propuesta por Hobbes impide atribuirle el concepto de homo oeconomicus” (43) y aunque no llegara a concebir la dictadura del mercado internalizada en modos micropolíticos de operar, su analítica del deseo como comprensión de la articulación y producción mercantilista de los interés individuales la intuye. Esta intuición se aloja en el deseo y el apetito del interés particular sin mediación del Estado y, por lo tanto, como el poder o, incluso como el contra-poder de la pura pulsión de muerte, es decir, contra-poder al límite abismal de nuestro propio presente en tanto correlato de la impotencia a la que el romanticismo político —desde la declamación demasiado rápida de éxodo o fuga del Estado— suele relegar la imaginación política. Como uno de los puntos más temperados —junto a Macchiavello y Spinoza— de la imaginación política moderna, lo que ofrecería el Leviatán de Hobbes es el intento por detener el límite abismal de la guerra mediante lo que Rosales llama la “ficción como hipótesis racional”, la cual “torna inteligible la realidad estatal concebida al modo hobbesiano”(60). En otras palabras, el posible desenfreno de las pasiones que podría desembocar en la guerra de todos contra todos y, así, consumar la caída en el precipicio de la finitud es presentado por Hobbes como el objetivo de contención que debe producir la ciencia. Esto significa que la aspiración racional del “modo hobbesiano” del que habla Rosales tiende a cancelar el estado de naturaleza en la medida en que la multitud devenga unida en “una única persona”. Siguiendo el razonamiento de Rosales y las distinciones que produce su original interpretación de Hobbes, si el concepto de multitud no es el opuesto del pueblo y menos aún la antítesis del Estado, la emergencia de la persona tampoco será ajena a la lengua de los mecanismos de Estado. Por el contrario, la multitud y la persona son redescubiertas por la lectura de Rosales como movimientos internos a la ficción del Estado y, en el caso de la multitud, esta es una de las instancias fundamentales en la configuración de la idea de persona. La persona hecha de 85 palabras y gestos emula la condición racional del Estado. Rosales lo precisa de la siguiente manera: Que el pacto es parte de una ficción o esquema racional significa precisamente que no se trata de un acuerdo originario entre individuos reales situados históricamente sino de una construcción de la razón científica con el propósito de introducir y legitimar un nuevo concepto de obligación o deber político acorde a una concepción del Estado que repudia todas las lealtades teológicas o jurídicas tradicionales. Así lo expresa Hobbes explicando la relación entre razón y Ciencia política: “Cuando un hombre razona, no hace otra cosa sino concebir una suma total, por adición de partes (…) Los escritores de política suman pactos, uno con otro [de un individuo con otro], para establecer deberes humanos”(Lev., I, V, p. 32). (61) El contractualismo hobbesiano no sería originario en le sentido de las “metafísicas del origen”; no habría en él una esencia y sobre todo no habría tampoco una pre-existente al lenguaje de la ficción del Estado y, así, a aquello que lo suplementa a través del Derecho y de la ciencia. En efecto, la idea de persona emerge también en el interior de la condición ficticia del Estado en la medida en que para Hobbes esta (la persona) se con-forma en el repudio de las fidelidades religiosas y, por lo tanto, en el uso razonado y no teológico de la palabra juridizada por el Estado. Hay, por supuesto, al menos dos nombres que a propósito de esta argumentación resuenan como ecos insoslayables en la oreja del lector de Rosales. El primero es el de Carl Schmitt quien, por supuesto, aparece en el libro de Rosales como una figura autorizada en la obra de Hobbes. No obstante, el eco no provendría tanto de la lectura de Hobbes que Schmitt hace para levantar desde él el paradigma de la teoría decisionista del Estado, la cual el libro de Rodrigo Karmy nos recuerda que también “la concepción hobbesiana del Estado constituiría una versión secularizada(181). Aquí estamos pensando en un libro aún más popular que el que Schmitt escribiera sobre el Leviatán de Hobbes. En su Teología política Schmitt alza la premisa de la soberanía afirmando de manera profana que “todos los conceptos de la moderna teoría del estado son conceptos teológicos secularizados”(36). Si esto es así el símbolo del Leviatán en su compuesto racional y articulado desde la positividad que excluye los elementos de constitución religiosa—fervores identitarios, supersticiones, pasiones “naturales”—habría fracasado ya que estos elementos operan de manera residual (o no) en el seno ideológico de lo social socavando la idea hobbesiana de un Estado “neutral y agnóstico” expresado en la mitológica figura del Leviatán. La “persona” siempre excede tanto la interpelación de la ley como la homogenización de los unos en el Uno. Esto es algo que Rosales dirá precisamente explicando que la persona en tanto condición de la juridicidad del Estado será la topología de una permanente disputa: Apropiándose de armas ajenas el discurso político hobbesiano reconvierte la simple pluralidad en persona artificial sin prever que este concepto engendrará más tarde implacables adversarios del Leviatán. A través de la artificiall Person resuena (personare) la palabra legal que transforma a individuos y corporaciones en sujetos o personas jurídicas que, Ilustración y desarrollo capitalista mediante, apelarán a esta condición conferida por el mismo Estado para disputarle el dominio e imponerle una legalidad propia.(182) El concepto de persona, cuya traza permanece en la irreductible historia de la ficción de la ley y de sus violencias sigue acosando la materia hecha de carne y hueso de los excluidos, los obreros inmigrantes, los sujetos interpelados por una matriz que no resuelve la relación contemporánea ni con el Estado ni con la enorme disgregación de una multitud producida por el nuevo patrón actual de acumulación capitalista. 86 El segundo nombre que Rosales evoca en su libro, aunque no se encuentra tematizado por su interpretación de Hobbes, es el de Simone Weil. En la complejidad de su fragmentaria teoría, cuyo contexto estaba orientado a pensar las guerras y a buscar una relación teórico política con la emancipación, Weil pensó más allá de la condición artificial de la persona, es decir, pensó las condiciones de posibilidad de la sustracción de la persona del espacio de interpelación jurídica del Estado. Esto que pensó Weil podría definirse como el lugar ateológico de lo sagrado por razones muy distintas a las que la teoría hobbesiana piensa. En su ensayo “La persona y lo sagrado” Weil suspende la condición romano-cristina de la juridicidad de la ley, es decir, suspende el criterio de demarcación entre lo legal y lo no-legal que interpela el cuerpo-rostro de los súbditos. La consecuencia de esta suspensión del concepto de persona es que desnarrativiza el relato del soberano como instancia de regulación y producción del orden de la dominación conceptual. Lo que Weil producirá para el pensamiento político es el umbral de un anti-concepto que suspende o pone entre paréntesis el artificio del concepto de persona. Pensando de otro modo que del lenguaje de las instituciones Weil lleva el lenguaje de lo político a una especie de catarsis lingüística a través de su propuesta de un bien que es superior a la persona en tanto fundación jurídica del pacto con el Estado (democrático). [L]a persona no puede ser protegida contra lo colectivo, y la democracia asegurada, sin una cristalización en la vida pública del bien superior, que es impersonal y sin relación con ninguna forma política. (…) Por encima de las instituciones destinadas a proteger el derecho, las personas, las libertades democráticas, es necesario inventar otras destinadas a discernir y abolir todo aquello que, en la vida contemporánea, aplasta las almas bajo la injustica, la mentira y la fealdad.(176) Un libro como el que ha escrito Marcela Rosales no sólo desoculta la persona como una de las ficciones de Occidente haciendo verosímil lo impersonal en Weil, sino también abriéndonos a la posibilidad de la invención o reinvención de los gestos y palabras con las que se construye y también destruye la poderosa ficción moderna del Estado. Ahora bien, en su diferencia con propuestas contemporáneas de raigambre neospinozistas o anarcopolíticas, el libro de Rosales propone entender a través de su lectura de Hobbes que la multitud no pre-existe al Estado. Quizá, en este sentido, se podría decir que la hipostasis del éxodo o la fuga con respecto a esta institución moderna, vieja en sus lenguajes y desgastada en su relación inherente a la historia de la acumulación capitalista, no es más que la ilusión de que la libertad del deseo pueda habitar el continuum de la “indeterminación de lo social” sin consumar la guerra del todos contra todos. La siguiente cita, extraída de este magnífico libro, expresa lo siguiente: El deseo persiste y amenaza constantemente con disolver el Uno —precisamente por eso apertrechado en leyes y demás armas— tornando intrínsecamente débil su propia constitución. Cuanto más, el deseo se civiliza y las pretensiones de derecho a resistir que aducen causas justas buscan dirimirse dialógicamente en el foro público. Pero Hobbes no confía en la conclusión pacífica de las demandas que adoptan la forma de manifestaciones masivas de la multitud: en ellas la posibilidad de disolver el Uno en los unos se vuelve demasiado asequible y el deseo reavivado conduce a la multitud al desenfreno anárquico.(214) Lo que resuena, lo que vuelve a sonar en estos enunciados —y esta vez de manera contemporánea— es precisamente el factum de la liberación del deseo en el dominio anárquico del mercado. El deseo como multiplicidad realizada en la fuerza o, más bien, en el debilitamiento de la ley ficticia que protegía la persona y que a través del dominio del patrón de acumulación flexible y de la especulación financiera desterritorializa el Estado y, al mismo tiempo, desestabiliza la condición asimétrica del par conceptual pueblo-multitud. En un 87 sistema que es capaz de homogeneizar las diferencias, la multitud, desde la administración y el control de todas las diferencias posibles, la reflexión de Rosales resulta ser más urgente que nunca. Así, el develamiento de la autora de que el par en cuestión no es dialéctico, sino asimétrico y que la multitud “como nombre de lo innombrable es, por lógica, un nonombre”(214), es decir, un afuera-adentro de la lógica del Estado no se resuelve o materializa en una relación emancipadora. Por el contrario, la asimetría de la multitud ha funcionado como el modo por el cual una política de la diferencia puede reclamar un afuera a las estructuras de dominación del capitalismo y quedar redimida e inscrita en los flujos desterritorializados de la cultura tardo-capitalista. De ahí la fundamentada sospecha de Rosales cuando nos advierte que lo unspeakable “ha funcionado como una categoría epistemológico-política para, en primer término, naturalizar diferencias artificiales y, en segundo término, legitimar al Estado como el gran mediador e igualador de tales diferencias”(214). No obstante, hoy el imperio de la fuerza más o menos anárquica del capitalismo es capaz de transcender la hegemonía del Estado moderno y sobre todo de mostrar que el fracaso del Leviatán como símbolo que agrupaba la disgregada multitud, los unos, para configurar el artificio de lo Uno está consumado por las lógicas mercantilizadoras. En otras palabras, el Estado que contemporáneamente tenemos hoy es el Estado-mercado como entelequia al servicio, efectivamente, de las naturalizaciones de la diferencia y del capital transnacionalizado. Toda diferencia identitaria puede hoy estar inscrita en la topología múltiple del mercado capitalista, pero, quizá, no todo Estado compuesto de la asimetría entre pueblo y multitud este dispuesto a sucumbir a la imposición violenta de modelos y matrices de organización estatal diagramados globalmente por políticas anti-estatales que sólo benefician la anarquía del mercado y la perpetuación de regímenes complejos de explotación capitalista. Este es, quizá, el modo en que la reflexión de Rosales revela toda su potencia enunciativa y, a su vez, la grandeza de un libro que sólo puede quedar abierto para la exploración de sus matices, distinciones, precisiones hobbesianas y sobre todo para pensar la actualidad o inactualidad del Estado-nación resquebrajado por una lógica que en muchos aspectos ha dejado de ser moderna. Obras citadas Karmy, Rodrigo. Políticas de la excarnación. Para una genealogía teológica de la política. Buenos Aires: Editorial Universitaria, 2014. Rosales, Marcela. El par conceptual Pueblo-Multitud en la teoría política de Thomas Hobbes. Córdoba: Alción Editora, 2013 Schmitt, Carl. Political Theology. Trad. George Schwab. Chicago y Londres: The University of Chicago Press, 2005. Weil, Simone. “La persona y lo sagrado”. Trad. Alejandro Kaufman Revista Confines 1.2 (Noviembre 1995): 161-176. 88 LA PAULATINA DESAPARICIÓN DEL ESTADO-NACIÓN Y SU INCERTIDUMBRE EN EL MUNDO ACTUAL http://eldesconcierto.cl/la-paulatina-desaparicion-del-estado-nacion-y-su-incertidumbre-enel-mundo-actual/ Por Francesco Penaglia (@fpenaglia) | 24/03/2015 Más allá de la teleología y las tesis lineales, circulares o espirales, la historia de los procesos socio-políticos –en diversidad y conflicto- permiten ilustrar y reinterpretar el presente, dotando de herramientas analíticas que faciliten aprendizajes para quienes se proponen la transformación del orden actual. Uno de esos procesos es el rol del Estado-nación moderno y su paulatina desaparición a partir de tres fenómenos que vale la pena revisar. I. La muerte del Estado desde la economía En el plano económico, el keynesianismo y su brazo político –el Estado de bienestar y la social democracia- lograron su auge luego de la crisis del económica del 1929 y principalmente luego del acuerdo de Bretton Woods tras la segunda guerra mundial. En este marco, ante el riesgo de la catástrofe económica y militar de la época (y ante la amenaza del comunismo), fueron consensuados algunos conceptos básicos: Estado fuerte, economía regulada y derechos sociales. Gran parte de los países se volcaron hacia el desarrollo endógeno. Conocido es el resultado en Latinoamérica: mayor soberanía sobre recursos naturales e industrialización con el Estado como protagonista. Este fue el discurso base de lo nacional popular. Sin embargo, a la vez que se fortalecía el Estado, la post guerra sentó gran parte de las bases de la globalización económica y política: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT hoy OMC), y en lo político ideológico, valores universales: derechos humanos (ONU, OMS, FAO, UNESCO, OIT, etc.). Es decir, la post guerra fue ambivalente, ya que por un lado fortaleció el Estado y por el otro sentó las bases para la globalización ideológica a través de organismos internacionales. Tres décadas después la crisis del petróleo en 1973 y sus consecuencias económicas pondrían una lápida argumentativa al Estado: el pensamiento de Keynes era reemplazado por la hegemonía del pensamiento Hayek y la escuela de Chicago que en las siguientes décadas conseguiría 12 premios nobel de economía. El mercado debía funcionar sin barreras, Estado mínimo, reducir impuestos, privatizar empresas, desregulación: lo conocido… desde Margaret Thatcher, a la dictadura Pinochetista, desde Ronald Reagan hasta el consenso de Washington y su imposición el Latinoamérica. El principio es claro: el Estado debe quedar cercado para que los mercados funcionen libremente. En síntesis, en la post guerra el Estado se debilitó paulatinamente desde lo económico, primero creando un marco internacional de ideas e instituciones (a la larga imposiciones y limitaciones a la soberanía Estado-nacional) y luego debilitando al Estado en post del mercado. El Estado paulatinamente comenzaba a perder su fuerza ante trasnacionales, multinacionales y organismos internacionales. II. La muerte del Estado para la izquierda 89 Buena parte de la izquierda históricamente nunca fue estatista ej: anarquismo y marxismo consejista. El marxismo más tradicional tampoco lo era, ya que el Estado era un instrumento de opresión de clase, sin embargo vía revolución o frente de masas la conquista de Estado era un paso necesario para la revolución. De este modo, tanto por estrategia (marxismoleninismo), como por un fin en sí mismo (para la social democracia), la lucha estado céntrica era hegemónica en el sector. No obstante, las crecientes críticas a los socialismos reales decantaron en una desestatización de la izquierda revolucionaria (no así de la izquierda socialdemócrata). Las lecturas son variadas desde la imposibilidad del Estado de convertirse en agente transformador, pasando por las críticas al burocratismo y capitalismo de Estado, hasta llegar a convicciones teóricas que resignificaron el movimentismo y el rol de la sociedad civil autónoma. Mayo del 68 fue la división de aguas: conquista del Estado vs construcción en la diversidad. Y en esta disputa claramente ganó la construcción en diversidad (posmodernidad dirían algunos). Lejos de armar vanguardias y ejércitos, los nuevos “revolucionarios” crearon ONG`s y cooperativas; más allá del sujeto clase, se orientaron al medioambiente, al indigenismo, el feminismo, la democratización, etc. Todo esto, naturalmente, bajo un sustento teórico: las relecturas del consejismo y el anarquismo, sumados al indigenismo, la renovación socialista, el posmarxismo y otros que cuajaron en distintas síntesis. Desde el autonomismo John Holloway escribía unas décadas más tarde sobre “cambiar el mundo sin tomar el poder”, y con ello la estrategia ya no era conquistar el Estado para transformar, sino crear islas, espacios de contrapoder, lo que para un sector de la izquierda no estaba tan alejado del ideal de poder popular: soberanía y democracia real en el territorio, Chiapas fue la experiencia práctica en los 90 ´. Por otro lado, estuvo el altermundismo, quienes distinguieron entre mundialización (sociedad mundo provocado por la era de las comunicaciones) y globalismo (mercantilización mundial); con ello promovieron luchas transnacionales ante problemas globales. El caso de los foros sociales mundiales son el ejemplo práctico de esta segunda tesis. En este contexto, gran parte de la izquierda abandonó el estatismo como fin o estrategia. Sin contar los que optaron por irse a sus casas (nihilistas y depresivos), para un sector de la izquierda anticapitalista que aún mantenía una visión tradicional y jacobina, la caída de los socialismos reales fue un golpe: la historia les obligó a repensar la estrategia de poder. Para la izquierda anticapitalista crítica a los socialismos reales, el Estado hace tiempo -o nunca- era el espacio de construcción. Finalmente, en la izquierda socialdemócrata, una gran parte se entregó al pensamiento hegemónico de la economía y comenzó a considerar que el mercado era un buen asignador de recursos y que el rol de los privados era central para el desarrollo (capitalista). En síntesis la izquierda abandonó la matriz estado-céntrica, una parte se reformó al neoliberalismo, otra parte se refugió en lo social y un sector socialdemócrata (minoritario en el sistema de alianzas políticas), siguió creyendo en el Estado pero sin capacidad de implementar desarrollismo y estatización, sino más bien orientándose a mantener grados de regulación y tratar de conservar lo poco de Estado que quedaba. Paulatinamente se volvieron traidores reformistas para la izquierda marginada y anticuados trasnochados para los más renovados. III. La muerte del Estado para la ciencia política Para parte de la ciencia política vinculado al orden y el poder, la creciente conflictividad social comenzó a ser un tema relevante. Por ejemplo el conflicto árabe-israelí, las protestas contra la 90 segregación racial y la guerra de Vietnam fueron claves para el desarrollo intelectual de Lewis Coser, uno de los padres del estudio del conflicto social. Pero el hito más relevante se produjo en 1975 en el marco de la Comisión Trinacional –considerada el primer think thank- financiada por David Rockefeller y conformada por empresarios, académicos y políticos. Su objetivo fue analizar en Japón, Europa y Estados Unidos la creciente conflictividad e inestabilidad social potenciada por mayo del 68 y la crisis del petróleo (es decir los dos hitos nombrados anteriormente). A ello se sumaba la preocupación por los procesos descolonizadores, las guerrillas en Latinoamérica y una serie de hechos históricos que como dice Monedero, “ponían en cuestión el orden político occidental de posguerra, quizá con mayor intensidad porque también cuestionaban el orden soviético tras el aplastamiento de la Primavera de Praga por los tanques del Pacto de Varsovia en 1968”. (2012:296) El informe final de la comisión, elaborado por Crozier, Watanuki y Huntington, fue la respuesta conservadora que sentó las bases del “capitalismo sin fronteras”. La tesis central sostenía que en el marco de los derechos sociales del Estado de Bienestar, la ciudadanía aumentaba sus expectativas de bienestar potenciadas por la creciente democratización (tanto en el sistema político como en industrias y empresas). Este diagnóstico evidenciaba el choque entre capitalismo y clase trabajadora, y las respuestas pudieron ser dos: dar un salto hacia la izquierda, es decir, culpar al capitalismo de no lograr la solución de problemas sociales incrementando la democratización social y económica; o culpar a los ciudadanos de sus expectativas elevadas, ilimitadas, desproporcionadas e irracionales. Evidentemente para la comisión la respuesta fue la segunda: el exceso de democracia era un problema, las mejorías de las condiciones de vida pasarían por el crecimiento económico (por lo que había que desatar al mercado de las imposiciones del Estado), la crisis provenía de una sobre carga del Estado y por ello era necesario su disminución para resguardar la paz. La gobernabilidad, que fue el concepto que popularizó esta comisión, radicaba en la estabilidad del sistema político y los gobiernos, por tanto, se requería menos conflicto, menos tumulto, menos chusma: en definitiva una sociedad más adormecida, menos politizada, más individualista, menos orgánica… la integración se debía dar en el mercado, no en la fabrica ni en el barrio. Posteriormente, con los enfoques de Nueva Gestión Pública (asimilación de la gestión Estatal a la Gestión Privada), la estabilidad tendría como componentes centrales la eficiencia y eficacia en las políticas públicas. Para resolver los asuntos de la “polis” lo mejor eran los técnicos y especialistas, con ello las soluciones a los problemas colectivos tenían menos que ver con lo político y más que ver con el “arte de gerenciar” bajo criterios “imparciales, científicos y objetivos”. Al alero de la reducción del Estado, el rol de los organismos internacionales y el contenido discursivo de la nueva gestión pública, la gobernabilidad fue siendo reemplazada por una nueva moda conceptual: Gobernanza. Con todo esto los organismos internacionales se anotaron otro punto para construir una hegemonía epistemológica. En un mundo globalizado y con países necesitados de ayuda, la cooperación internacional fue la fórmula con la que, a través de transferencias, préstamos y ayudas que tenían como contra partida imposiciones, reformas y/o “recomendaciones”, instalaron conceptos en el sentido común global tales como: gobernabilidad, gobernanza, capital social, innovación, nueva gestión pública, etc. Algunos profesionales de las ciencias sociales críticos, ya sin inserción estatal y agrupados en el autoempleo (consultoras y ONG) tuvieron que incorporar y trabajar estas líneas para adquirir recursos en proyectos, algunos optaron por creer en estos conceptos, otros por re conceptualizarlos dotándolos de contenido crítico. En lo sustantivo los términos se impusieron en el lenguaje cotidiano de la academia, la política y la intervención social. 91 Volviendo al concepto de gobernanza, en ella se promovió, además de eficacia en la gestión y transparencia, tres principios claves: descentralización, participación ciudadana y redefinición de lo público. Estos tres elementos pueden agruparse en torno a lo que diversos autores han denominado subsidiariedad activa. Grosso modo, la subsidiaridad en el marco de la gobernanza implica que el Estado no debiese hacer lo que otros actores pueden. En el plano de la gobernanza europea, en teoría el tema funciona así: la comunidad local y territorial debe hacer lo máximo que pueda, salvo cuando hay un bien o fin mayor o cuando no posee las capacidades para desarrollarlo, en ese caso el Estado interviene potenciando las capacidades locales y cumpliendo con el bien superior. A su vez, cuando hay temas que exceden lo nacional –la economía, la tecnología, los medios de comunicación y el crimen organizado- el Estado delega en lo supranacional (comunidad europea). En síntesis el Estado es subsidiario de lo local y lo supranacional es subsidiario de lo estatal-nacional, creando un entramado (Estado Red) de relaciones que van desde lo local a lo global, dejando así al viejo y “rígido” Estado – NaciónIndustrialista y Moderno, en el pasado. Ahora bien, ese campo de Subsidiariedad Activa ciertamente es un espacio en disputa. Parte de la izquierda –nuevamente por necesidad o convicción- mayoritariamente refugiada en ONGs y economía solidaria, pretendía hacer de a la subsidiaridad una delegación de competencias desde el Estado hacia comunidades territoriales locales y soberanas, una especie de poder popular 2.0. Esto implicaba una redefinición de lo público- social, un enfoque de descentralización particular y mecanismos colectivos e individuales de participación ciudadana: tres formas de distribuir poder. Sin embargo en la visión neoliberal, la subsidiariedad implicaba otra cosa: Descentralización para debilitar al Estado hacia abajo y permitir que los poderes económicos funcionaran lo más libre posible (hacia arriba la economía global ya hacía lo suyo); participación ciudadana vista desde una enfoque de ciudadano—consumidor, que permitía conocer mejor la demanda (pero en ningún caso redistribuir poder); y finalmente la redefinición de lo público que implicaba que el Estado perdiera el control sobre las políticas públicas, las que ahora debían ser implementadas y diseñadas por agencias, consultoras y organismos externos, permitiendo la articulación público-privada y la capacidad de emprendimiento. En ese marco la subsidiariedad activa era principalmente hacia el mercado, no hacia las comunidades territoriales. ¿El retorno del Estado? ¿Y la nación? Desde una lectura conspirativa, se podría creer –a mi juicio erradamente- que el orden hegemónico se gesta desde un par de poderosos que se reúnen a pensar como construyen coerción y consenso, sin embargo, como es posible ver, los procesos suelen ser complejos y atravesados por distintas tensiones. En este sentido, el rol que juegan ciertos actores contrahegemónicos resignifica constantemente la historia. Esto en el último tiempo ha hecho templar a quienes auguraban que ese orden sería el “fin de la historia” entendida como: glolocal –sin mediación del Estado-, economía trasnacional financiera, organismos y corporaciones trasnacionales e incluso una sociedad civil global La ruptura ha ido paulatinamente sucediendo. La crisis económica de fines de los 90`y el impacto social del neoliberalismo, movilizó a la sociedad civil nacional en distintos países latinoamericanos, generando lo que algunos denominaron inflexión histórica: retorno de líderes carismáticos, regulación de la economía, crítica al capitalismo financiero, más derechos sociales, desarrollismo y en definitiva: más Estado. Independiente de los éxitos-fracasos, 92 avances-retrocesos y de la actual crisis que atraviesan esos países, el socialismo del siglo XXI resignificó el rol del Estado y de la integración. Vio los límites que el capitalismo global imprimía a cualquier proceso emancipatorio y propuso, como forma de desengancharse de la globalización hegemónica, periférica y dependiente, una forma alternativa de integración en miras a crear un bloque autosustentable y distinto. A ello siguieron décadas más tarde, y nuevamente después de una crisis, Islandia y la emergencia de indignados en todo el mundo, que más allá del fenómeno comunicacional global, se agruparon despreciando el capitalismo y denunciando la corrupción de banqueros, empresarios y políticos. Hoy, tres años después de su aparición en España, el Podemos ha captado gran parte de ese descontento posicionándose fuertemente como una alternativa. A lo anterior habría que sumar la victoria de Syriza en Grecia. La estabilidad y la gobernabilidad del orden que parecía eterno, está en crisis, y los consensuados sistemas políticos que no permitían diferenciar entre izquierda y derecha, hoy ven la emergencia de grupos heterogéneos acusados obviamente de ultras y populistas. Otras características del periodo son el desprestigio de los organismos internacionales por su ausencia democrática y su incapacidad de resolver problemas; y la crisis de la integración capitalista. La Unión Europea, antes promovida como ejemplo y modelo a seguir, hoy es fuertemente cuestionada por el mayor deseo de soberanía estatal y el resurgimiento de las identidades nacionales, tanto de izquierda como neofascistas. Esto último potenciado además por la islamofobia. En este escenario, no es posible augurar el retorno del Estado- Nación, menos aún una revolución anticapitalista, pero si constatar las grandes fisuras que muestra el orden mundial iniciado en la postguerra. Restará ver como se acomodan los intereses subnacionales con los nacionales (mapuches, catalanes, vascos, irlandeses, esconceses, etc.), también cuáles son las estrategias que utilizan los grupos críticos al modelo, para aprovechar las oportunidades y las fisuras en el orden dominante. Lo cierto es que, en el mundo están pasando cosas que han devuelto la esperanza a quienes veían la historia acabada, y miedo, a quienes se sentían cómodos y seguros (sino ver el Foro Económico Mundial de Davos de este año) De momento en Chile, pese a la crisis de legitimidad de las instituciones políticas y los escándalos Penta, Dávalos y SQM, no ha existido un posicionamiento de un proyecto colectivo transformador. ¿Tal vez es el desafío? ENTREVISTA A DANIEL BENSAÏD (1946-2010) SOBRE LA ACTUALIDAD DEL MARXISMO http://eldesconcierto.cl/entrevista-daniel-bensaid-1946-2010-sobre-la-actualidad-delmarxismo/ Respuestas del intelectual marxista y militante anticapitalista francés Daniel Bensaïd (19462010) a las preguntas de jóvenes militantes de la organización política marxista Vpered, tras su congreso llevado a cabo en Moscú de noviembre del 2006. Por Portal Democracia Socialista | 30/12/2014 Vpered : ¿Qué partes de la herencia marxista pertenecen claramente al pasado, y cuáles te parece que conservan hoy en día la vigencia de siempre ? Daniel Bensaid : Me gustaría comenzar por matizar o precisar la idea misma de herencia. No hay una herencia, sino muchas : un marxismo “ortodoxo” (de Estado o de Partido) y marxismos “heterodoxos” ; un marxismo cientificista (o positivista) y un marxismo crítico (o dialéctico) ; o 93 mejor aún, lo que el filósofo Ernst Bloch llamó las “corrientes frías” y las “corrientes cálidas” del marxismo. No se trata de simples diferencias de lecturas o interpretaciones, sino más bien de discursos teóricos que sustentan en ocasiones políticas antagónicas. Como a menudo insistía Jacques Derrida, una herencia no es un bien que puede ser transmitido o conservado. Es lo que con ella hacen los herederos, así como lo que harán. Entonces, ¿qué está obsoleto en la teoría marxista ? Para empezar, diría, un cierto tipo de optimismo sociológico : la idea de que el desarrollo del capitalismo entraña de manera casi mecánica el desarrollo de una clase obrera cada vez más numerosa y concentrada, cada vez mejor organizada y cada vez más consciente. Un siglo de experiencias ha mostrado la importancia de las divisiones y las diferenciaciones en las capas del proletariado. La unidad de las clases explotadas no es una naturaleza dada, sino algo por lo que se lucha y que se construye. Luego, creo que tenemos que retomar un serio examen de las nociones de dictadura del proletariado y de la extinción del estado. Es una cuestión complicada, porque las palabras no tienen el mismo sentido hoy que el que podrían haber tenido en la pluma de Marx. En su momento, en el léxico de la Ilustración, la dictadura se contraponía a la tiranía. Evocaba una venerable institución romana : un poder de excepción delegado por un tiempo limitado, y no un poder arbitrario ilimitado. Es evidente que tras las dictaduras militares y burocráticas del siglo XX, la palabra ya no conserva su inocencia. Para Marx, sin embargo, designaba algo enteramente nuevo : un poder de excepción por primera vez mayoritario, del cual la Comuna de París representó – según sus propias palabras – “la forma finalmente descubierta”. Es entonces de esta experiencia de la Comuna (y de todas las formas de democracia “desde abajo”) que deberíamos hablar hoy. La noción de dictadura del proletariado no definía entonces, para Marx, un régimen institucional específico. Tenía mas bien un significado estratégico : el de destacar la ruptura de continuidad entre un antiguo orden social y jurídico y uno nuevo. “Entre dos derechos opuestos, es la fuerza la que decide” [1], escribió en El capital. Desde este punto de vista, la dictadura del proletariado sería la forma proletaria del estado de excepción. Finalmente, solemos escuchar que Marx podría haber sido (o ha sido) un buen economista, o un buen filósofo, pero sin embargo un político mediocre. Considero que esto es falso. Por el contrario, Marx fue un pensador de la política, pero no como se la enseña en las denominadas “ciencias” políticas, no como una tecnología institucional (por otra parte, en el siglo XIX, no había prácticamente regímenes parlamentarios en Europa – aparte de Gran Bretaña – ni partidos políticos del tipo moderno que nosotros conocemos). Marx piensa a la política como acontecimiento (las guerras y las revoluciones) y como invención de formas. Es lo que yo llamo “una política del oprimido” : la política de aquellos que son excluidos de la esfera estatal a la que el pensamiento burgués reduce la política profesional. Si bien esta otra concepción de la política sigue siendo muy importante hoy en día, no menos lo son los puntos ciegos de Marx, que pueden conducir a un cortocircuito entre el momento de excepción (la “dictadura del proletariado”) y la perspectiva de una rápida desaparición del estado (y del derecho). Me parece que este cortocircuito está presente en Lenin (particularmente en El estado y la revolución), lo cual no es de gran ayuda para pensar los aspectos institucionales y jurídicos de la transición. Ahora bien, todas las experiencias del siglo XX nos obligan a pensar de fondo la diferencia entre partidos, movimientos sociales e instituciones estatales. En cuanto a la actualidad de la herencia, ello está muy claro. La actualidad de Marx es la de El capital y la de la crítica de la economía política, la actualidad de la comprensión de la lógica íntima e impersonal del capital como social killer [2]. Es asimismo la de la globalización 94 mercantil. Marx ha tenido ante sus ojos la globalización victoriana : el desarrollo de los medios de transporte y de comunicación (los ferrocarriles y el telégrafo), de la urbanización y de la especulación financiera, de la guerra moderna y de la “industria de la masacre”. Nosotros vivimos una época bastante similar, con una revolución tecnológica (Internet y la astronáutica, la especulación y los escándalos, la guerra global, etc.) Pero, allí donde la mayoría de los periodistas se contentan con describir la superficie de las cosas, la crítica marxiana nos ayuda a comprender la lógica, la de la reproducción a gran escala y la acumulación acelerada del capital. Nos ayuda sobre todo a ir a las raíces de la crisis de civilización : una crisis general de la medida, una crisis de funcionamiento del mundo, debida al hecho de que la ley del valor – que reduce toda riqueza a la acumulación de mercancías, y mide a los hombres y las cosas en términos de tiempo de trabajo abstracto – se vuelve cada vez más “miserable” (la palabra es de Marx en los Grundisse). De manera tal que la racionalización parcial del trabajo y la técnica se traduce en una creciente irracionalidad global. La crisis social (la productividad genera exclusión y pobreza, no tiempo libre) y la crisis ecológica (es imposible administrar los recursos naturales a una escala de siglos y milenios con el criterio de los “arbitrajes” instantáneos de la Bolsa o de NASDAQ) lo ilustran de manera flagrante. Detrás de esta crisis histórica – que amenaza el futuro del planeta y de la humanidad en tanto especie – están los límites inherentes a las relaciones de propiedad capitalistas. Aunque la socialización del trabajo está más desarrollada que nunca, la privatización del mundo (no sólo de las industrias, sino también de los servicios, del espacio, de la vida y del conocimiento) se ha convertido en un freno al desarrollo y a la satisfacción de las necesidades. En contraste, la demanda de servicios públicos de calidad, el desarrollo de la gratuidad de ciertos bienes y servicios, la reivindicación de un “patrimonio común de la humanidad” (en materia de energía, acceso a la tierra, al agua, al aire y al saber), expresan la exigencia de nuevas relaciones sociales. Hablaré de problemas que tienen que ser elaborados más que resueltos. Porque la solución no es puramente teórica, sino también práctica. Si existe, será el resultado de la imaginación y la experiencia de millones de millones de personas. Por otro lado, hay cuestiones que deben ser re-abiertas y elaboradas a la luz de un siglo de experiencias que ni Marx ni Engels ni ninguno de los padres fundadores podían imaginar. Vpered : ¿Cuáles son los principales problemas teóricos que los marxistas tendrían que resolver hoy ? Daniel Bensaid : Hablaré de problemas que tienen que ser elaborados más que resueltos. Porque la solución no es puramente teórica, sino también práctica. Si existe, será el resultado de la imaginación y la experiencia de millones de millones de personas. Por otro lado, hay cuestiones que deben ser re-abiertas y elaboradas a la luz de un siglo de experiencias que ni Marx ni Engels ni ninguno de los padres fundadores podían imaginar. En primer lugar, la cuestión ecológica. Ciertamente hay en Marx una crítica a la concepción abstracta de un progreso unidireccional (en las primeras páginas de losGrundisse), y la idea de que cualquier progreso alcanzado dentro del marco de las relaciones sociales capitalistas tiene su costado de devastación y retroceso (a propósito de la agricultura en El capital). Pero ni él, ni Engels, ni Lenin, ni Trotsky, han verdaderamente incorporado nociones de umbrales y límites. La lógica de sus polémicas contra las corrientes malthusianas reaccionarias los condujo a apostar a la abundancia para resolver las dificultades. Ahora bien, el desarrollo del conocimiento científico nos ha hecho tomar conciencia de los riesgos de la irreversibilidad y de las diferencias de escala. Nadie puede saber hoy si los daños inflingidos sobre el ecosistema, la biodiversidad y el equilibrio climático serán reparables. Hace falta entonces corregir una suerte de soberbia prometeica y acordarnos de que – tal como Marx observó en losManuscritos de 95 París de 1844 – mientras que el hombre es un “ser humano natural”, es ante todo un ser natural, por tanto dependiente de su nicho ecológico. Así como la crítica marxista puede hoy en día nutrirse de la elaboración en otros campos de investigación (tales como los de Georgescu-Rötgen), en los últimos años hemos visto también desarrollarse una importante “ecología social” inspirada en la crítica marxista (Bellamy-Foster en EE.UU., Jean-Marie Harribey o Michael Husson en Francia, y muchos otros). Después, parece importante considerar las consecuencias estratégicas de los cambios en curso en las condiciones espaciales y temporales de la política. Existe una abundante literatura teórica acerca de la cuestión del tiempo, tanto a propósito de los ritmos económicos (ciclos, rotación del capital, indicadores sociales, etc.) como de la discordancia de los tiempos sociales (o de lo que ya Marx llamó “contratiempo” y Bloch “no-contemporaneidad”), entre un tiempo político, un tiempo jurídico y un tiempo estético (a los cuales hoy habría que agregar un tiempo largo de la ecología). Por otro lado, al margen de la obra pionera de Henri Lefebvre, la producción social de espacios sociales ha suscitado una muy menor atención teórica. Sin embargo, la globalización produce hoy en día una reorganización de las escalas espaciales, una redistribución de los lugares de poder, de nuevos modos de desarrollo desigual y combinado. David Harvey ha mostrado que hay en Marx pistas interesantes en este sentido, y ha desarrollado su relevancia respecto de las formas contemporáneas de la dominación imperialista que, lejos de desembocar en un “espacio liso” y homogéneo del Imperio (como lo sugiriera Toni Negri), perpetúan y utilizan el desarrollo desigual en provecho de la acumulación del capital. Un tercer gran tema sería el del trabajo y su metamorfosis, tanto desde el punto de vista de las técnicas de gestión de la fuerza de trabajo en los procedimientos de control mecánico, así como en la recomposición de la relación entre trabajo intelectual y trabajo manual. Las experiencias del siglo XX, en efecto, han mostrado que la transformación formal de las relaciones de propiedad no bastaba para poner fin a la alienación en y por el trabajo. Algunos han deducido de esto que la solución consistiría en el “fin del trabajo”, o en la salida (¿o fuga ?) fuera de la esfera de la necesidad. Hay en Marx una doble comprensión del concepto de trabajo : en sentido amplio, una comprensión antropológica, que designa la relación de transformación (o el “metabolismo”) entre la naturaleza y la especie humana ; y una comprensión específica o restringida, que concibe por trabajo el trabajo involuntario, y específicamente la forma del trabajo asalariado en una formación social capitalista. En relación a este significado restringido, podemos y debemos fijar el objetivo en liberar al trabajo y en ser liberados del trabajo, en socializar los ingresos para desembocar en la desaparición de la forma-salario. Pero no podemos, sin embargo, eliminar el “trabajo” (aun si le damos otro nombre) en el sentido general de actividad de apropiación y transformación de un medio natural dado. Se trata por tanto de imaginar las formas bajo las cuales esta actividad podría volverse creativa, dado que es altamente dudoso que pueda existir una vida libre y plena si el trabajo en sí mismo permanece alienado. Una cuarta cuestión mayor sería la de la (o las) estrategia(s) para cambiar el mundo. En efecto, tras un breve momento de euforia o ebriedad que siguió a la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, la gran promesa liberal pronto perdió su credibilidad. Cada día se revelan en toda su amplitud los estragos sociales y ecológicos de la competencia de mercado “sin distorsiones”. El estado permanente de guerra y excepción no son más que el reverso lógico de esta crisis histórica. El nacimiento de los movimientos altermundistas expresa una constatación del fracaso : el mundo no está a la venta, el mundo no es una mercancía… A menos de 15 años del pretendido triunfo definitivo del capitalismo (el famoso “fin de la historia” de Fukuyama), la idea de que este mundo de capitalismo realmente existente es inhumano e inaceptable está ahora ampliamente extendida. Por otra parte, existe 96 una fuerte incertidumbre acerca de las maneras de transformarlo sin reproducir los fracasos y las caricaturas de socialismo del siglo XX. Hace falta, entonces, sin renunciar a la centralidad de la lucha de clases en las contradicciones del sistema, pensar la pluralidad de estas contradicciones, de estos movimientos, de estos actores, pensar sus alianzas, pensar la complementariedad de lo social y lo político aunque sin confundirlos, retomar la problemática de la hegemonía y el frente único abierta por los debates de la Tercera Internacional y los Cuadernos de la carcel de Gramsci, profundizar en las relaciones entre ciudadanía política y ciudadanía social… Vasto programa, que no puede avanzar sino con el aporte de nuevas experiencias de lucha y organización. Seguramente – y esto está ya implícito en el punto precedente –, implica dimensionar en toda su extensión el fenómeno de la burocracia en las sociedades modernas, y sus profundas raíces en la división social del trabajo. Una idea superficial es creer que el fenómeno burocrático sería un resultado exclusivo de las sociedades culturalmente atrasadas, o el producto de formas organizativas (tales como la organización en “partidos” políticos). De hecho, cuanto más se desarrollan las sociedades, mayores son las formas burocráticas varias que producen : burocracias de estado, burocracias administrativas y burocracias del saber y de la acreditación. Las organizaciones sociales (sindicatos, organizaciones no gubernamentales) están no menos burocratizadas que los partidos. Por el contrario, los partidos (llámeseles partidos, movimientos u agrupaciones, poco importa) pueden ser un medio de resistencia colectiva a la corrupción financiera y a la cooptación mediática (dado que la burocracia mediática es también una nueva forma de burocratización). Se ha vuelto crucial, por ende, pensar los medios para desprofesionalizar el poder y la política, para limitar la acumulación de cargos electivos, para eliminar los privilegios materiales y morales, para garantizar la rotación de las responsabilidades. No hay aquí armas o antídotos infalibles. Se trata de medidas para el control y la limitación de tendencias burocráticas, pero las soluciones genuinas a largo plazo dependen de una transformación radical de la división del trabajo y de una drástica reducción del tiempo de trabajo involuntario. Para elaborar estas cuestiones, existen importantes recursos – a menudo desconocidos u olvidados – en Marx y en la tradición marxista. Pero también hay importantes herramientas conceptuales provenientes de otras corrientes de pensamiento, sea en la economía, la sociología, la ecología críticas, los estudios de género, los estudios post-coloniales o el psicoanálisis. No avanzaremos sin dialogar con Freud, Foucault, Bourdieu y muchos otros. Vpered : En tu opinión, ¿quiénes han sido los pensadores marxistas más destacables de las décadas recientes y cuál es la importancia de su contribución al desarrollo del marxismo ? Daniel Bensaid : El ejercicio de establecer una lista de honor o un top ten de los estudios marxistas sería bastante estéril. Por un lado, gracias a la socialización del trabajo intelectual y a la elevación general del nivel cultural, ya no existe propiamente la figura de los “maitres penseurs” [3] o “gigantes intelectuales” (como lo fueron Sartre, Lukács…) Y esto es algo más bien positivo, un signo de la democratización de la vida intelectual y el debate teórico. Esto vuelve difícil y arbitrario enumerar las grandes figuras de la actualidad. Por otro lado, hay un conjunto mucho más extenso de trabajos e investigaciones inspirados en Marx y los marxismos, en los campos y disciplinas más variados, desde la lingüística hasta la economía, pasando por la psicología, la historia, la geografía… Uno debería enumerar decenas de nombres, en muchos casos precisando el área de competencia del autor, puesto que el sueño del “intelectual total” probablemente se ha vuelto una ilusión, pero el “intelectual colectivo” ha ganado en el proceso. 97 Hay otra razón que vuelve más difícil todavía una respuesta detallada a su pregunta. Basta con enumerar algunos grandes nombres de la historia del movimiento socialista y comunista para dar cuenta de ello : Marx, Engels, Kautsky, Pannekoek, Jaurès, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky, Bujarin, Gramsci… Todos ellos han sido “intelectuales orgánicos” del movimiento socialista, militantes que unían teoría y práctica. Ahora bien, la reacción estalinista a escala internacional y las derrotas del movimiento obrero han tenido como resultado un divorcio perdurable entre teoría y práctica. Esta es la cuestión que está en el centro del breve libro de Perry Anderson sobre “el marxismo occidental”, publicado en los años ’70. Para preservar su libertad de pensamiento y actividad teórica, los intelectuales – salvo por unas pocas honrosas excepciones – han mantenido en su mayoría una distancia prudente respecto del compromiso militante, y cuando escogieron el camino de tal compromiso, muchas veces tuvieron que sacrificar su conciencia y su trabajo teórico. La historia de la relación entre los intelectuales franceses y el movimiento comunista es la historia de esta tragedia : la de Paul Nizan, Henri Lefebvre, los surrealistas, Pierre Naville, Aragon y muchos “compañeros de ruta”. En los años ’60, para liberar a la investigación teórica del tutelaje y la ortodoxia partidarios, Althusser llegó a teorizar una estricta división del trabajo entre teoría y práctica. Hoy podemos esperar emerger de este período oscuro. El movimiento altermundista es una oportunidad para una nueva conjunción de movimientos sociales revitalizados y una investigación teórica viva, sin complejos ni censuras. Es sin dudas una nueva oportunidad a no desaprovechar. Daniel BensaidVpered : ¿Podés hablarnos acerca de tu posición sobre la cuestión del lugar de la dialéctica en la teoría marxista ? Daniel Bensaid : La cuestión es demasiado vasta, y ha hecho correr demasiada tinta ya, para abordarla en una breve respuesta a una breve pregunta. Me contentaré, por tanto, con algunos comentarios generales. Por más que, en el siglo XIX, los alemanes, los italianos, y más aún los rusos necesitaban, para alcanzar su emancipación nacional y social, de la crítica dialéctica, la ideología conservadora francesa, después de junio de 1848 y de la Comuna, hizo todo lo que pudo para deshacerse de ella. El “materialismo subterráneo del encuentro” [4], admirablemente evocado por Althusser en sus últimos escritos, estaba derrotado en Francia incluso antes de la llegada de Marx. Y el “marxismo inhallable” de Guesde y Lafargue estaba desde su origen teñido de positivismo. Les era difícil pasar de una lógica clasificatoria de las definiciones a una lógica dinámica (dialéctica) de las determinaciones, del tipo que Marx puso magistralmente en juego en El capital. En sus formas más rígidas, el estructuralismo en boga en los años ’60 efectivamente prolongó este rechazo, tomando estructuras petrificadas como objeto de estudio, sin acontecimientos ni subjetividad, y sistemas tanto más vaciados de historia cuanto más dolorosa de pensar se volvió la historia real del siglo. El marxismo ortodoxo, erigido en razón de Estado en los años ’30 por partent de la burocracia estalinista triunfante, ha tomado provecho de este estado de cosas para imponer la influencia de su “diamat” [5], dogmatizado y canonizado. Este fue el segundo sacrificio de la dialéctica, una suerte de Thermidor en el campo de la teoría, cuyas premisas fueron evidentes desde la condena al psicoanálisis y al surrealismo en el siniestro Congreso de Járkov, y cuya doctrina estableció el inmortal panfleto de StalinMaterialismo histórico y materialismo dialéctico. La “dialéctica” devino entonces una meta-lógica formal, una sofistería de estado buena para todo, y especialmente para quebrar a los hombres. La dialéctica de la conciencia crítica (aquella de Lukács y Korsch) retrocede entonces ante el imperativo de la Razón de Estado. Esta reacción al interior de la teoría se combina con otro proceso, especialmente en Francia. Bajo el pretexto de defensa – legítima en cierta medida y justa hasta cierto punto – del 98 racionalismo y la Ilustración frente las mitologías oscurantistas, una suerte de Frente Popular en la filosofía ha complementado el Frente Popular de la política, sellando una alianza antifascista bajo la hegemonía de la burguesía. Esta apología de la razón no-dialéctica fue asimismo la victoria póstuma del santo Método cartesiano sobre el dialéctico Pascal. El propio Lukács, que hasta su texto – recientemente descubierto – de 1926 Una defensa de Historia y conciencia de clase, se había enfrentado al tribunal de sus detractores, reivindicando sus ideas sobre la espontaneidad y la conciencia, ha escrito entonces – un libro que no es de sus mejores– La destrucción de la razón (inédito hasta después de la guerra). La victoria de la contrarrevolución burocrática exigió una lógica binaria (“el que no está conmigo…”) del tercero excluido : ninguna lucha posible, siquiera asimétrica, en dos frentes. Está lógica de intimidación y culpabilización hizo un enorme daño político (en tiempos de las intervenciones en Hungría, en Checoslovaquia, en Polonia, y más recientemente otra vez en Afganistan). Puede que estemos asistiendo a un renacimiento del pensamiento dialéctico. Sería un buen signo. Un signo de que los vientos cambian, y que el trabajo de lo negativo recobra vigor contra la comunicación publicitaria que nos conmina a “pensar positivo” a cualquier costo, contra las retóricas del consenso y la reconciliación general. Habría buenas y fuertes razones para creerlo : una urgente necesidad de pensamiento crítico y dialéctico, traída por el espíritu de la época. Una razón histórica, para empezar. Tras las tragedias del siglo pasado, ya no podemos nadar en las tranquilas aguas del progreso unidireccional e ignorar la formidable dialéctica benjaminiana de progreso y catástrofe. Con más razón, ante la incierta transformación del mundo que se perfila desde hace una veintena de años. Y esta necesidad de la dialéctica también se expresa en la necesidad de una ecología crítica capaz de intervenir en dos frentes : contra las bienaventuranzas de la mundialización mercantil, pero también contra las tentaciones oscurantistas de la ecología profunda. [6] La renovación de las categorías dialécticas a la luz de controversias científicas en torno al caos determinista, la teoría de sistemas, las causalidades holísticas o complejas, las lógicas de lo viviente y del orden emergente (a condición de proceder con precaución de un dominio al otro), ponen a la orden del día un diálogo renovado entre diferentes campos de investigación y una renovada puesta a prueba de las lógicas dialécticas. Una necesidad acuciante de pensar la mundialización y la globalización desde el punto de vista de la totalidad (de una totalización abierta), para comprender las nuevas figuras del imperialismo tardío e intervenir políticamente en el más desigual y peor combinado desarrollo que jamás existiera en el planeta. Una necesidad acuciante de pensar el siglo desde el punto de vista de un espacio/tiempo discontinuo, socialmente producido, y de conceptualizar una temporalidad política específica, de la no-contemporaneidad y del contratiempo, en lugar de pensar indolentemente la historia según las categorías cronológicas lineales de “post” y “pre” (post-capitalismo, postcomunismo, etc.) Una necesidad acuciante de pensar el progreso efectivo desde el punto de vista del desarrollo (o del trans-crecimiento [7], en la terminología de Trotsky), y no de la acumulación o del “crecimiento sin desarrollo” que ya Lefebvre criticaba acertadamente. Finalmente, el deshielo de la guerra fría y la interferencia compleja de múltiples conflictos obliga a salirse de la lógica binaria de los “campos” bajo hegemonía estatal de una madre patria (incluso aquella del socialismo realmente inexistente), y de reintroducir el tercero excluido para orientarse estratégicamente en conflictos como los de los Balcanes o el Golfo. 99 Si esta actualidad del pensamiento dialéctico se confirma, deberíamos esperar – y alegrarnos por ella – la publicación, más temprano que tarde, después del Libro negro del comunismo y el Libro negro del psicoanálisis, de un “Libro negro de la dialéctica”. Significaría que la contradicción antagónica no ha sido neutralizada, ni disuelta en una “oposición no de contradicción, sino de correlación”. Significaría también la puesta en jaque del fetichismo del hecho consumado, de la exclusión de lo posible en provecho de una realidad empobrecida. Y que la “filosofía del no”, el trabajo de lo negativo, el punto de vista de la totalidad, los “saltos” imprevisibles celebrados por Lenin en sus notas marginales a la Ciencia de la lógica de Hegel, no han sido definitivamente sometidos. Puesto que por medio de la dialéctica, es la revolución el verdadero blanco. El Lukács de Historia y conciencia de clase y El pensamiento de Lenin lo había comprendido bien. Se hallaba, es cierto, en el ojo de la tormenta, durante años de crisis, que son lógicamente años de intensidad dialéctica. Vpered : En los años ’90, se extendió ampliamente la opinión de que la contradicción entre el trabajo y el capital no era ya el conflicto principal de las sociedades contemporáneas ¿Estás de acuerdo con esta idea ? Daniel Bensaid : Hay muchas maneras de abordar esta cuestión. La opinión extendida a menudo partía del argumento de una evolución sociológica y de la constatación, en los países desarrollados, de un retroceso relativo del proletariado industrial en la población activa. Este retroceso es real (en Francia se pasa de 33 a 25%), pero se trata aún de un cuarto de la población activa ; y a nivel internacional ha habido más bien un desarrollo global del proletariado urbano. La impresión de una decadencia, o aun de una desaparición del proletariado, suele basarse en una definición restrictiva, incluso obrerista, de las clases sociales a partir de categorías sociológicas clasificatorias. Para Marx, sin embargo, no se trata de una sociología positivista de las clases, sino de una relación social dinámica, las clases no existen sino en sus luchas. La impresión de una decadencia, o aun de una desaparición del proletariado, suele basarse en una definición restrictiva, incluso obrerista, de las clases sociales a partir de categorías sociológicas clasificatorias. Para Marx, sin embargo, no se trata de una sociología positivista de las clases, sino de una relación social dinámica, las clases no existen sino en sus luchas. Si se considera la relación de propiedad de los medios de producción, la forma y el nivel de ingreso salarial del empleo, el lugar en la división social del trabajo, la gran mayoría de los asalariados del denominado sector terciario (entre ellos, cada vez más mujeres) son proletarios en el sentido inicial que Marx daba a la palabra : en 1848, el proletariado parisino tematizado en La lucha de clases en Franciano era tan industrial, sino más bien ligado al artesanado. A menudo se confunde, pues, un debilitamiento de la organización y de la conciencia de clase (como consecuencia de derrotas políticas y sociales) con un irreversible declive de la lucha de clases. Dicho eso, es necesario prestar la mayor atención a los obstáculos que existen en adelante para esa organización y esa conciencia : privatización e individualización de la vida social, flexibilidad del trabajo, individualización de los tiempos de trabajo y de las formas de remuneración, presión de la desocupación y de la precariedad, desconcentración industrial y cambios en la organización de la producción… La relación capital-trabajo, sin embargo, persiste como central en las sociedades contemporáneas. Por otro lado, yo no utilizaría el término “conflicto principal”, puesto que tiende a reducir las otras contradicciones a un lugar “secundario”. Hay más bien una serie de 100 contradicciones que no responden a la misma temporalidad (a la misma escala histórica), pero que están estrechamente imbricadas (o “sobredeterminadas”, para retomar el léxico de Althusser, por la lógica dominante del capital) : las relaciones de género (o sexo), las relaciones entre naturaleza y sociedad humana, las relaciones entre lo individual y lo colectivo. El verdadero problema es articular estas contradicciones. ¿Por qué los sindicatos, los movimientos feministas, las agrupaciones ecologistas, los movimientos culturales, convergen tan espontáneamente en los foros sociales ? Porque el gran unificador de esas diversas contradicciones es el capital mismo, y la mercantilización generalizada que impregna la totalidad de las relaciones sociales. Pero esta convergencia debe hacerse con respeto de la especificidad de los diferentes movimientos. Por otra parte, hay una dimensión de lucha ideológica en esta cuestión. Si aceptamos la idea de sociólogos como Bourdieu, según la cual las relaciones sociales no son solamente captadas en su estado natural, sino construidas mediante representaciones, aun así es necesario que esas representaciones tengan un fundamento real. La representación de lo social en términos de clases posee argumentos sólidos, tanto teóricos como prácticos. Es por otra parte asombroso que se interrogue frecuentemente sobre la existencia del proletariado, pero jamás sobre la de la burguesía o la patronal : en efecto, ¡basta estudiar la distribución de las ganancias y las rentas para verificar su existencia ! Enfatizar la actualidad de la lucha de clases implica una apuesta evidente : es la de construir la solidaridad más allá de las diferencias de raza, nación, religión, etc. Quienes no quieren yamás oír hablar de lucha de clases tendrán a cambio las luchas de las tribus y las etnias, las guerras religiosas, los conflictos comunitarios. Y sería un extraordinario retroceso, que desgraciadamente está ya en curso en el mundo actual. La internacionalización de la lucha de clases es en verdad el fundamento material (y no puramente moral) del internacionalismo en tanto respuesta de los oprimidos a la mundialización mercantil. Daniel-Benasiad-Laurie_art_fullVpered : ¿Qué puntos de encuentro ves hoy en día entre la teoría marxista y los movimientos sociales de masas ? Daniel Bensaid : Yo creo que en su núcleo duro (la “crítica de la economía política” y de la acumulación del capital), la teoría marxista sigue siendo el instrumento más productivo para abordar la mundialización liberal y sus consecuencias. Su actualidad, ya le lo he dicho, es la de El capital mismo. Además, la mayoría de los movimientos sociales están inspirados en ella, lo quieran o no. El historiador Fernand Braudel señaló ya hasta qué punto las categorías críticas del marxismo han impregnado nuestra comprensión del mundo contemporáneo, incluso entre sus detractores. Y el filósofo Jacques Derrida resumió su actualidad en 1993 (¡en una fecha poco favorable a la teoría marxista !) con la fórmula : “No hay futuro sin Marx”. Con, contra, más allá… ¡pero no sin ! El marxismo no es la verdad última para la comprensión de las sociedades contemporáneas, pero continúa siendo un pasaje obligado para eso. La paradoja es que los ideólogos liberales que pretenden tratar a Marx como a “un perro muerto”, pasado de moda, obsoleto, caduco, no tienen para oponerle más que el retorno a los economistas clásicos, o a la filosofía política del siglo XVII, o a Tocqueville. Marx perteneció, desde luego, a su tiempo. Compartió ciertas ilusiones, sobre la ciencia y el progreso. Pero, en cuanto a la naturaleza del objeto cuya crítica ha abordado – a saber, la acumulación del capital, y su lógica –, desbordaba su tiempo y anticipaba el nuestro. En esto es que sigue siendo un contemporáneo nuestro, mucho más joven y estimulante que todas esas pseudo-innovaciones que se vuelven obsoletas al día siguiente de su aparición. 101 Vpered : ¿Cómo percibís los movimientos socialistas amplios contemporáneos y el hecho de que, a diferencia de los partidos políticos, parecen en mejores condiciones para desarrollar luchas contra el capitalismo ? ¿Qué pensás acerca del futuro de los partidos como tales, y como elementos para la construcción de una organización internacional ? Daniel Bensaid : Debemos pasar en limpio qué queremos decir por “movimientos socialistas amplios”. Probablemente estemos en los comienzos de una reconstrucción teórica y práctica de movimientos emancipatorios, tras un siglo de terribles tragedias y derrotas. En cierta medida, se tiene a veces la impresión de estar recomenzando desde foja cero. Un partido como el Partido de los Trabajadores en Brasil (PT), nacido en los comienzos de los años ’80, en la época de la caída de la dictadura militar, y producto de la rápida industrialización de los años ’70, podía asemejarse a la gran socialdemocracia alemana antes de la guerra de 1914 : tenía un mismo carácter de masas y un pluralismo ideológico comparable. Pero nosotros estamos en los albores del siglo XXI, y el XX ha pasado, no lo disimularemos. Así, el PT ha atravesado en menos de un cuarto de siglo un proceso de burocratización acelerada, y se ha visto atrapado en el juego de las contradicciones contemporáneas, de las relaciones de poder, del lugar de América Latina en la reorganización de la dominación imperialista, etc. En un primer momento, para las luchas de resistencia y de oposición, los movimientos sociales parecen más eficaces y más concretos que las organizaciones partidarias. Su aparición marca el comienzo de un nuevo ciclo de experiencias sin las cuales nada sería posible. Pero, así como Marx reprochó a sus contemporáneos una “ilusión política”, consistente en la creencia ende que la conquista de libertades civiles y democráticas eran la verdad última de la emancipación humana, nosotros podemos constatar en nuestros días una “ilusión social”, según la cuál la resistencia social al liberalismo sería, en ausencia de una alternativa política, nuestro horizonte infranqueable. Es la versión “de izquierda” del “fin de la historia”. La crisis del capitalismo es sin embargo tal, las amenazas que hace pesar sobre el futuro de la humanidad y del planeta son tales, que una alternativa a la altura de las circunstancias resulta urgente. Aquí se trata de un problema de estrategia y proyecto político, encarnados por fuerzas determinadas. O bien peleamos seriamente por una alternativa tal, o bien nos conformamos con hacer presión sobre las fuerzas social-liberales existentes, con “rebalancear” a las izquierdas cada vez menos de izquierda, y entonces acumularemos desmoralización tras desmoralización. Para construir una alternativa verdadera – y la tarea será larga, porque la pendiente a remontar es hostil – se precisa de paciencia, convicciones, firmeza sin sectarismos, de lo contrario seremos destruidos por aventuras sin futuro, bajo pretexto de realismo, y por la acumulación de decepciones. Respecto a la reconstrucción de un movimiento internacional, ésta es una cuestión aún más vasta. Algunos comparan el movimiento altermundista actual, sus foros sociales mundiales o continentales, con los comienzos de la Primera Internacional : un encuentro amplio de sindicatos, movimientos sociales y corrientes políticas. Hay, en efecto, algo de eso. Y la globalización capitalista – es su aspecto positivo – da impulso a una convergencia internacional de movimientos (como las exposiciones universales del siglo XIX habían dado la oportunidad para reuniones que terminarían en la Primera Internacional). Pero hay una diferencia : es, nuevamente, que el siglo XX ha pasado ; que las divisiones y las corrientes políticas surgidas de esa experiencia no desaparecerán de la noche a la mañana. No se puede volver a poner los contadores en cero. Por esto es que las convergencias y encuentros como los foros son positivos y necesarios. Nadie puede predecir hoy en día qué saldrá de ahí. Dependerá de las luchas y las experiencias políticas actualmente en curso, como en América Latina o el Medio Oriente. Esta etapa inicial de reconstrucción está lejos de haber culminado. Hay posibilidades de extensión en Asia y África. Pero la condición y la prueba de madurez del movimiento estará 102 en su capacidad para mantener una unidad de acción, para incluso ampliarla, sin limitar o censurar los debates políticos necesarios. Es claro que una primera fase de resistencia – lo que llamo “momento utópico” por analogía con el movimiento socialista naciente de las décadas de 1830 y 1840 – está consumada. La fórmula de “cambiar el mundo sin tomar el poder” ha envejecido pronto, después de haber encontrado un cierto eco (notablemente en América Latina, pero no sólo). Se trata hoy en día de tomar el poder para cambiar el mundo. En América Latina, cuesta imaginar un foro social que evite las cuestiones de orientación política y se abstenga de trazar un balance comparativo de las experiencias brasileña, venezolana, boliviana… ¡y cubana ! Y cuesta imaginar un foro europeo que no discutiera sobre una alternativa europea a la Unión Europea liberal e imperialista. Desde esta perspectiva, es perfectamente compatible y complementario contribuir a estos amplios espacios de convergencia, y mantener una memoria y un proyecto desde una corriente política con su propia historia y sus propias estructuras organizativas. Es incluso una condición para la claridad y el respeto hacia los movimientos unitarios. Las corrientes que no asumen públicamente su propia identidad política son las más manipuladoras. Si es cierto que, como insistía un filósofo francés, no existe en política la tabla rasa, y que “siempre se recomienza por el medio” [8], entonces deberíamos poder estar abiertos a la novedad sin perder el hilo de las experiencias adquiridas. Vpered : ¿Puede existir una filosofía marxista dentro del marco de la universidad burguesa ? ¿Podés contarnos sobre tu experiencia al respecto ? ¿Cómo puede la burguesía tolerar una presencia marxista dentro del marco de uno de sus aparatos ideológicos, como es la universidad ? Daniel Bensaid : Es una cuestión de relaciones de fuerzas en la sociedad. El campo escolar y universitario no es un campo cerrado, separado de las contradicciones sociales. Este es, por otra parte, el peligro de la fórmula de los “aparatos ideológicos del estado” : dar la impresión de que se trata de simples engranajes estáticos de la dominación burguesa. En realidad la escuela (y la universidad) cumplen una doble función, de reproducción del orden social dominante, claro, pero también de transmisión y de elaboración de saberes. La institución está pues atravesada por relaciones de fuerzas. Antes y después del 68 en Francia, ha habido una influencia significativa (aunque no hay que exagerar una imagen de “edad de oro”) del marxismo en la universidad francesa. Ha habido espacios importantes de libertad de enseñanza y de experimentación pedagógica. Esas conquistas parciales no son irreversibles. Está claro que con la contra-ofensiva liberal de los años ’80, la normalidad académica y el orden pedagógico han sido ampliamente restablecidos. Ello se observa en los programas, en las modalidades de examen o en la gestión presupuestaria de las universidades. Pero quedan algunas cosas. Por ejemplo, yo soy totalmente libre de decidir mis programas de enseñanza cada año. Este año, nuevamente di (no lo había dado después de una quincena de años) un curso sobre las lecturas de El capital, otro sobre la guerra global y el estado de excepción permanente, otro sobre las filosofías de la mundialización y el derecho internacional… El problema es que “la generación marxista” de los años ’60 (es una simplificación, porque siempre se ha tratado de una minoría significativa) está en vías de salir de escena, y que las nuevas generaciones se forman en el pensamiento crítico a través de Foucault, Bourdieu o Deleuze, lo cual está bien, sólo que la transmisión del legado marxista se rarifica. Es evidente que las relativas libertades universitarias dependen directamente de las relaciones de fuerzas sociales existentes más allá de los muros de la escuela o de la universidad. En cuanto estas relaciones se degradan, en cuanto el movimiento social sufre derrotas, se sienten 103 las consecuencias en el orden universitario. Pero éste es un combate a dar, dentro y fuera de la universidad, puesto que también está la posibilidad de desarrollar canales no oficiales de educación popular y organizada. 29 de diciembre del 2006 Publicado en SolidaritéS n° 100 Notas [1] En inglés en el original : “asesino social”. [2] En inglés en el original : “asesino social”. [3] “Maitres” en francés, presenta un juego de palabras, dado su doble significado de “maestro” y “amo”. [4] El autor se refiere al concepto que el último Althusser trata, ante la inminente “crisis del marxismo”, en textos como “La corriente subterránea del materialismo”, donde recupera el valor de la contingencia y el lugar de la coyuntura en cierta tradición materialista que va desde Epicuro hasta Maquiavello y Rousseau, y redefine la relación entre historia y política, donde el acontecimiento político se sobrepone al aplastamiento del proceso histórico. [5] “Diamat” es la expresión abreviada de la interpretación del “materialismo dialéctico” canonizada por el estalinismo. [6] “Deep ecology” en el original : corriente ecologista holística y espiritualista que promueve la integración plenamente armónica entre el ser humano y la naturaleza. [7] El término lo usa Trotsky en La Revolución Permanente, para referirse a la la estrategia trazada por Lenin en sus Tesis de abril de transformación de la revolución democráticoburguesa en revolución socialista en Rusia. [8] El autor se refiere a Gilles Deleuze, quien se opone a la vana búsqueda del origen absoluto. Ver Diálogos, capítulo segundo. (*) Traducido del francés por Tomás Callegari para el N° 0 de Contra-Tiempos Fuente: http://www.democraciasocialista.org/?p=1997 Dixio Otras notas de Opinión Antonio Gershenson: Por la unidad de la izquierda en México Eric Nepomuceno: El calendario de una crisis Guillermo Almeyra: ¿Cómo crecen las derechas? Rolando Cordera Campos: Los pasos perdidos José Antonio Rojas Nieto: Paréntesis obligado Ignacio Ramonet: Democratizar la democracia Noticias de Hoy 9:18Guennadi Aigui y la rebeldía del fuego / La Jornada Semanal. 104 9:10Confesión de ingeniero de VW destapó fraude en motores: prensa 8:53Lamenta Papa filtraciones en Vaticano; reformas siguen adelante, dice. 8:41"Quieren destruir lo que hemos hecho": policía comunitaria de Ostula. 8:25Cambiará México leyes para cumplir reglas del ATP. ¿CÓMO CRECEN LAS DERECHAS? Guillermo Almeyra Immanuel Wallerstein ve una reanimación de la izquierda a escala mundial, basándose en el triunfo de Justin Trudeau en Canadá; en la victoria de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista británico, o en la existencia de un nuevo gobierno australiano. Estos cambios en el Commonwealth son saludables, pero Trudeau es liberal –en el mejor sentido de la palabra–, no anticapitalista; Corbyn expresa solamente una tendencia radical en un partido burgués de origen obrero que trata de recurrir a sus orígenes para no ser barrido completamente del panorama político y Australia depende demasiado de su comercio con China, lo que explica sus reticencias en las relaciones con Londres y Washington. A mi juicio, no se puede hablar de una reanimación de la izquierda anticapitalista cuando no hay grandes movimientos antisistémicos ni en Europa ni en América y cuando aquélla prácticamente no existe en Rusia, donde Putin lleva a cabo una política que mezcla los restos del zarismo con los del estalinismo, ni existe sino en pequeños núcleos en China, cuyo gobierno se dedica con ahínco a construir un capitalismo moderno. ¿Cuál reanimación puede haber cuando en Alemania se refuerza Angela Merkel; en Francia el primer partido es el Frente Nacional lepenista (con el cual, dicho sea de paso, Putin tiene relaciones privilegiadas); en Europa central y en Escandinavia predominan las fuerzas ultraderechistas y crecen los nazis; en España sigue siendo mayoritario el franquista Partido Popular de Rajoy, y en Italia no hay izquierda, pero sí derecha fascista o fascistizante, por no hablar de lo que sucede en Argentina, en Brasil, en Venezuela misma, y de los problemas gravísimos que enfrentan todos los gobiernos llamados progresistas de América Latina? Ni siquiera en los años treinta, entre las dos guerras, los movimientos que se declaran anticapitalistas estuvieron tan débiles y tan aislados. Hoy la derecha avanza por doquier, mientras en 1934 los obreros socialistas y comunistas impusieron su unidad clasista y aplastaron en la calle a los clerical-fascistas. En los años 34-39, con la insurrección de Asturias y el gobierno de izquierda de 1936, el pueblo español combatió a la monarquía fascista, en Chile y en Brasil los obreros aplastaron al fascismo en la calle, en Argentina crecieron enormemente las huelgas y los sindicatos, en Cuba los estudiantes y el pueblo derribaron la dictadura de Machado. Elemento fundamental de esas resistencias fue la esperanza en la posibilidad de una salida anticapitalista a la crisis y la existencia de un movimiento obrero de masas anarquista, socialista, comunista que hoy no existe, pues fue primero castrado y finalmente destruido por las políticas de los partidos socialdemócratas y comunistas que culminaron con las transformaciones de las burocracias estalinistas rusa y china en millonarios capitalistas, mafiosos y corruptos. La derecha crece cuando logra ganar terreno ideológico en los desocupados desesperados y los sectores más atrasados de los trabajadores y las clases medias pobres, que se unen en torno de la minoría de grandes capitalistas o de un grupo de advenedizos y aventureros al servicio de éstos. 105 La izquierda crece –en cambio– cuan-do se mide y se ve a sí misma pesando en las luchas antisistémicas, no cuando se institucionaliza y se adapta al juego electoral tras someterse al Estado capitalista siguiendo a una dirección plebeya progresista que no quiere ni puede salir de los marcos del sistema. Evo Morales no fue el creador de la izquierda social boliviana: fueron las luchas masivas por el agua y por el gas y las movilizaciones campesinas e indígenas las que expulsaron a Sánchez de Lozada e impusieron elecciones en las que ganó Evo sobre la base de la nueva relación de fuerzas sociales que después permitió derrotar el separatismo y las maniobras de la derecha. Hugo Chávez no creó el chavismo. Simplemente canalizó, con su voluntad revolucionaria y su negativa a rendirse, la exigencia informe de un cambio social que había originado el Caracazo y que después se organizó para liberar al presidente Chávez derrotado y detenido. Incluso el triunfo electoral de Kirchner fue posible sólo por la sangrienta movilización de diciembre del 2001 que obligó a huir en helicóptero a un presidente de la Unión Cívica Radical. Los gobiernos progresistas –al subordinar los movimientos sociales al Estado y al aceptar las reglas del establishment queriendo aparecer sensatos y ganar el apoyo electoral de sectores conservadores– destruyen no sólo su base social sino también la conciencia política de la misma, como la griega Syriza y el español Podemos. Ellos difunden una ideología que castra a los trabajadores. El kirchnerismo lo hizo al sostener que no existen las clases (¡en un país donde las clases dominantes tienen una clara y brutal conciencia de clase!) y Lula y la dirección del PT porque creían que, con tal de gobernar, era lícito prescindir de la ética, tener políticas conservadoras y entrar en cualquier componenda para comprar una mayoría. Sin la lucha contrahegemónica de las izquierdas anticapitalistas en el campo político y cultural, la derecha dominará ideológicamente sin trabas. Son las carencias de las izquierdas las que hacen crecer las derechas, es la falta de independencia frente al Estado capitalista y a sus gobiernos progresistas lo que desarma y desmoviliza a los trabajadores, lo que les impide barrer a las burocracias sindicales agentes del capitalismo, autorganizarse, crear poder cotidianamente desde abajo, desarrollar sus capacidades e iniciativas. Los gobiernos que, como el venezolano, creen poder llevar una lucha contra el imperialismo y la derecha sólo con el aparato estatal y sobre todo las fuerzas armadas y mucha retórica nacionalista, preparan su pérdida. Los instrumentos del capitalismo –y el Estado actual es uno de ellos– son débiles e insuficientes para la lucha contra el gran capital. Si quieres democracia, lucha por la revolución social. DONALD TRUMP: LA AMENAZA SE HACE REALIDAD EN EE.UU. Luis Beatón * http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2015110601 La Habana (PL).- El multimillonario estadounidense Donald Trump es ahora la voz de los sectores más conservadores de Estados Unidos; sus ideas, consideradas por analistas como disparatadas, ganan el apoyo que pudieran colocar la boleta republicana en la mano de alguien de fuera del entorno de Washington. En su agenda conservadora destacan temas como levantar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los inmigrantes que viven sin permiso en el país y eliminar la ley de Salud, entre otros. Donald Trump amenazó durante 2011 con presentar su candidatura a la nominación republicana para retar la reelección del presidente Barack Obama pero desistió del empeño en ese año, ahora concretó su aspiración. Entonces analistas valoraban la posibilidad de que se presentara como una opción independiente, lo que indudablemente restaría fuerza a las aspiraciones republicanas de volver a la Casa Blanca, algo que aun ahora no se descarta. 106 Eso está presente hoy en un escenario donde otros 16 concursantes tratan de ganar la boleta partidista pero el acaudalado inversionista arrolla a la competencia en la lucha por la nominación y las últimas encuestas llevadas a cabo en la estela del primer debate del Partido Republicano lo colocan con una ventaja de dos dígitos sobre el contendiente más cercano. Nacido el 14 de junio de 1946 en Nueva York, este multimillonario -algunos calculan su fortuna en más de nueve mil millones de dólares- podría disponer de algunos cientos de millones propios para concursar en la liza. Tiene muchos puntos a su favor y es especialmente reconocido en televisión con The Apprentice (El Aprendiz), un programa del que fue presentador, narrador y juez, además de productor ejecutivo, durante las tres primeras temporadas. El empresario domina el escenario electoral estadounidense, lleva la batuta en la discusión política, a la vez que obliga a otros contendientes a opinar sobre propuestas de extrema derecha como su plan de inmigración. Paradójicamente, declaraciones que para otros aspirantes significarían enterrarse y fracasar en sus planes, para Trump se convierten en algo normal que aumenta sus números en las encuestas. Según el diario digital The Hill, el ascenso de Trump comenzó a registrarse a principios de julio, lo cual fue recibido con desconcierto y la creencia casi universal entre los republicanos de que todo terminaría a finales de verano como un fenómeno temporal, impulsado por los medios de comunicación. Pero la realidad es otra; se acerca el fin del verano y su estrella no muestra signos de caer, mientras muchos se preguntan hasta donde llegará y más aún si ganará la boleta partidista para retar a los demócratas el 8 de noviembre de 2016. ¿Puede ganar? Seguro que se puede ganar, dijo el ex director político del Partido Republicano de Iowa Craig Robinson, citado por The Hill. Él está haciendo caso omiso al resto y dicta el curso del debate, sus apariciones en la televisión, sus desplazamientos por el país, la complicidad de la prensa lo hacen un aspirante temible, estiman comentaristas políticos. El magnate inmobiliario está en contacto directo con los potenciales electores, pregona su mensaje ultraconservador, con cierto parecido a los que hicieron de Ronald Reagan un candidato temible en el campo de los republicanos. Sin afinar sus ideas pues aún no tiene un equipo de campaña sólido, por ejemplo, es uno de los que cuestionan el lugar de nacimiento del presidente Obama, piensa que Estados Unidos debe tener derecho al petróleo iraquí y se siente cercano a las ideas del movimiento político conservador Tea Party, a lo que agregó sus ideas incendiarias sobre el tema migratorio. En este último desconoce la ciudadanía de los niños nacidos en el país hijos de inmigrantes, no los expulsaría solo, se iría toda la familia, comentan jocosamente algunos de sus críticos. Pese a sus propuestas consideradas por muchos inconstitucionales y difíciles de alcanzar porque implican un cambio en la Constitución y serían muy costosas, sigue su avance en los sondeos. Por ejemplo, la repatriación de cerca de 11 millones de personas sin papeles costaría al menos a los estadounidenses 141.3 mil millones de dólares y otras ideas como construir una muralla en la frontera sur representaría 5.1 mil millones de dólares, según estimados. Una encuesta de Fox News mostró a Trump con una ventaja de más de 2 a 1 a nivel nacional sobre Ben Carson, quien marcha en un distante segundo lugar. Otra consulta de CNN/ORC, publicada el 18 de agosto, mostró un rápido aumento de Trump a dos dígitos después que otra encuesta a finales de julio ubicaba a Jeb Bush de líder por sólo tres puntos. En el caso concreto de las primarias en Iowa y New Hampshire, el magnate se mantiene al frente desde fines de julio, un indicativo de que su amenaza de ganar va en serio. Esta situación provoca alarma en el entorno republicano y muchos, como el estratega de ese partido Nino Saviano, estiman que si no alcanzan a frenarlo la agrupación saldrá afectada notablemente y pudiera ocurrir una parálisis política que los afecte por mucho tiempo. Dos meses después del lanzamiento de su campaña, la mayoría de los candidatos republicanos a la presidencia todavía aparecían maniatados por Trump, tratando de lograr un equilibrio 107 entre un enfoque en la política y la necesidad de participar en el combate político, indica The Hill. Por otra parte, el mecenas se está beneficiando de la amplia cobertura de los medios de comunicación, no hay televisora ni prensa escrita que no lo tenga en sus espacios del día aunque un amplio grupo de republicanos dicen que ellos ni siquiera consideran votar por él. Sin embargo, como antaño, los republicanos están muy preocupados de que pueda presentarme como independiente, aseguró el empresario. El paso dado es visto como algo justificado, pues diferentes análisis colocan a los otros candidatos de esa agrupación sin opciones frente a Clinton, mientras comentaristas políticos subrayan que el avance del hombre de negocios es una clarinada para aquellos que aspiran a llegar a la mansión ejecutiva y le falta "energía" en su cartera. Sobre sus ideas, un editorial del 20 de agosto del diario The New York Times indica, por ejemplo, que ahora a los candidatos principales de los republicanos se les hace más difícil desviar preguntas sobre la inmigración con vagas promesas de asegurar la frontera y oponerse a toda "amnistía" para los inmigrantes ilegales. Su propuesta sobre inmigración puso en aprieto a los oponentes que están obligados ahora a ser francos sobre sus planes, o hablan de los valores de una nación creada por inmigrantes, o se pronuncian, como Trump, por castigar a millones de indocumentados, incluso los nacidos en el país. En sustancia, el político es ahora la voz de los sectores más conservadores del país; sus ideas, consideradas por analistas como disparatadas, ganan el apoyo que pudieran colocar la boleta republicana en la mano de alguien de fuera del entorno de Washington, algo que piden muchos estadounidenses. Trump contra viento y marea mantiene la punta entre republicanos En septiembre, Trump mantenía la punta entre los 16 contendientes en el Partido Republicano con el mayor índice a favor entre los votantes estadounidenses contra viento y marea. Una encuesta de Gallup publicada el 4 de septiembre situó al magnate inmobiliario con 32 puntos de favoritismo a la cabeza del grupo, 16 más que en agosto. Aunque otros contendientes como la exempresaria Carly Fiorina y el neurocirujano Ben Carson aumentaron sus índices con ganancias de cinco y tres puntos, respectivamente, otros como el exgobernador de Florida Jeb Bush, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker y el gobernador de Ohio, John Kasich, marcaron notables descensos. El más afectado, Kasich, bajó 12 puntos de un favoritismo neto, de 27 en agosto a 15, la mayor caída, mientras Bush descendió de 25 hasta 19 y Walker de 37 a 31, cada uno seis puntos. Esto indica que el empresario multimillonario y estrella de reality TV cimentó su posición como el principal candidato del Partido Republicano en agosto, y llegará al segundo debate republicano, el 16 de septiembre, en California, por encima de sus colegas empeñados en encontrar las fórmulas para hacerlo caer. El multimillonario lidera en las encuestas, cubriendo las ondas, saboreando el papel de líder y obligando a los otros candidatos a adaptarse a una carrera que está siendo ejecutada en sus términos. Pese a que muchos consideraron sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca como una "payasada", el puntero perfecciona su estilo y su mensaje se hace eco de la frustración de años de la base conservadora con la dirección del partido. Mientras Trump terminó el mes de julio en la cima de las encuestas a nivel nacional, pocos observadores políticos tomaron en serio su ascenso pero ahora conduce con éxito el debate político hacia la derecha. Lo que fue visto como algo temporal, es ahora considerado como una amenaza legítima a la nominación, en una batalla que llegará más allá de las primarias partidistas y obligará a la retirada de algunos que tenían grandes aspiraciones. El estratega republicano Matt Mackowiak estima que solo el magnate está en el primer nivel de los concursantes. "Es absolutamente dominante", dijo en referencia aparente al desplazamiento de favoritos precompetencia como Bush y Walker. 108 Pese a ser acusado repetidamente de no ser un verdadero conservador, su base de apoyo en el llamado partido es creciente y la mayoría de las encuestas lo muestran a la cabeza entre los hombres, las mujeres, los partidarios del Tea Party, evangélicos y republicanos que se describen como muy conservadores, algo conservador o liberal. Por ejemplo, en agosto, todas las encuestas en Iowa, Nueva Hampshire y Carolina del Sur lo situaban al frente y en estos estados donde históricamente los votantes apoyaron a figuras conservadoras. Resalta a favor del empresario devenido en político que en mayo apenas un 27 por ciento de los republicanos en Iowa lo veía favorablemente, mientras que el 64 por ciento dijeron que tenían una visión negativa. En una pesquisa publicada a finales de agosto por la firma Bloomberg, esos números se revirtieron con un 60 por ciento de visión positiva y sólo el 25 por ciento negativa. Además, una encuesta de Bloomberg de mayo encontró que el 58 por ciento de los republicanos dijeron que no considerarían votar por Trump bajo ninguna circunstancia. Ese porcentaje se ha reducido a sólo el 29 por ciento en la última encuesta. De hecho, Trump comenzó con una ventaja, beneficiándose del reconocimiento universal de su nombre al ser el centro de atención tanto como un magnate de bienes raíces de Nueva York y como la estrella de su propio reality show en la cadena NBC. Al explicar esta situación, el diario The Hill señala que el puntero utilizó su fama y su experiencia como showman en la televisión para preparar una histeria mediática que ha sobrealimentado su ascenso en las encuestas, mientras pone en apuro al resto de los candidatos republicanos que luchan por ganar atención. Según Mark Meckler, uno de los fundadores del movimiento Tea Party, el político se convirtió en un show mediático y es un maestro de los medios que compete con cualquiera. Aunque muchos no lo ven aún como el candidato del partido, pues piensan que cuando se achique la lista muchos votantes se irán tras candidatos más tradicionales como Bush, el magnate avanza. Semanas atrás la demócrata Hillary Clinton, que una vez estaba casi 20 puntos porcentuales por delante de Trump en un enfrentamiento hipotético, tenía cuatro o cinco puntos de ventaja. Sin embargo una reciente pesquisa de SurveyUSA encontró que ya el multimillonario aventajaba a Hillary 45 por ciento contra 40. Asimismo derrotaría al senador Bernie Sanders (I-Vermont) 44 por ciento a 40 por ciento; al vicepresidente Joseph Biden 44 por ciento a 42 por ciento; y al ex vicepresidente Albert Gore 44 por ciento a 41 por ciento. También corre a su favor que tiene fama, riqueza, un mensaje sobre la reforma de la inmigración y el comercio que encuentra un lugar en un tercio del electorado y su enfoque anti-establecimiento es muy eficaz influyendo en muchos que quieren al frente del gobierno a alguien fuera de Washington, estiman estrategas de campaña. TRUMP Y LA INMIGRACION En este tema el puntero obligó a los candidatos republicanos a un amplio debate sobre la inmigración que los líderes del partido trataban de evitar. Algunos como el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, ahora se dicen partidario de la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Mientras, el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, sugirió pedir al fundador de FedEx (usada por los inmigrantes para enviar remesas), Fred Smith, ayudar al gobierno a diseñar una forma de rastrear a los migrantes que entran en el país con visas. Algunos republicanos ven el debate con creciente alarma, temiendo que profundice los problemas del Partido Republicano con los votantes hispanos en un ciclo electoral en el que desesperadamente necesitan de ellos. Después de perder las elecciones de 2012, el Comité Nacional Republicano (RNC) trató de trazar un nuevo rumbo sobre la inmigración. En una "autopsia" integral de la derrota de Mitt Romney, el RNC constató cómo el presidente Barack Obama ganó el 71 por ciento de ese creciente bloque demográfico. 109 No importa lo que decimos acerca de la educación, el empleo o la economía; si los hispanos piensan que no los queremos aquí, van a cerrar sus oídos a nuestras políticas y no van votar por el partido, estimó la elite partidista. Contrario a esto, Trump apoya la construcción de un muro en la frontera sur con México y aboga por la deportación masiva de millones de inmigrantes indocumentados. Por lo menos el 14 por ciento de la población de votantes elegibles en 2012 en los estados indecisos de Colorado, Florida y Nevada son hispanos, según el Centro de Investigación Pew, por lo que será difícil que los republicanos ganen allí sin su apoyo. En la era Trump llama la atención que su mensaje sobrepasa el conservadurismo que cobró impulso bajo la presidencia de Ronald Reagan, quien estableció un récord de la oposición a las leyes de derechos civiles. Bajo Reagan fue firmada una ley que concedió amnistía a casi tres millones de personas que estaban en el país ilegalmente. Yo creo en la idea de una amnistía para los que han echado raíces y ha vivido aquí durante algún tiempo y pueden haber entrado ilegalmente, decía Reagan, un icono de ese partido. A inicios de septiembre Trump firmó un compromiso con el RNC de no correr como una tercera opción, estrategia mediante la cual la dirección partidista busca evitar una mayor fractura del voto que sirva en bandeja el triunfo de los demócratas en noviembre de 2016. En el convulso panorama de la agrupación opositora, un viejo zorro, el expresidente de la Cámara de Representante Newt Gingrich estima que los políticos de Estados Unidos subestiman a Trump, quien en su opinión hace una campaña para ganar. Creo que él está aprendiendo. Creo que aprende más rápido que cualquier figura política en el país, además de William Clinton, dijo el exlíder parlamentario. Por lo pronto, sus 15 rivales en el debate del 16 de septiembre (Rick Perry se retiró el viernes 11 por falta de fondos), se preparan para un escenario donde previsiblemente se centrarán en abordar los mensajes de su campaña con temas que puedan frenar el fenómeno Trump pero evitando los ataques personales contra este. Bush-Rubio: dos republicanos por un asiento en Estados Unidos El exgobernador de la Florida Jeb Bush y el senador Marco Rubio, ambos republicanos, sostienen un duro un mano a mano en la actual campaña por la nominación partidista para disputar la presidencia de Estados Unidos. Es el choque entre un miembro de una dinastía política que llevó a dos de sus integrantes a la Casa Blanca y un joven político ambicioso, caracterizado por una carrera marcada por el oportunismo político pero muy inteligente, según lo describen medios de prensa. El menor del clan de los Bush al entrar en la puja estuvo arropado por la aureola de sus logros cuando gobernó Florida, un estado con gran peso en la política estadounidense y muy recordado por unas presuntas elecciones fraudulentas en 2000 cuando otro Bush, George W., le arrebató la presidencia al demócrata Albert Gore. Al menor de la dinastía no le va bien en la actual campaña y su temprano favoritismo se diluyó en medio de una actuación poco convincente para sus propios seguidores y los miembros del establecimiento republicano que apostaron por él. En una encuesta divulgada el 3 de noviembre por The Wall Street Journal/NBC News el campo republicano era liderado por Ben Carson con 29 por ciento, Donald Trump 23 por ciento, mientras que Rubio iba tercero con 11 por ciento, seguido por su colega por Texas Ted Cruz, con 10 por ciento y Bush con un anémico ocho por ciento. Al respecto de los problemas de su campaña, Alex Patton, un estratega republicano de Florida, fue categórico cuando dijo que "a pesar de que Jeb fue un gran gobernador conservador, hay un montón de personas que no conocen o recuerdan nada al respecto". El político trata de lograr un segundo aire pero, al parecer, sus intentos de estabilizar la campaña están condenados al fracaso luego de una desastrosa presentación en el último debate partidista celebrado a finales de octubre en Boulder, Colorado, donde arremetió contra Rubio por su escasa participación en las labores del Senado. 110 Para ambos políticos ganar Florida es fundamental aunque las encuestas mantienen a Trump al frente en el llamado estado Sol del país. En el tope entre estos dos republicanos la recaudación de fondos parece ser el obstáculo más serio de la campaña del joven parlamentario para vencer a Bush, según expresan medios de prensa estadounidenses. Además en contra de Rubio actúan los pocos logros en el cargo y algunos políticos bromean sobre qué sería de Estados Unidos al trabajar de esa forma si llega a la presidencia del país, algo posible luego que algunos republicanos piensan que pudiera sustituir a Bush entre los donantes y la cúpula partidista. En el caso de los fondos, su mayor debilidad, el inversor multimillonario Paul Singer anunció que recaudará para Rubio y envió una carta a otros donantes republicanos describiendo al joven senador como el único republicano que puede estar en condiciones de derrotar al principal candidato demócrata Hillary Clinton. Por otra parte, algunas fuentes estiman que su camino será escabroso, a lo que contribuye su estrecha relación con la vieja maquinaria cubanoamericana de Miami cuyas posiciones se oponen a una nueva generación que aboga por mejores relaciones con Cuba, en consonancia con el amplio respaldo del tema entre la población del país. En un extenso análisis del más joven de los aspirantes republicanos, la periodista Ann Louise Bardach señala que es erróneo pensar que el senador es ingenuo, suave o sin experiencia. Rubio se formó en un ambiente en el cual la política sucia y los rejuegos lo catapultaron justo a tiempo para jugar un papel que puede ser decisivo en su búsqueda para capturar la nominación presidencial del Partido Republicano, según Bardach. El senador novato, de 44 años de edad, está atrapado entre una generación anterior intransigente de los cubano-estadounidenses que se van de la escena y una creciente corriente más joven de hispanos estadounidenses que se enfrentan a una experiencia muy diferente a favor del cambio. Entre sus principales benefactores está el magnate de autos Norman Braman, de quien se rumora comprometió 10 millones de dólares con el súper PAC de Rubio para la carrera de 2016. Un previsible punto de fricción para el político en su enfrentamiento dentro de los republicanos o con los demócratas son las relaciones con su cuñado Orlando Cicilia, quien estuvo arrestado por tráfico de drogas por una cifra millonaria. Los antecedentes del caso fueron destruidos y Rubio evita referirse a esta parte oscura de pasado criminal de la familia. Los expedientes federales relacionados con la condena de Cicilia fueron destruidos tres días antes de que un tribunal actuara a petición de la cadena Univision para tener acceso a ellos en julio de 2011. De acuerdo con los memorandos internos en Univision, obtenidos por el diario digital Politico, los secretarios judiciales en Miami y en el centro de registros Federal en Atlanta dijeron que la destrucción ocurrió después de que se hizo la solicitud y aparentemente el senador no tuvo nada que ver en eso. Estos dos republicanos en pugna deben estar en el cuarto debate presidencial del partido rojo el 10 de noviembre en Milwaukee, organizado por Fox Business Network y The Wall Street Journal, donde se espera traten de mejorar sus números, aunque previsiblemente, los llamados trapos sucios no saltarán a la escena. Estados Unidos, menos conservador o más liberal El hecho de que Estados Unidos se convierta en un país socialmente más liberal aumenta las preocupaciones y deriva en un reto para el Partido Republicano camino a las elecciones presidenciales de 2016. Según el articulista del diario The New York Times Charles M. Blow ahora hay "un fenómeno fascinante tomando forma en América: A medida que el país se convierte en menos religioso, también es cada vez más liberal en temas sociales." 111 Con relación a este asunto, un reciente informe de Pew Research Center encontró una disminución de la población que se reconoce como cristiana, mientras el número de estadounidenses que no se identifica con alguna religión tiende a aumentar. También una encuesta de Gallup ilustra el problema al afirmar que datos de tendencias de los últimos 16 años acercan una polarización cuando muchos se identifican como liberales en temas sociales, de la misma forma que otros dicen que son conservadores. Hay una corriente alcista entre los que apoyan el matrimonio entre personas de un mismo sexo, lesbianas y gays, el sexo antes del matrimonio, el divorcio, entre otros temas que antes eran tabú en el país. Esta situación es un verdadero reto para los aspirantes a los boleta republicana para los comicios presidenciales, pues como dice el dicho es difícil estar bien con dios y con el diablo, en especial en aquellos estados donde los votantes son religiosos y conservadores socialmente, como por ejemplo en Iowa. Eso pone a algunos contendientes en situación difícil, pues según la práctica, no es posible competir en las elecciones generales sin ganar primero las primarias, que son las que dan el pase en el proceso electivo. En Iowa, los votantes son más conservadores en tema sociales que sus similares a nivel nacional y los resultados de los caucus allí en febrero próximo serán medidores de esa tendencia y tienen impacto a nivel nacional. En ese estado del nordeste los votantes del partido rojo son más propensos a oponerse a la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo (64 por ciento contra 58 por ciento, respectivamente), y son más inclinados a decir que el aborto debería ser ilegal en todos o la mayoría de los casos (68 por ciento frente a 58 por ciento, respectivamente). El conservadurismo social evidente entre los republicanos de Iowa se basa en parte en la gran presencia de los protestantes evangélicos blancos. Más de cuatro de cada 10 (42 por ciento) de los republicanos de Iowa son blancos de credo evangélico protestante. Ese estado sirve de caldo de cultivo para las tendencias más moderadas y en él centran esfuerzos candidatos como el senador Ted Cruz, de Texas, cuyo mensaje conservador y puritano acapara la atención de los votantes. Otros políticos gastan menos parque en Iowa y centran esfuerzos en New Hampshire, considerado el estado más conservador en un noreste muy liberal (Nueva Inglaterra). Según la investigación de Gallup a nivel nacional, sólo el 27 por ciento de los republicanos están a favor del aborto, mientras que el 67 por ciento son pro-vida, y sólo el 37 por ciento apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. En estos escenarios primarios se mueve ahora un pelotón de republicanos liderados en las encuestas por el magnate inmobiliario Donald Trump, por encima de favoritos precompetencia como el exgobernador de Florida Jeb Bush y el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, cuyas campañas están en franca caída. De Trump pudiera decirse que el otrora aspirante Rick Perry, exgobernador de Texas, quien renunció a seguir en campaña el 11 de septiembre, lo calificó como un "cáncer en el conservadurismo" del país, mientras otros ponen en tela de juicio sus credenciales. A Bush muchos le critican que no es lo suficientemente conservador aunque es visto como un preferido dentro del seno del Partido Republicano y de la vieja guardia de esa agrupación política. Mientras Walker, antes de que Trump irrumpiera en la liza, era visto como uno de los principales rivales conservadores de Bush, estatus que mantiene tras ganar tres elecciones importantes en los últimos años en su estado, en especial su triunfo sobre los sindicatos. Pero pese a que muchos aspirantes a retar a los demócratas en noviembre de 2016 tratan de hacer méritos para convencer a los conservadores sociales, Trump también trabaja en esa dirección. Esto lo mostró en un reciente acto en el sur del país, donde invocó a Billy Graham, un evangelista radical que llenaba estadios en todo el país. 112 En Alabama fue recibido por varios políticos, entre ellos el senador republicano Jeff Sessions, un ferviente conservador, quien lo elogió por la atención que atrajo hacia temas relacionados con la inmigración. En la agenda conservadora del puntero republicano destacan temas como levantar un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de los inmigrantes que viven sin permiso en el país y eliminar la ley de Salud, entre otros. El sur será estratégicamente importante porque un grupo de estados en la región, como Alabama, celebrarán primarias el 1 de marzo de 2016, justo después del inicio del proceso para elegir al candidato presidencial. En la línea del conservadurismo, destacó en los últimos días Kim Davis, una funcionaria de Moreland, Kentucky, quien fue encarcelada por negarse a emitir licencias de matrimonio a parejas homosexuales en desacato a una decisión de la Corte Suprema del país. * Periodista de la Redacción Norteamérica de Prensa Latina. COMO LOS MEDIOS DESPIERTAN AL ROMPEHUELGA QUE VARIOS CHILENOS LLEVAN DENTRO http://www.elciudadano.cl/2015/11/08/229693/como-los-medios-despiertan-alrompehuelga-que-varios-chilenos-llevan-dentro/ El paro del Registro Civil visibilizó como los medios producen opinión pública contraria al movimiento sindical y una subjetividad de los usuarios como si fuesen clientes. El odio a los funcionarios públicos promovido generó que hackers bloquearan la cédula de identidad de dirigentes sindicales o que 12 mil chilenos firmen para despedir a otros trabajadores. Un gran triunfo para la patronal. Tras 39 días terminó el paro del Registro Civil. El evento permitió visibilizar los resortes que se activan frente a movimientos sindicales y las estrategias ocupadas frente a los procesos de transformación que empujan las multitudes en Chile. Pocas veces un evento sindical visibiliza las estrategias de la patronal y los medios para sustentar el modelo neoliberal vigente en Chile. El dispositivo mediático fue puesto en acción con el objetivo de neutralizar las demandas de los funcionarios del Registro Civil. Precisas cuñas dadas por funcionarios gubernamentales acusando la responsabilidad del paro a los trabajadores junto al enfoque dado por los canales de TV, convirtieron a los usuarios en víctimas de los trabajadores. El abogado Javier Velasco observó que durante un mes los trabajadores del Registro Civil fueron el enemigo público de los noticieros, agencias de producción de realidad que se concentraron en “restarles legitimidad por la vía de confrontar a este sector movilizado con el resto de la ciudadanía”. En las últimas semanas los funcionarios del Registro Civil en el discurso de los noticieros disputaron rechazo social con los protagonistas de los portonazos que todos los días no muestran. Semanas antes del paro, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés bajó la orden para todo el aparato público de una política cerrada de austeridad fiscal. En una visita al Congreso a mediados de octubre advirtió que frente a las demandas salariales del sector fiscal “tenemos que empezar a contener en serio hacia los próximos años, porque si no, fiscalmente el total no va a cuadra”. La advertencia era ante la negociación próxima con la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), por lo que el paro del Registro Civil resultó ser el primer gallito del gobierno comprometido con la austeridad fiscal en función de mantener los equilibrios 113 macroeconómicos de la economía neoliberal. Ante esa pelea chica los medios televisivos chilenos supieron muy bien tomar postura. PRODUCIENDO OPINIÓN PÚBLICA Imágenes de filas largas e historias de esfuerzos extremos por sacar un documento llenaron gran parte de los minutos de la cobertura televisiva del paro. Así nos enteramos del papeleo de migrantes nunca antes considerados por los canales de TV, la preocupación de alguien que puede perder un trabajo por no tener el certificado de antecedentes, de la rabia de una mujer con fecha de viaje marcada esperando el pasaporte o de padres cuyos hijos no eran atendidos en los consultorios por no estar inscritos. Las penurias forzadas de cientos de personas desfilaron esos días por la televisión, imágenes que eran seguidas de los trabajadores pidiendo un aumento de sueldo. El dualismo al que nos tienen acostumbrados los medios en sus representaciones noticiosas redujo el paro a un conflicto ente trabajadores y usuarios. El tercer actor, el gobierno, o sea, la patronal, cuando aparecía era a través de cuñas medidas recalcando que hacían ofertas cuando en la práctica la ministra de Justicia, Javiera Blanco, demoró más de un mes en recibir a los trabajadores y hasta la semana pasada la oferta del gobierno era la misma de siempre. La oposición de los actores fue evidente en el relato que se hizo de la noticia: usuarios indignados frente a funcionarios públicos movilizándose. Asistimos a la conversión de los usuarios (que puede ser cualquiera de nosotros) en víctimas de los trabajadores. En cada cobertura noticiosa, sin decirlo explícitamente, nos dejaban bien en claro quien era el malo de la película. La semana pasada en medio de las conversaciones, la presentación de la noticia (24 Horas de TVN, Teletrece, Chilevisión y Mega) cada día era “Funcionarios rechazan oferta del gobierno” y luego las repetidas cuñas de personas esperando por horas hacer un trámite en el Registro Civil. Su público sintetizó rápidamente el mensaje. En el noticiario de TVN (4 de noviembre) una mujer molesta por el trámite que no podía hacer decía que “tienen una propuesta en la mesa y no quieren trabajar”. Las retóricas televisivas tuvieron como objetivo evidente deslegitimar la huelga y se sumaron a la estrategia del gobierno que insistía que los “usuarios eran rehenes de los trabajadores”. Al mismo tiempo personalizaron la molestia en la dirigenta Nelly Díaz, a quien recortaban las cuñas y la presentaban en su más duro perfil. Ya no se trató de la criminalización acostumbrada de la protesta, sino de la deslegitimación pública de la huelga como vía para obtener mejoras salariales. El objetivo de fondo es minar la huelga como forma de resolución de diferencias entre la patronal y los trabajadores. La fórmula fue simple: oponer los usuarios a los trabajadores. Los dos eslabones más débiles del esquema de sociedad neoliberal son puestos en conflicto. El odio social promovido por los medios contra los trabajadores generó preocupantes efectos: La semana reciente hackers bloquearon la cédula de identidad de Nelly Díaz y sus mismas cámaras mostraban como vecinos lanzan huevos a los trabajadores huelguistas. Obviamente, en las encuestas futuras el CEP del grupo Matte se preocupará muy bien en medir el rechazo a los funcionarios públicos labrado segundo a segundo en cada noticiario televisivo. 114 LA SUBJETIVIDAD DEL CLIENTE La estrategia de producción de opinión pública usada por los grandes medios apostó por promover la subjetividad del cliente, cuya relación con la sociedad es reducida a un ritual de compra de un servicio. Los ‘usuarios’ del Registro Civil entrevistados parecían establecer las relaciones con su entorno como si estuviera comprando cosas. Ellos iban a sacar un documento y exigían, por sobre solidaridades de clase o de apoyo a un trabajador igual que ellos luchando por mejorar su salario, el correcto cumplimiento de un servicio. El paro fue caldo de cultivo para opinólogos de raciocinio fácil como Rodrigo Guendelman, quien llamaba a aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado. “¡Pero si el paro es ilegal! Tienen que hacer cumplir la ley y remover a los huelguistas. Echarlos. Despedirlos. Igual como si usted no llega a trabajar por tres días seguidos. Sobre azul y muchas gracias. Y que en el finiquito diga ‘se prescinde de sus servicios por haber secuestrado el país’”- sostuvo el comentarista en El Dínamo. Domesticados en la precariedad laboral, muchos trabajadores terminaron siendo el muñeco ventrílocuo de sus patrones. Cuando se supo el monto del bono ganado por los funcionarios del Registro Civil, trabajadores con menores salarios y condiciones laborales salieron a criticar el logro obtenido. De esta forma, asistimos a una reducción de nuestras relaciones sociales en el espacio público a un demandante de un bien o servicio. Las multitudes atrapadas en una subjetividad clientelar en la relación con su entorno. Para tal subjetividad clientelar no hay huelga que valga. Así los medios moldearon la imagen de trabajadores que seguramente están más precarizados criticando a otros trabajadores cuya fuerza gremial es capaz de levantar un pliego de peticiones exitoso. Asiduos comentaristas de las redes sociales domesticados en la liturgia del pago y en relaciones laborales abusivas y verticales, estallaron al enfrentarse a un grupo de trabajadores que están en un mejor pie de negociación. Milton Friedman en Chile está más vivo que nunca. Mauricio Becerra R. GUERRA CONVENCIONAL: RUSIA QUITA LA SUPREMACÍA A ESTADOS UNIDOS http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/11/06/guerra-convencional-rusiaquita-la-supremacia-estados-unidos/ La intervención militar de Moscú en Siria no sólo modificó la situación militar en el terreno y sembró el pánico entre los yihadistas: mostró que los militares rusos disponen de un sistema capaz de dejar a la OTAN sorda y ciega La intervención militar rusa en Siria, que se suponía fuese una apuesta arriesgada de Moscú ante los yihadistas, se ha convertido en una demostración de poderío que viene a trastocar el equilibrio estratégico mundial. Inicialmente concebida para aislar a los grupos armados de los Estados que los apoyan en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y destruirlos después, la operación ha dejado ciegos a todos los actores occidentales y sus aliados. Estupefacto, el Pentágono está ahora dividido entre los que tienden a minimizar los hechos y a buscar fallos en el dispositivo militar ruso y los que, por el contrario, consideran que Estados 115 Unidos ha perdido su superioridad en materia de guerra convencional y que necesitará largos años para recuperarla. Aunque en 2008 –en la guerra de Osetia del Sur– Rusia evidenció un estado deplorable de su material bélico, ahora en Siria mostró armas de muy alta tecnología” Todos recuerdan aún que, en 2008, durante la guerra en Osetia del Sur, las Fuerzas Armadas rusas, aunque lograron rechazar el ataque georgiano, habían mostrado al mundo principalmente el estado deplorable de su material bélico. Hace sólo unos días, el exsecretario estadunidense de Defensa Robert Gates y la exconsejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice se referían al Ejército ruso como una fuerza de “segunda categoría”. ¿Cómo fue entonces que la Federación Rusa logró reconstruir su industria de defensa y además concebir y producir armas de muy alta tecnología sin que el Pentágono percibiese la importancia del fenómeno y llegara incluso a quedarse rezagado? ¿Están usando los rusos todo su nuevo armamento en Siria o todavía se reservan alguna que otra “maravilla”? La sorpresa es tan grande en Washington, que la Casa Blanca acaba de suspender la visita oficial del primer ministro ruso, Dimitri Medvedev, y de una delegación del Estado Mayor ruso. La decisión fue tomada después de una visita idéntica de una delegación militar rusa en Turquía. Y ni hablar de las operaciones en Siria, porque el Pentágono ya ni siquiera sabe lo que allí está sucediendo. Furiosos, los halcones liberales y los neoconservadores exigen que se incremente el presupuesto militar y han logrado obtener la suspensión de la retirada de las tropas estadunidenses presentes en Afganistán. De manera extremadamente extraña, los comentaristas atlantistas, testigos de la manera en cómo el poderío militar estadunidense se ha quedado atrás, están denunciando el peligro del imperialismo ruso. Pero el hecho es que lo único que Rusia está haciendo es salvar al pueblo sirio y proponer a los demás Estados que colaboren con ella, mientras que cuando Estados Unidos disponía de la supremacía militar, lo que hacía era imponer su sistema económico, aparte de haber destruido numerosos Estados. Lo cierto es que las declaraciones vacilantes de Washington durante el despliegue ruso, antes de la ofensiva, no eran una lenta adaptación política de la retórica oficial, sino justamente lo que expresaban: el Pentágono no sabía lo que estaba pasando en el terreno. Se había quedado sordo y ciego. misiles-crucero-600 Un sistema generalizado de interferencia Ya se sabía, desde el incidente del navío de guerra USS Donald Cook en el Mar Negro, que la Fuerza Aérea rusa dispone de un arma que le permite interferir todos los radares, circuitos de control, sistemas de transmisión de información, etcétera. despliegue-militar-300Desde el inicio de su despliegue militar, Rusia instaló un centro de interferencia en Hmeymim, al Norte de Latakia. Y súbitamente se reprodujo el incidente del USS Donald Cook. Pero esta vez abarcó un radio de 300 kilómetros, que incluye la base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Incirlik (Turquía), y todavía se mantiene. Como comenzó durante una tormenta de arena de intensidad histórica, el Pentágono creyó al principio que todos sus dispositivos de vigilancia habían sido afectados por 116 ese fenómeno natural, antes de darse cuenta de que estaban siendo interferidos. Todos están bajo interferencia. La cuestión es que la guerra convencional se basa en el C4i, un acrónimo que reúne las cuatro “C” de los términos ingleses command, control, communications y computer (en español, “mando”, “control”, “comunicaciones” e “informática”) y la “i” de intelligence (“información de inteligencia”). Los satélites, aviones y drones, así como los navíos y submarinos, los blindados y, hoy en día, hasta los combatientes, están vinculados entre sí por redes de comunicaciones permanentes que permiten a los estados mayores impartir órdenes durante el combate. Todo ese conjunto, el sistema nervioso de la OTAN, está actualmente bajo interferencia en Siria y en parte del territorio de Turquía. Según el experto rumano Valentín Vasilescu, Rusia probablemente instaló varios Krasukha-4, equipó sus aviones con dispositivos de interferencia SAP-518/ SPS-171 –como el que llevaba el avión ruso que sobrevoló el USS Donald Cook– y sus helicópteros con el sistema Richag-AV. Y estaría utilizando además en el Mar Mediterráneo el navío-espía Priazovye, perteneciente a la clase Project 864 o Vishnya según la nomenclatura de la OTAN. Parece, sin embargo, que Rusia se comprometió a no crear problemas con las comunicaciones en Israel, el patio privado de Estados Unidos, y por eso se ha abstenido de desplegar su dispositivo de interferencia en el Sur de Siria. Los aviones rusos se están dando incluso el lujo de violar repetidamente el espacio aéreo turco. Pero no lo hacen para comprobar el tiempo de respuesta de la Fuerza Aérea turca, sino para verificar la eficacia de su propio dispositivo de interferencia en esa zona y para vigilar las instalaciones que Turquía pone a la disposición de los yihadistas en territorio turco. Misiles crucero ultra eficaces Y para rematar, Rusia ha utilizado en Siria varias armas nuevas, como los 26 misiles crucero furtivos 3M-14T Kaliber-NK –equivalentes a los RGM/UGM-109E Tomahawk– lanzados por la Flota del Mar Caspio –lo cual no era nada necesario desde el punto de vista militar–, misiles que alcanzaron y destruyeron 11 blancos situados a 1 mil 500 kilómetros de distancia, justamente en la zona que no se halla bajo interferencia –para que la OTAN pudiera comprobar su eficacia–. Estos 26 misiles sobrevolaron Irán e Irak a una altitud que fluctuó entre 50 y 100 metros –según el tipo de terreno–, pasando, incluso, a 4 kilómetros de un drone estadunidense. Y no se perdió ninguno, contrariamente a lo que sucede con los misiles crucero estadunidenses que registran entre un 5 y un 10 por ciento de errores, según los modelos. El uso y resultados de esos misiles demuestran de paso la inutilidad de los faraónicos gastos del escudo antimisiles que el Pentágono está construyendo alrededor de Rusia –aunque dicho escudo esté oficialmente dirigido contra lanzamientos de artefactos iraníes. presidente-obama-300Teniendo en cuenta que los misiles utilizados por las Fuerzas Armadas rusas pueden ser lanzados desde submarinos situados en cualquier punto de los océanos y que esos misiles pueden ser portadores de ojivas nucleares, es evidente que los rusos han salido de su atraso en materia de lanzadores. Es decir que la Federación Rusa sería destruida por Estados Unidos –y viceversa– en caso de confrontación nuclear, pero saldría vencedora en una guerra convencional. 117 Sólo los rusos y los sirios están hoy en condiciones de evaluar la situación en el terreno. Todos los comentarios militares provenientes de otras fuentes, incluyendo los de los yihadistas, carecen de base, ya que Rusia y Siria son los únicos que tienen una visión de lo que está sucediendo en el terreno. Pero Moscú y Damasco tienen intenciones de sacar el máximo partido de su ventaja y mantienen sus operaciones en secreto. La operación militar rusa en Siria está concebida para privar a los grupos yihadistas del apoyo estatal que reciben, presentado como ayuda a opositores democráticos” Los pocos comunicados publicados y algunas confidencias de oficiales permiten llegar a la conclusión de que al menos 5 mil yihadistas han sido muertos, entre ellos numerosos jefes de Ahrar al-Sham, de Al Qaeda y del Emirato Islámico. Al menos 10 mil mercenarios han huido a través de Turquía, Irak y Jordania. El Ejército Árabe Sirio y el Hezbolá están recuperando terreno sin esperar por los refuerzos iraníes anunciados. La campaña de bombardeos debería terminarse hacia la navidad ortodoxa. La interrogante que se planteará entonces será saber si se autoriza o no a Rusia a terminar su trabajo persiguiendo a los yihadistas que se refugian en Turquía, Irak y Jordania. De no ser así, Siria se habrá salvado, pero el problema no quedará completamente resuelto. La Hermandad Musulmana no dejará de buscar la revancha y Estados Unidos tampoco renunciará a utilizar nuevamente esa cofradía contra otros objetivos. Elementos fundamentales poderio-militar-300La operación militar rusa en Siria está concebida para privar a los grupos yihadistas del apoyo estatal que reciben, presentado como ayuda a “opositores democráticos”. Esta operación ha exigido el uso de nuevas armas y se ha convertido en una demostración rusa de fuerza. Rusia dispone actualmente de una gran capacidad de interferencia sobre todas las comunicaciones de la OTAN. Se convierte así en la primera potencia en materia de guerra convencional. Este resultado ha agravado la discordia en Washington. Es aún demasiado pronto para saber si esto favorecerá al presidente Obama o si esta discordia será utilizada por los halcones liberales para justificar un incremento del presupuesto militar. Thierry Meyssan/Red Voltaire GOBIERNO DE PEÑA NIETO CONTRATÓ A HACKING TEAM: CISEN BY MAURICIO ROMERO @MAURICIO_CONTRA http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/11/01/gobierno-de-pena-nietocontrato-hacking-team-cisen/ La empresa de espionaje italiana Hacking Team –hackeada en julio pasado– sí ha firmado contratos con el actual gobierno. Al menos dos de ellos, por 410 mil euros, amparan la adquisición de software para intervención de comunicaciones Serio, casi solemne, el secretario de Gobernación dijo que no. Ante decenas de testigos, a merced de las cámaras, con una pasmosa naturalidad, Miguel Ángel Osorio Chong negó que la 118 administración de Enrique Peña Nieto hubiera contratado a Hacking Team (HT), la empresa especialista en programas espía: “Respecto a los equipos que usted refiere –le aseguró al reportero que preguntó sobre el tema– fueron comprados por la administración pasada; en esta administración no [se] ha comprado ningún equipo.” Eso dijo el 6 de julio pasado, y quedó grabado en video. En la víspera, un grupo de hackers había intervenido a la firma italiana y compartido su lista de clientes. México apareció como el mayor comprador de la tecnología invasiva, y Osorio Chong tuvo que hablar al respecto. El encargado de la política interior, acostumbrado a rechazar imputaciones, mecánicamente lo negó. En un contexto en el que la fuente de los señalamientos era una filtración a partir de un hackeo, Osorio Chong negó que el actual gobierno tuviera contratos. Ahora, el propio órgano de inteligencia bajo su cargo contradice al político priísta. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en respuesta a la solicitud de acceso a la información 0410000023815, entregó a Contralínea todos los contratos firmados con Hacking Team; no sólo los correspondientes a la “administración pasada”, también los del gobierno actual. Los contratos La relación entre el gobierno federal y Hacking Team se inició, en efecto, durante el sexenio de Felipe Calderón. Pero una vez cambiados los poderes, ésta no se rompió. El primer contrato con la empresa italiana, Cisen/048/10, se firmó el 29 de octubre de 2010; el más reciente, Cisen/020/15, se signó el 20 de abril de 2015. Entre el primero y último documento hay tres más, correspondientes a 2011, 2012 y 2013 (050/11, 037/12 y 128/13, respectivamente). Es decir que la actual administración ha continuado pagando a HT por la utilización de su tecnología de espionaje. Pese a los contratos que ha firmado el Cisen con HT, la Secretaría de Gobernación aseguró a Contralínea que en 2012, 2014 y 2015 se han pagado sólo los gastos de mantenimiento Todos los contratos –de los cuales Contralínea posee copia– se elaboraron por adjudicación directa, aunque el órgano de inteligencia asegura haber realizado una “investigación de mercado que sirvió de base para la selección de la empresa HT, SRL”. El primer acuerdo, dado durante el gobierno panista, y firmado por Guillermo Valdés Castellanos, entonces director general del Cisen, y por David Vincenzetti, presidente del Consejo de Administración de Hacking Team, oficialmente se trató de la “adquisición de un software para análisis de tráfico de redes”. Con recursos de la partida presupuestal 3409 de ese año, denominada Patentes, Regalías y Otros, el Cisen pagó el equivalente en pesos a 240 mil euros. En 2011, el organismo pagó el equivalente a 415 mil euros por “la adquisición del fortalecimiento de software”; en 2012, año de la elección presidencial, volvió a llamar a la empresa italiana para firmar un nuevo “contrato para la actualización” del dispositivo, 119 pagando 325 mil euros más. Como directores del órgano de inteligencia aún en manos panistas firmaron Alejandro Poiré y Jaime Domingo López Buitrón. El 31 de diciembre de 2013, David Vincenzetti no sólo festejó el año nuevo; lo hizo además con Al son de la negra en la misma Ciudad de México, más que por la llegada de 2014, por una segunda razón: para cuando las campanas sonaron y las uvas se comieron, el empresario italiano ya había asegurado con el Cisen un nuevo “fortalecimiento” del programa que comercializa. Hacking Team había sobrevivido al cambio de sexenio y de partido en el poder presidencial, y las firmas de Eugenio Ímaz Gispert, el nuevo director general del Cisen nombrado por el propio Enrique Peña Nieto y su secretario de Gobernación, Osorio Chong; de Frida Martínez Zamora, titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano del mismo órgano de inteligencia; del director de Servicios Tecnológicos, Raúl Villegas Lastra, y de Víctor Emilio Corzo Cabañas, coordinador general jurídico del Cisen, avalaron la felicidad de Vincenzetti, que regresaría a Milán con 205 mil euros más. El último contrato sostenido –hasta ahora–, Cisen/020/15, entre HT y el ente dependiente de la Secretaría de Gobernación de igual forma fue “para la adquisición del fortalecimiento de software para análisis de tráfico de redes”. Las firmas de Ímaz Gispert; de Nicéforo Ramírez Castillo, nuevo titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano; del también recién estrenado director de Servicios Tecnológicos del Cisen, Gabriel Méndez, y del jefe jurídico Víctor Corzo aseguraron otros 205 mil euros para Hacking Team. Méndez y Corzo son los encargados de verificar para el Cisen el cumplimiento de los servicios contratados con Hacking Team. “En 2012, 2014 y 2015 se han pagado sólo los gastos de mantenimiento”, aseguró por escrito Gobernación ante la insistencia de Contralínea de entrevistar al secretario Osorio Chong. Por medio de una carta enviada el 16 de octubre, por orden de Roberto Femat, director general de Comunicación Social de la Secretaría, la dependencia del Ejecutivo se sostuvo en lo anterior por escrito. Quizá porque ignoraba que su propio órgano de inteligencia ya le había entregado a este semanario los contratos signados con HT. “Información de medios de comunicación indican que la empresa Hacking Team fue hackeada –apuntó la misiva del departamento de Comunicación de Gobernación–, con ello ha sido expuesta información de la empresa […] debido a este incidente, la Plataforma de Enrolamiento HT se encuentra inhabilitada.” A pesar de lo dicho, en la misma carta anota que “actualmente se tienen cuatro equipos de cómputo enrolados, todos ellos para DAGS, los cuales producen información continuamente; las entregas se realizan los lunes, miércoles y viernes”. Hacking Team, hasta la cocina El Cisen hizo lo posible en ocultar la información técnica e impedir que se admitiera oficialmente qué software adquirió a Hacking Team. En este caso quien echó de cabeza al órgano de inteligencia fue la Secretaría de Gobernación. La clave de los acuerdos firmados entre el Cisen y Hacking Team son los anexos técnicos. Es en ellos donde se detalla el software espía suministrado por la empresa italiana. Pero la versión 120 pública elaborada y entregada por la dependencia a Contralínea es un compendio de testeo, barras negras como teclas dejando sólo espacios en blanco. Apenas se puede leer el título de documento y unas cuantas palabras más. Especificar qué programas compró el Estado “vulneraría las técnicas y prácticas utilizadas para la recolección de inteligencia”, lo que en consecuencia convertiría al Cisen “en un blanco susceptible de ataques y amenazas cibernéticas, por grupos antagónicos al Estado, los cuales podrían llevar a cabo acciones para infiltrarse en la estructura tecnológica y así obtener información del Centro”, justificó el órgano el emborronamiento de los documentos, que además reservó por 12 años –decisión que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), con ponencia del comisionado Joel Salas, deberá revocar o reafirmar al resolver los recursos de revisión acumulados 5348/15 y 5349/15. El Cisen se esforzó. Pero en su afán de apaciguar el interés en el tema elaboró un documento titulado Estatus plataforma HT, el mismo que se envió a Contralínea en respuesta negativa a las solicitudes de entrevista hechas. En dicha comunicación, la Secretaría a cargo de Osorio Chong detalló que el dispositivo adquirido fue “la plataforma de enrolamiento Remote Control System, del fabricante Hacking Team en su versión Da Vinci”. Y abundó: “Da Vinci es una plataforma para enrolamiento principalmente de equipos de cómputo Windows y MacOS”. También asentó que “la licencia se ha renovado anualmente”. Tal misiva la envió la propia Secretaría a cargo de Osorio Chong meses después de que éste asegurara que el tema pertenecía al pasado y no a la administración de la que él es parte.?“La empresa italiana Hacking Team describe ella misma sus propias tecnologías como ‘ofensivas’. La empresa ha sido cuestionada por sus ventas a Marruecos y a Emiratos Árabes Unidos”, asentó en 2013 la organización internacional Reporteros sin Fronteras (RSF) en el informe denominado Enemigos de internet. Y continuó: “Según ella, el Remote Control Sytem que ha desarrollado y que ha nombrado con modestia Da Vinci es capaz de romper el cifrado utilizado por correos electrónicos, archivos y protocolos VOIP.” Es decir que los gobiernos que lo utilicen pueden “vigilar archivos y correos electrónicos, incluso los que utilizan la tecnología PGP, las conversaciones de Skype y todos los otros protocolos VOIP, así como la mensajería instantánea”. También, alerta RSF, “este sistema hace posible la localización de objetivos e identificación de sus contactos, permite activar a distancia cámaras y micrófonos en todo el mundo; pretende que su software sea capaz de vigilar simultáneamente centenas de millares de ordenadores en un mismo país; sus caballos de Troya pueden infectar Windows, Mac, Linux, iOS, Android, Symbian y Blackberry”. El objetivo puede ser quien sea; cualquier persona puede ser espiada con tal tecnología, sin embargo para el Cisen los resultados aún no eran los óptimos. En mayo de 2015, un par de meses antes de la filtración y de la negación de Osorio Chong, HT trabajaba ya en un plan urgente para “maximizar la eficacia de los ataques” del Cisen. En un correo enviado por Philippe Vinci, vicepresidente de desarrollo comercial, a diversos directivos de Hacking Team –entre ellos David Vincenzetti– expuso la necesidad de fortalecer el vínculo con el órgano de inteligencia mexicano. 121 En el correo, dado a conocer por WikiLeaks, Vinci explicaba la crisis: “el equipo técnico del Cisen sólo fue capaz de realizar 18 infecciones exitosas en 2014 (12 físicamente y seis a distancia)”. Así se quejaba el ejecutivo italiano, pues los 50 agentes a cargo del programa (al que los mexicanos llaman Galileo en vez de Da Vinci) no lograban superar ni siquiera el 2 por ciento de eficiencia, esto a pesar de tener la capacidad técnica para infectar 20 objetivos a la semana, “lo que equivaldría a más de 1 mil objetivos al año”. Por ello, el plan consistía en ampliar a 200 el número de agentes pegados a los dispositivos suministrados por Hacking Team. HT estaba preocupado pues, por los bajos resultados, el Cisen amenazaba con no renovar después de 2015. “El riesgo [para la empresa] es extremadamente malo”, alertó Philippe Vinci. Y se refería al “efecto dominó en otras dependencias federales de México: la Policía Federal (de la misma Secretaría de Gobernación) o la Sedena [Secretaría de la defensa Nacional]”. “Somos afortunados por seguir contando con el Cisen durante 2015”, remataba Vinci. Y cómo no, si “México está entre los primeros tres contribuidores de ganancias en la historia de Hacking Team”, aunque el secretario Osorio Chong negara lo correspondiente a este gobierno. Contralínea se comunicó a Milán a las oficinas de Hacking Team con la intención de conversar con David Vincenzatti. Alessandra Mino primero, y Eric Rabe después, recibieron la solicitud. HT se disculpó por no poder dar respuestas mientras la propia compañía no confirme los datos revelados en las filtraciones, y rechazó la petición. filtracion-julio-600 El invisible contrato de 2014 No apareció ni en la filtración dada en julio tras el hackeo sufrido por Hacking Team. Tampoco en los datos liberados por el Cisen. La única referencia al contrato correspondiente a 2014 aparece en los correos electrónicos compartidos por WikiLeaks. El 23 de abril de 2014, el entonces director de Servicios Tecnológicos del Cisen, Raúl Villegas Lastra, recibió en su correo ([email protected]) un par de preguntas por parte de Alex Velasco, gerente de cuentas de HT. “Me dirijo a usted para obtener información sobre el pago que aún no hemos recibido”, escribió con cordialidad el trabajador de Hacking Team, y le cuestionó algo más: “En otro tema, quería preguntarte sobre la cotización solicitada para 1 mil licencias más. ¿Se ha tomado una decisión sobre este proyecto?” El millar de licencias más en las que se interesó el Cisen no pudieron concretarse “por razones presupuestales”, contó Villegas Lastra. Entonces la cadena de correos siguió la línea del pago pendiente de la entidad por el contrato 011/2014, correspondiente a 205 mil euros. “Acabamos de recibir el pago por 153,75 k [sic] por el acuerdo 011/2014; lo que corresponde al 75 por ciento del monto del contrato”, informó el 5 de mayo de 2014 en otro correo Simoneta Gallucci, asistente del área administrativa. policia-federal-600 Instituciones de seguridad niegan relación con HT 122 No sólo Miguel Ángel Osorio negó la relación de Gobernación con Hacking Team; las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal, y la Presidencia de la República hicieron lo mismo: asegurar por escrito que no tienen, ni han tenido, nada que ver con la compañía italiana suministradora de equipos de espionaje, según las respuestas las solicitudes de información presentadas por Contralínea por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (folios 0000700129515, 0000700129615, 0001300044115, 0001300044215, 0001700239915, 0001700240015, 0413100106015, 0413100106115 y 0210000095615). Así, una por una, después de haber realizado “búsquedas exhaustivas” y a pesar de que el hackeo a HT los dejó expuestos como asiduos consumidores de materiales de espionaje, simplemente dijeron que ellos no, que no existen documentos que las relacionen con el tema. El 30 de junio de 2015, unos días antes de que Hacking Team fuera intervenida, Daniel Martínez, ingeniero de campo de HT, notificaba lo que ocurría con los “socios de México”: “Gilberto me dijo que ha estado viajando a Israel con el general (de compras) de la Sedena y tratará de cerrar el trato y obtener la fecha en la que comprará nuestro sistema”, contó el ejecutivo de HT en el correo 235075 dado a conocer por Wikileaks. “Les comento que me fue muy bien en SEMAR, solo fallo el demo infectando mac y linux, aunque las plataformas principales que querían probar, todas funcionaron, así que estamos también un paso adelante, yo regresare a probar lo que falto talvez mañana o dentro de 2 semanas dependiendo de la disponibilidad de ellos” (sic), añadió Martínez el 1 de julio de 2015 (correo 1088190). Por su parte, Philippe Vinci celebraba que sólo esperaba la confirmación de la Sedena sobre la invitación hecha para visitar HT en Milán. “La visita ha sido autorizada internamente, entonces se puede dar”. La fecha tentativa para darse el tour era el 20 de julio. Pero el día 6 Hacking Team fue hackeado. En los correos de la firma italiana se menciona a la Policía Federal (“van a tener mucha pesca en estos días”), a la PGR; al gobierno de Tamaulipas, al de Sonora, Puebla, Estado de México… Con la filtración, 14 entidades mexicanas fueron exhibidas, colocando al país como el mejor cliente de Hacking Team. AMÉRICA LATINA EN UNA DIFÍCIL ENCRUCIJADA EL ELECTOR EXHAUSTO http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205477 Emilio Cafassi Editorial La República Un rápido repaso de la situación de los progresismos sudamericanos nos devuelve un panorama áspero, plagado de preocupaciones y dificultades. A excepción de Bolivia, y parcialmente de Uruguay, los gobiernos restantes se encuentran jaqueados por variantes políticas animadas con pujantes intereses restauradores del neoliberalismo y la derecha política. Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela están atravesando momentos de conmoción y debilitamiento que, en virtud de sus desembocaduras, 123 pueden alterar el mapa político regional. Con desigualdades y contradicciones muy importantes entre sí, todos ellos intentaron confrontar con el modelo neoliberal expandiendo derechos sociales y civiles, mejorar parcialmente los indicadores sociales y avanzar, aún lentamente, en procesos de cooperación e integración. En ciertos casos con resultados resplandecientes en algunas esferas materiales y simbólicas, y en otros a paso lento, entre otras razones, porque los puntos de partida nacionales fueron disímiles, al igual que las composiciones sociales y culturas políticas propias y heredadas. En cualquier caso, los aún acotados niveles de cooperación y la relativa resistencia a los dictatums imperiales en general, y estadounidenses en particular, son los más relevantes en los más de 500 años de vida del subcontinente. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera señalaba recientemente, en una visita a Uruguay para exponer en el Paraninfo de la Universidad de la República, que en América Latina en los dos próximos años “puede pasar todo” ya que “está envuelta en una reconfiguración del poder político y económico fantástico”. Pero resulta particularmente interesante su advertencia de la necesidad de admitir errores. En primer término por la relevancia metodológica para fundar nuevos modos de hacer política. A la coyuntura le reconoce amenazas propias y externas resumiendo las primeras como “nuestras propias debilidades” para agregar que “como revolucionarios tenemos que admitir que también cometemos errores y que tomamos decisiones equivocadas”. En segundo lugar, por su conclusión ya más ceñida sobre el acento de esos errores en el campo de la integración: “Faltó lo más difícil, en la economía cada cual se fija en lo suyo, no se ha creado una red de integración económica que vaya más allá de los circuitos de mercado. En lo político hemos avanzado mucho, en lo económico hemos avanzado muy lento”. No estuve presente en el encuentro y temo sacar esta conclusión de contexto guiándome exclusivamente por la prensa, pero aprovecho algunos de sus disparadores para sugerir que si García Linera alude a las formas institucionales de la Unasur y el Mercosur, me parece compartible. Si, por el contrario, intentara reflejar las diversas realidades nacionales latinoamericanas, difícilmente sirva como diagnóstico, a excepción de Bolivia que vive el proceso más sólido y estable de toda la región. Desde el punto de vista político, varios países del giro progresista vienen retrocediendo aceleradamente. Como intenté desarrollar en varias oportunidades, aquellos que han dejado intactas las constituciones burguesas heredadas, montados acríticamente sobre el régimen político liberal-fiduciario, y más aún si han sido aquiescentes para con el personalismo y la burocratización, inevitablemente terminarán paralizados por sus propias contradicciones y posiblemente aplastados por los verdaderos diseñadores y defensores del régimen que pasaron a reivindicar. No desprecio el peso de la llegada de la crisis capitalista internacional a estas playas, ni menos aún la magnitud de la caída de los precios internacionales de los commodities que, como sostiene el economista Couriel en su columna de este diario, limitan el crecimiento económico. Sólo quisiera señalar que las crisis políticas no son una réplica especular de las dificultades económicas, pero menos aún podrían serlo si las fuerzas políticas del cambio mantuvieran una relación de movilización, participación y organicidad con las bases y movimientos sociales. O en otros términos, si las mayorías se sintieran partícipes de las decisiones que, cualquiera fuera la coyuntura, los gobiernos adoptan. Si la autonomía de los representantes y la concentración del poder, tarde o temprano terminan erosionando a las derechas, cuánto más le sucederá a las fuerzas políticas del cambio que se desmovilizan y autonomizan una vez llegadas al poder. Pero los efectos del régimen y las particularidades de cada tradición política alternativa se potencian geométricamente cuando se vinculan con un flagelo carente de signo ideológico: la corrupción. En un reciente reportaje a Noam 124 Chomsky que le hiciera el dueño de la tan influyente como derechista editorial argentina “Perfil”, el lingüista identifica en la magnitud de la corrupción la razón de la crisis política y de credibilidad tanto en Brasil como en Venezuela (agrego que también fue lo que disparó la crisis en Chile -con escasos antecedentes en la materia- y que adquiere igual trascendencia en Argentina). Pero Chomsky sentencia algo más amplio aún y es que “un logro real, duradero, tendrá que basarse en movimientos populares organizados que tomen la responsabilidad del control total de la política, la información y la implementación”. Las demandas sociales tienen que ser representadas para que sean negociables. De lo contrario, sacuden hasta el orden constitucional. Por ello es deseable y hasta indispensable la existencia y representación de movimientos sociales de toda laya (sindicales, ecológicos, de derechos humanos, feministas, etc.). Si en ausencia de tal control y representación, se sospecha que quien o quienes adoptan las decisiones a sus espaldas son además corruptos, no tardará en emerger algún tipo de reacción popular. Si tal reacción se desarrolla en el plano electoral, seguramente tendrá una dirección obliterada ya que en ausencia de control y decisiva participación popular (sumados a la ausencia por parte del régimen político de reaseguros institucionales como el mandato imperativo o la revocación de mandatos) se erigen mitos en su reemplazo. Uno de ellos es el llamado “voto castigo”. Se pretende disfrazar este consuelo ineficiente de escarmiento electoral, como una regulación justa de la quebrada o inexistente relación entre representante y representado. Sin duda castiga electoralmente a algunos personajes en particular, pero dejando intacto el sistema que los reproduce. No menos mítico que el de votar a supuestos “políticos honestos” -cualquiera sea su pertenencia o tradición política- suponiendo además que luego no sorprendan al elector con su deshonestidad, como fue literalmente el caso del ex presidente argentino De la Rua. De este modo, sólo se sigue desplazando el verdadero problema: la no intervención del ciudadano en la toma de decisiones y en el control de los que las adoptan. El primer examen sudamericano se dará en dos semanas en Argentina. El viernes pasado asistí a una reunión de claustros de mi facultad, convocada por el oficialismo en apoyo a la candidatura de Scioli. Como ya adelanté aún antes de la primera vuelta que en la segunda lo votaría, y como tengo antecedentes de bombero voluntario de ballotages votando en cuatro oportunidades contra Macri, me pareció adecuado ir a exponer tanto algunas certezas cuanto vacilaciones y desalientos. Sintéticamente, creo que un gobierno de Macri se alineará inmediatamente con la embajada estadounidense y aportará a la ofensiva contra los gobiernos progresistas de la región tanto como estrechará vínculos con aquellos más reaccionarios. Despreciará aún más que el oficialismo al Mercosur y se acercará a la Alianza del Pacífico. Como representante de los principales grupos económicos, terratenientes y comunicacionales encarará una mayor liberalización del comercio exterior, para beneficiar aún más a la renta agraria, e impulsará un ajuste del gasto público y de los programas sociales. Inversamente Scioli ¿está exento de aplicar éstas medidas? Lo desconozco y expuse esa duda señalando los parecidos entre ambos, aunque reconociendo que si lo hiciera tendría necesariamente tensiones graves con cierta parte de sus bases electorales. Para decirlo en los términos de la díada de García Linera, esta desembocadura no está empujada por factor externo alguno, sino por errores exclusivamente propios. La líder y actual presidenta argentina decidió desde algún punto del monte Olimpo que era hora de volver a los orígenes posteriormente negados: el menemo-duhaldismo ungiendo una incertidumbre personificada. La disyuntiva es dramática, acuciante y no admite indiferencias. En el primer acto de esta tragedia, el macrismo se quedó con los principales centros urbanos. En el próximo y último podría quedarse con el país entero. La actitud de la izquierda 125 orgánica argentina de llamar a votar en blanco no la aleja del problema, sino que la sitúa como parte sustantiva del mismo. Probablemente sus más infantiles exponentes, que son los que inveterada y naturalmente la vienen liderando, hasta apuesten a una victoria macrista, ya que admiten tácitamente que “cuanto mejor peor”. No creo que sus electores lo compartan. Pero los ciudadanos en su conjunto, vaciados de protagonismo y desmovilizados tras la insurrección popular de aquel diciembre argentino, deciden exhaustos su destino, apenas como actores de reparto. Emilio Cafassi. Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, exdecano. ARAM AHARONIAN ARGENTINA: IDENTIFICAR AL ENEMIGO http://www.surysur.net/51748-2/ El intento de decodificar los mensajes de las elecciones del 25 de octubre ha dado lugar a interesantes debates, pero también a disparatadas interpretaciones. La única verdad es la realidad y esa señala que Daniel Scioli ganó las elecciones por varios puntos, pero la necesidad de una segunda vuelta marcaron un innegable retroceso en un proceso que no se esperaba terminara estrenando el balotaje en el país. Esta semana nos vendieron que las encuestas muestran que la candidatura de Macri estaba unos puntos por encima de la de la Scioli. Pero a estas alturas los argentinos saben que esta práctica de hacer encuestas a medida de los gustos e intereses de quien las ordena y financia, las hace muy poco creíbles. Y se convierten en herramientas mucho menos que eficaces para inducir a los electores. Por primera en la Argentina moderna, un partido de derecha podrá llegar al poder sin necesidad de un golpe militar o de elecciones fraudulentas. Aliada siempre al imperialismo – primero el británico, luego el estadounidense- la derecha vernácula y los sectores económicos concentrados hoy tienen la posibilidad de torcer la historia. Blanco es amarillo El problema mayor que ha tenido la izquierda en Argentina fue identificar claramente al enemigo. E incluso hoy, parte de esta izquierda, sigue sirviendo como piquete de desestabilización de la restauración neoliberal. Y, por el otro lado, la confusión es creer que izquierda es trostkismo. El candidato presidencial trostkista, Del Caño, pidió el voto en blanco en el balotaje, pero no desde una posición clasista que buscara la organización de los sectores populares. Su único interés es “demostrar” que Daniel Scioli es de derecha, heredero del menemismo, quizá en su sueño pueril de que los sectores progresistas del peronismo-kirchnerismo se unan a su propuesta…. Otros sectores de la izquierda marxista tiene en claro que hoy en día lo más importante es detener las aspiraciones de un conglomerado político que encarne el proyecto neoliberal, el regreso a las épocas de la dictadura y de la Alianza de 1999. El objetivo debe ser desbaratar la más feroz apuesta organizativa de la derecha argentina de los últimos tiempos, señalan otros. Votar por Scioli, evitar que gane Macri –señala Mariano Casco- no será más que un elemento defensivo que deberá estar asociado con la más amplia movilización del campo popular. La calle, en definitiva, será el principal escenario de lucha de la Argentina que se viene. “No queremos que nos gobierne una derecha que estuvo en contra de la estatizacion de las AFJP y de YPF, del matrimonio igualitario, la Ley de Medios y la Asignacion Universal por Hijo. 126 Que destruye el sector público y que quiere terminar con las paritarias, entre muchas otras conquistas populares. Macri, jamás”, indicó un manifiesto de movimientos sociales, a 10 años del No al ALCA. “Tampoco queremos un presidente que pretende ´acabar con el curro de los derechos humanos´ (Macri dixit), y que se opuso a la pelea de los organismos y el pueblo argentino por Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a defender las conquistas populares de estos años en las calles en cualquier escenario por venir”, señalaron 10 organizaciones de izquierda (Seamos Libres , Camino de los libres, Patria Grande, MPR Quebracho, Encuentro Antiimperialista, Movimiento Emancipador, Resumen Latinoamericano, Partido Comunista, OP Cienfuegos, Marcha Patriótica, OPS Los Pibes, Editorial Acercándonos, Barricada TV,Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Partido de la Liberación) Macri expresa el inicio de una fase reaccionaria que profundizará al extremo las continuidades con la década del 90, y eliminará los cambios y las limitaciones al capital; las políticas de autonomía respecto del imperialismo norteamericano y las conquistas democráticas logradas en estos 10 años (ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ley de Matrimonio Igualitario, paritarias libres, juicios por la memoria, políticas culturales incluyentes y progresistas, asignación universal por hijo, entre otras. Macri significa a nivel regional alinearse con el eje del Pacífico, abandonando las políticas de integración latinoamericana. Significa llevar a nuestro país al lugar de furgón de cola de las políticas reaccionarias en el mundo, junto a los EEUU, Inglaterra e Israel. Significa abandonar hasta en la retórica la causa de Malvinas; el 22 de noviembre, contra Macri, añade Encuentro Antiimperialista. Explicólogos abstenerse Se han difundido interesantes explicaciones políticas y sociológicas sobre el resultado, sobre todo cuando hay conciencia de que no ha habido un rechazo a las políticas de los últimos tres gobiernos. Pero la credibilidad y el apoyo recibido por la Presidenta no mostró a simple vista (escondió) el descontento de quienes sienten que no están mal, que están mucho mejor que a principios de siglo y milenio, pero sí sienten que están estancados. El ciudadano siempre quiere más, quiere progresar en la escala social. Y es teniendo en cuenta este dato cuando se puede elaborar una serie discursiva –con buen apoyo de los medios hegemónicos- sobre inseguridad, narcotráfico, inflación, presión impositiva, cuando en realidad la respuesta que esperan los votantes es sobre el futuro bienestar económico. No basta con el largo listado de lo logrado en los últimos 12 años: son derechos adquiridos que supone que nadie se los va a quitar. Y quiere ir por más, aunque sea detrás de espejitos de colores. Dentro de dos semanas se elegirá entre un modelo de desarrollo soberano con transformación de la estructura productiva y otro de desarrollo dependiente. Pero lo cierto es que no es precisamente eso lo que ve (o por lo menos vio el 25 de octubre) los ciudadanos que dejaron de votar por el oficialismo. Claudio Scaletta recuerda que el único resultado electoral adverso del período, por si faltasen elementos, fue el de 2009, no por la crisis del campo, sino por el freno transitorio provocado por la crisis internacional de 2008. El 37 por ciento del 25 de octubre, y sobre todo los apenas 3 puntos de diferencia con el segundo, pueden explicarse por el freno de la economía a partir de 2012, con el 2014 a la cabeza. Por eso, la idea de un “cambio” abstracto, que no hubiese prendido en 2011, tuvo oportunidad de hacerlo en el tardío 2015 Algunos sociólogos se preguntan cómo un sector de la población, entre ellos trabajadores, pequeños y medianos empresarios –sobre todo los que se nutrieron con el crecimiento del mercado interno-, cuentapropistas, votó en contra de sus intereses de clase, destruyendo masoquistamente aquello que llevó más de una década reconstruir: la economía, los derechos humanos y sociales, la institucionalidad democrática, el tejido social. Otros se preguntan cómo puede ser que vuelvan a votarse candidatos que propugnan el retorno al pasado reciente, a la restauración conservadora, con las mismas políticas que 127 llevaron a la gran crisis de 2001-2002, a la pobreza, la desocupación y la caída del producto interno bruto, al hiperendeudamiento y la cesación de pagos. Se enfrentan programas contra percepciones de “cambio”. El sciolismo (la Fundación DAR) publicó dos libros con un programa de desarrollo para superar el estancamiento, pero el macrismo no explicitó hasta el momento su propuesta, más allá de que Macri está muy preocupado por bajar la pobreza, o que quiere más transparencia y que se acaben los enfrentamientos entre argentinos, que hay que terminar con el narcotráfico o que la inflación es un flagelo. Minguito con corbata. Hoy hay que tener en claro, más que nunca, quién es el enemigo. Más allá de consignas – Braden o Perón, patria o buitres-, tener en claro cuál es el sujeto social de cambio, para defender las conquistas, para exigir su profundización, para estar atentos siempre a que no se desvíe la voluntad popular. Para no volver a ser colonia y poder seguir construyendo una patria justa, libre, soberana, argentinísima y latinoamericana. JUAN GUAHÁN/ QUESTION/ BALOTAJE ARGENTINO, ENTRE EL MIEDO Y LA “OLEADA” http://www.surysur.net/51752-2/ A dos semanas de la segunda y definitiva vuelta electoral, el sciolismo explota el “miedo” que puede provocar un futuro gobierno de Macri y el macrismo se fortalece en la confianza de una continuidad de la “oleada” manifestada en las recientes elecciones. Oficialismo y oposición se preparan, en la Justicia y los Organismos de Control, con vista a lo que se viene después del 10 de diciembre. Estamos entrando a la recta final de este poblado año electoral. Dentro de dos semanas los argentinos estaremos eligiendo a nuestro futuro Presidente. Es el acto de participación política más importante que tenemos a mano, dentro de esta limitada democracia que nos hemos ganado. Estaremos decidiendo, ni más ni menos, que el nombre de quien gobernará el país durante los próximos 4 años. Es la primera vez que usaremos el mecanismo de la segunda vuelta o balotaje para elegir Presidente. Hasta ahora hubo dos oportunidades en las que se tendría que haber utilizado pero, por diferentes circunstancias, ello no ocurrió. Una fue al final de la dictadura encabezada por el General Agustín Lanusse, en 1973. Éste lo había instaurado dentro de su plan para irse convocando a elecciones. Allí, si ningún candidato obtenía más del 50% de los votos, habían previsto una segunda vuelta. La fórmula CámporaSolano Lima, del FREJULI, reunió el 49,56% de los sufragios. Ante la exigua diferencia con el 50% requerido el gobierno de Lanusse decidió proclamar ganador a Cámpora, sin segunda vuelta. Macri y Scioli, expectatntes Macri y Scioli, expectatntes La otra oportunidad, para usar el balotaje, fue en el 2003. Para esa época estaba prevista la segunda vuelta, sobre la base de lo acordado en la Reforma Constitucional de 1994. Allí se estableció que correspondía hacerlo si el candidato victorioso no reunía más del 45% de los votos o el 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. En esa elección, el binomio Menem-Romero obtuvo el 24,45%, seguido por otro que tenía como candidatos a Kirchner/Scioli, que reunió el 22,24%, por lo que correspondía realizar el balotaje. Esa segunda vuelta no se llevó adelante dado que Carlos Menem y Juan Carlos Romero renunciaron, por ello Néstor Kirchner fue proclamado Presidente. 128 En esta oportunidad todo parece concluir que habrá segunda vuelta. Ya estamos asistiendo a esta novedad de realineamientos de fuerzas y voluntades individuales en torno a los dos nombres que continúan en carrera. Puestos frente a la campaña actual es bueno considerar los aspectos centrales de la misma. Macri y el miedo social Es sabido que el imaginario colectivo –con bastante asidero en la realidad- lo ve a Mauricio Macri como el “niño rico”, criado en “cuna de oro”, un empresario poderoso, en síntesis: una expresión lisa y llana del poder económico. Ese es el punto débil de un candidato que tiene que reunir más de la mitad de las voluntades que en pocos días más irán a las urnas a poner su voto. Tal vez sea por eso que estas primeras dos semanas de campaña electoral estuvieron cargadas de una propaganda negativa contra el candidato de CAMBIEMOS. Algunos dirigentes del oficialismo, como el propio Aníbal Fernández, pusieron el tema en blanco sobre negro sosteniendo que no hay una campaña del miedo, lo que pasa es que Macri produce miedo. Por momentos da la impresión que todo el kirchnerismo hubiera acordado, en el área donde cada uno tiene incidencia, en señalar de qué modo ese sector sería perjudicado por un gobierno macrista. Así es como aparecieron los malos augurios, en materia de salud, educación, vivienda, planes sociales y otras variadas cuitas, para el supuesto que triunfe Macri. Se puede decir que esa metodología fue el eje de campaña en estas primeras dos semanas. En los últimos días Daniel Scioli se ha inclinado por empezar a girar ese eje y comienza colocar sus propias propuestas en el centro del debate. Es difícil saber el efecto de este tipo de campaña. Solo se lo podrá comprobar en el momento que se saquen y abran los sobre puestos en las urnas, el próximo 22 de este mes. Macri con Rodríguez Larreta, ¡su sucesor en Buenos Aires? Macri con Rodríguez Larreta, su sucesor en Buenos Aires Scioli y el temor a la oleada macrista En los medios políticos y particularmente dentro del propio sciolismo, aunque intenten disimularlo, circula una perspectiva cargada de malos presagios electorales. Se trata del temor a que la tendencia expresada el 25 de octubre sea parte de una “oleada” difícil de contener. Una “oleada” que según la opinión de varios oficialistas “no la vimos venir”. Todos tenemos la experiencia, observada en alguna laguna, río o costa marítima, que las olas se diluyen en la playa pero luego de cumplir el ciclo de su recorrido. Esta “oleada” estaría fundada en una variedad de causas difíciles de cambiar en los cortos tiempos de esta campaña. En la tesitura de estas consideraciones, habrían contribuido a su formación: un cierto “hartazgo” o “cansancio”, más que sobre los contenidos de sus políticas, acerca de los modos de comportamiento del oficialismo y una desconexión entre las bondades expuestas en el discurso y una realidad que no condice con el mismo. Ante esa situación se requería un “golpe de timón” para fortalecer la exigua diferencia alcanzada el pasado 25 de octubre y aprovechar que ya no existe un “salvavidas de plomo” como lo fue la candidatura de Aníbal Fernández. La mayoría de los gobernadores exigieron ese drástico giro cuando se encontraron con Scioli y Carlos Zanini, en Tucumán. El candidato presidencial no quedó convencido de los argumentos de sus colegas y –por el contrario- siguió apegado al cristinismo que lo había ungido candidato. Da la impresión que, en los últimos días está intentando algunos gestos (“no voy a negar ni la inflación, ni la pobreza”) que marcan diferencias con lo que el gobierno viene diciendo y haciendo. Como veremos más adelante, hay otras actitudes que van en la dirección opuesta. Esa metodología no parece la mejor para que los valiosos 2,5 puntos a favor, que recogió hace dos semanas atrás, puedan ser sostenidos a aumentados Toda la actitud y gestos desde el 25 a la noche fueron inversos a los mencionados números, que lo favorecían. Un oficialismo dando toda la apariencia de una derrota catastrófica y una oposición que –a pesar de estar abajo en los números- lucía victoriosa. En realidad lo que había sido fuertemente derrotado era el discurso triunfalista y cargado de autoelogios, 129 producto de la abultada propaganda oficial. Ello sirve para mantener y enfervorizar a los propios pero no para convencer a quienes tienen dudas o están en otras veredas. De estas consideraciones surge una duda que late en el corazón del sciolismo. No están seguros que, “La Cámpora” y el núcleo duro que rodea a la Presidenta, estén convencidos de la necesidad de trabajar por el triunfo de Scioli. Piensan que, tal vez, les interese más mantener los ejes del actual discurso y poder confrontarlo con las futuras acciones de un gobierno macrista que tener que asumir las dificultades que podría tener la continuidad con el sciolismo. No hay que olvidar que Scioli quiere gobernar y “La Cámpora” piensa en volver. Justicia y organismos de control: más claves del futuroAR CRIS congreso Esta semana pasada hubo novedades, con vistas al futuro, en dos áreas de singular importancia: La Justicia y un organismo de control, la Auditoría General de la Nación (AGN). Es sabida la importancia que tiene el sistema judicial, lo dicho tiene valor desde el punto de vista institucional y personal. Sobre buena parte del elenco actualmente gobernante pesan diversas acusaciones penales. Vale recordar que dos de los últimos presidentes: Fernando de la Rúa y Menem siguen desfilando por despachos judiciales y que este último –inclusiveestuvo detenido por un cierto tiempo. Ahora, ante la inminencia de un cambio de gobierno, esta cuestión vuelve a tener relevancia. Desde las esferas oficiales se vienen instrumentando una serie de medidas procurando evitar que esta situación se repita respecto de los actuales funcionarios. Hay que tener presente que por razones institucionales, que no descartan los temas personales, el gobierno fracasó en el intento de producir fuertes modificaciones en el sistema judicial. No lo pudo hacer con la denominada “democratización del Poder Judicial”, pero sí había tenido éxito en una reformulación del Consejo de la Magistratura lo que le otorgó una importante influencia sobre el conjunto del sistema. El gobierno también había logrado (junio de 2015) la sanción de la Ley (N° 27.145) de Subrogancias (suplencias). Esa norma le permitía convertir en jueces, con una mayoría parlamentaria, a abogados con menos exigencias que las anteriores designaciones y –en algunos casos- sin que contaran con el concurso respectivo. Esa norma había sido complementada con un Reglamento dictado por el Consejo de la Magistratura a instancias del oficialismo. El miércoles pasado la Suprema Corte declaró la inconstitucionalidad de la mencionada Ley y anuló el citado Reglamento. Esa medida deja sin efecto la designación de 50 jueces subrogantes, quienes podrán seguir en su cargo por 3 meses. Hasta que se dicte la nueva ley los jueces suplentes se elegirán por sorteo entre los jueces jubilados. Algunos de los magistrados desplazados tenían incumbencia en causas de mucha repercusión pública: Hotesur, la absolución del ex Presidente De la Rúa, factura truchas vinculadas a Lázaro Báez, el Memorándum con Irán, entre otras. La Ayditoría General de la Nación (AGN) es un organismo de asistencia técnica del Congreso, creado por la Reforma Constitucional de 1994. Produce dictámenes para el Poder Legislativo sobre la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública. El nombramiento de su Presidente está regulado en la propia norma constitucional (Art. 85) donde se establece que lo designará el partido de la oposición con el mayor número de bancas en el Poder Legislativo Nacional. Está pendiente de aprobación la norma legal, prevista en la Reforma de 1994, sobre la forma de integración del resto de sus integrantes y la reglamentación sobre su funcionamiento. En el marco de esos vacíos legales esta semana se produjo un incidente dado que la bancada oficialista de la Cámara de Diputados logró aprobar la designación de los 2 miembros de esa Cámara que se integrarán, en nombre del bloque mayoritario, al Directorio de la AGN. A tales fines fueron designados, con una cuestionada metodología, 2 dirigentes de “La Cámpora”: Julián Álvarez, actualmente Secretario de Justicia y Juan Forlón, quien se venía desempeñando como Presidente del Banco Nación. Ambos asumieron sus funciones ese mismo día. Desde la oposición cuestionaron que tal designación lo haga una Cámara cuya composición está a punto de modificarse y que el procedimiento tampoco fue el que correspondía. 130 Más allá de esas cuestiones hay otra consideración para hacer: El gobierno, al promover a estos funcionarios, deja una señal confusa porque se autocuestina su continuidad en la próxima administración. Desde otro punto de vista, si damos por supuesto que sigue creyendo en esa continuidad queda claro que duda que la próxima composición del bloque respete la voluntad de Cristina, que fue quien propuso a estos nombres. Por último, se sabe que la mayor parte de los actuales gobernadores le pidieron a Julián Domínguez, Presidente de la Cámara de Diputados, que no avanzara en tales nombramientos porque debilitaban a Scioli. Sin embargo, al final de ese agitado día, fue el propio Scioli el que le solicitó que siga adelante con este trámite. Una vez más quedó atado a la decisión presidencial. TIERRA, PARAMILITARISMO Y ACUMULACIÓN Ponencia en el panel sobre Critica de la Economía Política, en el 2° Seminario El Capital 150 años, Universidad Nacional de Colombia, 5 noviembre 2015 http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205443 Felipe Tascón Rebelión En marzo de este año y en un taller académico en Méxicoi, un personaje que transita por la izquierda colombiana, manifestaba sorpresa al descubrir que el paramilitarismo, más allá del objetivo visible de genocidio político, abarca una meta económica de despojo rural. Es probable que si este personaje, trascendiera desde sus discursos hasta El Capital, su sorpresa devendría certeza, porque el despojo paramilitar viene a ser acumulación originaria del capital, en el filo entre el siglo XX y el XXI. Vale recordar la comparación entre uno de los ejemplos del capítulo XXIV del primer tomo de El Capital, y la realidad rural colombiana de ese cambio de siglos. Hablo de un par de artículos del 2001 titulados “Acumulación Originaria Reeditada”ii, donde señalaba la función de despojo del paramilitarismo, a través de la coincidencia entre el ejemplo clásico de las “limpias” para crías de ovejas de la condesa de Sutherland, quien ayudada por el Ejército Británico, despojó a sangre y fuego a familias campesinas escocesas en la 2ª década del siglo XIX; comparándolo con los desplazamientos generados por los ejércitos paralelos al mando de los Castaño, que supuestamente buscaban el uso eficiente de las tierras en la Colombia del cambio de milenio, aunque ahora para la cría de vacasiii. Ante la ausencia de datos oficiales consolidados, entonces trabajábamos con las cifras del profesor Rigoberto Quintero, quien calculaba un índice de Gini de concentración de la propiedad rural del 0,84. Años después el PNUD llegó a la misma cifra, que devino la oficial. Sin embargo cuando hace tres meses, se divulgaron los resultados del primer censo nacional agropecuario en medio siglo, este indicador apareció bordeando el 0,90, mostrando a la Colombia rural, en el podio de la desigualdad mundial. Así dentro de un territorio no urbano de un millón 130 mil km2, los predios mayores a 500 ha, corresponden al 0,4% de su número y concentran el 41,1% del área; mientras en contraste el 69,9% de los predios, son menores de 5 ha y concentran solo el 4,8% del área rural del paísiv. Lo que evidencia al paramilitarismo como factor -hasta ahora continuo- de una reedición de la acumulación originaria del capital. El economista ecuatoriano Pedro Páez -entre otros- cuestiona la justeza del verbo en esta categoría, porque al hablar de “originaria”, se podría entender limitada a la 131 génesis del capital, en esa línea podríamos imaginar un big bang que origina la acumulación entendida como primitiva, de donde toda acumulación posterior sería ordinaria. Por eso Páez propone usar el gerundio, es decir llamar la categoría “acumulación originante del capital”v, para evidenciarla no limitada a los orígenes, sino abarcando también la originada en el despojo de formas no capitalistas que coexisten con el capital: verbigracia empresas de servicios públicos estatales sujetas a privatización en todo el mundo; o la aniquilación de nuestra economía campesina, primera causa de la guerra. Páez considera que aunque Marx esboza la categoría con continuidad en el tiempo, no llega a categorizarlavi. Podríamos coincidir con aquello del esbozo, si tomamos sin contexto una cita del capítulo en cuestión, la conocida frase “El capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza”vii. La que hay que interpretar, no solo en referencia a lo previo, sino considerando que no solo vino al mundo, sino que se mantiene en él, a punta de violencia y basura. Para entender que Marx no era ajeno a la necesidad de ampliación temporal de la categoría, vale la cita de Dunning, que acompaña como pie de página la frase anterior, donde dice: “El capital huye de los tumultos y las riñas y es tímido por naturaleza. Esto es verdad, pero no toda la verdad. El capital tiene horror a la ausencia de ganancia, o a la ganancia demasiado pequeña, como la naturaleza tiene horror al vacío. Conforme aumenta la ganancia, el capital se envalentona. Asegúrele un 10% y acudirá a donde sea; un 20%, y se sentirá ya animado; con un 50%, positivamente temerario; al 100%, es capaz de saltar por encima de todas las leyes humanas; el 300%, y no hay crimen al que no se arriesgue aunque arrostre el patíbulo. Si el tumulto y las riñas suponen ganancia, allí estará el capital encizañándolas. Prueba de ello: el contrabando y la trata de esclavos ” viii . Es decir que s in importar la época, el régimen del capital podrá ensangrentarse o enlodarse para aumentar ganancias, o para incorporar sectores ajenos a su coto de caza. Una de las varias hipótesis de explicación para la nota “en desarrollo”, que Humberto De la Calle le agrego a la firma del acuerdo del 23 de septiembre en La Habana, la tendríamos con una lectura en reversa del párrafo de Dunning: así, a la hora de apropiarse tierras campesinas de reciente o vieja colonización, el capital nunca dudo en “encizañar” la guerra, financiando paramilitares; a la hora de pasar la página con la Jurisdicción Especial para la Paz, el capital deviene “tímido y huye del tumulto”, presiona al gobierno y a sus negociadores, mientras alega que llevar a un tribunal a cualquier empresario ganadero, bananero, palmero, carbonero o azucarero daña la economía del país porque se caerían las acciones en la bolsa. Esquizofrenia económica donde su beneficio capitalista, se confunde con el beneficio país. Esquizofrenia que va más allá, al pretender entronizar como verdad goebbeliana en el post-acuerdo, la similitud entre eficiencia y gran tamaño de los predios. No solo eluden culpas en la sangre y el lodo de la gestación paramilitar del capital, sino que pretenden conseguir lo mismo: la aniquilación de la economía campesina en época de paz, ahora parapetados en una supuesta eficiencia económica. Hace 2 semanas el Consejo Gremial Nacional, en el documento “Reflexiones sobre el proceso de negociación con las FARC” condicionó su apoyo a la paz, a que se parta de la asimetría en favor del Gobierno, y a la no negociación del modelo de desarrollo. En el punto rural, declaran inaceptables “políticas excluyentes entre pequeños, medianos o grandes productores”, recomendando en cambio consolidar “una clase empresarial en sus diferentes tamaños”, acto seguido invocan “la legítima defensa de los propietarios legales de la tierra”, y plantean que se debe “evitar una mayor segregación y aislamiento en zonas de reserva campesina”ix. El sociólogo Alfredo Molano, les contesto el domingo pasado, escribiendo que para los gremios: “El acuerdo debe partir del respeto a la propiedad privada de los empresarios, pero no el de los campesinos, ellos son expropiables para ser convertidos en empresaritos que trabajen para la ‘consolidación de la clase empresarial’”, y puntualiza: “Los 132 empresarios no pueden concebir que haya un mundo distinto al que ellos explotan y del que se benefician. Nada de Reservas Campesinas” x. El documento gremial coincide con uno del Centro Democrático -del 30 de marzo pasado- titulado “Diálogos de paz sin afectar la institucionalidad democrática”, donde dispara contra todos los ítems del dialogo, en especial los agrarios. En el primer bloque de “preocupaciones centrales”, habla de riesgos para las inversiones privadas, sobre todo del agro, porque según el partido de Uribe, “se ha terminado negociando el desarrollo rural del país”, con “una exagerada participación comunitaria”, que “excluye el fortalecimiento de la mediana, la gran producción agropecuaria y atenta contra la confianza para atraer tecnología extranjera de punta”. Termina oponiéndose a las Zonas de Reserva Campesina ZRC, por su carácter de “territorios inembargables e imprescriptibles” xi. No sobra recordar que estas ZRC, después de creadas por la Ley 160 de 1994, fueron apoyadas en 1998 por el Banco Mundial, para luego ser bloqueadas durante los 8 años del gobierno Uribe. Áreas geográficas que se reservan en exclusiva a la economía campesina, son una vía para estabilizar las pequeñas propiedades rurales, resaltando que dentro de lo acordado en La Habana, se retoma el fomento de las existentes y de las potenciales, apoyándolas con inversiones de desarrollo social. Por eso las Zonas, se constituyen en piedra en el zapato para el ex-presidente y sus congéneres latifundistas, la molestia es por no quedar sujetas a embargos ni prescripciones, es decir que ahí las familias campesinas no serían sujeto del despojo periódico que les han aplicado los geófagos de nuestra historia, o dicho en otros términos porque las Zonas quedan vacunadas contra la concentración de la tierra. Además, de cumplirse lo acordado, el campesinado asociado o en cooperativas quedaría dotado y financiado, es decir con posibilidad plena de competitividad productiva. Uribe y su clase social, resienten la Reserva Campesina como un ataque directo, porque al funcionar pondrán en evidencia la ineficiencia del latifundio, cuya fuente primigenia de beneficio siempre ha sido el despojo mismo. Se oponen a las Zonas, porque los acuerdos sientan las bases para imposibilitar –en lo rural- la acumulación originaria reeditada u originante del capital. ¿Cuál es la causa de la sinergia citada entre capitalistas y terratenientes? Una respuesta fácil sería que de los 21 miembros del consejo gremial, 5 representan a grandes propietarios rurales. Es posible encontrar una respuesta de más peso, en un capitulo olvidado de la obra de Marx, cuya virtud o karma es no haber sido resumido por Nikitin, pero que por fortuna fue rescatado -en 1993- por el antropólogo venezolano Fernando Coronil. Se trata del capítulo XLVIII del tomo 3 de El Capital, titulado La Formula Trinitaria, que inicia diciendo: “Capital-ganancia (beneficio del empresario más interés), tierra-renta del suelo, trabajo-salario: he aquí la fórmula trinitaria que engloba todos los secretos del proceso social de producción”xii. Trinidad que modifica la contradicción fundamental del capitalismo, conocida como el tándem capital/trabajo, mientras ahora tendríamos una mesa de 3 patas, al incorporar la tierra. Al tratarse de un capitulo que Engels armó desde notas parciales, ilegibles, repetidas, traslapadas y perdidas, aparece un escrito inacabado o preliminar. Pero que redondea lo dicho en el XXIV del tomo 1, de cómo la exclusión del trabajador de la tierra, es condición necesaria para la aparición del trabajo asalariado, y la plusvalía. En el resto de El Capital, esta característica -corremos el riesgo- de verla como algo colateral, mientras en La Formula Trinitaria la tierra queda en igual nivel, su apropiación privada es requisito de existencia del capital. ¿Qué implica tal nivelación?, en palabras de Marx adquiere peso “no solo porque la gran propiedad de la tierra constituye una premisa y una condición de la producción capitalista, al serlo de la expropiación del obrero de las condiciones de trabajo, sino especialmente porque aparece como personificación de una de las condiciones más esenciales de la producción”, por esto 133 Marx puntualiza “la tierra para el terrateniente <es> un imán perenne para atraer una parte de la plusvalía chupada por el capital”xiii. Para Coronil vale recuperar este aporte de Marx, porque permite “ reubicar a los actores sociales directamente asociados con sus poderes”, y esto en el caso del suelo significa no reducirlos a feudales pre-capitalistas, sino ubicarles el rol de factor clave del engranaje del sistema del capital. Además al incorporar la naturaleza se enfoca “la relación constitutiva entre el capitalismo y el colonialismo”, lo que “ayuda además a conceptualizar la división internacional del trabajo como una división simultánea de la naturaleza”, esto porque Coronil hace la lectura desde el prisma del extractivismo colonial. Pero para el venezolano el aporte central, sería que al pasar de un análisis binario a uno trinitario “entre el trabajo, el capital, y la tierra, ubica el desarrollo del capitalismo dentro de condiciones evidentemente globales desde el inicio”xiv . La implicación para el análisis en Colombia, es impedirnos olvidar que a pesar de sus diferencias, empresarios y latifundistas, transnacionales o locales, son caras de la misma moneda. Por eso vale citar a 2 integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto, Javier Giraldo y Maria Emma Wills. Para el jesuita Giraldo, durante los gobiernos Uribe, 6 millones de colombianos ejercían como informantes. Tales redes serían estratégicas para normalizar al paramilitarismo, y Giraldo las califica como “ estructuras gigantescas de civiles integrados ‘legalmente´ a la guerra”, que “han continuado manteniendo y fortaleciendo la zona gris, de total ambigüedad, en que lo civil y lo militar se confunden para que las dimensiones más perversas de la guerra se continúen amparando en esos camuflajes sin problema ” xv . Una herramienta, que permite que pagados con recursos del Estado, proletarios y campesinos, le cuiden la ganancia y la renta, a capitalistas y latifundistas. En entrevista de abril del 2014 al Excélsior de México, Uribe reconoció en parte tal cifra, afirmando que las “redes de apoyo ciudadanas a las fuerzas de seguridad… sumaron 4 millones 600 mil colombianos, cuyas principales armas fueron sus celulares y la información que generaban ” xvi . Dado que esta cifra no se limita a población rural, entonces de sus servicios se beneficiaban tanto latifundistas, como empresarios. Un dato extra: el modelo de red de informantes, fue la recomendación más repetida en las conferencias del expresidente, en todo Latinoamérica entre 2010 y 2014. De acuerdo con la politóloga Wills, en los mandatos de Uribe, se intentó imponer en toda Colombia la estrategia de “reconquista” del Urabá, adelantada entre 1995 y 1997, siendo Uribe gobernador de Antioquía. Así en palabras de Wills, aquella campaña “fue impulsada por militares y políticos regionales que coordinaron a grupos paramilitares y que sumaron luego a empresarios regionales para impulsar una reingeniería social, territorial y política que venía de la mano con la extensión de un modelo de desarrollo agro-exportador”xvii. Esto lo corroboraran 2 jefes paras. Sobre el nexo con los militares expresado por Wills, Salvatore Mancuso en su declaración judicial del 2011 desde Estados Unidos lo corrobora: “La coordinación para la llegada de las autodefensas a los Llanos se hizo con el general Del Río y con Lino Sánchez, comandante de la Brigada II del Ejército <…> Para la conformación y el crecimiento hubo una reunión entre Carlos Castaño y algunas personas en el Estado para conformar frentes de AUC, para fortalecer los que ya existían <…> Las AUC nacen de una alianza con el Estado en 1995 <…> Pedro Juan Moreno <secretario de gobierno de Uribe gobernador> se reunió conmigo y con Carlos Castaño para que creáramos las Convivir en Urabá. Fueron 12 que se crearon allá”xviii 134 En entrevista desde la cárcel, Pablo Sierra un paramilitar menos conocido, primero nos informa sus credenciales: “Yo dormía en la casa donde duerme Uribe cuando va a Salgar, y montaba en el caballo que monta Uribe cuando va a Salgar”. Entrada idónea para corroborar el nexo del modelo paramilitar, con empresarios locales: “¿quiénes son los fundadores, los primeros que financiaron y apoyaron y acolitaron y hablaron con la población, con la misma fuerza pública?, porque así es que se organizan estos grupos, porque tengo la experiencia”, como ejemplo de esto enumera a los grandes propietarios de San Roque Antioquia, encabezados por Santiago Uribe el hermano del expresidente, afirmando que fueron quienes“propiciaron que este grupo iniciara”xix. Se puede afirmar que la acumulación del capital en Colombia -como mínimo en los últimos 25 años- ha mantenido un cordón umbilical con el paramilitarismo, lo que se refleja de manera traumática en los mayores índices de concentración de la tierra del continente. En consecuencia se debe afirmar la necesidad de eliminar el nexo Estadoparamilitarismo, así como de reducir drásticamente la concentración rural, so pena que de no hacerse ambas cosas, a pesar de firmar todos los acuerdos posibles, el conflicto rebrotaría de manera violenta y armada en cualquier lugar del territorio nacional. Concluyo que el corte de raíz del modelo irregular de contrainsurgencia y la desconcentración de la propiedad rural, son las condiciones necesarias e imprescindibles para consolidar la paz. Notas: i UNAM (2015): “ Colombia-México. Paramilitarismo y despojo territorial ”, 05/03/2015, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=ct794_WU3qM [ Acceso 29/06/2015]. ii Voz , 09/05/2001, Pág. 9. + Voz , 16/05/2001, Pág. 9. iii Ibíd. iv Censo Nacional Agropecuario 2014, Avance de resultados - agosto 11 del 2015, ”, disponible enhttp://www.dane.gov.co/files/CensoAgropecuario/avanceCNA/CNA_agosto_2015 _new_present.pdf [ Acceso 02/11/15] v Páez, Pedro (2012): Macroeconomía Latinoamericana, PROSPAL - ARCIS , 11/01/2012, Chile. vi Ibíd. vii Marx, Karl (1973): “El Capital”, La Habana, Ciencias Sociales. Tomo I, pág. 697 viii Ibíd. ix Consejo Gremial Nacional (2015): “Reflexiones del Consejo Gremial sobre el proceso de negociación con las FARC en la Habana” disponible en http://www.cgn.org.co/Default.aspx?id=18, [ Acceso 31/10/15], x Molano , Alfredo (2015): “Marcos y Dianas”, El Espectador, Bogotá, 31/10/2015, Pág. 39 135 xi Centro Democrático, 2015: “Diálogos de paz sin afectar la institucionalidad democrática”, disponible en http://www.pensamientocolombia.org/AllUploads/Docs/CPPCDoc_1_2015-0330.pdf [ Acceso 30/03/15] xii Marx , óp. cit., Tomo 3, pág. 821. xiii Ibíd., pág. 828. xiv Coronil , Fernando (1993): “Naturaleza del poscolonialismo: del eurocentrismo al globocentrismo”, en Lander , Edgardo (compilador): “ La colonialidad del saber”, CLACSO, Buenos Aires, pág. 90. xv Giraldo , Javier (2014): “Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su persistencia y sus impactos”, Pág. 39, disponible enhttp://www.javiergiraldo.org/IMG/pdf/CHCV_Aporte_de_Javier_Giraldo_SJ.pdf, [ Acceso 27/07/15], xvi Excélsior (2014): “ Las autodefensas pueden terminar en criminalidad ”, 10/04/14, disponible en http://www.excelsior.com.mx/global/2014/04/10/953482# , [ Acceso 10/04/15] xvii Comisión Histórica del Conflicto (2015): “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”, pág. 797 xviii El Tiempo (2011): “Mancuso dice que coordinó con Rito Alejo llegada de AUC a los llanos”, 05/12/2011 disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10888308 , [ Acceso 20/05/15], xix TELESUR (2013): “Uribe es un hombre activo en el paramilitarismo”. 29/08/2013 , disponible en https://www.youtube.com/watch?v=oxSrbpuRkzY . min. 27:42 ELECCIONES EN ARGENTINA…CRÓNICA DE UNA DERECHA ANUNCIADA ARGENTINA: EL VOTO EN BLANCO ES UN VOTO POR EL IMPERIALISMO Buenos Aires, 9 Noviembre 2015 http://www.atilioboron.com.ar/ (Por Atilio A. Boron) Quisiera decir algunas pocas palabras en torno al debate suscitado acerca de la conducta que la izquierda debe seguir ante el balotaje del 22-N. Los sectores identificados con las distintas variantes del trotskismo y algunos independientes se han manifestado de forma rotunda a favor del voto en blanco. Otros, que militamos en el amplio y heterogéneo campo de la izquierda, pensamos que en esta coyuntura concreta -alejada del terreno más confortable e indoloro de los discursos y los papers académicos- el voto por Scioli es, desafortunadamente, el único instrumento con que contamos para impedir un resultado que sería catastrófico para nuestro país, para las perspectivas de la izquierda en la Argentina y para la continuidad de las luchas antiimperialistas en América Latina. Sería bueno que hubiese otro instrumento político para detener a Macri, pero no lo hay. El voto en blanco ciertamente no lo es. Quienes postulan el “votoblanquismo” señalan que en el balotaje del 22-N se enfrentan dos candidatos de la burguesía que se mueven en la cancha de la derecha, como correctamente señala Eduardo Grüner en su respuesta a la intervención de Mabel Thwaites Rey que disparara 136 este debate. Es cierto, pero eso no quita que aún así esa caracterización general sea de nula utilidad a la hora de hacer política. Porque, ¿no eran acaso políticos burgueses Raúl Alfonsín, Ítalo Luder y Herminio Iglesias? ¿Cómo ignorar las diferencias que existían entre ellos? Tomemos un ejemplo. En un caso, juicio y castigo a las Juntas Militares, con todas sus idas y venidas, y con las contradicciones propias de la política pequeño burguesa del partido Radical; en el otro, autoamnistía de los militares genocidas ratificada por ley del Congreso y desenfreno macarthista a cargo de Herminio y sus patotas, continuando con la siniestra obra de la Triple A. Obvio, ni Alfonsín ni Luder aspiraban a construir una sociedad socialista, o siquiera a iniciar una transición hacia el socialismo, como recordaba Salvador Allende. Pero, ¿no eran significativas esas diferencias para la izquierda, pese a que todos eran políticos burgueses? Me parece que sí. Ejemplos de este tipo abundan a lo largo de la historia, y sería un ejercicio ocioso traerlos ahora para ilustrar esta discusión. Perón también era un político burgués, al igual que José P. Tamborini, su contendor en la crucial elección presidencial de 1946. Ambos también se movían en el campo de la derecha, pero a pesar de ello había algunas diferencias, nada menores por cierto, que la historia posterior se encargó de demostrar de modo irrefutable. En la coyuntura actual el indiscriminado repudio al binomio Macri-Scioli adolece de la misma falta de perspectiva histórica y de rigor analítico. Son, sin duda, dos políticos que juegan en la cancha del capitalismo. Uno, Macri, es un conservador duro y radical; el otro, Scioli, se inscribe en una tradición de conservadorismo popular de viejo arraigo en la Argentina. Macri llega a los umbrales de la Casa Rosada apoyado por una impresionante colección de fuerzas sociales y políticas del establishment capitalista local, sin ninguna organización popular que se haya manifestado en su apoyo. En otras palabras, como indica Gramsci, al identificar la naturaleza de una coalición política es preciso conocer, con la mayor precisión posible, la naturaleza de clase y la organicidad de sus apoyos. A Macri lo respaldan todas las cúpulas empresariales de la Argentina, comenzando por la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y siguiendo con casi todas las demás; lo apoyan las capas medias ganadas por un odio visceral hacia todo lo que huela a kirchnerismo, la oligarquía mediática, la Embajada de Estados Unidos y es él quien completa, desde esta parte del continente, el tridente reaccionario cuyas otras dos puntas son nada menos que Álvaro Uribe y José María Aznar. No es casual que su candidatura cuenta con el respaldo de las principales plumas de la derecha latinoamericana: Mario Vargas Llosa, Carlos A. Montaner, Andrés Oppenheimer, Enrique Krauze y todo el mandarinato imperial. ¿Y Scioli? Su candidatura ha sido respaldada por los sectores empresariales menos concentrados, las pymes, sectores medios vagamente identificados con el “progresismo”, una multiplicidad de organizaciones y movimientos sociales –inconexos y heterogénos pero aún así arraigadas en el suelo popular- y estos apoyos hacen que suscite una cierta desconfianza de los poderes mediáticos y el bloque capitalista dominante porque es obvio que no podrá gobernar sin atender a los reclamos de su base social. Un dato que puede parecer una pequeña nota de color pero que no lo es: poco después de las PASO Scioli viaja a Cuba y se reúne durante cuatro horas y media con Raúl Castro; Macri, en cambio, llama por teléfono al Embajador de Estados Unidos, en línea con lo que Wikileaks demostrara que tantas veces hiciera en el pasado. Dirán los “votoblanquistas” que estas son meras anécdotas, pero se equivocan. Remiten a algo más de fondo. Sólo que hay que saber mirar. De lo anterior se desprende que la consigna del voto en blanco es una forma de eludir las responsabilidades políticas de la izquierda en la hora actual. Cualquiera de los proponentes de esta opción sabe muy bien que con Macri lo que se viene es una política de ajuste y de violenta represión del movimiento popular (los incidentes del Borda o el violento desalojo del Parque Indoamericano son botones de muestra de ello), mientras que Scioli muy probablemente seguirá con la política kirchnerista de no reprimir la protesta social. Y no me parece que para cualquier militante de izquierda esta sea una diferencia insignificante. Por otra parte, podría entenderse la razonabilidad de la consigna “votoblanquista” si, como ocurría con los radicales 137 de finales del siglo diecinueve, cuando se rebelaban contra el fraude y proponían la abstención revolucionaria no votaban pero se alzaban en armas y seguían una estrategia insurreccional, como ocurriera en 1890, 1893 y 1905. O como hicieran los peronistas durante los años en que su partido fue proscripto, que propiciaban el voto en blanco pero en el marco de una estrategia que contemplaba múltiples formas de acción directa, desde sabotajes hasta atentados de diverso tipo. Los “votoblanquistas” de hoy, en cambio, no proponen otra cosa que el burgués repliegue hacia su intimidad y dejar que el resto de la ciudadanía resuelva el dilema político que nos hereda doce años de kirchnerismo. La consigna del voto en blanco es estéril, porque no va acompañada por alguna acción de masas de repudio a la trampa de Macri-Scioli: no hay convocatoria a ocupar fábricas, a cortar rutas, invadir campos, organizar acampes, bloquear puertos o algo por el estilo. Esto es política burguesa en toda su expresión: no me gusta, no me convence, no elijo nada, me retiro y luego veré que hacer. Me retiro del juego institucional y tampoco tengo una estrategia insurreccional de masas: es decir, nada de nada. ¿Será posible construir una opción de izquierda a partir de esa actitud? ¡No, de ninguna manera! Entre otras cosas porque habría que discutir las razones por las cuales luego de más de treinta años de democracia burguesa las izquierdas no hemos todavía sido capaces de construir una sólida alternativa electoral. ¿Cómo es posible que aún hoy estemos penando para superar el 2 o el 3 % de la votación nacional? ¿Por qué el Frente Amplio pudo llegar a la presidencia en el Uruguay, igual que el PT en Brasil, el MAS en Bolivia, el FMLN en El Salvador, mientras que en la Argentina nos debatimos todavía en la lucha para superar un dígito? Aquí no hubo un Plan Jakarta, como el que en Indonesia exterminó en pocos meses a más de medio millón de comunistas; ni un baño de sangre -hablamos siempre desde la reinstauración de la democracia burguesa en 1983, no antes- o una feroz persecución a la izquierda como la que todavía hoy martiriza a Colombia. Es cierto que el peronismo, en todas sus variantes, incluido el kirchnerismo, siempre trató de impedir el crecimiento de la izquierda, o en el mejor de los casos, acotarlo dentro de límites muy precisos. Pero no hubo en la Argentina posterior a 1983 nada similar a lo de Indonesia o Colombia. Y sin embargo, producto de nuestro sectarismo, nuestro ingenuo hegemonismo, de estériles personalismos y falta de unidad no tenemos gravitación en las grandes coyunturas en las que se define el destino de la nación. Creo que ha llegado el momento de avanzar en esa dirección y refundar una izquierda seria y plural, inmunizada contra el facilismo consignista que constantemente anuncia la inminencia de una revolución que nunca llega, con vocación de poder y voluntad de ser protagonista y no víctima de nuestra historia. Claro que si llegara a ganar Macri todo esto sería muchísimo más difícil de llevar a la práctica. Una última reflexión, que no puedo acallar: estoy asombrado al comprobar como lúcidos pensadores del marxismo “votoblanquista” elaboran sesudos argumentos sin jamás haber pronunciado la palabra “imperialismo”. Se habla de una elección crucial no sólo para la Argentina sino para toda América Latina y la palabrita no aparece. Tampoco se habla de Raúl, de Fidel, de Chávez, de Maduro, de Evo, de Correa, de Sánchez Cerén, de Daniel Ortega. No se habla de las ochenta bases militares que Estados Unidos tiene en la región o de la ofensiva restauradora lanzada por Washington para retrotraer la situación sociopolítica de América Latina al punto que se encontraba el 31 de Diciembre de 1958, en vísperas de la Revolución Cubana. ¿Qué clase de análisis de coyuntura es este que prescinde por completo de la dimensión internacional y que ignora olímpicamente al imperialismo? Todo parecería ser un ejercicio puramente académico, descomprometido de las urgencias reales del momento actual y por completo ajeno a lo que en el marxismo se entiende por análisis de la coyuntura. En cambio, la importancia continental de la elección de Macri no pasó desapercibida para un agudo observador de la política latinoamericana, y protagonista también de ella, como el ex presidente brasileño Fernando H. Cardoso, un ex marxista que se olvidó de muchas cosas menos de lo que significa el papel del imperialismo y la correlación internacional de fuerzas. En una esclarecedora entrevista que le concediera al diario La Nación (Buenos Aires) el domingo 138 1° de Noviembre, decía que una derrota del kirchnerismo en la Argentina facilitaría la resolución de la crisis en Brasil; es decir, pavimentaría el camino para la destitución de Dilma Rousseff. Agregaba, además, que “si una victoria de la oposición en la Argentina repercutiera además en las elecciones legislativas de Venezuela (el 6 de diciembre), sería una maravilla. Porque en Venezuela tampoco se puede seguir así" Precisamente, de lo que se trata es de evitar tan “maravilloso” resultado y para eso hay que impedir la victoria de Macri, apelando al único instrumento disponible para ello: el voto a Scioli. Sería mejor disponer de otro, pero es lo único que hay. Y votar en blanco contribuiría a lograr el “maravilloso” efecto anhelado por Cardoso. La existencia de una izquierda indiferente ante la presencia del imperialismo en la vida de nuestros pueblos es uno de los rasgos más asombrosos y deprimentes de la escena nacional. Esa izquierda debería tomar nota de lo que dice el ex presidente brasileño para caer en la cuenta del significado que tendría el triunfo de Macri el 22-N, mismo que trasciende con creces los límites de la política nacional. La propuesta del “votoblanquismo” revela una perniciosa mezcla de dogmatismo y de provincialismo que explica, al menos en parte, la crónica irrelevancia de la izquierda. Esto no es nuevo: el trotskismo, en todas sus variantes, siempre manifestó un profundo rechazo hacia las “revoluciones realmente existentes”. Nunca aceptó a la Revolución Cubana y experiencias como las del chavismo, la boliviana o la ecuatoriana han sido permanente objeto de sus enojosas diatribas, sólo comparables a las que disparan los agentes de la derecha. Cultivan la malsana ficción de una revolución que sólo existe en su imaginación; una revolución tan clara y límpida, y ausente de toda contradicción, que más que un tumultuoso proceso histórico se parece a un teorema de la trigonometría. Por eso son implacables críticos de la Revolución Rusa, la China, la Vietnamita, la sandinista, aparte de las arriba mencionadas. Su concepción de la revolución no es dialéctica ni histórica sino mecánica: la revolución es un acto, un acontecimiento, cuando en realidad es un proceso. Es el desenvolvimiento de la lucha de clases, en un trayecto erizado de violencia y signado por momentos de auge y estancamiento, de avances y retrocesos. Celebran como una hazaña de la clase obrera la conquista de un centro de estudiantes y vomitan su odio contra las “revoluciones realmente existentes”, siempre procesos contradictorios, conflictivos y, según esta visión, invariablemente traicionados por sus líderes. Esta incomprensión, de la que jamás adoleció Trotsky, los convierte–y a pesar de sus protestas- en aliados del imperio, en su desesperado afán por acabar con gobiernos que Washington considera objetivamente antiimperialistas pero que nuestros “votoblanquistas” vituperan como una muestra de la traición a los ideales del socialismo. Y para el imperialismo y sus secuaces, para Álvaro Uribe – el gran socio de Macri- la victoria del PRO y Cambiemos significará un golpe durísimo, tal vez fatal, a los procesos emancipatorios en curso en la región. Debilitará a la UNASUR (que frustró dos golpes de Estado contra Evo y Correa) y la CELAC; hará del Mercosur un apéndice de los TLC y del Tratado TransPacífico; incorporará a la Argentina a la Alianza del Pacífico (nuevo nombre del ALCA); congelará (o tal vez romperá) relaciones con Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador y, de acuerdo con Washington, apoyará a los grupos que pugnan por derribar a esos gobiernos; y tratará de que la Argentina, como hizo recientemente Colombia, reingrese a la OTAN. Esto no es una suposición, no es algo que Macri podría eventualmente llegar a hacer sino un resumen de las declaraciones en las que anunció cuáles serían las líneas directrices de su política exterior. Aún cuando Scioli quisiera seguir por ese mismo camino, las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan plantearían enormes obstáculos a su accionar, y no sólo en el terreno internacional sino también en la política económica. ¿Cómo puede un sector de la izquierda argentina ser indiferente ante esta fenomenal regresión política que el triunfo de Macri produciría en el tablero de la política internacional? ¿Qué quedó del internacionalismo proletario y de la solidaridad con la luchas de los pueblos hermanos? ¿Cómo se puede predicar la abstención o el voto en blanco frente a una situación como la que hemos descripto? Francamente, no lo entiendo. Ojalá que estas líneas sirvan para llamar a la reflexión a los compañeros que proponen el voto en blanco y a caer en la cuenta de todo lo que está en juego 139 el 22-N, que trasciende de lejos la política nacional. Por eso ratificamos la validez del título de esta nota: votar en blanco es votar en línea con las políticas del imperialismo; es votar por el imperialismo y nadie en la izquierda puede actuar de esa manera. LA CORTE QUIERE INSTALAR EL NARCOTRAFICO COMO EJE PROSELITISTA FLAGELO Y PANACEA http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205520 Horacio Verbitsky Página/12 La Corte Suprema intenta instalar el narcotráfico como problema central de la democracia argentina y a la justicia como su panacea. Uno de los coordinadores elegidos no podrá integrar la comisión porque será indagado por cobrar protección a narcotraficantes. La influencia de Bergoglio y la Iglesia Católica. La Corte se arroga atribuciones de otros poderes. También declaró inconstitucional la ley de subrogancias y atribuyó a María E. Vidal el control de contaminación de Papel Prensa. Mientras la Corte Suprema de Justicia convocaba a una Comisión Judicial para la Lucha contra el Narcotráfico, la Policía de Seguridad Aeroportuaria allanaba el juzgado federal de San Ramón de la Nueva Orán y secuestraba expedientes que probarían la existencia de una asociación ilícita que tarifaba la protección a narcotraficantes. Su titular, Raúl Juan Reynoso, fue el asesor de la Corte Suprema para el establecimiento de aquella comisión, y el miércoles deberá formular su descargo en la declaración indagatoria a la que fue citado por su colega de Salta, Julio Leonardo Bavio. Fueron detenidos media docena de abogados a quienes se considera intermediarios para el pago de sobornos al juez, quien goza de inmunidad contra arresto mientras el Consejo de la Magistratura no lo suspenda. Otra abogada, que atendía sus asuntos desde el propio juzgado, está prófuga, se supone que en Bolivia. El episodio pone de relieve un punto central de la problemática desdeñado por la Corte y por los dirigentes políticos que recurren a la demagogia punitiva como argumento proselitista: las redes policiales y judiciales de ilegalidad sin las cuales las organizaciones criminales no podrían prosperar. La inclusión de las Fuerzas Armadas en la tarea, como se propuso durante la campaña electoral, sólo extendería esa descomposición al instrumento elegido de la Defensa Nacional y elevaría los niveles de violencia y el costo humano, tal como ocurrió en México y Colombia. Política de Estado El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, ha instalado la cuestión del comercio ilegal de drogas como si fuera el principal problema de la democracia argentina. Sigue en esta línea a la Iglesia Católica que, bajo la conducción del papa argentino Jorge Bergoglio, pugna por impedir la despenalización del consumo de sustancias estupefacientes. Para ello, la Corte debe ignorar lo sustancial de su propio pronunciamiento en el caso Arriola, de 2009, que declaró inconstitucional el castigo al consumidor, y poner el acento en algunas sugerencias marginales del mismo fallo al poder político como la exhortación a perseguir el narcotráfico y ocuparse de la salud de los consumidores. A principios de 2011, cuando todavía encabezaba el Episcopado católico, Bergoglio definió los temas centrales en el calendario eclesiástico: drogas, pobreza e inseguridad. Una vez consagrado Sumo Pontífice, ratificó esa agenda. Con la nueva comisión, la Corte avanza en forma temeraria sobre la división de poderes. Tanto Reynoso como el juez que lo investiga, Bavio, participaron en el encuentro de jueces y camaristas federales realizado en Orán en mayo de 2014 para 140 analizar “los aspectos operativos y técnicos que conciernen a la grave problemática del narcotráfico”. Ése fue uno de los antecedentes que Lorenzetti tuvo en cuenta para crear la comisión. También asistió la jueza federal Zunilda Niremperger, quien atiende tres juzgados en Chaco y Formosa. En abril de 2014, Niremperger se había reunido en el Vaticano con Bergoglio con quien no habló de asuntos espirituales sino del narcotráfico. En marzo de ese año, el Episcopado católico había pedido “medidas urgentes” para combatir el narcotráfico, que formen parte de una “política de Estado”. La misma expresión utilizó Lorenzetti al abrir la reunión de los jueces y camaristas el martes pasado y justifica el establecimiento de la Comisión en la Acordada 28/15, firmada dos días después de la primera vuelta electoral. Allí la Corte sostuvo que desde el año 2009 “ha advertido con insistencia que es necesario enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo”. El uso de la palabra flagelo asociada al comercio ilícito de drogas forma parte del enfoque bélico del problema, que también se advierte en el nombre de la comisión. Política de Estado es una categoría que desde el Consenso de Washington se aplica a los reclamos de las grandes potencias y de los poderes fácticos que deben ser sustraídos del debate político y delegados para su ejecución en cuadros técnicos, que en este caso serían los jueces. Al difundir la Acordada, la oficina de prensa de Lorenzetti filtró en forma extraoficial que “fueron convocados para manejar el timón el juez federal de Orán, Salta, Raúl Reynoso, el presidente de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun y el juez en lo Penal Económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova”. La designación de Reynoso fue frenada por la oportuna intervención del camarista Luis María Cabral, ex presidente de la Asociación de Magistrados, quien advirtió a su amigo Lorenzetti de las graves acusaciones que habían formulado contra el juez de la frontera el fiscal federal de Salta Eduardo Villalba y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Diego Iglesias, ante la denuncia de un abogado de Orán, por las cuales el juez Bavio ordenaría luego el allanamiento y las detenciones. Disparen contra Aníbal Esto no ocurre en el vacío, sino en medio de la disputa electoral por la sucesión de la presidente CFK, en la que la Iglesia Católica intervino de modo activo en contra del candidato oficialista a la gobernación bonaerense. Tanto en las PASO, donde fue ostensible el apoyo eclesiástico a Julián Domínguez y Fernando Espinoza, como en la elección general de octubre, en la que promovió el corte de boleta, el aparato confesional se movilizó en contra de Aníbal Fernández, pese a que fue uno de los funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner que abogó por una mejor relación con el cardenal porteño. Cuando Fernández propuso la despenalización del consumo, en línea con el fallo Arriola, quien lo cuestionó desde la Iglesia Católica fue el sacerdote José María Di Paola, desde 2014 coordinador de la Comisión Nacional de Drogodependencia del Episcopado. Sucedió en ese cargo al vicealmirante (R) Horacio Florencio Néstor Reyser, cuyo enfoque sobre las drogas es el que predica el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses, es decir una cuestión de seguridad nacional. Luego de seis años al frente de esa comisión eclesiástica, Reyser continúa como vicerrector de la Universidad Católica de San Isidro, que define su misión como de servicio a los más pobres. También integra el Observatorio de Prevención del Narcotráfico (Oprenar), creado a instancias del Papa Francisco y el Observatorio de Prevención del Narcotráfico de Universidades Privadas. En vísperas de la primera vuelta electoral Oprenar presentó a Daniel Scioli, Maurizio Macrì y Sergio Massa 25 propuestas de políticas públicas sobre el tema, cuya elaboración fue supervisada por el Papa. El coordinador del Observatorio es el presbítero Guillermo Marcó, quien durante ocho años fue vocero de Bergoglio y también participa el ex árbitro de fútbol y sindicalista de los docentes de enseñanza privada, Guillermo Marconi. Esas iniciativas incluyen el fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, la 141 prevención y control del lavado de activos, el tratamiento y rehabilitación del adicto y políticas de seguridad. Entre las políticas de seguridad que recomiendan está la pena de muerte sin juicio previo ante la mera sospecha, claro que no la llaman así sino “ley de derribo”. Forman parte de Oprenar distintas instituciones de la Iglesia o vinculadas con su jerarquía, como el Consejo Superior de Educación Católica, la Junta Coordinadora de Asociaciones de la Enseñanza Privada, la Academia Nacional de Educación, la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa, la Pastoral Universitaria del Arzobispado de Buenos Aires), la Universidad Austral, la Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Católica de La Plata (Ucalp), la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) y la Universidad del Salvador (USAL), y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Oprenar también utiliza el vocablo flagelo y cuestiona las propuestas de “liberalizar el consumo recreativo” de algunas drogas, como la marihuana, iniciativas que atribuyen a “un pseudoprogresismo de carácter individualista”. De este modo se pronuncia por el mantenimiento de la criminalización de los adictos, que constituye la principal caja de recursos espurios para el personal corrupto de las fuerzas de seguridad. Durante el coloquio de IDEA, se realizó un almuerzo dedicado al narcotráfico, al que el embajador de los Estados Unidos Noah Mamet asistió con especialistas de su país. Los principales oradores fueron el juez Reynoso, quien mostró un exacerbado chauvinismo al identificar el narcotráfico con la colectividad colombiana asentada en Orán; Guillermo Marconi por Oprenar y la candidata de la oposición que diez días después competiría por la gobernación de Buenos Aires con Aníbal Fernández, María E. Vidal. Una bendita actividad de campaña. Ni olvido ni perdón Al presentar a la nueva comisión, Lorenzetti soslayó cualquier prescindencia política partidaria y elogió a una de las principales dirigentes del PRO, con quien dijo que mantenía un trato de cooperación. Reveló que la diputada Patricia Bullrich lo había interesado en su proyecto de ley sobre la extinción de dominio de los bienes secuestrados, “para la lucha económica contra el narcotráfico”, ignorando que hay otros de distintas fuerzas. Terminado el acto formal en la Corte, Lorenzetti insistió ante varios participantes en la conveniencia de apoyar el proyecto de Bullrich, acaso deslumbrado por su impar deriva de Montoneros al menemismo, la Alianza, la Coalición Cívica Libertadora y el PRO, trayecto que no es indiferente al abogado de Rafaela. Mientras, en todo el mundo el paradigma de la guerra contra las drogas está bajo severo embate, ante la comprobación de sus contraproducentes resultados desde que fue instituido por el ex presidente de los Estados Unidos Richard Nixon, hace 44 años. La persistencia de Bergoglio y Lorenzetti consiguió instalar el tema en la campaña electoral, primero a través de Sergio Massa, en su intento por congraciarse con el prelado cuya remoción como arzobispo de Buenos Aires gestionó ante el Vaticano durante su desempeño como jefe de gabinete de ministros. Bergoglio no olvida ni perdona: Massa es el único candidato al que no recibió durante la campaña electoral y la semana pasada eyectó del obispado de Zárate-Campana al obispo Oscar Sarlinga. Apenas tiene 52 años, pero debió irse ahora porque fue el elegido por Massa, por el ex nuncio Adriano Bernardini, por el ex embajador en el Vaticano Esteban Caselli y por el cardenal Leonardo Sandri para sustituir a Bergoglio como arzobispo de Buenos Aires. Por eso, desde el lanzamiento de su candidatura, Massa sobreactuó la adhesión a cada una de las propuestas del papa Bergoglio. Pero en vistas al balotaje, también los finalistas coquetean con ese discurso, que incluye la ilógica participación de las Fuerzas Armadas en las tareas policiales para las que no están capacitadas y que conduce sin escalas a su corrupción (como ya se 142 ha visto con las policías de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) y desprofesionalización, tal como ya lo comprobaron los militares argentinos durante la guerra por las islas Malvinas. La plataforma política de Cambiemos sostiene que es preciso modernizar las fuerzas armadas ante “las nuevas amenazas del crimen organizado transnacional, los ciberataques, el terrorismo internacional”. El encargado de los equipos de Defensa del macrismo es el titular de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ex mayor (R) Juan José Gómez Centurión, para quien el debate político sobre defensa y seguridad “atrasa medio siglo”. Esto obedecería a “una patología política”, debida a “la historia argentina en materia de gobiernos de facto” y a la guerra de Malvinas. La Defensa Nacional salió de la agenda política porque “determinados sectores encontraron una forma sostenida de hacer política con la historia. Debaten políticamente para atrás y no para adelante. Entonces esto fue desarrollando como un complejo en materia de defensa y de militarización, como si fuera lo mismo”. A su juicio las Fuerzas Armadas deberían intervenir en apoyo de las fuerzas de seguridad, dentro de una planificación para enfrentar “modelos modernos de amenaza” (sic), entre los que mencionó el terrorismo, el narcotráfico y el delito transnacional. Gómez Centurión propone una declaración de emergencia de seguridad para que las Fuerzas Armadas, luego de una reforma de las leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior, se desplegaran “en apoyo al control fronterizo en aire, tierra, mar y ríos”, lo que “permitiría involucrar más gendarmes y prefectos en el control de las rutas y en la seguridad urbana”. El experto amarillo cita en su aval al Episcopado y la Corte Suprema y no teme que el contacto con el crimen trasnacional corrompa a las fuerzas militares, dado su “fuerte esquema disciplinario, con una moral preparada y orientada hacia la acción” (como pudo apreciarse entre 1976 y 1990). Además propone una “recuperación de capacidades de las Fuerzas Armadas”, sobre la base de inversión estructural, reequipamiento y modernización tecnológica (http://desarrolloydefensa.blogspot.com.ar/2015/10/reportaje-sobre-defensa-allicenciado.html). Para el mayor Gómez Centurión, la Argentina “sin defensa, está al borde de pasar a ser un estado fallido”. Ésa definición del establishment de seguridad nacional de los Estados Unidos se ha usado para justificar intervenciones militares en otros países. Pero durante un seminario sobre políticas de defensa realizado en la Universidad de Belgrano, Gómez Centurión compartió la mesa con Elisa Carrió quien desechó por “absolutamente descabellada” la propuesta de Massa de incorporar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas. Las mismas contradicciones se poducen en el Frente para la Victoria. Mientras Scioli prometió blindar la frontera empleando Fuerzas Armadas contra el narcotráfico, su presunto ministro de Seguridad, Sergio Berni, sostuvo que “hay que cambiar de paradigma porque el modelo de la militarización y de la penalización, impulsado por Estados Unidos ha fracasado en todo el mundo, donde cada vez hay más droga y más barata. Las Fuerzas Armadas no sirven para luchar contra el narcotráfico porque no tienen investigación, y como ejemplo tenemos las experiencias nefastas de Colombia y México. Las fuerzas de seguridad están mejor preparadas y equipadas para eso”. Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-285682-2015-11-08.html ARGENTINA: EL VOTO EN BLANCO ES UN VOTO POR EL IMPERIALISMO Buenos Aires, 9 Noviembre 2015 http://www.atilioboron.com.ar/ (Por Atilio A. Boron) Quisiera decir algunas pocas palabras en torno al debate suscitado acerca de la conducta que la izquierda debe seguir ante el balotaje del 22-N. Los sectores identificados con las distintas variantes del trotskismo y algunos independientes se han manifestado de forma rotunda a favor del voto en blanco. Otros, que militamos en el amplio y heterogéneo campo de la izquierda, pensamos que en esta coyuntura concreta -alejada del 143 terreno más confortable e indoloro de los discursos y los papers académicos- el voto por Scioli es, desafortunadamente, el único instrumento con que contamos para impedir un resultado que sería catastrófico para nuestro país, para las perspectivas de la izquierda en la Argentina y para la continuidad de las luchas antiimperialistas en América Latina. Sería bueno que hubiese otro instrumento político para detener a Macri, pero no lo hay. El voto en blanco ciertamente no lo es. Quienes postulan el “votoblanquismo” señalan que en el balotaje del 22-N se enfrentan dos candidatos de la burguesía que se mueven en la cancha de la derecha, como correctamente señala Eduardo Grüner en su respuesta a la intervención de Mabel Thwaites Rey que disparara este debate. Es cierto, pero eso no quita que aún así esa caracterización general sea de nula utilidad a la hora de hacer política. Porque, ¿no eran acaso políticos burgueses Raúl Alfonsín, Ítalo Luder y Herminio Iglesias? ¿Cómo ignorar las diferencias que existían entre ellos? Tomemos un ejemplo. En un caso, juicio y castigo a las Juntas Militares, con todas sus idas y venidas, y con las contradicciones propias de la política pequeño burguesa del partido Radical; en el otro, autoamnistía de los militares genocidas ratificada por ley del Congreso y desenfreno macarthista a cargo de Herminio y sus patotas, continuando con la siniestra obra de la Triple A. Obvio, ni Alfonsín ni Luder aspiraban a construir una sociedad socialista, o siquiera a iniciar una transición hacia el socialismo, como recordaba Salvador Allende. Pero, ¿no eran significativas esas diferencias para la izquierda, pese a que todos eran políticos burgueses? Me parece que sí. Ejemplos de este tipo abundan a lo largo de la historia, y sería un ejercicio ocioso traerlos ahora para ilustrar esta discusión. Perón también era un político burgués, al igual que José P. Tamborini, su contendor en la crucial elección presidencial de 1946. Ambos también se movían en el campo de la derecha, pero a pesar de ello había algunas diferencias, nada menores por cierto, que la historia posterior se encargó de demostrar de modo irrefutable. En la coyuntura actual el indiscriminado repudio al binomio Macri-Scioli adolece de la misma falta de perspectiva histórica y de rigor analítico. Son, sin duda, dos políticos que juegan en la cancha del capitalismo. Uno, Macri, es un conservador duro y radical; el otro, Scioli, se inscribe en una tradición de conservadorismo popular de viejo arraigo en la Argentina. Macri llega a los umbrales de la Casa Rosada apoyado por una impresionante colección de fuerzas sociales y políticas del establishment capitalista local, sin ninguna organización popular que se haya manifestado en su apoyo. En otras palabras, como indica Gramsci, al identificar la naturaleza de una coalición política es preciso conocer, con la mayor precisión posible, la naturaleza de clase y la organicidad de sus apoyos. A Macri lo respaldan todas las cúpulas empresariales de la Argentina, comenzando por la AEA (Asociación Empresaria Argentina) y siguiendo con casi todas las demás; lo apoyan las capas medias ganadas por un odio visceral hacia todo lo que huela a kirchnerismo, la oligarquía mediática, la Embajada de Estados Unidos y es él quien completa, desde esta parte del continente, el tridente reaccionario cuyas otras dos puntas son nada menos que Álvaro Uribe y José María Aznar. No es casual que su candidatura cuenta con el respaldo de las principales plumas de la derecha latinoamericana: Mario Vargas Llosa, Carlos A. Montaner, Andrés Oppenheimer, Enrique Krauze y todo el mandarinato imperial. ¿Y Scioli? Su candidatura ha sido respaldada por los sectores empresariales menos concentrados, las pymes, sectores medios vagamente identificados con el “progresismo”, una multiplicidad de organizaciones y movimientos sociales –inconexos y heterogénos pero aún así arraigadas en el suelo popular- y estos apoyos hacen que suscite una cierta desconfianza de los poderes mediáticos y el bloque capitalista dominante porque es obvio que no podrá gobernar sin atender a los reclamos de su base social. Un dato que puede parecer una pequeña nota de color pero que no lo es: poco después de las PASO Scioli viaja a Cuba y se reúne durante cuatro horas y media con Raúl Castro; Macri, en cambio, llama por teléfono al Embajador de Estados Unidos, en línea con lo que Wikileaks demostrara que tantas veces hiciera en el pasado. Dirán 144 los “votoblanquistas” que estas son meras anécdotas, pero se equivocan. Remiten a algo más de fondo. Sólo que hay que saber mirar. De lo anterior se desprende que la consigna del voto en blanco es una forma de eludir las responsabilidades políticas de la izquierda en la hora actual. Cualquiera de los proponentes de esta opción sabe muy bien que con Macri lo que se viene es una política de ajuste y de violenta represión del movimiento popular (los incidentes del Borda o el violento desalojo del Parque Indoamericano son botones de muestra de ello), mientras que Scioli muy probablemente seguirá con la política kirchnerista de no reprimir la protesta social. Y no me parece que para cualquier militante de izquierda esta sea una diferencia insignificante. Por otra parte, podría entenderse la razonabilidad de la consigna “votoblanquista” si, como ocurría con los radicales de finales del siglo diecinueve, cuando se rebelaban contra el fraude y proponían la abstención revolucionaria no votaban pero se alzaban en armas y seguían una estrategia insurreccional, como ocurriera en 1890, 1893 y 1905. O como hicieran los peronistas durante los años en que su partido fue proscripto, que propiciaban el voto en blanco pero en el marco de una estrategia que contemplaba múltiples formas de acción directa, desde sabotajes hasta atentados de diverso tipo. Los “votoblanquistas” de hoy, en cambio, no proponen otra cosa que el burgués repliegue hacia su intimidad y dejar que el resto de la ciudadanía resuelva el dilema político que nos hereda doce años de kirchnerismo. La consigna del voto en blanco es estéril, porque no va acompañada por alguna acción de masas de repudio a la trampa de Macri-Scioli: no hay convocatoria a ocupar fábricas, a cortar rutas, invadir campos, organizar acampes, bloquear puertos o algo por el estilo. Esto es política burguesa en toda su expresión: no me gusta, no me convence, no elijo nada, me retiro y luego veré que hacer. Me retiro del juego institucional y tampoco tengo una estrategia insurreccional de masas: es decir, nada de nada. ¿Será posible construir una opción de izquierda a partir de esa actitud? ¡No, de ninguna manera! Entre otras cosas porque habría que discutir las razones por las cuales luego de más de treinta años de democracia burguesa las izquierdas no hemos todavía sido capaces de construir una sólida alternativa electoral. ¿Cómo es posible que aún hoy estemos penando para superar el 2 o el 3 % de la votación nacional? ¿Por qué el Frente Amplio pudo llegar a la presidencia en el Uruguay, igual que el PT en Brasil, el MAS en Bolivia, el FMLN en El Salvador, mientras que en la Argentina nos debatimos todavía en la lucha para superar un dígito? Aquí no hubo un Plan Jakarta, como el que en Indonesia exterminó en pocos meses a más de medio millón de comunistas; ni un baño de sangre -hablamos siempre desde la reinstauración de la democracia burguesa en 1983, no antes- o una feroz persecución a la izquierda como la que todavía hoy martiriza a Colombia. Es cierto que el peronismo, en todas sus variantes, incluido el kirchnerismo, siempre trató de impedir el crecimiento de la izquierda, o en el mejor de los casos, acotarlo dentro de límites muy precisos. Pero no hubo en la Argentina posterior a 1983 nada similar a lo de Indonesia o Colombia. Y sin embargo, producto de nuestro sectarismo, nuestro ingenuo hegemonismo, de estériles personalismos y falta de unidad no tenemos gravitación en las grandes coyunturas en las que se define el destino de la nación. Creo que ha llegado el momento de avanzar en esa dirección y refundar una izquierda seria y plural, inmunizada contra el facilismo consignista que constantemente anuncia la inminencia de una revolución que nunca llega, con vocación de poder y voluntad de ser protagonista y no víctima de nuestra historia. Claro que si llegara a ganar Macri todo esto sería muchísimo más difícil de llevar a la práctica. Una última reflexión, que no puedo acallar: estoy asombrado al comprobar como lúcidos pensadores del marxismo “votoblanquista” elaboran sesudos argumentos sin jamás haber pronunciado la palabra “imperialismo”. Se habla de una elección crucial no sólo para la Argentina sino para toda América Latina y la palabrita no aparece. Tampoco se habla de Raúl, de Fidel, de Chávez, de Maduro, de Evo, de Correa, de Sánchez Cerén, de Daniel Ortega. No se 145 habla de las ochenta bases militares que Estados Unidos tiene en la región o de la ofensiva restauradora lanzada por Washington para retrotraer la situación sociopolítica de América Latina al punto que se encontraba el 31 de Diciembre de 1958, en vísperas de la Revolución Cubana. ¿Qué clase de análisis de coyuntura es este que prescinde por completo de la dimensión internacional y que ignora olímpicamente al imperialismo? Todo parecería ser un ejercicio puramente académico, descomprometido de las urgencias reales del momento actual y por completo ajeno a lo que en el marxismo se entiende por análisis de la coyuntura. En cambio, la importancia continental de la elección de Macri no pasó desapercibida para un agudo observador de la política latinoamericana, y protagonista también de ella, como el ex presidente brasileño Fernando H. Cardoso, un ex marxista que se olvidó de muchas cosas menos de lo que significa el papel del imperialismo y la correlación internacional de fuerzas. En una esclarecedora entrevista que le concediera al diario La Nación (Buenos Aires) el domingo 1° de Noviembre, decía que una derrota del kirchnerismo en la Argentina facilitaría la resolución de la crisis en Brasil; es decir, pavimentaría el camino para la destitución de Dilma Rousseff. Agregaba, además, que “si una victoria de la oposición en la Argentina repercutiera además en las elecciones legislativas de Venezuela (el 6 de diciembre), sería una maravilla. Porque en Venezuela tampoco se puede seguir así" Precisamente, de lo que se trata es de evitar tan “maravilloso” resultado y para eso hay que impedir la victoria de Macri, apelando al único instrumento disponible para ello: el voto a Scioli. Sería mejor disponer de otro, pero es lo único que hay. Y votar en blanco contribuiría a lograr el “maravilloso” efecto anhelado por Cardoso. La existencia de una izquierda indiferente ante la presencia del imperialismo en la vida de nuestros pueblos es uno de los rasgos más asombrosos y deprimentes de la escena nacional. Esa izquierda debería tomar nota de lo que dice el ex presidente brasileño para caer en la cuenta del significado que tendría el triunfo de Macri el 22-N, mismo que trasciende con creces los límites de la política nacional. La propuesta del “votoblanquismo” revela una perniciosa mezcla de dogmatismo y de provincialismo que explica, al menos en parte, la crónica irrelevancia de la izquierda. Esto no es nuevo: el trotskismo, en todas sus variantes, siempre manifestó un profundo rechazo hacia las “revoluciones realmente existentes”. Nunca aceptó a la Revolución Cubana y experiencias como las del chavismo, la boliviana o la ecuatoriana han sido permanente objeto de sus enojosas diatribas, sólo comparables a las que disparan los agentes de la derecha. Cultivan la malsana ficción de una revolución que sólo existe en su imaginación; una revolución tan clara y límpida, y ausente de toda contradicción, que más que un tumultuoso proceso histórico se parece a un teorema de la trigonometría. Por eso son implacables críticos de la Revolución Rusa, la China, la Vietnamita, la sandinista, aparte de las arriba mencionadas. Su concepción de la revolución no es dialéctica ni histórica sino mecánica: la revolución es un acto, un acontecimiento, cuando en realidad es un proceso. Es el desenvolvimiento de la lucha de clases, en un trayecto erizado de violencia y signado por momentos de auge y estancamiento, de avances y retrocesos. Celebran como una hazaña de la clase obrera la conquista de un centro de estudiantes y vomitan su odio contra las “revoluciones realmente existentes”, siempre procesos contradictorios, conflictivos y, según esta visión, invariablemente traicionados por sus líderes. Esta incomprensión, de la que jamás adoleció Trotsky, los convierte–y a pesar de sus protestas- en aliados del imperio, en su desesperado afán por acabar con gobiernos que Washington considera objetivamente antiimperialistas pero que nuestros “votoblanquistas” vituperan como una muestra de la traición a los ideales del socialismo. Y para el imperialismo y sus secuaces, para Álvaro Uribe – el gran socio de Macri- la victoria del PRO y Cambiemos significará un golpe durísimo, tal vez fatal, a los procesos emancipatorios en curso en la región. Debilitará a la UNASUR (que frustró dos golpes de Estado contra Evo y Correa) y la CELAC; hará del Mercosur un apéndice de los TLC y del Tratado TransPacífico; incorporará a la Argentina a la Alianza del Pacífico (nuevo nombre del ALCA); congelará (o tal vez romperá) relaciones con Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador y, de acuerdo con Washington, apoyará a los grupos que pugnan por derribar a esos 146 gobiernos; y tratará de que la Argentina, como hizo recientemente Colombia, reingrese a la OTAN. Esto no es una suposición, no es algo que Macri podría eventualmente llegar a hacer sino un resumen de las declaraciones en las que anunció cuáles serían las líneas directrices de su política exterior. Aún cuando Scioli quisiera seguir por ese mismo camino, las fuerzas políticas y sociales que lo apoyan plantearían enormes obstáculos a su accionar, y no sólo en el terreno internacional sino también en la política económica. ¿Cómo puede un sector de la izquierda argentina ser indiferente ante esta fenomenal regresión política que el triunfo de Macri produciría en el tablero de la política internacional? ¿Qué quedó del internacionalismo proletario y de la solidaridad con la luchas de los pueblos hermanos? ¿Cómo se puede predicar la abstención o el voto en blanco frente a una situación como la que hemos descripto? Francamente, no lo entiendo. Ojalá que estas líneas sirvan para llamar a la reflexión a los compañeros que proponen el voto en blanco y a caer en la cuenta de todo lo que está en juego el 22-N, que trasciende de lejos la política nacional. Por eso ratificamos la validez del título de esta nota: votar en blanco es votar en línea con las políticas del imperialismo; es votar por el imperialismo y nadie en la izquierda puede actuar de esa manera. ¿VOTAR A SCIOLI? MIRAR EL PAÍS DESDE UNA REVOLUCIÓN x Marco Teruggi El candidato kirchnerista no ocultó su gabinete, y su parecido con una matriz de derecha noventista y renovada es nítido http://www.lahaine.org/mundo.php/ivotar-a-scioli-mirar-el Existe cierta tragedia en la encrucijada del 22 de noviembre. Me cuesta decirle épica. Eso lo dejo para lo que sucederá el 6 de diciembre en las elecciones legislativas en Venezuela: dos bloques históricos enfrentados, el chavismo contra el antichavismo, pobres contra ricos, explotados vs petroleros, burgueses, oligarcas, imperialistas. ¿Con contradicciones? Seguro. La lucha de clases se infiltra en las filas de la Revolución, los traidores no son patrimonio del enemigo, el chavismo está compuesto de varios proyectos de países por venir que se están disputando las riendas. Lo digo, a veces lo escribo, aunque siempre preguntándome para qué la crítica, o mejor dicho qué criticar (el Plan de Operaciones de Mariano Moreno ofrece algunas pistas al respecto: las especulaciones e intrigas, deben quedar en lo privado en una revolución). El asunto es que ahí está la épica, es decir, el debate por una alternativa al capitalismo, el enfrentamiento de clases, el poder reapropiado por el pueblo -que no es lo mismo que el Estado, más allá de la necesidad de contar con él. La encrucijada Scioli o Macri no lo es. Y sí, es una encrucijada. Al gobierno de Macri lo conocí en el Parque Indoamericano, en la toma de tierras que terminó en masacre. Ahí estaban sus sindicalistas/barrabravas/punteros armando un tejido de asesinatos, incendios de carpas, fusilamiento al pie de una ambulancia. Era él. Quien se encargó de atacar en sus declaraciones a los migrantes, desnudando en un disparo -que dejó varios muertos- su concepción nacional, inmobiliaria, cultural, clasista. En una de esas noches de furia se reunieron en una mesa altos funcionarios del Frente Para la Victoria, del Pro, y representantes de los movimientos populares que hacían parte de la toma. El kirchnerismo quería negociar: los primeros muertos habían sido por disparos de la Policía Federal. El macrismo no: insistía que mientras no se desalojara la toma los vecinos seguirían matando, un asunto de amor al parque, decían. Ninguno tenía intención de ceder los terrenos a los ocupantes, y las responsabilidades sobre las víctimas eran compartidas. Ahí comprendí una diferencia central entre ambos: uno había aprendido las lecciones del 2001, la necesidad 147 de la negociación y descompresión. El otro no, inmutable en su choque frontal contra los sectores populares. Pasó en el 2010, casi en simultáneo con los asesinatos de Mariano Ferreyra y los compañeros de la comunidad Qom. Como digo esto, también resulta honesto acercar otra conclusión: el macrismo -su concepción de país- no es más que la que quedó expuesta en esos días. No hay otra, y de existir es peor que todo lo hasta ahora conocido. No se puede decir lo mismo del kirchnerismo. Englobar al movimiento kirchnerista únicamente en Aníbal Fernández, Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Pablo Bruera, Julio Alak, Gildo Insfrán, José Alperovich, para poner solo algunos nombres de conducciones actuales forjadas en el menemismo, es reducir y clausurar todo tipo de puentes. ¿Con quiénes? En primer lugar con todos aquellos que se identifican con las ideas/medidas progresistas del Gobierno, los núcleos culturales que son un avance -el ideario continental, los juicios a los genocidas, por ejemplo. En segundo lugar con la militancia enmarcada en organizaciones kirchneristas, o por fuera de ellas pero activamente partícipe del proyecto. El antikirchnerismo como política fue y seguirá siendo estéril, peligroso. ¿Qué debatir? El techo intrínseco del proyecto y sus variables centrales, que de tan grandes parecen quedar ocultas. Algunas: concebir la democracia únicamente en términos representativos/electorales, cerrando la posibilidad de una democracia participativa, es decir que fortalezca la organización popular, el poder en los territorios, lugares de trabajo, de estudio. No como algo secundario -la convocatoria a la movilización en determinadas fechassino como razón de ser, vehículo de la transformación. De la mano con la anterior: pensar en el Estado como lugar de llegada y fin, el espacio del bien, desde donde exclusivamente se aplican las medidas progresistas -o conservadoras. Existe en esa mirada la imposibilidad de pensar en romper del consenso progresista/post-dictadura: el de cuestionar la democracia y la economía capitalista. Ese techo es una victoria del proyecto de dominio impuesto con el genocidio. Entonces el Gobierno otorga, amplía, proporciona, (reprime) etc.: el lugar del pueblo queda en el modelo, y así ha sido reforzado, en el lugar de la pasividad. Unificando ambas variables: gobiernan -salvo algunas excepciones- quienes estaban desde los años 90, siempre de arriba hacia abajo. La capacidad de gatopardismo, de cambio de ropa del Partido Justicialista, continúa siendo asombrosa, cuando no escalofriante. Han mudado -idas y vueltas- de Duhalde a Kirchner a Scioli a Massa a Cristina, ¿ahora a Vidal? -para ahorrar algunos nombres. El proyecto allí es mantenerse en el poder. Y el debate es, justamente, el poder. Por eso Maduro repite una y otra vez que la forma de medir los avances del proceso de transformación es preguntarse cuánto poder -político, económico- tiene el pueblo. ¿Podrán los compañeros dentro del kirchnerismo ser diques de contención institucional al retroceso planteado por Scioli? Hablar de avances populares resulta difícil: el candidato del Frente Para la Victoria no ocultó su gabinete -y se trata recién del comienzo-, y su parecido con una matriz de derecha noventista y renovada es nítido. Aunque el problema, ganando Scioli, será saber cuándo se frenará el retroceso y cuándo se estará siendo cómplice/artífice de un gobierno derechizándose. Una posible ruptura del peronismo parece traer viejos recuerdos, balances antiguos diferentes, negativos muchos, intuyo. ¿O es casual la reciente publicación del libro La Lealtad, y el castigo verbal a quienes, dentro de las filas kirchneristas, muestran disidencias públicos sobre estos asuntos? Quiero que no gane Macri. Es decir, en esta encrucijada trágica, que se mantenga el kirchnerismo en el Gobierno, encabezado por un hombre que vivió combinando desde Menem la estrategia del hombre corcho y la lealtad justicialista. Por la negativa a un Gobierno amarillo -suficiente se ha dicho sobre lo que encarna- y porque, espero, un acumulado de contradicciones dentro del frente kirchnerista podría obligar a abrir debates ahora negados. 148 ¿O es que realmente la apuesta a un “capitalismo serio” es todo lo que proyectan aquellos que se identifican con el legado del peronismo revolucionario? Lo digo sin excluirme de ese trazo histórico/popular ¿O existe un plan oculto de etapas en clave de Hernández Arregui? De John William Cooke estamos lejos, eso es seguro. De los sectores populares -trabajadores, villeros, campesinos etc.- como protagonistas de las transformaciones también. Cerrando con lo más evidente: la frágil correlación de fuerzas en el continente se vería seriamente golpeada por la presidencia de Macri. No es que Scioli avanzará en un camino de profundización de la Unasur y la Celac (el Alba siempre ha estado, por razones de proyecto, fuera de debate) pero, intuyo, podría quedar neutralizado entre su deseo carnal con la embajada norteamericana y la correlación interna del kirchnerismo, por lo menos en un primer momento. Desde Venezuela la soledad se hace notar (en el caso del cierre de frontera con Colombia particularmente, llegando a ser condenada por referentes del kirchnerismo), el macrismo a la cabeza agudizaría la contraofensiva, en este tiempo donde la dinámica revolución/contrarevolución se acerca a límites de filos impredecibles. Sí, existe una tragedia. Acusar por lo sucedido a la izquierda, los sectores no kirchneristas del campo popular, al director de la Biblioteca Nacional, a la clase media -que también es la casi exclusiva protagonista del kirchnerismo- es recortar cómodamente la mirada. ¿Qué pasa con el subsuelo de la patria? ¿Cuál es la cosecha del modelo de arriba para abajo con derechos humanos de ayer/soja y minería a cielo abierto, Auh/policías locales y gendarmes caranchos, matrimonio igualitario/consumismo rabioso? Y la gestión de Scioli en la provincia solo tuvo soja/policía/consumismo. Algo sucede cada vez que observo lo que pasará el 6 de diciembre en las elecciones en Venezuela: si bien existen lógicos descontentos debido a la guerra económica y psicológica, quienes sienten el agotamiento no lo demostrarán votando a la derecha. El enemigo, el proyecto y el protagonismo popular son claros. Álvaro García Linera dijo: “Tarde o temprano tienes que derrotar a tu adversario”. A quién echarle la culpa cuando luego de 12 años los adversarios -que entonces nunca fueron tal- son puestos como primera conducción del proyecto kirchnerista. Finalmente nuestros adversarios -amigos entre sí- se enfrentarán el 22. Votemos para elegir en qué escenario continuar luchando. La épica está por venir. (Finalmente la toma del parque Indoamericano fue desalojada –una combinación de operadores kirchneristas en el terreno y terror a lo que podría venir. Hoy el predio sigue vacío, la villa superpoblada, a dos de los militantes les fue armada una causa, la respuesta habitacional está ausente, las tomas continúan, en Buenos Aires, provincia, y demás zonas del país) (Stencil de la urna: Sebastián Uribe) http://comoelvientoenlanoche.wordpress.com Texto completo en: http://www.lahaine.org/ivotar-a-scioli-mirar-el EL ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN LAS CLASES SOCIALES Publicado por: Antonio Antón Morón http://ssociologos.com/2015/11/10/el-analisis-de-los-cambios-en-las-clases-sociales/ El análisis de clase social cobra una nueva dimensión. Tratamos aquí dos aspectos de carácter teórico. El primero para señalar los límites de las teorías convencionales de estratificación 149 social y la necesidad de renovar la teoría social. El segundo para destacar la importancia de analizar las clases sociales desde un enfoque relacional e histórico. Límites de las teorías convencionales y esfuerzo interpretativo Sintéticamente, apuntamos las principales insuficiencias de las teorías convencionales sobre las clases sociales y el enfoque aquí adoptado, desarrollado en otra parte (ANTÓN, 2014). No es adecuada la visión atomista, individualista extrema e indiferenciada, de carácter liberal o postmoderno que, fundamentalmente, contempla a individuos aislados y diferentes entre sí, sin posiciones similares con otros individuos y sectores de la sociedad. Su representación es el círculo o la manzana. La visión funcionalista de la agregación de individuos, con la distribución en estratos continuos, tiene insuficiencias; su forma es la pirámide o la pera. Igualmente, es unilateral el idealismo, presente en enfoques ‘culturales’, con la sobrevaloración de la subjetividad y el voluntarismo de la ‘agencia’ y la infravaloración de la desigualdad socioeconómica y de poder o el peso de los factores estructurales, contextuales e históricos. Nos detenemos en la crítica a la idea marxista más determinista o estructuralista, de amplia influencia en algunos sectores de la izquierda. No es adecuada la posición de la prioridad a la ‘propiedad’ (no la posesión y el control) de los medios de producción –la estructura económica- que explicaría la conciencia social y el comportamiento sociopolítico, así como la idea de la inevitabilidad histórica de la polarización social, la lucha de clases, y la hegemonía de la clase trabajadora. El error estructuralista es establecer una conexión necesaria entre ‘pertenencia objetiva’, ‘consciencia’ y ‘acción’. El enfoque marxista-hegeliano de ‘clase objetiva’ (en sí) y ‘clase subjetiva’ (para sí) tiene limitaciones. La clase trabajadora se forma como ‘sujeto’ al ‘practicar’ la defensa y la diferenciación de intereses, demandas, cultura, participación…, respecto de otras clases (el poder dominante). La situación objetiva, los intereses inmediatos, no determinan la conformación de la conciencia social (o de clase), las ‘demandas’, la acción colectiva y los sujetos. Es clave la mediación institucional-asociativa y la cultura ciudadana, democrática y de justicia social. La clase trabajadora, a diferencia de la burguesía que controlaba ya muchos resortes de la economía en su lucha contra el Antiguo Régimen, no domina los medios de producción y distribución, ni tampoco el Estado. No puede apoyarse en el control económico que no tiene, sino en desplegar su capacidad de influencia como fuerza social, su hegemonía política en la sociedad como sujeto transformador. De ahí que su acción sociopolítica, cultural y democrática sea más decisiva. Además de ser consecuentemente partidaria de las libertades civiles y políticas y la democratización del sistema político, debe apuntar a una democracia social y económica más avanzada. Es ahí donde entra en conflicto abierto contra la desigualdad socioeconómica y los privilegios de las capas acomodadas que utilizan los resortes del poder político e institucional para defender la estructura social y económica desigual. La conformación de ese sujeto es fundamental, pero no nace mecánicamente de su situación material de explotación sino de la evolución relacional e histórica de sectores sociales subordinados que se indignan frente a las injusticias, participan en el conflicto social y desarrollan la democracia. Por tanto, es imprescindible superar ese determinismo económico, dominante en el marxismo ortodoxo, así como el determinismo político-institucional o cultural de otras corrientes teóricas. En consecuencia, es importante la mediación sociopolítica/institucional, el papel de los agentes y la cultura, con la función contradictoria de las normas, creencias y valores. Junto con el análisis de las condiciones materiales y subjetivas de la población, el aspecto principal es la interpretación, histórica y relacional, del comportamiento, la experiencia y los vínculos de colaboración y oposición de los distintos grupos o capas sociales, y su conexión con esas condiciones. Supone una reafirmación del sujeto individual, su capacidad autónoma y reflexiva, así como sus derechos individuales y colectivos; al mismo tiempo y de forma interrelacionada que se avanza en el empoderamiento de la ciudadanía, en la conformación de 150 un sujeto social progresista. Y todo ello contando con la influencia de la situación material, las estructuras sociales, económicas y políticas y los contextos históricos y culturales. Como referencias intelectuales, todas ellas desde una posición democrática y de izquierdas, se pueden citar dos autores: E. P. THOMPSON (1977; 1979, y 1995), historiador británico riguroso y de orientación marxista, pero heterodoxo y anti-determinista, pionero en la crítica al enfoque estructuralista, y A. TOURAINE (2005, y 2009), sociólogo francés, que revaloriza el papel del ‘sujeto’ y los derechos humanos universales, particularmente los ‘culturales’ para hacer frente, principalmente, al conflicto étnico; no obstante, hoy es insuficiente (sus textos están escritos antes del impacto de la crisis, la austeridad y la fuerte involución social y democrática) para analizar la importancia de la nueva cuestión social y la pugna sociopolítica y cultural por los derechos sociolaborales y democráticos. Podemos añadir otro investigador (junto con estudiosos afines) de los movimientos sociales y la contienda política, Ch. TILLY (2010; MCADAM ET AL., 1999; MCADAM ET AL., 2005) que, para explicar los conflictos sociales, pone el acento en la estructura de oportunidades políticas y los procesos culturales ‘enmarcadores’; sin embargo, para explicar la conformación e intensidad de las demandas progresistas y el carácter de los sujetos populares deja algo de lado un aspecto fundamental: las dimensiones y características de los agravios e injusticias padecidos y la experiencia popular de su gravedad, ligada a su cultura democrática y de justicia social. Por último, podemos citar los intentos de superación de la rigidez marxista (y weberiana) sobre las clases y sujetos sociales, haciendo alusión a los trabajos de E. O. WRITH (1994) y E. DEL RÍO (1986). Por otro lado, también recogeremos algunos elementos empíricos de corte funcionalista, weberiano o de otras corrientes. Sobre estudios concretos respecto de la estratificación social, aparte del de la socióloga Marina SUBIRATS (2012), señalamos solamente cuatro, con distintos enfoques: dos ya clásicos en la sociología convencional estadounidense (KERBO, 2003, y LENSKI, 1969), y dos españoles de reconocido prestigio en este ámbito (REQUENA ET AL, 2013, y TEZANOS, 2002). No se trata de una mezcolanza ecléctica sino de construir un análisis riguroso, con fundamentación empírica, recoger algunos componentes valiosos de las distintas tradiciones teóricas y criticar y desechar las ideas más inadecuadas. Se trata de un esfuerzo analítico e interpretativo, asentado en un enfoque social y crítico. Los factores principales de diferenciación socioeconómica y de poder son tres: 1) ingresos o rentas (jerarquía económica); 2) estatus profesional u ocupacional (dominio o control) y posición en la estructura de poder o autoridad (dominación / subordinación); 3) posición (propiedad o posesión / explotación) ante los medios de producción. Corresponde, básicamente, a las prioridades analíticas de las tres corrientes mencionadas: funcionalista, weberiana y marxista. Existen otros factores relacionales (sexo, origen…), estilo de vida y consumo, capacidad cultural, subjetividad… que solo aludiremos brevemente. Para el análisis de los procesos sociopolíticos habrá que combinar: 1) la interpretación científica de la realidad; 2) la evaluación de las tendencias sociales, los sujetos colectivos y los escenarios sociopolíticos probables, y 3) las propuestas normativas de cambio social. Clases, actores y conflicto social En España (y otros países europeos periféricos) se ha conformado una amplia conciencia popular progresista, social y democrática, de indignación frente a las consecuencias de la crisis y la gestión antisocial de las élites económicas e institucionales. Existe una fuerte deslegitimación de la política de austeridad y un amplio desacuerdo con la gestión política dominante (ANTÓN, 2013). El discurso oficial (La austeridad es inevitable -UE y Troika, 2010/2013-, o El modelo social europeo es insostenible -Mario Draghi – BCE, 2013-) no convence a la mayoría de la sociedad y no consigue su resignación. Persisten unos valores democráticos -libertades y participación política-, y de justicia social -derechos sociales, económicos y laborales-, casi universales hasta la crisis. Ahora, frente a la desigualdad social, el empobrecimiento, la austeridad y los recortes sociales, se ha generado mayor diferenciación popular respecto de las élites y su involución 151 social y democrática. No se consolida el fatalismo, sino que se mantienen vivas la oposición a la dinámica regresiva y las aspiraciones al cambio progresista. En este Estado, salvo dinámicas puntuales y locales, existe un escaso apoyo social a corrientes populistas antidemocráticas, de extrema derecha o xenófobas, irracionales o fundamentalistas. Tampoco hay revueltas violentas ‘antisistema’ y la protesta social es pacífica y democrática. Sí hay posibilidades para el desarrollo de dos dinámicas: por un lado, un conservadurismo fuerte y cierto autoritarismo por parte de la derecha y el poder; por otro lado, tendencias a la fragmentación, la competencia individualista o intergrupal y el desarraigo social o normativo que pudieran desencadenar una crisis social disgregadora. En la mayoría de la sociedad se ha reafirmado una cultura cívica, basada en valores democráticos y de justicia social. Hay una mayor brecha social en relación con los ‘poderosos’, la minoría oligárquica o la llamada ‘casta’, que afecta a su menor legitimidad ciudadana. Existe una fuerte diferenciación ‘cultural’ entre la ciudadanía indignada, de defensa de derechos sociales y democráticos, respecto de las élites dominantes, que gestionan la austeridad y los recortes sociolaborales. Se configura una nueva conciencia social, con nuevos sujetos o movimientos sociales interclasistas o populares y de fragmentos de clases trabajadoras. Se basa, por un lado, en la percepción del poder y su carácter oligárquico, y por otra parte, en la expresión democrática y social de amplios sectores de la ciudadanía, con nuevas mentalidades, en particular entre jóvenes, y demandas locales y globales sobre elementos sistémicos. Hay un proceso de diferenciación de clases sociales, distinto al de otras épocas pero que también conlleva cierta polarización social. El posicionamiento de amplios sectores populares ante intereses comunes y su participación en el conflicto social son fundamentales y previos para la ‘pertenencia’ y la ‘formación’ de las clases que se identifican y actúan como tales, es decir, que ‘existen’ como actores sociopolíticos. Los elementos de apoyo y configuración de cada agrupamiento social tienen distinto peso: las clases dominantes se apoyan en el control económico y del poder; las clases subordinadas, deben basarse en su experiencia de movilización social y democrática, su capacidad asociativa y su subjetividad. La situación material similar junto con, por una parte, la ofensiva regresiva del ‘poder’ y, por otra, la acción sociopolítica y la cultura popular crítica, va creando la percepción social de tres conjuntos con contornos difusos, fragmentación interna y denominaciones diversas, pero diferenciados entre sí: Arriba, abajo, intermedio; ganadores, mantenimiento o perdedores; poder (financiero y clase gobernante), capas medias, clases trabajadoras y desfavorecidas. La crisis del empleo y los ajustes laborales han tenido un gran impacto, no solo para la mayoría de clases trabajadoras sino también para las clases medias, con un estancamiento o descenso de sus trayectorias profesionales, sus expectativas vitales y su situación socioeconómica. En particular, ha tenido una fuerte repercusión entre jóvenes de clase media, ilustrados, con altas capacidades académicas, con un bloqueo de sus aspiraciones laborales y su estatus vital, generándose una gran frustración e indignación, y mayor diferenciación con las élites dominantes. En resumen, la protesta social progresista ha adquirido un nuevo carácter y dimensión, en un contexto de crisis sistémica y con unos rasgos particulares: lacras socioeconómicas ampliadas por la crisis económica; gestión regresiva de las principales instituciones políticas; contra unos adversarios o agentes poderosos: casta financiera o gerencial y clase política gobernante; conciencia popular progresista y reafirmación ciudadana en una cultura democrática y de justicia social. Se ha ido configurando una corriente social indignada en torno a dos ideas fuerza: 1) Contra las consecuencias injustas de la crisis, los recortes sociales y la política de austeridad; 2) frente a la gestión poco democrática de la clase política gobernante. Y con dos objetivos básicos: a) giro socioeconómico con defensa de los servicios públicos y el Estado de bienestar, la vivienda digna, el empleo decente y el equilibrio en las relaciones laborales…; 2) democratización del sistema político y participación ciudadana. Emergen elementos culturales que afectan a la percepción ciudadana de la nueva cuestión social y la necesaria regeneración democrática, así 152 como a la convivencia intercultural. Los sentimientos humanitarios y solidarios se enfrentan a nuevas realidades, se modifican y se amplían a nuevos sectores sociales. Se ha abierto una nueva etapa sociopolítica. El cambio se conforma con la suma e interacción de tres componentes: 1) La situación y la experiencia de empobrecimiento, sufrimiento, desigualdad y subordinación. 2) La conciencia de una polarización, con una relación de injusticia social y democrática, entre responsables con poder económico e institucional y mayoría ciudadana. 3) La conveniencia, legitimidad y posibilidad práctica de la acción colectiva progresista, articulada a través de los distintos agentes sociopolíticos, aunque haya dificultades en la conformación de las élites asociativas y políticas y el cambio institucional. Se ha producido una nueva fase de la protesta colectiva progresista, con novedades respecto del periodo anterior y una importante repercusión electoral. Son dinámicas emergentes, pero suficientemente consistentes, y con un particular impacto en los jóvenes: precariedad laboral y de empleo, frustración por los procesos precarios de inserción social y profesional, indignación y participación cívica. Aparece la necesidad del cambio político-institucional, la importancia del papel de lo social y nuevas élites sociopolíticas con el horizonte de una salida progresista de la crisis y la necesaria renovación y unidad de los sectores progresistas, las izquierdas sociales y políticas y los grupos alternativos. Todo ello constituye un estímulo para un pensamiento crítico y una nueva teoría social, así como una acción transformadora y democratizadora. Junto con mayor conciencia crítica personal y una actitud cívica igualitaria, vuelven nuevos y renovados sujetos sociales, palancas fundamentales para el cambio social y político emancipador. Extracto de la Comunicación titulada Cambios en las clases sociales presentada en el II Congreso de Trabajo, Economía y Sociedad, octubre de 2015. Bibliografía citada ANTÓN, A.: Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica, Madrid, Sequitur. 2013. Sujetos y clases sociales. Colección Estudios, nº 83. Madrid, Fundación 1 de Mayo. 2014. KERBO, H. R.: Estratificación social y Desigualdad. El conflicto de clase en perspectiva histórica, comparada y global, Madrid, McGraw Hill. 2003. LENSKI, G.: Poder y privilegio. Teoría de la estratificación social, Buenos Aires, Paidós. 1969 [1966]. MCADAM, D., MCCARTHY, J. D. Y ZALD, M. N. (eds.): Movimientos sociales: perspectivas comparadas, Madrid, Istmo. 1999. MCADAM, D., TARROW, S. Y TILLY, CH.: Dinámica de la contienda política, Barcelona, Hacer. 2005. REQUENA, M, SALAZAR, L. Y RADL, J.: Estratificación social, Madrid, McGraw-Hill. 2013. RÍO (del), E. La clase obrera en Marx, Madrid, Talasa. 1986. SUBIRATS, M.: Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las clases sociales en los albores del siglo XXI, Barcelona, UOC. 2012. TEZANOS, J. F. (ed.): Clase, estatus y poder en las sociedades emergentes, Madrid, Sistema. 2002. THOMPSON, E. P.: La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra: 1780-1832 (tres tomos), Barcelona, Crítica. 1977 [1963]. Tradición revuelta y consciencia de clase, Barcelona, Crítica. 1979. Costumbres en común, Barcelona, Crítica. 1995. TILLY, Ch.: Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook, Barcelona, Crítica. 2010. TOURAINE, A.: Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy, Barcelona, Paidós. 2005. La Mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI, Barcelona, Paidós. 2009 [2007]. WRIGHT, E. O.: Clases, Madrid, Siglo XXI. 1994. 153 ENTREVISTA A HENRY BOISROLIN DEL COMITÉ DEMOCRÁTICO HAITIANO (CDH) "UNA ELECCIÓN DEMOCRÁTICA ES UN ACTO DE SOBERANÍA, EN UN PAÍS OCUPADO NO SE PUEDE HABLAR DE ESTO" http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205513 Mario Hernandez Rebelión Un día después de conocerse los resultados preliminares de las elecciones haitianas el viernes pasado, se produjeron enfrentamientos en las calles de Puerto Príncipe, a consecuencia de los cuales murió un seguidor de la Plataforma de los Hijos de Dessalines, cuyo candidato, Jean Charles Moise sería el tercero más votado de acuerdo al Consejo Electoral. Finalizada la elección del pasado 25 de octubre analizamos la situación política con Henry Boisrolin. -M.H.: En comunicación con Henry Boisrolin del Comité Democrático Haitiano para analizar las elecciones en ese país. En Aporrea.org hacen referencia al buen desarrollo, me llamó la atención dada la situación previa, con varios muertos en situaciones de enfrentamientos con la policía en City Soleil. -H.B.: En primer lugar creo que se han equivocado los y las compañeros de Aporrea cuando calificaron a las elecciones del domingo 25 de octubre como elecciones limpias. Lo que ocurre es una estrategia de dos etapas, en la elección legislativa del 9 de agosto se manifestó una tremenda violencia, quema de urnas, tiros, a pesar de ello dijeron que eran elecciones aceptables, esta fue una primera etapa, porque los que están en el poder y sus aliados quieren dominar el futuro Parlamento, así nombraron a dos senadores y 8 diputados en primera vuelta. Todos los demás que estaban en posición para ir a la segunda vuelta que se hizo el 25 de octubre era gente del gobierno en su gran mayoría. En la segunda etapa, como hubo muchas denuncias y muchas pruebas, optaron por desplegar a la policía para demostrar que hacían su trabajo, detuvieron a 200 personas, pusieron cámaras de vigilancia, drones, etc. Durante la mañana hubo incidentes del estilo de los que ya habían sucedido, pero no de la magnitud y la amplitud que se había dado el 9 de agosto. A partir de las 16:00, que era la hora de cierre, aparecieron grupos disfrazados de la Cruz Roja y de otras formas, entraron, secuestraron urnas y en algunos centros no dejaron asistir al escrutinio parcial para confeccionar las actas para mandar al centro de cómputos, echaron a los fiscales de los demás partidos, quedaron solamente los fiscales de los partidos del poder y sus aliados. Al día siguiente el Senador Jean Charles Moise llamó a un juez para constatar el hallazgo de urnas que no fueron transportadas a Puerto Príncipe porque supuestamente en ellas había votos adversos al candidato oficialista es Jovenel Moise. No es un secreto en Haití, por el contrario, todo el mundo sabe que el Consejo Electoral lo va a proclamar en primera vuelta o si no lo va a hacer entrar en el balotaje para el 27 de diciembre. Es por eso que muchos candidatos a la presidencia ya 154 llamaron a conferencia de prensa para decir que no van a aceptar eso y exigen el respeto de la voluntad popular. En cuanto a la participación, algunos hablan de un 30% y otros de un 25%. Del 18% que habían dicho en las del 9 de agosto, ahora habría 30%. Si tomáramos la cifra que da el gobierno hay un 70% de la población que no participó, desde ya que alguien elegido para ocupar el cargo de Presidente no puede tener legitimidad con un porcentaje tan bajo. Otra cosa más es que el Partido Familia Lavalas sostiene que su candidata habría ganado en primera vuelta, lo mismo dicen los partidarios del ex Senador Jean Charles Moise y los del candidato Jude Celestin, quien fue reemplazado en 2010 por Martelly por la acción de la “comunidad internacional”. Yo sostengo que una elección democrática es un acto de soberanía, en un país ocupado no se puede hablar de esto, en un país donde el Programa de las Naciones Unidas es quien decreta y paga a los miembros del Consejo electoral, quien paga la impresión de las boletas, etc. Esta más que claro que no se trata de una elección donde haya soberanía. En un país donde hace cuatro años que no hay ninguna elección, por lo tanto, no existe Parlamento capaz de controlar absolutamente nada, entonces el gobierno de Martelly gobierna por decreto, no se puede hablar de elección sino de una selección, ya se sabe a quiénes van a elegir de la manera que lo suelen hacer. Evidentemente, esta elección es un árbol que no tiene que taparnos el bosque porque la situación es mucho más grave, ésta es solamente una gota más que entra en el vaso que se va a desbordar en algún momento o la chispa capaz de prender la pradera. Estamos ante una crisis post electoral donde nadie puede saber a ciencia cierta cuáles serán las consecuencias. Después del 9 de agosto se creó un Espacio de Resistencia civil pidiendo la anulación de esta farsa, la renuncia de todos los miembros del Comité Electoral, la renuncia del Presidente Martelly, a quien habían impuesto los miembros de la Comunidad Internacional y la formación de un gobierno de transición. La semana que viene cuando anuncien los resultados que quieren anunciar, la mayoría va a estar en contra, entonces van a engrosarse las filas del Espacio de Resistencia. Muchos prevén una carnicería, que va a haber muchas movilizaciones, represión, disturbios, quema, etc. Nadie va a aceptar esto. -M.H.: Henry, me comentabas que estarías viajando a Montevideo, donde hay organizadas actividades en torno a la situación haitiana. -H.B.: En Uruguay funciona la Coordinadora uruguaya por el retiro de las tropas de la MINUSTAH. Teniendo en cuenta la gravedad de lo que ha ocurrido el 9 de agosto durante la elección legislativa, la farsa del 25 de octubre y la posibilidad de que el país se encamine a una crisis de consecuencias incalculables y muy graves, también que Uruguay sigue manteniendo sus tropas dentro de la MINUSTAH, los compañeros entienden que es el momento para denunciar todo eso y exigir una vez más al gobierno uruguayo el retiro de las tropas. Va a haber una serie de entrevistas, inclusive creo que nos vamos a reunir con el nuevo Cardenal designado por el Papa Francisco en Montevideo. Va a haber intervenciones mías en la prensa y también hay un acto de solidaridad el viernes con Haití y Palestina en el que voy a participar como orador. 155 -M.H.: Espero que nos comuniquemos a tu regreso de esa actividad y podamos ampliar el impacto que tendrá sobre la opinión publica uruguaya. -H.B.: Como no. Y reitero, no hay elección en Haití, hay selección, es una farsa trágica, hay muertos, heridos, no se respeta la voluntad del pueblo, no es un acto de soberanía y el pueblo entiende muy bien que la solución a sus problemas no pasa a través de esta selección con maniobras prácticamente mafiosas. ¿CONTRA EL RACISMO DESDE UN MUY ESTRECHO CIENTIFICISMO? http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205514 Salvador López Arnal El Viejo Topo Reseña de Gabriel Andrade, Las razas humanas, ¡vaya timo! Laetoli, Pamplona, 2015, 283 páginas. Es el cuarto o quinto libro que este joven filósofo venezolano publica en la colección que dirige Javier Armentia y que cada vez, en mi opinión, deriva peligrosamente hacia un mayor cientificismo. En esta ocasión, el tema es la existencia de razas humanas. Abre un volumen una significativa cita de Michael Blakey: “La idea de que la gente puede ser agrupada en distintas razas resulta tan obvia como que el Sol se levanta por el este todas las mañanas”. Es decir, un enorme prejuicio que podamos pensar y vivir como natural. El estilo del autor es inconfundible. Ya en la primera página, tras un breve paseo por Borges y una lectura más que sesgada de un fragmento de Las palabras y las cosas, señala: francamente, el argumento de Foucault (no se atreve a meterse con Borges) sobre nuestra excesiva confianza en determinados nudos de la racionalidad científica en temas taxonómicos y la necesidad o conveniencia de abrirse a otras aproximaciones clasificatorias, a otras racionalidades, le parece basura posmoderna relativista, “un ataque barato y sin fundamento contra la ciencia”. Vale, de entrada. Más allá del estilo, el objetivo de su nuevo libro lo expone GA con claridad en la página 15: “En este libro argumentaré, a partir de esta definición, que las razas humanas no existen. No tiene sentido debatir sobre la existencia de poblaciones con piel más oscura que otras. Si la raza fuera sólo una división a partir del color de la piel, estaría muchísimo más dispuesto a aceptar la existencias de las razas humanas. Pero insisto, el concepto de raza no procede sólo del color de la piel sino, por así decirlo, de un “paquete entero” de características a partir del cual, supuestamente, es posible segregar nítidamente a la humanidad”. No existen las razas, por lo tanto, el racismo no tiene justificación alguna… si bien, como apunta, él mismo estaría más dispuesto a aceptar no sólo una clasificación racial de la humanidad que tuviera su eje puesto en el color de la piel sino la misma realidad óntica de las razas humanas. El problema está en el paquete, en todo lo que se junta. Sea así pues, si el propio GA lo señala, y veamos algunas de sus reflexiones. Me limito a reproducirlo, apenas comento: 156 “En el capítulo dedicaré atención a los argumentos a favor de la existencia de las razas humanas y trataré de refutarlos, pero siempre admitiendo que el asunto de las razas humanas, a diferencia de la homeopatía o la acupuntura, no debe ser sin más un tema que consideremos superado” (p. 18). No lo está, cuando tampoco lo están los otros ejemplos citados (fuertemente distanciados, años-luz alejados, del tema tratado). La afirmación parece contradecirse 10 párrafos más adelante. Aquí, después de meterse con los progresistas (es marca de la casa GA, entendiendo por tales probablemente todo lo que huela a izquierda aunque sea remotamente), señala: “Lamentablemente, aunque con la intención de combatir estos estereotipos, muchos progresistas se han cerrado dogmáticamente a la posibilidad de que haya una base genética en la actividad criminal [¿de dónde habrá sacado GA esta afirmación que, por supuesto, debería estar muy matizada?]. Desde hace varias décadas hay pruebas de que, aunque los factores culturales ejercen una gran influencia a la hora de formar a un criminal, la disposición al crimen reposa también sobre una base genética. Pero, al igual que ocurre con la inteligencia, es muy cuestionable que podamos atribuir a esta o a aquella raza una mayor propensión biológica al crimen” (p. 20). ¿A esta o aquella raza? ¿Pero no habíamos quedado que, en principio, las razas no existían? El ataque, sin fundamento, a los grupos progresistas no acaba aquí por supuesto. Sigue un poco más adelante. Esta vez la aproximación de GA (que curiosamente apela a la lucha contra los prejuicios estando él mismo inundado por algunos de ellos) se desarrolla en estos términos “Hay otras formas de racismo que también pasan muy desapercibidas, especialmente entre algunos grupos progresistas bien intencionados pero torpes”. ¿Algunos? ¿Qué grupos son esos? ¿No tienen nombre ni apellidos ni señas concretas de identidad? Prosigue: “Los promotores del multiculturalismo se empeñan muchas veces en preservar las antiguas costumbres de los pueblos no occidentales, como una forma de reivindicación frente a los abusos de los poderes coloniales y, en particular, el imperialismo cultural que destruyó tantas culturas locales en su expansión”. Pero este razonamiento (que no es propiamente un razonamiento sino una posición), prosigue GA, “opera a modo del mismo modo en que operaban los racistas pseudocientíficos del siglo XIX”. ¿Del mismo modo? “Así como los racistas decimonónicos asumían que lo rasgos biológicos debían tener una correspondencia con los conductuales, y que las características culturales heredaban biológicamente, hoy los multiculturalistas asumen que una persona de piel oscura que asimila la cultura occidental atenta de alguna forma contra su propia esencia cultural, con lo cual, implícitamente, aseguran que la cultura se lleva en los genes y se hereda biológicamente”. ¿Quién asegura eso explícita o implícitamente? ¿Cómo se puede hablar de culturas en bloque como lo hace GA? ¿Qué problema plantea algún multiculturalista en aceptar la demostración de la conjetura de Fermat, por ejemplo? ¿Algún multiculturalista rechaza que un ciudadano de China, Japón, Venezuela o Santa Coloma de Gramenet escuche “La flauta mágica” o “El barbero de Sevilla” porque eso es música occidental e imperialista? ¿No será más bien que lo se rechaza, lo que debe rechazarse, es el menosprecio global, sin apenas matices de las aportaciones culturales de pueblos, colectivos o individuos por el mero hecho de no ser “occidentales”? Por cierto, de la hondura y finura epistemológica de GA dice mucho un paso como el siguiente: “Con todo, hay algo sobre lo cual sí tengo una postura bastante firme y espero guiar este libro con ella. Esta postura es: la verdad es la verdad, nos guste o no. La ciencia no debe guiarse por posturas ideológicas. No podemos cerrar un debate por el mero hecho de que tal o cual tesis puede ser peligrosa y corre el riesgo de llevarnos a la discriminación, la esclavitud o el genocidio. Lamentablemente, en torno a la discusión sobre las razas humanas la ideologización política ha contaminado a 157 ambos bandos, y es necesario hacer una purga ideológica en el asunto” (pp. 23-24). ¿A ambos bandos? ¿A qué bandos? ¿Quién va a hacer esa purga? ¿Gabriel Andrade? ¿Desde qué limpieza y pureza ideológicas? ¿Desde una ciencia inmaculada, habitante de un algún cielo platónico, que no se guía por posturas ideológicas? ¿Las denominadas ciencias económicas no tienen ninguna perspectiva ideológica? ¿No hay formas mucho más sutiles e interesantes de aproximarse a la relación entre ciencia, verdad e ideología? ¿No es normal que la ideologización política haya planeado sobre un debate de estas características sabiendo lo mucho que hay en juego? ¿No hubiera sido mejor expresar algunas de esas ideas al modo machadiano por ejemplo? “¿Tu verdad? No, la Verdad/ y ven conmigo a buscarla. /La tuya, guárdatela”. El punto: el ven conmigo a buscarla. Hay alguna aproximación que hubiera exigido mayor estudio y tal vez mejor exposición. Esta por ejemplo: “En cambio, Bartolomé de Las Casas afirmaba la humanidad de los indígenas y creía posible predicarles el evangelio. Por ello censuraba con vehemencia la esclavitud de los indígenas. No obstante, Bartolomé de Las Casas opinaba, de forma insólita que los africanos si podían ser esclavizados, y pensaba que la importación de esclavos africanos sería la mejor manera de proteger a los indígenas frente a los esclavistas”. Para disolver su sorpresa valdría la pena que el autor leyera La gran perturbación de Francisco Fernández Buey. No les canso más aunque admito que no todo tiene siempre el mismo tono y melodía. Por ejemplo, GA admite en la obertura del primer capítulo que Foucault, en ocasiones, era capaz de afirmar y argumentar alguna cosa razonable. O incluso, milagro de milagros, es capaz de escribir un brevísimo elogio del marxismo: “Así comenzó la esclavitud racial y aquí cabe perfectamente una explicación marxista: las condiciones económicas de la esclavitud condicionaron l auge de la ideología racista, no a la inversa. Europa [por clases dominantes europeas] tenía aspiraciones de crecimiento económico y para ello requería el empleo de la fuerza laboral esclava. El racismo surgió como legitimación ideológica de ese ímpetu económico” (p. 41). No es propiamente asunto de “ímpetu económico” (capitalismo es palabra prohibida para GA), pero no es este ahora el punto. El tema es importante. Exige documentadas y no sectarias aproximaciones científicas, filosóficas y éticas. Si quieren una buena aproximación científica y filosófica al tema de las razas humanas y a las derivadas poliéticas asociadas del racismo y sus hermanados y antihumanistas ismos y leen este nuevo libro de Gabriel Andrade, háganlo con la máxima mirada crítica. Por cierto: ¿cuándo los jóvenes filósofos analíticos tomaran nota de la existencia en su propia tradición de grandes pensadores como Bertrand Russell, Otto Neurath o Michael Dummett por ejemplo? ¿Hubieran escrito ellos cosas como las siguientes (que no son las únicas)? 1.“Pero no sólo la productividad general de la sociedad [¿conoce bien el concepto?] se va afectada por estas políticas de inclusión. En principios lo mismos negros se ven afectados por ellas. Si el estudiante negro viene de una educación escolar defectuosa, al llegar a la universidad desperdiciará su tiempo pues la exigencia será demasiado alta. El porcentaje de deserción universitaria entre negros podría ser alo. Quizá sea preferible que el negro con pobre expediente académico acuda a un instituto o se dedique a un oficio que o exija tanto y le permita desarrollar sus talentos. Un muchacho que es un futbolista mediocre desperdicia su tiempo si lo admiten como jugador en el Real Madrid; tendrá muchas más oportunidades de desarrollar sus talentos futbolísticos si se dedica a jugar en la liga de su barrio” (p. 264). 158 2.”La lucha contra el racismo lleva también otro peligro frente al cual debemos estar atentos: la industria del victimismo” (p. 265). ¡La industria del victimismo. “En Europa esto aún no es muy frecuente pero en países con un lamentable pasado de opresión raical empieza a ser preocupante”. ¿Pasado, lamentable pasado? “En EEUU, por ejemplo, cada vez hay más indicios de que ciertos líderes negros alientan a sus seguidores a denunciar racismo donde no lo hay con el objetivo de sacar algún provecho”. ¿Ciertos líderes negros? ¿Qué lideres? 3. “Lo que si podemos hacer es tratar de corregir las desigualdades que proceden claramente de injusticias humanas ocurridas hace un tiempo relativamente corto. Por ejemplo, la población negra norteamericana está empobrecida pues la esclavitud y las leyes de segregación racial así lo han propiciado. No obstante, cabe sospechar que, aun en el caso de los negros norteamericanos, estas condiciones de opresión están quedando atrás (sic) y al final los programas de discriminación positiva terminan favoreciendo muchas veces a ciudadanos negros que ya tienen cómodas posiciones socioeconómicas. En situaciones como estas, el criterio de justicia también puede erosionarse” (p. 263). ¡El criterio de justicia, este es el gran peligro del criterio de justicia en su concreción norteamericana! Lo dejo, mejor dejarlo. Cuando tenga tiempo, antes de su próximo libro, sería bueno que GA leyera las reflexiones político-morales de un gran científico y filósofo: Albert Einstein. Igual toma alguna nota. A PROPÓSITO DEL LIBRO "DERECHOS HUMANOS COMO ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA", DE CONCEPCIÓN CRUZ ROJO E IÑAKI GIL DE SAN VICENTE http://www.rebelion.org/noticia.php?id=205504 Carlo Frabetti Boltxe En su Morfología del cuento, Vladimir Propp lleva a cabo un minucioso análisis estructural de los cuentos maravillosos tradicionales, a partir de la idea pionera de que no son los temas ni los personajes concretos lo más relevante de los cuentos, sino las funciones que cumplen dichos personajes; funciones que se repiten en todos los cuentos y siempre en el mismo orden, y de las que Propp identificó treinta y una. En la medida en que esos «pequeños mitos», como los denominó Lévi-Strauss, que son los cuentos maravillosos reflejan aspiraciones y conflictos básicos, no es extraño que las principales funciones señaladas por Propp aparezcan de forma recurrente en todo tipo de relatos, tanto ficticios como verídicos, y muy concretamente en ese gran relato que es la historia de las sociedades humanas, que en última instancia es, como señalan Marx y Engels ya en el primer párrafo del Manifiesto Comunista, una historia de luchas de clases. Y en este sentido resulta especialmente significativa la Función XXIV de la clasificación de Propp, denominada Pretensiones engañosas: «Un falso héroe reivindica para sí pretensiones engañosas», atribuyéndose los méritos del verdadero héroe e intentando someterlo, desprestigiarlo o destruirlo. El falso héroe de los cuentos maravillosos se prolonga en el Doppelganger de la literatura romántica -el doble oscuro, el gemelo malvado que usurpa el lugar del protagonista y busca su ruina-, que reaparece con fuerza en la ciencia ficción terrorífica y catastrofista: clones, replicantes, androides, alienígenas metamorfoseados en humanos… Del mismo modo que la crisis de Wall Street propició el auge del cine de terror de la Universal y el clima de desasosiego de la Alemania prenazi fue el caldo de cultivo del cine expresionista, la actual crisis económica explica 159 la extraordinaria popularidad de símbolos como el zombi, el robot exterminador o el simio subversivo, que expresan la rebelión de la naturaleza y de la tecnología, así como el descerebramiento y el canibalismo de una humanidad abocada a la autodestrucción. Pero el verdadero terror y la verdadera catástrofe, de los que el cine fantástico solo es un pálido reflejo, residen en la apropiación de los logros de la humanidad por parte de las clases dominantes y su perversa conversión en instrumentos de opresión. El falso héroe de las historias reales es la moral burguesa, y ese es el tema central de Derechos humanos como arma de destrucción masiva, de Concepción Cruz Rojo e Iñaki Gil de San Vicente, recientemente publicado por Boltxe. En este sentido, el libro está estrechamente relacionado con otro título reciente de Gil de San Vicente: Marxismo vs. Sociología: las ciencias sociales como instrumento del imperialismo, en el que desde el mismo título se deja claro que de lo que se trata es de contraponer el análisis revolucionario al alienante «cuento de hadas» burgués. Como señala Patrizia Muñoz en el prólogo de Marxismo vs. Sociología, mientras que la sociología burguesa se reviste de una pretensión de objetividad que por sí misma sitúa su discurso tan lejos de la ciencia como cerca de la ideología, el marxismo declara abiertamente desde dónde y para qué lleva a cabo su reflexión teórica, enraizada en la práctica revolucionaria y comprometida con ella «hasta mancharse». Y la misma voluntad de mirar no solo para ver la realidad sino, sobre todo, para transformarla, preside las páginas de Derechos humanos como arma de destrucción masiva, cuyo principal mérito consiste en mostrar, apoyándose en un riguroso recorrido histórico, cómo el trinomio propiedad-Estado-violencia genera un determinado concepto de derecho, que se concreta tanto en unas leyes como en un supuesto «Estado de derecho» y una definición-acotación de los derechos humanos. Y ese trífido derecho burgués es, ante todo y más allá de las abstracciones al uso, un discurso justificador del derecho de propiedad, con lo que el círculo -vicioso- se cierra y vuelve al origen: una propiedad privada (de las tierras, los recursos naturales y los grandes medios de producción) basada en la opresión de las mayorías desposeídas y los pueblos sometidos. Por eso cualquier proyecto o discurso político que no impugne sin ambages el derecho y los derechos burgueses es, en el mejor de los casos, fútil, lo que hace que resulte muy preocupante la deriva conciliadora e interclasista de algunas organizaciones de izquierdas. Como señala Gil de San Vicente en la introducción de la parte I de Derechos humanos como arma de destrucción masiva: Ahora mismo en Euskal Herria y en los Països Catalans, y cada vez más en Galiza, se debate con más ahínco sobre cómo avanzar hacia un Estado propio. No hay duda de que la conquista de los derechos humanos concretos es inseparable de la independencia estatal, y más aún en el grado ya irreversible de centralización del poder de clase en la Unión Europea y en los Estados español y francés. Hoy defender los derechos humanos progresistas, revolucionarios, es luchar por la independencia nacional de clase de los pueblos trabajadores, mientras que defender los derechos burgueses es defender la Unión Europea y el imperialismo. Pero es en la históricamente decisiva cuestión de la propiedad de la tierra desde las primeras ciudades-Estado sumerias donde se descubre la absoluta fatuidad del discurso que se realiza en la gran mayoría de textos de la izquierda abertzale. Conviene aclarar que Derechos humanos como arma de destrucción masiva no es un libro escrito a cuatro manos. La parte I, firmada por Gil de San Vicente, se titula significativamenteDerecho burgués y derecho socialista antes del comunismo, y la parte II, de Cruz Rojo, La salud: una necesidad de los pueblos, de cuyos seis capítulos merece especial mención el quinto: «Salud y represión patriarcal», en el 160 que, entre otras cosas, la autora establece un acertado paralelismo entre dos típicas formas de demonización: La acusación de “brujería” cumplió una función similar a los castigos actuales por “terrorismo”, e incluso la propia acepción de la palabra es amplia y confusa en su significado precisamente porque la acepción más extendida es errónea: ni las mujeres liberadas de aquellos siglos eran brujas ni los movimientos revolucionarios son terroristas. El terror, el verdadero terrorismo son las prácticas de eliminación selectiva, ocultas y muy efectivas, las graves matanzas y las torturas del poder establecido desde los Estados más antiguos hasta el imperialismo actual. Partiendo de referentes como El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado de Engels y de El origen del patriarcado de Gerda Lerner, Cruz Rojo lleva a cabo un análisis paralelo al de Gil de San Vicente, aunque circunscrito de forma muy concreta al ámbito sanitario, lo que hace que ambos textos, si bien independientes, se complementen y refuercen mutuamente en un libro que en estos momentos, dada la insistencia e hipocresía con que el poder agita el fantoche de los derechos humanos burgueses para justificar las mayores atrocidades, resulta, más que oportuno, imprescindible. Aunque no se puede dejar de señalar que un libro sobre derechos humanos escrito desde una perspectiva revolucionaria no debería eludir la cuestión, inseparable, de los derechos de los demás animales. ECUADOR: LA CORTE CONSTITUCIONAL DE ECUADOR LE HABILITA EL CAMINO A CORREA PARA LA REELECCIÓN INDEFINIDA El Tribunal autorizó al Congreso, de mayoría oficialista, a enmendar la Constitución, lo que le permitiría al presidente prolongar su mandato después de 2017. Ya no necesitará de una consulta popular http://www.infobae.com/2014/10/31/1605694-la-corte-constitucional-ecuador-le-habilita-elcamino-correa-la-reeleccion-indefinida El Tribunal, reunido en la ciudad de Guayaquil (suroeste), determinó que el Parlamento podrá tramitar 16 enmiendas propuestas por diputados oficialistas, entre ellas la de la reelección indefinida para todos los cargos de elección popular, según un fallo divulgado por el organismo en su cuenta de Twitter. La aprobtación de estas iniciativas "procede a través de enmienda constitucional", lo que faculta al Legislativo a ocuparse de su trámite, señaló la Corte en su resolución. El fallo, que no tiene apelación, despeja el camino para que Correa, en el poder desde 2007, pueda postularse a un nuevo mandato de cuatro años en las elecciones de 2017. La Corte se inclinó a favor de la tesis del oficialismo según la cual las enmiendas constitucionales deben ser aprobadas por el Congreso y no sometidas a referendo, como defendía la oposición. "Parece" que la Corte Constitucional "ha aprovechado el feriado de difuntos para enterrar uno de los pilares de la democracia ecuatoriana", reaccionó el líder opositor Guillermo Lasso en su cuenta de Twitter. Tras el fallo, el Parlamento deberá aprobar de aquí a un año la propuesta de reelección indefinida en dos debates, lo que prácticamente está garantizado teniendo en cuenta la sólida mayoría legislativa del Gobierno. 161 Semanas atrás, el propio Correa había impulsado la posibilidad de una consulta popular para definir la reelección. "Yo no excluyo llamar a consulta popular, pero me molesta, me molesta la vulgar politización de los temas", dijo Correa en el programa Puntos Claves, retransmitido por varios canales de televisión el 29 de septiembre pasado "No tenemos miedo, jamás vamos a tener miedo al pronunciamiento del pueblo en las urnas, pero al asunto se lo politizó como (la explotación petrolera de parte del Parque Nacional) Yasuní, es como un trofeo de la derecha, así que reúnan las firmas y nos vemos en las urnas, y no excluyo llamar yo directamente cuando no reúnan las firmas", insistió el gobernante PERÚ: ENTREVISTA A PETER CARDENAS, EX Nº 2 DE LA GUERRILLA MRTA “Fujimori nos tiró la puerta en la cara” http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-285761-2015-11-10.html Cárdenas está libre después de 25 años. Uno de los fundadores del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru repasa la historia y cuenta que la guerrilla intentó un diálogo de paz en 1990. Por Carlos Noriega Desde Lima “No hay cosa que extrañaba más que el mar”, dice el ex guerrillero Peter Cárdenas Schulte cuando llega a la cita para dialogar con Página/12 en un pequeño café en el malecón de Miraflores, sobre el acantilado que da al mar. En este tradicional barrio limeño de clase media alta, Cárdenas pasó su niñez y adolescencia. Ahora tiene 60 años y hace unos días ha salido en libertad después de cumplir una condena de 25 años. Los últimos 23 los pasó en la prisión militar de la Base Naval del Callao, 8 de ellos en aislamiento en una celda de dos por dos metros. Cárdenas fue uno de los fundadores del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), guerrilla guevarista creada en 1982 y derrotada en 1997. Considerado el número dos del MRTA, fue el jefe militar de la guerrilla en Lima. Detenido en abril de 1992, fue condenado a cadena perpetua. En 2006, en un nuevo juicio, le cambiaron la sentencia a 25 años. Antes había estado encarcelado año y medio y liberado por falta de pruebas, tiempo en prisión que le fue contabilizado en su condena. “Es una alegría indescriptible haber conseguido la libertad después de tantos años, después de haber pensado que me iba a podrir en la cárcel”, inicia el diálogo. La historia de Peter Cárdenas en la guerrilla comenzó en Argentina. En 1974, cuando tenía 19 años, viajó a estudiar Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de Córdoba. “La universidad estaba muy politizada, había un ambiente guevarista muy fuerte. El primer año asumí una posición socialista y en el segundo año me enganché con el ERP. Participé en varias acciones armadas”, recuerda. Dos meses después del golpe militar abandonó Argentina. De regreso en el Perú, Cárdenas se vinculó a grupos de izquierda y en 1982 participó en la creación del MRTA. “Al comienzo éramos sólo 50 miembros. En nuestro mejor momento, a inicios de los 90, llegamos a tener unos dos mil militantes”, dice. “La gran polémica de la izquierda peruana en la década del 80 era entre los que estaban por las elecciones y los que estaban por la lucha armada. Yo estaba convencido de que la revolución era posible y que pasaba por la lucha armada”, responde el ex guerrillero cuando se le pregunta por qué optaron por la vía armada cuando el país acababa de regresar a la 162 democracia en 1980 y la izquierda se había convertido en una opción electoral con posibilidades de llegar al gobierno. –¿Una guerrilla como la del MRTA es viable ahora? –Ni hablar (contesta con seguridad). En este momento eso es inconcebible. No creo que en su momento haya sido un error, pero ahora han cambiado muchas cosas. Como país ya hemos pasado por eso y la gente ha quedado harta de la violencia. Ya fuimos derrotados. –¿Por qué fracasó el MRTA? –El MRTA tuvo cosas muy positivas, pero también cometimos muchos errores. Uno fue haber descuidado la seguridad de los dirigentes. La derrota comenzó cuando en 1992 comenzamos a caer presos los líderes. Otro error fue que hubo una desviación militarista, apostamos mucho por la guerra y nos olvidamos un poco de la población, del sentimiento de la gente, que ya se estaba cansando de tanta muerte, algo que no vimos en ese momento. Peter Cárdenas pone énfasis en marcar las diferencias entre el MRTA y Sendero Luminoso, el grupo maoísta liderado por Abimael Guzmán que en 1980 se lanzó a la lucha armada. “Nunca comulgamos con el maoísmo trasplantado de China al Perú de Sendero, ni con su culto a la personalidad, primero a Mao y después a Guzmán. Nosotros nunca atentamos contra la población civil, como sí lo hacía Sendero. Nosotros nunca hicimos reclutamientos forzosos, como sí hacían ellos. Los de Sendero consideraban a todos los que no estaban con ellos, sean de derecha o izquierda, como enemigos, nosotros teníamos un criterio bastante más abierto.” Las diferencias entre el MRTA y Sendero llegaron a las armas. “Con Sendero tuvimos enfrentamientos, con muertos”, revela Cárdenas. –Dice que no atacaron a la población civil, pero secuestraron a varios empresarios. Usted era el encargado de dirigir esos secuestros... –Todo movimiento guerrillero se financia ilegalmente, nosotros lo hicimos con los secuestros. Los secuestrados estaban encerrados, obviamente, pero nunca los maltratamos. Cárdenas cuenta que el MRTA intentó un diálogo de paz en 1990, en los inicios del gobierno de Fujimori, pero la iniciativa no prosperó. “Ese año evaluamos dejar las armas y negociar nuestro ingreso a la política legal. En Colombia, el M-19, que era nuestro partido hermano, ya se había legalizado. Le planteamos a Fujimori negociar la paz, pero nos tiró la puerta en la cara. Después de ese rechazo acordamos reforzar la guerrilla para obligar a Fujimori a negociar.” Pero las negociaciones de paz nunca llegaron y en abril de 1992 Cárdenas cayó preso. Unos meses después de su captura fue llevado a la nueva prisión militar construida en la Base Naval del Callao. Tenía siete celdas individuales, de unos dos por dos metros. Ahí compartiría prisión con el jefe del MRTA Víctor Polay, el líder de Sendero Abimael Guzmán, y los principales dirigentes de ambas agrupaciones armadas. “Era como estar encerrado en una caja fuerte”, dice Cárdenas, recordando los duros años de encierro en la celda de la prisión militar. “No podíamos ver al exterior de la celda. Había una puerta de fierro negra que tenía una pequeña ventana a la altura de los ojos y otro al ras del piso para pasar el rancho, las dos estaban todo el tiempo cerradas desde fuera con una plancha de metal. Cuando llegué me pusieron en aislamiento total. Solamente salíamos 15 minutos al día a un patio, después comenzamos a salir media hora, luego una hora. Cada uno salía solo, sin tener contacto con otros presos. No podíamos leer periódicos, ni nada. No había 163 torturas físicas, pero sí un régimen de aislamiento. Recién a partir del segundo año pude recibir visitas, una vez al mes por 30 minutos, solamente de familiares directos.” –¿Cómo pasaba el día? –Pasaba todo el día caminando de una pared a otra de la celda, daba tres o cuatro pasos, llegaba a la otra pared y regresaba, así una y otra vez, todo el día. Caminaba para poder dormir. Esas duras condiciones carcelarias duraron ocho años. Con la caída de la dictadura de Fujimori y el regreso de la democracia a fines del año 2000, los presos de la Base Naval comenzaron a poder estar juntos en el patio, a recibir visitas una vez a la semana y ya podían leer, escribir o ver televisión en una sala común. Cárdenas comenzó a escribir y a pintar. El ex líder del MRTA cuenta que un momento especialmente difícil en esos largos años de prisión fue cuando se enteró que una operación guerrillera que buscaba liberarlos fracasó trágicamente. En diciembre de 1996, la residencia del embajador de Japón donde se celebraba una recepción fue asaltada por un comando del MRTA, que tomó 72 rehenes para canjearlos por la liberación de sus compañeros presos. El secuestro se prolongó cuatro meses. Terminó cuando una operación militar atacó la residencia del embajador japonés y mató a los catorce guerrilleros. “Nosotros no sabíamos lo que estaba pasando. Esos cuatro meses nos cortaron las visitas mensuales. Un día vinieron a mi celda, me sacaron, me llevaron a una sala y me sentaron frente a un televisor”, relata Cárdenas. Ahí le pusieron los noticieros de la noche anterior en los que se informaba del final del secuestro de la residencia japonesa. “Cuando vi lo que había ocurrido, a los compañeros y compañeras muertos, sentí que no podía respirar, fue un momento muy difícil. Sentí que se acababa la esperanza de que el partido nos saque de prisión. En los días siguientes comencé a pensar que ese había sido el final del MRTA, sabía que Néstor Cerpa (quien dirigió el comando del MRTA que tomó la residencia japonesa) era el último dirigente que quedaba libre.” Efectivamente, ese fue el final del MRTA. Vladimiro Montesinos, quien durante los diez años del gobierno de Fujimori manejó los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, fue quien concibió la prisión militar de la Base Naval con sus pequeñas celdas y el régimen de aislamiento. Por esas vueltas de la historia, Montesinos, detenido en 2001 luego de la caída del fujimorismo, terminó en la prisión que él mismo ordenó construir. Cuando llegó al penal, Montesinos pidió hablar en su celda con los otros detenidos. Solamente aceptaron Oscar Ramírez “Feliciano”, de Sendero, y Peter Cárdenas. “Yo acepté hablar con él porque cuando estuve en una prisión común aprendí a hablar con todos, y por curiosidad para saber qué quería decirme. Me pidió disculpas por haberme tenido ocho años en aislamiento, porque él era quien en esos años mandaba en la Base Naval. Yo acepté sus disculpas”, dice Cárdenas. Sobre Abimael Guzmán, otro de sus compañeros de prisión, señala que “está viejo (en tres semanas cumple 81 años) y su salud está deteriorada, pero está muy lúcido”. “El –continúa Cárdenas– tiene cadena perpetua y es consciente que es muy difícil que lo suelten, que lo más probable es que muera en la cárcel. Ya no está con la lucha armada. Abimael me contó que a cambio de la rendición pública que hizo en 1993 estando ya preso, el gobierno de Fujimori, a través de Montesinos, le ofreció liberarlo el año 2003, en un tercer gobierno de Fujimori, pero eso no ocurrió, no hubo ese tercer gobierno.” 164 “En un momento pensé en esa posibilidad –confiesa Cárdenas, al hablar de una posible candidatura suya al Congreso en las elecciones de 2016– pero diría que esa posibilidad está casi descartada porque ningún partido me quiere y yo no tengo un partido para postular. He buscado un acercamiento con la izquierda, sigo siendo y siempre seré de izquierda, pero las personas con las que he hablado me han dicho que mi candidatura no es conveniente. Quizá para el año 2021 se puedan dar las condiciones.” Al despedirse, Cárdenas señala que viajará a Suecia para reunirse con su esposa y dos de sus tres hijos, quienes viven en ese país. “Tengo algunas cosas escritas sobre todo lo que ha pasado en estos años y quiero publicarlas. A eso me voy a dedicar en lo inmediato”, anuncia. BOLIVIA: MARXISMO DE GUARDATOJO Raúl Prada Alcoreza http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2015111003 En memoria de Guillermo Lora Escobar. Historiador Guillermo Lora, intelectual marxistatrotskista, fundador del POR, además de militante, persistente crítico, y coautor de la Tesis de Pulacayo. Una vida dedicada a la revolución proletaria. Raúl Prada Alcoreza Raúl Prada AlcorezaEscritor, docente-investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Demógrafo. Miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas. Exconstituyente y ex-viceministro de planificación estratégica. Asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAQ y del CIDOB. Sus últimas publicaciones fueron: Largo Octubre, Horizontes de la Asamblea Constituyente y Subversiones indígenas. Su última publicación colectiva con Comuna es Estado: Campo de batalla. Primera parte Acción política La singularidad de una versión Llamo marxismo de guardatojo al marxismo minero boliviano; un marxismo que combina explosivamente la “ideología” marxista, en versión trotskista, y la intuición sobreviva minera, de los hombres del socavón. Podríamos decir que se trata de un marxismo propio, que emerge de la experiencia de la lucha de clases, vivida desde las entrañas mismas del subsuelo, la manca-pacha. Como componente de este marxismo se halla la formación discursiva marxistatrotskista, constituida laboriosamente por intelectuales como José Aguirre Gainsborg, Tristán Marof, en sus balbuceos preliminares, y sobre todo por Guillermo Lora, ya en su despliegue logrado. Es cierto que este marxismo boliviano deviene del marxismo mundial, con el aire universalista que le caracteriza y, sobre todo, después de las escisiones dramáticas y dolorosas de la Tercera Internacional. No se desconoce esta herencia histórica, de ninguna manera, sino que se comprende que esta herencia, dada la situación del debate, se adecua y actualiza, además de reinventarse, a su modo, en las condiciones históricas-políticas-socialeseconómicas de la formación social boliviana. Esto es lo importante, sobre todo debido al impacto en la formación de la consciencia de clase del proletariado minero boliviano. Nos concentraremos en el papel del historiador, “ideólogo”, militante del Partido Obrero Revolucionario (POR), Guillermo Lora. Pues este historiador del movimiento obrero y militante marxista ha dejado huellas hendidas en la memoria de luchas del proletariado boliviano. Quizás el papel más destacado lo haya cumplido en la elaboración de la Tesis de Pulacayo; tesis de transición, en la perspectiva de la revolución permanente. Hay que interpretar su recorrido en el periodo intenso de la historia política boliviana de la revolución proletaria inconclusa, que puede recortarse desde la Tesis de Pulacayo (1946) hasta la Asamblea Popular (1971). Lo 165 que viene después es como el periodo de retorno a cierta hegemonía barroca, fragmentada y mezclada, del populismo, en distintas versiones; por lo menos dos; la versión de la UDP y la versión del MAS. Es indispensable interpretar de nuevo este periodo álgido e intenso, sobre todo sus huellas hendidas en las memorias sociales, pues se requiere hacer esto para comprender los espesores del momento, la coyuntura y el periodo actual, que caracterizamos de crisis del “proceso de cambio”, de la llamada “revolución democrática y cultural”, que no puede llamarse inconclusa, porque tampoco, en realidad, se inició, salvo el heroico preludio de la movilización prolongada (2000-2005). Lo que viene después es la segunda versión de una revolución populista, la primera fue la de 1952. La segunda versión viene como comedia, en comparación con la primera. La diferencia, por cierto, importante, es la convocatoria indígena, la perspectiva de la descolonización, que hace, en realidad, de substrato de la movilización prolongada. Esta convocatoria indígena tiene su propia historia, por lo menos, sin ir más atrás, desde los levantamientos pan-andinos del siglo XVIII; la guerra anticolonial y la lucha descolonizadora también tiene su propia historia, configurada en las plurales y proliferantes resistencias de las naciones y pueblos indígenas en el continente, en defensa de sus territorios, de sus culturas y lenguas, de sus instituciones propias. Ocurre que, no tanto por un azar histórico, sino, mas bien, porque dos paralelas, que no se tocan, terminan de encontrarse en el tejido espaciotemporal-territorial-social curvo. La historia política proletaria, anticapitalista y antiimperialista, se encuentra con la larga historia de la guerra anticolonial de las naciones y pueblos indígenas, con las luchas descolonizadoras de estos pueblos; descolonización, ahora, interpretada claramente como anticapitalista y anti-moderna. Quizás el anticapitalismo indígena sea más profundo que el anticapitalismo proletario, pues es anti-moderno. La modernidad es la matriz y la cuna de donde emerge el capitalismo. Debemos entonces retomar reflexivamente esta herencia de las luchas proletarias y las huellas hendidas, en la memoria social, por la militancia de perfiles subjetivos y de acción tan sugerentes como el de Guillermo Lora Escobar. Nació en Uncía en 1922; la experiencia minera no le era por nada ajena; es más, formó parte de su más próxima realidad. Estudió derecho en las universidades públicas de La Paz y Cochabamba; sin embargo no ejerció esta profesión. Se hizo militante marxista; esta fue su pasión, la lucha de clases. Sin embargo, aprovechó su formación universitaria para consagrarse a la escritura de crítica y de combate. Sobre todo hay que reconocerlo como historiador minucioso, detallado, dedicado y disciplinado del movimiento obrero. No hay otro historiador como él. Polemista y crítico del discurso del nacionalismo revolucionario; también de las otras versiones marxistas, sobre todo de las del Partido Comunista, que consideraba estalinista. Su estilo de escritura es directa, áspera, dura, sobre todo clara y transparente. Como se dice, popularmente, no se anda con vueltas. En 1946 elaboró la Tesis de Pulacayo, en estrecha relación con los sindicatos mineros y la Federación Sindical de Trabajadores mineros de Bolivia. Esta es la Tesis que es base de las Tesis de la COB, salvo la penúltima. La última intenta artificialmente retomar la tesis de transición de la revolución proletaria; sin embargo, no es más que una finta, en una dirigencia sindical obrera comprometida hasta la médula en las cooptaciones clientelares populistas. Luis Oporto Ordóñez dice: El 8 de noviembre de 1946 la delegación de Llallagua presentó la tesis política del partido[i], al Congreso Extraordinario minero reunido en el centro minero de Pulacayo, cuyos delegados la aprobaron como Tesis Central de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia[1]. La Tesis de Pulacayo hace una lectura singular de la formación económica social boliviana, que Lora, calificaba como de capitalismo atrasado y dependiente. Encuentra en el seno de sus contradicciones, la contradicción de nación sometida al imperialismo, combinada íntimamente con la contradicción del proletariado con la burguesía minera boliviana, con el conjunto de la burguesía, que caracterizaba como feudal-burguesía. De esta premisa no saca la conclusión 166 que saca el PCB de una revolución por etapas, al estilo estalinista, sino, más bien, siguiendo a Marx en sus escritos histórico-políticos, de revolución permanente; es decir, de una revolución que transita combinando la revolución socialista con el cumplimiento de las tareas democráticas burguesas, no concluidas por la clase dominante; que tampoco van a ser cumplidas por ésta, ya sea liberal. o aparezcan después, en un discurso profuso, como nacionalista-revolucionaria. Es la alianza del proletariado con el campesinado, con las clases explotadas, la que tiene la potencia para cumplir combinadamente estas tareas, las democráticas y realizar la revolución socialista. La Tesis de Pulacayo marcó el paso al debate del periodo histórico político, en cuestión. Más aún, encarnó en el cuerpo del proletariado de entonces; en sus comportamientos y conductas, en sus gestos, en sus miradas, en sus discursos e interpelaciones. La concepción de la Tesis hizo de materia de los argumentos del proletariado en sus luchas, incluso, sin necesidad de aludir a su raigambre “ideológica”, aunque los dirigentes si lo sabían. El marxismo boliviano, éste, el que se encarna en el proletariado minero, no hablamos de otras versiones, es un marxismo de socavón, es un marxismo de guardatojo. Esta peculiarialidad es profunda, además de ser singular. Hablamos de una manera de concebir el mundo, desde la perspectiva honda que da la oscuridad luminosa del socavón minero. De una manera de arronjarse a la lucha, a la predisposición por el gasto heroico. En Bolivia se ha conocido esto como el coraje minero. En el caso de Guillermo Lora, que es el teórico de este marxismo de guardatojo, es la manera áspera y dura de construir los conceptos, de darles una estructura conceptual. Se puede decir, metafóricamente, no por eso menos verdad, que son las manos callosas y férreas del minero las que escriben esa narrativa marxista boliviana. También es un amor y apego a su verdad, devenida de la experiencia de la explotación y de la memoria dramática de las luchas. Por eso mismo, no es indulgente, sino, mas bien, tajante, cuando se tiene que polemizar con los contrincantes. El periodo, en cuestión, es un periodo de hombres rudos. Esto también se hace sentir, se irradia, expresándose abiertamente, en el discurso, en la escritura, en la elocuencia marxista boliviana. Guillermo Lora es un teórico rudo; un militante disciplinado y exigente, un maestro en la formación de militantes a la vez riguroso y a la vez cordial. No ha sido querido por muchos contrincantes, sobre todo marxistas, de otras versiones, precisamente por ser como era, rudo, áspero, directo, nada indulgente. Salvo los teóricos y escritores críticos, dedicados a auscultar la formación social abigarrada boliviana, que haga inteligible a la interpretación, como René Zabaleta Mercado, quién reconocía el valor de su producción histórica y política. Zavaleta le llamaba cariñosamente “El Fiero”. También Marcelo Quiroga Santa Cruz reconoció públicamente el gran aporte de Lora a la historia del movimiento obrero, en un debate que tuvo con él en una asamblea de debate, en la UMSA. La mayoría de la militancia de base e intermedia de los marxismos contrincantes se dedicó a descalificarlo, sin haberlo leído. O los pocos que lo leyeron prefirieron dejarse llevar por los prejuicios partidarios que valorar la obra, que forma parte de las singulares experiencias del pueblo boliviano y de la memoria de sus luchas. No se trata, de ninguna manera, de hacer apología de Guillermo Lora, como hacen los militantes del POR, sino comprender la asombrosa formación “ideológica” de este marxismo de guardatojo, cuya particularidad es esa composición explosiva entre intuición subversiva minera y discurso marxista rudo. Particularidad, que además, y esto es parte del asombro, quizás de la seducción, de este marxismo, de haberse encarnado en el proletariado minero. Lo que importa es comprender el acontecimiento de este marxismo de guardatojo, que también llamaremos un marxismo propio. No interesa ahora, entrar en discusión o criticar este marxismo, cuyo valor histórico es haber encendido en las minas la interpretación históricopolítica de la lucha de clases, darle esa elocuencia universal en la que se expresa el marxismo. Cosa distinta es entrar en discusión con las versiones contemporáneas del trotskismo, que a diferencia de aquél trotskismo, no arraigan en el proletariado, sino en grupos dispersos de estudiantes universitarios y profesores. Por más dedicación que le den a su militancia, el hecho 167 de su distanciamiento en la formación del proletariado, los aleja del substrato más importante del marxismo, la experiencia proletaria. Por otra parte, el hecho de que se hayan detenido a rumiar los libros de Guillermo Lora, sin sacar las consecuencias políticas y conceptuales, en el nuevo periodo que toca vivir, con cambios y modificaciones en la estructura de la lucha de clases, los convierte en repetidores anacrónicos, en una coyuntura que no comprenden. La comprensión de la formación social boliviana, de su tiempo, le venía a Lora de su experiencia minera, también de su intuición subversiva, singular en su persona, apoyada con su formación marxista. He ahí su autenticidad. Por eso, pudo hacer inteligible la formación social de su tiempo, en la medida que la experiencia daba el horizonte, en la medida que la propia mirada alcanzaba. Lo que llama la atención, ahora, es que los marxistas contemporáneos, no solo trotskistas, sino los llamados estalinistas, otros marxistas independientes, así como alguno que se cree el último bolchevique y marxista solitario, no dicen nada sobre la formación social boliviana actual, no hacen inteligible sus estructuras inherentes. Matizando, dicen poco, salvando las diferencias. En este conjunto no incluimos al marxismo gramsciano, que por sus propios desplazamientos teóricos, respecto al marxismo ortodoxo, se ha convertido en una fuente innovadora del marxismo crítico, sobre todo cuando se trata de buscar nuevas interpretaciones para formaciones sociales abigarradas y contingentes, como las que aparecen en las periferias del sistema-mundo capitalista y en los centros de este sistema-mundo; abigarramientos ocasionados por las migraciones y la manifestación pluricultural de sus orbes. Sin embargo, hasta este marxismo crítico y de apertura se ha quedado rezagado ante la experiencia desbordante de los movimientos sociales anti-sistémicos contemporáneos, que han abierto otros horizontes de visibilidad, de decibilidad y de perceptibilidad, que corresponden a la apertura sensible e inteligible a la complejidad. Volviendo a esta herencia, la del marxismo de guardatojo, herencia a la que no debemos renunciar, pues forma parte de la memoria social de las luchas, memoria actualizada en la contemporaneidad de la guerra contra el imperio, el sistema-mundo capitalista, en la etapa de su ciclo vigente de la dominancia financiera y la destrucción expansiva del extractivismo. Vamos a recorrer por los tejidos de otra interpretación de este marxismo de guardatojo, en lo posible desde la perspectiva de la complejidad. Miradas del marxismo de guardatojo Empecemos con la mirada que tiene de la revolución de 1952 este marxismo de guardatojo. La pregunta es: ¿Bolivia de 1952, revolución inconclusa o revolución nacional-popular? En Paradojas de la revolución, escribimos: Agustín P. Justo, conocido como Liborio Justo, así como por su nombre de guerra, “Quebracho”, escribió La revolución derrotada[2], refiriéndose a la revolución boliviana de 1952. De acuerdo a la teoría de la revolución permanente, las revoluciones proletarias y donde interviene el proletariado, deben concluir en una revolución socialista. Entonces, desde la perspectiva de la teoría, la revolución de 1952 es una revolución inconclusa, pues no ha devenido socialista. El “paradigma” para hacer esta interpretación de lo acaecido con la insurrección de abril de 1952 es la revolución rusa de 1917. El paradigma, no solamente contempla la transición, la conversión de la revolución democrática en una revolución socialista, sino también, el papel protagónico del partido del proletariado. Basándonos en lo que dijimos más arriba, esta interpretación corresponde a la exégesis de la voluntad revolucionaria. No vamos a caer en la discusión, también maniquea, de si esta interpretación es “subjetiva” u “objetiva”, realista o utópica, pues, ¿en qué teoría, en qué ciencia, en qué interpretación, en qué “representación”, no interviene el “sujeto”? La “objetividad”, como dice Karl Popper, es un acuerdo intersubjetivo[3]. La interpretación por la voluntad revolucionaria es una forma de saber, una de las formas del saber activista. El activismo accede a la “objetividad”, mejor dicho, construye la “objetividad”, hegelianamente hablando; es decir, la construcción del concepto, por intervención de la acción. Se trata de un saber que logra un conocimiento de mayor profundidad, que el conocimiento pretendidamente alejado del 168 compromiso, hablamos de la pose de “neutralidad”, pues accede a palpar, a la sensibilidad, de las dinámicas sociales. Si bien este saber activista emplea la teoría voluntariamente o, si se quiere, produce una teoría voluntarista, la acción que desprende no está exenta de teoría. El problema no es éste, sino, que determinado tipo de saber activista, teleológico, ha transferido la voluntad, el deseo, proyectándola en la conjetura de la astucia de la razón, de las leyes de la historia, ocasionando, paradójicamente, algo inverso a lo que se buscaba. Se anula o inhibe la capacidad creativa de la voluntad, pues se actúa según las leyes “objetivas” de la historia. Liborio Justo forma parte de los entusiastas intelectuales bolcheviques, en su caso, viniendo del PC y después convertido al trotskismo, que se impresionan con la insurrección armada boliviana, con la destrucción del ejército y con la existencia de las milicias obreras y campesinas. Por lo tanto, desde su punto de vista las condiciones “objetivas” de la revolución socialista estaban dadas. Lo que ha fallado son las condiciones “subjetivas”; el partido revolucionario, no ha podido ayudar a pasar al proletariado de la consciencia en sí a la consciencia para sí. Se trata no sólo de un discurso teleológico, sino de un una evaluación voluntarista que busca las fallas en la “ingeniería” insurreccional, en la “ingeniería” bolchevique. De ninguna manera se trata de descalificar estos discursos, ingresando, por otro lado, al esquematismo maniqueo, sino de comprender su episteme, su formación enunciativa, así como también, sus prácticas de poder. El antecedente de la revolución de 1952 es la guerra civil de 1949; cuando en Chuquisaca, Potosí y en Oruro, sobre todo en estos últimos departamentos, se organiza una insurrección contra el gobierno del pacto oligárquico y del PIR, que había derrotado al general nacionalista Gualberto Villarroel, que gobierna desde 1943 hasta 1946. Participan en la guerra civil militantes del POR, la parte de izquierda y obrera del PIR y el MNR, que había sido desplazado del poder, con la caída del gobierno nacionalista que apoyaba. La insurrección termina en una represión incruenta; se dice popularmente, que en Potosí faltaban los faroles para colgar a los insurrectos. En 1951 se dan las elecciones nacionales, donde votaban sólo hombres; propietarios privados e ilustrados; incluyendo a “clases” medias y artesanos. El MNR gana las elecciones. Como respuesta a esta victoria electoral, la oligarquía responde con un golpe militar, instaurando una junta, a la cabeza del general Ballivián, que desconoce los resultados electorales, impidiendo que el MNR asuma el gobierno. Ante esta violación de derechos y vulneración de la democracia, el MNR decide conspirar y preparar un golpe militar, involucrando al ministro de gobierno, general Antonio Seleme. Cuando estalla el golpe, el 9 de abril, que implica a la policía, la reacción del gobierno es inmediata, moviliza al ejército, y el golpe comienza a ser derrotado. En su desesperación el MNR convoca a los sindicatos, los que responden inmediatamente, salen a las calles a luchar. Los obreros en Villa Victoria combaten heroicamente al ejército, los mineros de Milluni se descuelgan de la ceja de El Alto y toman la ciudad de La Paz. Los mineros de Oruro toman los caminos, así como la ciudad, cortando la posibilidad de la llegada de refuerzos a la sede de gobierno desde el sur. En tres días de combate se vence al ejército. Varios cuarteles se rinden; por último, los cadetes del Colegio Militar de Irpavi terminan rindiéndose a los comandos de Juan Lechín Oquendo. El golpe militar se transformó en una insurrección victoriosa[4]. Este es el referente del debate del periodo intenso. A partir de este referente y de su interpretación, se dividen las posiciones políticas de las corrientes marxistas. Dibujando esquemáticamente los contornos del debate, se puede decir que: los partidarios de la revolución por etapas consideran que la revolución democrática se ha dado, lo que hay que hacer es aplicar un programa mínimo, aunque se esté en la oposición al partido nacionalista gobernante; en tanto que los partidarios de la revolución permanente la consideran, reconociendo distintas tonalidades, que la revolución ha quedado trunca. Sin embargo, lo que parece que no puede negarse es que fue una revolución del proletariado armado, minero y fabril; proletariado levantado en armas, de los centros mineros y de las fábricas de la ciudad, los de Villa Victoria. Aunque la “ideología” hegemónica en el pueblo no fue la “ideología” del 169 marxismo de guardatojo, que era hegemónica en el proletariado, no solo minero. Fueron los sindicatos armados los que vencieron al ejército. Como dice Sergio Almaraz Paz, el pueblo insurrecto, encontró en la calle al MNR y se lo llevó de los cabellos al Palacio Quemado. Esta mezcla, este entrelazamiento abigarrado, es el que se tiene que desentrañar. ¿Por qué una insurrección obrera victoriosa termina en manos del MNR, que había conspirado, mas bien, un golpe de Estado? Contando para esto, además de sus destacamentos armado, con la policía y esperando la anexión de cuarteles disidentes del ejército. La conspiración del MNR, el golpe de Estado, fue derrotado; lo que derroto a la “rosca minera”, al “super-Estado minero”, fue la insurrección popular. Guillermo Lora considera que las masas no estuvieron a la altura del programa revolucionario; en otras palabras, no estuvieron a la altura de la consciencia de clase. Esta interpretación de Lora ha sido discutida largamente; propiamente, por los disidentes del POR; empero, de una manera rápida y provisional, con el objeto de descalificar. No se trata de defender esta apreciación, estamos lejos de ello; hacemos hincapié en la provisionalidad del debate, sin detenerse a reflexionar sobre este decurso de la revolución, que muestra precisamente aquí sus entreverados tejidos. Quizás la respuesta más sugerente se encuentre en la apreciación distinta de los trotskistas disidentes del POR, después del fracaso de la Asamblea Popular; dicen que el POR no estuvo a la altura de las masas. Esta respuesta es de por sí sugerente; sin embargo, ha quedado ahí, no ha sido trabajada. Ha quedado como eslogan para desacreditar al POR; empero, no se ha ahondado en el análisis de este tema tan intrigante. No buscamos ahora dar nuestra versión, que se encuentra en Acontecimiento político[5], sino de comprender cómo se conformaron las narrativas políticas de entonces, cómo funcionaron los imaginarios, los discursos, las prácticas militantes. Solo diremos que lo que paso tiene que ver con las fuerzas, la correlación de fuerzas, los campos de fuerzas. El decurso y la incidencia de un proceso no dependen del programa, por más claro que sea, tampoco de la voluntad, por más entregada que sea; no depende de la razón, en este caso histórica, sino de la correlación de fuerzas. Sin pretender ahondar la discusión sobre estas condiciones y circunstancias primordiales, solo diremos que el POR no tuvo las fuerzas suficientes como para incidir en el decurso de los sucesos. Lo que nos interesa, como ya lo dejamos claro en los escritos anteriores, no es la verdad del POR, tampoco la verdad de los otros, menos la verdad del nacionalismo-revolucionario. Para nosotros la verdad es un constructo religioso. Nos interesa responder a la pregunta: ¿si el POR ha sido influyente en la formación de la consciencia de clase del proletariado minero, por qué ha tenido tan poco incidencia en el decurso de la revolución? Ciertamente no se puede olvidar la táctica del entrismo de un grueso de militantes trotskistas al MNR, partido entronado por la revolución victoriosa. Entrismo que no tuvo los efectos esperados por la táctica, dividir al partido popular y formar un gran partido de masas revolucionario. Este hecho de desagregación del partido obrero explica parcialmente lo ocurrido; la falta de fuerzas para incidir en el decurso de la revolución. Falta comprender la mecánica y dinámica del proceso en cuestión, lo que llamamos las dinámicas moleculares de la lucha de clases. Por otra parte, lo que ha pasado en Bolivia también ha pasado en otras revoluciones; el perfil y la forma de lo ocurrido parecen mostrarnos ciertas regularidades. Las masas insurrectas, que hacen la revolución, no controlan los dispositivos que inciden en los decursos de los procesos. Después de la revolución victoriosa, la gran maquinaria de dispositivos es el Estado; es el gobierno “revolucionario” el que puede incidir en el decurso. El MNR no contaba con un programa revolucionario, tampoco contemplaba ni la nacionalización ni la reforma agraria; estas medidas soberanas y democráticas las impusieron obreros y campesinos en armas. El gobierno tuvo que acatar estas decisiones colectivas; las milicias insurrectas se encontraban todavía irradiadas por el fuego de la victoria. Este fragor, este ímpetu, esta irradiación, no duran mucho; mas bien, después de la victoria, tienden a aquilatarse, a calmarse, a opacarse. En otras palabras, las masas tienden, de nuevo, al conformismo, que les caracteriza en tiempos de paz. No es pues desatinada la interpretación 170 de Lora, como así concluyen sus contrincantes disidentes. El problema está en otra parte; en concebir al proletariado como un sujeto homogéneo, el concebir su consciencia de clase, lograda con la aprobación de la Tesis de Pulacayo, como única, cuando las subjetividades son abigarradas y complejas en los espesores sociales del proletariado. Se trata de comprender que la propia teoría puede jugar una mala pasada a militantes dedicados y formados. Los límites de la teoría no permiten ver estas complejidades, por lo tanto, impidieron también actuar adecuadamente en consecuencia. No se le puede indilgar al POR alguna falta de constancia, todo lo contrario, son ejemplo de la constancia, incluso de la consecuencia. El problema no está en la dedicación de los militantes, muchas veces sacrificada y asombrosamente heroica, como el caso de Ascencio Cruz. El problema parece encontrarse en la congruencia y conectividad con la estructura de la complejidad de un momento dado, el de la crisis, el de la disponibilidad de fuerza. No se trata de tener razón, aunque esto ayude, sino de la capacidad de incidencia en las cuerdas de un proceso; si se quiere, se trata de la empatía corporal con la complejidad de ese momento. Puede ocurrir esto, darse esta empatía con el momento, sin tener consciencia de ello, como le pasó al MNR; puede ocurrir como en la Rusia zarista en crisis y en debacle, cuando los bolcheviques, aprovechando la situación de crisis, de derrumbe estatal, contaron con la congruencia con la complejidad del momento. Aunque no fueron los únicos, pues estaban también los mecheviques, los socialistas radicales y los anarquistas. Sin embargo, fueron más audaces que todos ellos. Ciertamente no se le puede pedir al MNR que incida en el decurso de la revolución, conduciéndola al socialismo; el MNR no era un partido socialista. Sin embargo, tenía congruencia y empatía con el grueso del pueblo. No era consciente de ello, en el sentido del por qué, de saber cuáles son los mecanismos y engranajes de esta congruencia y empatía; pero, lo sentía. Actuó, no tanto en consecuencia del programa que termino enarbolando, el de las nacionalizaciones, pues el gobierno movimientista fue el principal desarticulador y desarmador de estas nacionalizaciones, sino en consecuencia de la costumbre política, por así decirlo, inherente a los populismos, la gubernamentalidad clientelar. La revolución estaba echada a su suerte, una vez que las fichas se colocaron en el tablero. El gobierno, que gozaba de mucho prestigio y legitimación, idolatrado por los campesinos, quienes recibieron la tierra por la reforma agraria, contaba con el aparato de Estado para fortalecerse, reorganizarse, rearmarse, sobre todo rearmar al ejército, para equilibrar las fuerzas frente a las milicias obrera y campesinas; después, para sobrepasarlas. Del otro lado, una “izquierda” sin fuerzas, desbordada por la plebe impoluta. El POR, mermado por el entrismo, bajo la conducción de Guillermo Lora, solo atinó a esclarecer las contradicciones inherentes al gobierno nacionalista-revolucionario, contradicciones inherentes a una revolución inconclusa. Quizás no había fuerzas para otra cosa, además de la claridad teórica, dadas las circunstancias y los límites de la teoría misma. Volviendo a Paradojas de la revolución, escribimos: La pregunta que atormenta a los bolcheviques, sobre todo trotskistas, no sólo del POR, sino también los voluntarios que llegan a Bolivia a apoyar a la COB, principalmente argentinos, es: ¿Por qué los proletarios no tomaron el poder si el ejército estaba destrozado, la policía era extremadamente débil como para contener a las milicias obreras y campesinas, además de que eran los milicianos mineros los que cuidaban las puertas del palacio quemado? ¿Qué les costaba subir un piso, de la puerta, del primer piso, donde se encontraban armados, al segundo piso, donde se encontraba la silla presidencial? Esta pregunta ha sido respondida de varias maneras; dos son sintomáticas. La que dice que la revolución ha sido derrotada, que es lo mismo que decir que ha quedado inconclusa o ininterrumpida. La que dice que la consciencia del proletariado estaba retrasada, era solamente economicista y no política. La primer es la hipótesis de Liborio justo, la segunda es la hipótesis de Guillermo Lora. Respecto a estas hipótesis las preguntas son: ¿Una revolución, cuando estalla está predestinada a convertirse en revolución socialista? ¿No hay otras vías posibles? ¿No es que la 171 revolución es la manifestación catártica de la crisis del poder, estructura de dominaciones que renace, como el ave fénix de sus cenizas, resolviendo su crisis, incorporado a los “revolucionarios” a su seno? Si comparamos la magnitud del trabajo organizativo y de formación de los bolcheviques rusos y lo desempeñado por los bolcheviques bolivianos, vemos que hay grandes diferencias. Los bolcheviques bolivianos se contentaron con aprobar la Tesis de Pulacayo, exagerado un poco, para ilustrar, y esperar que, después de esta gran “verdad”, de esta revelación histórica, los acontecimientos se sucedan, de acuerdo a la dialéctica de la historia. Empero, aunque lo que acabamos de decir, sea una constatación descriptiva, un tanto anecdótica, no explica ni resuelve el problema planteado. Desde una perspectiva mayor de los saberes activistas, de lo que se trata no es de subsumir la “realidad”, es decir, el acontecimiento, a la teoría, sino de reconocer, en la pluralidad de singularidades del acontecimiento, el campo de posibilidades y actuar en el juego de las mismas como una posibilidad más. Esto equivale, en lenguaje marxista, al conocimiento de lo concreto, como síntesis de múltiples determinaciones; a comprender la lógica específica del “objeto” especifico. Por lo tanto, idear estrategias adecuadas, no solamente al momento histórico, sino a la composición singular de fuerzas y procesos que hacen a una coyuntura, a un contexto, a una formación social dada, en un espacio-tiempo determinados. Los bolcheviques terminaron atrapados en su “verdad”, la cual debería verificarse en el decurso de la historia. Lo increíble es que, cuando no se verifica esta “verdad”, tampoco la revisan, no hay autocrítica, al contrario, la mantienen incólume, inventando hipótesis ad hoc para explicar las anomalías[6]. Después de la ruptura con los entristas, Guillermo Lora se dedica a reorganizar el partido, a la formación de la militancia, al trabajo arduo con las células mineras. También a escribir caracterizando al MNR, al gobierno nacionalista y al proceso regresivo de esta revolución, además de polemizar con el resto de la izquierda. Lo que dijimos, de que los bolcheviques esperan que se cumplan las leyes de la historia, es parcialmente aplicable al POR, pues el partido se prepara para la revolución, para continuar las tareas de una revolución inconclusa, que no puede sino ser permanente. El partido crece, se fortifica, forma militantes, participa en los congresos; no deja de tener influencia “ideológica”; sin embargo, su influencia ya no es tan impactante como cuando la Tesis de Pulacayo. Tiene competencia, si bien no “ideológica”, sino, mas bien organizativa, del PC. Entonces, su influencia termina siendo constante en la “ideología” del proletariado, sin embargo, su control sindical es mermado por la eficacia organizativa del PC. Boceto del marxismo de guardatojo El marxismo de guardatojo es el marxismo minero boliviano. No es tan fácil decir cuándo nace ni cómo exactamente, pues le anteceden muchos nacimientos, el nacimiento del marxismo mismo, en sus propias fuentes, Marx y Engels; después, el nacimiento del marxismo-leninismo, con la Tercera Internacional; a continuación, el nacimiento del marxismo crítico, con la Escuela de Frankfurt; no podemos olvidarnos del marxismo gramsciano, la de la teoría del bloque histórico, de la articulación inmediata de lo que se llamaba, metafóricamente, estructura y superestructura, que viene a ser otra versión del marxismo crítico. Sin pretender ser exhaustivos, no podemos dejar de mencionar los fundamentos del marxismo andino, que se encuentra en José Carlos Mariateguí; después, en el marxismo latinoamericano, que se enuncia como Teoría de la dependencia. En esta profusa proliferación de versiones marxistas, que se enfrentan a formaciones sociales singulares, que aunque pronunciando analogías, expresan también diferencias, que las hacen distintas. No siempre las corrientes marxistas han reconocido estas diferencias como cruciales para hacer inteligibles estas formaciones y desarrollado interpretaciones, también singulares. Quizás la única excepción sea Mariátegui con su sugerente y específica interpretación de las formaciones sociales andinas. Mariátegui desplaza la interpretación marxistas, es decir, produce una nueva interpretación intensa teniendo como referente la persistencia de la colonialidad en los Andes. El desplazamiento se produce desde la mirada indígena, la cuestión colonial, crucial para comprender las 172 formaciones sociales latinoamericanas. El marxismo latinoamericano de la Teoría de la dependencia tiene la virtud de haber desplazado la interpretación marxista desde su núcleo del concepto de modo de producción capitalista hasta el concepto integral y complejo de sistema-mundo capitalista. ¿En este mapa de recorridos de las versiones marxistas, dónde se encuentra el marxismo de guardatojo? Por las características de su discurso y de su “ideología” marxista marca su distancia con el marxismo andino de Mariátegui, si bien considera la cuestión indígena, lo hace como prolongación de la tesis proletaria; en todo caso, el tópico y la temática indígena no es un problema que modifica su mirada obrerista. El marxismo de guardatojo parte de la experiencia de lucha del proletariado minero boliviano; proletariado minero, que manifiesta nitidamente un comportamiento más ligado al anarco sindicalismo, por sus tradiciones de lucha. Esta es la razón por la que a pesar de la influencia “ideológica” trotskista y del papel del POR en la formación de la consciencia de clase, fue la COB la organización matriz del proletariado boliviano, el consejo colectivo de los trabajadores y expresión del poder dual. No fue el partido, trátese de los dos partidos importantes marxistas, que tienen que ver con la organización del proletariado, el POR y el PC. No se podría comprender el acontecimiento político e “ideológico” del marxismo de guardatojo si nos circunscribimos solo a las formas de expresión elaboradas, teóricas, políticas e ”ideológicas”; es menester abrirse a las formas de expresión no elaboradas, a las subjetividades, imaginarios, comportamientos y conductas del proletariado minero, para poder abordar la ecología en la que germina y emerge este marxismo de guardatojo. En los campamentos mineros había una atmósfera habitada por la memoria de la luchas, en la cual resonaban las certezas del proletariado de los socavones; certezas sobre la consciencia de que la economía boliviana se asentaba en sus hombros. Este clima y territorio minero fue el referente del imaginario del proletariado minero, que influenció en el ánimo de los marxistas comprometidos, militantes, quienes apostaron al coraje minero para vislumbrar la revolución socialista, diseñada en sus programas. En ese periodo intenso de la historia política boliviana (1946-1971) - que de alguna manera, continuó su irradiación, aunque mermada, hasta 1985, cuando el Decreto Ley 21069 abrió el ciclo neoliberal - puede situarse la matriz del marxismo de guardatojo. En ese clima y territorio minero fermenta y se edifica el marxismo de guardatojo, que es un entrelazamiento entre el discurso elaborado de la revolución permanente y la intuición subversiva minera, que nace esa predisposición pasional a la lucha de los que nada tienen que perder ni temen a la muerte. En los campamentos mineros, en el imaginario minero, las mujeres juegan un papel central en la trama y el drama de las luchas. Son ellas las que comienzan la pelea, a veces en las puertas de la misma pulpería; los compañeros tienen que continuar la lucha que encendieron las mujeres, después de salir de sus turnos, sus mitas. Si bien se cuenta con la leyenda de la viuda negra, fantasma femenino que deambula por los socavones oscuros, también se cuenta con la memoria y el afecto a las presencias vitales y corporales de las tonalidades sociales y concretas femeninas. La mujer minera, no solamente las palliris, es de los hilos el hilo vertebral, por así decirlo, del tejido del imaginario, las narrativas y las acciones espacio-temporales mineras. Ciertamente, en el imaginario minero también está el Tío, la figura del diablo en el sincretismo cristiano, sin embargo, manca-pacha, en el origen de la mitología andina. ¿Cuál es la relación con el Tío en el imaginario de los mineros que asumieron la Tesis de Pulacayo como suya, como encarnación de sus luchas y esperanzas? ¿Cómo combina este rito pagano con la “ideología” de la revolución permanente? Segunda parte Imaginario y narrativa Historia y narración[7] Desde la muerte de Marx hasta ahora ha corrido mucha agua bajo el puente. La historia como saber o como ciencia, ha avanzado mucho, en comparación con los recursos que disponía antes. El acceso a las fuentes, a los registros, de toda clase, a los documentos, el desarrollo de 173 las técnicas y los métodos para su desciframiento, los análisis comparativos, además de multidisciplinarios; todos estos procedimientos, técnicas, instrumentos, proliferación de datos y centros de datos, la acumulación de erudiciones, han transformado la historia, tanto en lo que respecta a su disponibilidad de información, capacidad de descripción y elocuentes interpretaciones. Desde esta situación, no es sostenible seguir hablando de historia como lo hacía Marx, desde la filosofía de la historia. Es indispensable tomar en cuenta a lo encontrado por la historia, tanto sus descripciones como sus interpretaciones, así como sus teorías, se esté de acuerdo con ellas o no, para apoyarse en ellas o para distanciarse. Lo que no se puede hacer es ignorar la historia como ciencia o como saber. Sobre todo en lo que respecta a la historia política de las sociedades, es menester no entrabarse en discusiones reiterativas; las mismas que se basan en supuestos e interpretaciones anteladas. Se trata de interpretaciones que se anticipan al análisis, incluso, sorprendentemente, a los hechos. Se asumen las figuras políticas coyunturales decodificándolas a partir de otras figuras dadas; éstas últimas ya asumidas en interpretaciones en boga. Lo que se hace es no sólo acercarlas por juego de semejanzas, sino que se transfiere la interpretación dada para las figuras que ya se fijaron en una trama, como si la semejanza justificara hacer esto. Es, decir, se transfiere el sentido histórico, por así decirlo, de un contexto a otro. Si bien esto es posible en los imaginarios, incluso en la “ideología”, no puede tomarse en cuenta como dato ni interpretación seria ni objetiva, por así decirlo. Lamentablemente en la concurrencia política esto sucede. Las consecuencias son desastrosas, puesto que la política está directamente vinculada a la acción. Una de las discusiones más interesantes entre historiadores, filósofos, epistemólogos y filólogos es la que tiene que ver con la relación entre historia y narración. ¿Es la historia una narrativa? ¿Si no es así, qué es entonces la historia cuando escribe, describe, comenta, interpreta y comunica lo que ha encontrado? ¿Si es así cuál es la relación? ¿De qué manera afecta el modo de narrar a la historia? Estos temas serán retomados, presentando las tesis de algunas de las escuelas de historia. Como habíamos dicho en otro escrito, el desplazamiento y la ruptura epistemológica en la historia se dan con la Escuela de los Anales. Esta escuela se distancia del “acontecimiento”, entendido no como lo hacemos nosotros, como campos y geología de espesores conformados por multiplicidad de singularidades, sino como evento singular e irrepetible. También se distancia de la historia política, la efectuada por el saber o la ciencia histórica, a partir de la consideración de los individuos sobresalientes, asumidos como protagonistas de la historia. La Escuela de los Anales se desplaza a considerar la duración, las estructuras de la duración, de la larga duración; duración acontecida en espacios extensos, regiones y mundo. Encuentra en la larga duración las estructuras civilizatorias, las que pueden llamarse realmente históricas. Estas estructuras son las que hacen la historia; no los individuos, tampoco la historia se explica en la contingencia de los “acontecimientos”. Marc Bloch, en su libro inconcluso y póstumo Apología para la historia o el oficio del historiador, escribe: Porque la naturaleza de nuestro entendimiento lo inclina más a querer comprender que a querer saber. De donde resulta que a su parecer, las únicas ciencias auténticas son las que logran establecer entre los fenómenos vínculos explicativos[8]. La pregunta que podemos hacer es: ¿Cuál la relación entre estructuras de larga duración y “acontecimientos”, mediada esta relación por lo que podemos llamar estructuras de mediana duración, correspondientes a un periodo? Sin embargo, la pregunta de fondo es: ¿Cuál es la mecánica histórica de estas relaciones entre estructuras de larga duración, estructuras de mediana duración y “acontecimiento”? Porque de lo que se trata es de explicar esta mecánica histórica. Incluso se puede complejizar la pregunta y la mecánica haciendo intervenir a condicionantes y procesos más mutables o móviles como clases sociales, fragmentos geográficos de clase, que preferimos llamar fragmentos territoriales de clase, procesos específicos políticos, económicos, incluso “ideológicos”, atravesados por tejidos culturales, que 174 posiblemente se acerquen, mas bien, a las estructuras de larga duración, que la Escuela de los Anales llama, en la perspectiva no solo de la larga duración, sino, en el entrelazamiento de la larga duración, la mediana duración y los “acontecimientos”, civilización. Son las respuestas a estas preguntas, que sólo se pueden dar con la investigación, acompañadas por el análisis y la reflexión crítica, las que pueden ayudar a comprender tanto la especificidad de los “acontecimientos”, como el juego de las tendencias del periodo, así como la gravitación civilizatoria. El análisis de lo que llamaremos la mecánica histórica y social no puede sustituirse por la elucubración “ideológica”. Ante la pregunta de qué es la historia, Marc Bloch responde: Algunas veces se ha dicho: "La historia es la ciencia del pasado". Lo que [a mi parecer] es una forma impropia de hablar… En efecto, hace mucho que nuestros grandes antepasados, un Michelet, un Fustel de Coulanges, nos enseñaron a reconocerlo: el objeto de la historia es, por naturaleza, el hombre. Mejor dicho: los hombres. Más que el singular que favorece la abstracción, a una ciencia de lo diverso le conviene el plural, modo gramatical de la relatividad. Tras los rasgos sensibles del paisaje, [las herramientas o las máquinas,] tras los escritos en apariencia más fríos y las instituciones en apariencia más distanciadas de quienes las establecieron, la historia quiere captar a los hombres[9]. Más abajo aclara esta definición: "Ciencia de los hombres", hemos dicho. Todavía es algo demasiado vago. Hay que añadir: "de los hombres en el tiempo". El historiador no sólo piensa lo "humano". La atmósfera donde su pensamiento respira naturalmente es la categoría de la duración[10]. Entonces Bloch define la historia como ciencia de los hombres en el tiempo. No se trata, por cierto, de una antropología histórica, sino de entender que los humanos hacen la historia; empero, no de manera directa, sino en el tiempo diferido de la larga duración, de la mediana duración y del “acontecimiento”. Bloch se coloca en la concepción de Henry Bergson cuando define como clave la categoría de duración. También podríamos decir, en el espacio estructurado de la larga duración, de la mediana duración y el evento intenso del “acontecimiento”. Entonces, quizás lo aconsejable es concebir la mecánica histórica y social en el tejido espacio-tiempo-vital-social más profundo, en el tejido del espacio-tiempo-vital-social más próximo y en el hundimiento del “acontecimiento”[11]. De lo que se trata es de explicar el perfil del “acontecimiento” singular, la secuencia de los procesos, los campos de juegos de las tendencias, sus resultantes, por así decirlo, en el espesor de los tejidos del espacio-tiempovital-social. De lo que se trata es de explicar la mecánica histórica-social de las singularidades y de los efectos de masa de las singularidades, sus secuencias, sus cronogramas, sus ritmos, sus colisiones. Un acontecimiento como la revolución de 1952 tiene que ser explicada entonces considerando las estructuras de larga duración, las estructuras de mediana duración, el acontecimiento mismo; comprendiendo también el juego de tendencias, de fuerzas, en el periodo, así como el propio perfil de los individuos. Obviamente, es indispensable situar, en el entrelazamiento de procesos, a las clases sociales, a los fragmentos territoriales de clase, a los partidos políticos, a sus convocatorias, y, sobre todo, al peso de los sindicatos y de sus organizaciones matrices. Pero, en este caso, ¿cuál es la estructura de larga duración? ¿La formación económica-social colonial? ¿La estructura económica y política de la dependencia? ¿O hay que ir más lejos? Pero, en este caso, ¿cuál es la civilización, recogiendo el alcance conceptual que le atribuye la Escuela de los Anales? ¿Podemos lanzar la hipótesis de investigación de que se trata de un quiebre civilizatorio ocasionado, por la conquista y la colonización, quiebre acompañado por la ocupación colonial de la cultura europea de ese entonces? Sin embargo, lo que se da en el mundo, con todas las heterogeneidades, es la modernidad. Entonces, ¿la civilización de la que hablamos es la modernidad en clave heterogénea? Ahora, refiriéndonos a las estructuras de mediana duración, ¿cuáles son éstas? ¿Las estructuras de la economía minera, combinadas con las estructuras de las propiedades latifundistas, articuladas con la estructura estatal, denominada oligárquica por el leguaje 175 político de entonces? ¿Cuál es el peso del proletariado minero y del proletariado fabril? ¿Cuál es el grado de organización sindical y bajo qué características se compone? ¿Bajo qué convocatoria se movilizan, la del POR, la del MNR, la del mismo sindicato? No vamos a preguntar cómo se ven a sí mismos tanto el POR como el MNR, sino cómo los ve el proletariado minero. Algo que podría acercarse a lo que la Escuela de los Anales llama mentalidades. Esto es importante, pues hay un prejuicio racionalista, sobre todo en la izquierda, que cree que se trata de claridad, de programa, de consignas adecuadas en su momento. Esto es lo que llamamos fundamentalismo racionalista, que se mueve bajo la conjetura de la astucia de la razón en la historia[12]. Esto es confundir la “realidad”, que para nosotros es sinónimo de complejidad, que se mueve como mecánica de fuerzas, en distintos planos, por así decirlo, fuerzas interpretadas con las representaciones conceptuales. No importan tanto si había un programa revolucionario, aunque esto hubiera incidido favorablemente; sin embargo, que lo haya hecho dependía no de su claridad sino de su encarnación en la voluntad del proletariado minero. En otras palabras, el problema es si este programa cobra cuerpo como fuerzas. Mientras no ocurre esto, las revolución está en la cabeza de los “revolucionarios”; pero, no es una posibilidad material cierta. El campo social y el campo político son campos de fuerzas, no de conceptos. Se puede decir que el campo filosófico es un campo de conceptos, donde éstos adquieren la forma de fuerza y entendimiento, usando términos hegelianos de la Fenomenología del espíritu. Más aún, incluso podríamos decir, como lo hicimos en un antiguo escrito, fuerza de entendimiento[13]. Empero, estas fuerzas sólo tienen incidencia en los estratos intelectuales, no en las multitudes y masas sociales. En las multitudes, masas y estratos sociales tiene más bien incidencia el imaginario o los imaginarios, lo que llaman los historiadores de la Escuela de los Anales mentalidades. Por eso, es muy importante acercarse al mapa de las mentalidades de la coyuntura y el periodo donde se da este acontecimiento de la revolución de 1952. Por supuesto que no se trata sólo de mentalidades, sino de conductas, de comportamientos, de habitus, de transformaciones de habitus, de prácticas y acciones, de respuestas colectivas; en otras palabras, de asociación conglomerada de los cuerpos, de resistencias y movilizaciones corporales. ¿Cómo ocurre esto, cómo se da lugar esta actividad subversiva multitudinaria? No se debe, por cierto, a la claridad política, a las finalidades del programa, sino a la adquisición de esquemas de comportamientos. ¿Es que se puede corporeizar la teoría, el programa? Lo que se corporeiza son diagramas de poder, que induce comportamientos; la pregunta es: ¿si se puede inducir emancipaciones de comportamientos y conductas? ¿Cómo se logra esto? No se trata de un convencimiento racional, sino de transformaciones en las prácticas. Antes decíamos de constitución y des-constitución de sujetos; ahora podemos hablar de una puesta en suspenso de los mecanismos de dominación, de desplazamientos y transformaciones en el ámbito de las relaciones. Si se quiere, cambio en las mentalidades. Se trata entonces de la conformación de nuevas composiciones asociativas, que incidan en las prácticas, que transformen los ámbitos y las atmósferas de las prácticas, los climas culturales, por lo tanto, que cambien las mentalidades. Narrativa e “ideología” Volviendo al análisis, en lo que respecta a la revolución de 1952, a la descripción histórica y al análisis de este acontecimiento, la tarea es comprender los campos de juegos de fuerzas, sus correlaciones, su peso y sus tendencias; poder lograr una interpretación de esta complejidad y proponer una explicación de la mecánica histórica-social de las fuerzas puestas en escena. Como ejemplo, para ilustrar sobre algunos problemas, haremos bocetos de algunas secuencias anotadas. Secuencia 1 Los sectores populares experimentaron el recorrido insurreccional, forma de lucha como que mejor manifiesta la cultura política popular. Durante el Sexenio (1946-1952), acontecimientos como la toma de Potosí por los mineros del Cerro Rico, en enero de 1947, el levantamiento de 176 los trabajadores de la mina de Siglo XX, en mayo de 1949, el de los fabriles en 1950 y otros hechos, pueden ser claramente inscritos en esta forma insurreccional. Secuencia 2 Del libro cincuentenario de la revolución del 9 de abril de 1952:así fue la revolución, extractamos lo siguiente: El 9 de abril de 1952 amaneció como ningún otro 9 de abril. Las marchas militares que se oían en todas las radios a transistores de los hogares paceños, venían acompañadas de proclamas y llamadas al "valeroso pueblo de La Paz". La emotiva voz había dejado de ser la de un sereno locutor de "Radio Illimani". Enronquecida, anunciaba que un golpe de Estado contra la oligarquía había estallado. El MNR, partido del pueblo y cabecilla del levantamiento, anunciaba la muerte de los "opresores" y pedía el concurso de todos para consolidar su movimiento. Tras las marchas militares, el himno movimientista cobraba fuerza. El pueblo convocado venció la incertidumbre y se volcó a las calles. Se formaron grupos, se tomaron rápidas decisiones y no se pensó en nada más que en ganar la batalla contra el Ejército que se atrincheraba para defender al régimen. El golpe planificado por el MNR debió haber estallado en enero para aprovechar la época de las lluvias y la falta de conscriptos, pero la posibilidad de contar con aliados entre los altos mandos del Ejército, como Don Antonio Seleme, para entonces Ministro de Gobierno, lo postergó. Estallado el 9 de abril, según planes de los conspiradores, si éste fracasaba en La Paz, se levantarían 57 cantones, provincias y centros mineros para desatar la guerra civil y se establecería en el Sur un gobierno civil, obligando al Ejército a combatir en 100 lugares, a tiempo que se decretaría la huelga general. Además, en los meses anteriores, comandos zonales y barriales, células de mujeres y grupos de trabajadores mineros habían fabricado granadas de cemento amarradas con una carga de dinamita, bazucas llamadas en las minas "chicharras" que serían el principal arma de lucha cuando el momento llegara (el Diario 21 de abril de 1952). En cuanto a los Comandos Zonales y los grupos de honor del MNR, éstos comenzaron a organizarse poco después de la caída de Villarroel y, para 1951, ya existían 24 organizaciones de ese tipo en la ciudad de La paz. En 1952, estaban listas para responder al llamado de sus líderes. Por su parte, el Comité Revolucionario regional del MNR compuesto en el momento de la revolución por Hernán Siles Zuazo, Adrián Barrenechea, Hugo Roberts, Jorge Ríos, Juan Lechín, Mario Sajinés Uriarte, Roberto Méndez Tejada, Raúl Canedo, Jorge del Solar, Manuel Barrau, y Alfredo Candia, había asegurado la participación en el golpe de los comandantes de las tres principales fuerzas del Ejército. Pero en los hechos, sólo el Gral. Antonio Seleme mantuvo su palabra, aunque terminó asilándose en una embajada en el momento más crítico del movimiento, convertido desde las primeras horas del 9 de abril en una auténtica insurrección popular. La insurrección de abril fue descrita por la prensa como "brava lucha sin precedentes en la historia revolucionaria de Bolivia”[14]. Secuencia 3 Comparemos la anterior narración con esta otra: La revolución boliviana de 1952 no puede comprenderse, de más está decir, sin tener en cuenta sus raíces históricas. Pero tampoco puede entenderse sin tener en cuenta su presente: es que el presente ilumina el pasado, mostrando aspectos que entonces aparecían oscuros y conduciendo a nuevas interpretaciones. Es así como las nuevas experiencias nacionalistas en América Latina, surgidas en el siglo XXI, serán de vital ayuda para enriquecer la conclusión fundamental de este trabajo: toda tentativa revolucionaria que se mantenga dentro de los límites del nacionalismo burgués (o sea, dentro del marco del capitalismo) está condenada al fracaso. La comprobación de esa conclusión implica que el trabajo no se detenga allí sino que, a su vez, y teniendo a Bolivia como expresión concentrada de los problemas históricos de América Latina (los recursos naturales, la tierra para los campesinos, la independencia nacional), permita exponer cuál es la vía revolucionaria que se presenta como alternativa superadora. El mismo autor más abajo escribe: 177 La caída de Villarroel no sólo no puso freno a la agitación popular, sino que incluso pareció potenciarla. Pero ante el fracaso de los viejos partidos, del “socialismo militar”, del PIR y ahora del MNR, las masas comenzaron a inclinarse hacia el POR, que también había estado presente en Catavi, y que estaba en mejores condiciones que los demás para trabajar en los medios obreros, en particular en los centros mineros. Expresión directa de este proceso será el Congreso Minero de Pulacayo, en 1946, y su respectiva y famosa Tesis (de inspiración porista), que como señala Alberto Pla significó un “verdadero programa revolucionario para Bolivia: nacionalización de las minas, control obrero sobre la producción y el comercio exterior, escala móvil de salarios, armamento del proletariado, milicias obreras y campesinas, figuran en ellas, como destacados”[15]. La Tesis de Pulacayo es la correcta aplicación de las conclusiones fundamentales de la Revolución Permanente y de El Programa de Transición, de León Trotsky, a la realidad de Bolivia: la revolución boliviana es democrático-burguesa por sus objetivos (reforma agraria, independencia nacional), pero una vez iniciada sólo puede triunfar si no se detiene ante el marco de la propiedad capitalista, transformando la revolución burguesa en socialista (la revolución democrático-burguesa es sólo un episodio de la revolución proletaria), y con ello en permanente. El sujeto capaz de realizar esta tarea es el proletariado, que constituye la clase social revolucionaria por excelencia, en alianza con el campesinado y otros sectores de la pequeña burguesía, y el resultado de esta hegemonía no puede ser otro que la dictadura del proletariado. Es decir que “ya está planteado en Bolivia, a nivel de masas, el programa de la revolución socialista”[16], colocando al proletariado minero no sólo a la vanguardia de Bolivia, sino de toda América Latina. Además, la Tesis sirvió como programa para la construcción del Bloque Minero Parlamentario, una alianza que La Federación de Mineros constituye con el POR y que expresa la participación independiente de los mineros en las elecciones de 1947, que es ya un logro de por sí, más allá de que la elección de seis diputados y dos senadores no pudiese progresar, pues en medio de un clima de gran represión, los dirigentes fueron finalmente apresados y exiliados. Pero si todo esto había permitido que el POR dejase de ser un minúsculo grupo alejado de las masas, el fracaso en encontrar la forma de plasmar la Tesis de Pulacayo en la práctica dio lugar a que el MNR, que parecía enterrado, recuperase sus posiciones sobre la base de un giro a la izquierda que prácticamente lo llevó a calcar, demagogia mediante, las consignas del POR, desplazándolo de la dirección de los acontecimientos. Incluso la acción del MNR y el POR empezó a verse como una sola, lo que se debió al seguidísimo a una supuesta ala izquierda del MNR por parte del porismo; aquí ya se comienzan a apreciar los primeros errores del POR, fundamentales para entender el destino final de la revolución boliviana de 1952, en cuanto a que sus políticas contradecían directamente la Tesis de Pulacayo. Así fue como el MNR, ferozmente reprimido y perseguido, logró acomodar su programa al viraje de las masas y, para finales de la década del 50, ganar el apoyo del estalinismo, del trotskismo y del pueblo en general. En el año 1949 el MNR planteara apresuradamente (ya que el gobierno no había perdido aún toda su legitimidad) una línea insurreccional, lo cual responde a un gran cambio de situación, pues si bien anteriormente toda conspiración estuvo limitada al campo militar, ahora “el MNR explota (...) la pérdida que tuvo dentro de los militares compensándola con su influencia en las masas mismas y por eso tiene que plantear como una guerra civil lo que antes debió existir como conspiración”[17]. Pero a pesar de la derrota del MNR, ya no había vuelta atrás. El poder estaba en completa disgregación y las elecciones de 1951, luego de la huelga general de 1950, son un ejemplo de ello: “A pesar de que el sistema electoral era de voto calificado, con lo que se excluía a la mayor parte de los obreros y todos los campesinos, Paz Estensoro, jefe del MNR, resultó vencedor en las elecciones de 1951. Si la oligarquía hubiese tenido confianza en el funcionamiento de su propia democracia, y en particular, en su control sobre el ejército, le habría resultado factible entregar el poder al vencedor y, sin embargo, bloquear legalmente su programa o condicionarlo e incluso, esto es ya una pura hipótesis, apoyar al MNR en sus relaciones con los aliados peligrosos, que eran los mineros (…). Prefirió empero el camino más rutinario de 178 desconocer las elecciones, encaramar en el poder a una nueva junta militar y, en fin, suprimir todas las alternativas democráticas. Con ello se completaron las condiciones subjetivas para que, menos de un año después, existiera la insurrección de masas del 9 de abril de 1952.”[18] Y cuando todo parecía indicar que se produciría un golpe de Estado más en la historia de Bolivia, cuyo resultado sería un gobierno conjunto entre el MNR y el ejército, la aparición de los mineros y de amplios sectores urbanos – que, como las masas rusas en febrero de 1917 no sabían exactamente qué querían, pero sí lo que no querían, en este caso a la Rosca y su Estado - y su dramática lucha en las calles, armas en mano, transformó en tres días el resultado en una insurrección triunfante. El ejercitó fue derrotado y se derribó al Estado, pero el proletariado victorioso no tomó para sí el poder que había conquistado por su cuenta, como lo planteaba la Tesis de Pulacayo, sino que –nuevamente al igual que en el febrero ruso - colocó allí a una dirección que no era la suya, y que no sólo no había planeado la insurrección ni jugado en ella un papel principal, sino que había tratado de evitarla por todos los medios. b -Caracterización de la revolución No es posible proceder a caracterizar una revolución cualquiera limitándose a enunciar qué clase social dirige el proceso, cuál es la base económica y cuál la situación política en el momento que suceden los hechos. En realidad, estos factores sólo pueden analizarse a partir del curso que fueron tomando los acontecimientos y no simplemente a escala nacional, sino teniendo en cuenta la relación dialéctica existente entre lo nacional y lo internacional. Es por esto que importa describir cuál es la coyuntura en la que se enmarca y toma significación la revolución boliviana de 1952. Por un lado, con la Primera Guerra Mundial (manifestación más cruda del imperialismo) queda en evidencia que el capitalismo ya ha cumplido su función histórica, mientras que la Revolución Rusa en 1917 abre un ciclo de revoluciones socialistas a escala mundial, destinada a superar la debacle capitalista. Es el inicio de una nueva era, en la cual las revoluciones emprendidas por una colonia o semicolonia contra el imperialismo, aunque en sus objetivos pudieran ser democráticos-burgueses, ya no pertenecen a la vieja revolución destinada a establecer una sociedad capitalista y dirigida por la burguesía, pues esta no puede llevar adelante ningún proceso revolucionario (como la burguesía de los países Europeos en su lucha contra el feudalismo, aunque vale agregar que ya en 1848 y en 1905 la burguesía europea se había mostrado reaccionaria), sino a una revolución liderada por proletariado: la revolución socialista proletaria mundial. Por otro lado, en el período que se abre con el fin de la Segunda Guerra Mundial se pueden destacar dos grandes fenómenos. En primer lugar, la llamada Guerra Fría, impulsada por los Estados Unidos y las otras potencias imperialistas de Occidente con el fin de detener el avance de la URSS y de la revolución en general a escala mundial. En segundo lugar, el “despertar”, primero en Asia, más tarde en África, de los países coloniales y semicoloniales, manifestado en una enorme oleada de movimientos anticoloniales. Estos movimientos, en cuya lucha contra el colonialismo como enemigo común confluyeron diversas clases, serán recorridos por dos grandes líneas: la reformista, encabeza por la burguesía nacional, y la revolucionaria, conducida por el proletariado. Ejemplos de la primera línea los encontramos en la India, en Egipto, en Birmania o en Indonesia, por nombrar algunos casos. Ejemplo de la segunda, es decir, de los movimientos anticolonialistas y antiimperialistas dirigidos por el proletariado, es el de la Revolución China. Por su parte, el movimiento anticolonialista de la segunda posguerra se extiende también hacia América Latina. El imperialismo yanqui, en medio de la Guerra Fría y con la excusa de la lucha contra el comunismo y la subversión, tenía como plan convertir a América Latina en un desfiladero de dictaduras que respondieran plenamente a sus intereses, lo que más tarde conseguirá, y cuya primera víctima será Guatemala. Pero la situación de debilitamiento de las potencias imperialistas a nivel mundial posibilitó que se generalizaran movimientos nacionalistas burgueses (que ya venían en ascenso a partir de la crisis del 29) con distinto grado de radicalidad y de apoyo y protagonismo de las masas, como es el caso del peronismo, del varguismo, del MNR, etc. Además de estos procesos reformistas, se repite aquí 179 la lucha entre dos corrientes antagónicas, pues a finales de la década del 50 tenemos también el ejemplo de la Revolución Cubana. Entonces, estamos ante un proceso que pone fin a una etapa en la cual la forma colonial era la manera principal en que las potencias imperialistas ejercían su dominación y opresión, y que se enmarca en el ciclo de revoluciones socialistas, pero que tiene resultados diferentes dependiendo de qué clase sea la hegemónica. Tal es así que en los países en donde la revolución de liberación nacional no fue dirigida por el proletariado, sino por la burguesía nacional, sucederá lo mismo que en América Latina durante las primeras revoluciones de independencia: el problema agrario quedará sin resolver y, por lo tanto, los terratenientes conservarán su poder económico, sentando las bases para las nuevas formas de dependencia y dominación oligárquico-imperialista. En cuanto a la revolución boliviana en particular, se hizo mención a que el proletariado minero no tomó el poder para sí, sino que colocó allí al MNR y a su máxima figura, Paz Estenssoro. Pero ahora debemos agregar que días después de la revolución los trabajadores crearon su propia organización, la Central Obrera Boliviana (COB), expresión de la dualidad de poderes reinante. Y así como todos los autores coinciden en remarcar que la hegemonía de la revolución perteneció al proletariado minero, también se concuerda en cuanto a que este mismo actor siguió manteniendo la hegemonía durante el primer período, siendo su Central Obrera la verdadera instancia de poder, y el gobierno del MNR apenas su sombra. Lo que falla en la mayoría de los autores es que, reconociendo de hecho la dualidad, que tenía como dueño de la situación a los trabajadores, no se saque de allí las conclusiones obvias: la dualidad de poderes es una situación excepcional producto del choque irreconciliable de dos clases en una situación revolucionaria, y como tal, no puede extenderse demasiado en el tiempo; uno de los poderes acaba finalmente por imponerse. Los partidos revolucionarios, inclusive el POR, desconocieron este hecho, y en lugar de definir la dualidad a favor de la COB, trabajando en ella para lograr una mayoría y exigiendo el paso de todo el poder a esa organización, se dedicaron a “presionar” al MNR para que realice las demandas de las masas, designando para ello algunos ministros obreros y estableciendo el co-gobierno MNR-COB. Así lo entiende Alberto Pla, una de las excepciones a la regla, cuando nos dice que “en la medida en que no surge una dirección obrera de masas que conscientemente busque resolver la contradicción a su favor sino que sólo trate de presionar al ala progresista dentro del MNR, no se abrirá la posibilidad de avanzar en la revolución social que quieren las masas y se posibilitará, poco a poco, el nuevo triunfo de la reacción favorecido por el MNR.”[19] Lamentablemente, eso fue lo que sucedió. La falta de una dirección revolucionara capaz de aprovechar la situación llevó a la capitulación ante la burguesía nacional, contrariando así la Tesis de Pulacayo. Se pasó de competir con esa burguesía por la hegemonía de la revolución, a subordinarse a una de sus alas, fomentando en las masas la confianza en el gobierno y no lo contrario. El problema principal fue, entonces, la ausencia de un verdadero partido obrero: “Había en el movimiento proletario, empero, una duplicación; se sentían, por una parte, integrantes del movimiento democrático considerado como generalidad y, por lo tanto, impusieron como algo natural el retorno de Paz Estenssoro y la reivindicación de su presidencia, como emergencia de su victoria en las elecciones de 1951. Pero, por otra parte, eran portadores semiconscientes de su propio programa, que era el que figuraba en la tesis de Pulacayo, aprobada en 1947. Lechín expresaba lo primero; lo segundo, demostró ser un germen imposible de desarrollarse en tanto cuanto no se diferenciara la clase del movimiento democrático general, es decir, ya como partido obrero.”[20] La revolución boliviana dará lugar a la revolución restauradora, es decir, fracasará, en la medida en que tuvo como resultado la revolución nacional y no la revolución proletaria, en el marco del agotamiento del capitalismo y del ciclo de revoluciones socialistas, o sea, de la inviabilidad de la burguesía nacional para conducir proceso de liberación nacional alguno y de la inviabilidad misma del capitalismo. Pero en qué medida la revolución fue nacional y terminó siendo derrotada sólo puede verse, como dijimos, a partir del curso que tomaron los 180 acontecimientos, siempre sin perder de vista la relación entre lo nacional y lo internacional, lo cual necesariamente da paso al siguiente punto[21]. Secuencia 4 Después de estas narraciones sobre la revolución de 1952, ambas distintas por el alcance y la pretensión de sus interpretaciones, quizás tengamos que detenernos en la exposición, el análisis y la narrativa del historiador Guillermo Lora, intelectual trotskista, fundador del POR, además de militante, persistente crítico, y coautor de la Tesis de Pulacayo. Lora escribe: Son numerosos los documentos y testimonios que demuestran que la dirección movimientista había preparado cuidadosamente un golpe de Estado, contando con la complicidad del entonces Ministro de Gobierno Seleme. Los conjurados, realizaron sondeos infructuosos en las tiendas falangistas, buscando apoyo para sus planes subversivos. Por otro lado, era evidente que el MNR se convirtió en un partido popular y había logrado, gracias a la sistemática persecución policial desatada en contra suya y al trabajo sacrificado y heroico de sus activistas sindicales, el apoyo de grandes sectores de los explotados. Estaban dadas las condiciones para el retorno al poder de los derrocados el 21 de julio de 1946. La causa fundamental de este fenómeno sorprendente para casi todos los observadores, radica en la frustración y traición del stalinismo, que llegó al poder después del golpe contrarrevolucionario que derrocó a Villarroel, si se exceptúa la aproximación a las graderías del Palacio Quemado durante el gobierno “socialista” de Toro, que vino a poner de relieve su indiscutible vocación palaciega. El PIR nació como un partido naturalmente entrenado en las masas, se puede decir que fue el primer partido marxista que contó con verdaderos cuadros dentro del sector minero, y perdió todas sus posibilidades de dirigir a los explotados al concluir su contubernio con la rosca (no era un misterio para nadie que Carlos Víctor Aramayo en persona prestó incontables favores al partido stalinista e inclusive financió muchas de sus actividades); desde este momento los explotados le dieron progresivamente las espaldas y se desplazaron en busca de otra dirección más consecuente con sus enunciados. El stalinismo no pudo aprovechar magníficas oportunidades para convertirse en movimiento de masas y en dirección del proletariado, esto por dos causas: la primera se refiere a la rápida disgregación del Partido Comunista clandestino de los años veinte y que contaba con el apoyo decidido del Secretariado Sudamericano de la Internacional Comunista. La segunda no es otra que la experiencia política para el retorno del MNR al poder, esto en un plazo inmediato, históricamente permitió que el trotskysmo, como un fenómeno excepcional, penetrase gradualmente en el seno de las masas hasta convertirse en una de las tendencias obreras más poderosas. La política de los frentes populares y de la unidad nacional, ideada y dirigida desde el Kremlin, se tradujo en Bolivia en la vergonzosa obsecuencia pirista hacia el imperialismo norteamericano, palpable opresor y explotador foráneo del país, y en el pacto político con la rosca, todo bajo el pretexto de que así se luchaba mas eficazmente contra el nazifascismo, presentado como enemigo de la “democracia” burguesa y de la civilización contemporánea. La teoría en sentido de que la vigencia de la revolución democrático-burguesa obliga a la clase obrera o aliarse y someterse a la burguesía nacional y progresista, se convirtió en los hechos, en el contubernio rosca-PIR; la ausencia de una burguesía industrial poderosa no podía menos que conducir a tan triste resultado. El antecedente inmediato de lo sucedido el 9 de abril de 1952 se tiene que buscar en los resultados de las elecciones generales de 1951, realizadas bajo la presidencia del pursista Mamerto Urriolagoitia y que obligaron a consumar el famoso mamertazo (auto-golpe palaciego que permitió la sustitución de un gobernante civil por el general Hugo Ballivián). En febrero de 1951 se reunió, en pleno sexenio y cuando imperaba el desconocimiento de las garantías democráticas, la quinta Convención Nacional del MNR, bajo la presidencia de Hernán Siles, que era ya notable por sus desplantes, su osadía, sus proezas de valiente, aunque no todos sabían aun exactamente hasta dónde iba su pensamiento inconfundiblemente derechista (sustentaba ya posiciones mucho más conservadoras que Víctor Paz, Lechín, etc,). Esta reunión tenía como finalidad central la designación de candidatos para las próximas justas electorales. La dirección movimientista estaba interesada en presentar una fórmula capaz de 181 arrastrar a la mayoría nacional y de vencer las resistencias que motivaban los hombres conocidos del partido nacionalista. Formalmente se propuso la candidatura del excelente poeta y calamitoso político Franz Tamayo, que iría acompañado por Víctor Paz como Vicepresidente. Este último fue uno de los pocos que vio el problema en sus verdaderas dimensiones: no se trataba de jugar a las elecciones y menos de lograr la victoria con pequeñas trampas, sino de tomar el toro por las astas e imponer una inconfundible fórmula partidista. Finalmente se proclamó el binomio Víctor Paz Estenssoro-Hernán Siles Zuazo. La derecha, segura de que el monopolio del poder le permitiría fácilmente imponer su voluntad en las urnas, fue dividida y también así lo hizo la izquierda. Los resultados fueron sorpresivos, inclusive para la mayoría de los movimientistas: el partido opositor logró triunfar, lo que debe atribuirse al hecho de que todavía las ciudades podían imponerse en las elecciones. Los resultados logrados el 6 de mayo de 1951 fueron los siguientes: Víctor Paz, 54.049; Gosálvez (PURS, partido de gobierno), 39.940; Gral. Bilbao (FSB), 13.180; Gutiérrez Vea Murguía (candidato de la empresa Aramayo), 6.559; Tomás Manuel Elío (Partido Liberal), 6.441 y José Atonio Arze (pirista y candidato de los universitarios). Ya sabemos que el general Ovidio Quiroga. Comandante en Jefe del Ejército designó como Presidente de la República al Gral. Hugo Ballivián, anulando así, con un simple golpe de espada, lo obtenido en las elecciones. No era el ejército como tal el contrariado, sino la minería, que comprendió con claridad que la victoria movimientista y su llegada al poder importarían el desbordamiento de las masas y recurrió a los generales como a su última carta. Tal es el verdadero sentido del mamertazo (16 de mayo de 1.95l). El MNR se dio modos para sacar toda la ventaja posible del escamoteo electoral y convirtió en bandera de agitación su victoria y la usurpación consumado por el gorilísmo. Esta campaña se desarrolló de modo inseparable con su demagógica propaganda en contra de los organismos norteamericanos que adquirían más y más preeminencia dentro del país. La insurrección movimientista, que comprometió a las fuerzas de carabineros encargadas de garantizar el orden público, comenzó con todas las características del golpe de Estado blanquista, confiando su victoria al manejo o neutralización de ciertas unidades del ejército o el pronunciamiento de determinados jefes con mando de tropa. El General Humberto Tórres Ortíz reagrupó a los efectivos militares, opuso tenaz resistencia y pasó al ataque contra los facciosos. Fueron la prolongación de la lucha, el traslado de la enconada pugna en el cuartel o los ministerios a las calles, los que permitieron que las masas se incorporasen a la batalla, que tomasen en sus manos la suerte del choque armado y determinasen la victoria del MNR como partido. Sería incorrecto limitarse a hablar de las masas así en general, esto porque lo que importa es qué clase social las dirige o se convierte en eje fundamental. Las masas populares jugaron el papel de tegumento del proletariado fabril en las ciudades (la experiencia de lucha de este sector es sumamente rica constituyendo la masacre de Villa Victoria de 1949 uno de los puntos culminantes) y también del minero. No se trata simplemente de que las masas explotadas determinaron con su acción la victoria, de que se apoderaron de las armas del ejército (así se efectivizó la consigna de que el arsenal natural del pueblo está en los cuarteles), sino de que transformaron, con su presencia y acción, un golpe de Estado en una verdadera revolución. Ya no se buscó sustituir a un grupo militar o civil por otro, todo dentro de la política de la misma clase, sino de desplazar del poder a la rosca y a sus testaferros para reemplazarlas por el partido de la pequeña burguesía. Las masas estaban allí, determinando autoritariamente el curso de los acontecimientos, pero no lograban expresarse adecuadamente en el plano político. Su acción fortalecía al MNR y éste se apropiaba, de manera natural, del esfuerzo, heroísmo, etc. de los explotados. El MNR pudo hablar a nombre del país. La lucha concluyó con la victoria movimientista, como se desprende del Acta de Laja (11 de abril): 182 “En las ciudades del interior, los Comandos Políticos Regionales entrarán en contacto por intermedio del Estado Mayor General con las autoridades políticas designadas por el Presidente de la Junta señor Hernán Siles Zuazo. “Inmediatamente de conocida esta comunicación todas las unidades militares, de carabineros y elementos civiles se retirarán a sus bases. Todos los elementos civiles o militares que desacaten este acuerdo o cometan atentados contra la vida y la propiedad de los habitantes de Bolivia serán pasibles de las sanciones que señalan las leyes. “Firmando: General Humberto Torres Ortíz, Hernán Siles Zuazo. “Refrendan esta acta los siguientes Jefes y Oficiales del Ejército Nacional y dirigentes de la Revolución: Firmado: General Francisco Arias; General Jorge Rodríguez H.; Cnel. Edmundo Paz Soldán; Coronel Claudio Moreno Palacios; señor Jorge del Solar; señor Luis Peláez Rioja; Dr. Flavío Ballón Viscarra”. Los hechos nos dicen que un partido popular, que enarbolara consignas radicales, cierto que demagógicamente, centró toda su atención en la preparación de un perfecto golpe de Estado, poniendo cuidado en cerrar todas la compuertas por donde pudiesen colarse las masas (el golpe de Estado se idea y se ejecuta a espaldas de éstas y procurando que no irrumpan en el escenario). Esto que puede parecer paradójico se explica perfectamente si se tiene en cuenta la naturaleza y programa del MNR. El partido pequeño-burgués sabía perfectamente, y esto por la experiencia que había vivido durante el gobierno Villarroel, que la clase obrera puesta en píe y cuando adquiere su propia fisonomía, tiende a imponer su línea política, su estrategia, lo que supone la acentuación de la tendencia a superar las limitaciones propias del partido y gobierno nacionalistas pequeñoburgueses, que son las limitaciones propias del marco capitalista. Lo anterior explica por qué el MNR prefería un golpe de Estado en seco, sin participación militante de las masas, aunque buscaba el apoyo de éstas y, por supuesto, el control sobre ellas. Un gobierno nacido de semejante golpe tendría muchas posibilidades de lograr el apoyo del imperialismo y de realizarse en un marco de pos social. Los acontecimientos que se sucedieron en abril de 1952 y después han venido a demostrar que el MNR tenía razón en sus apreciaciones. LA DESTRUCCIÓN DEL EJÉRCITO Antes que nadie conociese el documento de Laja y que tiene un marcado sabor de capitulación, las tropas regulares del ejército, los cadetes del Colegio Militar y los oficiales, volcaron sus gorras y corrieron despavoridos, entregando sus armas a quien quisiese tomarlas. Los fabriles habían aplastado a varios regimientos. Los mineros de San José hicieron morder el polvo de la derrota a los soldados y oficiales, en Papel Pampa y las proximidades de la fábrica ILBO; desde Milluni se descolgaron hacia el Alto los trabajadores del subsuelo, más fuertemente entroncados en el campesinado que sus hermanos de otras regiones, y rápidamente se convirtieron en amos de un punto estratégico. Nunca se dirá bastante acerca de la historia de las luchas obreras y campesinas en esta región paceña, que cobran singularidad porque se dan en toda su pureza como choque de determinadas clases sociales explotadas contra los organismos de opresión, casi sin interferencias extrañas. En el cementerio de Alto Madidi, algunas cruces rústicas de madera señalan el lugar donde fueron enterrados numerosos campesinos, que fueron llevados hasta allí como prisioneros políticos durante el sexenio. Un poco más abajo, el relato continúa: Si recordamos los datos de la historia de las jornadas de abril, llegaremos al convencimiento de que el equipo gobernante, como expresión de un orden social caduco y en desintegración, se desmoronaba a pedazos. El golpe de Estado fue gestado a nivel ministerial y los conspiradores jugaban con las unidades armadas para asegurar su propia victoria. No puede exigirse mayor prueba del hundimiento de uno de los pilares fundamentales del gobierno: el poder Ejecutivo. El aparato represivo se diluía y no pudo soportar la presión ejercitada sobre él desde el 183 exterior. En estas condiciones, el ascenso revolucionario de las masas se proyectó directa e imperativamente sobre las fuerzas armadas, creando en su seno una serie de tendencias centrífugas; vale decir, que muy fácilmente pudo dislocarlas desde dentro. Los choques y las batallas no fueron más que el golpe de gracia a un proceso que se desarrolló larga y profundamente. Las masas, aunque no necesariamente el MNR, personificaron en el ejército rosquero a todos sus enemigos y a los causantes de sus males. Las razones sobraban para esto. El ejército rosquero, directamente entroncado en la aristocracia terrateniente y, como ésta misma, destinado a defender los intereses de la gran minería, tiñó reiteradamente sus bayonetas con la sangre de obreros y campesinos. Desde entonces, la clase dominante no encontró mejor fórmula para resolver los agudos problemas sociales y políticos que la masacre: se confundían la paz de las tumbas con la paz social y la estabilidad política. La tambaleante democracia y sus dificultades crecientes se expresaron y encontraron soluciones a través de los cuartelazos y golpes de fuerza. Objetivamente, los elementos uniformados aparecieron como verdugos de los humildes, pero el hombre de la calle los aisló de la clase dominante y se tomó la libertad de considerarlos muy por encima de la lucha de clases, de esa lucha en la que los explotados son los principales y necesarios protagonistas. El ejército es sólo una parte del aparato represivo, la encarnación de la violencia de una sociedad basada en la explotación del asalariado; lo que tiene que destruirse son los fundamentos de esta sociedad y de esta explotación, entonces no podrá ya existir un ejército diferente a las masas, contrario a sus intereses y convertido en látigo de los oprimidos. Consiguientemente, las masas en abril de 1952 se consideraron ya libres porque el ejército fue disuelto a bala, hecho que se oficializó mediante solemnes actos gubernamentales. El Colegio Militar cesó simplemente de existir, por considerar que los revolucionarios no podían permitir un centro de formación de los carniceros de las masas. En los primeros momentos, se tuvo la impresión de que la jerarquía movimientista, particularmente los señores Paz Estenssoro y Lechín, estaban de acuerdo con la necesidad de la desaparición del ejército de charreteras, botas etc., como expresó chabacanamente el “líder” obrero. No se trataba de la consecuencia de posiciones doctrinales, sino del inconfundible seguidismo a las masas todavía encabritadas. En lo que hicieron y dijeron esos políticos no había ninguna posición orientadora, sino simplemente la repetición de un empirismo a toda prueba. Un poco después, estos mismos dirigentes se encargarían de imprimir características legales a las imposiciones imperialistas acerca de la urgencia de volver a poner en pie a las fuerzas armadas. Las masas y sus organizaciones (la Central Obrera Boliviana, los partidos marxistas, éstos últimos moviéndose entre la tolerancia del gobierno y la clandestinidad) consideraron que no sólo había que destruir al ejército y evitar su resurrección, sino que, para poder defender eficazmente la revolución de la arremetida de sus enemigos de dentro y fuera, se imponía la necesidad de reemplazarlo por las milicias obrero-campesinas, que aparecieron, vivieron y se destruyeron como el brazo armado de las masas que habían logrado imponerse a la rosca y a su ejército. La existencia y fortalecimiento de las milicias - consigna y tradición de los movimientos obrero y revolucionario - están subordinados a la politización y actividad de las masas. Cuando éstas eran dueñas de la calle, cuando desde la COB vigilaban e imponían sus decisiones al Poder Ejecutivo, impulsaron la estructuración y fortalecimiento de las milicias. Los explotados al movilizarse vigorosamente, a fin de imponer sus decisiones y al convertir a sus organizaciones en órganos de poder, se plantearon como una necesidad inaplazable la formación de las milicias obrero-campesinas, no como entidades colocadas por encima de ellas, extrañas a sus intereses o designios, sino como una expresión armada de su propia actividad cotidiana, como un instrumento indispensable para la imposición de sus decisiones, frente a la resistencia de los enemigos de clase y a la estulticia del gobierno. La defensa de la revolución se presentaba inseparable del logro de nuevas reivindicaciones. Cuando las masas ingresaron al período de momentánea depresión, se registró un aflojamiento en el funcionamiento de las milicias 184 obrero campesinas, punto de partida de su posterior degeneración, de su movimientización y de su total destrucción futura. Las milicias no pueden mantenerse independientes al desarrollo y vicisitudes de la politización de las masas. Las milicias fuertes se convirtieron, así en uno de los elementos que plantearon la posibilidad de la conquista del poder por los explotados. Más tarde, cuando se produzca la victoria de los explotados se transformaran en pilares del futuro ejército proletario, elemento indispensable para la defensa de la revolución. No bien el gobierno movimientista pudo emanciparse de la presión y control directo de los explotados, atrevidamente se orientó hacia la derecha y hacia posiciones inconfundiblemente pro-imperialistas. Entonces se pudo constatar que las presiones foráneas se transformaban rápidamente en leyes y actos del gobierno criollo, lo que importaba pasos decididamente antipopulares y antinacionales. Fue de esa naturaleza la reorganización del ejército: imposición de los Estados Unidos para que sirviese de factor de control decisivo del amenazante proletariado. Simultáneamente, se procedió a desarmar a las milicias, es decir, a destruirlas físicamente, a eliminarlas del escenario, no a asimilarlas en el seno de las nuevas fuerzas armadas, que a los dirigentes movimientistas se les antojaban democráticas y expresión de los intereses de las masas, sino simplemente por algún tiempo campearon las milicias mercenarias al servicio del oficialismo y que actuaron como fuerza represiva de los sindicatos. Se tiene que comprender que no puede concebirse la coexistencia pacífica del ejército al servicio de la reacción interna e internacional y de las milicias obrero-campesinas, a través de choques y fricciones uno de ellos tiene que imponerse, lo que supone la victoria de la revolución o de la contrarrevolución. Las fuerzas armadas expresan descarriada y brutalmente la evolución común a los movimientos nacionalistas de los países atrasados: pueden usar consignas pretendidamente antiimperialistas. Y que tengan relación con los intereses populares e inclusive abusar de ellas, pero concluyen invariablemente postradas ante el imperialismo y reaccionan contra las fuerzas revolucionarias del interior del país. La orientación pro-yanqui y contra-revolucionaria se ha dado en el ejército boliviano en toda su nitidez debido a que ha sido organizado, financiado y entrenado por el imperialismo. Esto si consideramos que el ejército está definido, en lo que se refiere a la política que desarrolla y a su fisonomía oficial, por su alta jerarquía. Como quiera que es producto de la clase dominante, refleja las contradicciones internas de ésta y pueden generarse en su seno tendencias nacionalistas que opongan resistencia a la presión imperialista y a la orientación seguida por los mandos tradicionales; sin embargo, estas corrientes rebeldes no podrán, llevar su “antiimperialismo” hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta confundirse con las postulaciones proletarias, y, tarde o temprano tendrán que concluir postradas ante el enemigo foráneo. El proceso iniciado el 9 de abril ha agotado todas las posibilidades liberadoras de las fuerzas armadas y en esta medida el proletariado ha madurado políticamente al haber superado las ilusiones que frecuentemente nacen acerca del antiimperialismo, del obrerismo y de la viabilidad de los planes castrenses de desarrollo del país dentro de los moldes capitalistas. El sector más osado e izquierdista (izquierdista con referencia al resto de la entidad castrense) de las fuerzas armadas no va más allá que la izquierda del nacionalismo burgués o pequeñoburgués, puede diferenciarse de éste únicamente por el uso de particulares métodos de gobierno. Pese a esta realidad, que emerge del análisis de los acontecimientos, los sectores militares se mueven animados de la certeza de que se encuentran por encima de la sociedad y de sus luchas. Los gobiernos nacionalistas de los países atrasados, particularmente los castrenses, tienden a devenir bonapartistas, oscilantes entre el imperialismo y la burguesía nacional y el proletariado indígena. No se trata de una abstracción (muchos “marxistas” se limitan a invocar este bonapartismo para ahorrarse el trabajo de analizar una situación política concreta). El bonapartismo de los nacionalistas no busca otra cosa que forjar autoritariamente una sociedad burguesa próspera, ésta es su estrategia y ésta su limitación, y así se encamina hacia la capitulación frente al enemigo imperialista. En determinadas circunstancias, puede 185 exclusivamente apoyarse en las fuerzas armadas y en la burguesía criolla, entonces inaugura un régimen de corte policial. Generalmente, precisa el respaldo de la clase obrera, puede organizarla (eso hizo Villarroel) y movilizarla, para así poder resistir mejor la presión imperialista e incluso lograr estabilidad política interna. De todos modos, los nacionalistas, con la careta bonapartista o no, se empeñan seriamente en mantener controladas a las masas, en evitar que sigan su propio camino y se desborden de los límites fijados por el gobierno. El tiempo y la amplitud del movimiento oscilatorio, propio del bonapartismo, al que puede someterse la burguesía nacional depende de su fortaleza económica, de la que parten sus posibilidades políticas, de la belicosidad y politización del proletariado e inclusive de las coyunturas internacionales mas o menos favorables. El gobierno Villarroel mostró rasgos bonapartistas a lo largo de toda su existencia. El centrismo pazestenssorista (centrismo dentro del MNR, ciertamente) se puede decir que fue bonapartista en los primeros momentos, por breve tiempo, reflejando así el impetuoso empuje de las masas, pero bien pronto se inclinó atrevidamente hacía las posiciones proimperialistas[22]. Análisis de la narrativa histórica-política Partamos de lo siguiente: la narrativa es un recurso, por así decirlo, de construcción de sentido. No se trata, por cierto, de un significado particular, relacionado a una palabra o algún concepto, sino de sentido en su alcance total. Se puede quizás hablar de la estructura y composición del sentido construido por la narración. Se atribuye sentido no sólo a una secuencia de eventos, sino, incluso, a un conjunto de secuencias entrelazadas; mucho más aún, a un bloque de campos de secuencias yuxtapuestas. La narrativa selecciona eventos, acaecimientos, hechos, nudos de secuencias, colección de hechos, vinculaciones entre distintos planos, usando estos recortes como escenarios y actos de la trama. El sentido entonces es la trama, el entramado, el tejido de acaecimientos. Ahora bien, la pregunta es la siguiente: ¿Esta trama es la que efectivamente ha ocurrido o es tan sólo la interpretación efectuada por el/la narradora, los/las narradoras? Las respuestas, son, por lo menos, tres: Una, que la trama es imaginaria, en tanto que lo que acontece responde a una complejidad incontrolable e ininteligible; dos, que entre la narración y los hechos, sucesos, eventos, secuencias, planos de “realidad”, se da lugar como a una intersección, sin dejarse de afectar mutuamente; tres, que la narrativa forma parte de la “realidad” misma, de la complejidad misma, incidiendo en su decurso. Sin embargo, a estas tres respuestas posibles consideradas, hay que añadirle una cuarta, la que se da comúnmente en los que consideran y creen que su narración es la verdad de la “realidad”. Esta cuarta respuesta es la que descarta taxativamente a las otras tres posibles respuestas, pues considera que las otras respuestas no solamente que no son posibles, sino que responden a un error “ideológico”. No nos interesa considerar esta cuarta respuesta, no solo por sus limitantes epistemológicas, sino porque precisamente esta apreciación de la propia narrativa es la que es nuestro “objeto” de crítica, además de “objeto” de estudio, usando términos metodológicos. Lo que nos interesa es comprender la “lógica” de esta narrativa verdadera, cómo reduce el mundo a su representación teleológica, de qué manera usa su narrativa para imprimir legitimidad a sus acciones, que buscan incidir en la transformación del mundo. En esta perspectiva, haremos aproximaciones hipotéticas al análisis de esta forma de narrativa, que llamamos históricapolítica. En su alcance general, las narrativas históricas-políticas son dispositivos de acción política, forman parte de las acciones políticas. Desde esta perspectiva, desde ya la discusión no puede centrarse en si estas narrativas reflejan, expresan, interpretan, adecuadamente la “realidad”, pues este no es el interés mayúsculo de estos dispositivos narrativos, sino si ayudan, coadyuvan, colaboran en la estrategia de incidencia, de intervención, de transformación de la “realidad”. Aunque, lo primero, la necesidad de contar con una adecuada comprensión y conocimiento, siempre redunda en lo segundo, permite una mayor incidencia, otorgándole un 186 mayor alcance. De todas maneras, la importancia de las narrativas histórico-políticas radica en su efecto en las acciones sociales. Ahora bien, a esta altura, debemos anotar un problema. “Racionalmente” se espera que cuando determinada narrativa-política no logra los efectos esperados, en la convocatoria a las acciones colectivas, no logra incidir, como proyecta, en la “realidad”, se opte por desechar esta narrativa o corregirla, para contar con un dispositivo narrativo más apropiado en la acción política. Sin embargo, lo sorprendente es que esto no ocurre. Hay como un apego “irracional” a mantener la narrativa contrastada por la “realidad”. ¿Por qué ocurre esto, cuando precisamente el objetivo es político, la transformación de la sociedad? ¿Por qué se persiste en una narrativa contrastada por los decursos tomados efectivamente por eventos? Teniendo en cuenta esta insólita conducta debemos entonces considerar la hipótesis interpretativa de que la narrativa histórica-política se convierte en el sentido supremo para los narradores políticos. En este caso, ya no se trata de transformar el mundo, sino de darle al mundo sin sentido un sentido, que es el que contiene la narración en cuestión. De lo que se trata es de imponer un sentido al caos, al desorden, al marasmo de los hechos. Con lo que la narrativa históricapolítica deja de ser un dispositivo político para la acción, se convierte en un dispositivo moral para educar a los mortales. Cuando la narrativa histórica-política sufre estas modificaciones es cuando se asemeja a las narrativas religiosas. Por cierto, no ocurre esta transvaloración con todas las narrativas históricas-políticas; paradójicamente, son las narrativas más fuertes, que han tenido, en un principio, relativo éxito, incidiendo en los sucesos y eventos políticos, las que terminan ancladas en su propio discurso, dejando a un lado la reflexión, el análisis y, sobre todo, la crítica. Es cuando los referentes históricos de esta etapa dorada de la “revolución” se convierten en los fines de lo que debe suceder en otros escenarios geográficos, políticos y sociales. Los narradores histórico-políticos no solo quedan atrapados en las redes de la propia narración, sino que quedan seducidos por una forma de “memoria”, de remembranza, que convierte en ejemplo lo acontecido. Ambos adormecimientos, por así decirlo, terminan afectando a la acción política, desencadenando errores de intervención, encaminando al proyecto político al fracaso. Nuevamente, ¿por qué ocurre esto? Otra hipótesis interpretativa: La historia no se repite, cada evento, cada suceso, cada acontecimiento, es singular. Si la narrativa histórica-política en uso tuvo efectos trascendentes en determinada experiencia social y política, esto no quiere decir que tenga los mismos efectos en otro contexto, en otra experiencia social y política. La obligación del activista es reconocer la singularidad del contexto donde está inserto, comprender la mecánica histórico-social de las fuerzas involucradas, elaborar o relaborar una narrativa como dispositivo político apropiado a las condiciones históricas, políticas, sociales y culturales que gravitan en el contexto donde actúa. Sin embargo, esto es lo que no ocurre, generalmente el activista considera a la narrativa histórica-política heredada como verdad transmitida. Entonces, no se puede renunciar a la verdad, sino que se deben encontrar los desaciertos en la conducción, se debe denunciar las incomprensiones, se debe condenar las traiciones. Los “revolucionarios”, hablo de los y las consecuentes, los y las que merecen este nombre, se convierten en titánicos sujetos empeñados en la tarea imposible de moralización. El problema está en la trama o las tramas, no sólo de las narrativas históricas-políticas, sino en todas las narrativas. Las narrativas construyen sentidos duraderos, ayudan a interpretar el mundo en devenir, permiten fortalecer las voluntades, las que se proponen fines; empero, estos fines no son fines trascendentales, sino fines de las voluntades, fines prácticos, adecuados a las necesidades, demandas, requerimientos humanos. Estos fines son fines operativos; el problema es cuando se convierten estos fines prácticos en fines trascendentales, como si el fin estuviera contenido en la “realidad” misma, en la historia misma. Esta transferencia de la voluntad humana al mundo a la naturaleza, al cosmos, empuja a caer en el espejismo antropomórfico, se encuentra en todo el perfil humano; se encuentra en todo el perfil de las intenciones humanas. 187 Las tramas, los entramados inherentes a las narrativas, tan útiles para la sobrevivencia humana, también pueden convertirse en redes que atrapan a los humanos, dependiendo de las circunstancias, el uso, sobre todo la institucionalización de las narrativas. Cuando el mundo, imaginariamente, se convierte en trama, no es que el mundo en devenir, queda detenido, pues sigue sus decursos; los y las que quedan detenidas en el devenir del mundo son los y las narradoras seducidas por sus propias tramas. Por cierto que estos anclajes en la trama no perduran, pues la invención humana, no deja de inventar nuevas narrativas, más adecuadas a la complejidad. Las narrativas que quedaron en el camino, se convierten en piezas de museo o, en el mejor de los casos son parte de las memorias sociales, las que se retoman para comprender históricamente el pasado. Mucho, más aún, las narrativas estéticas forman parte del despliegue humano, en la forma de la potencia social realizada. Las narrativas estéticas se renuevan en su propia plasticidad. Las narrativas científicas se estudian, comprendiendo las distancias que las separa de las ciencias contemporáneas; pero, también, comprendiendo los hitos que marcaron en el logro y realización del conocimiento. Las narrativas histórico-políticas no son estéticas ni científicas. Son herramientas discursivas de convocatoria, son voluntades plasmadas en la interpretación de las luchas y los enfrentamientos, son fuegos iluminadores que develan los engranajes de las opresiones y dominaciones. Responden a formas de saber colectivos, a intuiciones subversivas, que pueden adquirir la forma de discursos elaborados, de explicaciones labradas. Forman parte de la historia de las emancipaciones y liberaciones. Esta es la parte candente y de apertura de estas narrativas. Las narrativas histórico-políticas al no contener las cualidades plásticas de las narrativas estéticas, no pueden renovarse como despliegue de la creatividad humana; al no contener las cualidades cognitivas de las narrativas científicas, no pueden fijarse como hitos en los recorridos del conocimiento humano. Las narrativas histórico-políticas no se despliegan en ciclos de larga duración, duran menos, se inmolan apasionadamente en los acontecimientos políticos que han generado. Su valor profundo se encuentra en esas singularidades, quizás, incluso en la irradiación de sus entornos espaciales y temporales. Pretender convertirlos en universales, con capacidad de generalización; pero, aún en ley material, es como darles vida más allá de la muerte, una vez que se inmolaron en el acto heroico. Los que hacen esto son taxidermistas. ¿Es que no hay nada que quede de estas narrativas histórico-políticas? No como dispositivos políticos para la acción, sino como conocimientos de un acontecimiento singular; conocimientos que permiten el análisis comparativo de contextos y de situaciones, de temporalidades, ritmos y periodicidades, de estructuras e instituciones. Empero, estos conocimientos tiene valor y son útiles en la medida que se re-articulan en otras nuevas narraciones históricas-políticas, las contemporáneas y las actuales. Estos conocimientos heredados son actualizados en las nuevas narraciones históricas-políticas de las nuevas generaciones de luchas sociales. Si estos conocimientos no son actualizados en las nuevas narraciones históricas-políticas, si son, mas bien, encapsulados por las narraciones preservadas más allá de la muerte, estos conocimientos quedan detenidos en un círculo vicioso repetitivo. ¿Por qué hablar entonces de genealogía del poder y genealogía política? La genealogía del poder se refiere a diagramas, a cartografías, a mapas de fuerzas, a inscripciones en los cuerpos; en este sentido, la genealogía del poder tiene que ver más con estructuras de larga y mediana duración que con estructuras coyunturales o periódicas. La genealogía política, en todo caso, se remite a campos, a formas de Estado, a estructuras políticas, por lo menos, de mediana duración. En cambio, los discursos histórico-políticos y las narrativas históricaspolíticas tienden a desenvolverse, más bien, en ciclos de mediana duración o cortos. Cuando se dice que la concepción histórica-política de la guerra de razas se transforma, o tiene su génesis, en la concepción de la lucha de clases, se recogen las mutaciones y transformaciones del discurso histórico-político en su propia discontinuidad; es decir, en sus propios desplazamientos discursivos, aunque no necesariamente de la trama. La trama puede mantenerse como formato, como modelo, si se quiere; lo que cambian son los personajes, los 188 escenarios, incluso los discursos; empero, se repite el ciclo dramático de la contradicción y del desenlace esperado. No hay que olvidar que la política, en el sentido formal, pero también imaginario, al final de cuentas, en la versión bolchevique y en la versión de Carl Schmitt, en la versión del Estado y en la versión de los proyectos emancipatorios, que se circunscriben en el horizonte del Estado, sin cruzarlo, se conforma y estructura en base a la definición del enemigo, teniendo en cuenta la separación clasificatoria amigo-enemigo. La trama de las narrativas históricas-políticas se inspira en el mismo paradigma dicotómico. Por eso, las formaciones discursivas y las formaciones narrativas históricas-políticas tienden a repetir este esquematismo; aunque unas narrativas aparezcan más elaboradas y más sutiles. En resumen, lo que es sugerente de esta hermenéutica histórica-política son, por lo menos, tres aspectos; uno, su corta o mediana duración; dos, sus transformaciones o, en contraste, su estancamiento anclado; tres, su trama del enfrentamiento y el desenlace emancipatorio. De las secuencias narrativas seleccionadas, como ejemplo, de los recortes de narraciones efectuados y escogidos, vemos que: La secuencia 1 parte de la impresión de un pueblo en permanente insurrección; por eso, expresa, que se suceden sucesivas insurrecciones. La secuencia 2 se atiene a la descripción de los hechos, a partir de esta descripción somera, busca encontrar la explicación de los sucesos, sobre todo de su encadenamiento, en el eslabonamiento de los eventos. La explicación no viene a ser otra cosa que un recuento, ordenado de acuerdo a la selección de lo importante, dejando de lado lo contingente. La secuencia 3 construye la explicación no a partir de la descripción, aunque la tome en cuenta, sino a partir de una mirada teleológica. Parte de la teoría de lucha de clases, retoma las tesis de la revolución permanente, define las clases y sus roles en la historia, centra el conjunto de antítesis en la contradicción nuclear entre proletariado y burguesía; aunque la burguesía tenga características de una minoría, mas bien, ligada al capitalismo internacional, sustituida por una pequeño-burguesía pretendidamente radical en la palabra y condescendiente en los hechos con el imperialismo. Por eso, la revolución nacional, hecha por trabajadores mineros, obreros y campesinos está destinada al fracaso, si es que no se convierte en revolución socialista y está conducida por el proletariado. Como se puede ver, la explicación es antelada, ya estaba dada, antes de la narración; lo que hacen los hechos es corroborar la acertada tesis y la teoría verdadera. Se entiende entonces el poco interés en detenerse en los hechos, en analizarlos, en evaluar las diferencias que plantean respecto a la tesis y la teoría. La secuencia 4 podría decirse, en principio, sólo tomando la forma, que se parece a la secuencia 3, que es equivalente; sin embargo, hay una diferencia notoria, se detiene en los hechos, se preocupa por analizarlos, y, aunque no sea la principal premura el cuidado de evaluar las diferencias que plantean respecto de la tesis y la teoría, termina haciéndolo, debido al esmero respectivo en la descripción de los hechos y buscar sus conexiones. Esta narración es hecha por un historiador, de la misma manera que la segunda es hecha por una historiadora o una cientista social, que usa los métodos de la investigación historiográfica. La diferencia entre la secuencia 2 y la secuencia 4 no radica solamente en que la última toma claramente partido, sino en el alcance de la explicación. Se esté de acuerdo o no con el carácter y la estructura de la explicación, con la teleología inherente, lo sugerente es que la explicación se construye tomando en cuenta los hechos, el análisis de los mismos, evaluando las diferencias y las analogías con otras experiencias históricas revolucionarias. En este caso, no interesa tanto discutir las conclusiones, tampoco el estilo de explicación, sobre todo la teleología inherente, sino apreciar críticamente el análisis de la conexión de los hechos, de los sucesos, de los eventos, en sus propias sucesiones. Es una narración, correspondiente a una investigación histórica, cuya explicación tiene en cuenta, por lo menos, una aproximación, a lo que llamamos la mecánica histórica-social. 189 Alguien podría llamar la atención sobre el lenguaje; se trata de un lenguaje militante. Empero, el lenguaje militante no le quita rigor “científico”, que radica en la investigación de las fuentes, registros, hemerotecas, bibliotecas, además de contar, en este caso, con la experiencia directa. También se encuentra en la explicación, que, aunque pueda no compartirse, es efectuada a partir de los hechos, los sucesos, los eventos, sus conexiones, tomando en cuenta el poyo teórico optado. En todo caso, se puede discutir la explicación, sus conclusiones, es decir, su interpretación; sin embargo, no se puede olvidar que se trata de una narrativa histórica, efectuada con procedimientos investigativos y de análisis de esta ciencia o saber, la historia. Las hipótesis de trabajo, no las hipótesis teóricas, sino las hipótesis que tienen que ver con la conexión y sucesión de los hechos, hacen consideraciones que coadyuvan a construir el cuadro particular de la explicación. Una de ellas es la que toma en cuenta el papel del PIR, partido marxista, al que el autor le reconoce que tuvo incidencia en el proletariado boliviano, que incluso tuvo la oportunidad de conducirlo hacia la revolución; sin embargo, por su concepción “etapista”, por la caracterización del gobierno de Villarroel como nazi-fascismo, optando políticamente por la alianza con la burguesía, conformando el frente amplio antifascista, propugnado por los partidos comunistas, en ese entonces, llevan al PIR a una alianza con la odiada “rosca minero-feudal”, dándole contenido social al colgamiento de Villarroel. Este comienzo de la narración es importante, en la explicación que construye, para dar cuenta del fortalecimiento del MNR. Otro dato que toman en cuenta las hipótesis de trabajo es la victoria electoral del MNR en 1951. Hecho que muestra, por lo menos, la convocatoria electoral del MNR, además de explicar por qué los insurrectos victoriosos del 9 de abril veían la secuencia natural de la entrega del poder al MNR, después de haber vencido al ejército. Estos dos datos, el comportamiento político del PIR, la victoria electoral del MNR, con la consecuente incidencia en la comprensión política y coyuntural de la mayoría de los insurrectos, colocan a la narración en los escenarios históricos concretos, sin hacer abstracción de ellos, como en el caso de la secuencia 3. La cuestión está en cómo se llega, a partir de esta puesta en escena, de esta consideración inicial de la trama narrativa, a la explicación teleológica y a las conclusiones políticas taxativas. El autor reconoce que el MNR se inclina a un radicalismo, aunque sea demagógico, aprovecha el escamoteo y desconocimiento de su victoria electoral, convoca, organiza y conspira, según el autor, de una manera “blanquista”. Se propone efectuar un golpe de Estado, detonando con la acción de grupos armados, que dan la señal a los carabineros y los militares involucrados. Empero, el ejército reacciona y está a punto de derrotar a estos grupos armados y al golpe de Estado; es cuando la convocatoria al pueblo, la decisión de las organizaciones sociales, los sindicatos mineros y fabriles, su participación decidida en la lucha, sus tomas geográficas, terminan invirtiendo la balanza de la lucha armada. Las masas en las calles terminan convirtiendo el golpe fracasado en una revolución. Esta mecánica social, política y de lucha armada, insurreccional, es sumamente sugerente, pues muestra la diferencia entre un hecho político, en sentido restringido, y una sumatoria de hechos encaminados al evento políticosocial, en sentido amplio; la diferencia entre un procedimiento grupal, incluso partidario, el de la conspiración y el golpe de Estado, y los procedimientos proliferantes, desbordantes de las multitudes, del pueblo insurrecto, del proletariado. La intervención y la acción multitudinaria de estos últimos terminan desencadenando el acontecimiento de la revolución. La discusión política se concentra en este suceso mayúsculo. ¿Qué alcance tiene? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Tiene o no posibilidades de prolongarse a una revolución socialista? Conocemos las apreciaciones, interpretaciones, conclusiones del autor. No se trata de discutir con ellas, de estar o no en desacuerdo con esta narración histórica, sino de discutir y evaluar a fondo si existía esta posibilidad, con qué potencia y de qué manera. No se trata ya de una discusión “ideológica”; está ya la conocemos, incluso los límites impuestos por su incomunicación, por su atrincheramiento en pre-juicios. Se trata de una discusión histórica, si se quiere, de una discusión histórica-política; lo que implica también es investigar 190 minuciosamente lo acaecido. El autor, en la medida que se mueve en las tesis de la revolución permanente y en la teoría de la lucha de clases, es consecuente con las tesis y la teoría; sus conclusiones son una deducción de éstas. Es ocioso discutir si se trata de una revolución por etapas o de una revolución permanente, como si se tratara de principios. Esta es una discusión abstracta y dogmática. El debate está en otro lugar, en el análisis de las posibilidades inherentes, de las fuerzas en juego, de su potencia y alcance; también en el análisis de los contextos locales, nacionales, regionales y mundiales. En el presente ensayo no podemos adentrarnos a este análisis minucioso de las posibilidades inherentes y de las fuerzas en juego, en ese entonces; además se requiere de una investigación histórica previa para hacerlo. Lo que podemos hacer es proponer ciertos recorridos para abordar estos tópicos problemáticos, polémicos y, a la vez, iluminadores. ---NOTAS [1][1] Luis Oporto Ordóñez: Guillermo Lora Escóbar (1922-2009); intelectual y político profesional. [2] Ver de Liborio Justo Bolivia: La revolución derrotada. También, del mismo autor, Estrategia Revolucionaria; Buenos Aires, 1957. Entre otras obras tenemos a Nuestra patria vasalla y Pampas y lanzas. [3] Ver de Karl Popper Lógica de la investigación científica. Tecnos; Madrid. [4] Ver de Raúl Prada Alcoreza Paradojas de la revolución. Dinámicas moleculares; La Paz 201315. [5] Ver de Raúl Prada Alcoreza Acontecimiento político. Dinámicas moleculares; La Paz 20132015. [6]Ibídem. [7] Este apartado ha sido publicado en Acontecimiento político. Dinámicas moleculares; La Paz 2013-2015. [8] Revisar de Marc Bloch Apología para la historia o el oficio del historiador. Edición anotada por Étienne Bloch. Fondo de Cultura Económica. México 2001. [9] Ibídem: Págs. 54-57. [10] Ibídem: Pág. 58. [11] Ver de Raúl Prada Alcoreza La explosión de la vida. Rincón Ediciones; La Paz 2014. Dinámicas moleculares; La Paz 2014. [12] Ver de Raúl Prada Alcoreza Acontecimiento político. Rincón Ediciones; La Paz 2014. Dinámicas moleculares; La Paz 2014. [13] Ver de Raúl Prada Alcoreza Genealogía del poder. Qhana; La Paz 1992. [14] Cincuentenario de la revolución del 9 de abril de 1952:Así fue la revolución, Volumen 1. Beatriz Cajias,Lupe Cajías de la Vega,Magdalena Cajías de la Vega,Dora Cajías,Movimiento Nacionalista Revolucionario. Fundación Cultural Huáscar Cajías K., 2002 -300 páginas. La Paz. [15] Pla, Alberto, op. cit., pp. 194 y 195 [16] Ídem, p. 193 [17] Zabaleta Mercado, René, op. cit., p. 97 [18] Ídem, pp. 97 y 98 [19] Pla, Alberto,América Latina Siglo XX.Economía, sociedad y revolución, CarlosPérez Editor, Buenos Aires,1969. Pla, Alberto, op. cit., p. 199. [20] Zabaleta Mercado, René, Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia (19321971,en América Latina: historia de medio siglo, Siglo XXI, México, 1986. Zabaleta Mercado, René, op. cit., p. 99 [21] Vazeilles,José, La Revolución Boliviana de 1952. Síntesis explicativa sobre la Revolución Boliviana de 1952 para la cátedra Historia Social General (Vazeilles), de la Universidad de Buenos Aires. También, del mismo autor:El Presente Histórico y la Historia Universal, Manuel Suárez Editor, Buenos Aires, 2005. Así como Vazeilles, José, Fichas de Cátedra: “Cambio de 191 época”; “Más sobre el cambio de época” Whitehead, Lawrence, La Revolución Nacional 19521964 , en Bethell, L (ed.), op. cit., t 16. http://es.scribd.com/doc/9199505/La-Revolucion-Boliviana-de-1952. [22] Guillermo Lora: La revolución del 9 de abril de 1952. Masas; La paz – Bolivia 1965. [i] Durante mucho tiempo la redacción de la Tesis de Pulacayo fue atribuida a Guillermo Lora. El afirma que solo sistematizó el ideal revolucionario minero que le dictaron los trabajadores. Otros artículos de Raúl Prada Alcoreza CON EL ATP, EL AGRO DE 11 PAÍSES, EN FRANCA DESVENTAJA ANTE EU http://www.jornada.unam.mx/2015/11/10/economia/026n1eco Los subsidios al campo del país del norte no se tocaron ni con el pétalo de una rosa, dice El acuerdo es una estrategia de posicionamiento geopolítico para enfrentar a China, señala Foto Con el Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP) Estados Unidos espera incrementar 11 por ciento sus exportaciones agrícolas, gracias a que en toda la negociación no se tocaron ni con el pétalo de una rosa los subsidios que ese país otorga históricamente a su sector agrario, pero sí acaba de desmantelar todos los aranceles que los demás países participantes tenían en la materia, señaló Arturo Oropeza García, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante un foro de análisis sobre los efectos que dicho tratado tendrá en México, el especialista señaló que ante tal situación todos los sectores agrícolas de los otros 11 países que participaron en el acuerdo quedaron en franca desventaja, porque no tienen los niveles de apoyo ni la capacidad financiera para dar esos subsidios al campo de manera directa ni indirecta como los asigna Estados Unidos. Es un enorme reto para el sector industrial que amerita que, una vez concluida la fase de negociación y de cara al proceso de implementación, de inmediato haya un análisis de los sectores público, privado y académico para que se revise toda la normativa que se desprende del ATP, para administrarla, potencializarla y defenderla. El doctor en derecho por la UNAM, coordinador del foro, señaló que es indispensable echar a andar la reforma estructural pendiente, sobre la cual hay un mandato constitucional de 2013 y una nueva Ley de Competitividad y Productividad para generar un programa nacional de industrialización. ¿Bisagra o confrontación entre el Atlántico y el Pacífico? Esto pudiera ser un antídoto para que la industria nacional pudiera estar capacitada para tener un enfrentamiento más equilibrado con la industria y la manufactura de esa gran fábrica que es Asia del este, comentó en entrevista. El académico, quien forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, señaló que el ATP es una estrategia de posicionamiento geopolítico impulsado por Estados Unidos para intentar fortalecerse como bloque occidental frente los países de Asia del este, que con el liderazgo de China buscan extender su influencia en alianza con Rusia e India para llegar hasta el Mediterráneo. Durante su ponencia El Acuerdo de Asociación Transpacífico: ¿bisagra o confrontación entre el Atlántico y el Pacífico? Sus posibles repercusiones para México, Oropeza García identificó algunas de las razones por las cuales Estados Unidos impulsó el acuerdo: porque su control 192 sobre el negocio asiático, al que pretendía reducir a la maquiladora del mundo, se salió de control; porque su influencia desde la Organización Mundial de Comercio (OMC) se congeló desde Doha en 2001 y porque China y Asia del este trabajan para ser las hegemonías del siglo XXI. Señaló que ante un panorama internacional de mayor competencia, impulsado por un crecimiento continuo de la economía China a niveles superiores a 10 por ciento, Estados Unidos renunció a su liderazgo de actor dominante y se decidió por un modelo en el cual busca alianzas con otros países para hacer frente al bloque asiático. Otro de los factores, añadió, fue que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, creado en 1989 para consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico, perdió importancia estratégica. LOS MEJORES GRUPOS DE OPERACIONES ESPECIALES DEL MUNDO (FOTOS) MUNDO Y POLITICA http://www.mbctimes.com/espanol/grupo-de-operaciones-especiales Las fuerzas especiales son fuerzas operativas de élite con una formación física, psicológica y táctica superior a las fuerzas de combate convencionales. Son fuerzas de batalla de alto valor añadido. Estos grupos pueden ser ofensivos, con alta capacidad de adaptación al medio y con capacidad de apoyo a grupos mayores. También son fuerzas con función pasiva como obtener información, reconocer el terreno y preparar los flujos logísticos para plantear batallas. En tiempos de guerra se centran en control y conquista de puntos estratégicos, secuestros y asesinatos selectivos y actos de sabotaje. Su nivel estratégico hace que ofrezcan resultados amplios a pesar de su pequeño tamaño. En tiempos de paz de dedican a recopilar información y se basan en operaciones encubiertas (e ilegales muchas de ellas) y en la lucha contra el terrorismo. Los grupos de operaciones especiales son de personal reducido y ampliamente formado en estrategia, combate cuerpo a cuerpo, uso de todo tipo de armamento, explosivos y guerra electrónica. NAVY SEAL DE ESTADOS UNIDOS Los Navy SEAL nacieron en 1962 bajo el mandato del presidente Kennedy para combatir en Vietnam. SEAL es un acrónimo de Sea, Air and Land demostrando su capacidad de para operar en cualquier entorno aunque la capacidad de ser el único equipo militar capaz de combatir bajo el agua lo convierte en una leyenda. Los SEAL son miembros masculinos de la armada de los Estados Unidos. Se han destacado en todas las guerras desde Vietnam hasta ahora y han participado en operaciones en Colombia, Irak, desarrollaron un papel muy importante en la batalla de Mogadiscio, en Afganistán y en la segunda guerra de Irak y se les supone en Siria. Los SAL ofrecen también sus servicios como entrenadores de nuevos ejércitos. También se destacan en operaciones de contraterrorismo y en el rescate de rehenes. SPETSNAZ RUSO Los Spetsnaz son las fuerzas especiales Soviéticas y más tarde Rusas. Se crearon después de la segunda guerra mundial. Al comienzo estas fuerzas dependían del KGB y 193 se especializaron en actos de sabotaje tras las lineas enemigas con fines de desestabilizar al enemigo. Tras la muerte de Stalin son reintegradas en el ejercito. Los Spetsnaz se organizan en tres grupos. Spetsnaz GRU, FSB y MVD. Los Spetsnaz del GRU son una de las mejores unidades de combate de infanteria de operaciones especiales del mundo. Con una dura preparación fisica, psicológica y moral. Los Spetsnaz del GRU son unidades que se hayan bajo una covertura de inteligencia total y actuan bajo el mayor secreto posible, de hecho, sus unidades no tienen nombres unicamente están numeradas. Los Spetsnaz del GRU se han destacado en la guerra de Afganistán, Chechenia, Georgia, Ucrania y ahora en Siria. Los grupos del FSB se dividen en dos grupos, el "Alfa" y el "Vympel" y el Spetsnaz del MVD está dividido en los grupos «Vítyaz», «Rus», «Rósich», «Skif», «Grom». S.A.S. BRITÁNICO La unidad de operaciones especiales más antigua del mundo, conformada durante la II guerra mundial y con sede en Herefordshire son una de las unidades de operaciones especiales mejor dotadas y con más tradición del mundo. El SAS está formado por tres regimientos, uno con personal proveniente del ejército regular, el 22 Special Air Service Regiment (22 SAS), y dos del Territorial Army (TA), la fuerza de reserva del Ejército Británico, el 21 (Artists) Special Air Service Regiment (21 SAS(R)) y el 23 Special Air Service Regiment (23 SAS(R)). Los distintos regimientos están divididos en escuadrones: 21° SAS (TA) dispone de Plana Mayor (HQ) y los escuadrones A, C y E; 23° SAS (TA) se compone de Plana Mayor (HQ) y los escuadrones A y B; 22° SAS dispone de Plana Mayor (HQ) y cuatro escuadrones (A, B, D y G) además de una sección de inteligencia, otra de investigación, la sección CRW y la de entrenamiento. Se han destacado en la II guerra mundial, en Borneo, Adén, Omán, Irlanda del Norte, en las Malvinas, en la operación Nimrod, Afganistán e Irak. G.O.E. ESPAÑOL El grupo de operaciones especiales a los que inicialmente se destinaba al combate de guerrillas, en la actualidad su función consiste en misiones de infiltración y reconocimiento para la vigilancia y ataques concretos, siempre en pequeños grupos (12-16 hombres más o menos) y siempre detrás de las líneas enemigas. Actúan también en países extranjeros para proteger y extraer a compatriotas en riesgo. Es la cuarta mejor unidad de operaciones especiales de la O.T.A.N. detrás de USA, Francia y Reino Unido. Se han destacado en Irak, durante el periodo en que España estuvo destacada, sobre todo durante la batalla del 4 de Abril y en Afganistán. SAYERET MATKAL DE ISRAEL Fue creada en 1964 a partir de las brigadas paracaidistas Sayeret (890º Batallón) y la Rama de Inteligencia del FDI (Aman). Sus operaciones principales son el contraterrorismo, el reconocimiento y la Inteligencia militar. El Sayeret Matkal se encarga del rescate de rehenes israelíes fuera del estado de Israel. Se han destacado en todas las guerras de Israel, en las guerras contra la franja de Gaza y en operaciones en el 194 Líbano contra Hezbollah, se les supone desplegados en Siria y en operaciones de rescate como la operación Entebe o en el asalto a la flotilla de la paz. El actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue miembro del Sayeret Matkal. AFEUR DE COLOMBIA Las fuerzas especiales de Colombia son de las mejores del mundo y la segunda mejor de América. Han vencido cuatro vences consecutivas en los juegos "Fuerzas Comando" (2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2014 y 2015). La situación de guerra de guerrillas obligó a Colombia a tener un grupo de operaciones especiales versátil y potente. El AFEUR está especializado en el rescate de rehenes y en acciones de contraterrorismo. Se han destacado en la lucha contra el narcotráfico y en la guerra contra las guerrillas de las FARC y el M19. CFE DE MÉXICO Es una unidad élite del Ejército Mexicano dedicada a llevar a cabo operaciones especiales y encubiertas. Todas las operaciones son consideradas como información clasificada y únicamente son conocidas por los altos mandos del ejército, incluido el Presidente de la República. El CFE se encuentran especializado en operaciones en contra de los cárteles del narcotráfico y crimen organizado en México. En tiempos de guerra se centran en actos de sabotaje y desestabilización, recolectar información y guerra de guerrillas. FOEEPL DE CHINA Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército Popular de Liberación, son las fuerzas especiales de la república popular de China. Sus funciones están pensadas en sabotaje, guerra de guerrillas, preparación de escenarios de combate, secuestros y asesinatos selectivos. En tiempos de paz se encargan de recolectar información militar sobre enemigos y potenciales amenazas y en la lucha contra el terrorismo y liberación de rehenes así como la protección de mandatarios extranjeros de visita en China. Dentro de China tienen presencia en el Tíbet y enXinjiang (Turquestán Oriental). Se destacaron en una intervención en Yemen y se les supne en Siria. ENTREVISTA A POPEYE, MANO DERECHA DE PABLO ESCOBAR PARTE II, CORRUPCIÓN, DROGAS Y SANGRE http://www.mbctimes.com/espanol/pablo-emilio-escobar-gaviria-colombia-cartel-demedellin-popeye-jhon-jairo-velazquez-vazquez MUNDO Y POLITICA Hoy, seis de noviembre de 2015, se cumplen treinta años de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla M19, financiada por Pablo Emilio Escobar Gaviria. En esta segunda parte de la entrevista a Jhon Jairo Velazquez Vazquez, Popeye [ver aquí la primera parte]. Podremos introducirnos más en la compleja red que significó el cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar y cuyos tentaculos iban más allá del mero narcotráfico y salpicaba a políticos de otros 195 estados, guerrillas y cloacas del estado. Jhon Jairo Velazquez Vazquez estuvo 23 años y 3 meses en las peores prisiones de Colombia y ha escrito dos libros "El verdadero Pablo: Sangre, Traición y Muerte" de Astrid Legarda en base a las confesiones de Popeye y "Sobreviviendo a Pablo Escobar" escrita por él y que en este mes de noviembre va a ser distribuido en España por la Editorial Pigmalión. 18 VOLVIENDO A COLOMBIA ¿PODRÍA CONTARNOS LA HISTORIA DE WENDI CHAVARRIAGA Y POR QUÉ PABLO ESCOBAR ROMPE SU RELACIÓN CON ELLA? Wendi Chavarriaga Gil era la segunda mujer de Pablo Emilio Escobar Gaviria después de "Doña Tata" (Maria Victoria Henao). Wendi era una mujer espectacular, casi 1,80 de estatura., un pelo divino negro a la espalda, unas caderas., unas piernas de locura. Una mujer, para la época no existían operaciones de estética, un espectáculo de hembra que con solo caminar esa mujer respiraba sexo y Pablo Escobar tenía prohibido a sus amantes que se dejaran embarazar pero ella para hacerle el juego, para dañarle el hogar a Pablo Escobar se deja embarazar. Pablo Escobar envía cuatro muchachos y al veterinario de la hacienda Nápoles y le sacan el bebé y Pablo Escobar rompe de plano con ella porque en eso era grave ¿por qué? porque a él cuando le decían sus amantes: "Tata o yo" El patrón les decía: "Tata, porque a tata yo la conquisté con una chocolatinita así chiquiticas cuando yo salía a robar que no me quedaba para más y unos disquitos así chiquiticos de acetato negro y a usted mamita la conquisté con apartamento en el poblado de tres pisos, mercedes del año y se gasta 50 millones de pesos mensuales"- les decía frenteado. El patrón era así por eso yo lo respetaba, admiraba y adoraba a Pablo Escobar y lo amaba en el buen sentido de la palabra porque era un hombre leal. Y entonces él rompe con Wendi Chavarriaga Gil y ella me enamora a mí, como un bobo caigo yo, ahí no me protegía ni mi pistola porque una mujer cuando actúa como dama y piensa como hombre es más peligrosa que cualquier hombre. Allí ella me enamora a mí para llegar donde Pablo Escobar pero él la descubre en una grabación hablando con la policía nacional esperando que yo le dijera a ella que yo sabía donde estaba Pablo Escobar pero yo tenía un sexto sentido. Una vez ella me preguntó y me dijo: "Hay papi, mi amor ¿vas donde Pablo?" Y dije: "No, el patrón está en Venezuela porque el patrón quiere ir a Venezuela" Yo sabía donde estaba pero si Wendi huele que yo sé donde está el patrón ella me entrega a las autoridades para que me torturen y darle un golpe de mano a Pablo Escobar Gaviria. 19 CUANDO WENDI SE ENCUENTRA CON USTED Y COMIENZAN UNA RELACIÓN SENTIMENTAL ¿QUE OCURRIÓ ENTRE VOSOTROS? ¿CÓMO ACABA SU RELACIÓN? Más o menos finalizando el año 1990, en plena guerra, yo llego a un negocito así pequeño., llego con mi escolta y todo teníamos los fusiles en la mano y teníamos el control sobre esa discoteca, nos metemos y yo llegó y en una esquinita está Wendi. Ella me ve, se me arrima., nos ponemos a tomar licor, no hablamos nada, ella muy agradable, conquistaba al hombre que le diera la gana en la vida. Una vez llegó Pablo Escobar con ella, cuando podía volar a Nueva York, llegó con Miss Universo y todo el mundo se paraba pensando que eran las candidatas y Pablo Escobar, que era bajito, se veía como un enano al lado de esa muñeca. 196 Ella me conquista a mí esa noche yo amanezco en el apartamento de ella que le había regalado Pablo Escobar y yo al otro día le cuento al patrón. El patrón me dice "Ojo, que usted no es hombre para Wendi porque Wendi busca capos del narcotráfico" y yo simplemente era un sicario, era bueno, pero era un trabajador y el patrón se la huele porque el patrón tenía un decimo sentido y empieza a investigarla a ella y la descubre en Abril-Mayo de 1991 y allí me ordena matarla. Yo llego a la caleta y él está muy ceremonioso y me dice: "venga popeye siéntese" cuando él le decía popeye a uno sabía que las cosas estaban delicadas porque primero me decía pope. Cuando había problema de decía popeye y me coloca la grabación donde Wendi habla con un capitán de la policía y me dice: "¿Se acuerda que yo le dije a usted que tuviera cuidado?" "Sí, señor" "Mire esto popeye" Y me dio las gracias porque Wendi le decía a los policías "No, me está diciendo que él está en Venezuela, no me ha dicho que está aquí en el momento que me diga yo les aviso y le entrego aquí en el apartamento". El patrón me dice: "Bueno popeye ¿que hacemos?" Donde yo me hubiera negado ya mi mejor amigo, que era Pinina, dentro del cartel de Medellín estaba listo para matarme porque Pablo Escobar colocaba a su mejor amigo dentro del cartel de Medellín para que lo matara a uno para que se terminara la bronca pero tenía que haber una razón. Pablo Escobar no mataba a uno porque él amaneció bravo, no, eso es grave para la mafia porque Pablo Escobar prefería a sus sicarios a los narcotraficantes. Le doy una muestra de ello Carlos Lehder Rivas mata a uno de los mejores sicarios para la época en la hacienda Nápoles de traba de un embale de perico porque el sicario le estaba enamorando la esposa y en realidad eran unas prostitutas que habían ahí. En su locura Carlos Lehder dijo que era su esposa y el sicario únicamente le estaba coqueteando una bolsa de cocaína que tenía Carlos Lehder, porque ninguno de nosotros cargaba cocaína porque eso era un respeto para Pablo pero Lehder era otro patrón y la cargaba. Y Rollo estaba pidiendo cocaína y Pablo por esto entrega a Carlos Lehder a las autoridades porque en la época la policía nacional trabajaba con Pablo Escobar y nosotros y nos iban a cambiar de la ciudad de Medellín y de Antioquía porque nos habían hecho una gran captura y Pablo Escobar les entrega a Carlos Lehder, mejor que matarlo. Entonces yo a Wendi, Pablo Escobar me dice lo que hay que hacer y yo salgo de ahí y le coloco una cita en un restaurante que se llamaba "Palos de Moguer" en la época, en el barrio El Poblado y yo voy con todos los muchachos porque estábamos en plena guerra con la policía nacional y le coloco la cita dentro del restaurante, yo ya tenía dentro dos muchachos para que la trabajaran con revolver y la terminaran con pistola. Le pongo dos porque no podía quedar viva donde ella quede viva Pablo Escobar va a pensar que no fui capaz y que fue una trampa, además él me ordenó a mí que la matara y yo mande a los muchachos míos y yo esperé a media cuadra. En esa época no habían teléfonos celulares en Colombia sino que habían unos teléfonos grandes que metía una señal como de un radioteléfono y yo hago una llamada al restaurante, yo tenía previamente el número del restaurante, y yo les explico a los muchachos como era ella, en que carro llegaba y yo les digo que cuando oigan que el mesero la llama "la señora Wendi al teléfono" (porque en la época no habían teléfonos celulares) que la maten hablando conmigo. 197 Yo marco el teléfono del restaurante y yo oigo que el mesero dice "señora Wendi Chavarriaga" yo oigo el taconeo de ella porque taconeaba, una cosa de locos, cuando ella coge el teléfono y empieza a hablar conmigo los muchachos míos la intervienen y le disparan en la cabeza y yo oigo los tiros por el celular y por el otro oído oigo los reales y yo ya espero que los muchachos salgan, no hay bronca, y yo salgo y miro a lo lejos y la veo muerta en un charco de sangre ahí y se me revuelven todas las emociones de amor, odio, pasión. Una cosa de locos, me salió una cosa del cuerpo, un espíritu maligno y quedé liberado de esta situación que fue una cosa exageradamente brava porque yo estaba enamorado totalmente de Wendi Chavarriaga pero ella me envolvió, jugó conmigo. 20 PABLO ESCOBAR CULTIVÓ DURANTE ALGUNOS AÑOS UNA IMAGEN DE FILÁNTROPO Y HOMBRE DE NEGOCIOS LÍCITOS A FIN DE INTRODUCIRSE EN LA POLÍTICA, COSA QUE CONSIGUIÓ, HASTA QUE EN 1983 CAE SU PANTALLA DESPUÉS DE QUE EL PERIÓDICO EL ESPECTADOR DESCUBRIERA LOS NEGOCIOS DEL PATRÓN Y DESPUÉS DE LA PERSECUCIÓN DESATADA POR RODRIGO LARA BONILLA CONTRA LOS CARTELES DE LA DROGA, EL DE MEDELLÍN EN ESPECIAL Y CONTRA PABLO ESCOBAR, AL QUE LOGRA EXPULSAR DE LA POLÍTICA COLOMBIANA ASÍ COMO CANCELAR SU VISA A ESTADOS UNIDOS. ¿CÓMO SE FRAGUA EL ASESINATO DE LARA BONILLA? Usted la tiene clara señor periodista, sí Pablo Escobar tenía una imagen de filántropo, de un Robin Hood que le daba dinero a los pobres, él regalaba casas., barrios de 400-500 casas. Regalaba balones de fútbol, bicicletas, muñecas, de todo esto. Hacía canchas de fútbol en los barrios, hacía proselitismo político derramando demasiado dinero sobre la ciudad y sobre el país. Pablo Escobar Gaviria decía que él era un ganadero inclusive cuando él volaba a los Estados Unidos de Norteamérica en su jet, para la época en Colombia solo habían dos jet. El de Julio Mario Santodomingo que era un gran industrial dueño de babaria, una empresa cervecera en Colombia, empresas de radio y de todo y el de Pablo Escobar. Pablo Escobar cuando volaba a los Estados Unidos llegaba a Houston, Texas, y allí alquilaba dos o tres helicópteros, limusinas y él decía que era de la Petrol Company Fredonia, Fredonia es un pueblo chiquitito aquí, que él era el dueño de la Petrol Company Fredonia. Cuando el periódico El Espectador le descubre la fachada que ya había estado detenido en pasto por narcotráfico y Lara Bonilla se le viene encima, porque era un problema con el doctor Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia y el doctor Luis Carlos Galán que era el jefe político de Rodrigo Lara Bonilla. Entonces a Pablo Escobar lo acorralan dentro del Congreso de la República en la cámara de representantes porque él era suplente, él iba paso a paso después iba a ser el principal en la cámara y después Senador y después para dentro porque él en la época buscaba la inmunidad parlamentaria porque en ese momento quien fuera suplente en la cámara o representante de la cámara o fuera senador no lo podía tocar nadie porque estaba la inmunidad Parlamentaria, y luego lo quitaron eso porque era peligrosísimo porque usted podía cometer el delito que quisiera en Colombia y no lo podía tocar. Ya a Pablo Escobar Gaviria lo cogieron y el ministro Lara Bonilla era un orador de miedo y abusó de él dentro del congreso, le ganó de palabra el único que defendió al patrón fue Alberto Santofimio Botero. Ahí lo humillaron pero resulta que Pablo Escobar Gaviria era fuerte en las calles con la ametralladora y el ministro tenía que salir del congreso donde él era fuerte y tocar las calles. Pablo Escobar le hace un seguimiento, la inteligencia de donde vivía todo esto la ayuda a entregar Alberto Santofimio Botero, un político de Colombia preso por la muerte del doctor Luis Carlos Galán. Se le hace un seguimiento meticuloso por parte del cartel de Medellín, para la época el carro del ministro no era blindado, era un mercedes normal 230. Pablo Escobar envía a sus mejores hombres, al "Chopo", al "Ronco", a "Pinina", la "Negra 198 Vilma", la "Yuca", envía a su mejor grupo de gente y "Pinina" consigue a Byron Velasquez y a "Quesito". Pablo Emilio Escobar Gaviria Pablo Emilio Escobar Gaviria "Quesito" fue el que le disparó y Byron Velasquez fue el que manejó la moto porque en la época estaban empezando los sicarios en moto en Colombia. Se le hace el seguimiento y Pablo Escobar ordena que le maten cuando vaya a entrar a un taco, en una circunvalación de la carretera. Se le vigila y la inteligencia alerta y los de la moto van a por el ministro, lo ven fácil porque ellos llevaban una ametralladora 45 y ametrallan al ministro. La escolta del ministro avanza hacia los muchachos y en una curva los muchachos se caen porque la escolta hiere a "Quesito" que se convierte en una carga a Byron, que iba manejando la moto, y caen y allí detienen a Byron Velasquez y queda muerto "Quesito". Si ellos hubieran atacado al ministro en el taco no hubiera pasado nada porque no llevaba motos de escolta, la escolta para la época era muy incipiente. Esa fue la forma como murió el ministro Rodrigo Lara Bonilla. Pablo Escobar Gaviria pensó que iba a quedar impune de este asesinato, todo el mundo sabía que era Pablo Escobar. Nosotros estábamos con Pablo Escobar en la hacienda Nápoles en el magdalena medio Antioqueño y entonces Pablo Escobar dijo: "Uy hijuemadre esto...ya murió el ministro". Porque matarlo era fácil, no la bronca, entonces Pablo Escobar dijo "Salgamos de la hacienda" y nos fuimos hacia Medellín a otras caletas más seguras porque la hacienda Nápoles era muy diciente claro que allá había donde escondernos porque dentro de la hacienda Nápoles ya nos escondimos mucho tiempo pero era mejor salir de la zona. Cuando íbamos saliendo de la zona llegando a monteloro, saliendo del magdalena medio Antioqueño, para Pablo Escobar para tomar gaseosa y había un señor en una tiendica ahí pequeña con un enfriadorcito y un radiecito ahí de esos que le coloca las pilas por fuera en la época y llega el señor sin conocer a Pablo Escobar ni a ninguno de nosotros y dice "Avemaría, ese ministro si es muy bruto meterse con Pablo Escobar va y lo mataron por huevón". El patrón se retira y dice "Hum, si este señor a la vera del camino piensa que yo maté al ministro todo el gobierno lo tiene claro" y resulta que el "Chopo" (Mario Alberto Castaño Molina), un sicario de Pablo Escobar, cometió un craso error. Hizo una llamada desde el hotel a su esposa Ana (en la estrella, Antioquía) y al hotel llegaron, donde se habían hospedado ellos y descubrieron el enlace Antioquia-muerte de Rodrigo Lara Bonilla y Pablo Emilio Escobar Gaviria. 21 ¿NO CREE QUE EL ASESINATO DE RODRIGO LARA BONILLA FUE UN ERROR TÁCTICO YA QUE DEBIDO A ESO EL PRESIDENTE BELISARIO BETANCUR, OPUESTO A LA EXTRADICIÓN DE COLOMBIANOS A ESTADOS UNIDOS, APROBÓ LA EXTRADICIÓN INCLUYENDOLA EN LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA Y DESATANDO LA GUERRA CONTRA EL NARCOTRAFICO EN EL PAÍS? Sí, usted lo tiene claro, el primer error táctico de un guerrero como Pablo Escobar es haberse metido en la política porque la política es una mafia demasiado fuerte y el político no necesita mandarle sicarios a usted, ellos le mandan una orden de captura que le hacen facilita con un policía en esa época y matar a Rodrigo Lara Bonilla ya era una cuestión de honor para Pablo Escobar. Resulta que el presidente de la época fue comprado por Pablo Escobar, Belisario Betancur recibió cinco millones de dólares para llegar a la presidencia de la República de Colombia pero después Belisario Betancur empezó a incumplir los pactos con Pablo Escobar al nombrar a Lara Bonilla como ministro de Justicia porque era enemigo de Pablo Escobar porque ya Luis Carlos Galán que era el presidente del partido Nuevo Liberalismo ya había expulsado a 199 Pablo Escobar del partido en el parque del río de Medellín. Ya había una enemistad pero Pablo Escobar Gaviria era un hombre que lo jugaba el todo por el todo. Así fue cuando mató a uno de los hermanos Galeano y a Gerardo Moncada Cuartas en la Catedral, él sabía que eso se acababa pero Pablo Escobar era un hombre visceral, era un asesino neto, un guerrero y el guerrero vive de la guerra y él decía "bueno matémoslo a ver que pasa" y lo mató y mire lo que pasó 22 EN ESE CONTEXTO NACIÓ EL GRUPO DENOMINADO "LOS EXTRADITABLES" DEL QUE USTED FORMÓ PARTE ¿CUAL ERA EL IDEAL DE LOS EXTRADITABLES Y DEL CARTEL DE MEDELLÍN EN ESA GUERRA CONTRA EL ESTADO? ¿Los extraditables cuando nacen? cuando Pablo Escobar se viene en Septiembre, más o menos, de 1984 desde Nicaragua durante el episodio del piloto Barry Seal porque ya los Norteamericanos descubren pues la conexión Sandinista-Pablo Escobar y llega a Colombia y le extrajeron en la rinconada en giraldota. Aquí en la salida de Medellín se funda "los extraditables". La bandera de los extraditables ¿cual era? evitar la extradición de Colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica. Primero que todo se empezó pintando las carreteras con "Dí no a la extradición" y se buscó el dinero para buscar la forma de comprar a la clase política pero esto se salió de contexto y hubo que empezar a matar y ya en el año 1987 a la República de Colombia llega el arma más poderosa que fue lo que direccionó la guerra a favor de la mafia Colombiana y en contra del estado Colombiano. A Colombia llega el terrorismo de mano de "Miguelito" un terrorista de E.T.A. que estuvo preso con Jorge Luis Ochoa Vazquez, creo que en la cárcel de Carabanchel, en España porque Jorge Luis Ochoa Vazquez después de que funda los extraditables vuela a España con Gilberto Rodriguez Orejuela, el capo del Cartel de Cali que después resultamos en guerra con ellos, en 1984. Se arma una fuerza increible de los Norteamericanos para llevarse a Jorge Luis Ochoa y a Gilberto Rodriguez hacia los Estados Unidos porque ya estaba Barry Seal declarando contra ellos y estaba todo este problema de Oliver North, los Sandinistas, Noriega, una locura, una cosa de locos. El cartel de Cali y de Medellín se unen y cogen 30 millones de dolares los montan en un avión y llegan a España. Allí le entregan una parte del dinero al gobierno Español y otra parte a la audiencia Española y la audiencia dirime el conflicto a favor de Colombia y son enviados al estado Colombiano. Hoy en día estamos en el 27 de Octubre de 2015 y el terrorismo en Colombia viene de España, de un terrorista de la E.T.A. que nos enseño a hacer los carros-bomba a control remoto, delicadísimo. Cuando estalló el primer carro bomba en Medellín tuvieron que venir los Norteamericanos porque la policía quedó con la boca abierta y los americanos les dijeron "venga papito esto es pura E.T.A. esto es puro terrorismo" de España nos vino el terrorismo, no de los ciudadanos de bien, sino de la E.T.A. 23 "PREFERIMOS UNA TUMBA EN COLOMBIA A UNA CÁRCEL EN ESTADOS UNIDOS" ¿TANTO MIEDO TENÍAN AL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS? "Popeye" en su juventud "Popeye" en su juventud No se temía al gobierno de los Estados Unidos, se temía a las cárceles de los Estados Unidos, al sistema penitenciario porque en Colombia en las cárceles de la época el sistema penitenciario era vulnerable, usted podía llevar a una mujer todos los días, podía tomar trago, podía salir donde quisiera. El sistema penitenciario en Colombia tomó el control en el año 2002, ahora es diferente. Ya no hay esa permisividad en Estados Unidos de Norteamérica a usted se le llevaban sin condicionamientos. Al reinplantar la extradición en el año 1997 el estado Colombiano pues en un acto de medio soberanía dicen "bueno para llevarse un Colombiano tienen que meterle la misma condena que hay en Colombia por narcotráfico, es decir 24 (años) 200 allá, si mato a un Norteamericano aquí que te den 60 (años) 60 allá. Esos son los condicionamientos. Realmente para la época a usted le echaban mano y se lo llevaban sino mire el caso Carlos Lehder Rivas, le metieron 140 años más 30 años, él declaró contra Manuel Antonio Noriega cuando los Americanos en 1992 invaden Panamá y se llevan a Noriega porque el mundo dice "es una invasión brutal". Pero con el testimonio de Carlos Lehder el mundo agachó la cabeza y Naciones Unidas "Sí, claro los americanos tenían razón, bueno". Lehder declara y le caen 55 años. Los Norteamericanos son muy tensos, muy inteligentes, hicieron la cuenta que Carlos Lehder muere allá. Ellos no quieren liberar a Carlos Lehder porque los americanos lo apuntan todo en un papelito o en un computadorcito y recuerde que hace poco los Estados Unidos restablecieron relaciones con Cuba, tres marines que bajaron la bandera cuando Fidel y Raúl se tomaron el poder se buscó la bandera y se buscó tres marines nuevo para que izaran la bandera. Carlos Lehder era un baboso, un payaso y un drogadicto que se paraba en la plaza de Bolívar en Bogotá y tenía un discurso muy fuerte contra los Norteamericanos que decía "La cocaína es la bomba atómica de Colombia, de América Latina contra los Estados Unidos". Carlos Lehder es un enemigo de Estados Unidos y ellos lo tienen clarito. ¿Se imagina a Pablo Escobar allá? de ahí el lema "preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos" 24 FUERA DEL MUNDO DEL NARCOTRÁFICO PABLO ESCOBAR BUSCÓ APOYO EN LA GUERRILLA M19 ¿POR QUÉ AHÍ Y NO EN LAS FARC? Y ¿CÓMO ERA SU RELACIÓN CON LOS GUERRILLEROS Y EN QUÉ CONSISTÍA EL VÍNCULO? Mire realmente, nótese usted que es un hombre inteligente, mire las relaciones de Pablo Escobar: Manuel Antonio Noriega, que era un perro de derecha y de izquierda, los Sandinistas, de izquierda, Mire usted los hermanos Raúl y Fidel, de izquierda, Pablo Escobar era de izquierda. Pablo Escobar Gaviria, yo soy muy claro en mis conceptos yo soy enemigo de las FARC porque yo peleé con ellos en prisión. Pero la verdad es una y no se puede contaminar a los enemigos de uno con las mentiras. Las FARC nunca quisieron cooperar con Pablo Emilio Escobar Gaviria, los buscó por todos lados, les mandó razón pero nunca quisieron cooperar porque para la época las FARC era una guerrilla política. Las FARC empiezan en los años 50 porque en la época en Colombia eran los liberales y los conservadores. Si usted era liberal los conservadores le cortaban la cabeza igual al contrario y las FARC eran liberales y tirofijo se levanta por esto para pelear contra los conservadores. En esa época fue la violencia política, Pablo Emilio Escobar Gaviria se hace amigo del M19 y solo tenía contacto con la guerrilla Maoista Colombiana del ELN. Cuando matan a Pablo Emilio Escobar Gaviria hay ya una avanzada del ELN esperándolo en Medellín para llevarlo al sur de Bolívar para unirse al ELN porque Pablo Escobar quería darle un tinte político a su lucha. Como ya no estaban "Los extraditables" el buscaba una bandera política para su lucha para poder negociar con el estado. El iba a fundar un grupo que se llamaba "Antioquía Rebelde" para liberar Antioquía de todo el país y hacer una república independiente. Estas son las conexiones guerrilleras pero con las FARC nunca ¿que decían las FARC? que no se llegara a contaminar de narcotráfico, que nunca un guerrillero de las FARC iba a estar implicado en eso porque el patrón les decía yo voy a por la extradición, que vosotros algún día van a ser extraditados y las FARC dijo que nunca ningún guerrillero de las FARC va a estar en Estados Unidos y ya se han llevado a varios inclusive han secuestrado a guerrilleros en Colombia y se los han llevado a Estados Unidos secuestrados porque ya las FARC están en la cadena del narcotráfico, son narotraficantes. 25 ¿ES CIERTO QUE PABLO ESCOBAR FINANCIÓ Y ARMÓ ESPECIALMENTE AL M19 PARA QUE TOMARAN EL PALACIO DE JUSTICIA? 201 Sí, él financió al M19 con dos millones de dolares, este dinero se le entregó a Iván Marino Espina y este dinero llegó a las arcas del M19 que llevaba planeando la toma del palacio de justicia desde el 1984. Ellos infiltran el palacio por medio de la cafetería, por eso el ejercito le da tan duro a los empleados de la cafetería. Pablo Escobar da los dos millones de dolares y entrega armas al M19 en Medellín y guarda a los líderes del M19 antes de la toma y después de la toma. Iván Marino Espina muere antes de la toma pero ya el dinero estaba en las arcas del M19. 26 EN LA FINCA NÁPOLES HABÍA UNA PISTA DE ATERRIZAJE DE AVIONES AVALADA POR LA AVIACIÓN CIVIL, DE AHÍ QUE NO FUERA BOMBARDEADA DURANTE LA GUERRA CONTRA EL NARCOTERRORISMO, USTED COMENTÓ QUE UNO DE LOS TÉCNICOS QUE AVALARON DICHA PISTA FUE EL QUE SERÍA PRESIDENTE DE COLOMBIA ÁLVARO URIBE ¿URIBE ERA AMIGO, INSIGNIFICANTE EN AQUELLA ÉPOCA, COLABORADOR O ENEMIGO DE PABLO ESCOBAR? Mire realmente yo soy muy fiel a la historia. El ex Presidente Álvaro Uribe Velez pues ha perseguido a todos los bandidos de este país, para la época no sé bajo qué circunstancias él autorizó como director del aerocivil ésta pista ya de argumentarle ahí yo nunca lo vi con Pablo Escobar de amigo, no perteneció al cartel de Medellín., hay muchos cuentos sobre su padre, mucha cosa, pero yo solo hablo de lo que me consta a mí. 27 PLATA O PLOMO, ESE ERA EL LEMA DE PABLO ESCOBAR ¿HABÍA PIEDAD PARA EL INSOBORNABLE? ¿NUNCA HUBO UNA PERSONA CUYA HONESTIDAD IMPRESIONARA Y CAUSARA IMPRESIÓN EN PABLO ESCOBAR? Pablo Escobar era un hombre al que no le impresionaban los humanos era un guerrero que tenía exagerado efectivo, era un hombre muy guerrero, un asesino implacable. Muchos jueces se le pararon a Pablo Escobar y murieron inclusive yo recuerdo de una jueza que le dictó una orden de captura y se voló del país y Pablo Escobar le mató al papá 28 ¿USTED PARTICIPÓ EN EL ATENTADO DEL VUELO 203 DE AVIANCA PARA MATAR A CÉSAR GAVIRIA? No, realmente yo no participé en el atentado al avión de Avianca donde murieron 107 personas y 3 Norteamericanos. Esto es un caso gravísimo del cartel de Medellín ordenado por Pablo Escobar y ejecutado por Carlos Castaño Gil que era empleado de Pablo Escobar que después fue nuestro enemigo y fundó "los Pepes" y trabajó con la DEA a raíz de este caso Carlos Castaño no pudo volar desde donde le mataron, en rancho Alombro en territorio paramilitar, no pudo volar a Panamá y de ahí a Estados Unidos porque después del 11 de Septiembre ninguna persona que tenga terrorismo puede entrar a Estados Unidos así esté ayudando a los Americanos, eso es gravísimo. Esto fue muy grave, esto lo hizo Carlos Mario Alzate Urquijo miembro del cartel de Medellín, ya confesó esto, pero esto es un delito transnacional y los Americanos están persiguiendo a Carlos Mario Alzate Urquijo para llevarlo ante un gran jurado en los Estados Unidos. Esto se va a venir por boca y nariz aquí el responsable es Jorge Luis Ochoa Vasquez porque financió esto, porque financió a "los extraditables" aquí falta mucha tela por cortar. 29 EL DAS, SEGÚN USTED, PARTICIPÓ EN EL ATENTADO DE AVIANCA ¿CUAL ERA LA RELACIÓN ENTRE PABLO ESCOBAR Y LAS CLOACAS DEL ESTADO COLOMBIANO? Para que una organización criminal en el mundo acabe con un estado como acabamos nosotros con la República de Colombia, hoy es otro país, para la época acabamos con la 202 República de Colombia, tiene que contar con funcionarios del estado. Para la época el general Miguel Alfredo Maza Márquez era el director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) desde 1985 hasta 1991, nosotros le obligamos al gobierno, porque el general se volvió contra nosotros y obligamos al gobierno de que Maza tenía que renunciar porque nosotros no alcanzamos a matarlo en dos atentados, un atentado en la carretera séptima general y otro atentado al edificio del DAS. El primer atentado fue como en Abril del 1989 y el segundo como en Noviembre-Diciembre del 1989. El DAS cooperó de frente con Pablo Escobar Gaviria para matar a Luis Carlos Galán. Para subir la bomba al avión de Avianca y el DAS como colaboraba con la ultraderecha, porque realmente Pablo Escobar coloca a Carlos Castaño Gil a que le maneje la relación con el DAS y Carlos Castaño se une más a José Gonzalo Rodriguez Gacha porque era de ultraderecha y después de que peleamos contra Maza Marquez, porque él se une a atacarnos con el cartel de Cali Carlos Castaño le decía al general "Mire, colaboremosle a Pablo con estas cosas y esto y esto que yo me voy a infiltrar dentro del cartel de Medellín y después acabamos el cartel de Medellín". Pero realmente después el DAS acaba matando a tres candidatos a la presidencia de Colombia. Coopera con nosotros en el 1989 para matar a Luis Carlos Galán y en el 1990 cooperan con Carlos Castaño Gil para matar a Bernardo Jaramillo Ossa y a Carlos Pizarro Leóngomez, candidato a la presidencia de la República de Colombia. Es el único caso del mundo, creo que de la galaxia, donde en una contienda a la presidencia de la república mueren tres candidatos es en Colombia. El estado Colombiano y un grupo de la policía también cooperaba con el cartel de Medellín, un grupo del ejercito, la brigada 20, que después los Norteamericanos obligaron a cerrar esta brigada. Hubo mucha suciedad, hubo mucha corrupción porque había exagerado dinero. El DAS me vincula al atentado del avión de Avianca porque el DAS siempre que participaba en un hecho de estos graves buscaba culpables. El Das con Carlos Castaño y la DEA meten a "La Kika" (Dandeny Muñoz Mosquera) y lo detienen en Estados Unidos porque él esta huyendo de la guerra en Colombia y estaba en Nueva York y hace una llamada mal hecha y lo capturan allá. El DAS culpaba a todo el mundo porque cuando Carlos Castaño se desvincula de nosotros el DAS empieza a acusarnos de todo esto pero realmente contra mí no hay ninguna prueba porque ya Carlos Mario Alzate Urquijo contó todo lo que había pasado y cuando nos sometimos a la justicia yo declaré en lo que había participado pero en el avión de Avianca no. 30 TRES CANDIDATOS PRESIDENCIALES CONSECUTIVOS ASESINADOS EN COLOMBIA ¿TAN GRANDE ERA VUESTRO PODER COMO PARA PODER COMETER ESTOS ACTOS? Sí, realmente el poder de nosotros llegó hasta matar a Luis Carlos Galán ya le expliqué por qué. Carlos Castaño mata a Bernardo Jaramillo Ossa y después a Carlos Pizarro Leóngomez porque contaba con el DAS. El DAS tiene que ver con la muerte de José Antequera, un líder de izquierda, tiene que ver en la muerte de Luis Carlos Galán, en la muerte de Bernardo Jaramillo Ossa, en la muerte de Pizarro, en la bomba del avión de Avianca, el DAS tiene que ver en el exterminio de la Unión Patriótica. La Unión Patriótica era un partido que representaba a las FARC y a los guerrilleros de la izquierda Colombiana. Entonces la ultraderecha representada en Carlos Castaño y Fidel Castaño Gil ellos dicen que este partido político conforma todas las formas de lucha, la lucha armada y la lucha política, y los exterminan, son más de 5,000 muertos. Realmente en esa época el DAS participó en todo esto, el DAS tiene que responder por esto., está preso el general Miguel Alfredo Maza Marquez por la muerte de Luis Carlos Galán pero ya le viene eso de otros casos. 203 EL FANTASMA DEL TERRORISMO SE ASOMA EN LA CRISIS DE PUERTO RICO http://www.contextolatinoamericano.com/articulos/el-fantasma-del-terrorismo-se-asoma-enla-crisis-de-puerto-rico/ El tema del terrorismo hizo su aparición en la crisis de Puerto Rico cuando un congresista muy influyente en asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos dijo que hay preocupación de que ocurran ataques con bombas Por Jesús Dávila. - El tema del terrorismo hizo su aparición en la crisis de Puerto Rico cuando un congresista muy influyente en asuntos de seguridad nacional de Estados Unidos dijo que hay preocupación de que ocurran ataques con bombas colocadas en aviones en ruta hacia América del Norte desde esta nación isleña. El asunto impactó en medios televisivos nacionales estadounidenses y, casi de inmediato, se extendió a la prensa financiera de Wall Street, pero el gobierno puertorriqueño rechazó que haya fundamento real para tales temores. “Las garantías de seguridad en los aeropuertos de Puerto Rico son las mismas”, respondió el Gobernador, Alejandro García Padilla, en referencia a los grandes aeropuertos de EEUU y agregó que los “riesgos” para los pasajeros que vuelan desde San Juan son iguales que en los aeropuertos de Nueva York, Dallas u otros aeropuertos estadounidenses. “Quizás es un elemento que el congresista no tenía”, dijo García Padilla, quien explicó que no conocía las expresiones, sino que se había enterado por la pregunta que le hizo NCM Noticias. El representante Michael McCaul (R-Texas), quien preside la Comisión de Seguridad de la Patria (Homeland Security) de la Cámara de Representantes en Washington, apareció ayer en el resumen semanal de la cadena ABC y en el dominical de la cadena Fox haciendo las advertencias sobre el supuesto peligro terrorista que podría gestarse desde Puerto Rico. La agencia de noticias financieras Bloomberg reprodujo parte de la transcripción. “En Puerto Rico, tenemos muchos casos criminales de corrupción, de poner drogas y armas en los aviones en ruta a Estados Unidos, dijo McCaul y agregó que “no requeriría mucho el poner también una bomba en uno de esos aviones y me parece que es un asunto importante desde el punto de vista de seguridad de la patria, estamos de verdad preocupados por esos aviones que vienen hacia Estados Unidos”. La agencia Bloomberg dice que ya antes McCaul ha advertido sobre los riesgos de drogas y terrorismo proveniente de Puerto Rico. Además, dice, a renglón seguido, que este territorio colonial enfrenta una crisis por su deuda externa y corre el riesgo de que su gobierno quede en la insolvencia total y tenga que recortar servicios públicos. McCaul conoce sobre los problemas de seguridad de EEUU en Puerto Rico, pues intervino, en 2012, en la evaluación por parte del Congreso de la demarcación de la llamada “Frontera del Caribe”, que se extiende desde el norte de esta colonia hasta las costas de Venezuela. La gestión contó entonces con el aval insistente del gobierno puertorriqueño, deseoso de que se le diera importancia a la protección de este punto estratégico, de la misma manera en que se ha hecho con la frontera de EEUU con México. Entre los problemas que se tomaron en cuenta en dicha evaluación estuvo el uso de Puerto Rico como punto de trasbordo del contrabando de drogas que fluye desde América del Sur hacia EEUU a través del Mar Caribe. De hecho, se han asignado barcos guardacostas más grandes y con más alcance, además de que se ha incrementado la presencia de organismos policiales fronterizos estadounidenses, que realizan operaciones y acumulan información de inteligencia hasta en el interior montañoso del país. En 2014 –según un informe del Ejército Popular Boricua-Macheteros- la jefatura de la Policía nacional notificó al Gobernador García Padilla que se había detectado infiltración de elementos subversivos hasta en el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación. De acuerdo a dicho informe, el alto mando policial determinó reactivar el reclutamiento de agentes encubiertos para infiltrar a su vez organizaciones independentistas, estudiantiles y sindicales. 204 En ese momento, la respuesta pública del Gobierno fue decir escuetamente, a través de un portavoz, que no se revelarían las estrategias de seguridad. En días recientes, una fuente policial del nivel más alto le dijo a NCM Noticias que se ha detectado la salida de armas ilegales desde Puerto Rico y que se esté atento a eventos que se producirán próximamente. Ese tráfico de armas que fluye de norte a sur y usa también a Puerto Rico como punto de trasbordo está documentado por lo menos desde la década de 1990, pero nunca se ha capturado aquí cargamento alguno, aunque hace algunos años, en la República Dominicana, se intervino con una embarcación que llevaba armas largas y que había zarpado desde Puerto Rico. En lo tocante a la posibilidad de respuesta terrorista a las medidas por la crisis económica, la situación en Puerto Rico dista mucho de eso. Las protestas sociales que se han producido han sido, en general, pacíficas, escasas y de poca masividad, mientras el sector opositor que mayores convocatorias políticas ha conseguido es el anexionista, cuyo discurso es proponer que se convierta al país en un estado de la Unión. Por otro lado, el Gobierno de Puerto Rico se apresta a someter a votación en la Legislatura una propuesta para rendir poderes constitucionales a una llamada Junta de Supervisión, que tendría funciones abarcadoras para controlar el presupuesto y la economía, que podrá llevar a cabo sus funciones en inglés y a puerta cerrada. Hasta ahora, sin embargo, la oposición a la designación de esa junta no ha sido masiva, aunque la jefatura legislativa oficialista no ha logrado garantizar que tiene los votos para su aprobación. El domingo precisamente y como parte de los intentos para lograr la aprobación de esa y otras medidas similares, la dirección del oficialista Partido Popular Democrático eligió un nuevo legislador, como sustituto del representante Carlos Vargas, fallecido recientemente en un accidente de tránsito y que formaba parte del grupo de tildados de “disidentes”. En Washington hay llamados, tanto del Ejecutivo como en el Congreso, para que en lugar de establecer una junta designada por Puerto Rico, se imponga una desde EEUU, como parte de una serie de acciones para tratar de enderezar las finanzas públicas y reactivar la economía en esta colonia caribeña. ES LA HORA. ¿DE QUÉ ESTÁN HECHOS LOS MAESTROS? Inicia la fase crítica de la reforma educativa. El gobierno federal no escatimará recursos de todo tipo, incluyendo los violentos, para hacer realidad su “reforma”. Los dos siguientes fines de semana se aplicarán los exámenes de conocimientos, la etapa que verdaderamente interesa a las autoridades aliadas al sector patronal. La confrontación directa y definitiva de dos visiones de la educación ha comenzado Leer mas en http://contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2015/11/10/es-la-hora-de-que-estanhechos-los-maestros/ CENTROAMÉRICA: CRONOLOGÍA DE LA PROTESTA POPULAR CONTRA EL TLC (2002-2006) Por Carlos A. Abarca Vásquez http://www.rebanadasderealidad.com.ar/abarca-15-07.htm Rebanadas de Realidad - San José, 09/11/15.- En la historia reciente de Centroamérica pocos acontecimientos de protesta social tuvieron las características de las manifestaciones contra el TLC, como expresión de la dominación norteamericana sobre la región y en cada país en particular. Durante cinco años consecutivos Centroamérica vivió un clima de conflicto político. El móvil de la beligerancia fue la oposición a que los gobiernos de los distintos Estados aprobaran un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; con lo cual la gran potencia 205 logró que, en conjunto, los términos de intercambio adquirieran un carácter de mayor desigualdad que el existente hasta entonces, con sus implicaciones en el subdesarrollo y la dependencia de la región. El Tratado de Libre Comercio Centroamérica–EEUU lo inició la administración Bush en enero de 2002. Las “negociaciones” empezaron en febrero de 2003 y se completaron en diciembre de ese año. El TLC entre Estados Unidos y cinco países fue suscrito el 28 de mayo del 2003 en la OEA-Washington. Costa Rica se unió al acuerdo en enero de 2004 y los seis países firmaron el Tratado, formalmente, en mayo del 2004. En agosto de ese año la República Dominicana se sumó al acuerdo. El CAFTA fue adoptado primero por El Salvador, en diciembre de 2004; Honduras y Guatemala en marzo de 2005; los Estados Unidos en julio de 2005; y Nicaragua y la República Dominicana, en septiembre del mismo año. Costa Rica es el único país firmante del Tratado que sometió su ratificación a un referéndum, el cual se realizó con apoyo del Tribunal Supremo de Elecciones. Las votaciones fueron el 7 de octubre de 2007, dando como resultado un 51.62% a favor y un 48.38% en contra, siendo vinculante porque superó el 40% de electorado que ejerció el sufragio. Ante tales resultados, el CAFTA fue ratificado. Artículos deCarlos A. Abarca Vásquezeditados en Rebanadas: Información relacionada: Argentina: El ESNA saluda el décimoaniversario de la derrota del ALCA En las manifestaciones de protesta al TLC se enriqueció el acento político, porque los sectores populares e importantes agrupaciones de la burguesía agropecuaria y comercial que se involucraron, se percibieron parte del Estado nacional y de ese conglomerado multiforme que denominamos Centroamérica. La propuesta del TLC por parte de los Estados Unidos, devino en imposición. Tanto en el ámbito nacional, como frente a las relaciones con la política exterior de los Estados Unidos, las fuerzas sociales se polarizaron y la Constitución Política de cada Estado fue puesta en entredicho por las clases dominantes, mediante diversos procedimientos de corte autoritario. El malestar social fue creciendo a partir del año 2002, llegó al clímax en el 2005 y decayó a partir del 2006. Lo muestra la inusitada cobertura periodística a una situación de conflicto no militar; la cantidad de organizaciones involucradas; el número de manifestantes y los bloques sociales representados; las formas del conflicto, desde pronunciamientos por medio de demandas escritas y reuniones, hasta los bloqueos de vías públicas, huelgas y toma de áreas aledañas al Parlamento y las Casas Presidenciales; el enfrentamiento con los agentes de la represión; el patrón ofensivo y defensivo; el avance de las demandas, aisladas o por temas, hasta la centralización de las negociaciones y decisiones en busca de consensos; la duración, continuidad e intermitencia; la diversidad ideológica de las agrupaciones; la violencia de los gobiernos y las solidaridades internacionales y nacionales. El cuadro siguiente ofrece la imagen cercana a la totalidad, cantidad e intensidad de las protestas en el nivel regional, por años y por países. En esos cinco años el mayor número de manifestaciones de conflicto político ocurrió en Guatemala, seguida de Costa Rica y El Salvador; aunque cronológicamente las mismas iniciaron en El Salvador y Guatemala. La protesta adquirió intensidad a partir del 2003 y el mayor número de ellas se presentó en todos los países, en el 2005. Aunque no fue posible cuantificar, las formas de protesta del tipo bloqueos de autopistas y carreteras, así como huelgas y tomas de tierras se presentó en Guatemala, El Salvador y Honduras. En todos los países hubo cierre de vías de acceso a los Parlamentos, Casas Presidenciales y toma de los recintos de enseñanza pública superior. C.A. PROTESTAS SOCIALES CONTRA TLC-CA AÑO GUAT. SALV. NIC. HOND. C.R. TOTAL 2002 1 7 2 0 0 10 206 2003 3 5 4 1 2 15 2004 8 15 1 2 9 35 2005 33 5 13 17 18 86 2006 5 6 0 3 10 24 50 38 20 23 39 170 Fuente: bilaterals orgs y varios periódicos. EL SALVADOR El Salvador fue el primero de los países en aprobar el Tratado en diciembre 2004, y el primero en complementar el acuerdo con los Estados Unidos, en marzo 2006. A fines del 2005, el 76% de los salvadoreños encuestados expresaron que el TLC no mejoraría la situación económica y social en El Salvador. Los médicos y trabajadores de la salud comenzaron a expresar la oposición al Tratado y desde el 2002 introdujeron la Ley de Garantías Estatales de la Salud y Seguridad Social. La norma se convirtió en una propuesta de reformas a la Ley de Salud vigente, para impedir que fuera privatizada u entregada a inversionistas nacionales y/o extranjeros. En el 2002 hubo siete manifestaciones de lucha contra el TLC. El movimiento popular, de larga trayectoria de lucha antiimperialista y contra la clase patronal, se insertó muy pronto las protestas contra el TLC. Ello ocurrió el 24 de marzo del 2002, cuando sesionó en la capital el Foro “Otra Centro América es Posible”. A raíz de ese acontecimiento internacionalista, cientos de activistas de Nicaragua y Honduras fueron ilegalmente detenidos en la frontera. Asimismo, resultado de ese foro, fue la formación del Bloque Popular Centroamericano para coordinar en la región las acciones contra el TLC-EU-CA. El 17 de setiembre hubo una huelga nacional contra la privatización del sistema de salud, la ofensiva antisindical del gobierno y en rechazo del TLC. La promovieron los trabajadores de la salud. El 12 de octubre de 2002 ya está bien definida la lucha en toda la región. En el Salvador hubo bloqueos en once puntos de paso de frontera con Honduras. El 22 de octubre más de 150.000 salvadoreños protestaron en defensa de la salud pública y contra planes de privatización de la electricidad. En enero del 2003 hubo cinco protestas. El 9 de enero los ciudadanos bloquean calles y puentes; varios grupos ocupan la catedral y cierran las entradas a tres fábricas propiedad de corporaciones transnacionales. Ese día comienzan en Washington las negociaciones del TLC. De nuevo se presentó la lucha para que la salud no fuera objeto de inversión transnacional. Con ese objetivo, el 6 de enero se movilizaron más de 125 mil personas. En diciembre se suman los agricultores con sus propias demandas y los estudiantes, movidos por sus posiciones tradicionales antiimperialistas. El MRP-12 se involucró de lleno en las movilizaciones a fines del 2003 En diciembre bloquearon 10 puntos de la capital y tomaron el acceso a las instalaciones del Congreso. Ese año se realizaron dos encuentros a nivel regional promovidos por el V Foro Mesoamericano y el foro Otra Centroamérica es posible. Se formó el Bloque Social Popular de la Nación para aglutinar a organizaciones campesinas, sindicales, comunales, ambientalistas, magisteriales, juveniles, religiosas y de veteranos de guerra. El 22 de diciembre se hizo un reparto masivo de propaganda y hubo bloqueos de vías en diez de los catorce departamentos del país: en el desvío a San Juan Opico en La Libertad, en Amayo hacia Chalatenango, en San Marcos Lempa y Puente de Oro en Usulutan, en Zacatecoluca, frente a la III Brigada de Infantería en San Miguel, en el desvío a Chalchuapa en Santa Ana, en el kilómetro 5 en Acajutla, en Apopa, 207 en la Calle de Oro y Boulevard del Ejército en Soyapango, en Boulevard Constitución en San Salvador. Octubre 2004 fue un mes de gran agitación: 1. Concentración y mitin en Atiquizaya, Ahuachapán, en el que participaron más de 300 alumnos y alumnas del Instituto Nacional de Atiquizaya. 2. Cierre del kilómetro 5 de la Carretera del Litoral, Sonsonate con la participación de más de 800 personas. Este punto es estratégico, dado que bloquea el paso del transporte terrestre hacia el puerto marítimo de Acajutla y el paso hacia la frontera entre El Salvador y Guatemala. 3. Cierrede la Carretera hacia el oriente y norte del país, la altura del redondel Plaza Integración, frente a la planta de la Nejapa Power. Participaron casi 100 personas. 4. Cierrede la Carretera Panamericana en el desvío hacia San Pedro Perulapán. Participaron más de 200 personas. 5. Concentración y mitin en Usulután de más de 200 personas, frente a la Alcaldía Municipal. 6. Concentración y marcha en la Ciudad de Santa Ana, con participación de más de 200 personas. 7. Concentración, mitin y cierre de calle frente a las oficinas centrales de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), con la participación de más de 200 personas. 8. Marcha ciudadana “Resistimos Frente al TLC” entre la Universidad de El Salvador y el Centro Comercial Metrocentro. Se movilizaron unas 300 personas. 9. Presentación del libro de la Red SINTI TECHAN, Porqué decimos NO al TLC. Auditorium N. 4 de la Facultad de Ciencias Económicas. Participaron más de 200 personas. El año 2005 hubo cinco movimientos importantes. El 1 de febrero se compacta el movimiento, pues se unen a las manifestaciones representantes y miembros de los diversas organizaciones sociales. La confrontación y la violencia policial se presentó, cuando unos tres mil manifestantes de diversas organizaciones sociales y laborales chocaron con agentes de seguridad. Hubo al menos tres heridos. En el año 2006 hubo 6 protestas masivas. El 1 de febrero en 10 puntos diferentes del país. A mediados de diciembre entraron en acción las trabajadoras de la maquila. El 24 de febrero, se movilizaron las organizaciones Bloque Popular Social por la Democracia Real, Movimiento Popular de Resistencia 12 de Octubre, Frente Sindical Salvadoreño, Coordinadora Nacional Agropecuaria, Alianza Social por el Cambio, Foro para la Defensa de la Constitución y el Movimiento Nacional de Vendedores de CD, DVD y otros Productos de Marca. El 30 de junio los bloqueos iniciaron de forma simultánea en el desvío San Juan OpicoQuezaltepeque. Unos cien manifestantes quemaron llantas y reventaron morteros de alto poder. Otros cierres de carreteras se produjeron en San Rafael Cedros, San Marcos Lempa, Soyapango, Apopa, Chalatenango, Sonsonate y Usulután. En ese lugar los manifestantes colocaron llantas y lazos a la altura de la calle Motocross. Tras casi una hora de protesta, el centenar de manifestantes optó por retirarse voluntariamente del lugar y marchó hacia la zona de la Zacamil. GUATEMALA Guatemala fue el tercer país en ratificar el TLC. Las primeras manifestaciones contra las negociaciones surgen el 12 de octubre de 2002. Consistieron en movilizaciones de varios miles de indígenas con bloqueos en la Autopista Panamericana en Huehuetenango y la de otros 6.000 manifestantes que bloquean carreteras, aeropuertos y cruces de frontera en Petén. Las primeras tres grandes protestas se dieron en 2002-2003. Los sectores sociales más sensibles fueron los indígenas y agricultores. Ambos demandaron una política agraria, 208 incluyendo un cambio en la propiedad privada de la tierra. Participaron varios cientos de agricultores y miles de indígenas. En ese momento se realizaba la cuarta ronda oficial de negociaciones, en Ciudad Guatemala. El 10 de marzo se divulgó un Comunicado de la Oficina de Derechos Humanos emitido por el Arzobispo de Guatemala en oposición al TLC Entre marzo y diciembre del 2004 hubo ocho protestas en Guatemala. En cuatro casos participaron indígenas, mujeres, campesinos pobres, jóvenes y trabajadores del campo. Los indígenas pidieron permiso para minar sus campos en protesta por los desalojos de sus tierras. Dos manifestaciones de indígenas se hicieron en la capital. En junio hubo bloqueos en la frontera con Honduras y en los cruces de la carretera internacional. En diciembre, fabricantes de medicamentos genéricos rechazaron la exigencia de Estados Unidos al gobierno, para derogar una ley sobre el comercio de esos productos, antes de ratificar el CAFTA. En los últimos meses se pronuncian campesinos pobres, indígenas, mujeres y comerciantes de productos farmacéuticos, contra la entrada genéricos. Todo el año 2005 hubo protestas de diverso tipo: 1 en enero, 3 en febrero, 17 en el mes marzo, 3 en abril, 1 en mayo, 2 en julio, 1 en noviembre. En total, 28. Se manifestaron organizaciones políticas, afiliados de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA) y la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC). Representantes de sindicatos, y de organizaciones de agricultura familiar. Sindicatos y organizaciones cívicas propusieron por primera vez en la región que se realizara una consulta popular nacional o referendo. Una gran manifestación realizaron los educadores y estudiantes los días 1y 2 de marzo. Hubo bloqueos en ocho puntos del país. La celebración del Día Internacional de la Mujer hubo bloqueo de las puertas del Congreso y una movilización de las organizaciones integrantes de Mesa Global que agrupa a 25 agrupaciones populares. El Congreso ratificó el Tratado el 10 de marzo en medio de marchas, cierre de comercios de las avenidas y la policía capturó a un dirigente de la URNG. Las protestas continuaron por cuatro días consecutivos cuando el TLC fue ratificado por el Parlamento. Los días 14 y 15 de marzo del 2005 se realizó un paro general: Unos 30.000 guatemaltecos se pronunciaron de esa forma contra la ratificación del TLC. Las fuerzas policiales reprimieron con saldo de una persona muerta y decenas de heridas. El paro fue convocado por La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina CONIC. Se oponen a las concesiones mineras y al despojo de las tierras por invasión extranjera. El 18 de marzo hubo fuerte represión que cobró otra la vida, en el Municipio de ColotenangoHuehuetenango. Decenas de personas resultaron heridas. De nuevo el 22 y 30 de marzo del 2005 salieron a las calles integrantes de Grupos Pro Derechos Humanos, sindicatos, defensorías indígenas y maestros quienes protestaron en cuatro departamentos del país. En Salamá, Baja Verapaz, unas 150 personas entre maestros, sindicalistas y mujeres procedentes de San Miguel Chicaj, Rabinal y Cubulco participaron en la protesta contra el TLC. Miembros del magisterio nacional efectuaron bloqueos de calles en Mazatenango, Suchitepéquez, en el kilómetro 183.5, jurisdicción de Nuevo San Carlos y Retalhuleu. Otro grupo de mentores bloqueó el paso de automotores en la capital. En abril y los meses siguientes maestros y miembros de organizaciones campesinas marcharon por el Centro Histórico. El 3 de noviembre hubo protestas por cuarto día consecutivo luego de la ratificación del Tratado. La Mesa Global, convocó a otro paro nacional. Se realizó en febrero del 2006. Ese año se presentaron cuatro protestas en la capital organizadas por La Mesa Global; una de ellas convocada por el Frente Nacional de Lucha en Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales. Por primera vez aparece el tema de la inmigración como consecuencia de la aprobación del TLC con México. COSTA RICA 209 Las negociaciones del TLC en el nivel ministerial comenzaron en el 2003. Se promovieron tres marchas de protesta ante el Congreso y una, ante la Casa Presidencial. El movimiento lo inauguran cientos de activistas sociales sindicales y ambientalistas, trabajadores del ICE y estudiantes. El acto es paralelo a la ronda de negociaciones que se desarrollaba en San José desde el 27 de enero. El 20 de octubre más de 3.000 estudiantes, trabajadores y activistas marcharon hasta el Congreso para pedir el rechazo al TLC-EU-CA. El 21 de noviembre unos cinco mil trabajadores del ICE y del INS realizaron piquetes y marcharon hasta la Asamblea. El 31 de mayo de 2004 unos 20,000 costarricenses marchan hacia la Asamblea Nacional para expresar su oposición al TLC-EU-CA. El 12 de octubre de 2004 cerca de 30.000 personas protestan contra el TLC y los escándalos de corrupción. Otra gran manifestación se produjo el 12 de octubre de 2004. En febrero se crea una Comisión Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hay pronunciamientos sobre el efecto de los transgénicos en el servicio de la CCSS. El 22 de marzo se anuncia que las manifestaciones contra el TLC arrancan en el resto de Centroamérica. Se crea una Comisión Nacional de Enlace para coordinar la oposición en todo el Istmo. Se hacen referencias a la Guerra de 1856-1857. Se retoma otra consigna antinorteamericana de los años 20: “Gringos Go Home”. Otra protesta popular homologa el TLC con el funcionamiento del imperialismo. En el mes de abril el sector agrícola y de alimentos se pronuncia sobre las desventajas del TLC. Agricultores condicionan el apoyo al TLC mediante una agenda complementaria. Se conmemora el 55 aniversario de la creación del ICE, bajo el tema de no al TLC. En mayo 2004 hubo 7 eventos de malestar social contra el TLC. Tres marchas contra el proyecto, incluía la del Día de los Trabajadores. Más de 6.000 ciudadanos marcharon contra la privatización de las telecomunicaciones públicas y los servicios de seguro. En ese mes sobresale la defensa de la salud pública. Se anuncia otra marcha de los sindicatos del ICE. Por primera vez se pronuncia el sector educativo en contra del TLC. El 8 de mayo comienza el viraje político de un sector sindical que propone la formación de una Comisión de Notables. En junio las organizaciones solidaristas toman partido a favor del TLC. En julio hay 4 protestas. Se conoce Carta Pastoral del CLAI contra el Tratado. Otón Solís sale a renegociar el TLC en el Congreso de USA. En agosto de 2004 hubo 14 eventos. Se informa de paros y manifestaciones contra el TLC y RITEVE. El día anterior se formó un Movimiento Cívico Nacional. Se conoce la renuncia del ministro de Comercio Exterior y asesores. Eso ocurre el 30 de agosto. En la OMC se discute la eliminación de subsidios agrícolas que afectaría a los productores gringos. El día 26 hubo bloqueos en San Ramón, Heredia y Limón por parte de estudiantes. El 31 de agosto se sumaron al movimiento otros sectores y dirigentes que no forman parte del Comité Nacional de Enlace. Piden integrar un Comité Nacional de Lucha e integrar la dirección política del movimiento con participación de educadores de ANDE, APSE y CUSIMA. En octubre hubo una marcha universitaria. En noviembre 2004 se formó una caravana de protesta que incluye los temas de TLC, RITEVE y la corrupción. Coincide con una manifestación de choferes de camiones. El 1 de abril de 2005 se realiza una Cumbre Social contra el TLC en el Teatro Melico Salazar. Aprueban una declaración política. Afuera del teatro, estudiantes, sindicatos y otras agrupaciones protestan contra el libre comercio. Una delegación de congresistas de EE.UU. llega al país en abril del 2005 para reunirse con representantes de las principales empresas nacionales y multinacionales, así como con miembros del gabinete y algunos dirigentes de las principales fracciones legislativas. El 28 de ese mes empresarios, exfuncionarios que participaran de la negociación del TLC y miembros del movimiento solidarista forman el grupo de apoyo al TLC, denominado Grupo Pro Costa Rica. 210 En junio 2005 Oscar Arias surge como vocero en USA y CR a favor del TLC. El Presidente Abel Pacheco nombra una Comisión de Notables. El 20 de junio la burguesía crea la Alianza Proactiva Nacional a favor del TLC y pide la eliminación de la Comisión de Notables. El Partido Libertario se pronuncia a favor del TLC. El Gobierno envía la Agenda Complementaria el 22 de junio. El ANFE relaciona la riqueza nacional, con la aprobación del TLC. Amparo Pacheco afirma que el TLC no vulnera los derechos laborales. En 2006 hay oposición sistemática del sector sindical. El 6 de setiembre se realizan dos marchas. Una de estudiantes y otra sindical. Surgen roces entre el sector empresarial. Renuncia el Director de UCCAEP. El sindicato UPINS asume la defensa del Instituto Nacional de Seguros. Hay dos manifestaciones grandes en contra del Tratado: una en octubre de 2006 y otra en febrero de 2007. El 30 de septiembre de 2007, una semana antes del referéndum, hubo una enorme movilización en las calles de San José para decir NO al CAFTA. NICARAGUA En Nicaragua hubo 2 protestas el año 2002, 4 en el 2003, 1 en el 2004, 13 en el 2005. En 2002 se realizó el III Foro Mesoamericano, el cual discutió estrategias de lucha contra el TLC. Se produjeron manifestaciones frente a oficinas del BID. Los grupos ambientalistas fueron primeros en manifestarse. Frente al hotel que acogió a los negociadores se realizaron otras protestas. El 8 de setiembre de 2003 el movimiento de oposición al TLC se volvió más compacto. En octubre 2004 se hicieron marchas cívicas en defensa del agua. En julio 2005 más de veinte organizaciones sociales iniciaron una campaña para demandar al Legislativo la no ratificación del Tratado. En esa fecha, organizaciones agrupadas en el Comité de Acción Global realizaron nuevas acciones de oposición a la ratificación del TLC y a la cabeza del movimiento surgió una Coordinadora Civil. Más de 30 mil nicaragüenses marcharon el 30 de setiembre por la capital. Se pronunciaron: Alternativa Verde Ecológica; organizaciones gremiales, estudiantiles y sociales afiliadas en su mayoría al Frente Sandinista de Liberación Nacional y se concentraron ante el Parlamento. HONDURAS El 15 de julio 2003 se clausuró el IV Foro Mesoamericano. Más de 30 organismos formaron el Bloque Popular Hondureño contra el TLC y la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular al TLC. El 13de mayo de 2005 cientos de indígenas del pueblo Lenca protestaron frente a la embajada de Estados Unidos. El 9 de marzo manifestantes tomaron la carretera entre Tegucigalpa y San Pedro Sula, a la altura de Las Mercedes, al norte de la capital. Además de los bloqueos, un grupo de maestros de educación media marchó hacia la sede del Congreso. En Julio se entregaron18 mil cartas a los Presidentes reunidos en Tegucigalpa, en demanda de seguridad alimentaria y por la reforma agraria. En mayo 2005 se formó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) El 2 de marzo del 2005, 57 organizaciones cívicas integrantes del Congreso del Pueblo Hondureño firmaron un pronunciamiento contra el TLC que fue enviado al Congreso de la República. Dos días después el pueblo hondureño condenó la aprobación del CAFTA mediante una movilización nacional. El 8 de marzo 20 organizaciones populares integrantes de diversos sectores cívicos se reunieron en Siguatepeque para coordinar las acciones acordadas en el Congreso del Pueblo Hondureño, que se formó el 2 de marzo. El 4 de marzo de 2005 se convocó a una movilización nacional para condenar la aprobación del TLC. Unas 20 organizaciones se reunieron en Siguatepeque el miércoles 2 de marzo de 2005 con el propósito de coordinar las acciones acordadas en el Congreso del Pueblo. 211 El 30 de mayo del 2005 miles de personas se movilizaron en Intibucá. Los indígenas tomaron la calle principal frente a la Embajada de EUA. El 28 de Junio 2005, la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, Coalición Hondureña de Acción Ciudadana CHAAC asumió la promoción de la Campaña Continental contra el ALCA. ALGUNA CONCLUSIÓN La lucha contra la aprobación del TLC en Centroamérica muestra un elevado nivel de la conciencia nacional frente a la dominación imperialista. Expresa riquezas de la iniciativa popular para idear y ejecutar las más diversas formas de protesta, con capacidad para articularlas a organizaciones de mayor alcance social regional, en cada país. Fue un verdadero campo de batalla donde las luchas espontáneas y de las agrupaciones más veteranas del movimiento obrero, campesino, indígena y popular abrieron grietas importantes en el funcionamiento de la explotación laboral y la dominación burguesa. No obstante, el movimiento revolucionario de Guatemala, Honduras y El Salvador había concluido en 1996 los acuerdos de desmilitarización y no se recuperaban todavía, como partidos políticos con capacidad para catalizar el clamor popular de soberanía e independencia de la burguesía; a pesar de las contradicciones que el TLC puso en la agenda de sus intereses de clase. Por su parte, en ningún país de Centroamérica surgió en esa coyuntura una agrupación nacional, ni un partido político con poder suficiente que neutralizar la violencia policial, negociar de manera conjunta con los diputados de cada parlamento o elaborar en el transcurso de las luchas una propuesta reformista frente al neoliberalismo. FUENTES: http://www.bilaterals.org/?institucionalizacion-del&lang=en http://www.albedrio.org/htm/documentos/observatoriocafta.pdf http://socialismo-o-barbarie.org/revista_21/071230_centroamerica.htm www.economiajusta.org/TLC/CA_CAFTA%2520_esp.pdf+Protestas+sociales+contra+el+TLC+en+Costa+Rica& hl=es&gl=cr&ct=clnk&cd=25 http://216.109.125.130/search/cache?p=Protestas+sociales+en+Costa+Rica+contra+TLC&toggle=1&ei=UTF8&fr=FP-tab-webt500&u=osal.clacso.org/espanol/html/osal17/costarica.pdf&w=protestas+sociales+en+costa+rica+contra+tlc &d=RgigjyQ8NTi_&icp=1&.intl=us http://www.asc-hsa.org/article.php3?id_article=95 http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=2211 PERIODICOS VERSIONES DIGITALES Terra Extra Un Mundo Excelsior Argenpress Encuentro Popular La Prensa Gráfica Punto de Noticias Bolpress 212 Prensa Latina La Voz El presente artículo, publicado en El Socialista Centroaméricano, se edita en Rebanadas por gentileza del autor. Rebanadas de Realidad - Envíenos sus comentarios e informaciones TESTIMONIO DE LA ÚNICA GUERRILLERA SOBREVIVIENTE DEL PALACIO DE JUSTICIA http://elsalmonurbano.blogspot.com.ar/2015/11/testimonio-de-la-unicaguerrillera.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ElsalmonRevista+(ELSALMON+-+Revista+Cultural) Clara Helena Enciso salió confundida en el último grupo de mujeres. De su puño y letra relató en este texto el horror del 6 y 7 de noviembre de 1985 |Por: Clara Helena Enciso | noviembre 06, 2015|2orillas.com| Tratando de dar un poco de luz a los oscuros hechos del Palacio de Justicia elaboro el presente informe que, aunque resumido, pretende dejar en claro los mal intencionados comentarios que a nivel nacional e internacional suscitaron la conducta y moral de quienes participamos directamente en el Operativo. Seguramente es un episodio que, por lo doloroso, nadie quiera recordar. Sin embargo, para mí sigue siendo muy importante dejar constancia: primero, del heroísmo de los compañeros, heroísmo que rebasó todos los límites; segundo, la posición de Almarales[i] frente a los civiles a quienes protegió y respetó en todo momento; tercero, la irracionalidad de las FFAA arremetiendo sin discriminación contra cualquier indicio de vida dentro del recinto y el irrespeto de los mismos frente a las súplicas de los civiles; por último, el deber moral con mis compañeros de hacer que sus familiares conozcan los hechos y la tranquilidad con que ofrendaron sus vidas en cumplimiento del deber. Existe un sinnúmero de situaciones militares y humanas desde el momento que me enteré del Operativo más grande concebido hasta el momento por la Organización, que pasaré por alto, no porque no tengan valor o significado sino porque no considero que sea el momento preciso para extenderme tanto. Antes de comenzar, quiero rendir un homenaje a todos y cada uno de los compañeros y civiles, vivos o muertos, que afrontaron esas 28 horas con altura, dignidad, heroísmo y valor ilimitados. Corría el mes de junio cuando por una conversación con Lucho[ii] y Memo[iii] me enteré de una acción muy grande que bien podía definir el futuro de la Nación. Para dicha acción – supuestamente- se necesitaba de gran cantidad de material humano y bélico. 213 Algún tiempo después fue el mismo Lucho quien me comentó que él sería el Comandante del Operativo. Conversamos sobre mi experiencia y conocimientos en comunicaciones. Casi gritaba de alegría cuando me preguntó si me gustaría participar en el Comando, ofreciéndome dos alternativas: la primera, encargarme de las comunicaciones al exterior del objetivo para lo cual me instalaría con el equipo necesario en una oficina compartimentada; la segunda sería haciendo comunicaciones también, pero dentro del objetivo, participando directamente en el Operativo. Sin pensarlo dos veces escogí la segunda opción que me daría la oportunidad de estar directamente en la acción, además que me permitiría compartir con Memo minuto a minuto la satisfacción del triunfo. Ese mismo día Lucho nos dejó a Memo y a mí la tarea de conseguir un apartamento para que viviéramos y se pudiera, al mismo tiempo, reunir allí el Estado Mayor del Operativo. Después de unos días conseguimos un apartamento amoblado que reunía los requisitos mínimos (situado éste en la calle 68 con carreras 12 y 13, junto a una estación de Policía). A partir de entonces todo fue carreras, agites, desvelos y citas: el Estado Mayor reuniéndose continuamente y solucionando problemas de dinero, personal, materiales e imprevistos; los combatientes en las tareas asignadas a cada uno. “Patricia”[iv] y yo nos encerramos días enteros trabajando en comunicaciones con la presión continua de Lucho y “Aldo” (Jacquin)[v] para que termináramos antes de una semana (en ese entonces se calculaba el mes de octubre para llevar a efecto la Operación). En lo que podía darme cuenta sabía que era física y materialmente imposible realizarla por esos días. En ese apartamento vivimos exactamente dos semanas pues tuvimos que dejarlo por una emergencia de seguridad, casualmente la noche anterior a que la radio anunciara el descubrimiento de un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia. Siguieron dos o tres días más de emergencia por cuanto Lucho se nos desapareció llegando a creer que efectivamente había caído en manos del enemigo ya que se hablaba de planos que únicamente él mantuvo en su poder todo el tiempo. Los compañeros de la estructura de Propaganda nos ofrecieron a Memo y a mí un apartamento en el centro de Bogotá, que de haber sabido que estaba tan quemado no hubiéramos aceptado, ya que llevábamos con nosotros una maleta con material bélico que teníamos que dejar allí cada vez que salíamos, además de que por conocer detalles del Operativo en ese momento éramos una “bomba de tiempo”. De allí salimos el día anterior al atentado a Samudio Molina para una casa que Lucho nos consiguió de emergencia, con la tarea prioritaria de alquilar la casa de concentración para el personal que participaríamos. En la casa que conseguimos figuró como arrendatario Memo, bajo el nombre de Jesús B. Hortúa pero con fiadores de una oficina donde dejamos como referencia los nombres de dos personas amigas mías que no tenían ni idea de mi militancia en la Organización. En esa casa compartimos los primeros días 16 personas, al final completábamos unas 24. El 5 de noviembre en la noche nos encontramos reunidos allí todos los compañeros que conformaríamos la compañía Iván Marino Ospina, a excepción de “Abrahám”[vi], “Natalia”[vii], “Pilar”[viii], “Mariana” (Irma Franco), entre los que recuerde. La expresión de asombro y alegría de todos los compañeros era colectiva e iba en aumento con las explicaciones de Lucho, quien se limitó a instruirnos sobre la parte política y el por qué de los nombres de la “Compañía Iván Marino Ospina” para la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre”. Recuerdo muy bien que cuando entré a la reunión con otro compañero al que había acompañado a hacer una diligencia, Lucho decía que se trataba de una toma donde los civiles no tenían calidad de rehenes y que luego de pasado el momento 214 del asalto deberían ser tratados con toda consideración y respeto. Luego le correspondió el turno a “Aldo”, quien nos explicó sobre el plano y gráficas de Palacio el plan militar, dividido fundamentalmente en cuatro flancos: Flanco Sur (entrada principal), al mando de “Lázaro”[ix] Flanco Norte (Biblioteca), al mando de “Aldo” Flanco Nor-oriental (Sala de Magistrados y azotea), al mando de “Pacho”[x] Sótano, al mando de “Chucho”[xi] “Aldo” nos distribuyó las posiciones de cada uno aclarando que el orden de entrada era diferente y que las posiciones correspondientes las tomaríamos cuando recibiéramos la orden de cada mando. Ahí se me anunció que aparte de las comunicaciones me correspondía trabajar con Almarales en la Sala de Magistrados. Esa madrugada Memo nos comunicó unos cambios de última hora donde Almarales y yo, por ejemplo, que deberíamos ir en el vehículo del Grueso, fuimos trasladados al de la Retaguardia. A eso de las 01:00 hrs. del día 6, Lucho salió con el personal del grupo de choque que se encontraba en la reunión, regresando de nuevo alas 09:00 hrs. Esa mañana también estuvo en la casa “Lázaro”, seguramente ultimando detalles para la entrada al Palacio, que debería hacerse simultáneamente por la puerta principal y con los tres vehículos que entrarían por los parqueaderos del sótano. Esa misma mañana la compañera “Paula”[xii], que iba haciendo las veces de periodista, tomó las fotos que todo el mundo conoce y que el general Vega Uribe dijo haber encontrado en el allanamiento a la casa junto con los documentos del plan. Todos los documentos, así como el rollo de las fotografías los llevaba Lucho en el maletín ejecutivo que nunca soltó. Es más, personalmente revisé toda la casa: levanté colchones, revisé closets, pisos y todos los rincones de la casa en busca de papeles que pudieran comprometer a cualquier persona ajena a la Organización. Recogí absolutamente todos los papeles que encontré y los quemé en la cocina. Las cajas de municiones y algunos otros empaques comprometedores los llevé al patio del primer piso y los puse en una hoguera que quedó consumiéndose en el momento que salimos de la casa. En buenas condiciones quedaron algunos libros y materiales para obras ingenieras. El ascenso a los vehículos se hizo en el mismo orden que se nos dio: En el carro de la Vanguardia, al mando de Memo, iban “Andrés” (conocido como “Miguel” en la Fuerza Militar del sur), “Pedro” (compañero de la Fuerza Militar del sur), “Nohora” (también de la Fuerza Militar del sur y compañera de “Fabio”), “William” (hermano de “Salvador” Erazo) y “Marcela” (compañera de “Bernardo”).[xiii] En el vehículo del Grueso, junto con Lucho iban: “Patricia”, “Fabio”, “Paula”, “Violeta” (la enfermera), “Adán” y otros compañeros que por mis cuentas completaban cuatro más.[xiv] En ese vehículo iban todos los medios ingenieros, material bélico, de comunicaciones, sanidad e intendencia. Casi me atrevería a afirmar que el maletín de Lucho con los documentos y la película de fotografías quedaron en este carro en el momento del descenso en el sótano. En el camión que habíamos comprado días antes y que hacía las veces de Retaguardia, íbamos: en la cabina, “Pacho” y “César”, y en la parte de atrás, Almarales, “Bernardo”, “Sebastián”, “Jorge”, “Carlos” (aparece como “Mono” en los informes leídos en los periódicos), “Miguel” (figura como Profe), “Esteban” (el panameño) y yo.[xv] En ese orden ingresamos al sótano del Palacio. El camión de la Retaguardia entró forzado pues las varillas de la carrocería daban contra el techo. Debieron pasar unos pocos segundos desde la entrada por la carrera octava (sótano) hasta el frente de las escaleras donde nos 215 parqueamos, cuando la carpa fue atravesada por ráfagas que provenían del sector suroriental del parqueadero. Por fortuna, momentos antes de la entrada, le había insinuado a los compañeros que nos tendiéramos en el piso de la carrocería; de lo contrario hubiéramos podido haber muerto todos ante el ataque sorpresivo. El abaleo duró unos segundos y cuando sólo se escuchaban disparos esporádicos comenzamos a descender del camión. Bajé detrás de Almarales para no perder el puesto que se me había asignado. Cuando di vuelta al camión para tomar las escaleras me encontré con el cuerpo de unos compañeros sin vida que permanecían boca- abajo con el fusil debajo del cuerpo. Traté de averiguar de quién se trataba y darle la vuelta para recoger el fusil, pero al levantar la vista me di cuenta que estaba sola. Entonces subí a toda carrera las escaleras hasta el descanso del primer piso. Allí me parapeté junto con “César” que estaba herido en una pierna a la altura de la pantorrilla; “Sebastián”, herido a la altura de la rodilla; “Pacho”, con una herida en la espalda a la altura dela cintura y “Bernardo”, único ileso del grupo junto conmigo. “Pacho” y “Bernardo” respondían desde un gran marco del primer piso al fuego concentrado de dos franco-tiradores ubicados en los edificios del frente del Palacio por la carrera octava. No podía haber pasado desde el momento de la entrada hasta ese instante más de un minuto. Los dos franco-tiradores nos concentraron el fuego al punto que las escaleras y el piso quedaron tapizados de munición 7.65. Estando ahí nos enteramos que el compañero muerto en el sótano era “Jorge”. Pasada una hora aproximadamente, los compañeros heridos y yo pudimos subir a los pisos superiores donde me encontré con Almarales, “Carlos” (a quien le volaron la palma de la mano derecha) y “Esteban” (herido en un brazo). Aclaro que los cinco compañeros, todos, quedaron heridos en el sótano. En esas condiciones, de los diez que ocupábamos la posición de Retaguardia, sólo quedamos ilesos Almarales, “Bernardo”, “Miguel” y yo. Me di a la tarea de aplicar torniquetes a los heridos y limpiarles las heridas mientras que “Pacho”, “Bernardo” y “Sebastián” contenían al enemigo impidiéndoles el acceso al ala occidental donde nos encontrábamos. Mientras tanto, “Miguel” ganó el cuarto piso impidiendo hasta el último momento que el enemigo entrara por la azotea. Mientras cubría posiciones, “Bernardo” traía hasta el tercer piso equipos y material bélico que sacaba del vehículo del Grueso. Entre otras cosas, un equipo con medicinas que posteriormente nos sirvió para atender a los heridos. En uno de mis sube-y-baja encontré a “Esteban” desesperado por el dolor. Con máximo cuidado le quité la camisa del uniforme, encontrándole el brazo completamente floreado por un tiro explosivo. Allí me comentó que estaba preocupado porque los dos compañeros con quienes le correspondía alcanzar la azotea (“Levi” y “Laura”) no llegaban y que en esas condiciones en que se encontraba le era imposible cumplir la tarea. Fui hasta donde se encontraba Almarales para comentarle la situación pero definitivamente teníamos que confiar en “Miguel” para que por lo menos no permitiera el acceso del enemigo por el lado de la azotea que él cubría. Desde muy temprano nos vimos atacados con gases de toda clase que en ningún momento fueron suspendidos. Me había instalado con el radio, el walkie-talkie y el equipo de medicinas en un cuartico anexo al baño ubicado entre el tercer y cuarto pisos, pero más tarde recibí la orden de concentrarme en ese mismo baño junto con los heridos y el personal civil. En las horas de la tarde llegaron a ese mismo baño “Natalia” y “Mariana” con otro grupo de civiles. En esta forma nos encontramos reunidas unas 50 personas aproximadamente. Estas dos compañeras no supieron qué había pasado con el compañero encargado de cambiarles las 216 armas cortas con que ingresaron de civil al Palacio por las automáticas. El compañero encargado de esta tarea ingresó al Palacio en el vehículo del Grueso. Como los gases emergían por sifones y lavamanos, improvisamos pañuelos con prendas de vestir, que le pasamos a los civiles mientras que nosotros usamos las gafas y máscaras antigases que llevábamos en los equipos. Por “Andrés” supimos que hasta más o menos las 16:00 hrs. la gente del sótano se encontraba bien. “Andrés”, segundo al mando en el sótano, nos subía dos cajas que contenían explosivos. Más tarde, ya entrada la noche, me encontré con “Pedro” (tercero al mando en el sótano) quien me comentó que Memo les había dado la orden de subir a los pisos posteriores pues los tanques del enemigo habían entrado por el sótano debido a que las minas que colocaron a la entrada para volarlos, no les funcionaron. Del grupo de Memo (seis en total) cinco se fueron para el lado donde se encontraba Lucho y solamente “Pedro” quedó con nosotros reforzando principalmente a “Miguel” en el último piso. Después de esto jamás tuvimos comunicación con ningún compañero de otras posiciones pues con los únicos que no habíamos quedado aislados fue con los del sótano. Cada vez que escuchaba los helicópteros sobrevolando el edificio y las explosiones producidas por el enemigo que trataba de entrar volando la puerta de hierro que comunicaba con la azotea, me daba más cuenta que el papel que cumplió “Miguel” sobrepasó los límites del heroísmo. Con el incendio, todos los que nos encontrábamos en el baño debimos pensar que nos moríamos. La puerta hubo que cerrarla porque con el sólo hecho de abrirla tan sólo por momentos daba la sensación de que el calor nos quemaba. Con los gases que no cesaban ni un momento y la falta de oxígeno, los compañeros heridos perdieron el conocimiento y algunos otros civiles igualmente. Yo misma, cuando intentaba auxiliar a alguien, me caía sobre las personas que permanecían sentadas o acostadas en el piso, unas sobre otras. Hubo un momento en que “Bernardo” golpeó a la puerta para decirme que fuera a reforzar una posición en el último piso. Era tanta mi debilidad que pensé que en cualquier posición que me ubicara afuera, seguramente perdería el sentido permitiendo que el enemigo me matara y lograra entrar. Semi-inconsciente le dije a “Bernardo” que no me sentía capacitada. Al ver la situación, Almarales, a quien le constaban los esfuerzos que estaba realizando todo el tiempo para hacer guardia en la puerta, atender a los heridos y auxiliar a los civiles, ordenó que saliera “Natalia” en mi lugar. Pasados unos cinco minutos “Natalia” regresó atacada de fuertes calambres siendo atendida por el personal civil. El doctor Gaona Cruz me colaboró todo el tiempo con el walkie-talkie, haciendo llamados angustiosos: se identificaba primero y después describía la situación al interior del Palacio, suplicando que se comunicaran con los medios informativos para que convocaran un movimiento popular que obligara a los militares a cesar el fuego. Jamás recibimos respuesta aunque recepcionábamos con absoluta nitidez las comunicaciones de una central de taxis que operaba en la misma frecuencia de nuestros aparatos. Por mi parte, desde el primer momento intenté comunicación por radio pero nunca obtuve respuesta en ninguna frecuencia. Era tal la magnitud del ataque y el exceso de gases que en un momento de acceso de tos, de la garganta me salieron como trocitos de carbón. Desde afuera los compañeros anunciaban que nos seguían bombardeando con bombas incendiarias. Cuando ya la situación era desesperante por el calor y la falta de oxígeno, se nos dio la orden de bajar a todos a otro baño ubicado entre el primero y segundo pisos. Como pude metí el radio y el walkie-talkie y bajé detrás de todos arrastrándome pues me era imposible ya mantenerme de pie. La angustia por los que habían perdido el sentido era enorme, pero nos quedaba físicamente imposible llevarlos con nosotros. Atraída por la voz de un compañero, que nos avisaba cuando podíamos pasar de a 217 uno en uno al baño, levanté la vista: era “Pedro” que sobre el gran marco del primer piso permanecía con una manguera tratando de extinguir el fuego, mientras que con la otra mano sostenía el fusil con que nos cubría el paso de las escaleras al baño. En medio del fuego enemigo, de las llamas que consumían el edificio y de la angustia represada de todo el mundo, ese cuadro de “Pedro” sosteniendo en una mano la manguera y en la otra el fusil, parado en un gran marco, con las llamas al fondo y el sonido de la lluvia, constituían un cuadro que, por dantesco, no dejaba de ser hermoso e imposible de olvidar. En este baño nos encontramos con otro grupo de personas que horas antes habíamos escuchado gritando a una sola voz: “No disparen, somos rehenes.” Esas voces habían servido de ejemplo para que el grupo que estaba con nosotros hiciera lo mismo, dirigidos siempre por el doctor Gaona. Los esfuerzos de los civiles fueron inútiles, la respuesta que recibieron cada vez que gritaban en coro fue siempre la del incremento del fuego enemigo. Con el nuevo grupo completábamos alrededor de 60 a 70 personas que en ningún momento dejaron de hacer coro para suplicar a los militares: “No disparen, somos rehenes.” Por otro lado, las esperanzas de comunicación llegaron hasta ese momento pues los aparatos se mojaron tanto, al bajar arrastrándonos con el equipo, que quedaron inservibles. Como a las 04:00 hrs. del día jueves recibimos la orden de subir al baño ubicado entre el segundo y tercer pisos. Allí nos encontramos con los compañeros heridos y civiles que habían perdido el conocimiento la noche anterior recuperándose sobre los lavamanos y orinales. En una acción que demuestra una vez más el valor y la destreza sin límites de los combatientes, habían logrado salvar de la muerte inminente a estas personas, trasladándolas a ese baño mientras que combatían contra las llamas y el enemigo. Esos cuatro compañeros (“Pacho”, “Bernardo”, “Miguel” y “Pedro”) sobrepasaron los límites del heroísmo sin recibir ni un solo rasguño. “Sebastián”, que había combatido junto a los anteriores, ahora se recuperaba después de haber perdido el conocimiento y los fuertes escalofríos que sufría le impidieron seguir combatiendo con el mismo empeño con que lo había hecho el día anterior. Cuando ocupamos el baño, “Pedro” llegó con un transistor en busca de pilas, con tan mala suerte que todas se nos habían dañado por la humedad. No obstante lo descargado de las baterías, escuchamos por una emisora -que creo era Radio Super- la noticia de que a las 06:00 hrs. el Ejército daría comienzo a la “operación rastrillo”; además, creímos entender que Lucho había salido junto con otros cinco compañeros, entre ellos, Memo. Un poco desmoralizados con la noticia, comentamos con Almarales que era imposible que los compañeros nos hubieran dejado solos. De ahí en adelante concentré mi atención a los disparos y explosivos hasta convencerme que efectivamente el combate se desarrollaba en el occidente del edificio. Saqué del equipo de medicinas un suero que repartí entre los heridos (a estas alturas las pastillas para el dolor y la infección se habían agotado). Los civiles me suplicaban que les diera también a ellos. Les aclaré que los enfermos lo necesitaban más que nadie y que había que tasarlo, pero era tanta la sed que les di un pote para que se repartieran. Entonces Almarales ofreció a los civiles el misisicuí que llevábamos con nosotros, explicándoles cómo estaba preparado y advirtiéndoles que podían consumirlo con tranquilidad. Algunos comieron, mientras que a los heridos les repartí las dos raciones de carne que tenía en el equipo (la de “Pilar” y la mía). Como pude, entré en uno de los tres cuarticos sanitarios del baño: los civiles los habían ocupado acomodándose sentados o de pies en busca de mayor seguridad ante la brutalidad del ataque que recibíamos de las fuerzas represivas del gobierno. En este baño estaba, sentado en el sanitario, Murcia Ballén. Les dije a las personas allí reunidas que necesitaba ropa 218 civil para salir con ellos. Una de las señoras solicitó en voz alta ropa para mí. Me dieron unas enaguas, un chaleco y una bufanda, con lo que me cambié por el uniforme. Después de escuchada la noticia en la radio, los civiles comenzaron a suplicarnos que nos rindiéramos. Nos decían que la propaganda que buscábamos ya la habíamos conseguido, a nivel nacional e internacional; era claro su convencimiento de que nuestro propósito era única y exclusivamente la publicidad. Todos comenzaron a hablarnos de sus hijitos, de sus esposas, padres y familias. Almarales les sugirió entonces que todas esas cosas se las dijeran a los militares, en los mismos términos en que se dirigían a nosotros. Así lo hicieron: uno a uno iban saliendo al pasillo, gritando en forma por demás elocuente, primero, su identificación, y después de sus familias; solicitaban al tiempo que permitieran la entrada de un delegado del gobierno, un periodista, un representante de la Cruz Roja o de las FFAA. En algún momento una voz proveniente del primer piso o del sótano respondió: “Los rehenes salgan despacio con las manos en alto porque vamos a entrar sin respetar la vida de nadie.” Acto seguido, la acostumbrada irracional respuesta de ráfagas y explosivos. Ante esta respuesta contundente de los militares y las súplicas de los civiles, Almarales decidió permitir la salida de un emisario para que llevara ante el gobierno la solicitud para que un delegado garantizara la vida e integridad de todos los civiles allí reunidos; además, para que llevara constancia de todas las personas que se encontraban con nosotros, para lo cual saqué una de las libretas que llevaba conmigo, donde firmaron como constancia todos los civiles presentes. Se delegó al Consejero de Estado Reynaldo Arciniegas para llevar el mensaje y las hojas firmadas. Su salida estuvo cargada de angustia y expectativa dado que por la irracionalidad que mostraban los militares, no podíamos garantizar que respetaran su vida. El doctor Arciniegas comenzó a descender muy lentamente con los brazos en alto y en su mano derecha una camiseta blanca. En ningún momento dejó de identificarse y repetir que era amigo personal de un general Vega Torres, hasta que su voz se silenció en algún recodo del sótano. Con la información que llevaba el doctor Arciniegas los militares ubicaron el sitio exacto en que nos encontrábamos, así es que comenzaron a dirigir todos sus cañones, morteros, granadas, ráfagas y explosivos al baño en que nos encontrábamos unas 60 o 70 personas. Inicialmente nos tumbaron la puerta de entrada con un explosivo por lo que Almarales ordenó a los civiles ubicarse en el baño, en orden descendente de categoría, desde la puerta hacia atrás, creyendo que al irrumpir los militares por la puerta se evitaría una masacre. Los compañeros que nos encontrábamos en el baño recibimos la orden de ubicarnos delante de ellos bordeando la puerta de entrada y los orinales. Así quedamos “Natalia”, Irma F., “Pacho”, “Sebastián”, “Carlos”, “César”, “Esteban”, Almarales y yo. Busqué ubicación sentada debajo del toallero cuando de pronto sentí una explosión a mis espaldas que me impulsó hacia delante. Les comenté a los compañeros que el enemigo había localizado el sitio que, junto con la puerta de entrada, constituían los dos únicos puntos vulnerables del baño. Me corrí un poco hasta quedar debajo de los lavamanos. “Pacho” dio entonces la orden de dirigir las armas hacia el boquete de unos 40 x 40 cms. abierto en la pared a unos 20 cms. del piso, para dar respuesta al bombardeo que seguramente se iniciaría por allí. Efectivamente, a los pocos segundos comenzó el bombardeo por el boquete. Los civiles y yo nos pusimos contra el piso. Un magistrado se tendió sobre mí cubriéndome con su cuerpo y otro hombre más joven se tendió a mis pies. Les dije que se cubrieran la cabeza con los brazos para evitar ser alcanzados por una esquirla o proyectil, dado que estábamos muy cerca del boquete. Fue tan impresionante el bombardeo que sentí que había sido herida en la cadera derecha e inclusive tuve la sensación de sangre que me resbalaba por la pierna. 219 Pregunté a las dos personas que permanecían sobre mí cómo estaban, a lo que juntos me respondieron que habían resultado heridos en las piernas. Cuando pudimos sentarnos de nuevo vi algunas personas muertas, entre ellas, a la doctora Aydé, mientras que Irma Franco (Mariana) resultó herida en una pierna. Ante este último ataque Almarales pidió a los varones que salieran todos al pasillo para que desde allí siguieran solicitando un alto al fuego. Salí detrás de ellos, pero quedé atrapada en la puerta junto a otra gran cantidad de civiles que no cabían en el pasillo. En la puerta quedamos, con los civiles, Almarales, “Sebastián”, “Natalia” y yo. Los civiles que pudieron se acomodaron sentados en el pasillo y comenzaron a gritar a los militares que respetaran sus vidas. Recibieron la misma respuesta de siempre. En esos momentos vi la cara de “Sebastián” descompuesta por la desesperación mientras apuntaba su arma contra los civiles, con tan buena suerte que Almarales se dio cuenta de esto y le llamó la atención advirtiéndole que los del comportamiento brutal eran los militares y que nosotros no podíamos hacer lo mismo, al igual que nos había advertido a todos desde el día anterior que no respondiéramos a las palabras soeces que nos gritaban los militares. Fue en esos momentos en que el doctor Gaona murió junto con otros más, alcanzados por el fuego enemigo proveniente de un piso inferior. Almarales se dio cuenta que si los civiles continuaban en el pasillo, iban a masacrarlos a todos, así es que ordenó que entraran de nuevo al baño advirtiéndoles que pasaran de uno en uno y rápidamente por frente del boquete para evitar ser alcanzado por las ráfagas que nos disparaban. Los compañeros agotaron las granadas y comenzaron a elaborar bombas con los explosivos que quedaron. Desde el día anterior habíamos hecho con “Carlos” el pacto de guardar una granada para hacerla estallar si el enemigo entraba al baño, pero era tal la urgencia que lo convencía para que la entregara. Muchas armas se habían dañado con tanto traqueteo y a otras se les agotó la munición. Lo único que nos quedaba en abundancia eran tiros 7.65 para los fusiles. Me dediqué entonces a colaborarles a los compañeros llenándoles los proveedores mientras que los civiles me suplicaban: “Mona, no les alcance más, ríndanse.” En medio de todo traté de explicarles que no podía dejar de hacerlo, pues no se trataba sólo de nuestro operativo sino de defender también sus vidas. Con anterioridad se había impartido instrucción a los civiles para que se defendieran de las explosiones que se sucedían momento a momento, cada vez con mayor intensidad. Desde afuera, los compañeros nos avisaban cuándo el enemigo dirigía sus cañones hacia el baño. En el momento de cambiarme el uniforme por ropa civil destruí las claves de radio que llevaba conmigo botándolas por los sifones y un sanitario, pero quedaron unas laminadas que, por su tamaño, no pude desaparecer. Finalmente, Pacho nos reubicó en el baño: a mí me ubicó junto a él contra la pared del fondo; delante nuestro quedaron “Sebastián” y “Carlos”; los demás en la parte de adelante. No obstante el intensivo ataque a que éramos sometidos, ataque que amenazaba con volar las paredes del baño (que más bien parecía una fortaleza) me quedé dormida. De pronto “Pacho” me despertó para decirme que saliera con las mujeres y que cuidara a Irma, que había salido adelante. Yo le dije que me gustaría salir pero que era orden de Almarales el morir todos los compañeros allí. “Pacho” seguía insistiendo para que me pudiera en pie y saliera, hasta 220 que Almarales me dijo: “Mona, si quieres salir, sal, yo no te lo voy a prohibir.” Cuando me dijo esto, me colgué un bolso que tenía en mi equipo y me dispuse a salir. En esos momentos ya todas las mujeres habían salido. Cuando alcancé la puerta envié, para todos los compañeros, un beso deseándoles la mejor de las suertes. Fue entonces cuando Almarales me hizo devolver hasta donde se encontraba para darme la mano, desearme suerte y recomendarme que buscara a su compañera y le contara todo lo que había pasado, recomendándome que le dijera que moría contento en cumplimiento de su deber de patriota. Al escuchar esas palabras, los demás compañeros me pidieron que buscara a sus familiares y les diera el mismo mensaje. Así se los prometí. Hasta que salí, ninguno –a excepción de los cinco que quedaron heridos inicialmente en el sótano y posteriormente Irma en la pierna- había recibido ni un solo rasguño. Allí quedaron, con rostros serenos y dulces, todos los compañeros, sentados, apuntando con sus armas hacia la puerta. Salí corriendo hasta alcanzar la fila de las mujeres, que avanzaba muy despacio con las manos en alto. Me ubiqué de última con un brazo en alto mientras que con la mano izquierda ayudaba a una anciana que caminaba en difíciles condiciones. Comencé a oír una voz que decía “detengan a esa”, en varias oportunidades. Me dio temor que una de esas fuera yo. Cuando llegamos a un piso donde todo eran escombros aún humeantes y vidrios rotos, dos soldados me ayudaron: uno me tomó en sus brazos para que no me quemara los pies descalzos; el otro me revisaba la pierna confirmándome que no tenía herida alguna. Más adelante un soldado me preguntó en tono autoritario qué llevaba ahí (se refería a mi bolso). Para evitar cualquier sospecha se lo pasé, advirtiéndole que contenía mis documentos, que por favor me lo hiciera llegar. Antes de salir, había “limpiado” el bolso dejando en él los cosméticos y la billetera grabada con mi nombre, con unos $2.000 o $3.000 en efectivo, la cédula de ciudadanía, el pase, un escapulario y una foto de Memo, más una tarjetica de cumpleaños con la dirección de una amiga en Estados Unidos. Más adelante, frente al ascensor, un tipo de mayor rango me miró dura y escrutadoramente, para indicarnos finalmente que siguiéramos. Ya en la Plaza de Bolívar me iban a subir a una ambulancia donde –por fortuna- no cupe, siendo ubicada finalmente en otra donde no iba nadie más que yo. Conmigo iban dos enfermeros (un hombre y una mujer) jóvenes, con uniformes de la Cruz Roja; en la cabina iban el conductor y un uniformado de la P.M. Para mi fue una sorpresa que me preguntaran a dónde me llevaban. Les di la dirección de mis padres. Me preguntaron el nombre completo, la identificación y el teléfono. Esos datos me los preguntaba el conductor y los anotaba el de la P.M. Hubo un momento en que un periodista se acercó a la ambulancia solicitando mi nombre dizque para avisar a mis familiares. Por precaución me quedé callada, pero el conductor le dio mi nombre. Después me enteré que por una emisora (Todelar) dijeron que yo había salido gravemente herida. Durante el trayecto a la casa, por radio-teléfono informaron varias veces que iban con la rehén tal, el sitio en que estábamos en esos momentos y la dirección a donde nos dirigíamos. 221 Por el abogado amigo me enteré, tiempo después, que yo había sido la única persona que salió del Palacio sin pasar por la Casa del Florero; por él mismo supe también que la casa de concentración y otra, al norte, fueron entregadas por Irma. Pienso que mi nombre lo descubrieron al hacer la investigación de la casa, pues una de las amigas que nos habían servido de referencia en la oficina me reconoció en las fotografías, dio mi nombre y les informó dónde había trabajado. Cuando allá fue a declarar le dijeron en palabras textuales: “A ella la tostamos.” O sea, que a esas alturas el enemigo no sabía que yo estaba viva. Eso fue por el mes de diciembre. La única información a la que he tenido acceso es a las noticias nacionales y al Diario Oficial. Por lo que pude captar, existen imprecisiones de los declarantes; imprecisiones obvias, dadas las circunstancias de confusión y terror que se vivieron las 28 horas. A mi misma me es difícil coordinar aún detalles de tiempos y personas. Pienso además que los militares se han guardado información respecto de mí, pero no tengo claro si realmente saben o no que estoy viva, aunque el abogado me aseguró que me buscan como a una aguja. Es extraño que no hayan allanado ninguna casa de mi familia (por lo menos hasta el mes de agosto). Después de obtener todos mis datos llamaron a declarar a mi mamá, pero ella no dijo nada alegando que no la podían obligar por tratarse de su hija. Los primeros días, después del 7 de noviembre, estuve en casa de unos viejos amigos hasta que me consiguieron una pieza en el barrio Sears.[xvi] Estando allí recibí razón de la Organización para que me pusiera en sus manos. Me ubicaron con una colaboradora médico quien se preocupó en todo instante por hacer más llevadera mi situación. Como a finales de noviembre o principios de diciembre mandé un cassette donde informaba de los acontecimientos de Palacio. Como me encontraba muy afectada y no estaba preparada, el informe debió haber quedado incompleto pero creo que sirvió de punto de referencia. Esperé más de un mes alguna respuesta, pero nunca llegó y cuando recibí razón de que no había ni cinco centavos ni posibilidad de pasaporte, decidí rehacer mi vida trabajando para sobrevivir. Con un dinero que conseguí, saqué en alquiler un apartamentico, donde me fui a vivir sola. Con el paso de los días fui llenándome de terror hasta casi enloquecer. En esas condiciones me encontró mi cuñado, quien preocupado por la situación, me dejó en manos del abogado, quien como única condición me solicitó absoluta reserva. Por mi propia seguridad y tranquilidad, cumplí al pie de la letra todas sus instrucciones. Jamás rompí esta norma hasta el día que dejé la casa donde estaba, desesperada y sin esperanzas de salida. Tengo que agregar que ha sido una etapa dura, supremamente difícil, con la única esperanza de que alguien entienda lo que ha significado para mí el aislamiento y el encierro después de perder a la persona que más he amado en la vida y a todos y cada uno de los compañeros que quise con el alma, sin que se vean los frutos de su sacrificio. En coordinación con el abogado me dediqué a escribir sobre los hechos, tratando de coordinar tiempos y acciones. Cuando me le perdí a él pensé en vender el escrito para solventar los gastos de mi salida, pero días antes de salir se quemó todo. Reconozco que estaba en un gran error, pero –en fin- lo más importante es que finalmente no lo hice. 222 Quiero señalar, aunque sea globalmente, las posibles fallas cometidas con la toma del Palacio de Justicia que, a mi juicio, hicieron retroceder varios años al movimiento guerrillero en Colombia: 1. Se cometió el error de tomarnos el Palacio de Justicia en un momento que no correspondía al histórico para el país: nos metimos con un gobierno que ya estaba enterrado y con unos militares que no iban a dar tregua, muchos menos cuando días antes se hizo el atentado a Samudio Molina. Seguramente que si no nos derrotan militarmente, otra luz brillaría hoy en Colombia para el movimiento guerrillero. Pero fuimos derrotados militar y políticamente; perdimos el espacio político que se había ganado; continuamos llevando a cabo acciones que el sistema sí sabe aprovechar para reafirmar ante la opinión pública que somos un grupo terrorista. 2. Militares: El flanco sur quedó desprotegido desde el primer momento, por cuanto los seis compañeros del grupo de choque tenían la tarea de minar la entrada principal y contener al enemigo por ese flanco estratégico. Con la azotea sucedió otra tanto, debido a que las tres personas destinadas a la defensa de ésta, dos (“Diana” y “Laura”[xvii]) quedaron fuera del objetivo, como integrantes del grupo de choque, y la tercer (“Esteban”[xviii]) quedó gravemente herido desde el inicio del operativo. Los compañeros del flanco del sótano perdieron su posición desde la tarde del día 6 al fallarles las minas que instalaron para impedir la entrada a los tanques que irrumpieron por ahí. Como no fuimos nosotros los que sorprendimos, sino los sorprendidos, desde el principio quedamos aislados del grupo que ingresó con el grueso y de los compañeros que hacían las veces de grupo de apoyo, a excepción de “Natalia” y “Mariana”. A pesar de que todos los mandos y yo teníamos walkie-talkies con la misma frecuencia, no recibí en ningún momento respuesta alguna a mis llamadas. NOTA DEL TRANSCRIPTOR 1 Nota del transcriptor: Se refiere a Andrés Almarales, comandante No. 3 del operativo, quien permaneció en la zona de las escaleras en el costado noroccidental de la edificación, en los baños, y estuvo al mando del último reducto del comando guerrillero. 2 Nota del transcriptor: Lucho es Luis Francisco Otero, comandante No. 1 del operativo. 3 Nota del transcriptor: Memo es Guillermo Helvencio Ruiz, comandante No. 4 del operativo, cuyo nombre de combate era “Chucho” (como aparece en algunas partes del relato). Él y Clara Helena eran pareja. 4 Nota del transcriptor: “Patricia” era el nombre de combate de Olga Gracia. 5 Nota del transcriptor: “Aldo” es Alfonso Jacquin, comandante No. 2 del operativo. [vi] Nota del transcriptor: “Abrahám” fue de los combatientes que no logró entrar al Palacio. 7 Nota del transcriptor: Natalia es el nombre de combate de Dora Torres Sanabria o Ángela Ma. Murillo. 8 Nota del transcriptor: Pilar es el nombre de combate de Jimena Marcela Clavijo. 9 Nota del transcriptor: Responsable de la unidad que no logró entrar al Palacio. 10Nota del transcriptor: “Pacho” es el nombre de combate de Ariel Sánchez Gómez, comandante No. 5 del operativo. 11 Nota del transcriptor: Testimonios y documentos muestran que esta apreciación de Clara Helena sobre los flancos y sus responsables no es exacta. El plan militar contemplaba acciones diferentes durante el asalto y la consolidación del operativo, y las responsabilidades de mando de los flancos se distribuyeron de manera diferente a la señalada por Clara Helena. Se sabe que en la fase de consolidación la defensa del flanco Norte sería responsabilidad de “Pacho”, 223 “Roque” (Josué Marín), “Bernardo” (Fernando Rodríguez), “Esteban” (Jesús A. Rueda) y “Mono” (Fabio Becerra), bajo el mando del primero; que el flanco Oriental sería responsabilidad de “Lázaro”, “Fabio” (Orlando Chaparro), “Natalia”, “Diana” y “Juan”, bajo el mando del primero, y que el sótano sería responsabilidad de “Chucho”, “Andrés” (Humberto Lozada), “William” (Alberto N. Erazo), “Marcela” (Mónica Molina) y “Pedro” (Jesús A. Carvajal), bajo el mando del primero. 12 Nombre de combate de Constanza Molina. 13 “Andrés” es el nombre de combate de Humberto Lozada Valderrama; “Pedro”, el de Jesús Antonio Carvajal Barrera; “Nohora”, el de Amalia Sosa Sierra; “Fabio”, el de Orlando Chaparro Vélez; “William”, el de Alberto Nicolás Erazo, hermano de Salvador (Fernando Erazo) y Padremío (Carlos Erazo); “Marcela” era el nombre de combate de Mónica Molina Beltrán, y “Bernardo”, el de Fernando Rodríguez Sánchez. 14 “Patricia”, “Fabio” y “Paula”, como ya se anotó, son los nombres de combate de Olga Gracia, Orlando Chaparro y Constanza Molina. Respecto de la enfermera, Noralba García Trujillo, hay una imprecisión en su nombre de combate, que no era “Violeta”, sino “Betty”. “Adán” era el nombre de combate de Nicolás Ortiz Foglia. 15 ÚNICA NOTA DE PIE DE PÁGINA ESCRITA POR LA PROPIA CLARA ENCISO. DICE ASÍ: Dentro del edificio, en sitios estratégicos, se encontraban como Grupo de Apoyo: “Aldo”, “Pilar”, “Mariana” y “Natalia”. Por otro lado, el Grupo de Choque que debía entrar por la puerta principal, quedó compuesto de la siguiente manera: al mando, “Lázaro”, “Abrahám”, “Roque”, “Laura”, “Diana” y “Levi”. HASTA AQUÍ EL TEXTO DE CLARA. SIGUE NOTA DE TRANSCRIPTOR: “Pacho” era el nombre de combate de Ariel Sánchez Gómez; “César” el de Elkin de Jesús Quiceno Acevedo; “Bernardo, el de Fernando Rodríguez Sánchez; “Sebastián” el de William Arturo Almonacid, quien en la mayoría de documentos de Palacio figura como “Orlando”; “Jorge” es el nombre de combate de Edison Zapata Vásquez; “Carlos” o “Mono”, el de Fabio Becerra Corea; “Miguel”, “Michel” o “Profe”, los de Javier Ulpiano Varela Polanía; y “Esteban” (el panameño), el de Carlos Eliécer Benavides Martinelly. Respecto del grupo que entraría por la puerta principal, hay imprecisiones en el texto de Clara Helena en términos de su composición. En efecto, bajo el mando de “Lázaro”, esa escuadra estaba integrada por “Abrahám”, “Levy” (“El Tigre”), “Laura”, el “Mono-Juan” (Carlos Monje) y “Mateo” (Edgar Fayad). Por haber llegado a la plaza de Bolívar cuando el fuego cruzado era demasiado intenso como para intentar el asalto de la puerta principal, todos ellos se quedaron por fuera del operativo. 16 Hoy el barrio Galerías. 17 Aquí Clara Helena tiene una confusión, pues “Diana” y “Laura” son la misma persona. Tal vez quiso decir “Diana” y “Levi” quienes efectivamente estaban a cargo de la azotea y formaban parte de la escuadra que no alcanzó a ingresar al edificio. 18 “Esteban”, el panameño, cuyo nombre era Carlos Eliécer Benavides Martinelly. Fuente: http://www.las2orillas.co/ LA OCDE RECOMIENDA MÁS REFORMAS NEOLIBERALES Martín Morales http://buzos.com.mx/revhtml/r689/principal.html Los últimos seis gobiernos federales han modificado gradualmente la Constitución de 1917 privilegiando los intereses empresariales y desarmando jurídicamente a los sectores sociales más desprotegidos del país; esto lo han hecho obedeciendo las instrucciones del Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y argumentando que han buscado “la modernización de México”. 224 Desde el Gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988) hasta el de Enrique Peña Nieto (2012) se ha modificado la Carta Magna de 1917, suprimiendo la esencia de los artículos que más favorecían al pueblo, principal actor del movimiento revolucionario de 1910; imponiendo leyes que favorecen claramente a los dueños de los grandes capitales nacionales y extranjeros. La reconfección del modelo de Estado se inició en 1984 y su más reciente fase fue la aprobación de las 11 “reformas estructurales” que el presidente Peña Nieto promovió entre 2012 y 2014, y cuyo contenido responde a los intereses económicos y políticos de la clase dominante en el país y a los de las grandes empresas trasnacionales de Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE). El periodo de conversión de la poderosa economía mexicana empezó en 1982 con la llegada a la Presidencia de la República del priista Miguel de la Madrid, quien apenas dos años después, en 1984, empezó a promover las “reformas estructurales de primera, segunda y tercera generación” –así definidas por los especialistas en Derecho– con las que paulatinamente se han ido modificando los artículos constitucionales de orientación popular. Uno de los ejemplos más evidentes de regresión histórica e ideológica es el que sufrió el Artículo 3 constitucional, que modificó la instrucción hecha al Estado mexicano de que impartiera una educación socialista a partir de 1934 –durante el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas– a la reversión absoluta en 1946, cuando el Gobierno de Manuel Ávila Camacho promovió su contrarreforma. Otro ejemplo es el Artículo 27, que trata de la posesión social de la tierra, y sufrió las primeras modificaciones en el sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) para que los ejidatarios adquirieran la propiedad de las tierras comunitarias y pudieran venderlas. Actualmente, la tierra se ha privatizado y grandes extensiones se encuentran en poder de los corporativos transnacionales de la minería, la agroindustria y próximamente de las empresas petroleras, eléctricas, geotérmicas, etcétera, mientras los campesinos se convierten otra vez en peones u obreros al servicio del capital nacional y extranjero y son transferidos a los cinturones de miseria de las grandes ciudades del país, y de EE. UU. Los recursos del subsuelo dejaron de ser propiedad de la Nación para volver a manos de particulares, mexicanos y extranjeros, gracias a la reforma enenergética que derribó el concepto de propiedad social de esa riqueza en los artículos 27 y 28. La tierra, que alimentó por siglos a los mexicanos, ha pasado a ser un activo financiero de empresas trasnacionales, desapareciendo la soberanía alimentaria. El contenido del Artículo 123 constitucional fue dinamitado por la “reforma estructural laboral”, que a partir de diciembre de 2012 debilitó los derechos de los trabajadores beneficiando a la clase patronal, suprimiendo los contratos colectivos, haciendo a un lado las conquistas sindicales como el derecho de huelga y a un salario suficientes para satisfacer las necesidades normales de una familia. La reforma laboral quitó obstáculos a los empresarios institucionalizando los abusos y alentando la acumulación del capital en pocas manos, como se puede constatar en México. Entrevistado por Buzos, el constitucionalista Ramiro Bautista Rosas, señaló: “no resulta nada extraño que el efecto de tal transformación constitucional, e incluso regresión, sea una creciente ampliación de la desigualdad social y de la pobreza en la misma magnitud en que se ha modificado el modelo del Estado revolucionario”. 225 Una nueva Constitución A la Constitución expedida el 5 de febrero de 1917 se le han hecho 642 modificaciones con base en 225 decretos, cuya mayoría no han sido simples “actualizaciones” sino cambios de fondo cuyo resultado es una nueva Carta Magna. Sesenta y siete por ciento de tales modificaciones (la mayoría estructurales o de fondo) se hicieron entre 1982 y 2015, así lo expresó el doctor en derecho Héctor Fix Fierro, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El prestigiado jurista mexicano afirmó que las “reformas estructurales” ejecutadas en el actual sexenio son parte “del ciclo modernizador que inició en 1982, en el sexenio de De la Madrid”. Un tercio de esas reformas, precisó Fix Fierro, se realizaron durante el actual Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a través de la emisión de 58 decretos entre 2012 y este año. Evolución de las reformas Las “reformas estructurales” derivaron de los compromisos que México debió asumir con su endeudamiento externo durante el periodo final del sexenio de José López Portillo (19761982), una vez que su cacareada “administración de la abundancia” generada por el petróleo terminó en la catástrofe financiera nacional y las fuertes presiones injerencistas del Gobierno de EE. UU. Al iniciar su sexenio, De la Madrid no hizo sino llevar a la práctica los compromisos adquiridos de su antecesor y comenzó a transformar el Estado, modificando la Carta Magna para ajustarla al modelo neoliberal que se promocionaba en el mundo como la nueva forma de acumulación del capital. En su investigación Evolución y desarrollo de las reformas estructurales en México (19822012), Marina Trejo Ramírez y Agustín Andrade Robles, ambos profesores e investigadores de la Facultad de Economía de la UNAM, detallan que en el periodo 1984-2014 se han ejecutado reformas estructurales en serie, de primera, segunda y tercera generación, que siguen “ampliándose, profundizándose, perfeccionándose”. Andrade y Trejo detallan que las reformas de primera generación se hicieron entre 1984 y 1994. Las de segunda entre 1996 y 2006 y las de tercera entre 2012 y 2014. Las siguientes reformas, es decir, las que vendrán en los meses próximos –siguiendo el mismo modelo de instrucción externa (BM, FMI y OCDE)– van encaminadas a perfeccionar y ampliar el esquema legal que en México ha tardado tantos años en implantarse a diferencia de otros países, debido a la resistencia había antepuesto el pueblo mexicano. Los especialistas universitarios indican que las “reformas estructurales” “mantienen la lógica de las implementadas por un modelo que ha entrado en crisis, que a escala mundial no pudieron resolver el problema del crecimiento, que en este momento son un obstáculo para el desarrollo de las nuevas tecnologías, y que en el ámbito social han traído consigo un retroceso en términos de la distribución del ingreso, manifestado en el empobrecimiento de la población y en la conculcación de sus derechos políticos. ”Esto ha motivado el surgimiento de movimientos contestatarios como los Globalifóbicos, los Indignados, los Occupy Wall Street, #YoSoy132, la revolución Pingüina de Chile, que tienen algo en común: vivir en condiciones críticas, en un sistema en donde la desigualdad social es indicador de pobreza y las perspectivas de vida no son equitativas”. 226 El doctor Ramiro Bautista Rosas, analista político y especialista en materia de Derecho Constitucional, profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, dijo a Buzos: “es un proceso que no ha concluido, sigue avanzando. Ahora bien, las promesas que se han hecho a partir de toda esa dinámica reformista no se han alcanzado, y ése es el problema, el sistema político, porque todo esto ha ido acompañado de promesas de empleo, recuperación salarial, mejores condiciones de vida, y como eso no se alcanza, pues están en una situación complicada, y a eso se responde con reformas políticas, abriéndole campo a los partidos, dándoles prebendas, para ver si por esa vía se tranquilizan las cosas; buscan satisfacer en algún grado las necesidades populares, para calmar un poco las cosas, lo cual se ve muy difícil. Aplican medidas de política económica junto con otras de tipo preventivo, como son los paliativos con programas de asistencia social para matizar el descontento de la gente. Y es que les sale más barato hacerlo así que distribuir la riqueza de una manera más equilibrada”. Borrar conquistas revolucionarias El doctor Ramiro Bautista señaló: “la Constitución está muy cambiada, y la orientación general que se le ha dado es otra. El Estado que surgió de la revolución era liberal, capitalista, pero con un profundo sentido social; algunas gentes dicen que un Estado social. Yo no afirmo eso, pero sí era un capitalismo, digamos, moderado en su explotación y con una vocación social importante, derivado del proyecto de la Revolución, pero esto se fue abandonado, yo diría que de manera más marcada desde la época de Miguel Alemán en adelante, y se le fue dando más peso al ámbito de lo privado en detrimento de lo social, fundamentalmente del campo; y entró en una caída brutal a partir de Miguel de la Madrid con la incorporación del neoliberalismo. En los últimos años ese proceso sigue profundizándose ya con mayor velocidad. “Las fuerzas que hicieron la revolución eran dos grupos en general: Una queriendo echar abajo la dictadura porfirista (Madero, Obregón, Carranza, Calles, etcétera), pero sin cambiar el modo de producción capitalista; y otra vertiente realmente social, encabezada por Emiliano Zapata, Francisco Villa, Felipe Ángeles, que planteaban reivindicaciones sociales, pero sin proponerse tampoco cambiar el modo de producción capitalista; pero éstos, al final, quedaron desplazados y fuera del poder, quedando éste en manos de quienes no tenían un compromiso social serio. “Para sacar adelante la Constitución se incorporaron al texto los postulados zapatistas, el Plan de Ayala y demás, pero en el Gobierno no estaban los zapatistas, y así era difícil que eso llegara a hacerse realidad, aunque tenían sus programas inscritos en la Constitución, pero nada más. ¿Quién tenía el poder? Pues los otros, los ligados a los intereses particulares mexicanos y extranjeros beneficiados por el Porfiriato. De ahí para acá, salvo en la etapa cardenista, lo social comenzó a llevarse hacia atrás. “En la actualidad, para sacar adelante las reformas se ha buscado no chocar fuertemente con la opinión pública, se maneja el discurso, sin engañar, es decir, afirman que no se va a privatizar el Instituto Mexicano del Seguro Social y eso es cierto, la institución no, pero se va a ir haciendo más pequeñita, como Pémex o la Comisión Federal de Electricidad, al abrirle espacios a la participación de privados en la prestación de servicios y explotación de los recursos”. El imperio tras las reformas 227 Pese a los resultados observados en las últimas tres décadas, sobre todo en la ampliación de la desigualdad (dos millones de nuevos pobres solamente de 2012 a la fecha), el equipo de Gobierno de Enrique Peña Nieto ha anunciado que mantendrá activa su producción legislativa de “reformas estructurales”. Es lo mismo que se ha hecho desde 1984 y con los mismos desastrosos resultados en materia social conocidos en las últimas tres décadas, cuyo éxito puede medirse con el aumento exponencial de la acumulación del capital en manos privadas y en la misma proporción que existe en el mundo: 1 por ciento de la población mexicana concentra tantos bienes como 99 por ciento de los mexicanos. La recomendación de la OCDE es seguir con las reformas, como lo expresó su secretario general, José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda del Gobierno de Ernesto Zedillo, del 5 de enero de 1998 al 30 de noviembre de 2000. Pero la OCDE no es la primera en sugerir que la “ola de reformas” de corte neoliberal continúe; antes lo han hecho reiteradamente los gobernantes estadounidenses y los titulares y voceros del BM y FMI, fieles guardianes del orden capitalista mundial, financiados por el Sistema de Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés) de EE. UU. Es decir, la médula internacional a la que se someten los bancos centrales de la mayor parte del mundo y la red financiera trasnacional manejada por banqueros y financieros dueños de corporativos mundiales de todo tipo. El “reformador” Gurría En fecha reciente, el secretario de la OCDE ha puesto especial énfasis en la necesidad de una nueva reforma al sistema de pensiones, que según dijo, servirá –como ha dicho de otras reformas– para reducir la desigualdad y la pobreza, aunque evidentemente eso no ocurrió. Por citar algunos ejemplos, la OXFAM señaló recientemente que el 64 por ciento de la riqueza del país está repartida entre el uno por ciento de la población, mientras el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó un aumento de dos millones de pobres entre 2012 y 2014. En entrevistas y en eventos realizados los días 12 y 23 de octubre, el titular de la OCDE ha insistido en que “México es el reformador de la OCDE y del mundo”, y que debe avanzar hacia una nueva ola de reformas estructurales. El 8 de enero de este año había señalado que México debería comenzar una segunda fase de reformas e indicó dos esferas como objetivo: reformas al Poder Judicial y reestructuración del Estado de Derecho. El pasado 16 de octubre detalló que el segundo paquete de reformas deberá tocar un esquema para abatir la informalidad en que trabaja aproximadamente 60 por ciento de los poco más de 50 millones de trabajadores mexicanos. Otro paquete abarcaría la transparencia en el ejercicio de la administración pública, así como la mejoría del desempeño de los tribunales de justicia, con acciones para abatir la corrupción, aunque ésta en realidad forma parte de la cultura consuetudinaria del sistema político mexicano. Como se ha planteado, la orden de ejecutar más reformas estructurales no sale específicamente de la OCDE. Obsérvese, por ejemplo, el señalamiento implícito que el pasado 30 de septiembre hizo Christine Lagarde, directora gerente del FMI, al afirmar que México continuará realizando más “reformas estructurales” porque éstas empezarán a dar resultados positivos en el corto plazo. Al participar en el foro del Consejo de las Américas, que dirige el exembajador de EE. UU. en México, John Dimitri Negroponte, Lagarde dijo que el gobierno mexicano ha decidido 228 “mantener el curso y continuar con las reformas y sólo por eso, por la determiNación de continuar las reformas y de implementarlas, probablemente contribuirá a generar confianza”. Enseguida, la titular del FMI mencionó las resistencias encontradas ante la aplicación de tales reformas e indicó: “han habido muchos frentes que han sido confrontados por las autoridades mexicanas con una gran valentía”. ELECCIONES RECONFIGURAN A SIETE PAÍSES Nydia Egremy http://buzos.com.mx/revhtml/r689/interna.html Un solo día definió el panorama político-electoral de corto plazo en Guatemala, Haití, Colombia, Argentina, Costa de Marfil, Ucrania y Polonia. Aunque en la actual ilusión democrática el electorado confía en que su voto decidirá quiénes son sus representantes, ignora el peso de los intereses geopolíticos y las alianzas secretas entre las cúpulas de los partidos supuestamente antagónicos. El botín electoral es colosal: la conducción temporal de un Estado por una minoría cuyas políticas públicas determinarán el futuro interno y exterior de un país. Los comicios presidenciales, departamentales y legislativos celebrados el pasado 25 de octubre en siete países, confirman que en el corto plazo no habrá tregua entre conservadores y progresistas. Al mismo tiempo, exhiben que los nuevos representantes políticos mantendrán su relación con Washington por considerarla estratégica y prioritaria. Semanas antes, en Portugal, los tres partidos de izquierda decidieron unirse y así lograron que un socialista dirigiera el Parlamento. Y en el Reino Unido triunfó el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien rubricó el afán de los británicos por un cambio político. Ese prometedor viraje en la Europa del tercer lustro del siglo XXI anuncia interesantes cambios por venir. Reto a la izquierda Argentina: La primera ronda electoral no definió a un triunfador. El candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, no logró el 45 por ciento de los votos, por lo que junto con el exalcalde de Buenos Aires y aspirante de Cambiemos, Mauricio Macri, protagonizará la inédita segunda vuelta electoral el 22 de noviembre. Macri, defensor de la política que hace ocho años llevaron a la Argentina al “corralito” y a que sus ciudadanos vocearan “¡Que se vayan todos!”, propone una suerte de derecha del siglo XXI basada en la no confrontación y el marketing electoral para ampliar su base electoral. De resultar electo presidente, las políticas económicas de Macri responderán al ideario neoliberal, advierte el director del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), Alfredo Serrano M. La elección mostró que la oposición fue capaz de sumar esfuerzos, pues obtuvo el 56.5 por ciento de los votos. En contraste los peronistas –el movimiento fundado por Juan Domingo Perón hace 70 años– critican la relativa derrota de Scioli y recuerdan la frase de su líder quien dijo: “los peronistas somos como los gatos. Cuando nos oyen gritar creen que nos peleamos, pero nos estamos reproduciendo”, lo que revela las múltiples tendencias políticas que cohabitan en esa agrupación. La elección de noviembre impactará en Sudamérica, principalmente en un Brasil en recesión y una Venezuela azotada por la oposición y la baja mundial en los precios del crudo. 229 Colombia: Unos 34 millones de electores votaron por mil 101 alcaldes y 32 gobernadores, órganos legislativos locales y regionales. Esas nuevas autoridades pondrán en práctica el eventual Acuerdo de Paz que firmen el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La gran novedad fue el fin de 12 años de gobierno del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA) en la capital del país, y el retorno del economista conservador y exalcalde Enrique Peñalosa. La derrota del PDA se debió al voto de castigo por su débil rechazo a la corrupción y la falta de un proyecto incluyente en el país. Por ello, el diario progresista El Espectador advirtió que la izquierda es esencial para la era posTconflicto en Colombia y llamó a esa izquierda a “reinventar” su propuesta política. Otro perdedor fue el expresidente y opositor al diálogo de paz, Álvaro Uribe, derrotado en sus dos enclaves básicos: Bogotá y Medellín. Ucrania: Este país este-europeo, inmerso desde 2013 en una crisis política que ha dejado más de nueve mil muertos, eligió 10 mil asambleas legislativas y 358 alcaldes. Aunque sólo acudió a las urnas el 36.2 por ciento del electorado, el bloque Solidaridad del presidente de facto Petró Poroshenko se perfiló triunfador. La gran novedad es que la izquierda queda fuera de la Cámara Baja por no alcanzar los votos para tener escaños, hecho inédito desde que Ucrania se escindió de la Unión Soviética en 1989. Pese a su buen resultado, Poroshenko –en el poder desde junio de 2014– debe convencer a sus conciudadanos, pues un sondeo mostró que el 68 por ciento de los ucranianos considera que sus reformas son equivocadas. A su vez, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) exigió reformas a la compleja ley electoral que permite que “grandes grupos económicos dominen la escena política”. La siguiente sacudida vendrá en los comicios de las autoproclamadas repúblicas populares prorrusas de Donestk y Lugansk, previstos en unas semanas. Haití: no viable La que fuera la colonia francesa más rica, la primera en independizarse y abolir la esclavitud en América, exhibe en 2015 su devastada institucionalidad y compleja viabilidad política. Tras el terremoto que lo destruyó en 2010, ese país está intervenido por la Minustah –misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)– y por tropas de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá, además de depender de la ayuda extranjera. Luego de que a finales del siglo XX detonara la crisis política, el tejido social se desarticuló y la delincuencia repuntó. En ese contexto, Haití es gran expulsor de su población hacia sus vecinos antillanos –donde forman la fuerza de trabajo de la industria azucarera– y a EE. UU. En octubre pasado, unos 5.8 millones de haitianos eligieron presidente, 18 enadores, 115 diputados y 140 alcaldes. De los 53 aspirantes a la presidencia destacaban cuatro: Jude Célestin, de la Liga Alternativa por el Progreso y la Emancipación Haitiana (LAPEH); Jovenel Moise, del oficialista Partido Haití Tet Kale (PHTK); Jean Charles Moise, de Pitit Dessalin y Maryse Narcisse, del Partido Fanmi Lavalas. El favorito era Jude Célestin, quien perdió la elección en 2010y denunció una conjura de EE. UU. y sus aliados contra sus propuestas nacionalistas. Célestin propuso fortalecer el nacionalismo, erradicar la corrupción, crear empleos, una nueva política exterior y renovar las instituciones. Sin embargo, los críticos le reclaman su aislamiento y su rechazo a otros candidatos. 230 Por la derecha Guatemala: El triunfo en la segunda ronda electoral del empresario de telecomunicaciones y comediante Jimmy Morales, confirma que a EE. UU. no le importa que éste sea neófito en política; con este personaje mediático podrá seguir dominando la escena guatemalteca. No es de esperar que Morales y su Frente de Convergencia Nacional revolucionen la estructura elitista, corrupta y de reparto de poder en la nación centroamericana. Según The New York Times, el abstencionismo confirmó que los guatemaltecos están cansados de la “política de siempre” y dudan que Morales cumpla su lema de campaña: “Ni corrupto ni ladrón”. En cambio, las élites políticas y económicas del país confían en que el recién llegado calme el hartazgo de los ciudadanos cuyas protestas causaron la renuncia del ex presidente Otto Pérez Molina. Polonia: Este país viró radicalmente a la derecha en estas elecciones. Miembro de la Unión Europea (UE) desde 2004, ha fortalecido su dependencia económico-militar hacia este bloque. Tras la crisis de 2008, el gobierno fue apreciado porque su economía creció hasta 2013 y volvió a repuntar en 2014 gracias al auge de las zonas económicas especiales y la inversión extranjera. En la crisis geopolítica entre la UE y Rusia, el Gobierno polaco se alineó con Ucrania y aprobó las sanciones contra Moscú, que suspendió sus importaciones agrícolas en ese país. Hubo tres novedades en estos comicios presidenciales y legislativos: flujo masivo de votantes (el 51 por ciento) a favor del partido de ultraderecha Ley y Justicia (PiS), que gobernará Polonia (lo que no ocurría desde 1989) y la izquierda que no logró escaños. Tras ese resultado está el disgusto social por las reformas fiscales, el desigual desarrollo y el éxodo de miles de jóvenes sin expectativas. La primera ministra Beata Szydl gobernará con 235 diputados, de los 460 que integran el Parlamento. Además, el presidente electo en mayo pasado, Andrzej Duda, es próximo al PiS, liderado por Jaroslaw Kaczunski, gemelo del fallecido presidente polaco Lech Kaczynski. El PiS es una formación nacionalista católica que propone más participación del Estado en la economía, renacionalizar sectores estratégicos, aumentar la edad de jubilación y más impuestos a grupos extranjeros. Podría confrontarse con la UE porque rechaza la política de reducción de emisiones de dióxido de carbono, las cuotas de inmigrantes, la fecundación in vitro y a las minorías sexuales. Es notable que los polacos dieran el tercer lugar al movimiento antisistema del exrockero Pawel Kukis, seguido del ultraliberal Nowoczesna, el Partido Campesino y el monárquicoradical Korwin Mikke. Más dependencia Costa de Marfil: La elección en ese país del sureste de África muestra la influencia de la geopolítica en su nuevo gobierno. La reelección del presidente Alassane Ouattara busca mantener la buena relación de este país con Occidente, de donde proceden las inversiones para capitalizar la masiva producción y exportación de diamantes, caucho, cacao, café y aceite de palma de Costa de Marfil, que ya se abrió al sector extractivo con énfasis en la explotación aurífera. Ese país es el primer productor mundial de cacao con 1.7 millones de toneladas anuales (el 35 por ciento mundial), por lo que la Organización Internacional del Cacao trasladará ahí su sede en 2018. Además, en su primer gesto de ese tipo en África, la Unión Europea firmó con ese 231 país su primer Acuerdo de Asociación Estratégica. Pese a esos aparentes logros, la situación interna es explosiva: en 2011 huyeron 200 mil marfileños y hoy suman más de un millón; hay 150 mil refugiados en la vecina Liberia y 13 mil más se han dispersado por países limítrofes. En Costa de Marfil subsiste la histórica división sociopolítica entre norteños y sureños, crisis que se agudizó en los comicios de 2010 cuando partidarios de dos candidatos se confrontaron y murieron tres mil personas. Esa desconfianza en el régimen prevaleció en los comicios del 25 de octubre que dio el triunfo al presidente Ouattara; días antes se retiraron dos aspirantes: el exjefe del parlamento, Mamadou Koulibaly, quien alegó que se vive en un “reino autocrático”, mientras que el excanciller Amara Essy aseguró que eran comicios amañados. Los nuevos gobernantes de esos países comenzarán su gestión en 2016 y sus ciudadanos confirmarán si acertaron con su voto o habrán de exigir en las calles que les rindan cuentas. CRISIS EN BRASIL: PETROBRÁS Y LA LÓGICA DEL AJUSTE ESCRITO POR AMÍLCAR SALAS OROÑO* (ALAI AMLATINA) http://www.elclarin.cl/web/noticias/internacional/17362-crisis-en-brasil-petrobras-y-la-logicadel-ajuste.html Con su Congreso Nacional como indicador emblemático de una crisis que aún no resuelve su destino, Brasil se encamina a cerrar el 2015 con signos inequívocos de falta de coordinación entre sus esferas administrativas – federal, estadual, municipal-, con un salario real promedio en las periferias de las grandes ciudades un 7% más bajo que el año pasado, una retracción económica global de casi un 3% del PBI y un contingente de casi 800 mil trabajadores menos en el mercado de trabajo. Una política económica – la impulsada por J. Levy desde principio de año – que comienza a profundizar la propia fragmentación de los intereses sociales que, frente a la coyuntura, buscan resolver por su cuenta sus circunstancias. Desde un punto de vista más panorámico, pareciera que en Brasil vuelve a aparecer una de las marcas idiosincráticas de su capitalismo constitutivo: la inorganicidad de las diferentes partes del sistema social, tal como lo han discutido y debatido por décadas sus principales intelectuales. Aquello que había sido una posibilidad medianamente estabilizada de organicidad política - o “conciliación de clases”, para usar un término más clásico- entre industriales y sindicatos, actividades agropecuarias y modernización científica, bancos y consumo popular, etc., durante el período “lulista” (también proyectable a algunos años del primer gobierno de Dilma Rousseff), parece haber entrado en una fase de desagregación. Las posiciones y respuestas empiezan a ser parciales, desarticuladas, lo que alimenta un cuadro general no demasiado auspicioso. Petrobrás y la crisis económica Siendo la principal empresa latinoamericana, hay una conexión nada despreciable entre la crisis de Petrobrás y la contracción del PBI brasileño durante el 2015. En comparación con el año pasado, Petrobrás redujo sus inversiones en casi un 40%, con consecuencias sobre toda la economía: si se incluyen los efectos indirectos (sobre empresas subsidiarias, los proveedores relacionados con la industria del petróleo, la retracción a la baja en general de la población afectada) y las inversiones totales que dejaron de ser realizadas por las constructoras (no sólo en las áreas de petróleo y gas) el efecto negativo llega a casi un 2% del PBI. Sin que fueran 232 indispensables las medidas tomadas, como lo han advertido especialistas en el tema, este “giro” de Petrobrás tuvo una consecuencia mayor sobre el achicamiento de la economía que las propias medidas recaudatorias del “ajuste” promovido por J. Levy; tiene que ver con el peso determinante que tiene sobre la economía: en el ciclo 2010-2014, fue responsable por el 8,8% de las inversiones en el país, lo que constituye a la compañía en un factor clave, indispensable. La buena disposición mostrada por la “comunidad internacional de negocios”, las calificadoras de riesgo y los medios emblemáticos globales de comunicación, respecto de Brasil, Lula e incluso la propia Dilma (que presidía el Consejo de Petrobrás desde el 2006) comenzó a modificarse precisamente a partir de que el Gobierno, en el 2010, dispuso como marco regulatorio sobre los campos de petróleo del Pre-Sal – la mayor reserva de petróleo descubierta en el Siglo XXI- la obligatoriedad de la presencia de Petrobrás como operadora única, lo que no excluía la participación de otras compañías. A partir de allí, no sólo empezó una campaña internacional y nacional para “reabrir” estas cláusulas (soberanas) brasileñas sino que comenzó la búsqueda por modificar la gestión de la compañía, como queda claro en los documentos que evidenciaron el espionaje de la NSA a Petrobrás en el 2013. La caída de los precios internacionales del petróleo y las denuncias por el escándalo del Lava-Jato – con una sobreexposición mediática permanente- ampliaron el margen de maniobra para las interferencias sobre la empresa: las presiones continuaron con el reemplazo de G. Forster, la asimilación de que la salida a su “crisis financiera” era el eventual “giro” de la compañía de este año, medidas compactadas con el arribo del nuevo equipo al Ministerio de Economía. Pero los cambios no se han detenido allí: en estas últimas semanas han tomado envión en el Congreso Nacional los diversos proyectos de modificación sobre las competencias y atribuciones de Petrobrás en los campos del Pre-Sal, cuestión que ya pareciera tener más posibilidades de que ocurra, como lo admitió hace unos días en Marruecos el propio J. Levy. El sentido es el mismo: el “giro” de Petrobrás es la proyección de la lógica del ajuste del gobierno de Dilma Rousseff sobre uno de los elementos más gravosos de crecimiento económico, sino el más importante. El Partido dos Trabalhadores y la lógica del ajuste Este cambio en la política de inversiones de Petrobrás –que la semana pasada tuvo como respuesta una huelga de petroleros, la más importantes en muchos años, con consecuencias en la propia cotización internacional- resulta clave en función de los ajustes realizados en otras esferas estatales; por la recesión económica que provoca, puede llegar a poner en juego la propia supervivencia política del Partido dos Trabalhadores. Algunas conclusiones deberían poder sacarse sobre este punto; tanto en relación con Petrobras, cuyo valor viene en franco declino, como desde un punto de vista más general, en relación con las opciones que toman los gobiernos en determinados momentos de su gestión, respecto de la “lógica del ajuste”. La “lógica del ajuste” es difícil de poder administrar focalizadamente: se convierte con cierta velocidad en una opción ideológica que impregna al resto del conjunto, aún más si parte del núcleo del poder decisorio, como el Ministerio de Economía, o de la principal palanca del crecimiento económico de los últimos años, como Petrobrás. Desde ese centro se difumina una particular “cultura del ajuste” en las mentalidades de quienes toman las definiciones en materia de políticas públicas - y en Brasil, en estos meses, ha sucedido parcialmente este fenómeno-, que se desplaza hacia las administraciones subnacionales (basta sólo revisar cómo están argumentando gobernadores de signo políticos distintos los proyectos de presupuesto “achicados” para el 2016), los léxicos de las dirigencias empresariales (algo explícito, por ejemplo, en los últimos documentos de la FIESP) e, incluso, pasa a formar parte de algunas orientaciones del sentido común. 233 En la “lógica del ajuste” – ese desplazamiento que va de la opción económica a la perspectiva ideológica- hay un espiral cuyo control no siempre es posible de administrar, como propicia, incluso, el propio Lula: los tres anteproyectos de Presupuesto 2016 debatidos hasta el momento tuvieron que ser modificados por pronósticos progresivamente más negativos para el año que viene. Y lo que resulta más importante: como expresión de esta trayectoria 2015, una dialéctica social cuyo panorama es de una mayor desagregación política y cultural, sea en el aumento de la protesta sindical, sea en un Congreso Nacional completamente fragmentado y caotizado, o bien en procesos de identificación microsociales que se multiplican desde las mínimas singularidades. En otras palabras, un año de reversión en términos cohesivos respecto del avance de los últimos años; un paso hacia atrás. Algo de esa inorganicidad que la sociología brasileña caracterizó con detalle hace tiempo. * Amílcar Salas Oroño es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, Magister en Ciencia Política por la Universidad de San Pablo y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Autor del libro Ideología y democracia: intelectuales, partidos políticos y representación en Argentina y Brasil entre 1980 y 2003. 234
© Copyright 2026