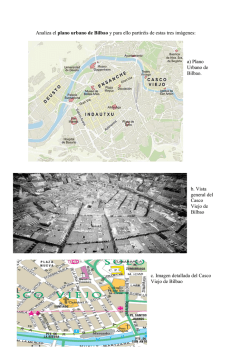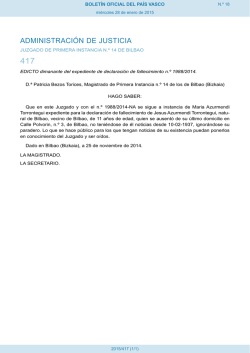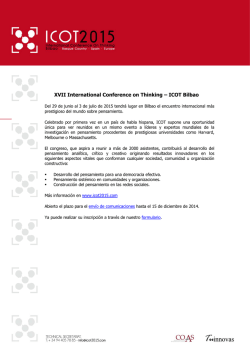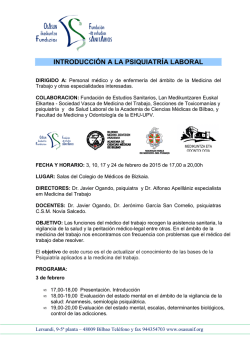Ni a Palos
Domingo 23 Agosto 2015 BUENOS AIRES AÑO 6 - N°332 SUPLEMENTO JOVEN DE TIEMPO ARGENTINO A PALOS Además: Noah Cicero | Augusto Costanzo y la historia del Sanjoburuz, la mascota del Athletic de Bilbao | Daniel Melero | Daniel Durand | La caja negra de Zambayonny | PH15 | Gombrowicz | Estereotipos año 6 | nº 332 | 23 de agosto de 2015 2 Caja negra El ascensor Por Zambayonny Ilustración: Daniel Caporaletti Las únicas condiciones absolutamente obligatorias que me exigieron para darme el trabajo fue que no utilizara el ascensor bajo ninguna circunstancia y que no hablara con nadie acerca de este requisito. En ese momento yo estaba tan ansioso por ser parte de la empresa que no reparé en lo absurdo de la cláusula y firmé el contrato de inmediato con la desbordante alegría que sentía por volver al mercado laboral tras tantos meses de recorrer infructuosamente los avisos clasificados, las colas de desempleados y los cartelitos en las vidrieras de los locales del centro. De todas maneras mi flamante oficina se encontraba en el segundo piso por lo tanto era más natural subir o bajar por las escaleras que perder tiempo esperando el ascensor y además me tomaba la prohibición como un ejercicio diario que al cabo de un tiempo comencé a disfrutar por tener más aire y más fortaleza en los músculos de las piernas. El movimiento habitual de los empleados era absolutamente normal. Fichaban temprano, tomaban mate, encendían sus computadoras, archivaban papeles, atendían el teléfono, se tomaban media hora para almorzar, regresaban con algo que contar, miraban el reloj, asistían a alguna reunión con el encargado y a las cuatro de la tarde volvían a fichar y se retiraban utilizando el ascensor como todo el mundo. Yo hacía exactamente las mismas cosas pero por las escaleras. Sinceramente no podía quejarme. Estaba en blanco, tenía vacaciones, contaba con una buena obra social, me pagaban el último día hábil de cada mes sin excepción y hasta me suministraban unos vales para hacer compras que eran como un regalo ya que no los contaba como parte del sueldo. Es más, al cabo del primer año empecé a pagar las cuotas de un plan para adquirir el auto que siempre había querido. Estereotipos El cuarentón que se cree gigoló Mandá tus ideas a contacto@ niapalos.org o vía Twitter a @niapalos así lo publicamos. Mi vida se había ordenado de repente y por primera vez en mucho tiempo era realmente feliz. Tal vez mi única cuenta pendiente era que no utilizaba jamás el ascensor, sin embargo ese estúpido detalle pasaba desapercibido para todo el mundo porque la mayoría de los empleados llevábamos constantemente expedientes al piso de abajo o al de arriba y a nadie le sorprendía que cualquiera abordase las escaleras sistemáticamente. En algún momento de aburrimiento me puse a pensar que tal vez a cada uno de mis compañeros también les habían exigido que cumplieran con alguna extravagante exigencia como una forma de mantenernos atentos o de demostrarnos que nos estaban vigilando. Desde entonces me puse a pres- tarle atención a las costumbres extrañas de los demás y descubrí algunas cosas muy particulares. Por ejemplo: Domínguez jamás se servía café de la cafetera que gratuitamente se exponía en el pasillo, la señora Rodríguez nunca bajaba las persianas de su oficina por más que muchas veces el sol le daba de lleno en el monitor, el doctor Moreira no tenía paraguas y cuando llovía aparecía siempre absolutamente empapado, el supervisor Ordoñez lloraba los lunes al llegar a su oficina y el cadete Martínez no comía. Otros parecían no ir nunca al baño, otros no hablaban de su familia, otros faltaban los viernes, otros tarareaban solamente melodías desconocidas y otros no colgaban sus abrigos en el perchero. De todas maneras como no podía distin- guir si estas conductas obedecían a un mandato superior o simplemente se trataba de cuestiones arbitrarias decidí poner a prueba mi teoría. Lo esperé a Domínguez junto a la cafetera y cuando pasó le extendí la mano con un vasito de plástico lleno de café. El hombre detuvo su paso veloz y me miró a los ojos como si quisiera decirme muchas verdades, aunque solo dijo: “No, gracias, me provoca acidez” y siguió caminando. A nadie parecía importarle las cláusulas prohibitivas de los demás, por lo tanto el pequeño ecosistema funcionaba perfectamente, más o menos como en la vida real. Un día de diciembre en el cual casi todos se habían retirado temprano y nadie le prestaba demasiada atención a nadie, supe que era mi oportunidad. Me acerqué lentamente a la puerta del ascensor y tras juguetear unos segundos con el dedo alrededor del botón como si estuviera distraído pensando en otra cosa, lo presioné. El ruido de su motor al arrancar me pegó en el centro del pecho como un llamado de libertad y al cabo de unos pocos segundos lo tuve delante de mí por primera vez. Giré la cabeza hacia los costados para ver si alguien me observaba y al darme cuenta de mi absoluta soledad, abrí la puerta, me introduje dentro del habitáculo y apreté nervioso Planta Baja. El ascensor comenzó a descender como lo hacía siempre sin importarle quién lo tripulara. Fueron dos pisos interminables donde mi rostro en el espejo se veía tenso y expectante pero con una sonrisa indisimulable. Cuando llegué a destino salí despacio tratando de no hacer ruido al cerrar la puerta. No había nadie esperando. Caminé algunos pasos en silencio por el hall central con la mayor naturalidad posible y me retiré del edificio sin llamar la atención. Recién en ese momento sentí por fin que tenía el control completo de mi vida. A la mañana siguiente apenas llegué al trabajo la secretaria del encargado me entregó el sobre con la cifra que me correspondía por la indemnización del despido.x •Es taxista. •Leo Mattioli como referente de vida. •Dice que usa “lo que le gusta a las guachas”. •Ese uniforme consiste en camisa (preferentemente brillosa), con tres botones abrochados y cadena de oro a la vista. •Cuando va a un bar le dice “bebé”, “rica” o “cachorra” a la moza. •Como mínimo dos veces por semana es señalado como bufarra. •Extraña al Facha Martel. •Fue a Schwanek pero no pudo evitar la pileta en la cabeza. •Los jueves a la noche puede ir a La Madeleine o el Club del Golf. •Si va al Club del Golf a la salida consume travestis. •Es de darse vuelta para mirar un culo y quedarse dos minutos plantado en la esquina como buscando una explicación. •No entiende que el aleteo de pollo nunca se usó. •Miente sobre haber ganado unas cervezas gratis en La Negra al mejor baile stone de la noche. •Lo repitió tantas veces que cree que es verdad. •Siente un orgullo malsano al contar en alguna reunión que iba a bailar a Margarita Rocknroll en Puente Saavedra. •Es narigón. •Pelo corto con un inexplicable flequillo diminuto sobre la frente. •Se broncea en Parque Centenario. •Cada tanto se clava un jugo de zanahoria para mejorar la piel. •No tiene un mango. •Le cae bien Donato de Santis. •Es el que va al chino y compra Criadores o Fernet en esas mini botellitas. •Invirtió más en los dientes que en el departamento. •Cortinas y/o luces rojas en el monoambiente. •Fuma Parissienes y le parece medio afeminado fumar rubios. •Guarda un stock de Old Spice y Heno de Pravia desde la Hiper. •Chupín de color a full. •Exceso de Siamo Fuori. •Experimentó claritos para parecerse al Pollo Vignolo. •Le quedó como a Beto Casella. •A la mañana Radio 10, de tarde FM Latina. •Fan de Coco Silly. •“Todo viento”, “que me contursi”, “una manteca”, sus frases de cabecera. •Usó hasta hace poco un grano de arroz con su nombre grabado como colgante. •Y anillos de coco. •Siempre muy sudado. 23 de agosto de 2015 | año 6 | nº 332 3 Ruido de fondo Un poema para siempre Por Alfredo Jaramillo @hijoderecesion La reedición del libro de poemas El cielo de Boedo, de Daniel Durand (Concordia, 1964) vuelve a poner en los anaqueles un volumen que en su primera aparición ya anticipaba su destino de clásico. Aquella primera edición realizada por Gog & Magog en 2004 se convirtió rápidamente en un libro de lectura obligatoria, tanto para sus contemporáneos de la llamada “Poesía de los noventa” como para una nueva camada de jóvenes poetas que encontraría en sus páginas una rica cantera de la que extraer materiales para sus propias creaciones. La propuesta del libro se desnuda con sencillez desde el título: El cielo de Boedo es un diario de observación en el que el poeta describe -día tras día, estación tras estación- los datos que recogen sus sentidos a partir de ejercicios regulares: mirar el cielo, escuchar los sonidos del barrio, indagar en las propias emociones. Cualquier poeta podría fijarse un programa similar, pero no cualquiera alcanza su objetivo con la maestría de Durand. Resalta el preciosismo de los versos, que combinan de manera natural y sintetizan, a un nuevo nivel, lirismo y vulgaridad (“... la casa entra silenciosa / en la oscuridad larga del bardo”). También la ambición: el libro parece querer agotar el catálogo de descripciones posibles en torno a ciertas experiencias o paisajes urbanos. En ese sentido, el cielo de Boedo es a Durand lo que el mirlo es a Wallace Stevens. “Un murciélago derrapa gira baja sube y obtiene los primeros datos de la noche fresca”, escribe en uno de los poemas; una imagen que acerca la rutina del quiróptero a la actitud observadora del poeta y que, puestos a imaginar, convierte al escritor en un hombre-murciélago que en lugar de salir por la noche a combatir criminales, sale a combatir la naturaleza objetiva de la realidad. Las nubes son “grumosas”. La noche puede “atravesarle hierros a la flacidez de la tarde”. Y así. El libro incluye, como en su edición original, la sección “Cuatro Poemas de Tu Fu”, con traducciones libres del propio Durand en las que logra asimilar su universo poético con el del poeta chino, y viceversa. La presencia de esos poemas no debería pasar desapercibida: al sonar como escritos por Durand, los del poeta nacido en Entre Ríos también podrían haber sido escritos por Tu Fu. Esa universalidad, construida adrede, acerca dos mundos lejanísimos y hace posible que Boedo se convierta en un suburbio de Chengdu. También destaca el tramo final del libro, “Guiones de poemas”, donde Durand descompone en categorías sus percepciones diarias: “música: nada / sonidos: llanto intermitente, gotear de un toldo rojo, martillazos en la carne / sensaciones: el sujeto está enamorado y sin dinero”. Venerado por poetas de todas las edades, pero sobre todo por jóvenes a quienes formó en talleres y encuentros casuales, Durand vuelve a los lectores con el libro que lo hizo famoso, al cuidado de dos editores (y poetas) que nos advierten en la contratapa lo que ya se sabe: “El cielo de Boedo es un poema para siempre”. × El cielo de Boedo Daniel Durand Blatt & Ríos 2015 54 páginas $110 Nuevas canciones viejas Por Gonzalo Bustos @gjbustos La decisión de Daniel Melero de poner en las teclas a Yul Acri es el gesto definitorio de Piano Volumen 2. La mano del ex A-Tirador Laser y Suavestar moldea la forma del disco y lo coloca a una distancia notable de su predecesor Piano (1999), el primer ejerci- cio de Melero por reinterpretar a piano sus propias canciones (en esa ocasión aparecieron “Trátame suavemente” y “Quiero estar entre tus cosas”, entre otros hits de la primera época). Si en aquella oportunidad Diego Vainer configuró la obra en un estado delicado, sutil y romántico, acá Acri -un músico menos clásico, mucho más experimental y per- sonal- toca de un modo crudo, dejando caer con peso cada nota y sumándole al álbum pinceladas de modernidad. “La reina del enigma” quizás sea la canción que mejor condensa el segundo disco del cantante en este año (ya había editado Disco). En esta pieza midtempo Acri se despacha con todas las ganas. Va y viene con intensidad en los cli- mas, aunque siempre conserva un ritmo de fluidez eléctrica. Por su lado, Melero abre el abanico de su registro jugando con la postura de la voz y la interpretación. La combinación de ambas partes, que se ven intervenidas por efectos y reverb, llega a un gran resultado final. En “Besar” hay golpes al piano, silbidos y tarareos que funcionan como arreglos rústicos sobre un teclado que más que tocado parece golpeado con maestría. Otra pieza extraña es la del cierre: “El ritmatista”. Las notas se derrumban lentas primero y luego veloces para terminar hundiéndose y volver a resurgir desquiciadas en sintonía con una letra largada como en un rapto de euforia. Piano Volumen 2 también guarda momentos cancioneros poderosos. El comienzo con “Líneas” es suave como una canción de cuna con espacios sonoros que Melero llena cantando como un crooner nostálgico e inoxidable. El “Reino de los sueños” carga aires de bohemia tanguera. Y el romanticismo tiene su espacio Daniel Melero Piano Volumen 2 Ultrapop en “Melodías románticas”, de identidad luminosa y rimbombante para dotar de color esas canciones con el rostro de personas pasadas. Daniel Melero ha vuelto a poner sus maravillas frente al espejo; como intentando descifrar su forma real. Se alejó de ellas y puso a Yul Acri en el medio. Éste las exprimió al máximo, las aggiornó a su manera. Así, entre ambos, obtuvieron un disco en el que las canciones pasadas tomaron forma presente -actual-, sonando como si se tratará de composiciones nunca antes escuchadas. Nuevas. × 4 año 6 | nº 332 | 23 de agosto de 2015 Nota “Todo libro de música es, en alguna medida, un libro de historia” De Eduardo Mateo a Gustavo Cerati y Luca Prodan (pronto a salir). De Caetano Veloso a Jacinto Piedra y Atahualpa Yupanqui. Del jazz a la cumbia, del tango al rock. Los libros de música de tradición popular llegaron en tropa para empezar a equilibrar la cantidad de trabajos que hay sobre la música clásica y académica. La frase que titula esta nota es la primera línea de Composición libre. La creación musical argentina en democracia (Edulp), un ensayo coral compilado por Sergio Pujol que acaba de publicarse y que desmenuza varias puntas de estos géneros. Del jazz a la cumbia, y del rock y su relación con Malvinas al folklore y la autogestión, el libro aborda las formas en que la música popular se viene interrogando, desde el final de la dictadura, por la sociedad en la que vivimos, pero también por la manera en que esa misma sociedad se interroga y aborda su tradición musical. Nos contactamos con los críticos Pablo Semán, Gabriel Plaza y el propio Pujol para seguir insistiendo con la tradición y el presente, y las formas de narrar la música. Por Facundo Arroyo @Faq_Arroyo “Gente de mano caliente”, supo decir Atahualpa Yupanqui en “Los hermanos”. Verso que puede ilustrar, en un marco metafórico “alterlativo”, la fructífera producción de libros de música de la última década. Y uno que puede servir como célula momentánea es el que acaba de presentar la Editorial de la Universidad de La Plata: Composición libre. La creación musical argentina en democracia, compilado por Sergio Pujol y escrito por distintos especialistas musicales, tanto académicos como periodísticos. Allí, por ejemplo, se encuentra un ensayo sobre Fito Paéz y su contexto popular firmado por Martín E. Graziano, uno sobre Escalandrum hecho por Berenice Corti u otro sobre Gerardo Gandini escrito por Pablo Gianera. “La idea era armar un texto compartido, hablado. Un poco es la iniciativa de géneros y estilos, no pensar la música en singular. Quizás se pueda pensar el cine o la literatura, pero la música no. Al pensarla plural, pensamos en diversidad geográfica, cultural, de clase (por eso la presencia de la cumbia), no para responder qué es la música argentina (eso lo intenté hacer en Cien años de música argentina, Ed. Biblos), sino más bien para ver en qué lugar quedó la música después de la dictadura”, explica Pujol. *** “El nivel de composición y de ejecución de los americanos es un paradigma para Occidente”, dice Caetano Veloso en El mundo no es chato, un libro publicado por primera vez en Río de Janeiro en 2005 pero que ahora, gracias a Marea Editorial, tiene edición en castellano. Y si bien la proliferación de libros de música se da a nivel internacional, los especialistas en este caso se concentran -de manera parcial (obviamente)- en la música de tradición popular de América Latina y, sobre todo, en Argentina. “En nuestro país hay varios problemas. Los musicólogos argentinos le han dado la espalda a la música popular durante décadas. Ricardo Salton dice que cuando él se puso a escribir sobre tango, sus maestros y profesores lo miraban como si estuviera perdiendo el tiempo. Y es una anécdota de los '80, no de los años '30. Entonces hay un delay importante por parte de la disciplina que supuestamente tendría que hacerse cargo de un modo más riguroso y sistemático de la mú- sica popular”, desarrolla Pujol y agrega: “La musicología se dedicó a la música histórica (música académica) y a la etnomusicología. En esas épocas se avanzó muchísimo con Carlos Vega. Pero lo que Carlos llamaba las Mesomúsicas (músicas urbanas o de raíz popular) quedaron en un territorio industrial. Había un prejuicio antipopulista que afectó los estudios de la música popular”. Gabriel Plaza, periodista especializado en folklore, escribió en Composición libre sobre la autoges- "Los musicólogos argentinos le han dado la espalda a la música popular durante décadas” 23 de agosto de 2015 | año 6 | nº 332 5 Composición libre. La creación musical argentina en democracia Sergio Pujol (compilador) Edulp 2015 103 páginas tión del Dúo Coplanacu. Desde allí explica: “Sobre la tradición de la música de raíz, empezaron a haber en los últimos años algunos trabajos. Quizás alrededor de figuras específicas. Caso Yupanqui o Mercedes Sosa, por ahí algunas publicaciones menos conocidas que hablan de Jacinto Piedra o de contextos como el de Cosquín (Había que cantar…, de Santiago Giordano y Alejandro Mareco). Sin embargo es un área donde todavía no se ha desarrollado un nivel de producción ni de trabajo. Quizás no sea porque no interese sino porque hay un prejuicio alrededor de la materia prima de estudio del folklore mismo”. El doctor en Antropología Social, Pablo Semán, por su parte, escribió sobre cumbia. Advierte que es muy difícil enumerar las mejores publicaciones de los últimos años y menciona algunas de sus predilectas: “Para leer cómo entender la música desde la perspectiva de lo social, la distinción entre lo que es "popular" y lo que no lo es, no me sirve mucho. Por eso aprendo con libros que atraviesan esa distinción: el de María Julia Carozzi sobre el tango, de Pablo Alabarces o Claudio Díaz sobre rock, de Gustavo Blázquez sobre cuartetos, de Berenice Corti sobre jazz. Me dejan magníficas enseñanzas los libros de Esteban Buch sobre el Himno Nacional o sobre Schönberg y el de Claudio Benzekry sobre los amantes de la ópera. Hay textos interesantísimos de Carolina Spataro sobre Arjona, de Malvina Silba sobre cumbia, y de Ornela Boix, Guadalupe Gallo y Victoria Irisarri sobre el indie y la electrónica. Me parece imprescindible leer la discusión sobre los juicios de valor en relación a la música popular que propone Rubén López Cano. Y creo que la conceptualización de la música como fenómeno social es ciega sin acudir a autores como Antoine Hennion”. Pujol cierra el paneo de publicaciones musicales con dos apuntes necesarios. Por un lado dice que hay muy buenos críticos de música en Argentina que no llegan al libro. Que no se interesan por el libro. “Yo quisiera leer un material de Alfredo Rosso, de Federico Monjeau, de Claudio Kleiman. Ahora, por suerte, salió el magnífico libro de Norberto Cambiasso sobre música progresiva (Vendiendo a Inglaterra por una libra)”. Y por otro lado recuerda: “También hay que destacar que en Argentina hay una editorial de libros dirigida por el musicólogo Leandro Donozo (Gourmet Musical). Es la primera especializada en libros de música. Tiene varios títulos y es un editor con la cabeza muy abierta. Publica un libro sobre compositores judíos en la época del nazismo, otro sobre el nuevo cancionero del Río de La Plata y uno sobre Cemento. Él es un maniático con esos índices onomásticos, pero con maniáticos se hacen buenos libros”. *** "La cumbia es como la zona liberada de la crítica musical argentina” “La caracterización de música artística resulta clara para referirse, también, a músicas de tradición popular siempre y cuando su funcionalidad predominante -no excesiva, desde ya- sea la escucha. Al respecto, debe señalarse que, como sugiere Simon Frith, el baile es también una forma de escucha”, explica Diego Fischerman en Efecto Beethoven (Paidós, 2004), un libro elemental para trazar un puente conceptual y genérico en pos de un desarrollo manso de la música de tradición popular. Semán explica en Composición libre que la cumbia es un lenguaje musical central en la sucesión de géneros musicales en la Argentina. Define un patrón amplio, rico, flexible de uso y reconocimiento de un género y lo conceptualiza más allá de características específicamente técnicas. “La cumbia es una lengua franca en el campo de la música popular. En ese sentido, implica una red de artistas, técnicos, emprendedores capaces de metabolizar influencias muy variadas y, al mismo tiempo, de proyectarse a los más amplios círculos musicales. Además sucede que las ideologías que presiden el gusto y la producción de música orientan la pasión por lo otro”, advierte Semán. Y pensando en la cobertura especializada del género, Pujol afirma: “Hay un déficit muy grande de la musicología que no se ha sentado a escuchar con atención la cumbia. Esto provoca un gesto paternalista. Es decir, la aceptamos porque proviene de los sectores populares pero la excluimos del campo de la crítica. Todavía estamos a la pesca del crítico de cumbia. No saben desde dónde pararse para hablar de este género. Fijate que en los medios no hay presencia y sin embargo es una música muy popular. La cumbia es como la zona liberada de la crítica musical argentina. Además de tener su propio programa de televisión y su industria está la parte oscura del narcotráfico y las mafias. Nadie se mete con eso”. Gabriel Plaza continúa la línea crítica de la cobertura especializada pero abocada al folklore: “Siento que a los periodistas más jóvenes hay que hacerles entender que nacieron acá y no en Manchester. Eso es una división muy clara. Me puede gustar la música de Manchester, la voy a entender, la voy a analizar, pero nunca voy a "Me parece necesario conocer qué es lo que pasó acá, quiénes fueron aquellos que compusieron el cancionero argentino. No podemos desconocer quién fue Ricardo Vilca, Cuchi Leguizamón o Ramón Ayala. Esto debería ser parte de una matriz de alguien que se dedica a escribir sobre música en Argentina” llegar a sentir y a entender cuál es esa idiosincrasia cultural. La va a entender mejor el tipo que nació ahí. Y la va a transmitir mejor el tipo que escribe en The Guardian. Me parece necesario conocer qué es lo que pasó acá, quiénes fueron aquellos que compusieron el cancionero argentino y después, bueno, aprendamos de todo lo que hay porque somos parte de esa esponja. Pero no podemos desconocer quién fue Ricardo Vilca, Cuchi Leguizamón o Ramón Ayala. Esto debería ser parte de una matriz de alguien que se dedica a escribir sobre música en Argentina”. *** Sergio Pujol advierte: “De la clasificación genérica no nos podemos escapar. No podemos tomar a la música como a una lengua franca por más que hagamos énfasis en la fusión y todos coincidamos que los géneros no son entidades cerradas y que están en diálogo con otras músicas y otras geografías. De cualquier manera sigue teniendo un peso su clasificación. Son puertos de partida. Después los artistas harán sus caminos. Aca Seca sale del folklore pero se va hacia cualquier otro lado, Es- calandrum sale del jazz pero se mete con la música de Astor Piazzolla”. Y esta es una historia que recién empieza. La tropa es la primera línea de una oleada de libros que están por llegar a las bateas. Aunque Pujol advierta que el librero todavía pone estos textos al lado de los de cocina o jardinería. Bien al fondo. Se acercan libros sobre Cuchi Leguizamón, Mono Villegas, nueva guardia del tango, referentes malditos de la milonga; sobre jazz, y claro, muchos sobre rock. Pero aunque las biografías ya tengan cierto lector formado aún resta esperar, o directamente formar, lectores para los libros de música, más allá del melómano o el especialista del mismo tema. Hay épocas del siglo XX nulas de análisis. Composición libre es apenas una primera muestra de lo que se podría desarrollar en torno a temas y contextos particulares. Y aún es más utópico pensar en este nuevo siglo que ya cuenta con quince años de composición y delirio musical. Hay en este presente, entonces, una clara lucha también por despachar algunos links cotidianos y comprar un par de maderas para seguir agrandando las bibliotecas.X 6 año 6 | nº 332 | 23 de agosto de 2015 Entrevista Uno de los ejes de la novela es NEOTAP, una suerte de institución gubernamental de “reeducación” para delincuentes donde el protagonista, Michael Scipio, consigue un puesto. Vos trabajaste en una cárcel hace algunos años. ¿Te inspiraste de alguna forma en esa experiencia? Noah Cicero «No creo que la Gran Novela Americana siga siendo posible» Para la llamada Alt Lit, es decir ese movimiento de escritores estadounidenses nacidos a principios de los 80, Internet no sólo definió un modo de escribir fragmentario, alimentado de entradas de blog, tuits, chats y otras materialidades digitales, sino que también propuso una manera de visibilizar sus producciones. Uno de los referentes de la camada, Noah Cicero (Youngstown, Ohio; 1980), licenciado en Ciencia Política y trabajador de un supermercado, promueve una mirada reflexiva acerca de la juventud en el vaivén capitalista. La aparición de Trabajá. Cuidá a tus hijos. Pagá tus cuentas. Acatá la ley. Consumí (Metalúcida; traducción rioplatense de Mariana Alonso y Sandra Buenaventura), segundo libro traducido al español, lo atestigua: Cicero narra la historia de Michael, un joven que pone un paréntesis en su carrera académica y decide trabajar en el sistema penitenciario para quedar atrapado en una suerte de neokafkiana maquinaria de control. La novela nos sirve como referencia para charlar con él sobre diversas cuestiones, desde espionaje hasta literatura contemporánea, y las transformaciones del imperio en el siglo XXI. Por Mariano Vespa y Diego Sánchez @siskador | @diegoese Trabajá... sugiere ideas sobre el control gubernamental y la rebelión ciudadana que resulta imposible no cruzar con cuestiones como el escándalo de espionaje masivo por parte de la NSA o, más atrás, las revueltas en los países árabes. ¿En qué influencias o aconteci- mientos te apoyaste a la hora de escribir la novela? Me inspiré mucho en la Primavera Árabe y en las protestas en Estados Unidos, los policías tirándole gas pimienta en la cara a los manifestantes pacíficos, no podía parar de ver esos videos de jóvenes siendo atacados por nada. Es tan doloroso lo que pasa en Estados Unidos últimamente, la gente sigue protestando y no pasa nada, cero. Pero hay una diferencia entre la Primavera Árabe y los Estados Unidos, los países árabes pudieron cambiar porque Occidente y los países ricos de Asia les dieron el ok, países más poderosos le abrieron la puerta al cambio a esos países. La revolución en Libia fue apoyada por fuerzas internacionales. Estados Unidos, en cambio, es el país más poderoso del mundo, tratar de cambiar algo acá es imposible. No hay otros países en el mundo que puedan decirle a mi país lo que tiene que hacer u obligarlo a hacer tal cosa, por lo que no tiene ninguna razón para hacer nada. Trabajé en una cárcel durante cinco semanas hasta que me echaron por ser demasiado amable y aprensivo. Trabajar en una cárcel me inspiró un montón a la hora de hacer el libro, pero los personajes no son reales. Yo NO soy Michael Scipio, mis padres son trabajadores fabriles y carniceros, no me crié en la clase media. Trabajar en una cárcel es absurdo, en Estados Unidos encarcelan a gente que cometió delitos menores, acuérdense de que hay 2.2 millones de personas en las cárceles de Estados Unidos, muchos más que en cualquier otro país. Y después los hacen ir a cursos para ayudarlos a convertirse en mejores personas, pero “mejor persona” significa saber comportarse, no significa armar un sindicato, reclamar mejores sueldos o querer mejores escuelas. Sólo significa portarse bien, o no incomodar a los ricos. ¿Desde tu punto de vista, esa idea del gobierno como aparato de control, como gran enemigo de la libertad, es la misma estando Obama en el gobierno o percibís ciertos cambios con administraciones anteriores? ¿Qué tensiones detectás frente a un gobierno en el que conviven la salida de Irak con los drones, o el matrimonio gay con el espionaje masivo? No creo que haya posibilidad para una rebelión en los Estados Unidos, los militares y la policía son muy fuertes. Los canales de noticias están locos y no informan, sólo tiran mierda y la gente les cree. Creo que si le das a una persona media al menos un 80% de la verdad, hasta la gente más dormida va a elegir lo correcto. Pero a los estadounidenses se les da sólo un 40% de la verdad. No quiero decir que haya una conspiración ahí, no me gustan los tipos que creen en conspiraciones. Quiero decir, el estadounidense medio ni siquiera sabe qué es la provisión pública de salud, no sabe que el gobierno solía cobrar el 80% de los impuestos a los más ricos hasta hace sólo 40 años, "El estadounidense medio ni siquiera sabe qué es la provisión pública de salud, no sabe que el gobierno solía cobrar el 80% de los impuestos a los más ricos hasta hace sólo 40 años, piensa que las cárceles privadas son legítimas, no tiene ni idea de que en otros países hay universidades públicas. El estadounidense medio vive en un túnel, lo mantienen atontado” 23 de agosto de 2015 | año 6 | nº 332 "Es tan raro estar vivo hoy en día, tenemos electricidad, wifi, internet, teléfonos buenísimos, videojuegos, un montón de tecnología increíble. ¿Pero ninguno de nosotros puede lograr lo mismo que nuestros padres cuando ellos tuvieron una menor educación que nosotros? Algo está mal” piensa que las cárceles privadas son legítimas, no tiene ni idea de que en otros países hay universidades públicas. El estadounidense medio vive en un túnel, lo mantienen atontado. Yo no creo que Estados Unidos sea un país autoritario, vos todavía podés filmarte cagando y comiéndote la mierda, podés escribir canciones sobre lo mucho que odiás al gobierno, y nadie te lo va a prohibir. Pero no podés protestar sin que te tiren gas pimienta en la cara, no podés hacer nada para protestar porque los republicanos quieren terminar con Planned Parenthood (N.T.: el mayor proveedor de servicios reproductivos del país, sostenido en gran parte con financiación del gobierno, y recientemente atacado por los precandidatos republicanos Donald Trump y Ted Cruz) o con Medicare (N.T.: un programa público de cobertura médica), nadie puede hacer nada con el presupuesto militar, que es de 610 mil millones, China tiene un presupuesto de 131 mil millones, los Estados Unidos están locos. Mi país está muy demente, ¿para qué necesita un ejército tan grande? Además del gobierno, en Trabajá... se desprende, de manera más global, una crítica al capitalismo que de alguna forma integra cierta tradición literaria norteamericana. Sin embargo la novela también da cuenta de los cambios que se sucedieron en estos últimos años. En un momento se habla de un grupo de políticos y empresarios reunidos por la CIA que deciden que Estados Unidos debe tener alto desempleo, ser “del Tercer Mundo”, para competir en una economía globalizada. ¿Qué cambios señalás en los Estados Unidos de estos años? El objetivo actual de las elites más poderosas de Estados Unidos es transformar al 85% que está por debajo en campesinos, así todos trabajan por menos de 10 dólares la hora. Las elites poderosas quieren crear un mundo donde nadie tiene cobertura médica, donde nadie tiene plata, si hasta quieren destruir las escuelas públicas, se quieren quedar con todo. El 0,5% que está ahí en la cima no se ven a sí mismos como estadounidenses, sino como elites internacionales que ven al mundo como su patio de juegos, no les interesa en absoluto qué pasa con nadie más que no sean ellos mismos. Van por todo el mundo buscando maneras de hacer plata y no les interesa a quién lastiman en el camino. La productividad se duplicó en Estados Unidos pero los sueldos permanecen estancados. Mi madre ganaba 24 dólares la hora en una fábrica en 1989, solo con un título secundario. Tengo una amiga que es enfermera y gana 22 dólares la hora con un título de grado y un título de enfermera en 2015. Otra amiga que es profesora y tiene una maestría gana $60.000 al año, escribió cuatro libros y ganó el Pen Award, entre otros premios importantes, y no puede ser titular en la universidad porque cuando aplica tiene que competir con otros 600 concursantes. Es tan raro estar vivo hoy en día, tenemos electricidad, wifi, internet, teléfonos buenísimos, videojuegos, un montón de tecnología increíble. ¿Pero ninguno de nosotros puede lograr lo mismo que nuestros padres cuando ellos tuvieron una menor educación que nosotros? Algo está mal. Sos reconocido como uno de los referentes principales de la Alt Lit. ¿Te sentís representado por esa etiqueta? ¿Cómo la definirías? Mi primer libro, The Human War, salió en 2003, básicamente fui el primero en publicar un libro que tuviera esa mezcla de minimalismo y sinceridad. Para mí la Alt Lit eran un montón de chicos de internet que usaban blogs, twitter, facebook, Live Journal, cualquier plataforma posible para postear su literatura, para hacer imágenes, y en general para divertirse. En mi caso, conocí un montón de cosas maravillosas a través de la escena literaria de internet, conocí gente hace ocho años con la cual sigo hablando hoy, conocí a una mujer y salí con ella durante cuatro años gracias a la literatura de internet, terminé yendo a Corea del Sur y haciéndome amigos gracias a internet, y puedo dormir en cualquier ciudad de los Estados Unidos gracias a la literatura de internet. Cuando la gente de internet anda por Las Vegas, se puede quedar en mi casa gratis. Para mí la Alt Lit tiene que ver con gente. ¿Es posible pensar todavía en esa vieja idea de la “Gran Novela Americana”? No creo que la Gran Novela Americana siga siendo posible, la Gran Novela Americana son esas novelas sobre hombres blancos haciendo lo que quieren, y hoy Estados Unidos es un lugar diverso, donde cada 7 vez nos estamos distanciando más entre nosotros. La gente de Georgia no vive nada parecido a lo que vive la gente de Oregon, la gente de Florida no vive nada parecido a lo que vive la gente de Maine. Nos estamos enfocando en nuestras regiones o en los diferentes grupos étnicos. Un montón de libros están ambientados en Nueva York, pero más que nada porque todo el mundo ama a Nueva York, y no para vender. Justo ahora estoy leyendo un libro de no ficción llamado Blood Aces, un libro sobre un tipo en Las Vegas. Enfocarse en una persona y en un lugar específicos es lo que la gente está haciendo hoy en Estados Unidos. Trabajá. Cuidá a tus hijos. Pagá tus cuentas. Acatá la ley. Consumí Noah Cicero Metalúcida 240 pág. $160 David Foster Wallace señalaba a la televisión como una zona fundamental a partir de la cual su generación encontraba herramientas para narrar y pensar su tiempo. ¿En qué zonas te pensás vos y tu generación? ¿Internet ocupa ese lugar o tiene otra dimensión? Sí, todo eso de la tele ya fue para mi generación, igual que para los escritores. No conozco ningún escritor que mire televisión, los únicos programas que veo son Always in Philadephia, Archer y Portlandia, y no los veo en la televisión sino en Netflix. No creo que internet sea un tema fuerte en la literatura, aparece en libros y poemas, pero internet es solo un montón de clicks, de cosas que ves y después pasás a otra cosa. Nadie tiene que mirar las mismas cosas en internet, por lo que no hay unidad. En cambio para DFW y su generación todo el mundo tenía que criarse viendo los mismos tres canales, hasta que les pusieron cable y tuvieron que ver los mismos cincuenta canales. Todo el mundo miraba los mismos programas así que había un momento compartido, se creaba una mente colmena. Con internet no hay una mente colmena, todo el mundo está viendo cosas diferentes, y a medida que envejecés usás menos internet. La novela más vendida hoy en Estados Unidos es The Girl from Krakow, que ocurre en la Polonia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos vive en 1943, de verdad. Pero por debajo de la literatura masiva hay un montón de literatura buena en internet, un montón de revistas digitales para leer, si no fuera por Amazon yo no hubiese vendido ni un libro. Creo que en quince años, luego de que la generación más vieja se retire, vamos a ver un montón de cambios en Estados Unidos y en el mundo en general. El consumo y las nuevas tecnologías son piezas claves dentro de la Alt Lit, y eso es algo que también está presente en Trabajá...: Michael y Monica, en cierta medida, tienen a Netflix como un “refugio”, sus no- "Creo que en quince años, luego de que la generación más vieja se retire, vamos a ver un montón de cambios en Estados Unidos y en el mundo en general” ches viendo series y películas son momentos personales y reales por fuera del control y la paranoia de NEOTAP. Y sin embargo Monica en un momento de la novela tiene que dejar de ser una “chica que ama su pantalla plana” y salir a pelear. ¿Creés que internet, que la sociedad del entretenimiento, es parte de esa maquinaria de control o se pueden encontrar ahí herramientas de “liberación”, que rompan esa estructura? Cuando vivía en Corea del Sur era obvio que los videojuegos eran parte de la maquinaria de control. Hay 24 millones de personas en Seúl, más de la mitad de la Argentina viviendo en una sola ciudad. Imaginen 400 personas en el supermercado todo el día, acá en Estados Unidos hay como mucho 50 personas al mismo tiempo en un supermercado, pero allá estaban repletos. Las calles estaban siempre repletas, se sentía como un festival sin fin. En Seúl todo el mundo vive en departamentos hacinados con sus padres, sus abuelos y hermanos, así que no les queda otra que irse a otro lado. Ellos tienen los PC Rooms, que son unos lugares donde los hombres pueden jugar videojuegos, y que están siempre repletos, sirviendo ramen y bebidas. Los hombres y algunas mujeres se sentaban ahí todo el día, hora tras hora, las mujeres podían estar en casa viendo la televisión, y los chicos jugando videojuegos. En el subte y en los colectivos, que también estaban siempre llenos, todo el mundo estaba con sus celulares jugando o mirando películas, todo el mundo estaba ocupado con la tecnología. Pero si lo ves de modo realista es cierto que no podés tener 24 millones de personas corriendo por todas partes y haciendo lo que quieran, los tenés que tener ocupados. Yo creo que la tecnología sí cambia las cosas, pero tenemos que entender que “lento” significa “sin violencia”. Pasarse links entre amigos y familiares cambia a las personas lentamente, un familiar que quizás nunca reparó en los problemas de la comunidad LGBTQ o de la gente negra quizás llegue a leer un artículo y empiece a ver al mundo un poco diferente, y la próxima vez que vote, vote de manera diferente. Es lento, pero es no violento.X año 6 | nº 332 | 23 de agosto de 2015 8 La mala leche La salidera PH15 La loca historia del Sanjoburuz Por Augusto Costanzo En abril de 2012 me llegó un mail de Claudia Villapún, compañera periodista del diario Olé: -¿Esto es tuyo? Creo haber visto este dibujo publicado en el diario. Se refería al enorme retrato de Marcelo Bielsa, por entonces técnico del Athletic de Bilbao, que se veía en la tribuna vasca. Y sí, era parte de uno de los troquelados que publicábamos en el diario todos los martes. Un grupo de hinchas fanáticos del Bilbao buscaron en internet imágenes de Bielsa para poder hacer ese enorme cartel y agradecerle al Loco el haber recuperado el orgullo de pertenecer a un histórico equipo de la liga española. Al recibir aquella foto sacada del televisor, la curiosidad me llamó a googlear durante días tratando de saber quién y porqué pudo haber elegido mi dibujo. Llegué a una foto con más detalle donde figuraba un sitio web: www.koparenbila. com Les mandé un mail agradeciéndoles por haber elegido mi dibujo y, de paso, contarles que yo también era fanático de Bielsa. El Loco es una figura que me atrae desde de su paso glorioso por Vélez, club del que soy hincha, y por varios momentos en la Selección Argentina. Me pondría a sus órdenes sin chistar si fuera jugador de fútbol, empleado público o barrendero municipal. Ese fanatismo por Bielsa fue también lo que nos unió con estos fanáticos del Bilbao: Aitor, Santi, Abel y Akaitz. Ellos me enviaron durante un tiempo fotos de casi todos los lugares que visitó la careta: Manchester, Lisboa, Madrid.... ciudades que recorrieron por la Copa UEFA y la Copa del Rey de 2012. El intercambio con ellos es uno de esos placeres que cada tanto nos permite internet. En abril de este año, casi tres años después, me llega un mail de Aitor titulado "Bielsistas del Bilbao" con un pedido tan respetuoso como puntual: retratar a Mikel San José, jugador símbolo y corazón de la nueva plantilla del Bilbao que había llegado a la final de la Copa del Rey de España para enfrentar ni mas ni menos al ahora multicampeón de todo: el Barcelona de Lio Messi. Mi respuesta fue un rotundo SI. Un mes después el retrato de Mikel fue enviado. Como todo vasco, tiene un rostro duro pero aniñado, ideal para retratar. Lo hice rápido. Al día siguiente ya estaban llegando desde Bilbao las fotos del modelo prolijamente terminado. La cara gigante recorría rutas y paradas rumbo a Barcelona, donde se jugaría la final. La afición del Bilbao se sacaba fotos y vitoreaba el paso del dibujo, bautizado "Sanjoburuz", que significa la cruza entre el apellido del homenajeado San José y el Buruz, que en euskera significa "de cabeza", por la cabeza dibujada en cuestión y la costumbre del defensor de marcar goles de cabeza. La idea generaba el efecto buscado: celebrar y aunar a la afición vasca. ¡Estaban como locos! Al retrato le hicieron hasta una dirección de twitter, @SanjoBuruz, donde contaban paso a paso su recorrido hasta el día del partido, el 30 de mayo. Hasta que empezaron los problemas. Por razones de seguridad, les impidieron entrar con el Sanjoburuz al Nou Camp. Todo mal. Protestas por todos los medios (hasta en Twitter la gente pedía por favor que entre). La novia de Mikel, al tanto de lo que pasaba, trató de mediar avisándole al vestuario del Bilbao. No pudo ser. La final tampoco. Barcelona ganó otra vez la Copa del Rey y el Sanjoburuz se quedó afuera. Mikel y los suyos habían dejado todo frente a un Barca impresionante. Pero la sorpresa llegó días después, cuando el mismísimo Mikel y su novia se ponen en contacto con estos cuatro hinchas para agradecerles el esfuerzo y el aliento. Se encontraron y firmaron camisetas y Mikel me mandó una a mí! Uno de mis mejores amigos estaba de vacaciones en Madrid y me la trajo. Estaba dedicada. Fue una linda emoción y la guardo para siempre entre mis recuerdos más queridos. Pero la historia no terminó ahí. todavía faltaba un capítulo más: La Supercopa de España se disputa entre el ganador de la Copa del Rey y el ganador de la Liga. Como el Barca había ganado ambas, la disputaría contra el segundo de la Copa del Rey. Sí, el Athletic de Bilbao tendría su revancha frente a los catalanes. La ida se jugó en Bilbao y esta vez sí el SanjoBuruz entró por primera al coqueto San Mamés. El resultado es conocido: tremenda paliza de 4 a 0 al Barcelona que ponía al Atheltic en las puertas de la Copa. Pero además de la goleada, el partido tuvo un dato extra: la cuenta la abre Mikel con un impresionante zapatazo desde la mitad de cancha que deja perplejo al arquero Marc ter Stegen. El debut del SanjoBuruz no pudo ser mejor. La vuelta a Barcelona tuvo otra vez la gente, las calles y todo el recorrido de la careta vitoreada por los hinchas vascos y mirada con simpatía por los catalanes. Además esta vez entró al Camp Nou. Empate en un gol y el Athletic gritó campeón después de 31 años de frustraciones. El SanjoBuruz tuvo sus quince minutos de fama cuando llegó a las manos de Mikel en el micro que paseaba a los campeones en el centro de Bilbao. El destino una vez más metió la cola: la calle en la que Mikel agarra la careta gigante se llama... ¡Buenos Aires! ¿Casualidad? Quién sabe... Lo cierto es que es un lindo puente para cerrar una historia que nació en mis manos y quedará para siempre en mi corazón.X Eventos, lanzamientos, recomendaciones “Desde el momento en que se reconocen como artistas, como individuos, como ciudadanos, hacen valer sus derechos de otra manera”, nos dijeron en una vieja entrevista en este mismo suplemento Miriam Priotti y Moira Rubio Brennan acerca de su trabajo en PH15, una fundación que trabaja con chicas y chicos en situación de vulnerabilidad. Allá por el año 2000 Miriam y Moira transformaron un taller de fotografía para niños y adolescentes en Ciudad Oculta en un proyecto que logró ampliarse a otras comunidades de la Argentina y del exterior, y que ofrece, no solo un increíble trabajo social, sino también un archivo visual impecable donde las villas y los barrios aparecen retratados desde una mirada única. PH15 cumple ahora 15 años y lo celebra con una muestra en el Palais de Glace. “PH15 - 15 años de historias retratadas por sus propios protagonistas” es el nombre de la exposición que se inaugura este martes 25 de agosto a las 19 hs. y que exhibirá hasta el 20 de septiembre todos los trabajos que se realizaron a lo largo de estos años, y donde se destaca la calidad y también la novedad, la potencia de una mirada diferente. La cita es en Posadas 1725, de martes a viernes de 12 a 20hs y sábados y domingos de 10 a 20 hs. Pero además PH15 busca celebrar su aniversario con la edición de un libro de fotografías sacadas por los chicos de Ciudad Oculta entre 2000 y 2015, y para lograrlo abrieron un proyecto en Idea.me. Queda poco más de un mes para colaborar en www.idea. me/ph15 y recibir el libro y otras recompensas. Para saber más sobre PH15: www.ph15.org.ar Gombrowicz en 1 minuto Desde hace ya algunos años la obra de Witold Gombrowicz recibió una merecida reivindicación en nuestro país. La reedición de sus obras más destacadas -como Ferdydurke, Cosmos o su Diario Argentino- volvió a echar luz sobre este escritor polaco que en la década del cuarenta vino de visita a la Argentina y se terminó quedando durante más de veinte años mientras su país natal era invadido por la Alemania Nazi, primero, y reconvertida en nación comunista bajo tutela soviética, después. Dueño de una obra cargada de humor y extrañeza, esta semana el Congreso Gombrowicz -que el año pasado celebró un encuentro en la Biblioteca Nacional- organizará Staff Director Federico Scigliano Editor Diego Sanchez Redactores Pablo Móbili Martín Rodríguez Emiliano Flores Franco Dorio Julián Eyzaguirre Romina Sánchez Arte Diego Paladino Fotografía Patrick Haar el ciclo “Gombrowicz en 1 minuto”, donde, como reza su nombre, más de 30 personas estarán leyendo a “Witoldo” en sesenta segundos. Entre los invitados están confirmados Carlos Brück, Jorge Consiglio, Esther Cross, Jorge Dubatti, Natalia Gauna, Laura Isola, Martín Kohan, Patricia Kolesnikov, Gonzalo León, María Pía López, Malena Rey, Alejandro Ricagno y muchos más. Acompañará a las lecturas una muestra de 40 ilustraciones sobre Gombrowicz, a cargo de 40 artistas argentinos, además de proyecciones, juegos y sorpresas. La lectura será este jueves 27 de agosto a las 20 hs. en El Bardo, bar cultural, Cochabamba 743, San Telmo. Redacción: Amenabar 23 (C1426AYB)Ciudad Autónoma de Buenos Aires Contacto: [email protected] Departamento comercial: Tel.: 4776-1779 Internos: 156 y 159 Venta de ejemplares atrasados: Azopardo 455. Tel.: 4342-8476 Impresión: Editorial AMFIN S.A. Paseo Colón 1196. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Distribución en Capital Federal y Gran Buenos Aires:New Site. Baigorri 103, CABA Distribución en el interior: Inter Rev S.R.L. Av. San Martín 3442.
© Copyright 2026