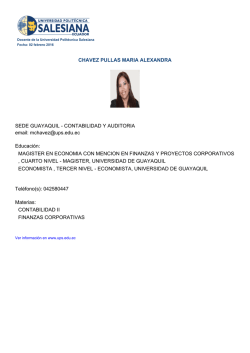Patrimonio - Parsival Castro Pita
Atractivos turísticos del Patrimonio de Guayaquil Parsival Castro Abstrac Escuela Superior Politécnica del Litoral El Centro Histórico de Guayaquil Escribe Parsival Castro Pita El Centro Histórico de la ciudad guarda la memoria colectiva de un pueblo. A través del trazado urbanístico de sus calles y avenidas se puede imaginar, todavía, la historia de una urbe que se esforzó en construir su destino. El primer Centro Histórico se dio al pie del Cerrito Verde y estuvo conformado por la iglesia de Santo Domingo, la Plaza de Armas, (que quedaba donde hoy está el Museo del Bombero), el Fuerte de la Planchada, y el Barrio de La Marina -situado en los actuales terrenos de la ESPOL. El primer Centro Histórico formaba parte de Ciudad Vieja, cuyo límite sur era el estero de Juan Pérez de Villamar, actual calle Loja. Bordeando el cerro estaba la calle de Los Pescadores, donde una bandada de garzas se apegaba a las canoas y balandras que traían los peces del río y también los que se obtenían a la entrada del Golfo. Esta calle estrecha, trazada para el paso de las carretas de aquel entonces, se convirtió después en la actual calle Numa Pompilio Llona. Con el andar del tiempo, y del traslado de la población a Ciudad Nueva, hacia 1690, este centro Patrimonial se extendió siguiendo la calle de la Orilla: empezando al norte, por la calle de Los Franciscanos -actual 9 de Octubre-, hasta más allá de la Casa del Cabildo, llegando a los bordes del entonces Estero de Saraguro -hoy Avenida Olmedopor el sur; y por el oeste hasta la calle de Los Trapitos -actual Escobedo-. Estos barrios fueron el escenario de la gesta de la independencia en 1820. La adaptación al clima, con el recurso del trazado de anchas calles y una arquitectura maderera de amplios portales, que daba abrigo de la lluvia y los soles invernales; caracterizaron la imagen de una ciudad pintoresca del trópico. Si bien los 20 incendios generales -que soportó con heroísmo, a través de su historia- destruyeron su grácil arquitectura de puertas y balcones galantes, labrados por los diestros carpinteros de ribera; la urbe logró mantener el antiguo trazado en damero con sus portales y veredas, luego de su reconstrucción en hormigón. El Centro Histórico de Guayaquil tiene una hermosa estatuaria, cuya autoría corresponde a distinguidos maestros de Europa y América. A ello se unen las líneas arquitectónicas de sus templos e iglesias, que en muchos casos, como la de San Francisco y La Merced, mantuvieron las líneas de los antiguos edificios de madera. Esta “Ciudad cosmopolita, hogar fecundo”, como cantara el poeta Pablo Hanníbal Vela, fue siempre el Puerto de la Patria, hospitalaria y abierta al turismo y a las diversas corrientes culturales y sociales que llegaron por su puerto abrigado de las fuertes corrientes y oleajes. Esta “Ciudad del Río Grande y del Estero”, que fue la cuna del libre pensamiento y de la libertad, abre su corazón a todos los ecuatorianos y a todos los pueblos del mundo, para construir una humanidad de paz, progreso y libertad. ¡Bienvenidos a Guayaquil! El cerro Santa Ana: un mirador espectacular de la ciudad Con sesenta metros de altura, la colina ofrece una vista espectacular de la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, que forman el caudaloso Guayas. Constituido como uno de los más interesantes miradores turísticos, se pueden realizar desde allí tomas fotográficas con un recorrido visual, en un giro de 360 grados, para capturar las imágenes de Guayaquil con sus diversos barrios. La confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Vista desde el mirador del cerro Santa Ana, con el puente de la Unidad Nacional. Al fondo el cerro de Las Cabras, en el cantón Durán. (Foto 2)Vista de la rivera del Guayas. El cerro Santa Ana es la colina que vio nacer a la ciudad. En la década de 1540 a 1550, el español Diego de Urbina procedía a reasentar la ciudad en las faldas del llamado Cerrito Verde que, junto al cerro del Carmen, formaban una imagen de silla de montar; por lo cual la ciudad fue denominada como: la “Ciudad de la silla gineta”. Una ascensión por la historia.. Al escalar sus 444 escalones se puede visitar la réplica evocativa de lo que fue la pequeña capilla o Ayuda de Parroquia, en tiempos coloniales: “en la cumbre está la Iglesia Mayor, y al otro lado están los astilleros…”, según relata en su Compendio Histórico, don Dyonisio de Alsedo y Herrera. Hacia 1602, los astilleros estaban situados en las inmediaciones del actual colegio Domingo de Santistevan; y aún se puede apreciar una pequeña entrante del río, que marca el sitio en que se carenaron y construyeron embarcaciones en el siglo XVII. “En toda la Mar del Sur, no hubo ningún astillero con mejor guachapelí, ni carpinteros más diestros”, relatará Abel Romeo Castillo, en su “Elegía Marinera”, escrita en 1938. Mirando hacia el sur se dibuja la hermosa bahía que forma el malecón, cuyas obras de regeneración urbana se inauguraron en el año 2000. Al frente se distingue el perfil de la isla Santay; y siguiendo la mirada por el río, se observan las aguas del Guayas, que avanzan hasta su desembocadura. Recogiendo su tradición de puerto, el Municipio de Guayaquil construyó el Faro, en julio de 2001, como parte de un proyecto de regeneración urbana que comprendía las escalinatas de la calle Diego Noboa, y que permitió la rehabilitación económica, turística y social, de uno de los sectores más tradicionales de Guayaquil. En el mirador del cerro hay binoculares especiales para uso de los turistas, que permiten obtener una visión más en detalle del entorno. Existen varios accesos al cerro, siendo los más utilizados: las escalinatas Diego Noboa y las escaleras que parten desde la calle Numa Pompilio Llona, la cual ofrece vistas espléndidas del río, así como glorietas y pequeñas plazas acogedoras. Escaleras hacia el cerro, que parten desde la calle Numa Pompilio Llona. Los muros están revestidos de piedra caliza, que caracteriza las formaciones geológicas de Guayaquil y su región. 1- La capilla del cerro Santa Ana Forma parte de un conjunto turístico compuesto por el Faro, el Mirador y el Museo Naval. Su diseño evoca la antigua capilla que existió en tiempos coloniales. En su pórtico se observan dos columnas salomónicas, y en su interior se encuentran hermosos vitrales que ilustran las escenas de la Pasión de Cristo. En los vitrales orientales se aprecia uno dedicado a Santa Cecilia, como protectora de la música; y otro con la imagen de un velero, para rememorar los barcos que se construyeron en los astilleros guayaquileños. En la parte posterior de la capilla se aprecia la espada de Santiago el Mayor, Patrono de la ciudad. Fachada de la capilla del cerro Santa Ana, con las columnas salomónicas. Vitrales representativos de los episodios de la pasión de Cristo. Interior de la pared norte en la capilla del Cerro. La capilla está consagrada a la Virgen de la Merced. Esta Orden, fundada hacia 1200 para guardar los caminos de Tierra Santa, tenía un doble carácter: militar y sacerdotal. La Orden Mercedaria llega a Guayaquil hacia el año de 1548. La Orden Mercedaria llega hacia 1548 El 23 de septiembre del 2002, con motivo de la fiesta de la Virgen de la Merced, el Cabildo Guayaquileño realizó la ceremonia de inauguración de la capilla, como parte del proyecto de regeneración del cerro Santa Ana. En la ceremonia, el párroco de la Merced, Agustín Alcázar, renovó los votos consagratorios de la capilla a la Virgen de la Merced, como patrona del Litoral y de las Fuerzas Armadas y recibió la llave de la Capilla, según lo reseña Diario El Universo, el 24 de septiembre del 2002. Virgen de la Merced. En su pecho se puede observar el escudo de la Orden Mercedaria, con la cruz templaria de brazos iguales. Espada de Santiago el Mayor, también utilizada como cruz. Vista interior de la pared sur, con los vitrales representando escenas de la Pasión de Cristo. 2- El Faro Evocando las tradiciones marineras se construyó el faro de 18 metros de alto, desde donde se obtiene una maravillosa vista de la ciudad, en un recorrido visual de 360 grados. Su diseño recoge las líneas del antiguo faro ubicado en el Fuerte de Punta de Piedra. Fue inaugurado en el año 2002. La construcción del mirador se inició en julio del año 2001, como parte del proyecto ejecutado en la alcaldía del Ab Jaime Nebot, para la recuperación patrimonial de uno de los sectores históricos de mayor tradición de la ciudad. El proyecto contempla la ubicación, a los lados de las escalinatas, de centros de interés turístico tales como restaurantes, cafés, galerías de arte, tiendas de artesanías, cibercafés; con intervalos de varias plazoletas y áreas verdes, para la recreación y el descanso, con una visión del río y su entorno. Vista del Faro y los antiguos cañones, en el mirador del cerro Santa Ana. Al fondo el río Guayas y el cerro de Las Cabras, en Durán. 3- El parque-Museo Naval Situado en el cerro Santa Ana, conserva vestigios de la antigua fortificación de La Polvorosa que servía como uno de los fuertes para la defensa de la ciudad, en la época de los ataques piratas, en los siglos XVII y XVIII. Presenta piezas originales tales como cañones y el ancla del Cañonero Calderón, para cuya colocación se utilizaron helicópteros. Uno de sus atractivos lo constituye la réplica de las naves que se construyeron en los astilleros de Guayaquil. Vista del reloj solar, que a través de un gnomon o barra horizontal, marca las horas según la inclinación de la sombra. Vista de los antiguos cañones del ejército ecuatoriano. . Réplica de la popa de La Capitana. Estas embarcaciones fueron construidas con las maderas de Guayaquil. Se observa la figura de un marinero utilizando un catalejo. Mascarón de la Pura y Limpia Concepción, construido en los astilleros guayaquileños. Esta embarcación naufragó a la altura de Chanduy en 1654, perdiendo el tesoro que llevaba a España. Era usual evocar la imagen de la Virgen con el Niño como símbolo de protección durante las largas travesías marineras. Muchos de los galeones y barcos construidos en Guayaquil tuvieron larga duración, incluso algunos realizaron la travesía hasta Europa. Recreación de los instrumentos de navegación durante los siglos XVI XVII y XVIII: Cuadrante del siglo XVII, para ubicar la latitud de un buque en altamar. Ballestina utilizada para calcular la altura de la estrella Polar y orientar el rumbo. Cañón de 3480 libras, construido en 1865. Fue instalado al año siguiente en el fuerte de Punta de Piedra. Linterna de fabricación sueca. Se utilizaban como faros desde 1950 hasta 1970, a lo largo de la costa y en las Islas Galápagos. Ancla que perteneció al crucero de la Armada Cotopaxi, que después fue bautizado como Cañonero Calderón. Estuvo al servicio de la Armada ecuatoriana desde 1886 y se cubrió de gloria el 25 de julio de 1941, defendiendo el Golfo de Guayaquil. Bustos de marinos destacados de la Armada Nacional. Constan de izquierda a derecha: el almirante Juan Illingworth, fundador de la Escuela Naval; general de División Thomas Charles Wright Montgomery; capitán de navío Rafael Andrade Lalama y capitán de fragata Rafael Morán Valverde, héroe de la guerra de 1941. 4- Escalinatas de la calle Diego Noboa Escalinata Diego Noboa. Diego Noboa “Nació en la ciudad de Guayaquil, el 15 de abril de 1789. Fueron sus padres el Teniente Coronel don Ramón Ignacio de Noboa y Unzueta y la señora Ana de Arteta y Larrabeitia”, según se lee en la página 433, del Álbum Biográfico Ecuatoriano, de Camilo Destruge, reeditado por el Banco Central, en 1984. “…Realizó sus estudios en la ciudad de Quito, en el Colegio San Luis Gonzaga, donde obtuvo el título de Bachiller…”, según escribe Efrén Avilés Pino, en su Diccionario Histórico Biográfico, editado en Guayaquil, en el año 2002, en la Imprenta Cromos. Durante esa época fue testigo del movimiento del 10 de Agosto de 1809 y los trágicos sucesos del 2 de Agosto de 1810. Participó activamente en los preparativos del 9 de Octubre de 1820. Fue comisionado para difundir la noticia de la Independencia en Manabí, logrando la adhesión de muchas poblaciones, a la causa de la libertad. Integró el Triunvirato de la Revolución del 6 de Marzo de 1845, junto a José Joaquín de Olmedo y Vicente Ramón Roca, y fue Presidente de la República, en 1851. Su nombre está inscrito en la Columna de los Próceres de la Plaza del Centenario. Busto del prócer Diego Noboa y Arteta, situado en las escalinatas del cerro Santa Ana. Placa colocada en el pedestal del busto del presidente Diego Noboa y Arteta. El texto de la placa dice: “Diego Noboa y Arteta Guayaquil 15 de Abril de 1789 3 de Noviembre de 1870 Prócer de la Independencia. Administrador de Alcabalas 1823, Intendente del Departamento de Guayaquil 1827. Presidente de Senado 1839 y 1848. Miembro Provisorio de 6 de Marzo de 1845. Jefe Supremo de Guayaquil 2 de Marzo de 1850, Presidente Interino de la República 8 de Diciembre de 1850. Presidente Constitucional de la República 26 de Febrero de 1851. Presidente de la Junta Provincial del Guayas 1863. Se casó con Manuela Baquerizo y Coto, posteriormente con María Tomasa Carbo y Noboa.” Detalle del fuste de la Columna de los Próceres de 1820, erigida en la Plaza del Centenario, en el que consta el nombre de Diego Noboa y Arteta. 5- La fuente del cerro La obra fue realizada en el marco del proyecto de regeneración urbana del cerro Santa Ana. Recoge en su diseño las formas tradicionales de las fuentes que se construyeron en tiempos coloniales. En el primer nivel se observa el trazado de un círculo y un cuadrado que aluden, tanto a la necesidad de espiritualizar la vida material (el círculo), como a ofrecer una aplicación objetiva de lo espiritual en la existencia (el cuadrado). Esta aspiración humana fue muchas veces simbolizada en el Renacimiento, en la forma de un problema geométrico llamado la cuadratura del círculo. Desde el segundo nivel el agua se derrama, como imagen de la vida que siempre busca manifestarse, no importa bajo que aspecto o circunstancia. Fuente en el cerro Santa Ana. 6- La espada de Santiago El doble carácter de una sociedad que uniera, tanto el poder espiritual -representado por la Cruz-, como el poder temporal o laico -simbolizado por la espada- permitió la concepción de la espada de Santiago. La espada (como expresión del pensamiento) enterrada en la piedra de la materia (símbolo de la vida superficial) fue ligada en la Edad Media a la célebre leyenda Arturiana, en la que solo un Hombre Real, es decir de vida verdadera, era capaz de liberar su pensamiento de la piedra o materia, para ser elevado a la categoría de aquel que es capaz de comprender y gobernar su vida y su destino. La espada en la piedra. Un cerro de leyendas encantadas y de historias… Cuenta José Gabriel Pino Roca (1875 – 1931) en sus Leyendas y Tradiciones de Guayaquil, publicadas en 1909, el episodio que viviera el teniente Nino de Lecumberry, quien estando de guardia en el entonces llamado Cerrito Verde, allá por el año 1544 (cuando el pequeño villorrio se componía de 15 casitas y una humilde capilla), en medio de las brumas de la noche, tuvo la visión de una hermosa mujer. El teniente Lecumberry la siguió hasta las cuevas del cerro -que se habían formado por la disolución de la piedra caliza, debido a la presencia de la humedad-. Estas pequeñas cavernas fueron cerradas por el Cabildo, siglos después. En la cueva encontró riquezas inimaginables, en piedras preciosas y metales nobles. En el fondo de la caverna estaba el padre de la joven, quien lo puso en la alternativa de elegir entre las riquezas, o el amor de su hija. Lecumberry se decidió por las joyas. En ese momento, un gran temblor de tierra estremeció todo el cerro y el joven soldado invocó a la virgen de Santa Ana. Al cabo de unos minutos el temblor cesó y pudo salir de aquel encantamiento. Al contar su experiencia a los colonos, estos convinieron en denominar al Cerrito Verde, con el nombre de Santa Ana. 7b- La iglesia de Santo Domingo El primer templo que tuvo la ciudad estuvo regentado por los Padres Dominicos, quienes llegaron a Guayaquil hacia el año de 1548, según se lee en la placa que está situada en la fachada de la iglesia de Santo Domingo, al pie del entonces denominado Cerrito Verde, hoy cerro Santa Ana. La actual iglesia fue construida en 1938, en base al proyecto del arquitecto italiano Paolo Russo (1885-1971). Fue la quinta edificación que se efectuó en el mismo terreno, en virtud de que las anteriores tuvieron que ser reemplazadas por causa del deterioro de los materiales y los incendios. La iglesia presenta una nave central con una bóveda de cañón seguido y dos naves laterales de menos altura. En su interior se encuentran dos capillas: la una, dedicada a la veneración del Santísimo, con un retablo de mármol de estilo barroco, que en su parte superior tiene la imagen de la Eucaristía, o Santo Graal; y en la parte inferior, un pelícano alimentando a tres polluelos, que prefiguran a la Divinidad alimentando el cuerpo, el alma y el espíritu. En la capilla que da hacia la derecha se encuentra un retablo barroco, con una pila de mármol que se utiliza para la ceremonia de bautismos. En la entrada del templo se observa un espacio que reproduce las cámaras de climatización de las iglesias europeas en las cuales se abrían, sucesivamente, varias puertas, para evitar que los fríos vientos de las madrugadas en las que se celebraban las misas de Gallo, afectaran a quienes estaban en su interior. En épocas anteriores, estas cámaras de climatización habían servido como espacios de reflexión donde los fieles esperaban en silencio, hasta que los toques de campana del sacerdote invitaban a entrar a la misa. Iglesia de la Orden de Santo Domingo, conocida también como iglesia de San Vicente Ferrer. Se observa el pórtico de la entrada y los medallones con las fechas de 1548 y 1938. Altar de Santo Domingo. El Cabildo cedió el terreno a la Orden Dominicana, en 1574. En el terreno se encontraba ya construido, parcialmente, el muro de tapial elaborado con una mezcla de tierra, piedra y capas de caliza apisonada. La Orden continuó la construcción del tapial en 1575. Este muro sirvió como cimiento a la primera edificación de la iglesia, que aún se conserva. En el año 1624, los piratas de Jacobo L’Hermite Clerk atacaron la Ciudad Vieja y la incendiaron, por lo que los frailes dominicos tuvieron que reconstruirlo. En tiempos de Semana Santa salía la procesión desde Santo Domingo llevando la hostia de la eucaristía, ante la cual las gentes se arrodillaban en las calles. La hora de la resurrección era anunciada con salvas de cañón desde el cerro, según relata Adrián Terry, en su libro Viajes por la región ecuatorial de la América del Sur, publicado en 1832. Santo Domingo es la única iglesia que todavía conserva la cruz exterior, característica de los templos en tiempos coloniales. Los tres escalones evocan las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. 7- El barrio Las Peñas Su nombre se debe a las formaciones geológicas de rocas calcáreas que se internan por las riberas del río. El barrio -que se inicia en la parte baja con el fortín de La Planchada- es el escenario donde se asentó la ciudad hacia la década de 1540. En tiempos coloniales era conocido como el barrio de La Planchada, según anotan Melvin Hoyos y Efrén Avilés, en su libro Historia de Las Peñas. La estrecha calle Numa Pompilio Llona -cuyo ancho fue concebido para el paso de las carretas tiradas por caballos- se llamó así en honor al poeta guayaquileño de este nombre. Antiguamente fue conocida con el nombre de Calle de los Pescadores -según lo reseña Modesto Chávez Franco, en sus Crónicas de Guayaquil Antiguo-, por ser un sitio en que se asentaron, inicialmente, pescadores y artesanos. En la época colonial era el camino que unía la Plaza de Armas, situada al frente de la Iglesia de Santo Domingo, con los primeros astilleros de 1602, en La Atarazana –según relata Dionisio de Alcedo. Aún durante el siglo XIX las casas de Las Peñas tenían algunas reminiscencias coloniales, por lo menos en su trazado, aunque fueran construidas en tiempos republicanos. Entre estas características se cuenta el patio interior y las galerías con hamacas, protegidas del sol a través de toldas. UN BARRIO CON HISTORIA En sus casas de madera vivieron por largo, o poco tiempo, personajes como los ex presidentes Eloy Alfaro Delgado, Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo y Carlos Alberto Arroyo del Río; así como el compositor del Himno Nacional, Antonio Neumane; los artistas Manuel Rendón Seminario y Alba Calderón de Gil; el escritor Enrique Gil Gilbert; el líder político argentino Ernesto Che Guevara y la educadora Rita Lecumberri. En la casa del escritor Enrique Gil se realizaban reuniones de encuentro de la intelectualidad guayaquileña, a una de las cuales asistió el poeta Pablo Neruda, a su paso por la ciudad. En la actualidad, cada 25 de julio se convierte en una galería urbana, para las exposiciones pictóricas que convocan gran afluencia de público. 8- El Fortín de La Planchada El Fortín de La Planchada se construyó en el año 1647, para la defensa de la ciudad. Se edificó en piedra, en el sitio más estratégico, para vigilar la entrada de las embarcaciones al primer asentamiento urbano de la ciudad, al pie del cerro. El fuerte militar de La Planchada fue tomado, la madrugada del 9 de Octubre de 1820, por el sargento Hilario Álvarez y su tropa. Al amanecer, los habitantes de Las Peñas se volcaron jubilosos para adherirse a la causa de la Libertad. Ubicado a la orilla del río, fue uno de los baluartes coloniales que permitió resistir, varias veces, los ataques piratas. Edificado en piedra y argamasa, fue revestido con enlucido de cemento, por el Instituto de Patrimonio Cultural. El Fortín formó parte de un conjunto de obras efectuadas a finales del siglo XVII, para celebrar la fiesta del Corpus Christi, para lo cual se niveló una pequeña extensión de tierra ubicada en el barrio de La Marina, al inicio de Ciudad Vieja, muy próximo a los actuales terrenos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Este sector fue denominado “La Planchada”. Vista del fortín de La Planchada, cuyos muros de piedra fueron enlucidos con mortero por el INPC. El Fortín fue uno de los escenarios de la Independencia, en 1820. Vista interior del antiguo fortín de La Planchada, con cañones de la época republicana. El piso original era de adoquines de piedra. La calle Numa Pompilio Llona fue el primer malecón que tuvo la ciudad. Su trazado fue consignado en los diarios del pirata Guillermo Dampier. Detalles de las fachadas de madera con las persianas y los balcones con balaustres. Los adoquines de piedra en la calle Numa Pompilio Llona, en el barrio Las Peñas, y las casas de maderas construidas en la época Republicana, a fínales del siglo XIX y siglo XX. Se observan los faroles de comienzos de 1900. Placa en la calle Numa Pompilio Llona. Detalles de molduras en madera en las fachadas y cornisas. Detalle de las persianas abiertas y los balaustres de hierro. Los museos de Puerto Santa Ana El museo Julio Jaramillo Dedicado a la memoria del cantante Julio Jaramillo, presenta una valiosa exposición de antiguos fonógrafos y de instrumentos musicales, entre los que se encuentra una guitarra que utilizó el artista y pianos de la época. En esta muestra se incluyen exhibiciones de afiches y una interesante colección de fotografías que permiten al visitante evocar, de manera viva, un segmento de la historia musical de nuestra ciudad. Exhibición de los discos long play y los antiguos fonógrafos de bocina para reproducir música. El museo del Astillero Dedicado a resaltar la historia de dos equipos de fútbol que nacieron en la década de 1940, en el barrio del Astillero. El sector en que surgieron los equipos de Barcelona y Emelec conservaba la denominación de Astillero debido a la actividad de construcción y reparación de navíos de madera, que producía una gran cantidad de astillas por los trabajos del labrado de las cuadernas de los barcos. Museo del Astillero. Sector dedicado a la historia del Barcelona Sporting Club. Pabellón del Club Sport Emelec. El Museo de la Cerveza El 27 de julio del 2007 se inauguró el Museo de la Cerveza, situado en puerto Santa Ana, en el mismo sitio donde funcionaba la Cervecería Nacional desde 1887, en que se comercializó, por vez primera, una cerveza fabricada en nuestra ciudad. El museo ofrece una muestra de la historia de la cerveza en el mundo. En el año 1886 funcionó en estos terrenos una fábrica de hielo. Muestra de diversos envases de cervezas del mundo. 9- Monumento a Francisco de Orellana Está situado en lo que, hacia 1600, fue la Plaza de Armas, al pie del cerro donde se alzaba la Ciudad Vieja. Su autoría corresponde a la escultora Rosario Villagómez -como consta en el grabado de los bajorrelieves del pedestal- quien fue una de las primeras mujeres cuya obra se exhibió públicamente, en el conjunto estatuario de la ciudad. Orellana es uno de los fundadores de Guayaquil. Monumento a Francisco de Orellana, uno de los fundadores de Guayaquil. En la cara oriental del monumento se observan dos placas: la primera -situada en la parte superior- tiene una leyenda que dice: “FRANCISCO DE ORELLANA FUNDADOR DE GUAYAQUIL EN MDXXXVII”. Entre las dos placas está grabado el escudo de la ciudad en tiempos coloniales. En la placa ubicada en la parte inferior se lee: “DE GUAYAQUIL, HACE 450 AÑOS, SALIÓ EL CAPITÁN FRANCISCO DE ORELLANA, GOBERNADOR DE LA CIUDAD, PARA UNIRSE A LA EXPEDICIÓN QUE DESDE QUITO DEBÍA EXPLORAR EL PAÍS DE LA CANELA; DESCUBRIRÍA LUEGO, EL 12 DE FEBRERO, EL RÍO AMAZONAS, LLAMADO MAS TARDE DE SAN FRANCISCO DE QUITO. COMISIÓN NACIONAL PERMANENTE DE CONMEMORACIONES CÍVICAS. GUAYAQUIL 1992”. En el trayecto hacia el Amazonas la expedición de Orellana encontró a un grupo de fieras mujeres que ejercían el matriarcado, lo cual le hizo evocar a las míticas amazonas de la cultura Helénica, por lo que llamó Río de las Amazonas, al gran río que descubriera. . Detalle de los bajorrelieves del pedestal. Se observa a la Fama coronando a Orellana, luego de su gran descubrimiento. Detalles del bajorrelieve del pedestal narrando la expedición al Amazonas. En la base se lee el nombre de la artista Rosario Villagómez. 10- El Cerro de San Lázaro Ya en el año de 1541, Dionisio de Alcedo y Herrera señalaba en su plano-croquis, la existencia de tres cerros al norte de la ciudad, con los nombres de Santa Ana, San Cristóbal y San Lázaro. En este último cerro se desarrolló el Cementerio General, evocando el pasaje bíblico de la resurrección de Lázaro. En la cumbre se colocó la imagen del Cristo, obra del escultor español Juan de Ávalos. Escalinatas hacia el mirador del Cerro de San Lázaro. La séptimo estación, en el camino del Cristo al Calvario. Obra en resina. Con la idea de evocar el camino hacia la crucifixión, en la ascensión del Cristo al Gólgota, se colocaron a los costados de las escalinatas que conducen hasta el monumento, bajorrelieves alusivos a la Pasión de Cristo. Novena estación, bajorrelieve en resina.
© Copyright 2026