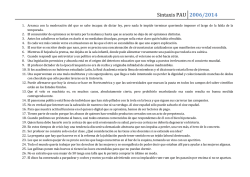Cine colombiano o la estetización de la violencia: una exégesis de
Cine colombiano o la estetización de la violencia: una exégesis de la experiencia estética en veinte años de aisthesis fílmica Juan Felipe Barreto Salazar (MA) El cine colombiano de tono violento, desde los años noventa, ha venido progresivamente contando con el respaldo de cineastas, críticos y una buena porción del espectador medio, quienes han venido rindiéndole culto al fenómeno de la violencia nacional expresada plásticamente, como el nervio constitutivo de la experiencia estética fílmica. Las producciones del cine colombiano que arrancaron más o menos desde la década de los 90s. hasta aproximadamente hoy, con algunas excepciones como Confesión a Laura (1991) de Jaime Osorio, Los Viajes del Viento (2009) de Ciro Guerra y El Vuelco del Cangrejo (2010) de Oscar R. Navia, se han ordenado con base en una fórmula que, al parecer, seductora para una gran porción de las capas de la sociedad colombiana, aunque no necesariamente rentable para la industria cinematográfica, se constituyó en el patrimonio de la experiencia estética del cine nacional; con una influencia tan notable en la audiencia, que ha calado en los mismos productos televisivos hasta crear una franja casi que obligada dentro de la parrilla de la programación, por ejemplo, producciones como El Capo (2009-10) de Riccardo Gabrielli, Rosario Tijeras (2010) de Carlos Gaviria, Sin Tetas no hay Paraíso (2006) de Luis A. Restrepo , Las Muñecas de la Mafia (2009-10) de Juan C. Ferrand y Andrés López, etc. ¿Cuál es ese cine reiterado hasta la saciedad, que ha arrinconado al gusto estético y que se ha sobrevalorado en las dos últimas décadas? El lenguaje fílmico de obras como Rodrigo D: No futuro (1990), de Víctor Gaviria, La Nave de los Sueños (1996), de Ciro Durán, La Virgen de los Sicarios (2000) de Barbet Schroeder, María, Llena eres de Gracia (2004) de Joshua Marston, Rosario Tijeras (2005) de Emilio Maillé, La Pasión de Gabriel (2009) de Luis Alberto Restrepo, etc. Se trata de una buena porción de filmes que se jactan de retratar visceralmente el hambre en las urbes, los pueblos abandonados por el gobierno, la niñez desamparada, el narcotráfico, el sicariato, la guerrilla, la prostitución, la corrupción, etc., en definitiva, un cine especializado en la descomposición de las ciudades y el abandono político de los pueblos colombianos. La realidad social que ha cautivado a los realizadores que ruedan dentro de los escenarios colombianos, seducidos por una estética de lo crudo y lo violento, se constituye en el epifenómeno que se revela mediante la apariencia de la putrefacción de nuestra sociedad. El “realismo” traslapado en crudeza y sin conceptos, que encubre la naturaleza de un fenómeno social e histórico que es mucho más complejo, se ha constituido en el pilar de una práctica fílmica que invita a degustar lo grotesco y bizarro mediante la representación del texto sin contexto. La defensa pseudosociológica del cine colombiano y sus retratos de pornomiseria, es la justificación del pésimo gusto y la exaltación de la violencia devenida en algo noblemente estético. Aquellos filmes, sacralizados por su “valor antropológico”, permiten, según una gran porción del espectador genérico y parte de la industria misma, la reflexión crítica al interior de las fronteras y el reconocimiento positivo desde el extranjero de la exposición estética de nuestra realidad, pretendiendo con todo ello, que se aprecie el lado humano de quien experimenta tal situación a partir del mundo interior de los personajes. En consecuencia, dichos productos se constituirían en una posibilidad efectiva de cambio crítico y moral para las masas, a través de la puesta en escena de los dramas internos, en la medida en que despliegan sin censura la realidad nacional, sin eufemismos ni trampas técnicas que distancien al espectador de la violencia de la vida 162 cotidiana, generando así un resultado positivo en el público, al permitirle reflexionar sobre su entorno y consecuentemente invitarlos a crear transformaciones sociales de fondo. Sin embargo, considero que, en vez de afirmar a partir de tales filmes un valor socio-antropológico con fines nobles, buscando con ello una renovada postura respecto a “los colombianos” por parte de culturas foráneas, ó un cambio efectivo de nuestras conductas sociales, debería de subrayarse más bien, y sin reparos, su valor propagandístico y aleccionante. El cine colombiano “de la violencia” es propagandismo a favor del sistema o los sistemas dominantes (“no transporte droga, no sea mula”; “¡guerrillero, desmovilízate!, tu familia te espera”), es oportunismo para lograr el reconocimiento de sistemas foráneos, valiéndose de la descomposición social de un país para lucrarse y/o conseguir reconocimiento internacional, al viejo estilo de los filmes de “pornomiseria” (Gutiérrez 2012) de los años 70, como el filme colombiano Gamín (1978), que el grupo de cine Caliwood cuestionó duramente bautizándolos bajo ese epíteto y les contestó pragmáticamente con Agarrando Pueblo (1978); un cortometraje que en 28 minutos denunciaba irónicamente el quehacer fílmico sin escrúpulos, sin criterio conceptual ni plástico. Con todo, el cine colombiano “de la violencia” debería de reflexionar hoy, ¡por fin! sobre varios aspectos que ha omitido históricamente en su puesta en escena, lo cual no le ha permitido pensarse desde otras temáticas y, lo que va de suyo, desde otras propuestas formales. Las transformaciones sociales de fondo provienen de escenarios extra-artísticos; el cine es, apenas, un deliberado dispositivo aisthésico-artístico mediante el cual se puede expresar y percibir dichas transformaciones, socializarlas y juzgarlas desde el ámbito placentero; los filmes llevan al plano artístico los cambios originados a priori al interior de las sociedades, de sus instituciones y sus mecanismos de poder, por eso, es allí, en la realidad cotidiana y no en la fílmica, donde han de invocarse las revoluciones de orden sociopolítico. La relación del cine con la realidad real es especular, nada más. Tal vez, algunos espectadores encuentren en la pantalla una forma de representarse y la imiten, se identifiquen con la conducta de ciertos personajes o las tendencias culturales de un grupo humano, pero nada de esto puede llegar a significar un auténtico cambio de base, que replantee una sociedad para transformarla materialmente. Las transformaciones sociales deben generarse en la infra-estructura de una sociedad, la base donde acontecen propiamente los cambios socio-culturales, políticos y económicos de las sociedades (modelos socio-económicos de producción), no en los textos poéticos. La educación y su correspondiente didactismo, que ayudarían en esta empresa ética e ideológica, están en otra parte, en el hogar, en la escuela, en la iglesia, en la familia, no en el ámbito cinematográfico. La lucha por la autonomía estética y artística ha requerido demasiadas rupturas sociales, políticas y culturales, como para echar por tierra la superación de tantos desafíos. En este sentido, el cine en general, se constituye en una resolución para reflexionar sobre sí mismos, pero la experiencia de choque se manifiesta bajo un orden estético; independientemente de los proyectos que tenga el espectador en su encuentro con el texto; se trata de una comunicación entre productor y receptor. En la experiencia estética con el texto audiovisual, quien participa se divierte, analiza, se re-conoce u olvida (nihilización fruitiva de lo entitativo), pero al iluminarse la sala se pone fin a todo ello, a lo mejor el espectador prosiga reflexionando y comentando lo vivido como juicio estético, tal vez se alcance una incipiente transformación al nivel de su mundo privado, pero nada de esto es suficiente para a partir de ese centro pronosticar un cambio efectivo al interior de las mentalidades de una sociedad. En este sentido, un filme puede ilustrar valores morales, conductas religiosas, ideológicas y sociales, ó bien, puede no hacerlo, puede subvertir todos los valores tradicionalmente esgrimidos, puede violentar nuestras premisas más preciadas, pero, en cualquier caso, nada de ello educaría o adoctrinaría una sociedad de una determinada manera, tal vez se ponga en jaque a uno que 163 otro ciudadano, motivándolo a reflexionar un poco, pero sus propuestas se irán diluyendo progresivamente en el horizonte de su vida cotidiana. Aquellos filmes colombianos “de la violencia”, que parecen ser la radiografía de nuestra dolorosa realidad, se reiteran hasta la costumbre y se enquistan en la consciencia de los sujetos receptores hasta enfermarlos. Muchos de estos sujetos (las clases populares y varias capas de la clase media), que aplican en el objeto efectivizado en la pantalla la identificación con algunos antimodelos de conducta, deslegitimados ya por los dispositivos sociales situados al nivel de la consciencia, elaboran su experiencia catártica y aisthesica hasta somatizarla. Dicha “realidad” fragmentada que parece toda, reiterada constantemente, presenta de modo inequívoco el suceso, un final sin relaciones causales que no deja espacios en blanco, y que invita, casi que de modo inexorable, al fatalismo y al determinismo, a la nihilización de la realidad como todo y, a la larga, al tedio del espectador. Siendo hegelianos, el punto de arranque para la representación fílmica de la realidad debería ser el plexo total de ella, no el dato sensible o los hechos iluminados a la luz del sentido común que al diluir la omnitud de la realidad (la vida) en sus manifestaciones individuales, suele ser más abstracto que concreto: “lo” sucedido vuelto crónica es sólo una situación, no la realidad histórica. La recreación de la descomposición social en Colombia como estetización recurrente de la violencia se ha constituido en el tormento de muchos cineastas. Esta ha sido la excusa para perpetrar deplorables productos fílmicos exhibiendo al cine como noticieros y periódicos rodados, o como telenovelas llevadas a la pantalla grande. El cine colombiano de violencia es una recreación narrada en un texto ilustrado (con fotogramas saturados cromáticamente y en movimiento) de los cientos de dramas colombianos, o una telenovela inflada al cine, ensañada, una vez más, con la descomposición de lo social, como si no hubiera más cosas que narrar. Por ejemplo, un realizador como Víctor Gaviria, ha desvirtuado el sentido del cine al proponer una exclusiva función propagandística e informática de este aparato, trans-substancializandolo con los noticieros televisivos, el periódico amarillista y la radio popular, como si el cine fuese un reportador instantáneo y sensacionalista destinado a transmitir eventos o incidentes. El cine en cuestión es, pues, un modo de hacer cine que es ineficaz como dispositivo de transformación social de fondo (si es que su eficacia social reside en transformar moral, cultural o ideológicamente a una parte de la sociedad), que su valor estético es escaso y que es débil argumentalmente (guión) debido a la misma carencia de tratamiento conceptual y teórico (histórica, política, sociológica y filosóficamente) de sus realizadores. Haciendo un resumen, el cine colombiano, de estas dos últimas décadas, se ha pensado en extremos desde la producción, consiste en filmes que, salvando algunas excepciones, han pasado inadvertidos por su pobreza técnica y conceptual, han transitado por la violencia ó la ridiculización de los conflictos sociales (Los Actores del conflicto (2008) de Lisandro Duque), ó incluso, por las repetidas comedias pueriles ausentes de fondo conceptual (Te busco (2002) de Ricardo Coral-Dorado). Contrariamente, filmes como Confesión a Laura (1991), Los Viajes del Viento (2009), El Vuelco del Cangrejo (2010) y El Rey (2004) de Antonio Dorado, entre algunos otros en Colombia, son abiertamente propositivos como articuladores semióticos e ideológicos, presentan, guardando las proporciones, una narración holística de la problemática, montaje reflexivo, enorme carga simbólica, elaborada dramaturgia, calidad fotográfica, investigación de los temas, etc. Todo lo cual, les permite a aquellos filmes situar al espectador a una prudente distancia histórica y crítica de los hechos sociales, económicos y políticos retratados, permitiéndole, a la vez, el goce estético: lo fruitivo a partir de la reflexión objetivada y la reflexión a partir de lo fruitivo. 164 En definitiva, existen otras realidades que componen ese gran fresco de la realidad colombiana, de las cuales cabe “hablar” y con calidad técnica y plástica. Sí, hay prostitución, vandalismo y corrupción, también hay desempleo y crisis en la educación, pero así mismo existen ciudadanos que edifican un territorio/nación más participativo y justo, lo cual no significa la extrema: modelización burguesa, personas bellas e inteligentes, realidades exitosas, la “composición social...” También existen individuos con conflictos personales y sociales que no viven en la miseria, intelectuales y humanistas que reflexionan la realidad, estudiantes involucrados con el tejido social, religiosos, organizaciones y grupos humanos que defienden con dignidad sus motivaciones particulares, extranjeros nacionalizados que por causas nobles se han familiarizado con lo extraño, los ecologistas, etc. En este país, Colombia, como en cualquier otro, “hay una dinámica de tensión social que incluye todas las capas de la sociedad, con sus complejidades (cada sujeto), minúsculas realidades que se entrecruzan y juegan dialécticamente hasta constituir una realidad mayor, más amplia”. Referencias Bibliográficas Barbáchano, C. (1974). El Cine, arte e industria. Madrid, Salvat. Bhaszar, J.F. (2007). La Semiótica de la obra de arte. Cali, Programa editorial Univalle. Benjamin, W. (1989) La Obra de Arte en la Época de su Reproducibilidad Técnica en Discursos Interrumpidos 1. Buenos Aires, Taurus. Gutiérrez, A. G. “Cine y Pornomiseria”. Festival internacional de cine de Cali. Fecha de ingreso: 9 de diciembre de 2012. ‹http://www.conexioncultural.com/archivo/cine-y-pornomiseria.html›. Sitio web. 165
© Copyright 2026