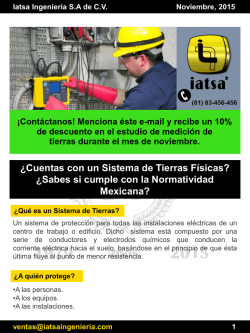CONFORMACIÓN PUBLICITARIA DEL ESTEREOTIPO
CONFORMACIÓN PUBLICITARIA DEL ESTEREOTIPO DE LA FAMILIA MEXICANA EN LAS DÉCADAS DE 1930-1950 Mesa 3: La Calle como espacio que promueve la apropiación de identidades culturales a través de los elementos de significación del patrimonio tangible a partir del diseño Lic. Olivia Ortega Sosa. [email protected] 1 Mtra. María Gabriela Villar García. [email protected] 2 Resumen La imagen colectiva y la construcción de estereotipos dentro del ámbito gráfico han estado siempre presentes como un asalto a la visualidad del espectador, lector, y suscriptor de publicaciones periódicas. Resulta cotidiano observarla tanto en la calle en forma de anuncios o bien impresas en revistas. Si bien, la identidad (parte del estereotipo) es un elemento que se forja desde el hogar, no cabe duda que la misma al pasar de los años se va modificando según el tipo de ambiente en donde se desarrolle el individuo, entiéndase por ambiente no solo el hogareño, sino también la relación con amigos y en la calle. La publicidad en éste sentido también juega un papel primordial, al ser copartícipe de la cotidianeidad del individuo, influye grandemente en la forma de actuar, vestirse y relacionarse, representa por tanto un parte-aguas que modifica la conducta y deseos de la sociedad. Palabras clave Publicidad, estereotipo, familia Abstract Collective image and the stereotypes construction inside graphic scope, always have 1 Licenciada en Diseño Industrial. Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad Autónoma del Estado de México. 2 Maestra en Estudios para la Paz y el Desarrollo con énfasis en Comunicación. Facultad de Arquitectura y Diseño. Universidad Autónoma del Estado de México. 1 been present as an assault of the viewer visuality, reader, and periodical publications subscriber. It seems daily to observe it in advertisements on the street or in magazines. While the identity (part of the stereotype) is an element that is wrought inside the home, there is no doubt that passing the years it modifies according to the kind of environment where de individual develops, understood the environment not just the homelike, but also the relation between friends and the street. Advertisement in this meaning also plays an important role, while being partner of the individual everyday, it influences greatly in the way of acting, dressing and being related, it represents a before and after that modifies the behavior and wishes of the society. Key words Advertising, stereotype, family Introducción Antes de comenzar la tesis que envuelve el sentido del fenómeno publicitario y su injerencia en la conformación de estereotipos, vale la pena dejar en claro como la forja temprana de la identidad define al individuo por el resto de su vida, y por tanto, coopera en el surgimiento de estereotipos que llegan a dividirse en estereotipos de género. La identidad es auto reflexiva, el individuo toma conciencia de su valía como ser humano, no obstante, al no estar solo, sino convivir con otros, se reconoce a sí mismo como parte de un grupo, en el cual según sus características le permiten diferenciarse de los demás. Es ahí donde entra el significado de identidad colectiva la cual proviene de la identidad social, que, como se explicaba con anterioridad, es aquella donde el individuo se desarrolla a partir de la convivencia con otros, con los cuales se considera parte del grupo en donde existe grado y calidad de identificación según los psicólogos sociales Perrault (1997) y Bourhis (1997). El grado relacionado con la fuerza de diferenciación entre un grupo social y otro, y la calidad, se refiere a la atracción que siente el individuo por su propio grupo (Mercado, Hernández: 2010, 233). Por lo mismo, al hablar de identidad cabe destacar el uso de estereotipos para diferenciar a los individuos y por ende al grupo al que pertenecen. El uso de 2 estereotipos se ha visto reflejado a lo largo de los tiempos como iconos de la personalidad individual, tal y como nos menciona el autor argentino Sebastián Sayago3, “… es una idea convencional comúnmente asociada a una palabra en un ámbito cultural específico. Es una generalización de los rasgos esenciales que, convencionalmente, se atribuyen a algo (un tipo de objeto, un tipo de acción, un tipo de persona)”. Por otra parte, en el artículo “Identidad, estereotipos y representaciones sociales: del discurso de los personajes femeninos en Sin Tetas No Hay Paraíso” de los autores Silvia Ramírez Gelbes, Celina Bartolomé, Santiago De Simone, Carla Garibotti, Maylén Sandoval y Facundo Suenzo (2014), se hace hincapié en las representaciones sociales integradas por estereotipos de género que coadyuvan a su formación, se dilucida que para hablar de estereotipos se debe dejar en claro como las imágenes percibidas por un individuo o bien por un grupo social, hacen referencia a un tipo específico de conocimiento que se involucra en cómo la gente organiza su vida cotidiana. (Araya 2002: 11), además permiten al sujeto construir la realidad y construirse a sí mismo (cf. Moscovici :1979, 197). Estas imágenes son las llamadas: representaciones sociales. Desarrollo temático De manera general, los medios masivos (que por supuesto incluyen a las revistas) han devenido en buenos cordones vehiculares entre la sociedad y el estereotipo que se quiere imponer, además de satisfacer lo que la audiencia espera o desea. (Ramírez Gelbez, Bartolomé, De Simone, Garibotti, Sandoval, Suenzo: 1). Asimismo, el intelectual estadounidense Walter Lippmann, en su obra Public Opinion (1922), introduce el concepto de estereotipo y la manera en que se guardan en la memoria de los individuos las imágenes, los preconceptos y los prejuicios dados en la sociedad. Dichas imágenes influyen en nuestra relación con la realidad y de cierta manera coadyuvan al enfrentamiento diario con la misma de forma no crítica. 3 Sebastián Sayago, director de Comodoro Rivadavia de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco). 3 Al acercarnos a esa realidad, el preconcepto se une con un estereotipo dejándolo entrever como un “conjunto de creencias relativas a los atributos de un grupo humano” (Stroebe e Insko en Amossy y Herschberg, 2005), en donde cada nuevo integrante de dicho grupo se percibe de manera diferente según el interés previo de dicho grupo. Modos discursivos Los “modos discursivos” o bien, “modos de decir”, suelen asociarse con las corrientes. Según Fairclough (2003: 159), parte medular de quien uno es va relacionada con la manera de moverse, de hablar, lo que crea la corriente, ligándose íntimamente a la identidad, por lo que el autor se refiere a la misma como el aspecto discursivo de la identidad. Primordialmente dichos modos de ser están vinculados con la identidad individual lo que engloba pues (el carácter, la condición psíquica y la experiencia vital). De igual manera, se asocia directamente con la identidad social la cual incluye los colectivos y los estereotipos. En la sociedad, quien uno es socialmente hablando tiene que ver directamente con el lugar social que ocupa, lugar en donde bien se puede sentir uno cómodo o no. Formación de la familia El siguiente grupo de aseveraciones en torno a la familia y su significado, así como su definición estructural como componente de cohesión social e identitario fue retomado del libro “La Familia y las Ciencias Sociales”, del apartado El qué, el cómo y el para qué de la historia de la familia, de la autora Ana Vera Estrada. Existen varias acepciones para darle significado a la palabra familia, el cual aterrizó a principios del siglo XX desde varios puntos de vista. Sociológicamente se le atribuye la exclusividad del objeto familia como constitución, ahora bien, para la antropología, su eje central gira en torno al parentesco, que considera a la familia como grupo social. Entre sus conceptos más comunes se refiere “…al conjunto de los parientes de una 4 persona, a todas las personas con las cuales esa persona sostiene un vínculo de parentesco, por parte de madre o padre…” (Vera Estrada, 2003: 47). “…Para los psicólogos, la familia es un grupo social, un nivel intermedio entre individuo y sociedad, es el espacio donde se desarrolla la identidad individual por cuanto en su interior se produce la socialización primaria que abarca, como parte del aprendizaje básico para la vida en sociedad, el de la terminología y los rituales asociados al parentesco.” (Vera Estrada, p. 65). Ahora bien, en el libro “Reproducción precaria familiar, conceptualización y evidencias en Zacatecas-Guadalupe (1990-2004)”, se percibe a la familia como un ente cardinal para aprehender el complejo social y sus transformaciones. La familia constituye la institución fundamental en y para las sociedades de clase. Existen además dos tipos de familias: la nuclear (compuesta por el padre, la madre y los hijos, bajo la autoridad del primero, con un matrimonio monogámico y basado en el patrimonio privado e individual) y la familia no nuclear, la cual puede estar compuesta por un hogar nuclear al que se han agregado otros parientes (como nieto(a), yerno o nuera, hermano(a), sobrino(a), padre o madre, etc.) y/o no parientes; o por el jefe con otros parientes e incluso personas no emparentadas con él. (INEGI, “Estadísticas a propósito del día de la familia mexicana”, Datos Nacionales). En el capitalismo, el tipo de familia nuclear se erige desde la individualidad, además de ser redituable, ya que la remuneración económica viene directamente del productor directo. Fenómeno que viene abriéndose paso desde hace décadas, pero que en la actualidad se ha ido modificando, dando paso un tipo de familia en donde muchas veces la mujer tiene voz cantante como jefa de familia. Familia y publicidad La comunicación publicitaria informa las características de los productos, además de que participa en el surgimiento y perpetuación de valores inherentes al mismo. El 5 término suele asociarse a la divulgación de anuncios de carácter comercial para atraer posibles compradores, usuarios o espectadores. Teniendo éste concepto como colofón se puede afirmar que la familia resulta una plaza publicitaria muy fuerte. Con el destape de la Revolución Industrial la imagen de la familia se ha difundido. Al convertirse los productos en productos de marca, los clientes comenzaron a establecer la lealtad hacia las mismas, por lo que se necesitaba persuadir a los clientes de alguna manera a comprar, y las estrategias de marketing debían trabajar en pos de lograr la mayor cantidad de ventas. Se comenzó a incorporar imágenes y a establecer las audiencias según el tipo de producto, para lo mismo, la familia formó parte medular de éste proceso. Dado que la vida familiar insiste en los beneficios de los grupos, así como las preferencias y éxitos sobre los de las sociedades individualistas, la publicidad colectivista halla en la familia su principal herramienta de trabajo. La función de la familia dentro de la publicidad comercial a nivel símbolo se puede observar en tres niveles de persuasión: el social, el psicológico y el personal. Socialmente el símbolo de la familia es convincente, ya que se remite a la función de los diferentes integrantes de la misma y sus correspondientes expectativas (su calidad de vida, estatus, identidad, “American Way of Life”). Existe pues una presión social para cumplir con los roles y las expectativas de ser un buen padre, hermano o hijo. Psicológicamente, la publicidad se basa en los lazos emocionales entre cónyuges, hermanos, o bien, las relaciones entre padres e hijos. El despertar emociones en el público y persuadir psicológicamente, es muy usado en la publicidad. La persuasión personal es inherente al desarrollo de la publicidad en base a la familia ya que una sola persona dentro de la misma puede hacer la mayoría de las decisiones de compra, principalmente la madre. Además de que las decisiones de compra familiar se hacen como una unidad4 . 4 Docsetools, (2015), “Docsetools” [En línea]. Disponible en: http://docsetools.com/revista-digitaluniversitaria/contenido-35184.html [Accesado el 19 de febrero de 2015]. 6 Según Belk y Pollay, la familia en anuncios "…no sólo no nos muestran la vida ideal, que nos enseñan cómo vivir." Los anuncios reflejan pues a la familia como papel simbólico que muestran los valores sociales y culturales. En el mismo, la heterosexualidad es la clave para el reconocimiento dentro de la familia. Existen pues actores básicos que la conforman y moldean como es por ejemplo: la esposa, icono que a través de los años se ha ido moldeando con las diversas situaciones que se han vivido en diferentes épocas. Familia mexicana, la familia de la clase media Si bien desde la revolución industrial hasta las nuevas tecnologías marcaron el desarrollo de la clase media, México no fue la excepción. Ya para finales de la Segunda Guerra Mundial, se empezaba a construir un nuevo estilo moral entre los hombres y mujeres de clase media. Para el varón, la mujer sólo podía ser de dos tipos: la madre abnegada, sacrificada o la prostituta, la vampiresa. La mujer de clase media decente estaba unida a un hombre en particular (el novio oficial) con el cual una vez casados compartiría el resto de su vida, de tal manera que para mediados de los años cincuenta los matrimonios se caracterizaban por una monotonía sin fin, en donde la mujer estaba destinada no por propio gusto, sino por convencimiento social al cuidado de los hijos y del marido. Sin embargo éste estatus de madre abnegada y que sufre llegaban a amarlo, muchas veces teniendo como alicientes publicaciones en donde se mostraban los ideales femeninos, ropa de ocasión y trucos para el hogar, en fin, una suerte de robot salido de la novela The Stepford Wives del autor norteamericano Ira Levin, publicada en 1972.5 Ahora bien, para describir de mejor manera las características de la clase media mexicana, la autora María Elvira Bermúdez (1955), en su libro La vida familiar del mexicano fundamenta que la clase media mexicana estaba constituida principalmente por mestizos, dominando en éste grupo social muchas veces el ingrediente indígena, o 5 Novela que narra desde el punto de vista de la protagonista (Joanna Eberhart) las incongruencias encontradas en una ciudad ficticia llamada Stepford, en donde las mujeres siempre andan sonrientes, sumisas y hermosas, siendo robots creados por los mismos maridos a semejanza de sus esposas. 7 bien el criollo, teniendo como estandarte los valores inherentes a la cultura, la educación fina, la conducta moderada, así como la solidaridad. Dichos matices raciales se reflejan en forma de agricultores, ganaderos, comerciantes, burócratas y profesionistas. Dentro de las familias de este tipo de clase se ha desarrollado una especie de capilaridad social. A lo largo de varias generaciones las familias de clase media lo mismo ha asumido trabajos de oficios de gente de pueblo como también por otro lado han ascendido profesionalmente. La autora afirma además que la clase media como tal tiene una cultura inferior a la del profesionista (Bermúdez, 1955: 50). Al representar una liga entre el pópulo y una burguesía disminuida económicamente presenta una variedad de características o bien sentimientos encontrados. No cabe duda, que ésta liga fenomenal ha aterrizado en una clase con todo tipo de atribuciones, tanto positivas como negativas que representa la mayoría de la sociedad. Si bien se comentaba anteriormente la constitución de la clase media mexicana, vale la pena ahondar en las características de sus integrantes: hombres y mujeres mexicanos que por sí mismo han desarrollado paradigmas sociales los cuales han llevado a la clase media a caracterizarse de la manera que lo hace. En México, las relaciones familiares tienden a perpetuarse, de forma tal que las nuevas familias no tienden a poseer una autonomía inmediata, estando presentes siempre las tías y suegras entre los esposos. Según el autor Gabriel Careaga6, la mujer mexicana de clase media estaba subyugada y recluida a la dependencia dentro de la familia, subrayada por una fuerte tendencia a la religión católica que la arrastra más a la opresión masculina. Siendo la misma considerada un apéndice del hombre, es relegada a trabajos hogareños: el cuidado de los hijos, del marido, entre otros. 6 Sociólogo y académico mexicano, el cual destacó como ensayista, muestra en sus obras la política y la sociedad mexicana. En su libro Mitos y fantasías de la clase media en México se representa un estudio de la clase media mexicana y su aparición en una sociedad poco desarrollada. 8 Actualmente, en el siglo XXI, ha surgido una especie nueva de clase media, al crecer la sociedad y la industrialización las relaciones se han vuelto cosmopolitas, el modelo de matrimonio eterno y perfecto, hijos y nietos ha ido desapareciendo. En algunos sectores se trata de destruir los prejuicios impuestos por la religión, los gustos musicales han pasado de escuchar a “Los Panchos” como se hacía en los cincuenta a escuchar artistas foráneos. El matrimonio se ha cambiado de la pregunta: ¿es religioso el novio o la novia? a las siguientes preguntas: - ¿Cuál de los dos tiene dinero? - ¿Qué carrera tiene él? - ¿Tiene posibilidades de alcanzar un status? - ¿Podrán educar a los hijos de tal manera que no salgan marihuanos o frustrados? (Careaga, 1992: 107). Siguiendo al mismo autor; desde la Conquista, la mujer en México fue utilizada como sirvienta, como objeto de procreación, ya para el siglo XX las cosas “mejoraron cosméticamente” para la mujer, se implanta en México el derecho al voto en 1952 no obstante su condición de ser inferior no cambia. En la actualidad, la mujer ha encontrado la manera de liberarse de sus ataduras, aunque aún persisten rasgos tiránicos en su contra, no obstante ha sabido superarse en una sociedad machista como es México, existen nuevas ideologías, nuevos caminos para que la mujer se abra paso y alcance sus metas. No cabe duda que la familia mexicana posee muchos matices que la hacen especial. Igualmente, a pesar de que se ha adelantado mucho en la percepción que se tiene sobre la mujer dentro de la sociedad, todavía existen tabúes difíciles de remover, ya que la han ido marcando con “letra escarlata”7 durante décadas, promoviendo siempre su condición ante el varón y la familia. 7 La letra escarlata (The Scarlet Letter) es una novela de Nathaniel Hawthorne publicada en 1850. Se desarrolla en la puritana Nueva Inglaterra de principios del siglo XVII. La historia versa sobre la vida de Hester Prynne, una mujer acusada de adulterio y condenada a llevar en su pecho una letra "A", de adúltera, que la marque. 9 Condiciones laborales de los integrantes de la familia Según los censos de 1930 y 1938, las mujeres ocupaban cargos principalmente relacionados con la educación, representando un 58% de los trabajos como maestras. De igual manera, la mujer empezaba a ocupar puestos diferentes al magisterio, como por ejemplo en la Secretaría de Salubridad donde ocupaba el 35%, un 32% en la Secretaría de Gobernación. Por lo que la diversificación laboral se estaba abriendo paso para la mujer mexicana, sacándola un poco de su estigma de esposa y madre abnegada, y dando paso a su independencia (Porter: 2004, 48). La gran mayoría de las mujeres trabajadoras en organismos públicos eran jefas de familia, y ocupaban puestos principalmente administrativos. Cabe destacar la intervención de la abogada Elodia Cruz8 la cual, en una presentación ante la Asociación de Abogados Socialistas, señaló la importancia de dar empleo a las mujeres y como el hacerlo no repercutía negativamente en la familia, ya que la mujer no descuidaba su hogar. A pesar de la incursión de la mujer en el trabajo, el sector masculino aun no estaba de acuerdo con ésta práctica. Para 1934, un artículo en El Nacional daba cuenta de cómo las mujeres no trabajaban por necesidad, sino para cumplir caprichos relacionados con las compras de vestidos, telas, y maquillaje. Dicho artículo reforzaba la idea de la frivolidad de la mujer poniendo en tela de juicio la autenticidad de motivos por los cuales trabajaba (Porter: 2004, 56). El varón por su parte, seguía siendo el máximo exponente del trabajo fuera del hogar, manteniéndose en puestos de gobierno y manifestándose como el jefe de familia por excelencia, personificaba al macho, al libertino, mujeriego, de corazón tierno, y amigo fiel (Sosenski: 2014, 71). No obstante a finales de la década de 1940, y durante toda la década de 1950, el paradigma de macho varón masculino empezaba a dar un giro, todo gracias a la publicidad y a su influencia a la hora de despertar estereotipos. De tal modo que en el auge de la publicidad (década de 1950) en todas sus corrientes 8 Elodia Cruz F., Discurso dado a la Asociación de Abogados Socialistas, 1931, México, 1937, pp.19-21 10 (impresa, radial, cine o televisión) tornó al “jefe de familia” en “rey del hogar”. Los anuncios comenzaron a representar al varón como el benefactor del hogar. Frases como: “Ella le agradecerá éste regalo” (en donde aparatos como estufas y refrigeradores acaparaban la atención) fueron utilizados en ésta época como medio de convencimiento, donde el varón estaba cada vez más ligado a las necesidades del hogar (Sosenski: 2014, 73). A partir de 1930 en México se dio un aumento poblacional sin precedentes, así como una gran urbanización. De igual manera las relaciones entre Estados Unidos y México se volvieron a gestar de manera más especial. La influencia ejercida por Norteamérica fue tanto cultural como económica. Dicha influencia dejaba entrever un “modo americanizado de hacer las cosas”. La incipiente “domesticación” del hombre era parte de ello. Durante los años de 1950 los modelos paternos fueron pasando por un proceso de transición en donde el tradicional padre fuerte y económicamente responsable de sus hijos fue dando paso al padre “moderno” (abierto emocionalmente, integrándose a las tareas del hogar y cuidado de los hijos) (Sosenski: 2014, 82). Conclusiones Según las aseveraciones anteriores, se puede observar como la publicidad ha coadyuvado de manera sustancial a la formación de estereotipos. La familia y sus integrantes han sido catalogados de diferentes maneras al pasar de los años. La mujer siempre ha sido vista como la que debe ser resignada, abnegada y sumisa, a pesar de que en la década de 1930 se dio una incipiente independencia de la misma que le costó que la catalogaran como una mujer que totalmente aborrecía el hogar y el trabajo en el mismo. De igual manera vemos el desarrollo que ha alcanzado la publicidad al poner a los hombres como los salvadores del hogar, además de que contribuyen de manera fundamental en el mismo. Desde tiempos inmemorables, en el medio de los anuncios impresos, cualquier tipo de persona podía ser transformada en un estereotipo, todo gracias a la creación ficticia de los mismos tomados de elementos de la sociedad que ayudaban a su fabricación y que 11 se metía en los hogares mexicanos y también de otros países en forma de revistas y de publicidad, construyendo poco a poco el estereotipo de familia mexicana que conocemos hoy en día. Ejemplos visuales de la época Fig.1. Anuncio publicitario (s.f) [imagen en línea]. Disponible en: < http://vamonosalbable.blogspot.mx/2012 /09/el-turismo-en-mexico-durante-lapost.html> [Acceso el 26 de agosto de 2015]. Fig.2. Anuncio publicitario panqué Bimbo (1943) [imagen en línea]. Disponible en: < http://mercacdnzone2.grupodecomunicac.n etdna-cdn.com/wpcontent/uploads/2011/04/bimbo3.jpg> [Acceso el 26 de agosto de 2015]. 12 Fig.4. Detalle anuncio: “Ellos dependen de Ud.”, Novedades, p. 10 (1947) [imagen en línea]. Disponible en: < http://www.elsevier.es/es-revistaFig.3. Anuncio publicitario Bimbo (1943) [imagen en línea]. Disponible en: < http://vamonosalbable.blogspot.mx/2012/09/ el-turismo-en-mexico-durante-la-post.html> [Acceso el 26 de agosto de 2015]. estudios-historia-moderna-contemporanea-mexico97-articulo-la-comercializacion-paternidadpublicidad-grafica-90385441> [Acceso el 26 de agosto de 2015]. Fig.5. “Mañana 100o. sábado popular”, Excélsior, p. 16 (1943) [imagen en línea]. Disponible en: < www.elsevier.es/es-revista-estudios-historiamoderna-contemporanea-mexico-97-articulo-lacomercializacion-paternidad-publicidad-grafica90385441> [Acceso el 26 de agosto de 2015]. Bibliografía Fig.6. “Ayude a su esposa”, Excélsior, p. 5 (1936) [imagen en línea]. Disponible en: < www.elsevier.es/es-revista-estudios-historiamoderna-contemporanea-mexico-97-articulola-comercializacion-paternidad-publicidadgrafica-90385441> [Acceso el 26 de agosto de 2015]. AMOSSY, R. y A. HERSCHBERG PIERROT (2005). Estereotipos y clichés. Buenos Aires, Eudeba, p. 2. 13 ARAYA, S. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. Costa Rica, Cuaderno de Ciencias Sociales 127. BELK R.W, POLLAY R.W (1985) ,"Materialism and Magazine Advertising During the Twentieth Century", en NA - Advances in Consumer Research Volume 12, ed. Elizabeth C. Hirschman and Morris B. Holbrook, Provo, UT : Association for Consumer Research. BERMÚDEZ, M.E., (1955) La vida familiar del mexicano. México DF., Antigua Librería Robredo. CAREGA, G. (1992). Mitos y fantasías de la clase media en México. México DF., Editorial J. Mortiz. CRUZ, ELODIA, (1937) Discurso dado a la Asociación de Abogados Socialistas, 1931, México, pp.19-21. FAIRCLOUGH , N. (2003). Analysing discourse. London, Routledge. LIPMANN, W. (1998) [1922]. Public opinion. New Jersey, The Macmillian Company, p. 2. MERCADO MALDONADO A., HERNÁNDEZ OLIVA A., (2010) “El proceso de construcción de la identidad colectiva” en Convergencia. Núm. 53, pp.229-251. MOSCOVICI, A. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Buenos Aires, Huemul. 14 PORTER, S, S., (2004) “Empleadas públicas: normas de feminidad, espacios burocráticos e identidad de la clase media en México durante la década de 1930”. Signos históricos. Núm. 11, enero-julio 2004, pp 41-63. RAMÍREZ GELBES, S., et al., (2013) “Identidad, estereotipos y representaciones sociales: del discurso de los personajes femeninos en Sin tetas no hay paraíso” en Universidad de San Andrés [En línea]. Disponible en: http://www.udesa.edu.ar/files/UAHumanidades/EVENTOS/PaperRGelbes181012 .pdf [Accesado el día 11 de septiembre de 2014]. SOSENSKI, S. (2014). “La comercialización de la paternidad en la publicidad gráfica mexicana (1930-1960)”. Estudios de historia moderna y contemporánea de México. Núm. 48, julio-diciembre 2014, pp 69-111. VERA ESTRADA, A. (comp.) (2003). La familia y las ciencias sociales. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello. Edición de Asunción Rodda Romero. Bogotá, Linotipia Bolívar. 15
© Copyright 2026