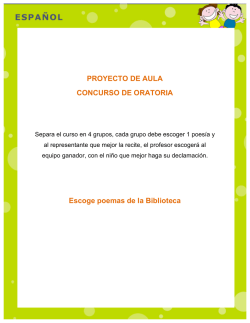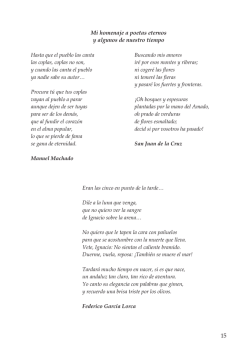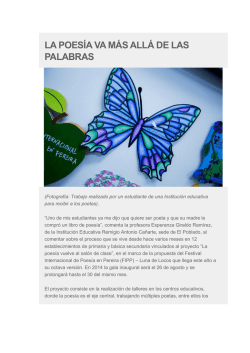N.11 marzo 2015 - Quaderni Ibero Americani
DUENDE. Suplemento virtual de Quaderni Ibero Americani Número 11 – marzo 2015 – La conciencia en la poesía JEFE DE REDACCIÓN PATRICIA MARTELLI AL CUIDADO DE MARINA BIANCHI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO (ITALIA) Código ANCE E223526 ISSN 2283-8988 LOS QUADERNI IBERO AMERICANI * ÍNDICE LOS QUADERNI IBERO AMERICANI P. 1 Comité Científico-Editorial Comité de Redacción, Comité Cultural y Secretaría de Redacción Notas: La magnífica imprenta que imprimió a Neruda Enrico Tallone LA CONCIENCIA EN LA POESÍA. NOTAS CRÍTICAS A LOS INÉDITOS P. 5 Francisco Estévez Comité Científico-Editorial Directores: Giuseppe Bellini (Università Statale di Milano – Italia) Giuliano Soria (Università RomaTre – Italia) Comité Científico-Editorial: Benjamin Abdala Junior (Universidade de São Paulo – Brasil), Rolena Adorno (Yale University – USA) José Andrés-Gallego (Consejo Superior Investigaciones Científicas – Madrid, España) Emilie L. Bergmann (University of California – Berkeley, USA) Roy Boland (General Editor Antípodas Journal of Hispanic and Poema de la eterna dualidad Antonio Colinas Árbol de otoño – Una tarde de compras Guillermo Carnero Elegia catanesa (Canto I) – Desde el faro Antonio Carvajal Como una melodía negra y cristalina Jacobo Cortines Siren’s song – After hours Francisco Díaz de Castro [Entre la carne…] – [Ex…] Chantal Maillard De su rosa en su corazón – Cementerio marino Rosa Romojaro Canta, ya sosegado, la lección de la sombra – Fragmento Andrés Sánchez Robayna Derrota de la muerte en Orléans Jaime Siles La amenaza – Seis de la mañana Jorge Urrutia Galician Studies – Sydney University, Australia) Martha Canfield (Università di Firenze – Italia) Alfredo Conde (Escritor, La Trobe University of Melbourne – Australia) Bruno M. Damiani (Catholic University of America – Washington, USA) Bradly Epps (King’s College, University of Cambridge – UK) Vicente González Martín (Universidad de Salamanca – España) José L. Gotor (Università di Roma Tor Vergata – Italia) José Carlos Herreras (Université Paris Diderot – Francia) Louis Imperiale (University of Missouri – Kansas City, USA) Antonio Jiménez Millán (Universidad de Málaga – España) Efraín Kristal (University of California UCLA – Los Angeles, USA ) Christian Lagarde (Université de Perpignan – Francia) Giulia Lanciani (Università RomaTre – Italia) Luis de Llera (Università IULM – Milano, Italia) Ángel Loureiro (Princeton University – USA) NOTICIAS DEL HISPANISMO P. 22 Hernán Loyola (Fundación Pablo Neruda, Universidad de Chile) Publicaciones Antonio Jiménez Millán, Julio Neira, José Jurado Jasmina Markič (Universidade da Ljubljana – Slovenia) Morales, José de María Romero Barea, Blanca Felipe Gabriele Morelli (Università di Bergamo – Italia) Serrano, Marina Bianchi, Micol Cerato Isabel Navas Ocaña (Universidade da Almería – España) Maestros del iberismo Julio Niera (UNED – Madrid, España) José Luis Gotor, Micol Cerato, Marina Bianchi Julio Ortega (Brown University– Providence, USA) MIRADAS DEL IBERISMO EN EL MUNDO P. 32 Elisabetta Paltrinieri (Università di Torino – Italia) Enfoque New York Ramón Pernas (Escritor, Real y Pontificia Academia Aurense Joan Cammarata Enfoque Suroeste de EE.UU. Óscar Santos-Sopena Enfoque Salamanca Carla Amorós Negre y Julio Borrego Nieto, Noelia López-Souto, Mª Jesús Framiñán de Miguel y Emilia Velasco Marcos, Milagro Martín Clavijo Enfoque Galicia Noelia López-Souto Revistas hispánicas: Verba Hispanica Jasmina Markič CONTACTOS Y SUCRIPCIONES P. 38 Mindoniense de San Rosendo – Ourense, España) Carla Perugini (Università di Salerno – Italia) Jesús Rodríguez-Velasco (Columbia University – USA) Michael Rössner (Ludwig Maximilians Universität – München, Alemania) Gustav Siebenmann (Universität St. Gallen – Suiza) Darío Villanueva (Director Real Academia Española y Universidad de Santiago de Compostela – España) Norbert Von Prellwitz (Università La Sapienza – Roma, Italia) Elena Zernova (St. Petersburg State University – Federación Rusa) _________________ * revista semestral fundada en 1946 por Giovanni Maria Bertini, Torino (Italia), ISSN 0033-4960. 1 Comité de Redacción, Comité Cultural y Secretaría de Redacción Jefa de Redacción: Patricia Martelli Comité de Redacción: Responsable del Suplemento Virtual Duende: Marina Bianchi (Università di Bergamo – Italia) Responsable de la sección “Enfoque New York”: Joan Cammarata (Manhattan College – New York, USA) Coordinador de la sede QIA de Washington: Bruno M. Damiani (The Catholic University of America – Washington, USA) Responsable de la sección “Italia-Spagna”: Raffaele Nigro (Escritor – Bari, Italia) Responsable de la sección “Francia-Spagna”: Gerard Roero di Cortanze (Escritor – París, Francia) Coordinador blog QIA: Óscar Santos-Sopena (West Texas A&M University – Canyon, Texas, USA) Otros miembros: Maria Cristina Assumma (Università IULM – Milano, Italia) Mario Francisco Benvenuto (Università della Calabria – Cosenza, Italia) Jacques Issorel (Université de Perpignan – Francia) Comité Cultural: Responsable de las relaciones internacionales: Patricia Martelli (Università degli Studi Guglielmo Marconi – Roma, Italia) Coordinadora de la sede QIA de Salamanca: Milagro Martín Clavijo (Universidad de Salamanca – España) Responsables de las relaciones con los ámbitos portuguesista y lusitanista: Sofia Oliveira Dias (Estudios Portugueses y Brasileños, Universidad de Salamanca – España) Regina Célia Pereira da Silva (Lengua y Cultura Protuguesa, Università Orientale di Napoli – Italia) Responsables de las relaciones con el ámbito catalán: Laura Borràs i Castanyer (Directora de la “Institució de les Lletres Catalanes” de la Generalitat de Catalunya y Universidad de Barcelona – España) Isabel Turull i Crexells (La Sapienza Università di Roma – Italia) Relaciones con las bibliotecas italianas: Paolo Tolu (Biblioteche Civiche Torinesi – Italia) Secretaría de Redacción: Responsable de la Secretaría de Redacción: Micol Cerato (Torino – Italia) Miembros: Marcelina C. Alderete (Santa Fe – Argentina) Celia Aramburu Sánchez (Universidad de Salamanca – España) Silvia Audo Gianotti (Université de Grenoble – Francia) Ivan Fassio (poeta y crítico de arte – Torino) Blanca Felipe Serrano (Valencia – España) Eleonora Mozziconi (Roma – Italia) Gonzalo Pernas Frías (Revistas Leer y Álbum Letras-Artes – Madrid, España) Michele Vigilante (Università di Bari – Italia) Comunicación y Promoción: Davide Agnello (Torino – Italia) Delegada para los Social Networks: Chicca Martelli (Bologna – Italia) 2 LA MAGNÍFICA IMPRENTA QUE IMPRIMIÓ A NERUDA Enrico Tallone Alberto Tallone Editore En 2015 se celebra el quinto centenario de Aldo Manuzio, príncipe de los editores, creador en Venecia de espléndidos caracteres redondos –todavía actuales– y de la cursiva tipográfica, conocida en todo el mundo como “itálica”, cantada por Pablo Neruda en su Oda a la tipografía: … caracteres de Aldus, firmes como la estatura marina de Venecia en cuyas aguas madres, como vela inclinada, navega la cursiva curvando el alfabeto… Precisamente en el mismo atelier tipográfico del siglo XVII1, la editorial Tallone, dirigida por Enrico Tallone, continúa la tradición marcada por la claridad gráfica de Aldo Manuzio y posee también una letra itálica exclusiva, diseñada por el padre Alberto durante el periodo parisino, antes de su regreso a la patria en 1959. Con este carácter, Alberto publicó en 1963 el primer inédito fidedigno del Poeta, Sumario. Libro donde nace la lluvia, seguido en 1968 por La Copa de Sangre, también en tipo Tallone, así como, acercándonos a la actualidad, la Oda a la tipografía, presentada en la casa de Neruda “La Chascona”, en Santiago de Chile en 2010, junto al Director de la Fundación Neruda Fernando Sáez y al filósofo Sergio Vuskovic Rojo, amigo de Neruda, en la que por primera vez aparece la trascripción inédita del discurso que el Poeta pronunció el 12 de noviembre de 1970, en la inauguración de la feria de las ediciones Tallone que él mismo promocionó en Santiago (Homenaje al libro y a Alberto Tallone, en Oda a la Tipografía, Alberto Tallone Editore, 2010): Hablando de Gutenberg y de la invención de la imprenta, Lamartine tuvo una bella frase: “La imprenta es el telescopio del alma...”. Telescopio que nos comunica a nosotros los hombres con el secreto pensamiento del pasado, con la actividad del presente y el misterio del futuro. Estos libros que se llaman “de lujo”, que muchas veces tenemos la inclinación de condenar porque parecen ser sólo para unos iniciados, no en el camino de la gran expansión del libro popular, papel de ellos que haya libros por millones y millones, que los libros caigan y se repartan por todos los caminos, por todas las casas; el dolor debe ver llevar al libro cada vez más lejos, el libro que hace el gran trabajo del pensamiento, el trabajo errante del pensamiento. Pero, hay la tradición del libro hermoso, del bello libro, de la obra perfecta en el libro, como la hay en la pintura y en la escultura. Obra del hombre. A quien muchos y maravillosos artistas han dedicado su vida. Entre éstos estuvo Tallone de Italia. Tallone de Italia, para muchos de ustedes es sólo un nombre; para mí significa muchísimos recuerdos. Le admiré desde antes de conocerlo: sus hermosos libros, su inmaculada tipografía creada por él mismo; como los Gutenberg también creó a sus copias tipos. Y nunca pensé que la vida me daría tan alto honor como el camino de mis libros. Algunos fueron impresos por él mismo. Y así fue que un día recibí invitación de él. Vivía cerca de Turín, “presso Torino”, en Alpignano, y allí llegamos, bajando del tren, con Matilde. Sí, sabía dónde estaba la casa, mas el impresor me dijo: está por este lado. Allí llegamos, pero de pronto me sentí turbado, porque, no podía ser: había una locomotora con vagones y la locomotora estaba echando humo. Yo le dije a Matilde: “Nos equivocamos, ésta es la estación del pueblo”. ¡No señor! Entre otras cosas el gran Tallone coleccionaba locomotoras y había encendido la locomotora para que el humo me anunciara su casa desde lejos. Pasé a la sala clara en que hay quien trabajaba, el inmenso taller: reproducción casi exacta de la imprenta de Gutenberg. Las grandes mesas, los tipos que se cambian de mano a mano, depósitos del fragante papel maravilloso que produce Italia. Y luego la conversación, con la cordialidad del vino, el blanco vino de la región de Turín. Pero, su amor por la tipografía, su vocación inmensa de impresor, su dedicación absoluta a cada página de sus libros, era eso lo que llevaba Tallone como una radiación ardiente dentro del alma. Se apagó aquella luz europea, se apagó aquel humanista hace poco tiempo y dejó inconcluso un libro que hice especialmente para él, La Copa de Sangre. Blanca Tallone me comunicaba, con la muerte del maestro impresor: “Alberto nos ha dejado, pero yo continuaré su libro y continuaré la imprenta de Tallone en Alpignano, como responsable de este gran edificio de la belleza, de este gran taller, de esta gran cualidad de la tipografía talonesca”. La de Tallone, habiendo tantos expertos, maestros de la tipografía, aquí era la más luminosa, la más clásica, la de mayor rigor, la de mayor exigencia. La mínima falta era un pecado para los libros de Tallone, una tontería, una 1 El taller, con su rica y diversificada dotación de caracteres originales, herramientas tipográficas y prensas que hoy siguen funcionando, la fundó en Dijon, en la época de la Revolución Francesa, Jean Baptiste Noellat. Á él le sucedió Nicolás Odobé en 1827, seguido por Charles Brugnot, Duvollet-Brugnot, Lazare Loireau-Feuchot y Jean-Emile Rabutot, de cuya actividad se hizo cargo Victor Darantiere en 1870 y su hijo Maurice en 1908, quien a su vez se la dejó a Alberto Tallone en 1938. 3 grabería que resaltara de cada línea impresa. Para decirles, que algunos de mis libros se los tenía por seis meses, porque un solo acento estaba inclinado de una manera diferente de la que debía tener, para volverlo a su posición verdadera. La exigencia, el decoro, la belleza suprema de sus libros son algo impresionante. Imprimió todos los clásicos italianos y muchos de los grandes poemas de Francia, como Ronsard. Pero fue en imprimir los grandes italianos, desde Dante hasta Machiavelo, desde todos los ramos de la maravillosa literatura de Italia, en donde él tuvo su mayor excelencia. Aquí, pues, dejo entre vosotros un nombre inolvidable para mí, que ahora nos ilumina con su obra. Neruda apreciaba las obras de Tallone desde los años cuarenta, cuando ambos estaban en París, aunque el acercamiento personal no se dio hasta 1963, con ocasión de la primera visita del Poeta a la nueva casa-oficina que había sido trasladada hacía poco de París a Alpignano e inaugurada por el ex presidente de la República Luigi Einaudi, el 15 de octubre de 1960. Tanto en las estrellas negras de la tinta como en las doradas de la poesía estaba escrito que el encuentro entre el forjador de palabras y el director de libros se hiciese un día realidad: rabdománticamente unidos por elecciones estéticas mucho antes del encuentro, en 1938 sucedió que, en un momento crucial en la vida del poeta, durante la guerra española, se imprimió en el monasterio de Montserrat uno de sus libros de poemas (España en el corazón) para cuyo frontispicio el mismo Neruda eligió las nitidísimas fuentes tipográficas clásicas Ancien Romain; en el mismo momento en que, en París, Alberto utilizaba estas mismas fuentes, fundidas en la celebre fundición Deberny & Peignot, para el frontispicio de los Poemas de Ugo Foscolo. *** Con motivo del quinto centenario de Ado Maurizio y en homenaje a su genio, el Editor quiso componer Le Avventure di Pinocchio de Carlo Collodi, recientemente salidas de la imprenta, con 420.000 caracteres Garamond (después de 12 meses de elaboración a mano) de la célebre fundición Debery & Peignot de París, cuya forma se inspira en la fuente del Renacimiento Aldino. Componer a mano e imprimir una obra maestra de la literatura infantil como lo es Pinocchio, necesita una dirección que, pasando por las elecciones filológicas correspondientes, tenga en cuenta la cantidad de caracteres necesarios, la elección del formato, la estética en la disposición de las páginas, la elección de las ilustraciones y del papel sobre el cual imprimirlo, encomendando a éstas la tarea de preservarlo y transmitirlo. A pesar de los innumerables caracteres móviles de los que disponía la Editorial, éstos resultaron insuficientes para la composición de las más de 300 páginas de la obra. Este problema se solucionó duplicando el ciclo de descomposición-composición, corrección, e impresión para los capítulos sucesivos al XVIII, lo que supone, por un lado, un número virtualmente infinito de caracteres y, al mismo tiempo, una dilatación del tiempo necesario debido a la intrínseca lentitud del trabajo manual. Esta operación era una costumbre de los tipógrafos-editores de los siglos XIV y XV, cuya dotación de preciosos caracteres sólo era suficiente para la composición de cuatro, ocho o dieciséis páginas a la vez. Del Pinocchio se imprimieron 450 ejemplares en seis tipos diferentes de papel de la más alta calidad, producidos en Piescia, en Val di Nievole, municipio al que pertenece Collodi, lugar de origen de la familia del autor que, ligado afectuosamente a la pequeña aldea, tomó prestado de ésta su seudónimo2. De este modo, el Editor ha querido unir de forma indisoluble la obra al conocimiento centenario del papel de la región toscana que acoge la Fundación Nacional Collodi y el Parque de Pinocho. Por otra parte, en homenaje al color del cabello del Hada protagonista de la obra, 190 ejemplares se imprimieron en un papel de color azul de algodón puro creado adrede en Aci Bonaccorsi, a los pies del Etna, donde la fábrica de papel Cartiera di Sicilia recoge el agua pura del río Alcántara que desciende desde el volcán. En vista de las numerosas adaptaciones y versiones conocidas que carecen de las efectivas y coloridas expresiones toscanas, la edición se mantiene fiel al texto original, el único realmente revisado por el autor, publicado en Florencia en 1883. Siendo conscientes de la creciente hibridación de la lengua italiana debido a la adición de vocabulario inglés, reencontrar la expresividad de la lengua toscana resulta beneficioso para la apreciación de la riqueza lingüística italiana, conditio sine qua non para poder convertirnos en ciudadanos, si no del mundo, al menos de Europa, en un intercambio y enriquecimiento mutuo. Entre las muchas interpretaciones que el cuento de Collodi sigue inspirando entre los artistas de los cinco continentes, para esta edición se eligieron 77 ilustraciones dibujadas por Carlo Claustros en 1901 y grabadas en madera por Adolfo Bongini, famosas por su expresividad y precisión. En el interior de algunos ejemplares de la edición, también se incluyeron dibujos originales realizados expresamente y con acuarelas por Fulvio Testa, así como las creaciones de otros artistas inspiradas en diferentes episodios de los cuentos de hadas; éstos, mediante diferentes técnicas, enriquecieron el nuevo Pinocchio esbelto y de fuerte identidad, de ningún modo coherente con los cánones de la industria editorial: lo hicieron en homenaje a Carlo Collodi que, desentendiéndose de reglas ortográficas, así como de toda restricción y formalismo, despejó el campo de la pedagogía más formal y pedante, renovando la literatura infantil (y mucho más). Para informaciones: <www.talloneeditore.com>. 2 Carlo Lorenzini conocido como Collodi. 4 LA CONCIENCIA EN LA POESÍA. NOTAS CRÍTICAS A LOS INÉDITOS Francisco Estévez Universidad Carlos III de Madrid En poco tiempo asistiremos a la demolición de varios presupuestos hasta ahora con asiento inexpugnable en la historiografía literaria española. Y está bien que así sea, digno tiempo parece: cada época ha de proponer, con mayor o menor acierto, sus propios baremos críticos y modos de entender el legado artístico que en suerte le sean heredados. Para los tercos que aún no barrunten tales movimientos del paradigma cultural pueden acudir a varias muestras significativas, la escasez de espacio nos permitirá escoger en exclusiva una muestra paradigmática: la última Historia de la literatura española (2010) que está al pie de la calle, dirigida por José Carlos Mainer. Quien atienda al uso del término “generación” en los distintos volúmenes que conforman semejante empeño de historiar nuestra literatura, en especial del extinto siglo XX, comprobará un distanciamiento del uso clásico del término, más orgánico y estructural3. Para oídos finos, este hecho no responde en exclusiva al deterioro explicativo de conceptos prietos como el de generación del 98 o generación del 27 por el presunto abuso del término de marras, aunque a la postre su inercia operativa menguada en extremo poco explica ya sobre la sensualidad masoca de la poesía de Luis Cernuda o la drástica visión poética de Unamuno4, por citar al azar dos muestras. Es un ejemplo del signo y cambio de nuestros tiempos. De igual manera parece ocurrir con ese manto de falsas dicotomías que tapizan de forma secular nuestra poesía (poesía pura o impura, poesía de la experiencia, poesía culturalista). Las etiquetas consiguen ningunear a los poetas no acogidos con precisión a la sombra de alguna de aquellas banderas estéticas. Es cosa sabida: la construcción de un enemigo común articula la propia identidad, cohesiona culturas, enarbola banderas, agrieta países, regurgita estéticas. Uno acaba, no en su piel, sino donde empieza el otro. Mis derechos terminan y mutan en responsabilidades allí donde empiezan los del otro. Uno es frente al otro, versus el espejo incluso (Aristóteles 1138b). El principio de la recta ratio atraviesa la historia del pensamiento humano suscitando reacciones contrapuestas. Centrémonos un instante en el caso de la poesía impura por paradigmático: con la Elegía cívica Rafael Alberti descendió a la calle en 1930 para hacerse eco de una realidad dolorida y con aquella clara toma de conciencia brota la poesía comprometida. Más tarde, casi en la antesala de la guerra civil, unas palabras liminares redactadas por Pablo Neruda para el primer número de Caballo Verde para la poesía se convirtieron en el manifiesto que marcó una tajante división, Por una poesía sin pureza. Simplificaciones añadidas, al otro lado quedaban los practicantes de una poesía pura, tildados de una sospechosa posición política e ideológica por ajena o desafecta a los agitados momentos nacionales. Sabedor de tal malinterpretación, Juan Ramón Jiménez ideó un futuro libro para el que recopilaba material, Guerra en España5. En él se recogen las múltiples muestras de adhesión al Gobierno de la República por parte de Juan Ramón: escribió un poema a la “Bandera española” dedicado a la tricolor con el que felicitaba al nuevo régimen tan sólo tres días después de su proclamación, antes de la contienda firmó diversos manifiestos izquierdistas y en los primeros días de la guerra convirtió su casa madrileña en hospicio infantil. Mostró apoyo constante al presidente de la República, Manuel Azaña, quien le brinda como testimonio moral con garantía de independencia todas las facilidades para su exilio, siempre “honorarias” según deseo del autor. Deambuló como giróvago por Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, Argentina, Uruguay, “desterrado [y] deslenguado” por la merma de su español, nuestro poeta de obra en marcha. Su nombre presidió varios alegatos a favor de la República, pero no el de la Liga Antifascista, entendía que entre los miembros había reconocidos fascistas. Además, rompió contrato con Espasa-Calpe Argentina en su “posición invariable de adicto al Gobierno de la República Española” al rescindir ésta contratos con autores leales a la República. Además, rechazó el sillón de la Academia en dos ocasiones, 1935 y 1946. El tópico repetido ad nauseam de un Juan Ramón ajeno a su tiempo y espacio confunde su lirismo atemporal con su persona: “La poesía como todo lo esencial es eterna, no se modifica con las circunstancias”. Para ello ideó Guerra en España con su “intervención de hombre y poeta en la política de su España, unida a mi trabajo normal […] Por eso: las conferencias, prólogos, diario, etc., todo lo que no sea lírica o prosa abstracta” inclusive epistolarios, fotos, recortes de prensa. En resumen: “Todo lo que esté teñido de España” y otros testimonios, como la hermosísima semblanza de Antonio Machado o los detalles sobre el allanamiento del piso de Madrid, hilan un abigarrado tomo imprescindible, junto a libros de aquellos años y del sentir poético. Pero no sólo ahí, el largo trazado juanramoniano analizado minuciosamente por Enrique Baena demuestra que “lleva la poesía más allá de la cultura, porque es proceso y se liga a la vida […] para redundar en la ampliación de la conciencia6. Pero esa misma conciencia combate el lastre del topos romántico de un poeta suscitado sólo por el caprichoso murmullo de las Musas lo zanjó rápidamente Pablo Picasso cuando azorado por una entrevistadora pelma sobre 3 José-Carlos Mainer tuvo pronta sensibilidad a un problema de agudo relieve ya desde principios de los años 80: “El problema de las generaciones en la literatura contemporánea", Actas del IV Congreso Internacional de hispanistas, vol. II, Salamanca, 1982, pp. 211-219. 4 “Piensa el sentimiento, siente el pensamiento” consignó Miguel de Unamuno en su credo estético recordado con utilidad por Antonio Colinas en su último poemario Canciones, un pensamiento sentido es fruto del sentimiento que redacta este poemario pues pensar, sí, es vivir de nuevo. 5 Sólo en 1985 y de la mano del poeta Ángel Crespo conoció finalmente publicación el enrevesado proyecto autobiográfico de Juan Ramón. Este clásico hace ya tiempo descatalogado se revisó en 2012 bajo el atento cuidado de Soledad González Ródenas y se convierte, con el gran aumento de material, en buena parte inédito, en edición completa (el volumen que preparara Crespo menguó por problemas editoriales). 6 Enrique Baena, La invención estética: contribución crítica al simbolismo en las letras hispánicas contemporáneas, Madrid, Cátedra, 2014. Artículo revelador sobre el compromiso de Juan Ramón Jiménez Manuel Ángel Vázquez “Compromiso y Estética: Juan Ramón Jiménez y José Hierro” en Leer y entender la poesía, José Hierro, Martín Muelas Herraiz, Juan José Gómez Brihuega (coordinadores), 2001, pp. 7188. 5 el tema de las Musas respondió: “No sé, mire, yo paso 8 horas al día trabajando: pintando. Y rezo porque en esas ocho horas me visiten”. He ahí la plena conciencia del oficio, del artesano en busca de elevar su labor al rango de arte en una lucha constante, como cual Sísifo, contra los tópicos. La historia literaria española, repetimos, lastra carencias por simplificación binaria que deforman una percepción más audaz e íntegra de las manifestaciones poéticas de nuestras letras. Los esfuerzos de la presente y futura historia literaria española actúan ya en tal sentido, pero la pesada inercia crítica y la anorexia lectora tumban a los despistados y a críticos abducidos por frenos interpretativos como el mencionado de la falacia generacional. La propuesta temática del presente monográfico se centra en la conciencia que el poeta posee de su quehacer literario, independiente de la estética con la que comulgue el artista. Se pretende esquivar pues cierto enfoque bipolar comentado párrafos arriba que ha perjudicado a nuestras letras. El mismo Paul Celan tuvo profunda conciencia de su labor como poeta: solo la poesía, un lenguaje propio y pleno más allá del lenguaje natural, podría responder de forma creativa y tajante -su conocido poema “Todesfuge (Fuga de la muerte)”- al dilema propuesto por Adorno sobre qué sentido tenía la poesía tras Auschwitz. La palabra trascendida nos libera o al menos alivia de la tragedia de Auschwitz parece ser la propuesta de Celan. Es acaso esa “conciencia mejor” más allá de la conciencia individual según Ortega y Gasset la deseada para los poetas: una conciencia artística7. Como quiera que sea, a la ética por la estética o viceversa. Ya quedó anotado en otro sitio y valga la autocita por pertinente8: El análisis de la conciencia creadora en términos críticos por parte del propio poeta resulta una veta profunda de nuestra literatura. Sin ir muy lejos, las más grandes voces sobre las que se cimienta la lírica moderna del siglo XX español, Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, han dado buena muestra de ello, lo que permitía al primero declararse como “el mejor crítico de sí mismo” -sin yerro alguno desde cierta perspectiva- y llevaba al segundo a insistir en carta sobre la especial necesidad de la autoexégesis a tenor de una colaboración para la revista Los cuatro vientos que le solicitaba Jorge Guillén: “Muy bella esa revista, tan ampliamente acogedora, que leo y releo con deleite. Más creo que debieran Uds. −los jefes de la nueva escuela poética− dedicar algunas páginas a exégesis de la propia obra, ya que la crítica, aún la mejor intencionada, apenas diría de Uds. cosa que no descamine al ingenuo lector”9. Buena nota tomó el por aquel entonces joven poeta vallisoletano ya que con el rodar de los años escribiría El argumento de la obra, ejemplo cumbre de autoexégesis que proyecta a su propia poesía Jorge Guillén10. La lógica del prudente consejo machadiano incitaba a allanar la lectura de una poesía novedosa que practicaba aquella nueva escuela desde la interpretación y análisis de sus propios creadores. Recordemos que en fecha poco posterior a esa carta, desde 1931 y durante cuatro años, Federico García Lorca fatigará en gira de conferencias la piel de toro desgranando el modo adecuado de interpretar su reciente obra, Poeta en Nueva York, de nueva estética, menos popularizante que las anteriores, en la necesidad de “construir, cambiar sus relaciones con [el público] va enseñando a leer su libro”11. En suma, Lorca explica con detenimiento esa operación nueva de lectura que debe emprender el bisoño lector de su poesía, frente a la postura lectora anterior, ahora ya distinta respecto del Romancero Gitano obsoleto en términos estéticos merced al desplazamiento que produce la llegada de su obra reciente, como bien estudiara Lázaro Carreter12. Este monográfico de Duende, Anejos de QIA, a través de poemas inéditos de relevantes poetas españoles pretende dar cuenta de la conciencia creativa del quehacer poético. La generosidad y amable disposición de Antonio Colinas, Guillermo Carnero, Antonio Carvajal, Jacobo Cortines, Francisco Díaz de Castro, Chantal Maillard, Rosa Romojaro, Andrés Sánchez Robayna, Jaime Siles y Jorge Urrutia nos permitirá intuir caminos futuros en sus obras, evolución de sus poéticas, disfrutar sus primorosas creaciones (primor por flamante y quizá por intuir qué valoración hace cada cual de su propia conciencia creadora. A cada poeta invitado se le propuso ofrecer uno o dos poemas inéditos o de muy escasa circulación que guardaran relación con el título del monográfico: “La conciencia en la poesía”. Sin más pistas ni datos, entendiendo cada cual con libérrimo juicio. Valgan las siguientes líneas apenas como breve presentación de los poemas inéditos aquí agavillados, verdaderos protagonistas y representantes de un sentir poético. Antonio Colinas abre con un extenso pero idóneo “Poema de la eterna dualidad” que de forma azarosa resulta estupendo proemio del presente número. El poeta azora sus dudas ante el lector. La conciencia plena de su poética es para Antonio Colinas un modo de ser y de estar en el mundo. Su concepción de la palabra como aspiración hacia lo sublime subraya la labor del poeta quien, en sociedades como la actual tendentes a la dislexia, apuesta por la palabra a contracorriente, por una palabra nueva. En la evolución de su voz, el lenguaje, por la vía de la reflexión, ha ganado en síntesis produciendo un verso salvífico. Sin duda, la fidelidad de Antonio Colinas a su propia voz se perfila en tres etapas centrales en su obra poética: la que podríamos reconocer como italiana o cultural, la de carácter más reflexivo y metafísica, con cercanía a los místicos y de fértil trascendencia y, por último, la humanista, donde la luz es siempre un símbolo inagotable, sobre todo desde Los silencios de fuego 7 El Imparcial, 13 VIII 1906. Véase “Jorge Urrutia visto por sí mismo desde sus inicios hasta Ocupación de la ciudad prohibida” en El mar de la palabra. La poesía de Jorge Urrutia, Estévez, Francisco y Román Isabel (ed.), Madrid: Biblioteca Nueva, 2011. 9 “A Jorge Guillén”, carta fechada el 16 de junio de 1929 (véase A. Machado, Poesía y Prosa, T. III, Prosas completas (1893-1936), edición crítica de Oreste Macrì, con la colaboración de Gaetano Chiappini, Madrid, Espasa Calpe, Fundación Antonio Machado, 1989, pp. 1762 y 1763). El poeta sevillano enmendaba así las explícitas opiniones vertidas en Los complementarios: «cuando un poeta teoriza sobre poesía, puede decir cosas muy verdaderas, pero nunca dirá nada justo sobre sí mismo» Antonio Machado, Los complementarios, ed. de Manuel Alvar, Madrid, Cátedra, 1987, p. 157. 10 La primera publicación es italiana El argumento de la obra, All’Insegna del Pesce d’Oro, Milán, 1961. Con ciertos retoques aparece la primera edición española en Barcelona, Llibres Sinera, 1969. Hay edición anotada moderna que recopila también otros escritos críticos El argumento de la obra y otras prosas críticas; estudio preliminar, edición y notas de Diego Martínez Torrón, Madrid, Taurus, 1985. El objetivo de esta autoexégesis pretendía subrayar el hilo rojo que une Cántico al resto de su producción poética y deshacer los malentendidos críticos sobre su obra. Para entender las relaciones que guarda El argumento de la obra con la poesía de Guillén resulta de gran utilidad el estudio del profesor Francisco Javier Díez de Revenga, Jorge Guillén el poeta y nuestro mundo, Barcelona, Anthropos, 1993. 11 Fernando Lázaro Carreter, De poética y poéticas, Madrid, Cátedra, 1990, capítulo 2 “El poeta y el lector”, pp. 49-51. 12 Fernando Lázaro Carreter, De poética y poéticas, Madrid, Cátedra, 1990, capítulo 2 “El poeta y el lector”, pp. 34-51. 8 6 (1992). Antonio Colinas afirmó cierta vez: “la poesía es el lenguaje de que el hombre se sirve para hablar con los dioses”. Es la resonancia de una idea que está en el Ion, uno de los diálogos de Platón. En efecto, su poesía representa un diálogo constante con el misterio. Lenguaje fulgente que revela un contenido oculto, con el cual el poeta revela no sólo un medio ideal para valorar e interpretar la realidad, sino también para trascenderla fértilmente en los momentos de prueba o de crisis. La obra de Antonio Colinas representa un río de sombra que orilla la gran veta lírica española. Su figura meditativa vive la poesía como interrogatorio vital, como experiencia penúltima del sentir. La redondez del decir conduce al vate a musitar el poema tras rodar todas las vueltas del camino ya en los quicios del silencio, con su música silente. Como en el resto de la obra del leonés, se tiende aquí a una sencillez transparente que respira en los límites del pensar y el sentir. La poesía, ya lo sabe Colinas, nos abre para siempre los ojos a otra luz que nos deja en la blanca ceguera de ser. La poesía se distingue aquí por el intento de conformar un lenguaje que fulge, que ofrece un contenido oculto siendo el poeta quien revela tal mensaje. De otro modo, “la reincorporación del yo no analógico al texto” de Antonio Colinas13, donde los poemas son tientos, aproximaciones a ese misterio la mayoría de las veces inexpugnable si no es por aproximación de la poesía que se envuelve en su bendita aura de incógnita. Antonio Colinas es desentrañador del mysterion poético y por ello contempla al vate como iniciado en un rito o secreto (mystes) palabra proveniente del verbo myein que designaba el acto de cerrar la boca o los ojos y del cual se deriva mystikós que con el devenir del tiempo mutó a nuestra actual mística, presencia constante en el pensamiento y poesía de nuestro autor en su voluntad de perpetuar el diálogo con los arcanos ocultos. ¿Me habré equivocado buscando el silencio? ¿No será la palabra y no el silencio el grito que nos salve de la muerte? Toda escritura que se precie tiene tras de sí una lectura continua, reflexiva, y una meditación crítica. La realidad textual del lenguaje, en su doble perspectiva de escritura y lectura, es quizá el más intenso experimento de autoconocimiento que los humanos podamos plantear en el intento de ahondar en nuestra conciencia humana. Claro ejemplo de lo antedicho puedan ser poemarios como Preludios a una noche total (1969) de Antonio Colinas, precedido por el muy significativo por precocidad y capacidad de abrir nuevas vías Dibujo de la muerte (1967) de Carnero o Tigres en el jardín, de Antonio Carvajal (1968) o Génesis de la luz (1969) de Jaime Siles, obras donde a cierta altura de la segunda mitad del siglo XX la renovación poética española se volvió tangible y real14. Guillermo Carnero, poeta de honda indagación en las circunstancias del yo poético y su posibilidad o menos de transmitirlas, nos presenta aquí un “Árbol de otoño” donde la imagen descompuesta ya en reflejos lumínicos de un árbol simboliza la decrepitud de aquello que se desgaja de la lengua nueva del poeta por inefable “al perder la fe y el horizonte”. El contrapeso frente a la sugerencia del agotamiento de la palabra, que no de los símbolos -pues el árbol queda, siquiera de manera más poderosa, arraigado con fuerza a la mente del lector sensible y atento- viene por el segundo poema “Una tarde de compras” donde el yo circunscrito al poema repasa a conciencia la “incredulidad del espejo” hasta la lucidez del dolor extremo: la falta de comprensión, de reconocimiento en la falaz y tortuosa imagen del espejo. El poeta es, de algún modo trágico también, el primordial y primer lector del poema. El preciosismo métrico del que hace gala en toda su producción poética con celo y vigor Antonio Carvajal, incluso con métrica a veces en desuso, a veces de fuerte artificialidad, es forma de singularizar una conciencia del yo esencial en contraposición a caminos trillados, formas banales y metros sobados. Tienen sus artificios métricos un valor instrumental con fuerte carga sensitiva, diríamos, en su voluntad consciente de producir efectos e impresiones en el lector atento. Así: “En su palabra precisa y preciosa late un hombre comprometido con la vida y con su tiempo. Un poeta que quiere cantar el gozo de vivir, pero que en ocasiones ha de prestar su palabra al dolor y al sufrimiento que acompañan inevitablemente la vida [recordemos la dureza de Testimonio de invierno (1990)] y que al final proclama la fuerza redentora, dignificadora (y no escapista) de la Belleza” 15. Los elementos métricos así como los elementos retóricos prestan al autor de Alma región luciente (1997) maneras fértiles de configurar de forma consciente y nítida su voz poética en un constante diálogo con la tradición poética para retorcer si cabe el cuello de cisne de la poesía con la voluntad de doblegarlo a nuevos decires y sentires. De tal modo, podemos entender “Elegia catanesa (Canto I)” donde expone y recrea ese bello pañuelo de tierra que es la Trinacria, paisaje literario de la Fábula de Polifemo y Galatea gongorina. Hay en Carvajal una férrea y permanente búsqueda, una voluntad de aprehensión del mundo desde la plenitud poética. Entrevistado por el prof. Vázquez Medel el poeta granadino admitía un camino lector poco habitual: “En mis inicios soy un lector ávido de literatura contemporánea y tengo dos ejes muy claros de referencia: Miguel de Unamuno y Blas de Otero. Autores que suelen suponerse más alejados de un poeta andaluz. Y comienzo como poeta muy preocupado por mi entorno social, llevado por la poesía social del momento, pero siempre –tal vez por la influencia de Otero– con una voluntad de forma. Es Otero quien me lleva a Góngora en busca del verso Ángel fieramente humano, y es José Hierro quien me lleva a Lope de Vega buscando el verso Con las piedras, con el viento, o Pedro Salinas el que 13 Jaime Siles “Ultísima poesía española escrita en castellano: rasgos distintivos de un discurso en proceso y ensayo de una posible sistematización”, Iberomania, núm. 34 (1991), pp. 14-15. Artículo reeditado en AA. VV., La poesía nueva en el mundo hispánico. Los últimos años, Madrid, Visor, 1994. 14 Compartimos de pleno la visión propuesta por Prieto Luis de Paula, Ángel, Musa del 68: claves de una generación poética, Madrid: Hiperión, 1996. 15 Prieto de Paula remite a la visión de Ignacio Prat quien pone de relieve la composición barroca de la escuela antequerano-granadina Musa del 68, p. 344. 7 me hace buscar en Garcilaso La voz a ti debida”16. El segundo poema presentado, “Desde el faro”, en dialogismo con Aleixandre (aunque también con otras concepciones del mar, por ejemplo aquella presentada en “No sabe el mar que es domingo” de Manuel Alcántara) nos recuerda que “somos un fulgor que apenas dura”. Y aún con todas, “la severa / verdad de nuestras vidas” nos redimirá de algún modo frente al inexorable y desmemoriado mar. Semejante querencia para con los clásicos es fácilmente detectable en la poesía de Jacobo Cortines; el título de raigambre machadiana (último verso encontrado en el gabán del sevillano) de sus memorias: Este sol de la infancia es indicativo. Leopardi, Petrarca, Fernández de Andrade o Bécquer son algunos de los otros ecos transidos de su voz poética. Y así de recuerdos, ruinas (recordemos ese monumental “En las ruinas” en lucha con el topos clásico de Itálica17), lecturas, memorias, desmemorias y músicas se vertebra la conciencia de Jacobo Cortines. En esta ocasión el poeta sevillano presenta “Como una melodía negra y cristalina”. Sobra recordar la constante presencia musical en sus poemas, si consideramos la faceta de crítico musical18. Oía una música, lejana, sí, y hacia aquella lejanía, perdida en lo infinito, él dirige sus pasos indecisos. […] Esa música ¿lo llamaba? ¿Había sido alguna vez suya? ¿O era todo un engaño? Dudoso se detiene. […] La música, sí, no era un engaño, pues lo llamaba para que la melodía llegara a completarse, El paisaje esencial es además en Cortines otra veta profunda (larga es la sombra de Amiel y sus Fragment d’un journal intime, y la interpretación hispánica realizada con el precedente de Galdós, por Unamuno entre otros, y con fiel asentamiento en Antonio Machado). No en vano definió Cortines su poética con el título: La escritura del tiempo: Pasión y paisaje19. Constante es la presencia de su ciudad natal en su entera poesía, con punto álgido en la sección “Refugio de las horas”, del libro Consolaciones (2004). Pasión creadora, pasión anímica y paisaje del alma, y una música omnisciente que se resuelve y decanta en versos finales “hasta que aquella melodía,/oscura y cristalina, balbuciente en el aire se diluye./ Pero en lo más profundo para siempre hace suya.” El umbral onírico actúa en “Siren’s song” de Francisco Díaz de Castro como límites nebulosos del cantar. La poesía, que no su fosilización en esa cápsula llamada poema, ejerce un atractivo vertiginoso en su “fugaz […] verdad sin forma” ese presentimiento fugaz en “la ribera del sueño” del canto silencioso aquí arrullado por la terrible conciencia por parte del yo poético del adiós de la sirena. Como contrapunto vital y experimental a los versos reflexivos y de amplia ambigüedad metapoética de “Siren’s song” actúa el segundo poema inédito propuesto “Afterhours”, donde, sin embargo, y acaso de manera si cabe más cruel por más verosímil, se anuncia también otra “despedida” la de la mente, ese “teatro destruido”. Dos visiones de un hecho similar de nuevo, y no casualmente, en las orillas del sueño: Hay siluetas de casas apagadas, y en un cielo de humo una inmensa luna negra. Pero no escucho nada ni estoy en sitio alguno y estas apenas luces no vienen de lo alto sino del pensamiento fragmentario y huidizo como un eco de tiempo, ya tan lejos. Pero no hay pensamiento, ni estoy lejos ni solo ni dormido, la mente es un teatro derruido en la noche y unas sobras de gestos y palabras parecidas a mí, vienen conmigo, nómadas, habitadas, furtivas, hacia dónde. Las palabras “nómadas, habitadas, furtivas” con las cuales ya desde su primer libro insistía en las Inclemencias del tiempo (1993) o ese tiempo vital encarnado desde honda reflexión en la memoria y el amor con palpitante dolor en Hasta mañana, mar (2005)20. La elegía constante en su realismo pensativo y consciente hacen de Díaz de Castro uno de los poetas menos atendidos y más precisos de atención. 16 Antonio Carvajal Milena. Poesía para celebrar la vida. Entrevista realizada por Manuel Ángel Vázquez Medel en Andalucía Educativa, núm. 17, octubre de 1999, pp. 18-19 y recopilada en Júbilo del corazón: homenaje al poeta y profesor Antonio Carvajal, Antonio Chicharro, Antonio Sánchez Trigueros (eds.) Granada: Editorial Universidad de Granada, 2013, p. 351. 17 Tiene excelente análisis autocrítico del poema el propio Cortines en VV.AA. Poetas por sí mismos, Francisco Estévez (ed.), prólogo de Cesare Segre, Madrid: Biblioteca Nueva, 2007. 18 A la que han hecho mención entre otros Díaz de Castro, García Posada, Molina Flores, Reyes, Torre, etc. Véase la bibliografía de Poética y poesía. 19 Jacobo Cortines, Poética y poesía, ed. Antonio Gallego, Madrid: Juan March, 2006. 20 Para un acercamiento a la poesía del valenciano véase Noriega, Teobaldo A., Francisco Díaz de Castro: de la vida al poema. Palma de Mallorca: Lleonard Muntaner, 2010. 8 El romántico alemán Novalis proclamó aquello de que “El verdadero poeta es omnisciente” y así parece en la producción entera de Chantal Maillard desde sus tres principales líneas: poesía, ensayo y diarios; una palabra indagatoria en busca de una razón poética a través de la iluminación filosófica. La atención que ha prestado a María Zambrano tiene en uno de sus libros feliz título que parece sintetizar una fuerte conciencia aplicable a la propia Maillard: La creación por la metáfora: introducción a la razón poética (1992). Los dos poemas inéditos generosamente presentados proceden del libro La herida en la lengua de próxima aparición en Editorial Tusquets. El título del poemario centra en tajante síntesis el mal del decir, la conciencia dolorosa de la dificultad de expresión: (La más antigua) (Esa) conciencia –¿conciencia?– atención tal vez la más antigua De la poesía de Rosa Romojaro se ha afirmado con tino que posee “una depuradísima dicción, que no cede al azar o al descuido en la manufactura del poema, ni siquiera a los vuelos de las imágenes; y en segundo término, por su carácter diríase que emblemático, en cuanto que el poema aparece como un artefacto cuya organización intelectual debe a menudo ser descodificada según los modos de cierta literatura seiscentista para que rinda la emoción y belleza que habitan ese jardín -el suyo- «cerrado para muchos». Pero su tesitura barroca no la lleva a ningún tipo de exuberancia. Por el contrario, esta poesía se pronuncia con gran concisión lingüística; también en lo relativo a la secuencia argumental y al despliegue de las emociones, que sólo con cuentagotas destilan hacia el exterior”21. La concisión lingüística antes barrera de emociones se vuelve ahora en los poemas presentes de íntimo tono elegíaco a otra Rosa trascendida ya “en otro centro”. A partir de Poemas de Teresa Hassler (fragmentos y ceniza) (2006) la poeta gaditana tornó su decir enriquecido siempre de veladas u ocultas intertextualidades en una confesión más sentimental con voluntad más aproximativa, la palabra salvífica: No hay hueco que llenar, estáis en él, por siempre en la palabra. Multiplicado hueco en nuestros corazones que acogen vuestro centro en la vida y la muerte. El continuum lírico de Andrés Sánchez Robayna frente a las acometidas de la erosión del tiempo y del silencio otorga una voz auténtica y decantada al hacer compatible en fértil conjunción de pensamiento y poesía una evolución pautada con respeto a la fidelidad personal. La formulación pura de la contemplación creadora, al decir de Jorge Guillén, donde la poesía tiene una firme constancia derivada de la conciencia de sí misma. Una “palabra / destino de palabras” conforma el yo poético, así en “Fragmento”: Así has de ser, no puedes escapar a ti mismo, dijo una voz, una protopalabra, una voz anterior, desnuda. El autor de El libro, tras la duna (2002) centrado en la epifanía del verbo, en la meditación sensitiva de la memoria, de la muerte, del mundo como texto plegado al poema en un fuerte plano metafísico donde la unidad de cada libro suyo aparenta un único poema largo de múltiples capas internas22. El poeta canario “canta ya sosegado una lección de sombra”. El sujeto toma conciencia plena y real de sí gracias al lenguaje donde todos nos reconocemos, desde él todos somos, todos nos construimos. La lengua, ya lo dijeron con excesivo ahínco, es una patria, acaso esa añorada “morada del ser”. A lo largo de toda la obra poética de Jaime Siles, pero con especial énfasis en su primer tramo, la lengua se manifiesta como la plenitud de una identidad o acaso una posibilidad de ser23. Una palabra reflexiva pero iluminadora en su indagación personal y lingüística se desquicia por torrentes en una radical soledad que acaricia la conciencia plena de identidad. La voluntad de trascender “más allá de los signos”, mediante la observación y torsión del signo en sí. La reflexión constante sobre el sujeto y sobre la lengua en la poesía de Siles se presenta en el poema aquí ofrecido “Derrota de la muerte en Orléans”: Muerte, poco te llevarás de mí: sólo este cuerpo gastado por el uso, unos labios que casi ya no dicen y unos ojos que apenas pueden ver. 21 Las citas del párrafo son de: Ángel L. Prieto de Paula en <http://www.cervantesvirtual.com/portales/rosa_romojaro/>. Otros análisis certeros en “Más allá de las palabras”, en Los nuevos nombres: 1975-1990. Vol. 9 de Historia y crítica de la literatura española, Francisco Rico (coord.), Barcelona: Crítica, 1992, pp. 229-237 y Enrique Baena, «Nota a la edición» de Rosa Romojaro, La ciudad fronteriza, Málaga: Nuevos Cuadernos de María Cristina, 1987. 22 Véase el monográfico Poesía en el campus, 31, Andrés Sánchez Robayna, Zaragoza: Octavio y Félez, 1995. 23 Véase Estévez, Francisco “Conciencia y escritura en la primera etapa poética de Jaime Siles” en Desvelo Del Lenguaje. La Poesía De Jaime Siles, Sergio Arlandis (ed.), Madrid: Biblioteca Nueva, 2014, pp. 163-175. 9 En efecto, el análisis de la propia conciencia poética es una tendencia que cumple con intensidad dilatada pero constante nuestra literatura desde antaño y ha sido poco atendida, mal observada y peor analizada24. Esa veta aun hoy tenaz alienta el resto de peculiaridades que agavilla la poesía de Jorge Urrutia e insiste en la propia concepción reflexiva de la obra que remarcaron en el siglo pasado con tino, entre varios otros, ciertos creadores de la generación del 27, cada uno a su entender. Caracteriza a nuestro poeta la singular intensidad trágica con que vive la dimensión reflexiva de su actitud creadora. Esa conciencia poética se compone en su esencia primera de una mirada crítica sobre la realidad circundante que jerarquiza y dimensiona a través de la futura expresión poética singular, reflectora también del ámbito interior del poeta. En definitiva, es el problema de la conciencia en la poesía. La amenaza del día con su luz cegadora para la voz poética inscrita en “La amenaza”, de Jorge Urrutia, ante las posibilidades infinitas que abarrotan la oscuridad de la noche. Noche como ambivalencia, como sugerencia, como terreno no inscrito de la poesía no fosilizada en la claridad del papel, del día. Como colofón cerramos con los últimos versos del segundo inédito de Urrutia “Seis de la mañana”: La muerte es no decir o decir todo por no hablarlo. Que se hace muda la vida vivida hasta ese instante. BIBLIOGRAFÍA - Enrique BAENA, “Nota a la edición” de Rosa Romojaro, La ciudad fronteriza, Málaga, Nuevos Cuadernos de María Cristina, 1987. - Enrique BAENA, La invención estética: contribución crítica al simbolismo en las letras hispánicas contemporáneas, Madrid, Cátedra, 2014. - Antonio CHICHARRO y Antonio SÁNCHEZ TRIGUEROS (eds.) Júbilo del corazón: homenaje al poeta y profesor Antonio Carvajal, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2013. - Jacobo CORTINES, Itálica famosa: aproximación a una imagen literaria, Sevilla, Diputación de Sevilla, 2010. - Jacobo CORTINES, Poética y poesía, ed. de Antonio Gallego, Madrid, Juan March, 2006. - Francisco Javier DÍEZ DE REVENGA, Jorge Guillén el poeta y nuestro mundo, Barcelona, Anthropos, 1993. - Francisco ESTÉVEZ (ed.), Poetas por sí mismos, pról. de Cesare Segre, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. - Francisco ESTÉVEZ, “Conciencia y escritura en la primera etapa poética de Jaime Siles”, en Sergio Arlandis (ed.), Desvelo Del Lenguaje. La Poesía De Jaime Siles, Madrid, Biblioteca Nueva, 2014, pp. 163-175. - Francisco ESTÉVEZ e Isabel ROMÁN (eds.), El mar de la palabra. La poesía de Jorge Urrutia, Madrid, Biblioteca Nueva, 2011. - Jorge GUILLÉN, El argumento de la obra, Milano, All’Insegna del Pesce d’Oro, 1961; primera edición española con retoques: Barcelona, Llibres Sinera, 1969; edición anotada moderna que recopila también otros escritos críticos: El argumento de la obra y otras prosas críticas, estudio preliminar, ed. y notas de Diego Martínez Torrón, Madrid, Taurus, 1985. - Juan Ramón JIMÉNEZ, Guerra en España. Prosa y verso (1936-1954), ed. de Ángel Crespo, revisada y ampliada por Soledad González Ródenas, Sevilla, Point de Lunettes, 2010. - Fernando LÁZARO CARRETER, De poética y poéticas, Madrid, Cátedra, 1990. - Antonio MACHADO, Los complementarios, ed. de Manuel Alvar, Madrid, Cátedra, 1987. - Antonio MACHADO, Poesía y Prosa, T. III, Prosas completas (1893-1936), ed. crítica de Oreste Macrì, con la colaboración de Gaetano Chiappini, Madrid, Espasa Calpe, Fundación Antonio Machado, 1989. - Chantal MAILLARD, La creación por la metáfora: introducción a la razón poética, Barcelona, Anthropos, 1992. - José Carlos MAINER, “El problema de las generaciones en la literatura contemporánea", en VV.AA., Actas del IV Congreso Internacional de hispanistas, vol. II, Salamanca, 1982, pp. 211-219. - José Carlos MAINER (dir.), Historia de la literatura española, Barcelona, Crítica, 2010. - Teobaldo A. NORIEGA, Francisco Díaz de Castro: de la vida al poema, Palma de Mallorca, Lleonard Muntaner, 2010. - Ángel Luis PRIETO DE PAULA, Musa del 68: claves de una generación poética, Madrid, Hiperión, 1996. - Ángel Luis PRIETO DE PAULA, “Semblanza de Rosa Romojaro”, <http://www.cervantesvirtual.com/portales/rosa_ romojaro/>. - Francisco RICO (coord.), “Más allá de las palabras”, en Id., Los nuevos nombres: 1975-1990, Historia y crítica de la literatura española Vol. 9, Barcelona, Crítica, 1992, pp. 229-237. - Jaime SILES, “Ultísima poesía española escrita en castellano: rasgos distintivos de un discurso en proceso y ensayo de una posible sistematización”, Iberomania, n. 34, 1991, pp. 14-15. Reeditado en VV.AA., La poesía nueva en el mundo hispánico. Los últimos años, Madrid, Visor, 1994. - Manuel Ángel VÁZQUEZ MEDEL, “Compromiso y Estética: Juan Ramón Jiménez y José Hierro” en Martín Muelas Herraiz, Juan José Gómez Brihuega (coords.), Leer y entender la poesía, José Hierro, 2001, pp. 71-88. - Manuel Ángel VÁZQUEZ MEDEL, “Antonio Carvajal Milena. Poesía para celebrar la vida” [entrevista], Andalucía Educativa, n. 17, octubre de 1999, pp. 18-19; recopilada en: Antonio Chicharro, Antonio Sánchez Trigueros (eds.) Júbilo del corazón: homenaje al poeta y profesor Antonio Carvajal, Granada, Editorial Universidad de Granada, 2013, pp. 351- 357. 24 Aun pecando de la educación más elemental veo obligada la autocita para destacar el volumen Poetas por sí mismos, edición, selección y estudio de Francisco Estévez, introducción de Cesare Segre, Madrid, 2007. El libro se configura como suerte de antología híbrida (poética y crítica) que rescataba -sin burla- el remoquete de poetas-profesores que acuñó el recelo de Juan Ramón, donde cada uno de los autores seleccionados realiza un comentario libre sobre un poema propio elegido en libertad. Integran la antología: Guillermo Carnero, Jacobo Cortines, Luis Alberto de Cuenca, Joaquín Marco, Jon Juaristi, Luis Izquierdo, Joaquín Marco, Miguel Martinón, César Antonio Molina, Eugenio de Nora, Jaume Pont, Jaime Siles, Andrés Sánchez Robayna, Fanny Rubio, Jenaro Talens, Jorge Urrutia y Jordi Virallonga. 10 Poema de la eterna dualidad Antonio Colinas ¿Me habré equivocado buscando el silencio? ¿No será la palabra y no el silencio el grito que nos salve de la muerte? Pero ¿cómo negar la dimensión del silencio de anoche, del silencio de la nocturna cúpula posada en las copas de los árboles muy quietos, pero que me decía que todo, cuanto es, es paraíso. O el silencio del agua, cuando la luna llena que crecía descendió a escribir sobre la alberca, con su temblor, mensaje indescifrable. Luego, me fui a dormir porque no me servían las palabras, pero me retiré llevando la brasa de una de ellas en el pecho. Por la mañana, al despertar, retorno a escribir, pues me parece el mundo ese libro (abierto) del que hablara el poeta sufí, que nos lo explica todo gracias a esa música tan sencilla del grillo y la cigarra, o al relámpago del casco del caballo. Pero siempre regresa la palabra a la mente, a los labios, a la página. ¿Por qué habría de estar la última verdad y la primera en el silencio azul que calla detrás del firmamento? ¿Y si fuesen inútiles los sueños, nuestras ansias de infinitud? Mas sé bien que existió el silencio de anoche, una llamada a que por siempre cerrara los labios, a que no hablase más, a que no escribiese ya más. Porque cuanto es mejor, o queremos saber en demasía, no se encuentra ni en hechos ni en palabras, sino muy oculto, sellado detrás del firmamento. O, quién sabe, acaso en el mínimo grano de arena de la playa que nadie ha mirado y nada es. Pero ¿quién ha sembrado en nuestros labios semilla que reclama eternidad para los huesos nuestros, para nuestras cenizas? ¿Y existe ese Quién, o solamente es una palabra que deshace el canto de la tórtola, el murmullo del agua? ¿Y por qué no nos basta ese lamento gozoso de la tórtola, la roca firme y mansa que asiento proporciona al que contempla y recibe en sus ojos la caricia inmerecida de la luz? Quizá, por eso, he visto que ese hombre que busca la verdad, le ha puesto a su casa una cerca mínima de madera y de ramajes, como si así quisiera recluir, aún más, su soledad y su silencio. ¿Por qué no basta la fidelidad de la luna a sus ciclos, la perrita anciana y ciega, que sonámbula va buscando y entregando amor a los pies de la cama de su dueña? ¿Por qué no basta aquello que da vida y germina, y madura en frutos bellos, aunque al final perezcan? Es probable que la única verdad sea gozar la plenitud del instante de oro: respirar profundo, respirar en silencio la luz. Me despierto y no tengo más remedio que ordenar las palabras otra vez. ¿Para poner un poco de orden en el mundo y en mí, cuando el mundo que el hombre aún no ha hollado con incendios, con uñas, con palabras que hieren, ya estaba ordenado, revelaba un orden en el ritmo de sus ciclos de vida y muerte, su verdad absoluta? 11 ¡Mas también es tan justo sentir la avidez de ir buscando respuestas a imposibles preguntas, desvelar el secreto de los símbolos que a diario nos salvan, que se amen dos cuerpos ardorosos, que el Arte nos redima del dolor! O contemplar la mar: ese fuego de luz en movimiento. Me refiero a un dejarnos fluir por ese laberinto sin salida que es nuestra existencia, mientras nos entretienen ansias (¿vanas?) de un conocer más hondo, el innegable resplandor de la sabiduría. Por eso, siempre acabo regresando a ese punto que tengo entre mis ojos cerrados, a esa estrella de fuego que no quema, a ese astro invisible de silencio que me habla sin palabras. Y en él me abismo, y gozo, y en él ya no hay preguntas ni respuestas. Hasta que las palabras del mundo regresen a asaltarme, pues bien pueden llegar a restallar, a ser puñal, o sangre, o ira ciega. Y hasta puede llamarse la palabra enfermedad, o muerte: finitud. Por eso, esta noche me asomaré de nuevo al pozo de allá arriba y volveré a hacerme las preguntas que Virgilio, o Leopardi o Rilke (o cualquier hombre) ya se hicieron; regresaré a ver qué me transmite el astillado espejo de la noche, el símbolo marcado en nuestras almas sedientas. Y, cerrando los ojos en lo oscuro, retornaré a ese punto entre las cejas a esa estrella de fuego invisible que es como una muerte muy dulce (pasajera, pues no mata). Gozosa sensación de infinitud que alguien le concede a quien nace y se sabe luz finita. ¡No pases, tiempo! ¡Detente, instante de oro! Arabí d´Alt (Ibiza) 12 Árbol de otoño Una tarde de compras Guillermo Carnero Eras un haz elástico de brillos, un girar de gorjeos en la espiral del aire, aurora y llamarada de Sol verde. Pero al perder la fe y el horizonte la gracia de la luz se ha desprendido de ti: tus frutos penden y se pudren sin color ni tersura. Los desdeñan los pájaros, y caen con las hojas y con las cinco letras de tu nombre del esqueleto puro de tu idea: ramas desnudas sobre cielo negro, sin palabra de luz con que nombrarte. A ese que se repeina y que me mira con incredulidad en el espejo de su cuarto de hotel, en ocasiones ni lo comprendo ni lo reconozco. Llega con los paquetes y los pone, como por distracción, sobre la cama: extiende el cachemir, la suavidad y el calor que le faltan a su voz; el grueso tacto de la seda, dócil y firme, a diferencia de su mano; el algodón, en la blancura que avergüenza el temblor de su memoria y de su voluntad; el brillo de oro que tuvo alguna vez en la mirada. Contempla su botín, no lo comprende ni lo desea. No lo reconoce. 13 Elegía catanesa (Canto I) Desde el faro Antonio Carvajal a Juan de Dios Luque Recordar es obsceno; peor, es triste, nos advirtió Aleixandre, quien con dura sinéresis refuerza, por su tralla sonora, como opaca disciplina que castiga la carne, la severa admonición. No tiene el mar memoria -se supone- de sí; así, cada ola Tal vez que tizos de Tifeo digas por el furor de Polifemo al Jonio mar arrojados si evitar quisieres los escollos nombrar de que la costa de Catania se adorna y de Aci en Aci ninfa de Doris hija la más bella visita si sepulcro a su Acis fuere qualque risco de entre ellos no por raros de forma menos bellos te tolerara Pedro de Valencia; pero no consintiera ni aún con la anuencia de tardogongorinos siempre hïantes que tal trasposición de tan mal gusto apliques a cadáveres por el mar vomitados, negros de piel y hasta por Dios negados. lo inaugura y se eclipsa en cada ola y no se sabe si es alegre o triste, y, pues no cabe en su esplendor memoria, ni seca concha que la tierra dura acoge poco amable y muy severa ni indómito corcel que odia la tralla, aunque lo fue, persiste. Disciplina sus lomos con espuma y disciplina con espumas sus lindes. Cada ola tiene una luz distinta, es una tralla contraria al pulso de los hombres, triste y sonoroso a finitud. Severamente nos dice inerte la memoria que somos un fulgor que apenas dura. Recuerdo, porque mi memoria es dura de educar y no admite disciplina y se tiende a implicar con tu memoria si, juntas nuestras voces, alzan la ola de lo común vivido, que severa fue nuestra juventud, pero la tralla del terror no lograba hacerla triste. El faro Sacratif, desde su triste loma, triste por yerma más que dura, los lomos de la mar con clara tralla delineaba o blanda disciplina. Al navegante con su luz severa guiaba y nos condujo la memoria a guardar el perfil de cada ola. Movía la esperanza cada ola y, aunque era nuestra patria pobre y triste, teniendo más futuro que memoria optamos por la vida a fuer de dura mas grata de apariencia, aunque severa siempre, y fue la conciencia nuestra tralla y el compromiso nuestra disciplina. Supimos que el amor es disciplina y entrega y que su imagen es la ola voluble pero tensa y que la tralla del pudor lo hace grave, nunca triste, como es alegre la amistad, severa de aspecto pero grata a la memoria y resiste y persiste y fluye y dura. Olvidar es morir. Y aunque sea dura su disciplina y trate la memoria de ahogarnos en su ola, la severa verdad de nuestras vidas sea la tralla que el alma avive si se humilla triste. 14 Como una melodía negra y cristalina Jacobo Cortines Oía una música, lejana, sí, y hacia aquella lejanía, perdida en lo infinito, él dirige sus pasos indecisos. Esa música ¿lo llamaba? ¿Había sido alguna vez suya? ¿O era todo un engaño? Dudoso se detiene. No había melodía alguna en sus oídos. Sólo el viento, el soplo de la brisa en el camino, el murmullo de la rama de un árbol solitario. El viento, el viento o nada. La sola lejanía, huidiza, inalcanzable, sin eco alguno de melodía alguna. “Pero yo he oído esa música –se dijo–, muy lejana, sí, mas me llamaba; allí, allí, lejos, aún más lejos, pero de allí venía”. Y hacia ese lejos encamina sus pasos, que ya no son indecisos, sino esperanzados, firmes, aunque siente que a medida que avanza le huye el horizonte y sólo escucha el soplo de brisa. Piensa en la música que creía haber oído; intenta recordarla, reconstruirla. Y le parece que percibe de nuevo su línea, aunque apagada por la distancia enorme, pero que no ha de separarle para siempre. Quiere llegar adonde esté esa música, al remoto lugar, por muy distante que se encuentre: llanuras y montañas, desiertos, bosques, ríos; cielos y mares; ciudades populosas, subterráneos y hoscas soledades. Bajo el sol o la lluvia, la nieve o la ventisca, todo lo ha de cruzar fijo en su empeño. “Pero para llegar –se dice a sí mismo– tal vez sea necesario retroceder en todo lo posible, desandar lo ya andado, desvivirse de cuanto se ha vivido, desasirse del tiempo para que no sea tiempo sino eternidad misma”. “¿Y es eso posible? –se pregunta–. ¿Cómo puede uno nacer siendo ya viejo?”. Y él mismo se responde con palabras que alguna vez leyó y ahora recuerda: “… porque yo me desprendo de mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Está en mi mano desprenderme de ella y está en mi mano recobrarla”. Despojarse, desprenderse, desnudarse; limpiar las horas, los días y los años de todo cuanto estorbe para ir al regreso. Porque ir es volver; y volver, empezar. Por fin él lo ha entendido. Se ha despojado de ricas vestimentas, de joyas y de harapos. Está desnudo, limpio, sin cansancios que cierren sus oídos. Así lo lejano empieza a aproximarse, la música a sentirse, no ya como sonidos vagos, lejanísimos, sino con los perfiles de toda cercanía. La música, sí, no era un engaño, pues lo llamaba para que la melodía llegara a completarse, a concluirse en ella a partir de sí misma. Como anuncio percibe el son de una campana una mañana junto a un jardín umbrío. Y se deja envolver en las ondas, cada vez más vibrantes, hasta que su carne niña, sus huesos y su sangre, respiración y gestos son también vibraciones en la inmensa campana azul de la mañana. Luego el silencio, y unos pasos que por el patio cruzan, se pierden por los cuartos, suben, bajan; voces que se llaman y contestan; puertas que se abren o se cierran, y ruidos que vienen de la calle. “Estoy más cerca, estoy en el camino –se dice convencido– que me ha de llevar a lo que busco. Conozco estos rincones: la galería, la escalera, el alto. Y al fondo, el instrumento, sí, allí, oscuro y vertical, del que de nuevo brota esa música extraña, dulce, hiriente, irresistible, como una melodía negra y cristalina”. Y se aproxima, más y más, hasta pegar la oreja a la gran caja, igual que si la apoyara en la roca de una fuente para escuchar del agua su murmullo. Cómo siente en su pecho el martilleo de los mazos, que obedientes al pulso de los dedos, golpean con precisión las cuerdas; cómo resuenan dentro de su cuerpo los graves, los agudos, las pausas y silencios, hasta que aquella melodía, oscura y cristalina, balbuciente en el aire se diluye. Pero en lo más profundo para siempre hace suya. Sevilla, enero de 2015 15 Siren’s song After hours Francisco Díaz de Castro We three. ROY HAYNES, PHINEAS NEWBORN Y PAUL CHAMBERS. Qué extraño este lugar, qué distintas las horas de esta noche que parece propicia para una despedida general, esta noche en que el frío del aire es una música o sólo un ritmo lento de escobillas de blues dentro del corazón de un bosque como yo, tan fantasmal y a la vez tan despierto y tan esquivo. Será que estoy soñando, sin embargo, dormido como un muerto que estuviera dormido y viera luces y creyera que oye entre el silencio un piano obsesivo, unas notas oscuras y perdidas. Para Aurora Luque y Josefa Álvarez Till the siren come calling, calling It’s driving me evil, evil. JOHN TAYLOR, KENNY WHEELER & NORMA WINSTONE La ribera del sueño. Quien soñaba, hacia atrás, hacia nunca, creyó saber cuánto decía el canto silencioso, la llamada. Hay siluetas de casas apagadas, y en un cielo de humo una inmensa luna negra. Pero no escucho nada ni estoy en sitio alguno y estas apenas luces no vienen de lo alto sino del pensamiento fragmentario y huidizo como un eco de tiempo, ya tan lejos. Pero no hay pensamiento, ni estoy lejos ni solo ni dormido, la mente es un teatro derruido en la noche y unas sobras de gestos y palabras parecidas a mí, vienen conmigo, nómadas, habitadas, furtivas, hacia dónde. Arrebatando todo entre lo oscuro, revelando fugaz una verdad sin forma, un bosque sumergido como el mismo no ser, ella alzaba su canto sin palabras, un puro desear y un puro olvido. Entrevió unos labios de carmín, una enorme sonrisa luminosa entre velos perdiéndose. Seducción de la muerte, era el preludio de la desolación sin límite, del adiós del amor, del universo. 16 [Entre la carne…] [Ex-…] Chantal Maillard Entre la carne líquida a tientas Hurgar –jugos– a oscuras no / la claridad Ver / Hilos antiguos reteniendo atrás el cenagal (La más antigua) (Esa) conciencia –¿conciencia?– atención tal vez la más antigua – los muelles de un camastro tras la pared vecina – Inter-ferencia Reintegro a lo percibido la mediatez del aire Constatar / el alma entre los huesos Agradecer la tregua. Excedida. De su propia niebla-aliento sin atributo salvo la fuerza seminal. Astucia para la permanencia en este cuadrilátero o cuadratura del abismo (siempre interior el combate. Dentro del uno despreciado en cada cual de sus fragmentos) Atraída por el ruido el imperfecto sistema de resonancia cae y luego se derrama por todos los orificios el herrumbroso hospedaje-cuerpo por siempre condenado – a qué juegos – desde la gran ceguera del comienzo Conciencia des prendida. Al hombro / Su aleteo. (Ambos poemas de La herida en la lengua, de próxima aparición en Editorial Tusquets) 17 De su rosa en su corazón Cementerio marino Rosa Romojaro A José Antonio Muñoz Rojas en sus Cantos a Rosa Estuviste en el centro de la vida. Ahora estarás viviendo el centro de la muerte. Dios te lo dio: el espacio, que en tu caballo abrías con la luz. ¡Oh el aire en tu cara! ¡Oh la vida! Aquí llegaba Rosa, en el olor del prado volcado como un fruto, y tú lo recogías, y era tu corazón quien lo guardaba. Tu Rosa allí, y tan grande el amor y el dolor fundidos en el gozo, que le pedías sosiego para que el corazón no se rompiera de tanta dicha plena contenida. Te lo dio Dios. Tú lo decías: el nombre, la palabra y ese sentir tu Rosa, tan fugaz como un brillo, y hacerla sólo tuya en el secreto. Rosa en tu corazón. Rosa en el aire del alba y de la tarde y, en la noche, en tu sueño. De improviso. De pronto. Así llegaba Rosa en la hermosura del campo a rebosar entre las jaras o en el viento de abril sobre los trigos, o en la noche de agosto que estallaba en jazmines, o en cualquier parte sin que la buscaras, o llamándola dentro, o desde dentro diciendo a su pregunta que sí, que la querías. Tu querer. Su querer. Y ese poniente derramado en la tarde que bebíais los dos: mundo encendido. Latía el corazón. La vida iba a su compás, y el verso: la Rosa que dejaste: tu corazón abierto como el campo para que un corazón hermano entrara. La Rosa que en ti me habla y dice Rosa cuando digo José, como ella te decía. Vilassar de Mar 8 de diciembre de 2012 Acompáñame, hermana, no te alejes: has de venir conmigo a la nueva aventura de este decir callado, de este vivir diciendo, de este mirar futuro. Lo querías: mi mano diseñando ese río de tinta del poema, las páginas de un libro, como olas de un mar: el libro, como el mar, tan distinto y tan mismo. (¿Escribes?) Tu voz era un aliento pendiente en la distancia, aún me llega su eco, como el mar. (Tu-libro-para-cuándoenvíame-tu-librotengo-todos-tus-libros…) Oh hermana mía, tras el cristal dormida, guardada en la madera que brillaba a la luz, más tarde tras la losa, bajo el eco acunada de ese otro mar, el mismo. El mismo que ahora veo. En otra luz. Tú allí, yo aquí. Que el mar nos una, que tu alma se despliegue hasta esta orilla. Ahora tú puedes, puedes guiar mi mano (tu muerte me ha traído la vida como nada), puedes andar mi senda (ese poco de tiempo que aún pedías), puedes cumplir tu encargo: estar en mi palabra: que estas aguas reflejen lo que se fue contigo sin ser dicho. Tú puedes. Guíame. No hay hueco que llenar, estáis en él, por siempre en la palabra. Multiplicado hueco en nuestros corazones que acogen vuestro centro en la vida y la muerte. ¿Qué será del instante de hermosura? ¿Qué será de los nombres?, preguntabas. Mira esto, mira: tus ojos, tus oídos, tu perfume suspendido en el aire, como el de aquella Rosa. Aquí guardado. Y aquí, como una huella en la memoria. Y aquí, como un temblor latiendo en el centro también de nuestras vidas. ¿Lo ves? ¿Lo sientes? Tu Rosa sigue estando. Aquí. 18 Canta, ya sosegado, la lección de la sombra Fragmento Andrés Sánchez Robayna Así has de ser, no puedes escapar a ti mismo, dijo una voz, una protopalabra, una voz anterior, desnuda. Así has de ser, creciste un día y otro, mientras el sol se alzaba entre el saludo de los astros, así has de ser: palabra, destino de palabras. Obediente a las sílabas que forman en el cielo nocturno una ley ciega que dice tu destino de palabras. Sientes, casi abrazados bajo el cielo de zinc, los árboles que llaman, los latidos del gris. La sombra te enseñó piedad y paz, concordes. Entra, pues, inocente, en las sombras del bosque. 19 Derrota de la muerte en Orléans Jaime Siles Muerte, poco te llevarás de mí: sólo este cuerpo gastado por el uso, unos labios que casi ya no dicen y unos ojos que apenas pueden ver. Confórmate con esto: poco más te daré. He llegado hasta ti demasiado despacio como para entregarte todo lo que no tengo: todo lo que dejé, todo lo que perdí. Aquí me tienes con un yo negado como el que tantas veces te negó, como el que aún te sigue negando aunque sabe que muy pronto vendrás para no irte, pues de allí a donde llegas no te marchas jamás. Te espero, sí, te espero para ver el modesto botín que te depara mi derrota. Dime si ha valido la pena este largo esperar, pues, aunque creas que la victoria es tuya, te equivocas : la vida y el recuerdo de la vida fluyen, siguen fluyendo como la luz y el mar. ¿El tiempo? – me preguntas. El tiempo... el tiempo fue un pobre regalo imaginario: un puñado de arena, una torpe medida nada más que midió nuestros días pero no lo que en ellos nos pasaba. Lo que fuimos, lo que éramos no lo miden los días ni las horas sino el reloj interior que es el que marca los meridianos de otra realidad a la que tú nunca podrás tener acceso: el mundo del amor en cuyas formas la belleza se convierte en única verdad. Poco te llevas, pues, de mí pues lo que importa no es este yo que muere sino el otro que soy, el que también he sido, el que sigo siendo, pese a ti. Ya me dirás si ha valido la pena tanto, tanto y tan largo esperar. Hoy soy yo quien asisto a tu derrota, muerte, a la orilla del Loira, en Orleáns. 20 La amenaza Seis de la mañana Jorge Urrutia De la parte del día que le toca él prefiere la noche. Puede así contemplar cómo la luna observa tristemente, o escuchar esa risa irresponsable de las estrellas. La muerte tan sólo es un silencio repetido, una interrogación, un no saber qué hacer en el momento en que sorprende. Descansa la cabeza. Se deforma el mundo. Se dispone la luz de diferente modo. Se abre un vacío en el medio del aire. Se habla entonces por no decir, para tapar el silencio, como si diera vergüenza. De la parte del día que le toca él prefiere la noche, y no ver que a tres pasos amenaza la luz que lo descubre todo. La muerte es no decir o decir todo por no hablarlo. Que se hace muda la vida vivida hasta ese instante. 21 NOTICIAS DEL HISPANISMO Publicaciones • Inés Montes y Alain Coiffier, Fronteras, Madrid, Ediciones Kadmos, 2014 Antonio Jiménez Millán Comité Científico-Editorial QIA Universidad de Málaga ESCRIBIR LA LUZ / LA SOMBRA En su conocido ensayo La cámara lúcida, Roland Barthes afirma que la fotografía impone su presencia mucho más que la pintura: en su acción instantánea fija una escena en su tiempo histórico y nos proporciona imágenes que pueden sugerir lecturas del presente desde el pasado y sus mitos. En otras palabras, la fotografía es capaz de convertir el espacio en tiempo, y me parece un aspecto muy interesante a la hora de abordar el trabajo conjunto que han realizado la poeta Inés Montes y el fotógrafo Alain Coiffier en una cuidada edición de autor que se titula Fronteras. De entrada, el título se puede interpretar en varios sentidos. Más allá de la obvia diferencia de nacionalidad de los dos autores, intuimos en él una alusión al territorio donde se unen –y a la vez se diferencian, por sus medios y recursos– dos lenguajes afines, cuyas relaciones se afianzaron a lo largo del siglo XX y, de manera especial, a partir de las vanguardias históricas. El libro se publica bien entrado el siglo XXI y existe una frontera temporal, pero no olvidemos tampoco el significado literal del término y sus connotaciones negativas si pensamos en determinados espacios geográficos, algunos muy cercanos a nosotros. Fronteras nos presenta dos discursos paralelos, el de la palabra poética y el de la imagen fotográfica, dos maneras de contar historias que encuentran finalmente la unidad de un objeto artístico: una síntesis de emoción y reflexión. La lectura / contemplación del libro me trae a la memoria unos cuantos apuntes muy reveladores que formularon célebres fotógrafos del siglo pasado. Por ejemplo, la afirmación de Brassaï (“En realidad sólo he hecho un gran reportaje sobre la vida humana”), que podría complementarse con la de Berenice Abbot: “El fotógrafo es el ser contemporáneo por excelencia; a través de su mirada el presente se vuelve pasado”. Y esta otra de Diane Arbus (citada, por cierto, en Fronteras): “La fotografía es un secreto que habla de un secreto. Cuanto más te dice, menos sabes”. Tanto en las fotografías como en los poemas de este libro es fundamental la capacidad de sugerencia; ambos lenguajes despliegan sus metáforas, recurren a la elipsis, muestran y ocultan de manera, a veces, inquietante. La mirada delimita la realidad, le da un enfoque preciso sin dejar de evocar el misterio. Las fotografías de Alain Coiffier escogen primero una serie de escenarios urbanos y se desplazan después hacia espacios naturales donde suelen aparecer edificios aislados. Es sintomática la presencia constante de ventanas y grandes superficies de cristal (en algún momento me recuerdan los poemas de García Lorca en Nueva York: “Entre las formas que van hacia la sierpe / y las formas que buscan el cristal...”). Los poemas en prosa de Inés Montes encuentran en esos espacios un punto de partida para la construcción de un relato introspectivo que suele moverse en los límites sugerentes del misterio. Las ciudades, nos dice, tienen ojos que observan a seres solitarios, ensimismados, tristes o felices: “Son esos ojos ventanales perplejos que iluminan la noche como luciérnagas silenciosas, testigos enmudecidos de la oscuridad del mundo”. Sobre las ventanas cerradas -otra frontera entre el interior y el exterior- escribió Baudelaire un poema en Spleen de Paris diciendo que interesan mucho más al artista y al poeta porque ocultan esas otras vidas que pueden ser imaginadas, esos objetos que perduran más allá de sus poseedores. Al lado de las imágenes, las palabras narran el mundo, reconstruyen una historia personal a partir de las galerías de la memoria y llegan a establecer el diálogo con una segunda persona que a veces puede ser el efecto de un desdoblamiento, una especie de conciencia escindida. A veces, digo, porque también cuenta mucho la alteridad, la plenitud amorosa que da sentido al presente (“Si tu brazo ciñe mi cintura, nada he perdido. Es tu piel junto a la mía un universo de tiempos que conjugan la herida más profunda...”), pero no siempre se ve realizada: el recuerdo del amor se expresa como ausencia, como desgaste ocasionado por el paso del tiempo (“Nada de lo que es previsible sucede, porque todo cambia o perece. Ni los sitios que construyes en tu memoria, ni el amor que albergabas en tu corazón con hermosa claridad permanecen intangibles”) o como “máscara fría del engaño”, y los días se cubren entonces “de una niebla de cansancio, desapego y silencio”. Y se imponen la soledad, el olvido (“Nada sé de mí que no sea olvido”). Bastantes fotografías de este libro muestran gente solitaria por las aceras de la gran ciudad y varios poemas también apuntan hacia la incomunicación y el silencio: “En tu soledad arde un cansancio arrasado de sueños. Es aquí, en esta intemperie muda, ausente, donde escuchas el silencio de todos...”. No es irrelevante que uno de los poemas mencione a una mujer solitaria y la compare con una imagen de Edward Hopper: pocos artistas han transmitido en sus cuadros la sensación de soledad y extrañamiento que se percibe en la obra del pintor norteamericano, ya sea desde aquellas casas erigidas en paisajes vacíos, ya desde las figuras femeninas que se sitúan en el interior de un café (Automat, 1927), de un apartamento (Morning Sun, 1952) o de una habitación de hotel (Hotel room, 1931). 22 La conexión entre imagen y voz poética va ajustándose a las distintas secuencias fotográficas que, en las últimas páginas del libro, derivan hacia espacios naturales. El paisaje se convierte ahora en un refugio de la memoria y el mar “es tan sólo un mito de transfiguración”. En los poemas, igual que en la fotografía, es fundamental el contraste –en este caso simbólico– entre la luz y la sombra, entre la claridad del día y la penumbra nocturna. Espacio y tiempo vuelven a cruzarse. La palabra, a su manera, quiere atrapar el instante con “la precisión que adquiere lo fugaz” y asocia los lugares a recuerdos y sueños. Esta síntesis ya la definió muy bien Joan Miró en un cuadro de 1925 titulado “Photo”, que consistía en una mancha azul rubricada por la frase “Ceci est la couleur de mes rêves”. La poesía visual de Fronteras tiene mucho de ese color de los sueños que seduce al lector / espectador. • José Manuel Caballero Bonald y José Luis Fajardo, Anatomía poética, Madrid, Círculo de Tiza, 2014 Julio Neira Comité Científico-Editorial QIA UNED Madrid POEMAS COMO PROSAS, POEMAS COMO PUÑOS A principios del pasado mes de noviembre, casi coincidiendo con su 88 cumpleaños, se presentó Anatomía poética, el último libro de José Manuel Caballero Bonald. Se trata de un volumen compuesto también por dibujos del pintor canario José Luis Fajardo, con quien hace varios lustros publicó Los personajes de Fajardo (1986) en una edición minoritaria y malograda del Cabildo de Tenerife, que acabó destruida en la inundación de un almacén portuario sin haber sido distribuida, como naufragan tantas otras iniciativas editoriales oficiales. No es esta una reedición de aquel, aunque algunos de los textos han sido recuperados, pero como entonces dibujos y poemas dialogan sin servidumbre, en pide de igualdad. Ni los textos describen las imágenes, ni estas los ilustran, pero cada grupo por su lado, eso sí, ambos expresan una misma temática: la realidad social y sus esperpénticos protagonistas, cumpliendo el lema de Horacio: “ut pintura poesis”. Por más que el escritor jerezano no conceda al libro rango semejante al de la excelente serie de sus poemarios, a la que en la primavera próxima se sumará uno nuevo, titulado hasta el momento Desaprendizajes, no sería justo menospreciar Anatomía poética, porque sus semblanzas, siempre irónicas cuando no despiadadamente satíricas, presentan con precisión las características más genuinas de su universo creativo: la voluntad estilística transgresora y la conciencia crítica, que convierte su literatura en un lucido alegato contra prescripciones y dogmas de toda índole, cuando no en un modelo de desacato cívico a los atropellos del poder. Como en Laberinto de Fortuna y en el libro futuro, Caballero Bonald aplica su vocación transgresora a las normas genéricas y nos presenta textos que en su mayor parte parecen prosas pero en realidad son poemas. Ni prosas poéticas ni siquiera poemas en prosa, llana y sencillamente poemas, solo que escritos sin cesura lineal. Los versos se enfilan uno tras otro y no se disponen en columnas, aunque no por eso dejan de ser versos y sus conjuntos poemas. Para evitar confusiones críticas denominémoslos “poemas como prosas”, que parece denominación más precisa que “poemas en prosa”, pues esta da a entender que su naturaleza poética ha sido transmutada mediante prosificación. Ya lo hizo Juan Ramón en Espacio. Y como allí son plenamente identificables los esquemas métricos de la silva libre impar. Algunos de ellos, incluso, fueron publicados antes en su habitual forma poemática, como “Del presente histórico”, texto que en Descrédito del héroe se denominó simplemente “Presente histórico”. La naturaleza poética de un texto no depende de su disposición gráfica –y aquí se juega mucho con la composición, en cada página es diferente–, sino de las características profundas de su proceso creador, de que en él intervengan elementos como el ritmo métrico y los procedimientos retóricos, que transmutan el lenguaje hasta subordinar su función más pragmática a la obtención de una dimensión metalingüística en la que es el lenguaje mismo el que se convierte en materia del texto, y ya no se describe una realidad exterior, sino que se expresa una realidad nueva que solo existe en el poema. Los textos de Anatomía poética son buen ejemplo de cómo el poeta rompe las reglas del lenguaje para alumbrarla, convencido de que: “La transgresión de la lógica conduce al predominio de la maravilla” (“No sin ser deformada puede la realidad exhibir sus enigmas”). También son excelente muestra de la naturaleza reactiva de la poesía de Caballero Bonald, que mantiene incólume su rechazo visceral a los resabios totalitarios, las martingalas institucionales y el detritus moral de sus representantes; a la hipocresía casi encostrada en sus hábitos de actuación, acrecentada en estos últimos tiempos con una convicción de impunidad que exaspera a la ciudadanía; al camuflaje democrático con que algunos se presentaron en las postrimerías del franquismo y la transición, que no ha resistido la prueba del ejercicio del poder: “Aquel que exterminó durante décadas a incalculables partidarios de la vida, reaparece ya muerto en tertulias, parroquias, antesalas ministeriales, mítines eucarísticos, cuartos de banderas [...] Cuentan que no existe vendaje capaz de reducirlo a la condición de momia. Y por ahí sigue, restableciendo al cieno con nuevos y copiosos excedentes de cieno” (“Excedentes de cieno”). No es intrascendente que ahora recupere algunos textos escritos en aquellos años, aunque cambie su título, publicados en Descrédito del héroe (1977) y Laberinto de Fortuna (1984), como “Inutilidad de los antídotos”, “Servicio prestado”, “Del presente histórico”, “Héroe en la pira”, “Vendedor de jaculatorias”, etc., que mantienen 23 una sorprendente actualidad porque siguen vigentes en gran medida las situaciones que los originaron. La voz de Caballero Bonald vuelve a ser un iracundo puñetazo en el plexo de la sociedad, con la contundencia de sus convicciones y el dominio de un talento vitalísimo, que dotan al libro de un valor y un interés muy superiores al de un ejercicio literario de circunstancias. Poemas como “Patriotas de larga duración”, “Pedestal de impostores”, “Variante urbana de la hiena”, “Aduladores sin paliativos”, “Culpables en vías de expansión” o el ya mencionado “Excedentes de cieno” son denuncias clamorosas del estado de cosas que tanta indignación viene produciendo a la ciudadanía, de sus causas –una transición política resuelta en maquillaje y no en cirugía–y de sus responsables, digna heredera de la mejor poesía político-satírica de nuestra tradición áurea. • Daniel Nemrava, Entre el laberinto y el exilio. Nuevas propuestas sobre la narrativa argentina, Madrid, Editorial Verbum, 2013 José Jurado Morales Universidad de Cádiz Daniel Nemrava viene desarrollando una labor muy notable desde su puesto de profesor e investigador en la Universidad Palacký de Olomouc, en la República Checa. Formado en Filología Española y Portuguesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Masaryk de Brno y doctorado en la misma Universidad con una tesis titulada El exilio y la identidad en la narrativa argentina contemporánea, en la actualidad imparte clases en el Departamento de Filología Románica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Palacký de Olomouc. Aquí dirige el Centro de Estudios Latinoamericanos que tiene en marcha un proyecto para el estudio integral de la región latinoamericana con especialistas de campos tan diversos como la filología románica, la filología orientada a la economía aplicada, las ciencias políticas, la historia y la antropología cultural. Entre sus últimas aportaciones destaca la coordinación de la obra colectiva Disturbios en la Tierra sin Mal: Violencia, política y la ficción en América Latina (Buenos Aires, Ejercitar la Memoria Editores, 2013). Asimismo, Nemrava es un reconocido traductor, labor por la que ha obtenido el Premio Josef Jungman por la traducción al checo de Nocturno de Chile de Roberto Bolaño. Lo escrito en Entre el laberinto y el exilio. Nuevas propuestas sobre la narrativa argentina demuestra la competencia de Daniel Nemrava para abordar una cuestión tan compleja y para buscar elementos de conexión entre obras de naturaleza diferente pero próximas en lo que comparten de reflexión intelectual y discurso estético a la hora de afrontar las cuestiones del exilio y la identidad. Sin duda, con su estudio el investigador checo arroja nuevos puntos de interpretación sobre la narrativa argentina contemporánea, en particular y por extenso sobre la producida durante las décadas de los años setenta y ochenta del siglo XX. En esencia, aunque no solo, el corpus que analiza remite a las siguientes obras: Zama (1956) de Antonio Di Benedetto (para hablar de la nada en el nolugar), El vuelo del tigre (1981) y Tres golpes de timbal (1989) de Daniel Moyano (para discurrir sobre la derrota política y la identidad del exiliado), La casa y el viento (1984) y El hombre que llegó a un pueblo (1988) de Héctor Tizón (para considerar el alcance de la memoria y el retorno), La revolución es un sueño eterno (1987) de Andrés Rivera (para sondear si la melancolía atraviesa todo el discurso identitario argentino) y La rompiente (1987) de Reina Roffé (para indagar en la identidad y su fragmentación tanto en el exilio interior como en el exterior). El libro queda estructurado en siete capítulos. Hay uno inicial dedicado a la vinculación entre Kafka y Borges que sirve de pórtico a un bloque mayor de contenidos presentados bajo el membrete genérico de “Discurso narrativo desde el margen” y titulados así: “Entre el discurso narrativo y político de los años 70 y 80”, “Fuera del centro: modalidades de la imaginación existencial en la narrativa argentina”, “Espacios de la memoria en la narrativa de Héctor Tizón”, “Construcción de mundos alegóricos en la narrativa de Daniel Moyano”, “Andrés Rivera desde la alegoría en la novela de La revolución es un sueño eterno” y “En busca de la identidad en el laberinto de voces narrativas en La rompiente de Reina Roffé”. El primer capítulo del libro, “Del laberinto a la madriguera y viceversa: los mundos híbridos en Borges y Kafka”, gira en torno a la narrativa de Borges y su vinculación con el imaginario de Franz Kafka. Demuestra que las relaciones intertextuales y contextuales de Borges con Kafka remiten a conceptos y mecanismos de escritura que autores posteriores han hecho propios para transmitir, entre otras, la experiencia del exilio. Nemrava parte fundamentalmente de la idea de las paradojas de Zenón y la noción del infinito, presentes tanto en la narrativa del checo como en la del argentino aunque con matices diferentes en las técnicas narrativas empleadas. Una parte nuclear de Entre el laberinto y el exilio la constituye el capítulo titulado “Entre el discurso narrativo y político de los años 70 y 80” porque aquí se ofrece una visión de conjunto muy adecuada para luego comprender mejor las consideraciones sobre escritores y obras particulares. Nemrava plantea cómo el discurso literario argentino de las últimas décadas está marcado, y por momentos dominado, por el tema del desencanto y del fracaso, el abuso de poder y la violencia. Es una herencia que viene desde la Revolución de Mayo de 1810 y que ha tenido un punto cenital durante la dictadura militar de 1976-1983, un hecho que reverdece la vieja polémica del compromiso del intelectual con lo político o con lo estético. En tal tesitura histórico-social el escritor argentino busca el modo de narrar el horror de la dictadura, el desencanto post-dictatorial y los efectos del exilio sobre su identidad. En el fondo Nemrava trata de reflexionar y profundizar en algunos conceptos configuradores de gran parte de la narrativa argentina del siglo XX: el existencialismo, el escepticismo, lo absurdo, lo extravagante, la alegoría, la 24 melancolía, el exilio, etc. De un modo u otro, estos parámetros filosóficos, vivenciales y culturales se entretejen para dar salida literaria a la interpretación que cada escritor hace de los episodios históricos argentinos más recientes. Y justamente aquí reside uno de los alicientes de este libro: el análisis de las estrategias discursivas y de los códigos narrativos más transitados por los escritores argentinos para ofrecer su perspectiva de hechos reales propiciados por el devenir histórico de Argentina. Valga como ejemplo de esto la explicación que Nemrava ofrece del proceso de la alegorización, un recurso propio de esta narrativa para representar los cambios históricos iniciados a finales de los años sesenta y cuyos efectos se hacen notar hasta prácticamente los años noventa. Nemrava demuestra que la alegoría se convierte en un medio decisivo para representar la relación entre la política y la literatura a través del texto literario, o sea, se convierte en la expresión estética del exilio y de la derrota ideológica. En definitiva, en Entre el laberinto y el exilio. Nuevas propuestas sobre la narrativa argentina Daniel Nemrava ha conseguido una sugerente y perspicaz monografía, convenientemente apoyada en una abundante bibliografía sobre filosofía, historia y teoría literaria, en la que trata de indagar en las estrategias narrativas asumidas por los escritores argentinos de finales del siglo XX para dar respuesta al reto lanzado por Adorno: ¿cómo narrar lo inenarrable? Es decir, Nemrava persigue en su ensayo la respuesta a una pregunta clave: ¿cómo han contado los narradores argentinos las experiencias individuales y colectivas asociadas al exilio que provoca el sufrimiento emparejado a todo abuso de poder? • Eugenio Trías, El hilo de la verdad, Barcelona, Galaxia Gutemberg, 2014 José de María Romero Barea Poeta y crítico EL HILO DE LA MENTIRA En febrero de 2014 se cumplía el primer aniversario de la muerte del filósofo barcelonés Eugenio Trías (Barcelona, 1942-2013). No encuentro mejor forma de homenaje a un autor que volver a sus escritos, en este caso El hilo de la verdad (Galaxia Gutenberg, 2014). Su resistencia a ser adscrito a una determinada corriente de pensamiento, su fluctuar de una disciplina a otra, hacen de este personaje un llamativo y peculiar pensador del que podemos recabar diversos aspectos que competen al orden de lo científico, lo teológico, lo artístico y lo literario. El punto de fuga en el que llegan a converger cada uno de los ámbitos de su pensamiento culmina en esta obra. El hilo de la verdad al que se alude desde el título es el “hilo de la Verdad /… tan constante y tan fuerte / que por más que le adelgace, / no es posible que le quiebre.” (El laberinto del mundo, Calderón de la Barca, citado por el autor en el proemio). Es, además, el hilo “rojo [de todas las cuerdas de la flota real de la marina inglesa] que no es posible desatar … sin que deshaga el conjunto” (Goethe, Las afinidades electivas, citado por el autor, p. 124). Es, sin duda, el hilo conductor que se enuncia ya desde el primer ensayo de la colección, “Prólogo y epílogo”. En él, Trías presenta la verdad en relación al sujeto y el objeto, los límites entre juez y acusado, la analogía entre lo humano y lo divino, el castillo y el pueblo. Para ello, el filósofo barcelonés recurre a la novela de Franz Kafka El proceso, en la cual Josef K. es arrestado una mañana, sin causa alguna; Trías relaciona esta novela con la película Ciudadano Kane de Orson Welles, con el personaje de Kurtz, en El corazón de las tinieblas e incluso con Kubla Khan, el personaje en el poema homónimo de Coleridge. Giorgio Agamben afirmaba en Desnudez (Anagrama, Barcelona, 2011), que en el proceso romano la calumnia representaba una amenaza tan grave para la administración de la justicia que se castigaba al falso acusador marcándole sobre la frente la letra K (inicial de kalumniator). Trías sostiene en su primer tratado que el proceso iniciado en contra de Josef K. es un proceso del personaje contra sí mismo. K. se ha culpado de algo que no cometió y por lo tanto reclama que la verdad se esclarezca. Y sin embargo, en la calumnia, como en la mentira, la culpa no es la causa de la acusación, sino la acusación misma. Así, los límites y las categorías son modos a través de los cuales “se pretende alumbrar la verdad de ese doble modo de declararse (la razón) y descubrirse (la realidad).” (p. 150). Por lo tanto, Josef K. es aquel que es capaz de trazar y divisar los límites en el umbral de la puerta de la ley, hecho que lo relaciona con otro K., el agrimensor encargado del establecimiento de El castillo y su delimitación con el pueblo. Trías parece poner en cuestión las fronteras, las separaciones y las barreras que establecen entre los hombres, el límite que los divide y une, y que él quiere abolir. “Ese poder del límite, que se da ser en la existencia como poder de recreación y variación, constituye el principio de discernimiento y juicio en relación a la verdad y la libertad” (p. 157). El agrimensor anula los límites y mantiene unidas las fronteras entre el castillo y el pueblo, lo humano y lo divino, lo puro e impuro, separadas por la entrada (el sistema de leyes). Pero la pregunta es ¿qué será del hilo de la verdad? Eso es algo que el agrimensor jamás llegará a comprobar, puesto que nunca accede al castillo. “El poder de dominación no quedará, de este modo, vencido; siempre existirá el mismo Monstruo, Guardián del Jardín. “Usted siempre estuvo aquí” (como le dice el camarero a Jack en la película de Kubrick). “Usted siempre ha sido el guardián, el eterno guardián” (p. 170). El hilo de la verdad que enhebra los ensayos de este libro y consigue abolir los límites es, sin duda, el concepto de tiempo. Como recuerda Trías, el segundo de los Four Quartets de T. S. Eliot, titulado East Cocker, se inicia con el verso “En mi principio está mi fin”, que el último verso invierte: “En mi fin está mi principio”. Trías no se 25 resiste a relacionarlos con el Evangelio de San Juan, donde se enuncia que en el principio siempre está el lógos, la palabra, “el pasado (inmemorial), el futuro (trascendental) y el presente (que eternamente se reitera mientras haya existencia). Y esos tres modos son convocados en el instante (kairós), en el cual los tres modos, o dimensiones, se entrecruzan.” (p. 86). En términos temporales el ser del límite se encarna en el Instante (p. 191). Y sin embargo, afirma el filósofo barcelonés, qué sentido tiene vivir en ese Instante que tiene que lidiar con su Minotauro propio y específico, el poder del centro (p. 191), que Trías relaciona con el Horror (ver El corazón de las tinieblas), “sus fauces voraces y caníbales, su carácter vampírico (imagen que aletea, de forma espectral y siniestra, por las páginas de El capital [Das Kapital] de Karl Marx)”. (p.192). La mentira es ese modo de espectralidad que nace de no aceptar la propia condición. En el último ensayo del libro se alude a la afirmación de Trasímaco en La República de Platón de que lo importante no es saber qué es la justicia, sino alcanzar un comportamiento que, pese a ser injusto, pueda presentarse ante la opinión pública con el atributo de lo justo y conveniente. Así, el no aceptar la propia condición nos hace pensar en una ciudad fronteriza “donde afincan instancias … que permiten y posibilitan los intercambios entre lo que nos trasciende (llámese Bien, Belleza o Verdad) y nuestra existencia cavernosa, instalada en el mundo inmundo de “lo que nunca es y siempre deviene”, de la fugitiva y evanescente “irrealidad” (p. 297). Una sociedad que no acepta su propia condición, parece decir Trías, se remueve constantemente para inventarse un futuro ensartado con el hilo de la mentira. • José Jurado Morales (ed.), Felipe Benítez Reyes. La literatura como caleidoscopio, Madrid, Visor, 2014 Blanca Felipe Serrano Universidad de Valencia Han pasado algunos años desde que en 1979, un jovencísimo Felipe Benítez Reyes, publicara Estancia en la heredad, un ‘cuaderno de poemas’ al que tres años más tarde le seguiría Paraíso manuscrito, considerado por el autor como su primer libro de poemas. Desde aquel día y en adelante, el escritor roteño que empezó escribiendo “poemas que no eran precisamente poemas [...] concebidos como letras de canciones para el grupo de rock duro en que [...] atizaba por entonces una guitarra eléctrica” nos ha ido guiando, a través del magisterio de su escritura, en la configuración de un sujeto crítico y reflexivo ante una ‘realidad’ inestable y voluble, particularmente sensible al paso del tiempo. La conciencia humana se nos presenta como un abismo plagado de espejismos, un espacio íntimo para la reflexión que abre las puertas a ‘reinos de humo’, ávidos de ser interpretados. La singularidad de este escritor reside tanto en su capacidad de reflexión sobre temas tan etéreos y fugaces como el de la identidad humana, así como el modo en que estos son afrontados a partir de la experiencia, esto es, a través de una mirada que evoluciona de la melancolía y la nostalgia, al dolor y el desengaño en su poética; hasta llegar a un tono irónico y humorístico con reminiscencias cervantinas, tal y como apunta el editor José Jurado Morales, en su producción en prosa, algo especialmente perceptible en sus libros de cuentos. No obstante, esta singularidad responde también a su carácter versátil en el ejercicio de la escritura, al haber sabido enfrentarse con éxito a todos los géneros literarios, algo que le ha valido el calificativo de ‘polígamo literario’ en palabras de otro de los talentos de su generación, el escritor Carlos Marzal. Del mismo modo, han pasado también algunos años desde que Benítez Reyes escribiera, con cierto aire de presagio, sobre algo que irremediablemente terminaría por suceder y que tiene mucho que ver con esa idea que el propio autor tiene acerca de la entelequia del destino. El libro Gente de Siglo se abre con un prólogo en el que Benítez Reyes comenta que no está dispuesto a jubilarse como escritor hasta cumplir los cincuenta años “que es una edad bastante adecuada [...] para recibir honores institucionales y para redactar discursos de mucha emotividad”. Haciendo referencia a estas mismas palabras, Laura Scarano concluye con su estudio el volumen de Visor, convirtiendo en digno homenaje la sobresaliente aportación analítica que constituyen los trabajos aportados por críticos y escritores en la edición de José Jurado Morales. El libro, que profundiza en la obra de Felipe Benítez Reyes y al que el mismo Grupo de Estudios de Literatura Española Contemporánea de la Universidad de Cádiz dedicó el IV Seminario de Literatura Actual en noviembre de 2013, recoge algunos de los ensayos que fueron ponentes en dicha ocasión, junto a otros artículos de críticos, profesores y escritores entre los que encontramos los nombres de Luis García Montero, Pepa Merlo o Andrés Neuman, entre otros. La imagen caleidoscópica de la literatura que nos sugiere en el título del volumen, no constituye algo fortuito sino que responde a una particular visión, propuesta de lectura e interpretación de la producción literaria del escritor roteño. La visión personal del amplio abanico de voces que aparecen en este trabajo, así como las diferentes propuestas críticas de cada una de ellas, tiene como objeto la proyección de la imagen total de un escritor que trata de encontrar la respuesta, a través de la reflexión y la creación literaria, a una cuestión ligada esencialmente a la conflictiva proyección de la identidad humana: ¿quién es ese espectro que se refleja en el espejo? A colación de lo comentado en el párrafo anterior, parecen oportunas las palabras que dan comienzo a una de las obras culmen del escritor mexicano Octavio Paz, El laberinto de la soledad (Fondo de Cultura Económica, 2007, p. 29), y que sin duda alguna nos ayudan a entender una cuestión relevante y significativa en la obra de Benítez Reyes, como es la del extrañamiento ante la percepción de nosotros mismos: “inclinado sobre el río de su 26 conciencia se pregunta si ese rostro que aflora lentamente del fondo, deformado por el agua, es el suyo. La singularidad de ser –pura sensación en el niño– se transforma en problema y pregunta, en conciencia interrogante”. El poeta habla del ‘reflejo espectral’ que aflora al otro lado del espejo, la alegoría de un mosaico que el autor trata de reconstruir, como apunta Marina Bianchi, “mediante la reflexión y la memoria, donde el tiempo, cambia sucesivamente el punto de vista desde el que el sujeto observa, siente y experimenta la vida.” La cuestión del tiempo será decisiva en la configuración de esta imagen especular, una imagen difusa, que no deformada, de un “desconocido que nos habita”, como comenta con una brillante eficacia visual en su aportación crítica, Pepa Merlo, “somos verdaderamente extraños, aunque, eso sí, sin perder nunca la conciencia de que ese extraño somos nosotros.” La extrañeza de la imagen de uno mismo llama, de algún modo, al recogimiento y al recuerdo, que inevitablemente trae consigo la constatación de la devastadora mano del tiempo. El tiempo y la memoria juegan un papel fundamental en la obra poética del escritor, ambos mecanismos, territorio de arenas movedizas, sugieren imágenes fallidas y espejismos de la realidad, que sitúan al sujeto poético en medio de una encrucijada entre la realidad y la irrealidad, entre lo imaginado y lo real. De este modo, la poesía y la escritura, se convierten para Felipe Benítez Reyes en “ejercicio de fijación de la memoria [...] un testimonio más o menos razonado de fantasmagorías y de certidumbres”, que no deja de tener, por otro lado, algo de impulso tantálico. Pedro González Moreno destaca la imagen simbólica que aparece en el poema “Oficio de intimidad” de Paraíso Manuscrito, donde la escritura se sitúa en un plano en penumbra al que el escritor se acerca, candil en mano, alumbrando a penas nada, sin poder descubrir del todo las tinieblas que acechan su memoria, pero persistiendo, sin embargo, en su afán de encontrar el ‘verso fugitivo’, ‘la palabra escurridiza’, algo que le produce una profunda insatisfacción. Finalmente, la persistente idea del sujeto unitario que busca su rostro a través del tiempo se va difuminando, para llegar a la aceptación final de una idea que se aborda a través de la paradoja, el humor y el ingenio, en obras como Mercado de espejismos (2007) o Cada cual y lo extraño (2013); “Nunca sabrás quién es quién se refleja / en tu espejo confuso. / Nunca verás su rostro verdadero, / porque todo consiste en un fluir, / y todo cuanto fluye es un enigma. El hoy ya no es el ayer, ni será el mañana, mirar a través del espejo en cada uno de los tres tiempos significará la reverberación de múltiples imágenes de nosotros mismos, susceptibles de ser interpretadas según el ángulo desde el que se observen. Llegados a este punto, vemos como la imagen del caleidoscopio cobra un sentido trascendente, tal y como nos dice el editor al inicio volumen, este objeto “explica la cosmovisión de Felipe Benítez Reyes, porque para él la vida tiene mucho de tubo especular que guarda realidades relativas en función del ángulo desde el que nos posicionemos”. La mirada atenta y reflexiva del escritor sobre sí mismo y sobre su entorno es capaz de convertir lo cotidiano en algo insólito al mostrarnos lugares y situaciones transitadas por nosotros mismos que ahora se no presentan totalmente singulares. La desautomatización de la visión de la realidad nos ofrece realidades nuevas y sorprendentes para quienes estamos acostumbrados a observar la vida a través de un solo filtro. De la misma forma, cada uno de los artículos que conforman el texto de José Jurado, significan un giro que proyecta un ángulo de luz distinto sobre el que observar la obra del escritor. El editor nos advierte de que, estrictamente, son necesarios tres espejos enfrentados en forma de prisma triangular para la proyección total de las imágenes al final del tubo, y no estoy segura de que esto sea producto de ese enfermizo afán que nos lleva a querer implantar un orden en el devastador caos de nuestra realidad, no obstante, es cuanto menos pertinente la disposición en tres grandes bloques de cada una de las aportaciones críticas, estos son: De la figuración el paraíso al espejismo de la identidad, con los trabajos de Marina Bianchi, José Andújar Almansa, Luis Bagué Quílez, María Payeras Grau, Pedro A. González Moreno, Araceli Iravedra y Miguel Soler Gallo, al que le sigue; Sujeto, Personaje y suplantación, donde encontramos las voces de Inmaculada Moreno Hernández, María Teresa Navarrete Navarrete, Juan José Téllez, Javier Letrán, Antonio Jiménez Millán, Luis García Montero, Luis Martín Estudillo y Álvaro Salvador, y finalmente; La construcción narrativa y los ámbitos de la ficción, con las propuestas de Carlos Marzal, Olga Rendón Infante, Juan Bonilla, Andrés Neuman, Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, José Jurado Morales, Pepa Merlo y Laura Scarano. Como hemos dicho, tres grandes bloques donde la figura del poeta atraviesa cada una de sus proyecciones en un constante flujo de voces críticas acerca de la escritura y la obra literaria de uno de los escritores más relevantes de las letras españolas recientes. De algún modo, con la lectura de cada una de sus obras, Felipe Benítez Reyes, nos devuelve a la infancia de aquel niño que aparece en el relato de “El regalo”, ese que al abrir el ansiado paquete que le espera tras la Noche de Reyes, se descubre tembloroso leyendo las letras de un ‘papel embrujado’ en el que se lee: “Aquí puede comenzar un mundo”. • Tres números de la colección de poesía visual Pliegos de la visión, Valencia, Asociación Cultural Babilonia Marina Bianchi Università degli Studi di Bergamo Comité de Redacción QIA La serie Pliegos de la visión publica antologías personales de poetas visuales, contribuyendo en la difusión de esta forma artística icónico-discursiva que supera las fronteras entre los géneros y las artes, a la que dedicamos el n. 9, de junio de 2014, de Duende. Suplemento virtual de Quaderni Ibero Americani. Conocí esta interesantísima colección gracias a los recientes envíos de Agustín Calvo Galán (Barcelona, 1968), autor de Proyecto desvelos n. 42, y de Julia Otxoa (San Sebastián, 1953), autora de Café voltaire n. 59, quien también me mandó La proa de las letras n. 58 de Ricardo Ugarte (San Pedro Guipúzcoa, 1942). 27 Como he señalado en otras ocasiones (cfr. “La heterodoxia en la poesía visual española del siglo XXI”, Kamchatka. Revista de análisis cultural, Valencia, n. 4, dicembre 2014, pp. 435-455), considero que esta forma experimental que fusiona en sí las significaciones del texto y de la imagen tiene una finalidad evidentemente estética, pero, como toda vanguardia de cualquier época, esconde además un malestar, una alienación que provoca la rebeldía y la crítica ideológica en las obras, aunque ésta aparezca de forma sensacional y no sea siempre evidente. En este sentido, consideramos la poesía visual como reacción contra la pérdida de valores de la sociedad postmoderna y consumista, que denuncia sus males desde dentro, buscando formas no sometidas a las convenciones y apropiándose del mismo código de los medios de comunicación de masas –el de la imagen inmediata–, para expresar la disidencia contra el sistema cultural impuesto. En el caso de Julia Otxoa (Café voltaire, Valencia, Asociación Cultural Babilonia, col. Pliegos de la visión, n. 59, enero 2015), la autora declara (p. 6): “tanto el poema objeto como la fotografía, parten de la percepción poética de la realidad como universo susceptible de fabulación, como forma de narración múltiple del mundo, que persigue conferir a lo contemplado otra representación, otro significado ante nuestros ojos. Significado, en mi caso, crítico con la barbarie y deshumanización de nuestro tiempo”. A partir de objetos cotidianos, sencillos y aparentemente insignificantes, la artista describe las injusticias impuestas desde el poder y las convenciones establecidas, como el hambre, la pobreza, la censura o la guerra de las que el hombre es víctima, o defiende su derecho a la educación, a la comida, a la vivienda, a la memoria, a la escritura y a la verdad. Las metáforas inesperadas, el elemento lúdico, la ironía a veces, guían al espectador hacia el mensaje que se insinúa, firme e incuestionable, en la mente de quien observa. A su vez, Agustín Calvo Galán (Proyecto desvelos, Valencia, Asociación Cultural Babilonia, col. Pliegos de la visión, n. 42, octubre 2012) explica el significado del título citando el Diccionario RAE (p. 3): “Desvelar: Descubrir, poner de manifiesto // Quitar, impedir el sueño, no dejar dormir // Dicho de una persona: poner gran cuidado y atención en lo que tiene a su cargo o desea hacer o conseguir”. Transcribiendo las tres acepciones del verbo juntas, el autor quiere hacer hincapié, desde el primer momento, en que su tarea estriba en empeñarse con todos sus medios para conseguir que el espectador vea y entienda lo que ocurre, que abra sus ojos, que reflexione acerca de sus errores de interpretación, que empiece a considerar el lenguaje, la escritura y los símbolos de forma distinta a la que está acostumbrado: desde luego, parecen sugerir sus creaciones, la lengua es la ventana sobre nuestro universo y la única clave para conocer realmente el mundo en el que vivimos. Finalmente, Ricardo Ugarte (La proa de las letras, Valencia, Asociación Cultural Babilonia, col. Pliegos de la visión, n. 58, octubre 2014) aclara (p. 5): “Las referencias al mar son constantes en mi obra”. Usa entonces las letras como si fueran un mar del que emergen el texto, la esperanza, la poesía visual, el lenguaje: todos ellos son las proas, los puntos de referencia en el viaje de la vida, donde el símbolo geométrico del círculo representa la perfección, la eternidad, lo absoluto y de nuevo la revelación de la poesía. Los tres parecen confirmar la validez de la tesis inicial sobre la heterodoxia de la poesía visual; sin embargo, lo que realmente queda patente en estas obras es el poder evocador de la interconexión de los elementos lingüísticos, plásticos y poéticos, y su capacidad de despertar emociones intensas en el público. • José Romera Castillo (ed.), Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33), Madrid, Verbum, 2014 Micol Cerato Responsable de la Secretaría de Redacción QIA Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33) (Madrid, 2014) recoge las aportaciones de los participantes en el 23° Seminario Internacional del SELINET@T, el Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías, dedicado al estudio de la nueva dramaturgia española. El volumen representa una herramienta imprescindible para profundizar el conocimiento de esos jóvenes dramaturgos, así como del estado general de la dramaturgia española actual, que queda retratada de forma muy viva por críticos y autores que llevan años ocupándose de ella, como demuestran los numerosos trabajos publicados en el marco de las actividades del SELINET@T. Sabemos que en tiempos de crisis económica la cultura siempre es una de las primeras víctimas y el teatro es, quizás, el género creativo que más ha sufrido por la progresiva reducción de los financiamientos públicos. Los testimonios recogidos en este volumen nos cuentan de teatros que cierran; de una situación paradójica en la que es más fácil para un joven autor ganar un premio y ser publicado que ver su obra 28 representada; de talentos que se van al extranjero para profundizar sus conocimientos y a lo mejor no vuelven a su país, porque saben que allí no tendrían oportunidades de trabajo. Pero, al mismo tiempo, nos habla también de nuevas compañías creadas por los autores mismos, de nuevas salas privadas, nuevas obras, nuevas discusiones, de todo un sustrato cultural muy válido y creativo que tiene mucho que decir sobre nuestro mundo. Y fijando la atención en este movimiento nos deja entrever nuevas posibilidades de creación y, quizás, incluso de salvación para nuestro presente tan agobiante. El volumen recoge aportaciones variadas. Hay autores que prefieren centrarse en la situación general y hablan por ejemplo de la importancia de los premios y certámenes literarios, que permiten a los autores jóvenes un reconocimiento inmediato que de otras formas sería más difícil conseguir (de hecho, muchos de los textos hablan de los premios literarios, tanto de los más famosos y nacionales, como de los locales, no menos importantes, aunque menos conocidos), o de la importancia del elemento internacional en la formación de esta generación de autores, como en el ensayo de Arianna Fernández Grossocordón sobre la llamada “Generación Erasmus”. Otros investigadores se dedican a analizar en el detalle autores y obras concretas, intentando identificar rasgos comunes y describir las distintas y a veces contradictorias maneras en las que los autores más jóvenes emplean los medios a su disposición para reflexionar sobre los problemas más actuales: si Giovanna Manola y Eileen J. Doll, por ejemplo, analizan algunas obras de María Velasco e interpretan su interés por la historia como una forma de compromiso ético, Simone Trecca en su análisis de los trabajos de Abel Zamora destaca su predilección por el mundo juvenil y por ambientaciones más cercanas, definiendo su trabajo casi como un “costumbrismo de aldea global”. Se buscan así soluciones para una crisis no sólo material y económica, sino también cultural y personal, que hunde sus raíces tanto en la historia como en nuestras neurosis contemporáneas. Además de investigaciones sobre los distintos autores concretos, destacan los trabajos sobre las dramaturgias locales: Ana Prieto Nadal y Olivia Nieto Yusta analizan las obras de unos jóvenes autores catalanes de reconocida importancia; Rubén Chimeno Fernández habla de la situación asturiana y se interroga sobre la importancia del reconocimiento nacional como marca de calidad para dramaturgos que no viven o trabajan en los grandes centros culturales, sino en centros menos influyentes; Ricardo de la Torre Rodríguez nos habla del teatro para los más pequeños, centrándose en la escena gallega; Miguel Ángel Jiménez Aguilar se muestra entusiasta de la vitalidad de la dramaturgia malagueña. Finalmente, las últimas aportaciones dejan España para llegar a alcanzar otros países, con trabajos sobre las dramaturgas italianas Letizia Russo y Antonella D’Ascenzi, la francesa Pauline Picot, la polaca Agnieszka Czekierda y la brasileña Grace Passô. Así, entre miradas de conjunto y estudios más particulares y detenidos, Creadores jóvenes en el ámbito teatral (20+13=33) nos ofrece una descripción detallada de la dramaturgia actual más innovadora y poco conocida, enseñándonos las distintas maneras en las que esos jóvenes autores intentan encontrar lo que José Romera Castillo se atreve a definir “el germen de un nuevo modo de concebir y hacer teatro”: un teatro nuevo que SELINET@T no dejará de sostener, investigar y contar, quizás en otros trabajos como éste. • Manuel Ruiz Amezcua, Del lado de la vida, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2014 Micol Cerato Del lado de la vida (Galaxia Gutenberg, 2014) es un texto imprescindible para quien quiera profundizar la trayectoria humana y poética de Manuel Ruiz Amezcua, poeta que, como remarca en su prólogo Antonio Muñoz Molina, siempre ha quedado al margen de la escena literaria española, al rechazar todo compromiso artístico. La antología abarca los cuarenta años de producción poética del autor, desde los sonetos de Humana raíz (1974) hasta los poemas de La resistencia, su última obra publicada en 2011, además de unas composiciones inéditas. Los poemas recogidos en la antología asombran en primer lugar por su profunda coherencia: amargos, agrios, oscuros, nunca dejan de mirar la cara más execrable del mundo y siempre quedan al lado de los pobres y los humillados, de esas “víctimas definitivas” olvidadas por la Historia. “Mi rabia piso, pues que en sangre canto” declara Ruiz Amezcua en el poema que abre el volumen, y este verso muy temprano parece resumirlo todo: su desprecio por las mentiras y la hipocresía, su odio a la indiferencia, los fracasos, la soledad. Incluso el amor, cuando aparece en los textos, no es sino otra forma de luchar: “Besándonos, luchamos / contra todas las miserias / que alberga el universo” canta el poeta en Atravesando el fuego (1996). Y si la denuncia de las miserias humanas siempre ha formado parte de su poética, en los últimos libros el mensaje político se hace aún más explícito, como en “Eterna cofradía” o en “Mala gente que domina”, donde el poeta desenmascara a la “casta bendecida” de “fascistas por nacimiento, / izquierdistas de orinal, / hoy demócratas conversos, / liberales y demás” que está en el gobierno. Entre citas implícitas y explícitas que conectan su obra con la tradición más ilustre de la disidencia literaria, los poemas de Del lado de la vida nos revelan un mundo donde “nadie es inocente”; un mundo de heridas abiertas, sangre, derrotas, un mundo donde todo es mentira y no existe justicia. Un mundo donde, como dice el poeta en el poema inédito “Lectura de noche” hablando de ese “asunto de la duda”, lo mejor es negarse a creer en cualquier cosa. Y esta lección de ética no hace sino confirmar lo que Ruiz Amezcua lleva explorando desde sus primeros poemas. 29 Maestros del iberismo • Perfil de Loreto Busquets José Luis Gotor Università di Roma Tor Vergata Comité Científico QIA Loreto Busquets con el título Pensamiento social y político en la literatura española. Desde el Renacimiento hasta el siglo XX (Editorial Verbum, Madrid, 2014) ha dado un marco general y genérico a una antología de los estudios que la han visto empeñada por más de treinta años y de docencia desde 1977 en la Universidad Católica de Milán. Formada en Filología románica en la Universidad de Barcelona y en Lenguas y literaturas extranjeras modernas en la Católica de Milán, sus intereses han espaciado y concentrado en la literatura catalana (Josep Carner, Mercé Rodoreda, Angels Pomés, Josep Pla), en la hispanoamericana (Borges, Victoria Ocampo, García Márquez, Blas Matamoro) y sobre todo en la castellana. Desde el Poema del Mio Cid a Vázquez Montalbán el recorrido de sus lecturas, reseñas y ensayos visita los siglos XVI y XVII (Aldana, Fray Luis de Granada, Quevedo, Góngora, Calderón), el XIX (Duque de Rivas, Tamayo y Baus, Narcis Oller) y el XX (Alberti, García Lorca, Maravall, Rosales). Para Loreto Busquets merece una particular atención el siglo XVIII sobre la tragedia neoclásica española y el ideario de la revolución francesa, Moratín, Cienfuegos, García de la Huerta, José Marchena, Alcalá Galiano. Se trata con frecuencia de figuras secundarias o poco atendidas por la crítica, que, sin embargo, cobran significado en el marco de pensamiento social y político que la estudiosa ha perseguido. Las relaciones literarias y culturales hispano-italianas no podían faltar en sus exploraciones desde la primera hora en 1987, reseñando las compañías teatrales italianas en la Barcelona modernista y más tarde en 1995 las compañías teatrales en España de 1885 a 1913. Del teatro la pesquisa se extiende a la poesía catalana en las revistas italianas de 19191936, Giacomo Prampolini en 2005. La fortuna de Eugenio Montale en la cultura hispánica y la de Ramón Gómez de la Serna en la italiana son temas que se encuentran de paso o impone la frecuencia de la misma crítica. Loreto Busquets es voraz e incansable y no deja a la vez de dedicar su tiempo y fatiga a la traducción, con ricas introducciones, de textos clásicos como la Vida de Benvenuto Cellini en 1979, que, sea dicho de paso, también mereció en 1998 otra traducción por parte de Valentí Gómez, otro hispanista catalán en la tercera Universidad de Roma. Idéntica suerte tuvieron los Cantos de Leopardi que Loreto Busquets tradujo, con una introducción de 71 páginas, en 1980 (Barcelona, Bosch Editor), mientras en 1998 hizo otro tanto María de las Nieves Muñiz Muñiz, de la Universidad de Barcelona. No hay que olividar la traducción al catalán en 1968 de Salvatore Quasimodo El poeta, el politic i altres assaigs. Paralelamente a la investigación de historia literaria Loreto Busquets ha impulsado con su colega y colaboradora Lidia Bonzi la didáctica y la linguística aplicada, en cursos de conversación y redacción a todos los niveles del elemental al superior, ejercicios gramaticales, cursos intensivos, sin olvidar siempre el Curs intensiu de llengua catalana, publicado en 1988 por la Abadía de Montserrat. Lidia Bonzi, estudiosa a su vez de novela contemporánea –Miguel Delibes, Sender, Cela, Dino Buzzati– y su fortuna en España se empeña con Loreto en un rastreo y catalogación colectiva de Impresos españoles del siglo XVI en Lombardia, que los Reichenberger de Kassel en Alemania publican en 1998. Al trazar este perfil de Loreto Busquets como estudiosa y profesora no se puede dar de lado u olvidar su constante tendencia a la especialización y profundización de los temas propuestos. Bastaría detenerse en el ensayo “La vida es sueño o la apología de la monarquía cristiana”, en que en 28 páginas lee La vida es sueño como un drama político, y estudia el origen natural y divino de la monarquía, Rosaura anuncio de una victoria, Segismundo o “la sangre heredada”, el mundo como confuso laberinto, Basilio o la tiranía, la corte o la razón de estado maquiavélica, la legitimidad del príncipe natural y hereditario, el temor vía de la prudencia, política, religión y “metus”: el cálculo de probabilidades y la apuesta. El curriculum de Loreto Busquets no se cierra al jubilarse de la Universidad, porque sigue dirigiendo la revista anual de literatura hispánica “Studi Ispanici”, publicada por Fabrizio Serra, editor en Pisa y Roma, dedicando cada año a un tema específico. Los temas son el Derecho (2014), el periodismo (2013), Música (2012), Política y pensamiento (2011), Tradición latina (2010), Grecia antigua (2009), Oriente asiático (2008), Árabes y judíos (2007), Música (2006), Historia (2005), Versiones cinematográficas (2003 y 2004), Ensayos (2002), Pensamiento (2001), Artes plásticas (2000), Hispanoamérica (1999) e Italia (1997-1998). Se trata en realidad de verdaderas monografías, de una atalaya permanente abierta a otros temas y colaboradores. 30 • Dario Villanueva es el nuevo director de la RAE Micol Cerato Los Quaderni Ibero Americani felicitan a Darío Villanueva por su elección como director de la Real Academia Española, cargo en el que sucede a José Manuel Blecua después de cuatro años como Secretario General. Villanueva fue elegido por mayoría absoluta el 11 de diciembre de 2014 y tomó oficialmente posesión el 8 de enero. Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Santiago de Compostela, Darío Villanueva lleva años desempeñando cargos de responsabilidad en la RAE, como dirigir las actividades para la celebración de su Tercer Centenario. Además, es el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE). Villanueva ha declarado que su primera responsabilidad va a ser la de conseguir la sostenibilidad económica de la institución. Sin embargo, el nuevo director de la RAE también tiene otras prioridades, como la de empezar los trabajos preparatorios para la nueva edición del Diccionario de la lengua española que, además de favorecer la presencia de las variedades americanas de la lengua, por primera vez saldrá en edición digital. • Recordando a Rafael de Cózar Marina Bianchi Rafael de Cózar (Tetuán, 1951) fue catedrático de Literatura Española en la Universidad de Sevilla, conocido estudioso de las vanguardias, crítico y artista poliédrico que mereció galardones entre los que destacan el Premio extraordinario de doctorado de la Universidad de Sevilla en l985, el Premio Ciudad de Sevilla para Tesis doctorales en l986 y el Premio Mario Vargas Llosa de novela en 1996 con la obra El Corazón de los trapos (Madrid, Libertarias Prodhufi, 1997). La noche del 12 de diciembre de 2014, en su casa de Bormujos en la provincia de Sevilla, un incendio se llevó su vida y su riquísima biblioteca; nos ha dejado su afición por la literatura, el recuerdo de su amabilidad como persona y su fecunda obra literaria. Entre sus libros de creación poética recordamos: Entre Chinatown y Riverside: los ángeles guardianes (Nueva York, Lautaro, 1987, y Sevilla, Lautaro, 2004), Ojos de uva (Sevilla, Lautaro, 1988), Con-cierto Visual Sentido (Antol. 1968-2004) (Sevilla, RD Ediciones, 2006), Piel iluminada (Sevilla, Fundación Aparejadores, 2008), Los huecos de la memoria (Sevilla, Ediciones en Huida, 2011) y Cronopoética (Sevilla, Guadalturia, 2013). Con referencia a la prosa, algunos de sus relatos se hallan recogidos en Bocetos de los sueños (Cádiz, Col. Calembé, 2001). En sus obras queda patente el anhelo de un arte evocador y abarcador, que experimente con las fronteras entre los géneros, como aclara el autor en el número monográfico de la revista milanesa Tintas, dedicado a la poesía visual (ed. de Raúl Díaz Rosales, Tintas. Experimental n. extraordinario, t. II Creaciones, 2014, p. 122 <http://riviste.unimi.it/index. php/tintas/article/view/3805/3949>): “Mi estética se situaría en lograr una aspiración que ya insinuaron Baudelaire, Rimbaud, o Bécquer. Este último lo definió como «palabras que fuesen a un tiempo suspiros y risas, colores y lágrimas», es decir, una especie de arte total. He practicado y practico la poesía discursiva y la pintura en su sentido tradicional, aunque en las líneas modernas, pero además de eso, desde hace muchos años empecé a buscar la potenciación mutua de la palabra y la imagen, e incluso el sonido. Hace tiempo trabajo en el poema caligrafiado, recitado en voz del autor, y entroncado en una imagen, con música de fondo, es decir, fusión de las artes, algo que hoy nos permiten las nuevas tecnologías. El vídeo y el powerpoint son los vehículos principales de esta producción”. De hecho, en su adolescencia pasada en Cádiz y su juventud en Sevilla, donde se instaló en 1972, se acercó primero a la pintura y luego a la escritura, hasta fundir las dos vertientes en la poesía visual, y ésta con otros artes. La experimentación poética fue objeto no sólo de su creación, sino también de sus estudios teóricos: sobre ella escribió su tesis doctoral Fundamentos históricos de la experimentación poética española (Sevilla, 1984, <http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/223/fundamentos-historicos-de-la-experimentacion-poetica-espanola/>), luego publicada bajo el título de Poesía e imagen. Poesía visual y otras formas literarias desde el siglo IV a. C. hasta el siglo XX (Sevilla, El Carro de la Nieve, 1991) y la monografía Vanguardia o tradición (Sevilla, Mergablum, 2005), hoy referencias imprescindibles para los especialistas. En estos ensayos, como en los muchos artículos sobre el mismo tema, el hispanista subraya la vigencia de la vanguardia y su constante presencia en la historia de la literatura. Como promotor de la poesía española, el escritor fue además director literario de la editorial El Carro de la Nieve, y colaboró con distintos medios de prensa, entre ellos, ABC, El País, Diario 16 y Canal Sur. Muy amigo de Arturo Pérez Reverte, Rafael de Cózar se volvió también personaje de la serie del Capitán Alatriste, y concretamente de El caballero del jubón amarillo (Madrid, Alfaguara, 2003); como en la novela, en la realidad también era un hombre “de mucha chispa y sazonado arte”, vital, expansivo, y además generoso de ánimo, siempre dispuesto a dar válidos consejos y a proporcionar bibliografía, tanto a sus estudiantes –fui alumna suya en el año académico 1999-2000, cuando estuve de Erasmus en Sevilla– como a los compañeros hispanistas, o a regalar ejemplares de sus obras. Así lo recordaremos siempre, con mucho cariño y con gran admiración. 31 MIRADAS DEL IBERISMO EN EL MUNDO Enfoque New York: noticias hispánicas culturales Joan Cammarata Manhattan College Comité de Redacción QIA • EL MUSEO DEL BARRIO (1230 Fifth Avenue, <www.elmuseo.org>): Under the Mexican Sky: Gabriel Figueroa – Art and Film. Gabriel Figueroa (1907-1997) forja una imagen evocadora en sus películas que forman una identidad visual y cultural de México a mediados del siglo XX. La exposición cuenta con fragmentos de películas, pinturas de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Manuel Rodríguez Lozano y José Chávez Morado, fotografías, grabados, carteles y documentos, muchos de los cuales se extraen del archivo de Figueroa, las colecciones del Museo de la Estampa y el Museo Nacional de México. Se incluyen obras de otros artistas y cineastas de la época, como Luis Buñuel, Sergei Eisenstein, Edward Weston y Tina Modotti quienes fueron fuertemente influenciados por su visión (del 11 de febrero hasta el 13 de junio de 2015). • THROCKMORTON FINE ART (145 East 57th Street, <www.throckmorton-nyc.com>): Angel Gitano: The Men of Flamenco se presenta por primera vez en Nueva York con otras exhibiciones proyectadas en Latinoamérica y Europa. Es una celebración de los hombres de la cultura flamenca gitana por el distinguido fotógrafo colombiano Ruven Afanador. Descifra el misterio abrasador de El Ángel por retratar a los hombres vestidos de negro en contraste con la brillante luz blanca de Andalucía en sitios fuera del contexto habitual, en los campos de trigo y en los paisajes austeros. Afanador yuxtapone arquetipos primarios con jóvenes bailarines que enriquecen las imágenes con una bravura sensual en la danza gitana que ha permanecido durante siglos en la tradición ibérica (hasta el 28 de febrero de 2015). • CITY C OLLEGE OF NEW YORK (Bernard and Anne Spitzer School of Architecture, 141 Convent Avenue, <www.ccny.cuny.edu >): La Sagrada Familia. Se ofrece una exposición única sobre La Sagrada Familia, el magnum opus de Antonio Gaudí, el padre del modernismo catalán. Ésta es la única vez que el genio de Gaudí se presenta en suelo americano. La exhibición incluye varios modelos arquitectónicos y moldes utilizados en la construcción (hasta el 8 de mayo de 2015). • METROPOLITAN OPERA HOUSE (Lincoln Center Plaza, <www.metopera.org>) : Carmen. La obra maestra de Georges Bizet realizada por Louis Langrée y el conductor español, Pablo Heras-Casado. La ópera, escrita en el género de la ópera comique con números musicales separados por el diálogo, narra la historia de la caída de Don José, un soldado ingenuo que es seducido por la gitana ardiente, Carmen. José abandona a su novia y sus obligaciones militares, pero pierde el amor de Carmen por el del torero Escamillo y la mata en un ataque de celos. La “Habanera” del acto I y la canción “Torero” del acto II están entre las más conocidas de todas las arias operísticas (el 6 de febrero al 7 de marzo de 2015). • LA SOCIEDAD DE LAS AMÉRICAS (680 Park Avenue, <www.as-coa.org >): Moderno: Design for Living in Brazil, Mexico, and Venezuela 1940-1978. Esta exposición examina cómo el diseño, uno de los capítulos más innovadores en la historia del modernismo latinoamericano, transforma el paisaje doméstico en un período marcado por cambios políticos y sociales. Muchos países de Latinoamérica (especialmente Brasil, México y Venezuela) entran en un período expansivo de crecimiento económico a través de los años 50 en el cual el Modernismo se adopta oficialmente. Moderno explora cómo la afluencia de arquitectos, diseñadores y empresarios europeos y norteamericanos y la influencia de La Bauhaus y otros grupos vanguardistas europeos fomentan un ambiente cosmopolita y creativo. La exposición reúne de unos cuarenta diseñadores un grupo representativo de objetos que incluye muebles, cerámica, orfebrería, textiles y material impreso, muchos exhibidos por primera vez (el 11 de febrero al 16 de mayo de 2015). • THE HISPANIC S OCIETY OF AMERICA (613 West 155th Street, <www.hispanicsociety.org >): “Guarapuava.” El fotógrafo brasileño Valdir Cruz, ganador del Premio Guggenheim, ofrece un comentario visual y cultural sobre su pueblo natal. En su ensayo fotográfico inmortaliza los paisajes del estado meridional de Paraná y la vida solitaria de los agricultores y los gauchos (hasta el 1 de noviembre de 2014). The Bishop's Band: Music of Gaspar Fernandes. La Banda del Obispo realiza Cachua al nacimiento: Dennos lecencia señores las composiciones del compositor mexicano-portugués Gaspar Fernandes. El manuscrito completo de las obras de Fernandes, compilado entre 1609 y 1620, es la colección más grande sobreviviente de la música secular del siglo XVII en el Nuevo Mundo. Contiene alrededor de 300 piezas en latín, español, portugués, nahuatl y algunos dialectos con elementos lingüísticos africanos (el 27 de abril de 2015). 32 Enfoque Suoeste EE.UU.: Óscar Santos-Sopena West Texas A&M University Comité de Redacción QIA Las ciudades del Suroeste de los Estados Unidos recogen la esencia cultural hispana y española este nuevo cuatrimestre de 2015. Estos son algunos de los eventos más importantes: • GOYA: A LIFETIME OF A GRAPHIC INVENTION: En la ciudad de Dallas tenemos esta exposición hasta marzo de 2015, en el Meadows Museum. Una exhibición que se centra en la importancia del artista español y más concretamente de sus grabados. Para más información: <http://www.meadowsmuseumdallas.org/>. • FESTIVAL OF NEW SPANISH CINEMA: Siguiendo tierras Tejanas, el festival llega a Houston. Los días 20, 21 y 22 de febrero se van a presentar varias películas que muestran lo que se está produciendo actualmente en España. El lugar de acogida es el Rice Cinema (6100 Main Street 77005 Houston, TX). Para más información consultar el enlace de la sala: <www.ricecinema.rice.edu>. Destaca la nueva identidad visual realizada por el Estudio de diseño Toormix en Barcelona para dicho festival. Para más información sobre el certamen: <http://www.spainculture.us/> y <http://pragda.com/>. © 2015 - Presented by Pragda SPAIN arts & culture - Authored by Toormix, http://toormix.com/ • THE INTERIOR CASTLE: La música llega a San Antonio, Tejas el 8 de junio. Se trata de una conmemoración musical del 500 aniversario del nacimiento de Santa Teresa de Ávila (<www.musicaaperta.org>). • TO-GET-HER (A defragmentation of the morphology of the city and a psychological study of the multiplicity of realities): La exposición va a tener lugar en Los Angeles, California, del 27 de junio al 24 de julio en LAAA Gallery 825 (825 North La Cienega Boulevard 90069 Los Angeles, CA). Sorpresas sobre el cambio arquitectónico de la ciudad y una reflexión en torno a su nueva configuración. Para más información sobre el evento: <www.laaa.org & www.loladelfresno.com>. • SPANISH FILM CLUB: En los meses de febrero y marzo invade el cine en el Suroeste de los EE.UU. Texas Tech University (2910 18th St. 79409 Lubbock, TX), Arizona State University (Glendale), Arizona State University (Tempe) o California State University (1250 Bellflower Boulevard, AS-337 90840 Long Beach, CA), son algunas de las instituciones que acogen este evento cinematográfico para estudiantes universitarios en todo los EE.UU. Para más información sobre las películas y programa visitar la página de PRAGDA Spanish Film Club (<http://www.pragda.com/spanishfilmclub/>). 33 Enfoque Salamanca: • CÁTEDRA DE ALTOS E STUDIOS DEL ESPAÑOL C AMPUS DE E XCELENCIA I NTERNACIONAL STUDII SALAMANTINI: La Cátedra de Altos Estudios del Español se creó en octubre de 2011, en el marco del Campus de Excelencia Internacional Studii Salamantini, con el fin de que contribuyera a desarrollar y potenciar la investigación científica y tecnológica en el área del Español, un pilar fundamental para la Universidad de Salamanca desde sus orígenes. El principal objetivo que guió su labor desde los inicios, bajo la dirección de don Víctor García de la Concha, catedrático de la USAL, exdirector y presidente de honor de la Real Academia de la Lengua Española y director del Instituto Cervantes, fue su constitución como foco de atracción de talento internacional tanto de profesionales como de estudiantes que acuden a los seminarios, congresos, cursos y conferencias que se imparten o auspicia la Cátedra. Este mismo empeño es el que orienta el trabajo de su director actual, don Julio Borrego Nieto, académico correspondiente de la RAE y Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades 2012. Además de otras actividades de diverso tipo (organización de conferencias y congresos, financiación de publicaciones), la Cátedra convocó y financió en 2013 ocho contratos posdoctorales de investigación en la Universidad de Salamanca durante tres meses (septiembre-diciembre de 2013). Los ocho candidatos, seleccionados en convocatoria pública, debían cumplir el requisito de haber defendido su tesis sobre lengua o literatura española e hispanoamericana en una universidad extranjera no perteneciente al ámbito iberoamericano. Asimismo, durante el mismo curso académico, la Cátedra financió la estancia de dos profesores visitantes de renombre y con una dilatada trayectoria en el estudio de la lengua y literatura en español, los profesores Robert J. Blake, catedrático de Lingüística Hispánica en la Universidad de California (Davis), miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro correspondiente de la Real Academia Española, y Lía Schwarz, catedrática de Español y Literatura Comparada y Directora del Programa Doctoral en Literaturas Hispánicas del Graduate Center de la City University of New York, (CUNY). Tanto los profesores visitantes como los contratados posdoctorales impartieron seminarios y cursos de especialización en másteres y doctorados de los departamentos de Lengua Española y Literatura Española e Hispanoamericana, algunos de cuyos miembros forman parte de un consejo asesor que procura la colaboración de la Cátedra con otras instituciones de prestigio y respaldan su conformación en una unidad de elite dedicada al estudio, la investigación y la promoción de todos los aspectos relacionados con la lengua española, la literatura en español y su enseñanza. Para este año 2015, recién estrenado, la Cátedra prevé continuar con dos ciclos de conferencias que han contado ya con las contribuciones de destacados especialistas: el ciclo Gramática desde la Cátedra, en el que han intervenido, entre otros, los profesores Ignacio Bosque, Ángela Di Tullio, José María Brucart o Nicole Delbecque, y Política y planificación lingüísticas en el mundo actual, en el que han participado hasta la fecha los profesores José Del Valle y Juan Carlos Vergara Silva. Igualmente, se barajan diversos e interesantes proyectos en los próximos años para el impulso de la Cátedra de Altos Estudios del Español como un marco de referencia, difusión y promoción de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en torno a la lengua y la literatura en español (<www.caee.usal.es>). Carla Amorós Negre y Julio Borrego Nieto Universidad de Salamanca • VISITA (A) LA BIBLIOTECA BODONI: La Biblioteca Bodoni encara este recién estrenado 2015 con muchos objetivos y novedades. Creada en 2011 como uno de los objetivos del proyecto de investigación Bodoni y España: público, libro, innovación tipográfica y bibliofilia internacional en el Siglo de las Luces, desarrollado en la Universidad de Salamanca con financiación del Ministerio de Economía y Competitividad de España, este portal digital completa sus primeros cuatro años de vida y se afianza en la red como espacio dedicado a la difusión y al conocimiento de la obra del tipógrafo Giambattista Bodoni (1740-1813), a la vez que, por extensión, de un tiempo concreto de la historia del libro impreso manualmente. Resultado de la colaboración de múltiples organismos europeos, tales como la Biblioteca Palatina y el Museo Bodoniano de Parma o instituciones dependientes del Ministero per i Beni e l’Attività Culturali de Italia, que prestan su consejo científico y facilitan fondos documentales y bibliográficos, así como el apoyo de Ediciones Universidad de Salamanca, la Biblioteca Bodoni brinda, con los medios propios del siglo XXI –monografías descargables en pdf o e-pub, ediciones bodonianas facsimilares e interactivas, transcripción de cartas con los debidos hipervínculos, etc.– una puerta privilegiada para introducirse o ahondar en el mundo del libro antiguo, la tipografía y la bibliofilia del siglo XVIII, nada menos que de la mano de uno de los grandes hitos de este arte de creación de punzones, letras, páginas y libros: Giambattista Bodoni. Hasta el momento, la Biblioteca ofrece al público tres tipos de contenidos. Por una parte, el portal alberga una biblioteca digital –de acceso libre– donde se pueden hojear y examinar virtualmente los impresos bodonianos, acompañados, respectivamente, de un soporte crítico; a saber, introducción, descripción tipobibliográfica, localización de ejemplares, referencias bibliográficas y otros documentos vinculados con la obra en cuestión. Cabe destacar que figuran, entre los once volúmenes ya incorporados, ediciones tan emblemáticas como el Horacio de 1791 o el Manuale tipografico de 1818. Con todo, este catálogo prevé engrosar su nómina bodoniana con la próxima y progresiva adición de nuevos títulos, como, entre otros, los Epithalamia de 1775 o el Virgilio de 1793. Sección aparte merecen las monografías, espacio reservado a materiales de crítica e investigación sobre diversas cuestiones de la historia y la producción editorial-tipográfica del impresor piamontés Giambattista Bodoni, radicado en Parma y desde 1782 tipógrafo oficial de la Corona española. En este apartado, en el que ya se puede visualizar un amplio volumen monográfico sobre las relaciones entre Bodoni y los españoles, se incluirán otros estudios en forma de libro electrónico, en abierto y descargables, dedicados también, al margen del campo bodoniano, a otros asuntos sobre historia del libro y de la lectura. Por otra parte, el copioso epistolario de Bodoni requiere, asimismo, una pestaña propia, bajo la que se despliega una nómina de, hasta el momento, cuarenta y siete correspondientes vinculados con su vida u obra tipográfica y editorial. El usuario, en consecuencia, puede 34 seleccionar el personaje objeto de su interés y, de manera automática, se le ofrece la relación de personalidades con las que el indicado intercambió correspondencia epistolar, siempre que esas cartas se hallen en la Biblioteca Bodoni. Una de las últimas incorporaciones a este corpus se refiere a la comunicación entre Handwerk (Parma) y Condillac (París) con motivo de la impresión del Cours d'étude pour l'instruction du Prince de Parme (1772) y, dada la abundancia de este tipo de documentos, la red de correspondientes y el número de cartas incorporadas a la Biblioteca crece, continuamente, de forma generosa. Del mismo modo, es importante reseñar una última sección del portal Biblioteca Bodoni, ACTUALIDAD, apartado también en constante renovación, puesto que se dedica a la publicación de novedades relativas al mundo bodoniano, bien concernientes a la propia Biblioteca, bien ajenos a ella –conferencias, cursos, exposiciones, estudios… Así pues, tras esta breve presentación, solo resta visitar y explorar por uno mismo las estanterías virtuales de esta doblemente singular teca, tanto por su especialización temática como por sus selectos materiales. Por su parte, la Biblioteca Bodoni seguirá trabajando en este 2015 para poner todos sus materiales en abierto; para facilitar la comunicación con sus usuarios a través de plataformas ya imprescindibles como Twitter o Facebook; para ampliar el catálogo –no solo el de rigurosos estudios críticos, sino también el de cartas, documentos y ediciones bodonianas, con sus respectivas notas y reproducciones de óptima calidad–; y, por supuesto, otro de sus objetivos será expandir a un ámbito europeo la investigación iniciada con respecto a Bodoni-España –en virtud al proyecto inaugural–, lo cual dará cabida a asuntos de primera importancia con respecto a la repercusión y éxito internacional del tipógrafo parmense, además de nuevas contribuciones en torno a las relaciones hispano-italianas. En suma, un 2015 al que la Biblioteca Bodoni saluda arropada por ambiciosos planes de enriquecimiento de contenidos, difusión cultural y mejor servicio a curiosos o profesionales del apasionante mundo del libro. Noelia López-Souto Difusión y coordinación editorial de la Biblioteca Bodoni • LA NARRACIÓN EN ESPAÑOL ENTRA EN LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: Entre las actividades que cada curso organiza el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca se encuentra el ciclo de conferencias “El Escritor y la Obra”, al que son invitados tanto narradores españoles como hispanoamericanos con el fin de que los alumnos conozcan su concepción sobre la ficción literaria y, concretamente, las claves de su obra más reciente al ofrecer a los asistentes la lectura de algunos de sus fragmentos. Aunque el público al que se dirige esta actividad es básicamente universitario, un tipo de asistente poco o nada relacionado con el ámbito universitario y de diversa edad y nivel cultural ha favorecido a este ciclo con su presencia. En los próximos meses contaremos con la presencia de autores de variada trayectoria y modalidad narrativa: Juan Jacinto Muñoz Rengel, novelista (El asesino hipocondríaco, Plaza & Janés, 2012) y creador de relatos breves (De mecánica y alquimia, Salto de Página, 2009) e hiperbreves (El libro de los pequeños milagros, Páginas de Espuma, 2013), estará con nosotros el 18 de febrero; el 17 de marzo será el momento de conocer a la joven narradora Lara Moreno y la novela con la que irrumpió con decisión en el panorama literario nacional: Por si se va la luz (Lumen, 2013); la novelista mexicana Cristina Rivera Garza incluirá su intervención del día 21 de marzo en Salamanca entre las múltiples tareas relacionadas con la promoción y estudio de su ya amplia producción narrativa que la traen a España. Novelas tan reconocidas como Nadie me verá llorar (Tusquets, 1999), La muerte me da (Tusquets, 2007) o la más reciente El mal de la taiga (México/Tusquets, 2012) no son más que algunos de los títulos que avalan su papel en las letras hispanas, sin olvidar su ya estimable obra poética. La reflexión de Sergio del Molino sobre sus dos últimas publicaciones (La hora violeta, Mondadori, 2013, y Lo que a nadie le importa, Random House, 2014) cerrará este cuatrimestre el ciclo “El Escritor y la Obra”, cuya coordinación ha sido confiada en los dos últimos años a las profesoras del Depto. de Literatura Española e Hispanoamericana Mª Jesús Framiñán de Miguel y Emilia Velasco Marcos. Mª Jesús Framiñán de Miguel y Emilia Velasco Marcos Universidad de Salamanca • DESTIERRO/DES-CIELO. UNAMUNO, DE PARÍS A LA REPÚBLICA. 1924-1930: Desde el 19 de diciembre hasta el 28 de febrero en la Sala de Exposiciones “Cielo de Salamanca” se puede visitar la exposición “Destierro/Des-cielo. Unamuno, de París a la República. 1924-1930”, organizada por la Oficina del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca en colaboración con la Casa Museo Unamuno y el Servicio de Actividades Culturales. Esta muestra aborda un periodo crucial de la vida del intelectual y ex rector de la Universidad de Salamanca a través de más de 300 piezas, que incluyen fotografías, documentos e incluso objetos personales. Destierro/Des-cielo revisita el periodo comprendido entre el momento en que Unamuno decide abandonar Fuerteventura con destino a París, en 1924, y el de su retorno, en 1930. El título de la exposición se ha tomado de una de las cartas que Unamuno escribió en estos años y que Ediciones Universidad de Salamanca ha publicado recientemente en una obra auspiciada por la Oficina del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca, Cartas del destierro: “Y más en este destierro, lejos de los míos, que a veces se me hace des-cielo. ¡Aquí, viendo cómo tantas de mis juveniles esperanzas de recuerdos se me están convirtiendo en seniles recuerdos de esperanzas y lo que llamo mis exfuturos!”. Destierro/Des-cielo está estructurada en tres secciones: la del hombre, la del creador y gestor y la del agitador político y social. Esta iniciativa se integra en el Proyecto Unamuno 2018 impulsado por la Oficina del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca centrada en estudiar y divulgar la vida, la obra y la actividad pública de Miguel de Unamuno. La muestra se suma a las ya presentes en Bilbao, Miguel de Unamuno y la fotografía, y en Fuerteventura, Miguel de Unamuno, Dibujos, también organizadas por la Universidad de Salamanca que nos ayudan a conocer distintos aspectos de la vida y la obra del intelectual bilbaíno afincado en Salamanca. Milagro Martín Clavijo Universidad de Salamanca 35 Enfoque Galicia: Noelia López-Souto Universidad de Salamanca • LA GALICIA ENCANTADA DE REIGOSA: Este escritor, investigador y gran divulgador de la mitología y de la literatura oral gallega, Antonio Reigosa, celebra con la publicación de Galicia encantada. O país das mil e unha fantasías los diez años transcurridos desde la creación del portal homónimo que él mismo coordina y con cuyos contenidos pretende construir una Enciclopedia Virtual da Fantasía popular de Galicia. El libro, editado por Xerais, reúne parte de los documentos incorporados a la web desde hace una década, aunque revisados, actualizados y magníficamente ilustrados con los dibujos de Noemí López Vázquez. En sus páginas se ofrecen un centenar de relatos; mitos, leyendas, ritos, cuentos y anécdotas que testimonian, todos ellos, una antigua tradición de transmisión oral. Se trata, en suma, de la cara en papel de un proyecto, «Galicia encantada», que nos invita a conocer el rico imaginario gallego, poblado de historias de sirenas, de mouros, de lobisomes y otras criaturas fantásticas, en castros, fuentes, ciudades perdidas, cuevas e, incluso, espacios más allá de la muerte. Como muestra, no dejen de visitar el atractivo portal <http://www.galiciaencantada.com>. • RIPALDA REIVINDICA DE NUEVO LA TRADICIÓN ORAL: Lendas, contos e historias ao pé do lume, de la editorial Ir Indo, es el nuevo libro de Xosé Lois Ripalda, escritor lucense que siempre se ha preocupado por la conservación y revaloración del patrimonio cultural gallego, atesorado, según él, en las aldeas. Tras títulos como Un fachico de contos, Contos para engaiolar, As bolboretas brancas, Contos da Baiuca o Memorias dun esquelete de aldea, Ripalda vuelve a recoger una serie de narraciones que beben de la tradición oral y de su propia experiencia infantil o como maestro. El toro, el lobo, los fareros, los molineros, entre otros, son los protagonistas de esta colección de relatos. • NEIRA VILAS SE ATREVE CON UN AUDIOLIBRO: La última publicación de Xosé Neira Vilas, Lar. Nai. Pan (ed. Galaxia), constituye un libro-cedé que recompila en un solo volumen sus cuentos escritos hace años en La Habana y ya editados por separado en 1973 (Lar), 1980 (Nai) y 1936 (Pan). Este trabajo supone una fusión de pasado y presente, puesto que recupera en un moderno formato viejas creaciones neiravilianas, relatos que condensan los ejes de su obra: la infancia, la memoria y la conciencia social. La transformación de Nai en un monólogo femenino, gracias a la voz que Uxía Blanco pone a sus cuentos, revela un afectivo homenaje de Neira Vilas hacia la figura materna. • POEMAS INÉDITOS DE MANUEL ANTONIO: Xosé Luis Axeitos edita, en colaboración con la Real Academia Galega y la Fundación Barrié, una rigurosa edición crítica en la que compila toda la producción poética del vanguardista Manuel Antonio. Al igual que en el anterior volumen –centrado en la prosa–, en este tomo dedicado a la poesía se ofrece una introducción ilustrativa y destaca, en especial, la reproducción de manuscritos originales del poeta. Además, Axeitos incorpora cuatro poemas inéditos, como es el caso de La nuit naufrage des chansons. • NOVELA NEGRA CON AMOR Y MUCHO SEXO: A antesala luminosa es definida por su autor, Antonio Tizón, como una novela «políticamente incorrecta». Publicada por Xerais, narra las investigaciones del inspector Sánchez acerca de dos cadáveres aparecidos en una playa coruñesa en la madrugada de San Juan. La trama negra se construye como un juego metaliterario en el que el detective sigue las pistas de un desaparecido mediante una novela escrita por el propio fugitivo. El resultado, en consecuencia, son dos historias entremezcladas. El crimen, la intriga, la corrupción y el sexo, por un lado, conviven con temas más trascendentales como el amor, el infierno, la locura o la muerte, por otro. Sin duda, con esta obra Tizón presenta una original y reflexiva contribución al género negro. • SALÓN DO L IBRO INFANTIL E XUVENIL EN PONTEVEDRA: Este año 2015 la temática del Salón do Libro Infantil e Xuvenil toma como eje la ciencia ficción. Este evento, celebrado en el Pazo da Cultura de Pontevedra, alcanza ya su XVI edición y permanecerá abierto hasta el 28 de marzo de 2015. Con el título Da ciencia á ficción, sus organizadores han trabajado en la ambientación futurista de las instalaciones y en la oferta de una amplia programación, con exposiciones, actividades dirigidas a los más pequeños y variados talleres. • CONMEMORACIÓN DEL PREMIO CERVANTES A C ELA: Con motivo de los veinte años desde la concesión del Premio Cervantes al Nobel gallego, la Fundación Camilo José Cela inaugura una exposición conmemorativa –abierta hasta el 23 de abril de 2015– titulada Amo la palabra. Esta muestra propone un recorrido por la nómina de galardonados con el Cervantes, desde Jorge Gillén en 1976 hasta Juan Goytisolo en 2014. Además, la Fundación organiza su anual concurso de microrrelatos. Véase, para más detalles, <https://fundacioncela.wordpress.com/>. 36 Revistas hispánicas: Verba Hispanica Jasmina Markič Universidad de Ljubljana Comité Cientifico-Editorial QIA Verba Hispanica es una revista científica publicada anualmente por las Cátedras de Lengua Española y Literaturas Española e Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana, Eslovenia. Se publica regularmente desde el año 1991 y es una de las pocas revistas científicas en la región de la Europa Central y del Sur y la única en el territorio esloveno que se dedica exclusivamente a las lenguas y literaturas íbero-románicas de Europa y de América. Temáticamente se dedica a temas del campo de la lingüística y de la literatura latinoamericana, castellana, portuguesa, catalana y gallega. Tiene una amplia red de canjes con renombradas revistas internacionales como por ejemplo Cuadernos del Instituto de Historia de la Lengua, Cuadernos Hispanoamericanos, Catalan Journal of Linguistics, Español Actual, Estudis Romanics, Estudos Linguísticos CLUNL, Iberoamericana, Moenia, Revista de Filología Española, Revista de Literatura, Thesaurus entre muchas otras. Los autores que publican sus trabajos inéditos en la revista son investigadores y profesores de distintas universidades y centros de investigación del mundo y de Eslovenia. Han publicado en Verba Hispanica autores como Bernardo Atxaga, Ángel Bassanta, Manuel Casado Velarde, Elena de Miguel, Humberto Hernández, Adriana Mancini, Dieter Messner, Gonzalo Navajas, Clara Nunes Correia, Ludovik Osterc, Antonio Pamies Bertrán, Julio Rodríguez Puértolas, Juan Octavio Prenz, Alfredo Saldaña, Mitja Skubic, Stanislav Zimic… Los artículos y reseñas se publican en las lenguas ibero-románicas con resúmenes en inglés y en esloveno. La revista tiene varias secciones. La parte introductoria consta de la presentación de destacados escritores eslovenos y breves traducciones de sus obras en una de las lenguas ibero-románicas lo que contribuye de manera significativa al conocimiento de la literatura eslovena en este ámbito. Las dos partes centrales (“Lingüística” y “Literatura”) están destinadas a artículos científicos originales del campo de la lingüística y los estudios literarios. En la tercera parte (“Reseñas”) se publican reseñas de las últimas publicaciones científicas y profesionales, mientras que en el bloque abierto (“Varia”) se presentan contribuciones actuales de otras áreas (cultura y civilización, presentaciones de trabajos de investigación premiados, de simposios internacionales, etc.). Desde el primer número en 1991 hasta el número XIX figuraba en la portada una caricatura de Franco Iuri presentando a Don Quijote y Sancho Panza montados en el dragón de Ljubljana. A partir del número XX (2012), que se publicó con motivo de los 30 años de estudios hispánicos en Eslovenia y 20 años de la primera publicación de Verba Hispanica, la revista se viste de gala y adquiere nueva imagen: una rica encuadernación con una elegante portada que lleva el título de la revista y la contraportada en papel basado en la tradición del marmoleado español. También adquiere carácter hispánico la tipografía, ya que la revista se imprime en la fuente Espinosa Nova, interpretación digitalizada de los tipos de Antonio de Espinosa, segundo impresor mexicano (1559) y probablemente el primer fundidor y tallador de caracteres en América, realizada por el actual maestro tipógrafo mexicano Cristóbal Henestrosa. La revista Verba Hispanica está disponible también en versión electrónica: <http://revije.ff.unilj.si/VerbaHispanica/index> y <www.hispanismo.cervantes.es>. Directoras de la revista: Jasmina Markič, Universidad de Ljubljana, Eslovenia Branka Kalenić Ramšak, Universidad de Ljubljana, Eslovenia Comité de redacción: Barbara Pihler, Maja Šabec, Marjana Šifrar Kalan, Marija Uršula Geršak, Alejandro Rodríguez Díaz del Real, Gemma Santiago Alonso, Blažka Muller Pograjc, Ignac Fock Andreja Trenc, Universidad de Ljubljana, Eslovenia Comité asesor internacional: Elena de Miguel, Universidad Autónoma de Madrid, España Matías Escalera Cordero, Alcalá de Henares, España Humberto Hernández Hernández, Universidad de La Laguna, España Adriana Mancini, Universidad de Buenos Aires, Argentina Clara Nunes Correia, Universidade Nova de Lisboa, Portugal Antonio Pamies Bertrán, Universidad de Granada, España Andjelka Pejović, Universidad de Kragujevac, Serbia Giuliano Soria, Università degli Studi Roma Tre, Italia Jasna Stojanović, Universidad de Belgrado, Serbia 37 CONTACTOS Quaderni Ibero Americani Redacción Via Montebello, 21 - 10124 Torino (Italia) Teléfono: (+39) 331.70.33.320 E-Mail: [email protected] Página web: www.quaderniberoamericani.org Sede de Salamanca Facultad de Filología – Dep. de Filología Moderna Plaza de Anaya, s.n. - 37008 Salamanca (España) Coordinadora: Profesora Milagro Martín Clavijo E-Mail: [email protected] Teléfono: (+34) 923.29.44.47 ext.1764 Sede de Washington (USA) The Catholic University of America, D.C. Coordinador: Profesor Bruno Damiani E-Mail: [email protected] Blog de Quaderni Ibero Americani: Facebook: Twitter: http://duendequaderni.blogspot.it/ https://www.facebook.com/QuadernIberoAmericani https://twitter.com/qiaElDuende Quaderni Ibero Americani Duende. Suplemento virtual ISSN: 0033-4960; ISSN: 2283-8988 ISBN (número 104): 9788898125265 Los Quaderni Ibero Americani están indizados en DIALNET, LATINDEX, HAPI, MIAR, CARHUS PLUS y LATINOAMERICANA. ASOCIACIÓN DE REVISTAS LITERARIAS Y CULTURALES Cómo suscribirse a la revista Suscripción anual: Italia 50 euros Extranjero 60 euros Estudiantes 40 euros Patrocinador 100 euros Transferencia Cuenta Corriente Postal: N. 000015476104 A los Quaderni Ibero Americani Código IBAN: IT25 Q076 0101 0000 0001 5476 104 Código BIC-SWIFT: BPPIITRRXXX Formulario Enviar a la Redacción de la Revista Via Montebello, 21 10124 Torino (Italia) E-Mail [email protected] Nombre ……………………………………………………………..….…….. Dirección ………………………………………………………………..…... Ciudad ……………………..…………. Código postal ………………. Teléfono …………………………………………………..………….……… E-Mail ……………………………………………………….…………........... Institución …………………………………………………..……………… SUSCRIPCIÓN: Italia Editorial de la revista: Edizioni Nuova Cultura Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma Extranjero Estudiantes Patrocinador 38
© Copyright 2026