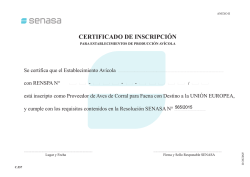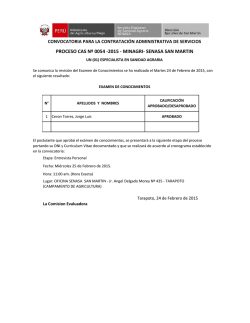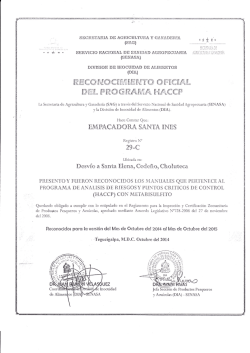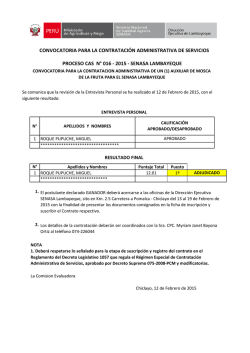Versión Taquigráfica Jornada Plaguicidas
Versión Taquigráfica JORNADA EN EL DIA MUNDIAL DE NO USO DE PLAGUICIDAS Realizada el 9 de diciembre 2014 en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Organizada por Diputada Nacional Victoria Donda Pérez, y RAP-AL, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina Contenido: Presentación. Objetivos de la Jornada Diputada Victoria Donda Pérez ¿Por qué “Día Internacional del no uso de plaguicidas”? Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho, coordinador regional de RAP-AL Impacto en la salud de los modelos productivos basados en OGM dependientes de química Prof. Dr. Damián Verzeñassi. Co-Responsable Académico Materia Salud Socioambiental y Responsable Académico Ciclo Práctica Final de la Facultad de Cs Médicas de la UNR. Sub Secretario Académico de la Universidad Nacional de Rosario La necesidad de cambiar la Metodología de clasificación de los agroquímicos Biocidas y la Autoridad de Aplicación de las normas que regulan estos productos Ing. Claudio Lowy, BIOS, Red Nacional de Acción Ecologista El uso de los agrotóxicos en la agricultura Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho, Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL); Centro de Estudios Sobre Tecnologías Apropiadas de la Argentina (CETAAR); Pesticide Action Network International (PAN) La agroecología como alternativa Ing. Agr. Raúl A. Pérez y Lic. (M.Sc.) Maximiliano Pérez, Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de la región pampeana-INTA En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los nueve días del mes de diciembre de 2014, a la hora 14 y 22: Sr. Beherán (A.).- Soy Alfredo Beherán, de AACREA. Sr. Souza Casadinho. Damos inicio a esta jornada convocada por el Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Para comenzar, le solicitamos a cada uno de los presentes que diga su nombre y a quiénes representan. Luego abriremos el debate. Sr. Pérez (M.).- Mi nombre es Maximiliano Pérez y pertenezco al mismo instituto. Sra. Reisner.- Mi nombre es Bárbara Reisner, pertenezco a la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios. Soy trabajadora social y trabajo en la Coordinación de Agricultura Familiar del SENASA. Sr. Goldstein.- Soy Guillermo Goldstein. Soy abogado y asesor del bloque socialista de la Cámara de Diputados. Sr. Pérez (R.).- Soy Raúl Pérez, investigador del IPAF Región Pampeana, que es el Instituto para la Agricultura Familiar del INTA. Sr. Verzeñassi.- Soy Damián Verzeñassi y pertenezco a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Soy Victoria Donda Pérez, diputada nacional. Sr. Zabalza.- Mi nombre es Juan Carlos Zabalza y soy diputado nacional. Sra. Krasñansky.- Mi nombre es Gisela Krasñansky. Soy periodista de la Agencia FOIA, que es una agencia de noticias legislativas. Sr. Souza Casadinho. Ya se han presentado todos y, según el programa que armamos con Silvia Ferreyra, a continuación escucharemos a la diputada Donda Pérez por ser la anfitriona de esta jornada y quien nos da este espacio para poder discutir en torno a la problemática del uso de plaguicidas. Fundamentalmente, nos interesa mucho dar nuestra mirada en relación con el proyecto de ley -entre comillas- fitosanitario, que es parte de la lucha. Sr. Lucas.- Mi nombre es Nicolás Lucas. Soy asesor del diputado Luis Basterra. Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Agradecemos a todos y todas por haber venido. Sra. Barletta.- Soy Fabiana Barletta y trabajo con el diputado Luis Basterra. Como saben, hay un dictamen de régimen de registro, comercialización y control de productos fitosanitarios, que es un dictamen que no oyó ninguna de las recomendaciones hechas por distintos sectores respecto al registro de los plaguicidas ni al tipo de habilitación para su utilización cerca de poblaciones. Sra. Antolini.- Soy Luciana Antolini y trabajo en el Programa Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Sr. Martínez.- Soy Ariel Martínez y también trabajo con el diputado Basterra. Sra. Vigna.- Me llamo Patricia Vigna. Soy médica generalista y formo parte del grupo de trabajo en Salud Socioambiental de la Federación Argentina de Medicina General. Sra. Bautista.- Soy Lucía Bautista, coordinadora de la Fundación Barbechando. Sr. Beherán (M.).- Mi nombre es Mariano Beherán, soy de AACREA. Como sabemos, entre otras cosas, se permite que las autoridades de aplicación de esta ley autoricen el uso de productos restringidos por recomendación de la OMS. Esto motivó a una gran preocupación de nuestra parte. Hemos presentado una observación firmada por varios diputados, entre los cuales se encuentran los diputados Zabalza, Linares, Rogel y otros. En ella solicitamos que el dictamen se gire a la Comisión de Salud y Acción Social antes de que sea llevado al plenario de la Cámara. Queremos que las comisiones puedan aconsejar en torno a las preocupaciones que tenemos. Y con el fin de poder agregar observaciones y críticas sobre este dictamen es que llamamos a esta reunión de trabajo. Esperamos seguir enriqueciendo esta observación al dictamen que nos propone el nuevo régimen de registro, comercialización y control de productos fitosanitarios. Esta es la idea de la reunión en esta tarde. Sr. Souza Casadinho.- Antes de comenzar a escuchar a los invitados, quiero comentarles por qué el 3 diciembre es el día internacional del no uso de plaguicidas. El 3 de diciembre nos juntamos en el SENASA e hicimos una reunión para recordar y sensibilizarnos sobre este tema. Tiene que ver con algo que fue una catástrofe no fue un accidente en la India hace 30 años, justamente el 3 diciembre 1984, y es un buen ejemplo para analizar cómo no hacer las cosas. Ocurrió en una empresa que fabricaba un producto, el Sevin. Y todas las alarmas y elementos que estaban puestos como para que funcionaran y determinaran cualquier anomalía que pudiera surgir en la empresa Unión Carbide que durante mucho tiempo fabricó las pilas Eveready no funcionaron. Hubo una gran descarga gas metil isocianato que determinó inmediatamente la muerte de 10 mil personas en el lugar –imagínense, como si la sexta parte del distrito donde yo vivo en la provincia de Buenos Aires, muriera inmediatamente. Los servicios de salud no conocían qué se fabricaba en la empresa y cómo actuar, y los bomberos tampoco. Se contaminó el suelo, el agua, el aire y los alimentos. Mucha gente huyó de la comunidad y se cree que después del 3 de diciembre 1984 más de 100 mil personas siguieron afectadas en su salud por esta problemática. A partir de ahí, desde PAL en la Argentina, adherida a PAL Internacional, venimos haciendo actividades en todo el mundo de investigación, de sensibilización, capacitación y de incidencia a nivel político. Con Damián Verzeñassi estábamos contando recién todas las audiencias de las que hemos participado en los últimos cuatro o cinco años y ya debe haber habido unas siete u ocho audiencias relacionadas con el tema de los plaguicidas: la de las pulverizaciones aéreas, hace muy poco la relativa a las escuelas fumigadas; hicimos también audiencias sobre el glifosato para lograr prohibir el endosulfán, una gran tarea en la que nos acompañó Silvia, donde pudimos doblar el paso de Argentina, que no quería prohibir el endosulfán. También hubo audiencias relacionadas con la soberanía alimentaria y con los plaguicidas. Hace poco tuvimos aquí una audiencia para el tema de la ley de semillas y también lo relacionamos con el tema plaguicidas. En definitiva, hubo muchas audiencias públicas que nos permiten decir que es un tema que si bien no está instalado, hay mucha información en la Cámara acerca de los plaguicidas y su incidencia en la salud. Cuando con Silvia empezamos a pensar esta audiencia, la idea era tratar de sensibilizar, compartir la información que tenemos, abrir una discusión sobre este proyecto de ley de plaguicidas. Argentina carece de un marco regulatorio global y está bueno que tengamos una norma, pero queremos que ésta sea discutida, analizada, masticada, regurgitada, peleada. Queremos que sea una ley que tenga en cuenta grandes aspectos y miradas diferentes, que tenga en cuenta los aspectos sociales, ambientales, económicos, en la salud. culturales, Sabemos que estamos cerca de fin de año y quizás muchos están más pensando en descansar que en trabajar pero aún así, queríamos generar este espacio de discusión y ojalá que haya más en torno a este proyecto de ley que debería cumplir todos los aspectos que tienen que ver con la utilización de plaguicidas, desde el permiso para importarlos. Hoy tenemos plaguicidas, que están prohibidos en sus países de origen, que se siguen vendiendo en la Argentina. Todos los aspectos como la fabricación, en la categorización, la distribución, el uso o el desecho de envases, deberíamos discutirlos y analizarlos entre todos, no legislando para un país ideal sino para uno real, el país que tenemos y que habitamos, con nuestras características culturales y ambientales. La idea es que podamos escucharnos. El doctor Damián Verzeñassi, de la Universidad Nacional de Rosario, va a tomar los aspectos que tienen que ver con la relación de los plaguicidas con la salud. Claudio Lowy va a tomar el tema de la categorización. Mi nombre es Javier Souza Casadinho y voy a tocar el tema de la utilización de plaguicidas en algunos aspectos que hacen al uso, que deberán ser contemplados en la legislación. Por último, los compañeros del IPAF, Maximiliano Pérez y Raúl Pérez nos van a hablar de agroecología, que es algo que varias veces también discutimos acá en la Cámara y que tiene que ver con las propuestas alternativas a la utilización de plaguicidas. También tenemos que recalcar esto: no es plaguicidas o hambre; plaguicidas o muerte; plaguicidas o enfermedad, porque hay muchas alternativas para manejar -no controlar- las problemáticas derivadas de los insectos, las plantas silvestres o los hongos de manera adecuada. Pedimos que sean breves en las intervenciones para que podamos hablar todos. Sr. Verzeñassi.- Agradecemos a Javier y a la diputada Donda Pérez por haber organizado esta actividad y por invitarnos a compartir algo de lo que pudimos construir en la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario como parte de nuestra tarea docente y de investigación. En realidad yo no soy investigador, lo era Andrés Carrasco, que participaba del CONICET y tenía recorrido y formación como investigador. Nosotros somos médicos que hacemos docencia en la Universidad de Rosario y por nuestro cargo de profesor tenemos la tarea de llevar adelante el trabajo de construcción de conocimientos, que tomamos la decisión de hacerlo junto con los estudiantes y la comunidad. Voy a compartir con ustedes algunas ideas respecto a cómo entendemos el impacto que el modelo de OGM, dependiente de agrotóxicos, ha tenido en la salud de nuestras comunidades. Esto me parece importante compartirlo porque hay algo que para nosotros es vital. En este caso estamos discutiendo la ley pero no es sólo una ley de registro y control de fitosanitarios. Se los llama “fitosanitarios” pero nosotros los llamamos agrotóxicos porque son sustancias químicas tóxicas que se utilizan en la agroindustria; por eso, desde nuestro punto de vista, “agrotóxicos” es una construcción correcta, porque además evidencia la magnitud de lo que estamos utilizando. Nosotros entendemos que esto es parte de un paquete de medidas que se acompaña, de leyes sobre el uso o disposición de los envases y sobre la aplicación de los agrotóxicos, y entendemos que por primera vez en mucho tiempo estamos intentando buscar construcciones más complejas que la simple sanción de una ley para resolver algo inmediatamente. Eso nos parece saludable, pero consideramos que se sigue haciendo con una lógica que se olvida de que todo lo que estamos organizando y desarrollando como sociedad está impactando en nuestras vidas. En principio, para nosotros, lo que decía hace bastante tiempo Hubert Humphrey, un senador de los Estados Unidos, debería ser tenido en cuenta a la hora de pensar en la legislación en nuestras regiones. Nosotros estamos discutiendo los impactos en la salud de una lógica de producción dependiente de veneno porque en algún momento alguien definió que nosotros no teníamos que producir más alimentos y que teníamos que empezar a producir los commodities que Europa, y fundamentalmente el poder económico en el mundo, no querían tener más en sus territorios. En la misma época en 1999 en que la Unión Europea anunciaba que iban a dejar de producir commodities para producir productos clase “A” y los commodities los íbamos a producir nosotros, estábamos empezando a encarar en nuestro territorio la forma de producción que habilitó esta transformación de nuestros territorios en lo que son hoy: grandes sectores verdes sin gente. Frank Fischler, el comisario de la Unión Europea para los Asuntos Agrarios, decía que Europa iba a dar dinero a los productores que produjeran con calidad y no en cantidad mientras que nosotros estábamos diciendo que había que producir cada vez más millones de toneladas de granos que no es alimento; esto se presentaba dentro del plan estratégico agroalimentario, como si fuera la solución al problema del hambre del mundo. En realidad es la solución a las necesidades de Europa y del poder económico de producir sin enfermar sus territorios en el mismo nivel de ganancia que tenían hasta ese momento. Comento esto porque me parece que nos da un marco para entender desde dónde deberíamos –al menos, desde el punto de vista de la Facultad de Ciencias Médicas, analizar los impactos en la salud de los OGM y los productos agrotóxicos. En ese sentido, si miramos la perspectiva económica vemos que premios Nobel de economía ya anunciaban que el principal problema del mundo para la economía era el calentamiento global en este momento se está realizando la Cumbre sobre Cambio Climático en Lima, fundamentalmente en los países cuyas economías dependen de la producción agroindustrial o agrícola, que es lo que están pretendiendo hacer con nosotros. Entonces, en ese contexto nosotros empezamos a ver claramente que la salud de nuestros habitantes, de nuestros hombres, mujeres y niños, se ha visto afectada en los últimos veinte años. Quiero compartir con ustedes el resultado de los campamentos sanitarios, que es la experiencia de evaluación final que tenemos en la carrera de medicina de la Universidad Nacional de Rosario. A través de ellos, nos instalamos durante cinco días en comunidades de menos de diez mil habitantes. Los campamentos sanitarios no tuvieron como objetivo ir a buscar un problema en particular sino simplemente saber qué pasaba en términos de salud en nuestra región y nos encontramos con esto. Si ustedes se fijan en la imagen en pantalla, los principales problemas de salud son la hipertensión y la diabetes, al igual que ocurre a nivel nacional ya que aparecen entre las primeras patologías crónicas. Pero las patologías tiroideas no son de ninguna manera la tercera enfermedad crónica más frecuente en la Argentina. Sin embargo, mientras que según datos de la FAC en Argentina se registra un 15 por mil de casos, en las localidades que nosotros hemos estado recorriendo se registra un promedio de 41,19 por mil. Como vamos a ver más adelante, de esta misma forma se incrementan en estas regiones algunos problemas de salud como las neoplasias, los trastornos endócrinos y las pérdidas de embarazos y disminuyen las tasas de embarazo. Al mismo tiempo, empiezan a aparecen problemas como malformaciones congénitas en valores que no eran los habituales. De la mano de esto, nuestros niños empiezan a tener cada vez más sobrepeso y obesidad. En nuestro trabajo, recorremos los últimos veinte años haciendo un análisis retrospectivo para poder saber qué pasó y qué está pasando. Los resultados nos alertan. Si bien los últimos datos publicados en la página oficial del Ministerio de Salud de la Nación son del año 2012, como nosotros tenemos los campamentos a partir del 2010 utilizamos como referencia los datos del 2008. En el año 2008 la tasa bruta de incidencia anual de cáncer era de 206 cada 100 mil habitantes en la Argentina. Como pueden ver en pantalla, en las localidades que nosotros visitamos el promedio de la tasa bruta de incidencia anual de cáncer es de 368,2 cada 100 mil habitantes, con picos que van hasta 713,7. Cuando nosotros empezamos a ver que los perfiles epidemiológicos son similares, vimos que hace quince años no teníamos esta prevalencia de cáncer. El término “incidencia” significa la cantidad de casos nuevos en un determinado período; mientras que “prevalencia” es la cantidad de casos que existen en un lugar en un período determinado. Hicimos un análisis de prevalencia de lo que ocurría en los períodos del 1997 al 2001, del 2002 al 2006 y del 2007 al 2011. En el cuadro comparativo que se exhibe pueden ver cómo la prevalencia se eleva altamente en el último quinquenio respecto al primer quinquenio. Pero, además, en algunos casos se eleva aún más, como es el caso de María Susana, que es el peor de los lugares en donde estuvimos y en donde se eleva hasta cuatro veces más respecto del primer quinquenio. Esto nos está diciendo que algo pasa. Algo ha ocurrido en estas localidades en este período que transformó la manera de transitar el ciclo vital, de enfermar y de morir. Estamos viendo que uno de los elementos que tienen en común las ahora veinte localidades que hemos recorrido con los campamentos sanitarios la última fue la de Chabás la semana pasada-, es que son regiones que hoy están en el medio de las áreas de producción agroindustrial de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos, fundamentalmente de soja, y que no siempre tuvieron el mismo perfil productivo. Entonces, lo que identificamos es que el punto a partir del cual empieza a hacerse esta transformación coincide con el punto en el que empieza a cambiar el modelo de producción en este lugar. Nosotros creemos que esto debe tenerse en cuenta a la hora de pensar en proyectos de ley que regulen la producción, el uso, el control y la disponibilidad final de los envases de las sustancias tóxicas que se están utilizando en nuestra región. Algunos trabajos previos al nuestro ya marcaban una asociación -epidemiológicamente hablando- entre el incremento de la superficie de producción de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos y la aparición de malformaciones. Por ejemplo, en las provincias del Chaco o de Córdoba. Fíjense los saltos que se registran en el cuadro exhibido. En Chaco, de una tasa de incidencia de malformaciones de 19,1 cada 10 mil en el año 1997, se pasa a una de 85,3 cada 10 mil en el 2008, habiéndose incrementado de 110 mil a 750 mil las hectáreas de soja en el mismo período. En Córdoba, sobre 110 mil nacidos vivos, la tasa en 1991 era de 16,2 cada mil mientras que en 2003 era de 37,1 cada mil. Estamos hablando de que hay trabajos, como el de Simoniello, que han demostrado cómo hay una mayor predisposición y riesgo de desarrollar neoplasias en aquellas personas que fueron expuestas a sustancias agrotóxicas durante algún momento de su vida de manera constante. Tenemos trabajos que fueron publicados en otros países, como el que publicó la Revista de la Sociedad Americana de Cáncer que demostraba la alta incidencia de linfoma no Hodgkin en granjeros expuestos a glifosato por su práctica agrícola. La filmina que se ve en pantalla es una enumeración de trabajos científicos y referencias bibliográficas que queda acá para que puedan tener acceso, y que forma parte de la bibliografía que utilizamos para escribir el capítulo de salud en el libro de La Patria Sojera de la licenciada Daiana Melón, donde claramente van quedando expuestos como falaces muchos de los argumentos que se utilizan generalmente para justificar la utilización de tóxicos. Esto ocurre fundamentalmente a partir de que se utiliza la famosa frase de Paracelsus, cuando se nos señala que él decía que la dosis hace el veneno. Lo que se les olvida decir es que Paracelsus vivió entre 1493 y 1541. En esa época no había química dependiente del petróleo ni había volúmenes de producción con sustancias artificiales sintéticas como las que existen actualmente. Es probable que las frases “nada es veneno”, y que “la dosis hace el veneno”, haya sido una verdad de ese momento. Lo que también decía Paracelsus, que no se menciona muy seguido, es que nada que es bueno puede ser llevado a cabo mediante una desviación de los métodos naturales. Claramente la manipulación genética es una desviación de los métodos naturales, la transgénesis es una desviación de los métodos naturales y la química derivada del petróleo es una desviación de los métodos naturales. Digo esto como para que podamos introducirnos en algunos elementos que nos van a permitir, desde nuestro punto de vista, correr velos, como por el ejemplo que se nos diga que los agrotóxicos son seguros. ¿Quién lo dice? Sé que hay presentes compañeros del SENASA por lo que no quiero echar leña a la discusión interna y así evitar una pelea o disputa con la gente de SENASA específicamente. Pero, si el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, que seguramente tiene más presupuesto que el SENASA para investigar productos químicos, reconoce que de los más de 100 mil productos liberados al ambiente después de la Segunda Guerra Mundial solamente se han estudiado entre 2.000 y 3.000, ¿qué tipo de tranquilidad podemos tener nosotros con respecto a la seguridad de los químicos que se utilizan? Si el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la OMS reconoce que entre el año ‘95 y el 2010 ha estudiado solamente dos productos en cuanto a su cancerogenicidad, ¿cómo podemos seguir afirmando que la química que se utiliza en nuestro territorio es segura? Con el tema del tabaco ocurrió algo similar. En algún momento el fumar era una herramienta de igualdad de género. La lucha por la igualdad de género estaba asociada a fumar y durante años se nos dijo que fumar era inocuo. Cuando se tuvo que aceptar que fumar producía cáncer ya habían pasado más de 38 años desde que se habían publicado los primeros trabajos científicos en los que se demostraba que el tabaco producía cáncer. Entonces, ¿con qué tipo de certeza o qué tipo de tranquilidad podemos tener nosotros cuando nos dicen que los químicos que se utilizan en nuestro territorio son inocuos si tenemos estos antecedentes? Con el DDT también ocurrió algo parecido. Era tan bueno que hay fotos y registro gráficos de personas bañándose en DDT felices porque estaban limpiándose de la posibilidad de enfermarse. Con el endosulfan se nos dijo: “El DDT hace mal pero ahora tenemos endosulfan que es buenísimo”. Este país resolvió prohibir el endosulfan con una fórmula particular ustedes lo deben saber mejor que yo: se prohibía pero como en el momento en que se prohibía todavía había mucho dando vueltas se iba a dar un tiempo para que se terminara de vender lo que quedaba. Esto lo hicimos en la Argentina y a fines del siglo pasado y principios de este siglo. esa cantidad de alimentos por año por los 1.100 millones de hambrientos, veríamos que cada hambriento del mundo comería mejor que cada uno de nosotros, si esa comida que estamos tirando la repartiéramos entre los hambrientos. En ese contexto se nos hace muy difícil pensar en la inocuidad y en la seguridad de las sustancias químicas. Me parecía importante poder compartir esto con ustedes porque nuestra Facultad ha tomado la decisión de salir a advertir públicamente lo que implica el impacto de la química y de los modelos de producción extractivistas que lamentablemente no conocen de genéticas partidarias para la salud de los seres humanos que vivimos en estos ecosistemas. En este contexto, cuando nos dicen que los transgénicos disminuyen el uso de agrotóxicos, en el mismo período, de acuerdo con el estudio que CASAFE pide a uno de sus contratados que haga respecto de lo que oficialmente se reconoce que se vendió de agrotóxicos en 2013, según este estudio iban a ver el crecimiento del uso de agrotóxicos. Fíjense que en la campaña 2013 disminuyó el uso respecto de 2012 y el mismo estudio Pampas dijo que esa disminución en la cantidad bruta de agrotóxicos tiene que ver fundamentalmente con un aumento en la concentración del 8 por ciento. O sea, usamos menos porque está más concentrado. Y fíjense que la línea fue siempre in crecendo desde la aparición de los transgénicos en nuestro territorio. Ahí vemos cómo creció el uso de químicos clase II del año 2012 a 2013, cuando todavía el glifosato era clase IV. Porque ahora hay una nueva clasificación que tendremos que poner en análisis para saber por qué es esto de que hasta 2012 el glifosato era clase IV y en ese año se dijo que a partir de 2014 podría ser clase III o clase II, y seguimos transitando nuestro recorrido en esa especie de nebulosa. No vamos a detenernos acá a analizar el tema del hambre. Con 870 millones de personas que pasan hambre -en este momento son 1.100 millones, según los últimos datos de la FAO-, en el mismo período en que aparecen los transgénicos el hambre se incrementa, al igual que el uso de transgénicos. Es decir, con el PEA no estamos produciendo lo que el mundo necesita para alimentarse, menos cuando tiramos 1.300 millones de toneladas de alimentos por año. Si dividiéramos Saludo la presencia del diputado Zabalza que fue autor, cuando era diputado en la provincia de Santa Fe, de un proyecto de ley para regular el uso de agrotóxicos, que perdió estado parlamentario. Lamentablemente quienes sucedieron al doctor Zabalza en su misma bancada en Santa Fe se olvidaron de estudiar este asunto y hoy son los responsables de que un proyecto de una nueva ley, que tomaba como referencia la que él había escrito, haya perdido estado parlamentario. Esto demuestra que quienes a nivel nacional están impulsando la no regulación, no lo hacen desde una lógica del cuidado de la salud sino desde la lógica de la necesidad de la industria de agrotóxicos. Entonces, vemos que lamentablemente no hay una genética partidaria. Esto ha atravesado todo el espectro de quienes toman decisiones y por eso nosotros entendemos que esto debe ser puesto en discusión. Cuando se decidió traspasar las industrias sucias a nuestros territorios porque acá ganábamos menos plata y movíamos menos el sistema económico según lo dice el Banco Mundial en su informe de noviembre del año 91 , se estaba haciendo absolutamente consciente un proceso de traslado de perfiles epidemiológicos, de morbimortalidades fundamentalmente vinculadas a neoplasias, malformaciones y pérdida de capacidad reproductiva, a nuestros territorios para garantizar salud en otros. Y nosotros estamos convencidos de que era por esto. Por eso, como dijo George Bush en 2001, un país que no puede cultivar alimentos para alimentar a su pueblo es un país sometido a la presión internacional. Nosotros perdimos capacidad de producir alimentos. Tenemos leyes de agricultura familiar que no tienen presupuesto. En cada provincia, con distintos colores partidarios, tenemos defensores de un modelo de producción que expulsó a la gente de los territorios y los enfermó. Entendemos que lo que hoy está ocurriendo, además de estar sacando a la gente de sus territorios, es algo muy parecido a instalar un hospital en la base de un puente roto. Lo que nosotros vemos hoy es que desde los distintos estamentos de los estados nacional, provinciales y regionales se trabaja con esa lógica. Vamos a inaugurar hospitales debajo de los puentes rotos para atender a los politraumatizados. Eso sí, antes de que crucen el puente les vamos a cobrar un peaje para con esa plata poder pagar el hospital. Es la misma lógica que entendemos se utiliza cuando con el dinero del fondo sojero se anuncian las obras en salud en la provincia de Santa Fe, Río Negro, Córdoba o Entre Ríos donde los ciudadanos cada vez tienen más problemas de salud vinculados a la exposición a estos químicos, a una forma de alimentación que ya no es natural y a un contexto sociocultural que ha cambiado los patrones de funcionamiento de nuestras sociedades. Para finalizar, sabíamos que iba a haber muy pocos diputados y muchos asesores, que a veces tienen más tiempo para estudiar que los diputados. La propuesta era compartir algunas herramientas que tenemos para estudiar juntos. Esto no se resuelve de un día para el otro; no es que prohibiendo hoy la fumigación resolvemos los problemas de salud. Creemos que algo tenemos que hacer y debemos empezar por poner el problema arriba de la mesa. Nosotros esperamos poder contrastar nuestros datos con datos oficiales de la provincia de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires, con datos oficiales de Epidemiología de la Nación, pero no para ver quién tiene razón y quién no, sino para ver cómo advertimos que tenemos un problema y empezamos a pensar en las soluciones. Nosotros identificamos en este proyecto que el mayor problema está puesto en no entender o no mostrar que es parte de un proyecto integral. Como decía recién la diputada Donda Pérez, si uno no tiene en cuenta la integralidad y le da en estos contextos el poder a una autoridad de aplicación que utilice cualquier producto en cualquier lugar y en cualquier momento con la sola definición de “vamos a declarar la emergencia”, no va a ser muy diferente a cuando la OMS, por una comisión de expertos, declaró la pandemia con la Gripe A H1N1 que implicó la inoculación con Tamiflú y con vacunas de la H1N1 a muchas personas en el mundo, y siete meses después a partir de un estudio que hizo una Comisión de la Unión Europea se demostró que era un fraude. En ese contexto nos parece que vale la pena poner un freno que nos permita pensar distinto y colectivamente en qué contexto vamos a estar al menos generando un marco jurídico. (Aplausos.) Sr. Souza Casadinho.- Tiene la palabra el señor Claudio Lowy. distribuidas en los territorios indicados en la imagen en pantalla. Sr. Lowy.- Gracias por darme la oportunidad de participar en esta reunión y exponer sobre dos aspectos: la necesidad de cambiar la metodología en la clasificación de los agroquímicos biocidas y la necesidad de cambiar la autoridad de aplicación de las normas que regulan estos productos. Me parece que el proyecto de ley del diputado Basterra genera un contexto adecuado para tratar estos dos puntos. El proyecto se titula “Registro, Comercialización y Control de Productos Fitosanitarios” y fue girado sólo a las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Comercio con el argumento de que se refiere sólo al registro, a la comercialización y al control de esos productos. Siguiendo el criterio del SENASA, se omitió el giro y tratamiento por las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. Me parece importante decir desde dónde hablo. Pertenezco a la organización Bios, que es una organización ambiental que trabajamos desde 1991 y hablamos desde el interés por el cuidado de la salud y el ambiente, la soberanía alimentaria y el buen vivir, y no desde el interés de la mayor ganancia posible en dinero en el corto plazo, como hablan los que representan los intereses de las empresas. Por eso es muy importante decir desde donde uno habla. Bios integra la RENACE Red Nacional de Acción Ecologista , la Coalición Ciudadana Antiincineración y la Alianza Global por Alternativas a la Incineración. La RENACE está integrada por veinticinco organizaciones ambientalistas que están No se puede registrar un producto fitosanitario, un agroquímico o un biocida -como se quiera llamar-, sin clasificarlo previamente por su toxicidad. Es un requisito indispensable y fue ocultado en el texto del proyecto de ley ya que no se habla de clasificación. Ese texto fue consultado, por lo menos, con el veterinario Eduardo Butler, director Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos del SENASA. Lo que ocurre es que la clasificación toxicológica que utiliza el SENASA es fraudulenta. Yo siempre quiero hablar con alguien de la estructura directiva del SENASA y no me es posible. Por eso, traje la foto del señor Butler que se ve en pantalla para que, por lo menos, lo vean. ¿Por qué es fraudulenta la clasificación del SENASA? Me interesa rescatar el concepto original del término fraude: es la acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a las personas contra quienes se comete. Estoy diciendo que la clasificación toxicológica del SENASA es contraria a la verdad y a la rectitud y que, claramente, nos perjudica a todos. Hace parecer a los productos como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son ya que oculta la mayor parte de los riesgos y daños que generan a la salud y al ambiente. Además, la clasificación es usada para un fin para el que no fue confeccionada. ¿Cómo es la clasificación? La resolución 350 de 1999 del SENASA que clasifica a los pesticidas, se basa en los criterios de la Organización Mundial de la Salud de 1995. Nos hicieron padecer esta clasificación hasta el 2012, año en el que fue modificada por la resolución 302 y se ajustó a los criterios de la Organización Mundial de la Salud de 2009. Esa clasificación utiliza principalmente la metodología denominada DL50, que quiere decir: dosis letal 50 por ciento aguda. También incorpora otros criterios como la toxicidad dermal y la toxicidad ocular según las tablas de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. ¿Cómo funciona la dosis letal 50 por ciento aguda? El producto se envía a un laboratorio y se somete a una muestra de mamíferos -generalmente ratas- a dosis sucesivas de este producto buscando que la dosis mate al 50 por ciento de la muestra en forma rápida, en 24 o 48 horas. Si esa dosis es pequeña, se interpreta que el producto es muy tóxico porque con poquito se logra el objetivo de matar al mamífero. Si la dosis es alta, se interpreta que el producto es poco tóxico porque hace falta mucho para conseguir la muerte del mamífero. ¿Cuánto es poquito? Poquito es de 1 a 5 miligramos por kilo de mamífero. ¿Cuánto es mucho? Esto varió. La clasificación vieja decía que mucho era más de 2.000 miligramos por kilo. La clasificación nueva dice que tienen que ser más de 5.000 miligramos por kilo. Tengan en cuenta que cuanto mayor es la DL50, el producto es menos tóxico. Hay que acostumbrarse a eso. Siguiendo esa metodología de clasificación, los agroquímicos son categorizados e indicados como Ia, Ib, II, III y IV y van de la banda roja hasta la banda verde, encontrándose en el medio las bandas amarilla y azul. Fíjense que la leyenda de la clase IV dice: “Normalmente no ofrece peligro, cuidado. Banda verde.” Eso es lo que tienen que decir las etiquetas de los formulados. La palabra "normalmente" no es utilizada con la acepción de “habitualmente”, como en el ejemplo “Normalmente me tomo el colectivo para venir al centro”; no es así. “Normalmente” es usado con la acepción de utilizados según las normas vigentes y las instrucciones que el productor pone en el bidón. Esto es muy importante porque ellos están reconociendo que no hay manera de aplicar las clases Ia, Ib, II y III sin que se genere peligro, porque dicen que solamente la clase IV no genera peligro, aunque para nosotros la clase IV también genera peligro. No hay buenas prácticas agrícolas posibles que eviten el peligro en la aplicación de las clases Ia, Ib, II y III. Es una falacia absoluta lo de las buenas prácticas posibles reconocidas por ellos. ¿Por qué la clasificación del SENASA es fraudulenta? No evalúa la toxicidad subletal, la toxicidad crónica y la sinérgica. La toxicidad subletal contempla, por ejemplo, si enferma pero no mata lo que estuvo contando Damián hace un rato; la crónica, por ejemplo, si enferma o mata a mediano y largo plazo -un mes, seis meses, un año, dos años, el año que viene, la próxima generación. Claramente la metodología de la dosis letal 50 por ciento aguda no evalúa esto. Y hay otro tipo de cronicidad, que es la cronicidad por repetición. La gente los 12 millones de personas que están en el ámbito de las derivas de las pulverizaciones es siempre la misma; entonces padecen la deriva, el barbecho químico, la soja preemergente, la soja postemergente este año, el año que viene y todos los años. No es que la familia que padece una pulverización se va y viene otra. No es así. Esta cronicidad tampoco es evaluada por esta metodología. Mucho menos contempla la toxicidad sinérgica que tiene que ver con el grupo de pesticidas a los cuales estamos sometidos todos porque los incorporamos a través de los alimentos, la piel y el agua. Esta metodología tampoco evalúa la toxicidad crónica. Por otro lado, el SENASA oculta la no responsabilidad de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice el SENASA? Nos dice: “Nuestra clasificación toxicológica se basa en estudios de la Organización Mundial de la Salud”. ¿Y qué dice esta última en su trabajo del 2009? “El material publicado se distribuye sin garantía de cualquier tipo, ya sea explícita o implícita. La responsabilidad de la interpretación y el uso del material recaen en el lector. En ningún caso la Organización Mundial de la Salud será responsable por los daños derivados de su uso”. Es decir, la Organización Mundial de la Salud recomienda una clasificación pero no se hace cargo de sus consecuencias. En el Congreso de Ciencia y Religión, en el que también moderaba Javier, hacíamos una comparación y decíamos que es como si nosotros queremos hacer mil viviendas y le encargamos el proyecto a un estudio de arquitectura. Al comienzo el estudio de arquitectura nos presenta el proyecto y nos dice: “No nos hacemos responsables si las casas se caen”. ¿Qué hacemos? Buscamos otro estudio de arquitectura y probablemente no le paguemos el contrato. En este caso, el SENASA oculta eso y no busca otra clasificación sino que la aplica a pesar de que quien la hizo dice explícitamente que no se hace cargo. Desde 1975 la OMS dice lo siguiente: “Los criterios de clasificación son una guía para complementar pero nunca para sustituir un conocimiento especial, el juicio clínico profundo y fundamentado en la experiencia de un compuesto”. El SENASA utiliza la clasificación como criterio principal, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud hace casi 40 años que dice que no hay que hacerlo. Y lo dice en forma reiterada. En cada informe que presenta la Organización Mundial de la Salud dice que no hay que hacer lo que hace el SENASA. El SENASA oculta que la OMS referencia su clasificación en investigaciones desactualizadas y sesgadas. La OMS no hace ensayos; el SENASA tampoco. ¿Qué hace la OMS? Convoca a grupos de expertos para analizar estudios que realizaron otros y, a partir de ahí, emite sus recomendaciones. ¿Qué ocurre con el glifosato, que es el pesticida utilizado en un 60 por ciento en nuestro país? El documento más reciente que considera la OMS en 2009 es “Criterios de salud ambiental: 159 Glifosato”, de la Organización Mundial de la Salud, de 1994. ¿Cuál fue el grupo de expertos? Siete investigadores: un inglés, dos holandeses, un sueco, un estadounidense, un chino y un egipcio. Latinoamericano, ninguno. Africano subsahariano, ninguno. Porque un egipcio no es lo mismo que un etíope, así como no podemos decir que América está representada porque hay un estadounidense. Además, había un observador, que es alguien que se supone garantiza transparencia, equidad y ecuanimidad, como los observadores que se envían para las elecciones. ¿Quién era el observador? Un empleado jerárquico de Monsanto. Ese grupo así constituido clasificó al glifosato, diciendo que el glifosato se degrada rápidamente en suelo, que el glifosato tiene una dosis letal 50 por ciento aguda que lo hace clasificar como clase IV banda verde. A su vez, ese grupo de expertos considera determinados tipos de estudio. Los trabajos más actualizados citados son de 1992 claro, en 1994 investigaron estudios de hasta 1992-, lo que implica que se ignoraron las investigaciones sobre el glifosato entre 1992 y 2007 o 2009, es decir, los últimos 15 a 17 años inmediatamente anteriores a 2009. Estos son los trabajos que muestran la vinculación del glifosato con múltiples daños toxicológicos, lo que señaló Damián hace un rato. Porque ¿cuándo empezaron a aparecer los daños? ¿Cuándo se empezaron a hacer los estudios? Cuando se empezó a aplicar masivamente el glifosato. En nuestro país esto fue después de 1996, cuando se aprobó la soja transgénica. Pues bien, todos esos estudios no están considerados en ese estudio que considera el SENASA principalmente para clasificar al glifosato. Además, está el contexto para los que hacen investigaciones independientes, que es particularmente hostil, ya que deben enfrentarse a las presiones, críticas y desacreditaciones sistemáticas de organizaciones públicas y privadas, que montan campañas de desprestigio en su contra. Así quedó evidenciado, entre tantos otros, con los casos de Seralini en Francia y Carrasco en Argentina. El objetivo de estas campañas no es solamente desacreditarlos a ellos; es también desalentar a otros investigadores a realizar ese tipo de estudios. ¿Quiénes realizaron los trabajos que cita la Organización Mundial de la Salud? Los informes referenciados para el glifosato fueron elaborados y/o suministrados por las empresas interesadas en la producción y comercialización del producto y sus formulados. Por ejemplo, 180 fueron realizados y/o suministrados por Monsanto. Más de 150 de esos informes citados no fueron publicados. Si no fueron publicados, no fueron sometidos a la crítica de pares. Y si no fueron sometidos a críticas de pares no son estudios científicos; no cumplen con los dos criterios básicos de la ciencia. Uno de ellos es el criterio de intersubjetividad. Los que estamos más o menos metidos en esto sabemos que criterio de intersubjetividad quiere decir que yo no puedo, solo en el laboratorio, llegar a una conclusión y cuando alguien me pregunte cómo llegué no responderle, porque el otro tiene que poder contrastarlo¬. El otro criterio dice que una ciencia, para serlo, tiene que poder ser refutada. Y si uno no sabe cómo se hizo el ensayo, ¿cómo se va a refutar? Es decir, no son estudios científicos. Además hay otros trabajos elaborados y provistos por otras empresas que tampoco tienen independencia de criterios; no se trata solamente de Monsanto. El SENASA oculta que la clasificación de la Organización Mundial de la Salud no sirve para fijar distancias libres de aplicación. La OMS 2009 dice: “El peligro al que se refiere la presente recomendación es el riesgo agudo para la salud con que se puede encontrar accidentalmente cualquier persona que manipule el producto de acuerdo con las instrucciones indicadas por el fabricante o de acuerdo con las normas establecidas para el almacenamiento y el transporte señaladas por los organismos internacionales competentes”. ¿Qué quiere decir? Que la Organización Mundial de la Salud contempla que es para el caso de un accidente, si por ejemplo se me cae un bidón, o si algún transporte con bidones con esos productos tiene un accidente y se desparrama por el piso. En ningún lugar esta clasificación dice que sirve para fijar distancias libres de pulverización. El SENASA sabe eso; sabe que las provincias lo utilizan en sus regulaciones para fijar distancias libres de pulverización. Y dice: “Los más peligrosos, los más tóxicos, hay que pulverizarlos más lejos y los menos tóxicos se los puede pulverizar más cerca”. ¿Cuánto más cerca? Del otro lado del cerco de las escuelas, de lo otro lado de la última calle del pueblo pero no solamente dice eso; esto es solamente para referenciar. La ley de fitosanitarios de Córdoba dice que está prohibido que los fitosanitarios clasificados como Ia, Ib, II y III sean aplicados por menores de edad. Con esto está diciendo que los productos clase IV sí pueden ser aplicados por menores de edad. Entonces la metodología de clasificación no es inocua por usar un término que usan ellos. La clasificación vigente que fue realizada por la OMS no se hace responsable por las consecuencias de su aplicación, ignora las toxicidades subletales y crónicas, se sustenta en estudios totalmente desactualizados que no son científicos, que fueron realizados por las empresas directamente interesadas que no tienen independencia de criterio y se utiliza para objetivos para los que no fue elaborado. Por eso es una clasificación fraudulenta; es inaceptable que la clasificación toxicológica se base en los criterios de la OMS del 2009 y en las derivadas de ellas como las del SENASA. Una ley nacional debe contener específicamente los criterios y las metodologías de clasificación toxicológica de los agroquímicos biocidas que tengan como principal objetivo el cuidado de la salud, de las personas y del ambiente. Porque eso es lo que está en riesgo; si no estuviera en riesgo, no estaríamos hablando de una ley porque no haría falta. El objetivo principal de la ley tiene que ser el cuidado de la salud y del ambiente. No tengo tiempo, salvo que ustedes me autoricen, de hablar de por qué el SENASA no tiene que ser la autoridad de aplicación de una ley de biocidas. (Aplausos.) Sra. Ferreyra.- Tiene la palabra el señor Javier Sousa Casadinho, ingeniero agrónomo, docente de la Universidad de Buenos Aires y coordinador regional de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina. Sr. Souza Casadinho.- Primero, para una aclaración le doy la palabra a Bárbara Reisner. Sra. Reisner.- Quiero aclarar que si bien trabajo en el SENASA, hoy vine en representación de la Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios. Somos un grupo de compañeros, mayoritariamente trabajadores del Estado, que nos organizamos en esta asociación civil. Estamos luchando dentro del propio Estado, como trabajadores del mismo, para cambiar estas cuestiones. Cuestiones como las que expuso Claudio Lowy, con quien hemos estado en el ministerio cuando realizó la huelga de hambre, por ejemplo. También, como comentó Javier Souza Casadinho, el miércoles 3 hicimos una jornada... Sra. Ferreyra.- Después vamos a hacer el debate. Sra. Reisner.- Sí, pero me tengo que retirar y como justo se mencionó al SENASA y yo trabajo allí, quiero aclarar que hoy vengo en representación de la asociación civil. Como ya dije, trabajo en el SENASA y allí estamos dando una disputa en este sentido. Obviamente, nosotros necesitamos de esta información porque no solamente se puede argumentar en contra. A nosotros nos sirve la argumentación técnica y teórica de aquellos que están estudiando estas cuestiones. Como en el caso de la agricultura familiar pedimos a las organizaciones que se movilicen y demanden al SENASA; en este caso, nos ponemos a su disposición para trasladar estas cuestiones. (Aplausos.) Les pido disculpas pero me tengo que ir. Sra. Ferreyra.- Gracias, Bárbara, por estar aquí. Sr. Souza Casadinho.- Agradecemos mucho a Bárbara por su presencia. -La señora Reisner se retira de la sala. Sr. Souza Casadinho.- Con RAPAL venimos trabajando esta problemática en la Argentina hace aproximadamente veintidós años. Me acuerdo que hace más o menos veinte años nos convocaron por primera vez al Congreso de la Nación para discutir un proyecto de ley del senador Vaca, legislador por la Ciudad de Buenos Aires. En estos veinte años hubo muchos proyectos y anteproyectos parciales que, a lo mejor, tomaban un agroquímico o un aspecto parcial, como el tema de los envases. Pero, repito, necesitamos una ley integral que nos permita justamente tratar muchos procesos. Ahora seguramente Maximiliano y Raúl Pérez van a tocar el tema de la agroecología. Hay algunas situaciones que son preocupantes. Una es el creciente proceso de artificialización de la naturaleza. Parece un juego de palabras pero tiene que ver con la dependencia cada vez más grande de los agrotóxicos en las actividades agrarias. Reemplazar ciclos, flujos y relaciones naturales por capital y dinero hace que, obviamente, tengamos que utilizar cada vez más agrotóxicos. Los monocultivos son insustentables ya que no recrean la capacidad de producción ni la sustentabilidad ni la resiliencia ni la estabilidad en términos ecológicos. El uso continuo de determinados plaguicidas como el glifosato va generando resistencia genética en algunas plantas silvestres. Pasa lo mismo con los insectos. Por lo tanto, se va reforzando el ciclo del uso de los plaguicidas. Aquí aparece algo que tenemos que discutir: los modelos productivos. También tenemos que discutir cómo muchas veces una parte de la ciencia o un sector de los científicos intenta salvar los problemas que creó la misma ciencia a partir de nuevos desarrollos tecnológicos. Los transgénicos vinieron a resolver los problemas generados por los plaguicidas clorados; la soja resistente al 2,4 D vino a resolver los problemas generados por la soja resistente al glifosato. Es decir, cada vez más se restringe el marco de acción y la utilización de insumos en vez de -como decíamos antes- responder con el desarrollo de ciclos, flujos y relaciones naturales. También habló del impacto ambiental, de los plaguicidas, y vimos la evolución. Fíjense en la filmina cómo aumenta del ‘95 al ‘96, de 70 a casi 100 millones de litros el uso de agrotóxicos y esto tiene que ver con la primera soja transgénica; y observen cómo se va incrementando en los años siguientes. Esto está relacionado con cosas que tenemos que discutir. El aumento de la superficie agrícola explica un 25 por ciento, pero estamos hablando de que el uso de agrotóxicos ha pasado de 35 millones a más de 400 millones. Tenemos que ver cómo han disminuido los insectos benéficos, los predatorios, los parásitos y esto hace que se utilicen más plaguicidas, y cómo ha aumentado la resistencia en insectos y en plantas silvestres. Hay un tema importante que está próximo a estudiarse en Lima, que es el cambio climático. Está científicamente comprobado que la agricultura es parte del problema, genera más del 30 por ciento de los gases de efecto invernadero y al mismo tiempo recibe gran parte de las consecuencias, por ejemplo, que haya más generaciones de insectos que son combatidos con plaguicidas que a su vez generan más cantidad de gases de efecto invernadero. Entramos en el círculo vicioso: resistencia genética, cambio climático, aumento de la superficie de monocultivo, y aplicamos cada vez más agrotóxicos, que a su vez vuelven a reforzar el ciclo. ¿Cómo los llamamos? Esto es parte de la lucha. La ley dice “fitosanitarios” pero hay otras formas de llamarlos como vimos en Misiones, por ejemplo, que le dicen agentes para la protección de cultivos, agentes para las contingencias; esto nos permite entender de qué estamos hablando. Algunos productores los llaman remedios, “matayuyos”, productos, agrotóxicos; el nombre es parte de la lucha y de la discusión que tenemos que dar. Damián habló sobre la multiplicidad de productos, tenemos insecticidas, herbicidas, fungicidas, rodenticidas, así como una gran cantidad de clasificaciones; y dentro de cada una tenemos determinados principios activos. A su vez, dentro de ellos hay distintos formulados, lo cual genera una gran cantidad de productos que cada uno debería ser tratado en su especificidad, por su efecto en el ambiente y obviamente en la salud. En cuanto al riesgo, este es un tema que me parece muy importante para discutir y tiene que ver con la ley. Como decía al principio de la reunión, tenemos que legislar para un país real y no para un país ideal. Entonces, el riesgo tendrá que ver con los tipos de plaguicidas, con el tiempo de exposición y con las condiciones de exposición. El tiempo de exposición dependerá mucho del lugar donde trabajamos, donde vivimos, y qué relación podemos tener con los plaguicidas. La mayoría de nosotros desconocemos que quizás estamos muy vinculados con los plaguicidas a partir de los plaguicidas hogareños, o los que se aplican en la ciudad en la campaña del dengue o la gran cantidad de glifosato que se aplica en muchos lugares como parques o en muchas casas. Por otra parte, la cuestión de las condiciones de exposición también es muy importante. Estamos hablando de las condiciones de las personas más expuestas, desde los trabajadores hasta las personas que viven cerca; y los que vivimos alejados también debemos tener en cuenta que muchas veces los plaguicidas, según sus características, pueden viajar 3.000 kilómetros, como es el caso del endosulfan. Fíjense en pantalla algunos productos lo discutimos con la gente del SENASA que está aprobando plaguicidas: el imidacloprid, que fue retirado de la Unión Europea hace 10 años, en Francia, en Alemania y España y se sigue usando en la Argentina. El clorpirifos, que lo prohibió la Unión Europea desde hace dos años, es un producto que si bien es fosforado tiene muchas características de un contaminante persistente como el endosulfan. El bromuro de metilo; el 2,4D, que tiene más de 60 años, y que si se permite una soja transgénica resistente a ese producto creemos que se va a masificar el uso, emparentado con el 2,4,5 T y que produce severos daños en la salud. El paraquat, es un producto, a partir de investigaciones que estamos haciendo en áreas de tabaco y hortalizas, que cada vez se utiliza más porque aparecen plantas silvestres resistentes al glifosato. La persistencia en el ambiente de estos productos es altísima; algunos casos llegan a más de 15 años. Debemos pensar en cómo estos productos se vinculan en las cadenas tróficas, cómo se van acumulando, y cómo se aplican: si es con una mochila, con un avión, con un vehículo autopropulsado. También es importante ver la movilidad del producto en el ambiente. De ahí que es importante no hablar solamente de un plaguicida en particular sino tener en cuenta las características propias de cada uno de ellos y tratar de que, cuando se legisle, se tome en cuenta la heterogeneidad. Cada plaguicida tiene una característica diferente en función de su persistencia, en función de qué factores lo degradan, en función de la movilidad del producto en el ambiente, de cómo se dosifica y cómo se presenta. Fíjense que el modo de aplicación es un tema. Obviamente las aplicaciones aéreas son preocupantes pero, como decíamos antes, los agrotóxicos también pueden alcanzarnos por las aplicaciones por otros medios. Otro tema es el de las mezclas. Fíjense que hay muchos lugares donde se aplica todavía el glifosato, 2,4 D, clorpirifos. Como decía Claudio Lowy, en una investigación de Mitchael Coleman los plaguicidas están categorizados en función de sus principios activos; nada se dice de los coadyuvantes que se apliquen ni de las mezclas. Una investigación hecha en Estados Unidos hace aproximadamente cuatro años determina que tales fungicidas mezclados producen más toxicidad que cada fungicida utilizado por separado. Para salir de la soja, vengo investigando el área hortícola, de donde proviene la mayoría de nuestros alimentos. Podemos ver los productos que se usan desde el año 87, hace ya 25 años: metamidofos, cipermetrina, deltametrina, productos altamente peligrosos y con elevado tiempo de carencia, productos para los cuales entre la última aplicación y la cosecha deben pasar 10, 15 o 20 días, y muchas veces esto no se lleva a cabo. Fíjense también que en zona hortícola, haciendo encuestas con trabajadores, vemos todas las dificultades que aparecen en la salud: dermatitis, problemas cardíacos, abortos, aunque no muchas veces se las vincula con la utilización de agrotóxicos. Para los que fuman, veamos una investigación que estamos haciendo con la universidad en el área tabacalera. Fíjense la gran cantidad de productos que utilizan: clorpirifos, imidadoprid, cartayl, fipronil -prohibido en la Unión Europea-, con clasificaciones II, III y IV. Es decir que todos los que fuman, además de intoxicarse con el tabaco, están absorbiendo parte de estos plaguicidas, que también provocan afecciones en la salud de los trabajadores o personas que viven cerca de donde se aplica. Así, podemos observar dermatitis, enfermedades respiratorias, catarro, hasta sucesos de abortos por nacimiento de niños con malformaciones. Estas son investigaciones que estamos haciendo desde la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué proponemos? Proponemos varias cosas. En el Parlasur hubo varias reuniones y lo que siempre peticionamos es llevar una propuesta común, no como sucede en los convenios como el de Estocolmo o el Código de Conducta de la FAO, en Rotterdam o en Basilea, donde cada país presenta sus propuestas por separado. Lo que estamos sugiriendo justamente es tener una propuesta conjunta. Por ejemplo, en el convenio de Estocolmo sobre contaminantes persistentes que se va a reunir nuevamente el año que viene , lo que buscamos es que la sociedad civil tenga más participación, que podamos participar en las evaluaciones y, fundamentalmente, que podamos incidir más en los productos que se llevan a este convenio. La Estrategia Internacional sobre Manejo de Sustancias Químicas (SAICM) se va a reunir en Ginebra desde este jueves hasta el jueves que viene. La ley debería contemplar esto, y no al revés. El proyecto de ley dice que en caso de necesidad, podría salvarse y permitir la utilización de productos incluidos en el convenio de Estocolmo, de Rotterdam, de Basilea, o en el Código de Conducta de la FAO. Justamente, lo que buscamos en SAICM es incluir cada vez más sustancias que podamos restringir y cuyo uso podamos prohibir. Lo que estamos trabajando desde PAN Internacional son los plaguicidas extremadamente tóxicos, no sólo los clase Ia, Ib y II sino que los que causan enfermedades endócrinas, los que producen cáncer, sean directamente prohibidos por su gran impacto en la salud. Esta semana vamos a llevar a SAICM la estrategia agroecológica como una de las propuestas. Hay que tener en cuenta el Código de Conducta de la FAO, fundamentalmente prohibiendo los productos Ia y Ib, y supervisar la publicidad, que es otra de las cosas que incita al consumo. Debemos trabajar justamente en el etiquetado ya sea por la profusa como por la ausencia de información, que es uno de los temas a tratar en la ley. Las etiquetas no dicen nada sobre las enfermedades de tipo crónico, no dicen nada de los plaguicidas ni tampoco de las alternativas agroecológicas. Hay que trabajar juntos en el tema de una planilla común de los cinco países del Parlasur para registrar los casos, que sea obligatorio y que se lleve a cabo el registro de intoxicaciones. Hoy sabemos muy poco porque pese a que el registro es obligatorio se registra poco. Esto es parte también de la problemática que tenemos que abordar. Obviamente pedimos avanzar hacia un marco normativo común sobre todo desde el registro, el uso, la distribución de plaguicidas y la problemática de los envases. En pantalla se observa una foto de un chico de 15 años trabajando en Pilar, en la zona de donde vienen nuestros alimentos. Fíjense, en la siguiente, que están los zapallitos de tronco y al lado la aplicación de paraquat y glifosato; eso después lo comemos nosotros. En la filmina se ve que en Santiago del Estero la pulverización llega casi hasta el lado de las casas; las pulverizaciones aéreas; la problemática de los envases. El 8 junio de este año se hizo una reunión en la SIGEN sobre la problemática de los envases y hubo una profusa información con la participación de muchos organismos, incluso del Estado, que no se ponían de acuerdo en qué hacer con los envases. Hoy tenemos residuos extremadamente peligrosos que se tiran, se queman o se acopian en los campos y no existe una legislación que obligue a las empresas que los producen a que se hagan cargo de generar la propia recolección y reutilización de esos envases para volver a utilizarlos con plaguicidas exclusivamente y no para ningún otro uso. En la siguiente filmina se observa el envase de bromuro de metilo, que esperemos que el año que viene se prohíba definitivamente. También se ve el problema de la comercialización de los envases; se puede ver en amarillo y verde, los envases de glifosato. Es decir, nos parece importante ampliar el debate porque es una problemática, queremos generar discusión porque no debería ser algo críptico o cerrado que quede nada más que para algunas personas expertas o con la premura de generar una normativa. Me parece importante que este debate se amplíe y que más personas puedan participar con distintas miradas desde los trabajadores, productores, médicos, ingenieros, abogados ya que todos podemos dar nuestras perspectivas, nuestra mirada acerca de qué aspecto debería contemplar una ley que realmente contempla algo tan importante como es la salud pública. El problema del uso de plaguicidas no es exclusivamente tecnológico sino político, por eso estamos acá, en la Cámara de Diputados. El desarrollo de los monocultivos no es un problema exclusivamente biológico o productivo sino también político, geopolítico, ya que hace no solamente a nuestra alimentación sino al desarrollo del país por cómo se generan las divisas. Y obviamente, como decía antes, el problema es claramente de salud pública, que tenemos que considerarlo porque está en riesgo obviamente la salud de todas las personas: de nosotros que estamos acá, de nuestros hijos, nuestros nietos y de personas que no vamos a conocer. Sabemos que la duración de los plaguicidas, la vida media de muchos de estos productos, es altísima y comprometemos el desarrollo de personas que ni siquiera conocemos. Gracias. Aplausos.) Sra. Ferreyra.- Tienen la palabra Maximiliano y Raúl Pérez. Sr. Pérez (M.).- Gracias por la invitación. Mi nombre es Maximiliano Pérez y mi compañero es Raúl Pérez. Trabajamos en el Instituto de Investigación para la Agricultura Familiar –IPAF- del INTA, en la región pampeana en particular. El INTA tiene cinco de estos institutos, uno por cada macrorregión. Nosotros trabajamos en el área comprendida por las cuatro provincias que fueron nombradas acá: Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. Es un instituto que, para lo que es la institución del INTA, es nuevo. Se creó en el 2005 justamente porque de alguna manera el INTA reconocía que gran parte de la tecnología que se estaba desarrollando desde la institución no llegaba o no era la adecuada para un sector productivo importante del país, como lo es el de la agricultura familiar. Es un sector amplio y diverso, dependiendo de dónde estemos hablando. Como dijo Lowy, hablamos desde ese lugar y en particular, porque como instituto estamos siendo convocados desde hace algunos años -no muchos, serán dos o tres años- por distintas localidades de la región pampeana –ya que es nuestra área de trabajo pero no quiere decir que sea exclusivo- debido a las situaciones que se viven por las pulverizaciones con agroquímicos en los límites periurbanos, en los bordes urbanos rurales y en las áreas de población difusa. Hay muchísimos nombres para denominar esa zona de interfase que si bien es productiva, está cerca de las zonas residenciales y tiene distintas características. En la propia región pampeana, hay localidades con 200 o 300 habitantes, que son los pequeños pueblos; hay ciudades más grandes, con 10 mil o 15 mil habitantes, y también hay ciudades mucho más grandes, como puede ser Venado Tuerto en donde viven cerca de 100 mil personas. Los que son de Santa Fe me pueden corregir pero más o menos ese es el número. En todos lados está esta problemática que es muy sentida por la comunidad. Las autoridades toman cartas en el asunto de alguna forma, sancionando y discutiendo ordenanzas y límites. Justamente, hablando en líneas generales, uno percibe en los distintos pueblos que nadie quiere que se deje de producir, ni aun quienes plantean la restricción a las pulverizaciones. Quieren que se haga de acuerdo a una demanda social de cómo producir en esa zona. Por ello, nos convocan a nosotros y a otras instituciones experimentales del INTA para discutir alternativas. Como decía el compañero hoy, hablamos desde ese lugar por el que somos convocados y tenemos la responsabilidad institucional de analizar cómo podemos hacer que estas zonas sigan siendo productivas y que los productores vivan de lo que producen pero que también, por supuesto, se atienda la demanda de la sociedad de no ser contaminada. Creo que ya las presentaciones anteriores fueron sumamente claras y que toda esa información que está en discusión es conocida en gran medida por los ciudadanos del interior. Nosotros planteamos a la agroecología como un enfoque o un paradigma. Ese título es nuestra sugerencia. Lo proponemos como un enfoque o paradigma socioproductivo viable para la producción en estos lugares, en contraposición con un modelo de monocultivos extractivistas. Este enfoque está planteado fundamentalmente en base al manejo de los recursos naturales y no a la agricultura extractiva. ¿Qué es la agroecología? Tenemos muy poco tiempo y no nos alcanza para desarrollar este tema justamente porque hay distintas miradas y realmente es un enfoque muy rico y heterogéneo. Como pueden ver en pantalla, trajimos algunas definiciones pero no las vamos a desarrollar. Miguel Altieri en 1987 definió a la agroecología como: “Una disciplina que provee los principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas que sean productivos y conservadores del recurso natural, y que también sean culturalmente sensibles, socialmente justos y económicamente viables.” Otra definición del Movimiento Agroecológico Chaqueño dice: “Es una herramienta metodológica de transformación social que presenta una alternativa a la actual crisis civilizatoria; que propone modos de producción, transformación y consumo que sean sustentables, amigables con el ambiente, respetuosos de la diversidad cultural, viables desde el punto de vista económico.” Hay una definición de Jaime Morales Hernández, un autor mexicano mucho más reciente, en la que se complejizan algunos elementos que empiezan a aparecer en la definición, que no es un planteo meramente técnico. Este autor mexicano da un enfoque más amplio, ya que trata de integrar distintas disciplinas, no sólo lo ecológico sino que también contempla el saber hacer, los saberes y conocimientos no sólo de las distintas áreas sino también de la comunidad. No nos vamos a detener en esto pero indudablemente, como para hacer una salvedad, quiero que sepan que cuando hablamos de agroecología podemos decir muchas cosas. Nosotros desde el INTA lo tomamos desde un enfoque científico porque es nuestra área de trabajo, pero indudablemente actualmente, y sobre todo en Latinoamérica, es parte de la discusión en ciencia, es parte del hacer de los productores en la Argentina. Hay muchos productores que se definen como agroecológicos hay muchos en la región pampeana porque trabajan de acuerdo con algunos preceptos que vamos a mostrar. También hay movimientos sociales y organizaciones vinculadas al agro en América Latina que reivindican a la agroecología como su forma técnica para alcanzar algunos objetivos que tienen como organización. Para hacer un repaso, cuando planteamos la agroecología pensamos en un enfoque que nos permite estudiar y manejar agroecosistemas manteniendo la base de los recursos naturales que minimice la dependencia de insumos externos a través de la potenciación de los servicios de ecosistemas, de los propios procesos ecológicos. Cuando hablamos de minimizar la dependencia de insumos externos estamos también hablando de los agroquímicos. Y por supuesto no solamente hay tener en cuenta los conocimientos de los expertos, de la academia, de las universidades y los institutos de investigación, que son muy importantes, sino también los saberes de los productores, de los chacareros, de los productores familiares, vecinos, etcétera. Por supuesto hay que pensar en el desarrollo de la agricultura sustentable para que de alguna manera intente revalorizar a los sectores que desde el paradigma de la revolución verde han sido excluidos; de alguna manera a eso también hace mención el INTA cuando crea los institutos de investigación para la agricultura familiar. Nosotros pensamos que la agroecología tiene cuatro pilares muy importantes y que no solamente los podemos considerar en términos productivos. Uno es, por supuesto frente a un modelo de homogeneidad, de monocultivo y de uniformidad en el campo no sólo lo que uno ve en los cultivos sino también en la forma de hacer, las formas de vender y plantear , un modelo que rescate y ponga en valor la diversidad. En segundo lugar, un modelo que tiene que poner en valor los recursos locales, no solamente los recursos naturales sino de los conocimientos. Un modelo que fundamentalmente trate de reducir todas las formas de dependencia que a distinta escala podemos analizar: las dependencias a nivel de chacra, finca, campo, por ejemplo, que dependen de ciertos insumos para producir pero también las dependencias que podemos analizar a nivel de región, de pueblo. Esto lo podemos vincular en muchas localidades donde se discute el tema de los agroquímicos y vinculado con esto está también la cuestión del alimento local. Se discute, y de alguna manera no se puede creer, que en lugares que tienen potencialidad y muchos productores los alimentos tengan que viajar miles de kilómetros. Hay zonas lecheras en nuestro país donde la leche se compra en sachet, que viaja a General a Rodríguez y vuelve. Eso tiene implicancias económicas, en la mano de obra y en la generación de trabajo local. Sobre este tema hay municipios que tienen estudios. Y por supuesto tiene que ser un modelo que minimice todo tipo de riesgos. Hablamos de minimizar los riesgos en términos económicos para los productores, pero la agroecología es un modelo que también plantea la disminución de los riegos en términos ambientales y en términos sanitarios, que es lo que estamos discutiendo en este momento aquí. Sr. Pérez (R).- Quiero agregar que muchas veces se pregunta cómo se hace la entrada o una transición hacia la agroecología. Nosotros desde IPAF pensamos que estos cuatro criterios que aparecen en la pantalla son la vía de entrada a la transición agroecológica, es decir, generando prácticas y técnicas de todo tipo que cumplan estos cuatro criterios. Así se comienza la transición agroecológica seguramente con éxito. Sr. Pérez (M.).- Si bien es un enfoque que tiene herramientas técnicas -si nos alcanza el tiempo vamos a tratar de presentar algunas experiencias-, indudablemente también articula un proyecto sociopolítico que contempla gente en el campo. Esta filmina la tomamos -con autorizaciónde Pablo Tittonell, que es un agroecólogo repatriado recientemente, que estaba trabajando en una universidad de Holanda. Dice que estos procesos de transición agroecológica, desde los sistemas actuales hasta paisajes agroecológicos en sistemas alimentarios -llamémoslos como los queramos llamar-, en la escala espacial que queramos analizarlos, indudablemente no sólo requieren innovación técnica la cual hay y mucha sino también innovación institucional. No sé cuántos de los presentes conocen el enfoque de los procesos de transición agroecológica y la necesidad de pasar por la sustitución de insumos, vía un rediseño del sistema, que son cosas que hoy los productores están demandando. críticas respecto a algunos puntos del abordaje, no deja de ser llamativo e importante ver que la FAO reconoce la necesidad de otros enfoques vinculados a la agroecología para alcanzar la seguridad alimentaria y la nutrición. En el 2008 la evaluación internacional del conocimiento, la ciencia y la tecnología planteaba que como se estaban haciendo las cosas no se iba a llegar a buen puerto. Como recién comentaba Javier Souza, en la zona hortícola que nosotros también conocemos se utilizan muchísimos agroquímicos. Allí no sólo hay pequeños productores de origen boliviano, que son muchos y realmente es lamentable la situación por la que pasan , sino que también hay productores medianos o grandes que tienen contacto y son asesorados por compañeros nuestros , que hoy por hoy están demandando técnicas que tienen que ver con insumos biológicos porque dicen que desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista económico, la tecnología con la que cuentan no da para más. Así es como están incorporando muchísimos insumos biológicos que por supuesto hoy en día son muy costosos, y son los productores grandes o medianos los que pueden acceder a ellos. Pero este proceso o este camino se está planteando no sólo por esta optimización que algunos productores demandan, porque hay una demanda de mercado de productos orgánicos, sino porque también cada vez hay mayores regulaciones de la mano de movimientos sociales y demás que hacen al desarrollo territorial de otra manera. Sr. Pérez (R.).- El INRA de Francia similar al INTA considera a la “ecologización” de la agricultura o la agroecología –los llaman de las dos maneras prioridades de investigación 2010-2020, algo que también hizo el Ministerio de Agricultura de Francia, que la contempló entre una de las cuatro o cinco prioridades. Brevemente voy a hacer mención de algunas cuestiones para ver que no estamos hablando de algo aislado, nuevo, algo que recién se está discutiendo, que sólo viene de la mano de unas ONG en la Argentina sino que es algo que está muy presente en la discusión en otras partes del mundo. Esto nos da una idea de que este es un tema tratado en muchos lugares del mundo por distintas instituciones y organizaciones. La propia FAO realizó en septiembre de este año el Primer Simposio Internacional sobre Agroecología para la Seguridad Alimentaria y Nutrición, que si bien algunos grupos de agroecología plantearon En Francia hay un gran movimiento agroecológico. No recuerdo si es el tercer o cuarto sindicato de productores que adhiere a La Vía Campesina. Y vemos claramente que La Vía Campesina es un movimiento agroecológico de organizaciones de productores que está en muchísimos países del mundo, es decir, se expresa en muchos lugares del mundo. También podríamos hablar de organizaciones importantes como MAELA en Latinoamérica, la Asociación Brasilera de Agroecología o la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología que el año próximo realizará su Congreso en La Plata, Argentina. Y en este sentido, como lo dice la definición que mencionamos de agroecología, es una ciencia, una práctica y también es un movimiento social. Sr. Pérez (M.).- Brasil también históricamente es un ejemplo muy claro del enfoque de la agroecología para la producción alimentaria. La presidenta Dilma Rousseff en octubre del año pasado lanzó el primer plan nacional de agroecología y producción orgánica, que es un plan de dos años, pensando en lanzar uno nuevo para los años 2016-2019 con el objetivo de fortalecer la producción, manipulación y procesamiento de productos de origen agroecológico y orgánico. Quiero aclarar que no estamos hablando de lo mismo, esto es muy importante. No hablamos de lo mismo cuando hablamos de producción orgánica que cuando hablamos de agroecología o productos de base ecológica; son dos cosas muy distintas. La producción orgánica es un sistema certificado, normatizado, hay empresas atrás, hay gran negocio y un comercio importante de empresas que certifican que un determinado productor lo hace de una determinada manera, y hay reglas que respetar. En general esos productos están vinculados a un consumidor de elite porque como el productor tiene que pagar la certificación de una empresa privada, que es costoso, ese producto lógicamente tiene un precio mayor; y por lo tanto no todos pueden acceder a él. En la región hortícola hace unos años había productores certificados, y hoy por hoy hay muchos productores que lo hacen de una manera que podría estar certificada y comercializan su producto de manera diferenciada, denominado comercio justo, y con otro tipo de certificación, de relación productor-consumidor, con relaciones de confianza. Es un tema para otro debate, pero para nosotros es muy importante que quede claro que no hablamos de lo mismo cuando hablamos de agroecología y de producción orgánica. La agroecología no regula ni normatiza nada, no tiene reglas de cómo se hace una cosa bien o no. En Argentina ha crecido mucho. Hay muchísimas organizaciones del interior que tienen escuelas de agroecología, justamente porque consideran que los técnicos que se reciben en las universidades públicas se forman con un perfil que no es el adecuado para atender las necesidades sociales y productivas de esos productores. Como se ve en la imagen en pantalla, recientemente la UNQ y una organización de productores familiares de la provincia de Buenos Aires crearon un Diploma de Extensión Universitaria de Agroecología y Economía Social y Solidaria. Aunque sea una expresión minoritaria, esto ha crecido mucho en las universidades públicas, muchas de las cuales –por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata- tienen dentro de su programa una materia, seminarios o cursos de agroecología. El año que viene se dictará el primer posgrado de especialización en agroecología en la Universidad Nacional de La Matanza justamente para atender esta necesidad de capacitación que tienen los técnicos. Recientemente se creó dentro de la Secretaría de Agricultura Familiar la Dirección de Producción Artesanal y Agroecología, y dentro del INTA una red de agroecología. Sr. Pérez (R.).- Desde la creación de los IPAF, en el INTA apareció un proyecto paraguas dentro del ámbito de recursos naturales y de agroecología, con tres proyectos específicos de transición agroecológica, biodiversidad y agricultura orgánica que el INTA asimila a la agroecología aunque nosotros comentamos que no es exactamente lo mismo. Luego, desaparecieron estos proyectos, se replanificaron los programas del INTA y apareció esta red de agroecología. Se trata de una red transversal a todos los programas y proyectos del INTA que busca que dentro de todas las especialidades se pueda avanzar en la red de agroecología y, sobre todo, en la formación de recursos y la vinculación entre los distintos programas. Esta red es muy nueva y se ha empezado a mover recién ahora. No obstante, nosotros le ponemos fichas. Sr. Pérez (M.).- Desde el INTA y en un trabajo articulado con otras instituciones u organizaciones dependiendo de la zona en la cual nos encontremos-, estamos desarrollando algunas experiencias relacionadas con atender esta demanda de cómo producir de otra manera, y lo hacemos enmarcados en este enfoque. Por ejemplo, hay experiencias que tienen lugar en La Plata, en donde no hay una normativa al respecto y en cualquier momento explota. En relación con el bromuro de metilo, hay técnicas alternativas vinculadas a la biofumigación con restos vegetales para el manejo de nemátodes. En Mar del Plata, donde se discutió muchísimo la ordenanza, se creó un Programa Municipal de Desarrollo Rural Sustentable muy interesante. Pueden entrar en la página web y leer al respecto. Más allá de la distancia en la cual quedó la ordenanza, hay compañeros del INTA local, del IPAF región pampeana o de Cambio Rural trabajando en alternativas de producción de tomate agroecológico que han sido presentadas en las Jornadas Nacionales de Tomate Fresco desarrolladas por el Ministerio y en algunos congresos. En localidades del centro y sur de la provincia de Santa Fe, nosotros estamos realizando algunas experiencias a fin de desarrollar estrategias para alcanzar la diversificación productiva y el no uso de agroquímicos. (Aplausos.) Sra. Ferreyra.- Estamos limitados con el tiempo. Agradecemos muchísimo la participación, tanto de Maximiliano como de Raúl Pérez del INTA. Esta sala está pedida para las 16 y 30; se supone que a esa ahora tiene que estar empezando la próxima actividad. Por lo tanto, queríamos tener la posibilidad de intercambiar opiniones entre los presentes. Si alguien quiere aportar algún elemento a lo que han estado escuchando en las exposiciones, tenemos 15 minutos para hacerlo. Nos parece que vale la pena. Sr. Lowy.- Si nadie se opone me gustaría hablar sobre por qué el SENASA no tiene que ser la autoridad de aplicación. Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Sólo si proponés quién tiene que ser la autoridad de aplicación. Sr. Martínez.- A nosotros nos interesa mucho el tema de la autoridad de aplicación. Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Antes de continuar, quiero agradecer a los trabajadores y trabajadoras taquígrafos por estar presentes para sistematizar la reunión, ya que es muy importante. Sr. Souza Casadinho.- Les agradezco a todos los que han venido y especialmente a Silvia Ferreyra y a Victoria Donda Pérez, que nuevamente nos dan la oportunidad de disponer de este ámbito para discutir estos temas que son fundamentales. Creemos que si no hay debate no se pueden generar soluciones integrales que contemplen los distintos puntos de vista, los distintos intereses relativos a esta problemática. Está de por medio la vida, por eso nos interesa que no sea algo críptico, cerrado, hermético que se pone sobre la mesa y no se discute porque se impone la ley del más fuerte, de la mayoría, sino que podamos debatir estos temas que implican de fondo la vida de cada una de las personas. Así que muchas gracias por darnos esta posibilidad. Sra. Ferreyra.- También queremos agradecer la presencia del diputado Zabalza, quien se tuvo que retirar ya que tenía otra reunión, así como de los representantes del diputado Basterra, que están presentes. Sr. Lowy.- Gracias por querer escuchar por qué el SENASA no tiene que ser la autoridad aplicación. Como decía antes, el principal objetivo de una norma que regula los pesticidas y la principal función de la autoridad de aplicación debe ser la protección de la salud, de las personas y el ambiente, que son los que están en riesgo; si no estuvieran en riesgo no haría falta una ley de pesticidas que proteja a la gente. La estructura directiva de SENASA tiene históricamente un funcionamiento que la hace parecer más bien una asociación ilícita organizada para garantizar los privilegios y ganancias de quienes se benefician con la importación, producción, formulación, comercialización y uso de los agroquímicos biocidas en detrimento de la salud de la población y del medio ambiente, así como de las producciones libres de biocidas. Voy a hacer referencia a dos casos. Uno lo había citado Damián, el del endosulfán, pero se olvidó de decir que mientras que el SENASA en 2011 sometía a consulta pública la resolución prohibiendo el endosulfán, emitía otra autorizando la importación del principio activo y los formulados del endosulfán. ¿Con qué justificativo? En todos los considerandos de esta resolución señalaba todos los daños que el endosulfán producía, y el único párrafo que justificaba la autorización decía más o menos así: "Dados los requerimientos de los importadores, se autoriza la importación del endosulfán". Si eso no es una asociación ilícita, se parece bastante. Es decir que explícitamente reconoce todos los daños que produce el endosulfán; sin embargo, autoriza la importación. ¿Con qué justificativo? El interés de los productores; ninguna otra consideración. ¿Y cuánto endosulfán autorizaban importar? El promedio de los últimos cinco años, es decir, el promedio de los años en que más endosulfán se había importado. Claro, después nosotros nos hacemos análisis de sangre para ver qué pesticidas tenemos en sangre y aparece el endosulfán. Todos tenemos pesticidas en sangre. Entre un 5 y un 10 por ciento de los que nos hicimos análisis tenemos endosulfán en sangre. El endosulfán fue prohibido en julio de 2013; en abril de 2014 apareció endosulfán en sangre; no el metabolito de degradación del endosulfán sino el principio activo. Quiere decir que es muy probable que haya sido ingerido, que haya entrado en el cuerpo de alguna manera mucho después de que fue prohibido. El otro caso que me interesa traer acá es la resolución 302 sobre el cambio de clasificación de los pesticidas. ¿Qué dice esa resolución? Se acuerdan que habíamos comentado que era más estricta. La clase IV pasó de tener una dosis letal 50 por ciento aguda, de más de 2000 a más de 5000 mg/kg. Bastante más estricta. Además, la resolución 302 incorpora la toxicidad ocular y la toxicidad dermal. Esto es muy importante porque la propia Monsanto reconoce que los formulados de Round Up son clase I y clase II por su toxicidad ocular. En la página de Monsanto hay informes que lo reconocen. ¿Qué hicimos nosotros en julio de 2014 y por qué en esa fecha? Porque en 2012 el SENASA dio dos años de plazo de adecuación. Quiere decir que, por el cambio de clasificación, los formulados de glifosato tenían que pasar de ser clase IV banda verde a clase III banda azul; y el SENASA le dio dos años de plazo para que cambiaran la etiqueta. Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Si nosotros vamos a una reunión de comisión, quienes no somos expertos en esto y con intención de no ser crípticos y poder hacer que este conocimiento sea accesible también para el resto de los mortales, ¿por qué el SENASA no tiene que ser y cuál debería ser, a tu criterio, la autoridad de aplicación? Sr. Lowy.- Justamente por eso; porque funciona como una asociación ilícita. Y porque la autoridad de aplicación no tiene que estar en un ministerio que se dedica a la producción. Tiene que estar en el ámbito de Jefatura de Gabinete. Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Entiendo; no puede ser juez y parte. Pero si se cambia en el organigrama del Poder Ejecutivo… Sr. Lowy.- No hace falta. La autoridad de aplicación tiene que estar en la órbita de la Jefatura de Gabinete donde se articule la política de salud, de protección y sostenibilidad ambiental, de soberanía alimentaria y producción de alimentos, donde se garantice la participación y consideración explícita de los vecinos afectados por la pulverización y de los médicos que los atienden porque la autoridad de aplicación se tiene que dedicar a cuidar la salud y el ambiente , de los trabajadores del campo, los consumidores y las organizaciones ambientalistas. Por eso, no. El sistema agroalimentario de monocultivo con el uso de agroquímicos biocidas del cual el transgénico es sólo el último eslabón tecnológico, es un gigantesco proceso de concentración del ingreso que daña, destruye, mata y corrompe acuérdense de que Monsanto participó en el golpe de Estado al Presidente Lugo en Paraguay. Esto afecta también a los diputados y senadores, a sus familias y amigos. Las leyes que aprueben los diputados y senadores y que asesoren ustedes pueden tender a consolidar ese sistema. Por el contrario, están ante la gran oportunidad de participar en el cambio hacia un sistema agroalimentario solidario y sostenible, que recupere la soberanía alimentaria, que produzca alimentos de buena calidad para todos y genere buena vida. Antes de que se apruebe una ley sobre pesticidas les pedimos que ustedes, sus familias, sus hijos, se hagan análisis de sangre para verificar los pesticidas que tienen en sangre. Y, “Vicky”: lamentablemente te tengo que decir que también las mamás lactantes tienen que hacerse análisis de pesticidas en la leche materna. Entonces, después fíjense si quieren aprobar una ley de pesticidas como la del diputado Basterra. Les pedimos que recorran alguno de los pueblos que padecen las derivas de las aplicaciones y los hospitales de esos pueblos, hablen con la gente afectada y con los médicos que los atienden. Gracias. (Aplausos.) Sra. Presidenta (Donda Pérez).- Damos por finalizada la reunión. Agradecemos nuevamente la presencia de todos. - Es la hora 16 y 18.
© Copyright 2026